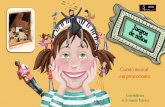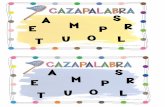Juegos de Poder. Relaciones internacionales en la Era post Guerra Fría
Transcript of Juegos de Poder. Relaciones internacionales en la Era post Guerra Fría
Juegos de PoderRelaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría
José Manuel Serrano (Ed.)
Hombre Nuevo EditoresMedellín, 2013
ISBN: 978-958-8783-© José Manuel Serrano (Ed.)© Hombre Nuevo Editores
Director editorial: Jesús María Gómez Duque
Editores: Carlos Gaviria R. Mariela Orozco S.
Primera edición: Hombre Nuevo Editores, agosto de 2013
Carátula:
Distribución y ventas: Hombre Nuevo Editores Carrera 50 D No. 61 – 63 Teléfono 284 42 02 Medellín, Colombia [email protected] www.hombrenuevoeditores.com
Impreso y hecho en Medellín, Colombia por L. Vieco S.A.S.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, las reproducciones totales o parciales de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas las lecturas universitarias, la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler público.
Olano Duque, Iván Variaciones sobre la embriaguez / Iván Olano Duque. -- Medellín : Hombre Nuevo Editores, 2012. 174 p. ; 22 cm. ISBN 978-958-8783-11-6 1. Filosofía - Ensayos 2. Arte - Aspectos filosóficos I. Tít.190 cd 21 ed.A1377322
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Contenido
Prólogo 9
Introducción 13
Los autores 17
Europa en las encrucijadas. La posición del “Viejo Continente” en el sistema de las Relaciones Internacionales a principios del siglo XXI 19 Martin Kovář
Alemania después de la Guerra Fría: contribución al desarrollo político de Alemania después del año 1989 31 Jan Koura
“Hacia el Oeste”: la República Checa en su camino hacia la Unión Europea 47 Jaromír Soukup
España en el marco de la Seguridad Internacional y de Europa en la era post soviética 67 José Manuel Serrano
Una relación desigual. Relaciones checoslovaco-soviéticas en la epoca de la guerra fría. 91 Jaromír Soukup
¿Apertura al Occidente? Rusia como un factor importante en las relaciones internacionales en Europa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI (1989-2012) 107 Martin Kovář
Malvinas: escenario de juego de poderes, guerra y trampa 119 Luis A. G. Somoza
Colombia en la teoría de las relaciones internacionales. Nuevo milenio y cambio de paradigmas 143 Andrés López Bermúdez
Negocios, guerra y poder militar en el siglo XX 157 José Manuel Serrano
9
Prólogo
En el verano de 2012, tuvo lugar un importante encuentro académico en la ciudad de Medellín acerca de las Relacio-
nes Internacionales en la Era Post Guerra Fría. Encuadrado este evento en la línea de investigación Guerra y Modernidad, actual-mente inserta en el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, Estudios Interdisciplinares en Historia General (EIHG), pretendía (y se consiguió) ser un escaparate del interés acadé-mico de alto nivel por los estudios internacionales más recientes. La idea era ofrecer un panorama desde América y Europa de las profundas modificaciones que ha sufrido el mundo desde 1989 (año de la caída del Muro de Berlín), siempre desde una óptica interdisciplinar y contando con la aportación de profesionales de reconocido prestigio, especialistas en diferentes esferas del objeto central del evento. Tuve la fortuna de dirigir este importante co-loquio, y más suerte aún, haber podido contar con una nómina de historiadores y especialistas no sólo de alta calidad, sino también colegas de gran talento y cualidades humanas.
Los protagonistas fueron los profesores Martin Kovar y Ja-romir Soukup (ambos de la República Checa), Hassan Turk (Turquía) y Luis Somoza (Argentina), además de mi presencia testimonial. Todos y cada uno de ellos enfocaron sus estudios y explicaciones a muy alto nivel, y mostraron diferentes perspec-tivas de los acontecimientos que se sucedieron desde 1989, con permanentes interpretaciones actualizadas de los problemas más destacados en el ámbito de las relaciones internacionales, la geopolítica, y sus consecuencias históricas.
El éxito del evento, que contó con una nutrida participación de público, tuvo mucho que ver también con la colaboración ins-titucional. El Departamento de Historia de la Universidad de An-tioquia (liderado por el profesor Giovanni Restrepo) mostró des-de el comienzo un gran interés y receptividad por este encuentro. Desde luego, hubiera sido imposible reunir a tal nómina de par-ticipantes sin el apoyo financiero, administrativo y logístico de la
10
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, cuyo responsable en aquel tiempo (Dra. Luz Stella Correa) suministró cuanta ayuda fue necesaria con rapidez y profesionalidad. Mención especial merece el equipo de colaboradores directos que me facilitaron gran parte del trabajo (la mayoría estudiantes), y cuya relación es demasiado extensa para expresarla aquí. Sin embargo, quie-ro destacar la excelente, diligente y siempre alegre colaboración de Erika Gallo, alumna en proceso de formación investigativa, y ahora Secretaria Técnica y Jefa de Organización de Eventos del grupo EIHG. Sin ellos, nada de esto habría ocurrido.
Al concluir el Simposio, surgió inmediatamente la idea y ne-cesidad de publicar un libro sobre el tema en cuestión. Las palabras se las lleva el viento, como dice el refranero, pero lo escrito perdura indeleblemente en el tiempo. Además, el interés mostrado por los asistentes, y el éxito académico del mismo, ameritaban una pro-longación en forma de libro, de manera que las discusiones allí abordadas quedasen enmarcadas para siempre en un producto útil tanto para especialistas como para el público en general. Lo que el lector tiene ahora en sus manos es el resultado del esfuerzo de fijar una contribución en un ámbito, como el latinoamericano, en el que este tipo de publicaciones y estudios son relativamente escasos, y más aún desde la perspectiva poliédrica que se le im-pregnó.
Ahora bien, este libro NO es la memoria de aquel evento. De hecho, apenas tres capítulos tienen relación directa con lo que allí se habló. Mi intención era utilizar como excusa aquel encuentro para reunir a una nómina aún mayor de especialistas que apor-taran visiones más amplias y globales de las relaciones interna-cionales y sus problemas en la Era Post Guerra Fría. Creo que se consiguió el objetivo. Así pues, los autores de este libro (cuyas es-pecificaciones académicas podrán consultar en otro lugar) repre-sentan ámbitos de interpretación de la geopolítica, la historia, la sociología, la estrategia de defensa y las relaciones internaciona-les, mucho más extensas y globales que los que contribuyeron en el coloquio académico. Todos supieron (con generosidad) aten-der mis sugerencias sobre temas específicos y áreas de referencia que, unidas, contribuyen a dar homogeneidad al libro, así como mayor impacto.
11
La gestión de esta publicación aunó el esfuerzo de más per-sonas, si cabe. Aunque la aprobación en primera instancia y acep-tación financiera para la publicación de esta obra comenzó con la Decanatura de Luz Stella Correa, la nueva Jefa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Dra. Gloria Patricia Peláez, cogió el testigo y ha sabido comprender la importancia que este tipo de publicaciones tiene para el conjunto de la Universidad de Antio-quia, y más especialmente para la facultad que lidera. Además, me consta que está dispuesta a contribuir en el futuro porque este tipo de eventos internacionales tengan continuidad como un plan global de internacionalización de la vida académica de la facul-tad. Mi agradecimiento a sus gestiones.
Finalmente, el control de los textos, su adecuación a las nor-mas de citación internacionales, así como las gestiones internas, fueron un trabajo ímprobo que en este caso estuvo liderado por Claudia Silva (Coordinadora de Publicaciones de EIHG) y la siempre necesaria ayuda de Erika Gallo.
Espero que el esfuerzo haya valido la pena. Ustedes decidi-rán al concluir el libro.
José Manuel Serrano
Medellín, junio de 2013
13
Introducción
La azarosa vida de la Vieja Europa vivió en 1989 un nuevo capítulo. Cuando casi nadie lo esperaba, una confluencia
de factores a la vez internos y externos, propiciaron el derrumbe (simbólico y físico) del Muro de Berlín. Cuarenta y tres años de aislamiento internacional y represión comunista en la Alemania Oriental tocaron a su fin. Bajo el clamor de un pueblo que suspi-raba libertad desde hacía décadas, otras muchas naciones siguie-ron sus pasos. La otrora poderosa Unión Soviética (liderada por el magnánimo Mihail Gorbachov) solo pudo contener el aliento ante unos hechos que lo sobrepasaban. Una tras otra, como en el juego de dominó, las naciones del antiguo Telón de Acero fueron sucumbiendo en rápida sucesión. Incluso la URSS se vio envuelta en una espiral de acontecimientos internos que acabaron con un gigante creado en 1918. En 1992, el mapa europeo había cambia-do completamente. Surgieron naciones nuevas que incluso había que buscar con denuedo en el mapa: Eslovenia, Bosnia, Serbia, Eslovaquia…mientras que otras nacían de las cenizas de la frag-mentación de entidades enormes, como la Federación Rusa. El mundo no había asistido a una modificación territorial tan drás-tica, dramática y rápida, probablemente desde el final de las gue-rras napoleónicas.
Esta vorágine de acontecimientos se produjo en momentos de tensión internacional; momentos que estaban caracterizados aún por el enfrentamiento bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque en 1989 las posibilidades de una gue-rra a escala mundial (probablemente nuclear) habían declinado ostensiblemente, todavía los asuntos de seguridad se medían en términos de aceptación o no de los postulados defendidos por las dos superpotencias, que lideraban a su vez monstruos militares, como la OTAN y el Pacto de Varsovia. El concepto de seguridad colectiva sólo existía en el contexto de estas alianzas militares, y como consecuencia, todas las relaciones internacionales se me-dían en relaciones de fuerza regionales de amistad con una u otra
14
alianza. La Guerra Fría era la expresión más llamativa de este jue-go de poderes, en el que los equilibrios se conjugaban como en una difícil partida de ajedrez: la más mínima variación de apoyo o alejamiento a uno de los gigantes, representaba un desequili-brio inherente para toda la alianza. Estas fuerzas eran medidas y calculadas milimétricamente desde los salones de Washington y Moscú, y evidenciaban, tristemente, la relativa (o enorme, según los casos) falta de autonomía de esferas geopolíticas en el ámbito de la seguridad, defensa y relaciones internacionales.
Al resquebrajarse este sistema en 1989-1992, el mundo asistió a un escenario totalmente diferente y cambiante. Estados Unidos, aparentemente, había salido victorioso de la contienda ideológi-co-política con la Unión Soviética, lo que inmediatamente tuvo trascendentales consecuencias en el orden internacional. De un mundo bipolar, se pasó a otro unipolar, en el que el concepto de he-gemonía debía ser reescrito. Igualmente, las relaciones militares y diplomáticas, asentadas anteriormente por los lazos de amistad con uno u otro, debieron replantearse, porque resultaba absur-do mantener un dinosáurico sistema de alianza militar a escala global, encarado contra un enemigo inexistente. Finalmente, el costo de los ambiciosos programas de defensa multilateral de los años 80 (liderados por Estados Unidos) no tenían sentido frente a un poder militar contrario fantasmal. Esas consecuencias, que aún perduran, son las que, analizadas a veces en restrospectiva y coyuntura histórica, se estudian en esta obra.
Los lectores notarán rápidamente en esta obra una presencia muy significativa de estudiosos e historiadores de la República Checa. Tiene una explicación. Ningún país de la Europa Central vivió más duramente las iniquidades del sistema comunista que la antigua Checoslovaquia. La historia de este país en el siglo XX fue realmente dramática. Creada artificialmente tras el Tratado de Versalles en 1919 sobre las cenizas de la Primera Guerra Mun-dial, sufrió las amenazas de sus vecinos durante décadas, ávidos de obtener un trozo de un país que no conocían antes de 1914. Adolf Hitler lo fijó entre sus objetivos nada más llegar al poder en 1933, y tras sufrir una dolorosa y humillante desmembración en octubre de 1938, en marzo de 1939 fue ocupada sin piedad por su vecino germano del norte. Durante la Segunda Guerra Mundial,
15
la parte occidental de convirtió en el Protectorado de Bohemia y Moravia, resistiendo a duras penas la represión nazi, el saqueo de sus bienes y el encarcelamiento de sus ciudadanos. Y cuando un amanecer de libertad asomaba a su puerta, en mayo de 1945, el país fue dejado por las potencias occidentales a merced de la liberación del Ejército Rojo. Stalin quiso hacer de Checoslovaquia el paraíso comunista terrenal: un perfecto campo de pruebas para demostrarle a Occidente que el comunismo funcionaba, a pesar de sus ciudadanos. El resultado fue más de cuatro décadas de opre-sión y falta de libertad; cuatro décadas en las que los solícitos lacayos de Moscú, regían los destinos de la nación sin pregun-tarles por sus intereses. Y cuando en 1968 el pueblo de Checoslo-vaquia se hartó, valientemente empuñó las armas contra la pre-sencia comunista. Lo que siguió fue una tragedia. La invasión de Checoslovaquia por parte del ejército de la Unión Soviética, no solo provocó miles de muertes, sino que demostró al mundo que las fronteras de la URSS realmente estaban mucho más hacia el oeste de lo que decían sus mapas. La verdadera liberación llegó después de 1989 y la rápida retirada de los ejércitos soviéticos. Checoslovaquia, al fin, decidiría su destino.
Este destino fue la libre elección de convertirse en nación con el nombre de República Checa, desgajándose de su católico vecino del este, Eslovaquia. Como resultado, no debería resultar extraño que, desde entonces, en la fértil llanura bohemia haya surgido un denodado interés por las relaciones internacionales y los asuntos de defensa y seguridad. Sin duda, este interés tiene mucho que ver con su pasado reciente, y en cómo durante déca-das, el país fue presa de la falta de conductos internacionales de colaboración y negociación. En casi todas las Universidades de Praga (y otras ciudades) han surgido estudios, especializaciones e institutos dedicados a la investigación e interpretación de es-tos fenómenos, y no únicamente desde las relaciones checas con sus vecinos, sino mucho más allá. Recorriendo un largo camino de atraso en muy poco tiempo, los estudiosos checos son pione-ros y destacados expertos en los análisis histórico-políticos sobre relaciones internacionales en Europa, y ejercen actualmente una gran influencia en este campo. Por consiguiente, contar para este libro con tres de los más destacados especialistas resulta un grato viaje hacia el conocimiento de cómo se articularon (y articulan)
16
los mecanismos relacionales en el siglo XX, y muy especialmente después de 1989.
Los cinco capítulos que escriben los profesores checos Mar-tin Kovar, Jaromir Soukup y Jan Koura constituyen un brillante despliegue interpretativo y analítico de la evolución de Europa Central desde mediados de siglo XX, e inciden en la versatilidad de las relaciones internacionales de su país como un elemento de estabilización en la Europa continental. Incluso uno de estos capítulos (Jan Koura) relata magistralmente el papel jugado por Alemania tras la Guerra Fría, y las profundas implicaciones que tiene para la paz y seguridad internacionales el rol del poderoso vecino. El profesor Kovar nos adentra en la historia interdiscipli-nar, explicando los factores que han llevado y están llevando a Europa a jugar un papel esencial en la escena internacional, más allá de las opciones desplegadas por Estados Unidos. Por su par-te, Jaromir Soukup analiza en profundidad las tensas relaciones con la Unión Soviética en clave argumentativa, así como el lento y difícil camino de la República Checa como socio integrador de Europa, también, obviamente, en el plano de la seguridad.
Por su parte, el profesor argentino Luis Somoza analiza la evolución histórica del conflicto de las Malvinas, y cómo éste constituye un factor clave en la evolución histórica de su país. Al mismo tiempo, atiende al papel que juega Argentina en el escena-rio internacional del cono sur.
Andrés López, profesor de la Universidad de Antioquia, nos invita a adentrarnos en un difícil mundo: el de la teoría de las relaciones internacionales, y el papel de Colombia en la era post Guerra Fría como elemento equilibrante de las tensiones regio-nales.
Finalmente, el profesor José Manuel Serrano, analiza la evolución histórica de España como factor estratégico del flanco sur europeo, así como las profundas variaciones en su política internacional derivadas del vital impacto que hoy en día tiene el terrorismo internacional. Acaba el libro con otro capítulo en el que, en este caso, se realiza una profunda crítica al binomio de poder guerra-dinero, que en gran medida han caracterizado las Historia de Occidente.
17
Los autores
Dr. Martin Kovar (República Checa, Universidad Carolina, Praga), Máster en Historia, Lengua y Literatura checas, y Ph.D. en Historia General por la Universidad Carolina de Praga. Profesor de Historia General y Centroeuropea de la Facultad de Artes, y Director del Instituto de Historia General de la misma Universidad. Editor en Jefe de la revista Dvacáté století – The Twentieth Century, y miembro del Consejo editorial de Prague Papers on the History of International Relations. Así mismo, es miembro activo del Scientific Council of Faculty of National Economy, de la Universidad de Económicas, de Praga, y del Gesellschaft für Überseegeschichte, Universität Bayreuth (Alemania). Especialista de reconocido prestigio en las relaciones internacionales centroeuropeas (desde el siglo XVIII a nuestros días) con especial énfasis en los vínculos entre la antigua Unión Soviética y la República Checa. Autor de más de una decena libros y decenas de artículos académicos. Finalmente, ha sido professor invitado internacional en Alemania, Reino Unido, Japón, España, Colombia, Austria o Estados Unidos.
Dr. Jaromir Soukup (República Checa, Universidad Caroli-na, Praga), Máster en Estudios Internacionales de la Universidad Carolina, y Ph.D. en Historia Europea por la misma Universidad. Profesor de Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Historia General, de Praga. Especialista en Historia Centroeuropea y Latinoamericana del siglo XX. Miembro de los consejos editoria-les de varias revistas especializadas, y autor de tres libros y más de una decena de artículos. Ha sido conferenciante en diversos países como Reino Unido, Austria, Alemania, Colombia o Estados Unidos.
Dr. Luis Somoza (Argentina), Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional por la Escuela Nacional de Inteligencia (Argentina); Doctor en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad Católica Argentina y Post grado en Terrorismo otorgado por la Universidad Católica de Salta-Subsede Gendarmería Nacional. Ha trabajado como profesor en el ámbito de la Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, Ejército
18
Argentino, Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional También ejerció la docencia en la UCA, Universidad Católica de Salta, Universidad de Belgrano, entre otras. Especialista en Inteligencia, Defensa y Sistemas Estratégicos de la América Latina. Autor de varios artículos e invitado a impartir cursos especializados en Chile, Colombia, República Checa o Brasil.
Ph.Dr. Jan Koura (República Checa, Instituto de Historia General, Praga), Máster en Historia y Ciencia Política por la Universidad Carolina de Praga; Ph.Dr, en Historia del Mundo Moderno del Instituto de Historia General, además de profesor en la misma institución. Estudios avanzados de especialización en universidades del Reino Unido, Austria y Alemania. Experto en Historia de Alemania en el siglo XX, relaciones internacionales Estados Unidos-Europa, y en la postguerra de Checoslovaquia. Autor de varios importantes artículos, así como frecuente conferencista en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Dr. Rafael López Bermúdez (Colombia, Universidad de Antioquia, Medellín), Magíster en Ciencia Política y Doctor en Literatura, por la Universidad de Antioquia. Profesor Asociado del Departamento de Historia de la misma Universidad. Co-fundador de los Grupos de Investigación en Historia Social (1998); y Estudios de Literatura y Cultura Intelectual Latinoamericana (2004). Especialista en Teoría de conflictos armados, Geopolítica e Historia de Colombia de los siglos XIX y XX. Autor de más de una decena de publicaciones.
Dr. José Manuel Serrano Álvarez (España, Universidad de Antioquia, Medellín), Licenciado en Historia, especialista titulado en Historia Moderna y Contemporánea, Universidad de Sevilla, España; Doctor en Historia de América por la misma Universidad. Profesor Asociado del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Adjunct Associate Professor, Texas Tech University (Estados Unidos) Director del Grupo de Investigación, Estudios Interdisciplinares en Historia General. Especialista en Historia militar colonial, guerras del siglo XX, y relaciones internacionales de la edad contemporánea. Autor de cuatro libros y varias decenas de artículos. Ha sido profesor invitado internacional en Italia, República Checa, México, Colombia, Chile y Estados Unidos.
19
Europa en las encrucijadas.La posición del “Viejo Continente” en el sistema de las
Relaciones Internacionales a principios del siglo XXI
Martin Kovář1
Antecedentes históricos (1945-2001)
En la última mitad del siglo, o más precisamente desde 1945, toda Europa tuvo un desarrollo bastante compli-
cado. El fin de la Segunda Guerra Mundial consolidó la división del continente en dos partes. El ejército Soviético puso pie y ocu-pó gran parte de Europa y “desde Szczecin, en el Báltico, has-ta Trieste, en el Adriático, una cortina de hierro [descendió] por todo el continente.”2 Es detrás de esta “cortina” donde nacen los regímenes comunistas leales a Moscú, por supuesto, bajo la su-pervisión cuidadosa y meticulosa de la Unión Soviética. Fue allí mismo donde se creó el “imperio del mal”, en las palabras que utilizó el presidente americano, Ronald Reagan (mandato entre 1981 y 1989) en su discurso lleno de emoción a principios de los años 1980. Diversos factores indicaron la fuerza y el dominio po-lítico, militar y económico de Moscú en esta parte de Europa. No fue solo el hecho de que creó una temible organización militar (el Pacto de Varsovia), sino también de que fundó el Consejo de Ayu-da Mutua Económica (abreviado CAME o a veces COMECON), una organización –aunque no muy efectiva– que tenía el fin de apoyar la cooperación económica entre los países del Bloque. Y por último, no se puede olvidar que los intentos de liberarse de la esfera de influencias, y los verdaderos esfuerzos de revelarse,
1 Profesor de Historia y Relaciones Internacionales, Universidad Carolina de Praga, República Checa.2 Nálevka, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války, díl I (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1997) p.28.
20
eran castigados despiadadamente (la Revolución de Hungría de 1956 y la Primavera de Praga de 1968).3
La parte occidental del continente europeo estaba protegida por el paraguas nuclear, y se puede decir, por la fuerza disuaso-ria de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). A diferencia de Europa Oriental, y a pesar de ciertos problemas y dificultades, Europa Occidental experimentó un periodo de rela-tiva calma, paz, prosperidad y un crecimiento incesante de los es-tándares de vida. Este fue realmente el caso, aunque la calma y la prosperidad estaban empañadas por un posible enfrentamiento militar (o incluso nuclear) entre el Oriente y el Occidente. Existía el miedo, y no era infundado, de que Europa Occidental fuera la principal víctima de este enfrentamiento y de todas sus terribles consecuencias. Por lo que no es casualidad que varios historiado-res describan este periodo, exagerando un poco, como un “tiem-po de miedo mutuo.”4
Es importante mantener presente que el desarrollo gradual del proceso de integración europea se volvió muy importante para la parte occidental del “viejo continente”, durante todo este periodo. La integración europea comenzó hacia finales de los años 1940 y en los años 1950 (con la Comunidad Europea del Car-bón y del Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Comunidad Económica Europea y más tarde también la Unión Europea). La visión de una Europa democrática y unida resultaba muy atractiva para la gran mayoría de los europeos occidentales. Además, después de unirse al proceso de integración en los años 1970 (Irlanda – 1973) y en los años 1980 (Grecia – 1981, Portugal y España – 1986), los nuevos países miembros, que hasta entonces habían estado en un atraso, experimentaron un crecimiento eco-nómico. Esto justificó de alguna manera el antes mencionado op-timismo y atractivo de las comunidades europeas, especialmente
3 Vykoukal, Jiří. Bohuslav Litera y Miroslav Tejchman, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989 (Praha: Libri 2000), pp.294–410; Plechanovová, Běla y Jiří Fiedler. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941–1995 (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1997), pp.141–170; Durman, Karel. Po-pely ještě žhavé. Velká politika a 1938–1991. Válka a nukleární mír (Praha: Karolinum 2004), pp. 225–228, pp.358–pp.359, pp.447–453, pp.488–492. 4 Schmidt, Gustav. A History of NATO. The First Fifty Years I-III (Basingstoke: Palgrave 2001).
21
comparadas con los estándares de vida miserables y la represión política en el área detrás de la “Cortina de Hierro”, en particular en la unión Soviética.5
En los años 1980, el leviatán soviético empezó a desmoronar-se poco a poco, aunque al principio de forma discreta y gradual. En general, hubo varios factores que provocaron el colapso del “imperio del mal” ‒ como lo llama Reagan6 ‒, y la consecuente desintegración de la Unión Soviética como tal en 1991. Antes que nada, es necesario mencionar los graves problemas económicos (causados, entre otras cosas, por la invasión a Afganistán entre 1979 y 1989, que estuvo mal planteada y que al final fue un fra-caso), y la pérdida de confianza en el sistema comunista y en su funcionamiento por gran parte de la población de la URSS y de los países del Bloque Oriental, incluso hasta de algunos miem-bros de las élites políticas. De hecho, fue un pequeño milagro que se produjera la caída del Imperio soviético sin derramamiento de sangre, a excepción del desenlace fatal del “déspota oriental”, el extraño jefe comunista de Rumania, Nicolae Ceauşescu. Aunque sea por este pequeño milagro, Michail S. Gorbachov, entonces lí-der de los comunistas soviéticos, se merece un agradecimiento.
A principios de la última década del siglo XX, el futuro de Eu-ropa parecía indiscutiblemente brillante y optimista, sobre todo para los países de Europa Central (el llamado Grupo Visegrád – la República Checa, Polonia, la República Eslovaca y Hungría –), y un poco más tarde también para los países Bálticos, que logra-ron desprenderse milagrosamente del dominio soviético. Estos países iniciaron el proceso para ingresarse de pleno derecho a la Unión Europea (y a la OTAN), para así hacer parte nuevamente, después de varias décadas, del “occidente civilizado.”7 La situa-ción fue similar al caso de la República Democrática Alemana que
5 Kovář, Martin y Václav Horčička, Dějiny evropské integrace I a II (Praha: Triton 2005 y 2006); Gerbet, Pierre. Budování Evropy (Praha: Karolinum 2004). 6 Petřík, Lukáš. Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008), pp.191–234; D᾽Souza, Dinesh. Ronald Reagan. How an Ordinary Man Became an Extraordinary Leader (New York: Touchstone 1999); Wallison, Peter J. Ronald Reagan. The Power of Conviction and the Success of His Presidency (Boulder, Colorado: Westview Press 2004). 7 Más en Jiří Vykoukal, Visegrád. Možnosti a meze středoevropské spolupráce (Pra-ha: Dokořán 2003); Robert Steinmetz y Anders Wivel (eds.), Small States in Europe: Challenges and Opportunities (Farnham: Ashgate 2010).
22
se integró, sin embargo, totalmente a la República Federal de Ale-mania (la RFA).
Por otra parte, el desmantelamiento o la desintegración (de-pende del punto de vista) de la antigua Yugoslavia causó una catástrofe que Europa no había experimentado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.8 El nacionalismo radical y explosivo del presidente (post)comunista serbio, Slobodan Milošević (cuyo apellido es a veces transcrito como Milóshevich), el nacionalismo del líder de los Serbios-bosnios, Radovan Karadžić, y el naciona-lismo del general serbio, Ratko Mladić, así como las ambiciones del presidente croata Franjo Tuđman (cuyo apellido es a veces transcrito como Tudjma), entre otros, llevó a conflictos armados y enfrentamientos. Lo que llevó al peor genocidio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.9
Asimismo, es necesario mencionar que también algunos Es-tados Occidentales de Europa contribuyeron en gran medida al caos en los Balcanes. Se puede ilustrar el caso con el ejemplo de la República Federal de Alemania: el Ministro de Relaciones Ex-teriores de Alemania, Hans-Dietrich Genscher, inició un proceso que causó la violencia de carácter genocida mencionada antes, cuando reconoció la independencia de Croacia en el verano de 1991. Sin embargo, con esta declaración, no quiero decir, por su-puesto, que Genscher o la RFA fueron los culpables principales y los responsables de la “tragedia en los Balcanes.” No obstante, se puede decir que la política de los países de Europa Occidental siguió sus propios intereses durante esta crisis, y además, esta política no fue la mejor, por no decir más. Lo mismo se puede decir obviamente sobre Rusia y hasta cierto punto también sobre los Estados Unidos de América.10
8 Pelikán, Jan. Jugoslávie a východní blok 1953–1958 (Praha: Karolinum 2001). 9 Dizdarević, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie (Praha: Jan Vašut s. r. o. 2002),pp. 95–140. 10 Weithmann, Michael W. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem (Praha: Vyšehrad 1996), pp.385–409.
23
Europa en las encrucijadas (2001-2012)
La lucha contra el “terrorismo internacional” como parte del “Choque de Civilizaciones y Culturas” de Huntington
El Once de Septiembre (11 de septiembre de 2001) marcó un verdadero hito que resultó en una encrucijada para Europa, sobre todo para la parte Occidental. Como sabemos, el 11 de septiem-bre fue un atentado cuidadosamente planeado por los terroristas islamistas al World Trade Center en Nueva York y al Pentágono en Washington DC. Este acto terrorista causó la muerte de varios miles de personas y es sabido, que aun más personas experimen-taron traumas severos.11
El entonces presidente americano, George W. Bush, respon-dió a la situación declarando la guerra contra “el terrorismo inter-nacional” (Guerra contra el Terror). Los tradicionales aliados de Washington se unieron inmediatamente a la causa de los Estados Unidos, como el caso particular del Reino Unido. El entonces lí-der del Partido Laborista y Primer Ministro del país, Tony Blair (mandato entre 1997 y 2007),12 dio su completo apoyo a los Esta-dos Unidos, y se puede decir que su decisión de actuar era com-pletamente comprensible. Se debe tener en cuenta, de igual for-ma, que los atentados en Nueva York y en Washington no fueron solo el ataque masivo más grande en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial (o más exactamente, después del ataque sorpresa contra Pearl Harbor en 1941), sino también fue-ron el asalto más grande en todo el “Occidente”, incluyendo ob-viamente Europa Occidental.13
Dadas las circunstancias, las tropas americanas, británicas y de otros aliados, lanzaron un ataque contra Afganistán, que se sospechaba era el paradero de Osama bin Laden, líder de la orga-
11 Greenberg Karen J. (ed.), Al Qaeda Now. Understanding Today᾽s Terrorists (New York: Cambridge University Press 2005); Burke, Jason. Al-Qaeda. The True Story of radical Islam (London: Tauris 2004).12 Blair, Tony. Moje cesta (Praha: Práh 2011), pp.341–368. 13 Ellinger, Jiří. “Spojené státy americké po 11. září 2001. Počátek úpadku amerického impéria?”, en Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, eds. Miroslav Bárta y Martin Kovář (Praha: Academia 2011), pp.573–598.
24
nización terrorista Al-Qaeda (o Al-Qa’ida).14 La invasión resultó en la caída del gobierno radical Talibán y llevó al establecimiento de un régimen moderado con Hamid Karzai como presidente. Sin embargo, el mismo Bin Laden logró escapar del país y siguió su lucha contra el Occidente. Un poco más tarde, Estados Unidos concentró su atención en Iraq, apoyado otra vez principalmente por los británicos, pero también por otros aliados.
A lo largo del período entre el fin de la primera Guerra del Golfo en 1991 y la invasión de Iraq doce años más tarde, el lí-der iraquí, Saddam Hussein, mantuvo al Occidente con la incer-tidumbre sobre sus intenciones agresivas (contra Kuwait, Israel, etc.). Los rumores sobre un programa nuclear e informes sobre la participación del país en la elaboración de armas biológicas y químicas, apoyaron el sentimiento de incertidumbre. Además, Hussein siguió persiguiendo la minoría kurda en Iraq. Finalmen-te, las numerosas provocaciones, los desacuerdos con los inspec-tores de las Naciones Unidas y muchos otros factores, causaron la invasión de Iraq en 2003. Tony Blair, de forma similar al caso de Afganistán, apoyó a George W. Bush.15
Se entablaron intensos debates sobre, por ejemplo, si el Pri-mer Ministro británico actuó a favor del interés nacional de su país, si los argumentos presentados por los partidarios de la in-vasión eran totalmente convincentes, y si la misma invasión era justificable sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Los debates fueron aún más turbulentos que los que se en-tablaron por el ataque lanzado por Gran Bretaña y otros Estados miembros de la OTAN contra Serbia en los años 1990. Debido a esta situación, Blair tuvo que afrontar protestas públicas que fueron, de hecho, las manifestaciones más grandes en el Reino Unido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Además, Blair tuvo que enfrentar igualmente una rebelión sin precedentes de los miembros de su propio partido. A pesar de que al final, Blair logró manejar la situación, su posición se mantuvo inestable.
14 Scheuer, Michael. Osama bin Laden (Oxford – New York: Oxford University Press 2011). 15 Más en: Munro, Alan. Arab Storm: Politics and Diplomacy behind the Gulf War (London: Tauris 2006).
25
Por supuesto, hubo más acontecimientos relacionados es-trechamente con la situación internacional mencionada anterior-mente. Algunos influyeron fundamentalmente en el desarrollo no sólo del país insular de Gran Bretaña, sino también influye-ron profundamente en todo el Occidente. En primer lugar, es ne-cesario mencionar los ataques terroristas del 7 de julio de 2005 (también conocido como el 7/7). Los terroristas islamistas vincu-lados a Al-Qaeda cumplieron sus amenazas y advertencias con los atentados en el transporte público de la capital británica. Más exactamente, atacaron las estaciones Aldgate, King’s Cross y Ed-gware Road del subterráneo de Londres y también la línea de autobús Nº30 que funciona en el centro de la ciudad. Casi sesenta personas murieron en los ataques y hubo cientos de heridos. La conmoción que causaron los terroristas suicidas demostró que los miedos del “terrorismo internacional” eran, de hecho, justifica-dos.16 Sólo un año más tarde, en julio de 2006, la situación casi se repitió. Sin embargo, esta vez la policía tomó medidas a tiem-po y descubrió los autores potenciales del atentado. El hecho de que los atacantes fueran “Blancos, Ricos y británicos” – para usar el titular que sorprendió a la nación ‒, provocó discusiones serias sobre inmigración, sobre la identificación de los inmigrantes en la nueva situación del país, y sobre la creencia religiosa de los in-migrantes y su devoción a los valores de la civilización occidental en general.
El Reino Unido, y de hecho toda Europa, principalmente Francia, Alemania y los Países Bajos, y también otros estados (como Italia o España, por ejemplo), tuvieron que hacerse mu-chas preguntas inquietantes. Probablemente las más importantes eran: ¿Qué tenemos que hacer o, más exactamente, a qué tenemos que renunciar para protegernos de aquellos que nos consideran “enemigos mortales”? ¿Estaremos listos y dispuestos a renunciar a algunos aspectos de la libertad personal, la cual había sido parte de la sociedad occidental casi desde el principio? ¿Estaremos dis-puestos a aceptar una invasión sin precedentes de la vida privada con el fin de minimizar el peligro de actos terroristas? ¿Estare-mos dispuestos a compartir nuestro destino con el de los Estados
16 Blair, Tony, op.cit., pp.501–532.
26
Unidos no sólo en los tiempos de bonanza, sino también en los tiempos de crisis?17
Dar respuesta a estas preguntas no es nada fácil. Sin embar-go, es sintomático que el primer ministro británico, Tony Blair, sufriera su primero fracaso cuando la Cámara de los Comunes votó sobre el Proyecto de Ley de lucha contra el terrorismo. Si el pro-yecto se hubiera aprobado, se podría mantener en custodia a un sospechoso un máximo de diecinueve días en vez de catorce días. Sin embargo, los legisladores británicos no estaban listos para ad-mitir qué tan seria era la situación y qué tan urgente y apremiante era el peligro. Para ellos, la preservación de la libertad personal era más importante. Sin embargo, en general, estoy convencido personalmente que esta postura no es sostenible a largo plazo.
La situación actual es complicada debido a las posiciones y las actitudes de los extremistas radicales; que son a menudo y a primera vista, miembros cultos de la sociedad occidental. La masacre en Noruega en el verano de 2011, cometida por Andres Breivik, demostró, entre otras cosas, que una parte de la sociedad occidental también está llena de odio. En el caso de Breivik, y también en otros, se puede hablar de un odio contra los devotos y seguidores del Islam (o, en general, contra el Este o contra el Oriente) y contra el multiculturalismo. Una reacción al parecer indirecta de unos fanáticos islamistas es el caso de Mohammed Merahu en Francia, quien recientemente mató a siete personas, incluyendo tres niños judíos. Esto solo demuestra que una vez que el carrusel comienza a dar vueltas no se detiene. Sin embar-go, si los europeos realmente aceptaran este medio de “comuni-cación”, el futuro de Europa será absoluta y realmente desespe-rado y desesperanzado.18
Por esta razón, el éxito de algunos partidos políticos radica-les de Europa Occidental en los últimos años se puede conside-rar como peligroso. Para ilustrar el caso, se puede mencionar el Partido por la Libertad de Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid)
17 Más en: Kagan, Robert. Labyrint síly a ráj slabosti. Amerika, Evropa a nový řád světa (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003). 18 Orange, Richard. The Mind of a Madman. Norway᾽s Struggle to Understand An-ders Breivik (Kindle Edition 2012); Buruma, Ian. Vražda v Amsterodamu. Smrt Thea van Gogha a meze smířlivosti (Praha: Academia 2010).
27
que está empeñado en lograr la prohibición del Corán. Además, no se puede dejar de mencionar la personalidad del Infante de marina Le Pen, quien, por ejemplo, influyó considerablemente en las elecciones presidenciales en Francia este año. Es evidente la creciente simpatía de los votantes por los partidos y movimientos políticos que proponen soluciones fáciles para la crisis actual en la que se encuentra Europa. Esta es la situación en Europa y todas sus consecuencias apenas se pueden imaginar.
La Unión de Europa y su futuro inciertoCon la situación actual tan complicada, es peor aún, que la
institución más importante en Europa – La Unión Europea – haya estado experimentando graves problemas.19 Muchos de sus polí-ticos conocidos son conscientes del hecho de que allí tendrá que ocurrir lo que ellos llaman, – de forma vaga – la “modernización”, es decir que se tendrá que buscar la solución a los problemas que se han ido postergando por mucho tiempo. Algunos de estos problemas son: las enormes deudas de gran parte de los Estados miembros de la Unión Europea, un índice relativamente alto de desempleo, así como el empleo artificial en algunos países, o me-jor decir, en algunos sectores de la economía, el predominio del sistema de políticas sociales, a menudo mal empleado, principal-mente en Alemania y Francia, sin mencionar la política agrícola común y los subsidios desproporcionados para este sector; y po-dría seguir hablando sobre estos indefinidamente. Aparte de esto, será necesario hacer que la Unión Europea sea “más humana”, ya que las autoridades de Bruselas, sus oficinas y su personal, han perdido totalmente el contacto con el “pueblo” y con la “vida real”.20 Hace unos años, las palabras de Tony Blair recibieron una respuesta positiva: Blair declaró que a menos que los europeos encentren en si mismos un nuevo entusiasmo y suficiente pasión por los valores comunes, estarían en peligro el objetivo común y el futuro de la Unión Europea. Esto muestra que el ex-primer
19 Pokorná Korytarová, Lenka. (ed.), Promýšlet Evropu dvacátého století. Evropa sjednocená a rozdělená (Brno: Matice moravská 2012). 20 Ptáčník, Jan. “Euroskepticismus jako projev jednotnosti Evropy v její rozma-nitosti”, en Promýšlet Evropu dvacátého století..., ed. Lenka Pokorná Korytarová (Brno: Matice moravská), pp.209–222.
28
ministro dio en el blanco al designar exactamente otro problema clave de la Europa Occidental (y Central).
Sin embargo, la actual Unión Europea no sólo se encuentra en una de las “crisis de identidad” más serias de su historia; sino que también pasa – de igual forma una buena parte del Occiden-te – por la ya mencionada crisis económica profunda, y peor aún, persistente. Esta crisis no solo ha sido causada por los factores que ya han sido descritos con cierto detalle; el caso es que Euro-pa, concretamente los países de la Unión Europea, es, exageran-do un poco, “bastante perezosa” en comparación con los Estados Unidos de América, por no mencionar los países asiáticos que se están desarrollando de forma dinámica. Si Europa desea ser to-talmente competitiva, tendrá que cambiar muchas cosas, y muy rápidamente, antes de que sea demasiado tarde. La cuestión es si realmente quiere hacerlo, o más exactamente, si es capaz de hacerlo.
El tercer problema que enfrenta la Unión Europea consiste en el hecho de que sin la ayuda de los Estados Unidos, sus países miembros no son capaces de defenderse en caso de un conflicto (global) importante – por más que parezca imposible en un futu-ro cercano. Lo mismo pasa con el Tratado del Atlántico Norte, el cual no puede realizar ninguna acción militar seria, sin ser asisti-do activamente por la U.S.A. Esto se puede ver en su actitud hacia Libia, para ser más explícitos, en su lucha contra las fuerzas del Coronel Kaddáfí durante la reciente “Primavera árabe”. Aunque se suponía que iba a ser una operación militar muy limitada en las cercanías de Europa, la Unión no escatimó en un ataque aéreo. No cabe duda de este hecho, el cual los políticos europeos encon-traron bastante irritante, de hecho, no están dispuestos a hablar sobre esto. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Como declaré al principio de mi conferencia, el “Viejo Continente” se volvió de-pendiente de Washington al final de Segunda Guerra mundial, y ha sido así desde entonces.21
Por lo que he descrito hasta ahora – no importa qué tan con-cisamente puedo haber sido – es obvio que el futuro de la Unión Europea y Europa en general es muy complicado y ambiguo. Por
21 Robert Kagan, op.cit., passim.
29
una parte, siguen surgiendo “escenarios catastróficos”, cuyos au-tores describen, a menudo de forma muy vivida, el panorama de un continente económicamente ineficaz y políticamente frag-mentado, y cuya estructura demográfica sufrirá –dentro de varias décadas– considerables transformaciones a favor de los grupos étnicos de origen no europeo (principalmente musulmanes, pero también habitantes de los países de la antigua Unión Soviética o de los Balcanes), y el cual será objeto de ataques militares que no será capaz de rechazar. Al mismo tiempo, estos autores, y otros por el estilo, afirman que la única solución a este desarrollo será la construcción de una especie de “fortaleza europea”, que de-caerá inevitablemente, sin embargo, tal declive será lento, poco a poco, aunque inevitable.
Por otra parte, los optimistas creen que la integración tanto económica como política de Europa seguirá o tiene que seguir, a pesar de todas las dificultades y los problemas, lo que resulta-rá en el establecimiento de una entidad que podría – en un caso ideal – funcionar como una especie de los “Estados Unidos de Europa”, y que podría ser tan fuerte y exitosa como los “Estados Unidos” en el otro lado del océano. No podemos determinar cuál de las variantes del futuro europeo se volverá una realidad; sin embargo, podemos hacer todo lo posible para que Europa siga siendo en el futuro un lugar tan agradable para vivir como lo es ahora.
BibliografíaBLAIR, Tony. Moje cesta (Praha: Práh 2011). BURKE, Jason. Al-Qaeda. The True Story of radical Islam (London: Tauris 2004).BURUMA, Ian. Vražda v Amsterodamu. Smrt Thea van Gogha a meze smířlivosti (Praha: Academia 2010). DIZDAREVIĆ, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslávie (Praha: Jan Vašut s. r. o. 2002). D᾽SOUZA, Dinesh. Ronald Reagan. How an Ordinary Man Became an Extraor-dinary Leader (New York: Touchstone 1999).DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé. Velká politika a 1938–1991. Válka a nukleár-ní mír (Praha: Karolinum 2004).ELLINGER, Jiří. “Spojené státy americké po 11. září 2001. Počátek úpadku amerického impéria?”, en Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minu-
30
lost, současnost a budoucnost komplexních společností, eds. Miroslav Bárta y Martin Kovář (Praha: Academia 2011). GERBET, Pierre. Budování Evropy (Praha: Karolinum 2004).GREENBERG, Karen J. (ed.), Al Qaeda Now. Understanding Today᾽s Terrorists (New York: Cambridge University Press 2005).KAGAN, Robert. Labyrint síly a ráj slabosti. Amerika, Evropa a nový řád světa (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003).KOVÁŘ, Martin y Václav Horčička, Dějiny evropské integrace I a II (Praha: Triton 2005 y 2006).MUNRO, Alan. Arab Storm: Politics and Diplomacy behind the Gulf War (Lon-don: Tauris 2006).NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války, díl I (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1997) p.28.ORANGE, Richard. The Mind of a Madman. Norway᾽s Struggle to Understand Anders Breivik (Kindle Edition 2012).PETŘÍK, Lukáš. Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reaga-na (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2008). PELIKÁN, Jan. Jugoslávie a východní blok 1953–1958 (Praha: Karolinum 2001).PLECHANOVOVÁ, Běla y Jiří Fiedler. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941–1995 (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1997).SCHEUER, Michael. Osama bin Laden (Oxford – New York: Oxford Univer-sity Press 2011). POKORNÁ Korytarová, Lenka. (ed.), Promýšlet Evropu dvacátého století. Evro-pa sjednocená a rozdělená (Brno: Matice moravská 2012).PTÁČNÍK, Jan. “Euroskepticismus jako projev jednotnosti Evropy v její rozmanitosti”, en Promýšlet Evropu dvacátého století..., ed. Lenka Pokorná Korytarová (Brno: Matice moravská).WALLISON, Peter J. Ronald Reagan. The Power of Conviction and the Success of His Presidency (Boulder, Colorado: Westview Press 2004). WEITHMANN, Michael W. Balkán: 2000 let mezi Východem a Západem (Praha: Vyšehrad 1996), pp.385–409.
31
Alemania después de la Guerra Fría: contribución al desarrollo político de
Alemania después del año 1989
Jan Koura1
Sería difícil encontrar en Europa central y del oeste un esta-do que viviera un desarrollo tan dramático como Alema-
nia. El país que en otoño del año 1943 dominaba una gran parte del continente europeo sufrió derrota total en mayo de 1945, se encontraba al borde de un colapso económico y su destino estaba en manos de las naciones vencedoras. Apenas se recuperaron los alemanes de la situación de después de la guerra, en consecuen-cia del comienzo de la Guerra Fría, el país se dividió en dos. La idea de una Alemania unificada y fuerte desvaneció para más de cuarenta años. El año 1989 trajo nueva esperanza que se convirtió en realidad un año más tarde. La Alemania unificada y democrá-tica volvió a ser potencia europea. El objetivo principal de este estudio es analizar el desarrollo político de Alemania después de la Guerra Fría. El autor, sin embargo, comenta también los suce-sos anteriores al año 1989, muy importantes para la Alemania de la época estudiada.
La cuestión alemana después de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de dos estados alemanes
Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Ale-mania se encontraba en terribles condiciones. Las tropas aliadas no volvieron a cometer los errores de los Aliados de la Primera Gue-rra Mundial de 1918 y cumplieron del todo con su objetivo de de-rrotar totalmente el “Tercer Reich”. Las ciudades alemanas, antes de prosperidad, se convirtieron durante los últimos dos años de la
1 Profesor de Historia Moderna y Contemporánea, Instituto de Historia Gene-ral, Universidad Carolina de Praga, República Checa.
32
guerra en ruinas y parecían un paisaje lunar. El abastecimiento de las grandes ciudades colapsó, debajo de las ruinas se encontraban miles de muertos, el suministro de electricidad fue cortado, falta-ban combustibles y alimentos básicos.2 Peter Johnson, piloto de la Real Fuerza Aérea (RAF), tuvo la posibilidad de ver la situación durante su sobrevuelo sobre Alemania y la describió de la siguien-te manera: “Fue un día hermoso, el cielo estaba despejado. Vola-mos en la altura de 4000 pies, óptima para ver lo que había debajo. Vimos Hamburgo, Lübeck, Hannover, ciudades de la Región de Ruhr, Colonia, Aquisgrán, Düsseldorf y también el sur –Stuttgart, Núremberg y Múnich… La medida de destrucción fue increíble. Fue difícil encontrar casas habitadas y no destrozadas en los sitios. Lo que vimos fueron solamente casas vacías y muros exteriores. El sitio estaba muerto, muerto, muerto,”3 escribió Johnson.
Debido a la guerra que desataron en los años 40, los alemanes fueron una nación odiada a nivel mundial. Casi nadie suponía que en un futuro Alemania pudiera tener influencia en la política o económica mundiales. El objetivo de los Aliados durante la gue-rra fue debilitar Alemania de tal manera que no pudiera volver a amenazar la paz mundial.4 Por esta razón los británicos plantea-ron en otoño de 1943 la división de Alemania en zonas de ocupa-ción. La forma final de este plan surgió en la Conferencia de Yalta que tuvo lugar en febrero de 1945. La Unión Soviética recibió el 40 % de la superficie alemana según las fronteras del año 1937, o sea, por ejemplo Prusia Oriental, Mecklemburgo, Pomerania, Sajonia o Turingia.5 La región nordeste, con aproximadamente 22
2 Judt, Tony. Poválečná Evropa (Praha: Slovart, 2008), 19-22; Karel Krátký, Mar-shallův plán (Plzeň: Aleš Čeněk 2010), 284-85.3 Bishop, Patrick. Bomber Boys: Fighting Back 1940-1945 (London: HarperPress 2007), xxx.4 El Ministro de Finanzas estadounidense, Henry Morgenthau, proponía du-rante la guerra que Alemania se convirtiera en estado agrario con actividad in-dustrial muy limitada. Este plan, llamado el Plan Morgenthau, estuvo pensado para debilitar Alemania de una manera absoluta y e imposibilitar que el país hi-ciera cualquier guerra ofensiva. El gobierno estadounidense, sin embargo, recha-zó este plan. Más en: Gaddis, John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War 1941-1947 (Nueva York: Columbia University Press 1972), 120-121; John L. Chase, “The Development of the Morgenthau Plan Through the Quebec Conference,” Journal of Politics, XVI (mayo 1954), pp. 324-59.5 Schwarz, Hans-Peter. “The Division of Germany, 1945-1949,” En: The Cam-bridge History of the Cold War, Volume I, Origins, eds. Melvyn P. Leffler, Odd Arne
33
millones de habitantes, se convirtió en zona dominada por los británicos e incluía las partes más industriales como Región del Ruhr, Baja Sajonia, Schleswig-Holstein o el puerto de importancia estratégica, Hamburgo. La tercera potencia vencedora, Estados Unidos, recibió el sudeste de Alemania, con 17 millones de habi-tantes. La mayor parte de esta zona la ocupaba Baviera. El último de los países que recibió una zona de ocupación en Alemania fue Francia. En comparación con los demás países recibió una parte pequeña, con menos de 6 millones de habitantes, sobre todo agrí-cola, que se encontraba en la frontera con Francia, Bélgica y Lu-xemburgo.6 La capital de Berlín fue dividida de la misma manera. La zona de ocupación francesa, establecida durante la Conferen-cia de Yalta, sobre todo gracias a los esfuerzos británicos, estaba pensada para reducir la influencia soviética en Alemania. Resultó ser una decisión previsora por parte de las potencias del Oeste.
La Unión Soviética aceptó la división de Alemania en zonas de ocupación del año 1945 con entusiasmo pero en realidad la tomaba por una solución temporal. Los representantes soviéticos esperaban dominar las demás zonas y unificar Alemania bajo su hegemonía. El líder soviético, Josif V. Stalin, expresó este objetivo en su reunión con el comunista búlgaro Dimitrov en primavera de 1945, diciendo que “toda Alemania tiene que ser nuestra, o sea, soviética, comunista.”7 El encargado de negocios estadouni-dense en la embajada de Moscú, George Kennan, entendió esta intención soviética en verano de 1945 y en uno de sus telegramas a Washington escribió lo siguiente: “La idea de administrar Ale-mania junto con los rusos es una quimera. […] No tenemos otra posibilidad que dirigir nuestra parte de Alemania, de la que los británicos somos responsables, hacia la independencia, prospe-ridad, seguridad y soberanía para que no la pueda amenazar el Este. Para los americanos es una tarea terrible pero es inevitable.”8
En la Conferencia de Potsdam, que tuvo lugar de julio a agos-to de 1945, Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña llega-
Westad (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p.137.6 Ibídem. p.139.7 Durman, Karel. Popely ještě žhavé I.: Válka a nukleární mír (Praha: Karolinum 2004), p.203.8 Kennan, George F. Memoires 1925-1950 (Boston: Little, Brown and Company 1967), p.258.
34
ron a otros acuerdos en los asuntos alemanes. Sobre todo se trató del plan de las 4 D: desmilitarización, desnazificación, democrati-zación y descentralización.9 Las definiciones fueron, sin embargo, tan poco concretas que cada una de las potencias las entendía de una manera diferente. La frontera este de Alemania también se estableció en Potsdam. Las potencias del oeste dieron su permiso a que la Unión Soviética anexara Prusia Oriental con Königshan y que Polonia administrara las zonas al este de los ríos Óder y Neisse Lusacio.10 Las fronteras definitivas debía de establecerlas un acuerdo de paz. Éste, sin embargo, fue firmado 45 años más tarde, durante las negociaciones de unificación de Alemania.11
La disputa entre los países del oeste y la Unión Soviética en el campo de los asuntos internacionales se agudizó y afectó también a la cuestión alemana. El 1 de enero de 1947 se unificaron las zonas de ocupación que pertenecían a Gran Bretaña y Estados Unidos12 y surgió la llamada Bizona. Los Estados Unidos decidieron orga-nizar una reforma monetaria en su sector pero la Unión Soviética estuvo en contra y debido a este desacuerdo surgió la llamada pri-mera crisis de Berlín, que duró casi un año entero y confirmó lo inevitable. Cuando en primavera de 1949 fracasaron los esfuerzos de las potencias del oeste en anexar la zona soviética a los sectores del oeste y crear Alemania unificada, empezó a constituirse el es-tado de Alemania del oeste, República Federal de Alemania (RFA). Este proceso culminó el 7 de septiembre de 1949, al mes siguiente el sector soviético se convirtió en República Democrática Alemana
9 Wolfrum, Edgar. Zdařilá demokracie: Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek (Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Prin-cipal 2008), p.23.10 Ibídem. p.25.11 Müller, Richard“Das Ende des Krieges: Der Zwei-plus-vier-Vertrag” en Rev-olutionund Vereinigung 1989/90, ed. Klaus-Dietmar Henke (München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2009), pp.525-536. 12 Una de las razones para unir la zona americana y la británica fueron problemas económicos que el Reino Unido tuvo que afrontar a finales del año 1946. El gobier-no británico carecía de recursos económicos para la administración de su zona en Alemania y por eso se vio oblagada a unir su zona con la americana. La responsab-ilidad de una gran parte de Alemania la asumían, enotonces, los Estados Unidos. La bizona comprendía más que la mitad del territorio alemán y 39 millones de habitantes. Desde el punto de vista económico fueron zonas más importantes que mostraron su potencial en los años siguientes. Un año más tarde se anexó también la zona francesa y así surgió la llamada Trizona. Krátký, op. Cit.,p. 235.
35
(RDA). La capital alemana, Berlín, fue símbolo de la división del país. Las partes occidentales formaron parte de la federación a pe-sar de encontrarse en el territorio de la RDA. En 1961 se construyó el Muro de Berlín que debía prevenir la emigración hacia el Oeste, y que durante los cuarenta años de su existencia no separaba sola-mente Alemania, sino toda Europa.
Caída del régimen de la República Democrática Alemana y la unificación de Alemania
El nombramiento de Mijaíl Gorbachov como Secretario Ge-neral del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 1985 fue fundamental para la desintegración del imperio soviético. Gorbachov, a diferencia de sus predecesores, estuvo consciente de los problemas que la Unión Soviética tenía que afrontar du-rante los años 80. Incitó reformas políticas y económicas y mejoró las relaciones con el Oeste.13
A pesar de que el papel de Gorbachov en la caída del “Telón de Acero” es indiscutible, para la reunificación de Alemania fue clave el desarrollo en la propia RDA.14 La República Democrática Alemana tenía que afrontar problemas muy graves, sobre todo de carácter económico, desde la mitad de los años 70. El sistema político, que no funcionó, se derrumbó cuando el disgusto de los habitantes empezó a ser inaguantable. Mientras que los demás países del Bloque del Este empezaron con transformación paula-tina en el año 1989, los representantes de RDA, encabezados por Erich Honnecker rechazaban cualquier compromiso y se prepa-raban para celebraciones pomposas del cuarenta aniversario de la existencia del estado, el 7 de octubre de 1989.15 Como consecuen-cia creció el número de habitantes que querían abandonar el país. Desde el 1 de enero de 1989, cuando entró en validez un nuevo reglamento que arreglaba las reglas de viajes al exterior, hasta fi-nales de septiembre del mismo año, más de 160 000 habitantes de RDA pidieron permiso para salir del país de manera permanente.
13 Conze, Eckart. Die Suche nach Sicherheit: Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart (München: Siedler 2009), p. 691-2.14 Más tarde Mijaíl Gorbachov reconoció en sus memorias que no preveía la caída del régimen de RDA ni sus consecuencias. Más en: Gorbatschow, Michail. Erinnerungen (Berlin: Siedler 1995), p.631.15 Wolfrum, op. Cit., p. 371.
36
Hasta otoño de 1989 fugaron miles de alemanes del este a través de embajadas de RFA en Praga, Budapest y Varsovia, y desde septiembre también a través de la nuevamente abierta frontera entre Hungría y Austria. Al mismo tiempo se hicieron más fuertes las manifestaciones contra el régimen de RDA. Su centro estaba primero en Leipzig pero más tarde se difundieron a las ciudades de Alemania del Este.16
La reunión de los representantes del Pacto de Varsovia que tuvo lugar el 8 de julio de 1989 en Bucarest trajo esperanza para los alemanes del este y las demás naciones del bloque soviéti-co porque modificó la llamada Doctrina Brezhnev.17 En Bucarest se decidió que “cada nación tiene derecho a elegir sistema eco-nómico y sociopolítico y ordenamiento estatal, que considera apropiado.”18 El mismo Mijaíl Gorbachov acentuó la necesidad de las reformas dentro de RDA. Lo hizo durante las celebraciones del aniversario de RDA y recomendó a Honecker que, teniendo en cuenta su edad y estado de salud, dimitiera y dejara sitio a otros miembros del partido más jóvenes.19 Honecker dimitió el 19 de octubre. La nueva dirección del Partido Socialista Unificado de Alemania (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands; SED), encabezada por Egon Krenz, intentó salvar el régimen comu-nista abriendo un diálogo con los representantes de la Iglesia y de la disidencia.20 La sociedad, sin embargo, rechazaba cambios pequeños. El 9 de noviembre por la noche, Günter Schabowski, miembro de politburó del Partido Socialista Unificado de Alema-nia, anunció la intención de la nueva dirección del partido: libe-ración de las normas para viajes al extranjero. Cuando los perio-distas le preguntaron cuándo entraría en validez este reglamento,
16 Conze, op. Cit., pp. 697-700.17 La Doctrina Brezhnev decía que en el caso de que alguno de los países del bloque abandonara el socialismo, sus asuntos interiores se convertirían en asun-tos de los demás países socialistas. La Unión Soviética se reservó de esta mane-ra el derecho a intervenir en cualquier país del Este en el caso de amenaza de cambio del régimen. Este principio se empleó en Checoslovaquia en 1968 para terminar el proceso de reformas.18 Moravcová, Dagmar. Běla Plechanovová, Jan Kreidl, Evropská politika sjedno-ceného Německa 1990-1999 (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 2000), p.9.19 Fulbrook, Mary. Dějiny moderního Německa: Od roku 1918 po současnost (Praha: Grada Publishing 2010), p.254.20 Conze, op. Cit., pp. 699-700.
37
Schabowski respondió, confuso, que inmediatamente.21 Así, sin querer, provocó la caída del régimen. Por RDA corrían rumores de que se estaban abriendo las fronteras con el Oeste. Miles de personas se acercaban a pasos fronterizos y antes de la mediano-che se abrieron todos los puntos de control en el centro de Berlín. El muro que dividía la ciudad durante más de cuarenta años cayó y con él cayó el régimen de Alemania de este.
Tras la apertura de las fronteras, el número de alemanes de este que querían mudarse a RFA iba creciendo. Se dejó de tratar el tema de cómo cambiar el régimen de RDA, se discutió la reuni-ficación de Alemania. El eslogan de los manifestantes “Wir sind das Volk” (somos personas), que quería llamar la atención sobre el incumplimiento de los derechos humanos en RDA, se convirtió en “Wir sind ein Volk” (somos una nación), que incitaba de una manera clara a la reconstrucción de la nación alemana unifica-da.22 El anterior deseo de democratizar el régimen se convirtió en anhelo de unificar la nación. La pregunta no era si Alemania se reunificaría, sino cuándo.
El posible nacimiento de Alemania unificada no fue solamen-te un asunto interior de los dos países alemanes sino, debido a las condiciones de la división de posguerra, también de otras poten-cias europeas. El 28 de noviembre de 1989 Helmut Kohl, Canciller de Alemania del Oeste, hizo público un “programa de diez pun-tos para superar la división de Alemania y de Europa”. Propuso una forma basada en unión federativa de los países alemanes.23 Los EE.UU. respondieron con sus cuatro principios: 1) la unifi-cación debía realizarse dentro del contexto las relaciones entre la RFA y la OTAN y de la integración en Comunidades Europeas; 2) había que tener en cuenta los derechos y las responsabilidades de las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mun-dial; 3) debía realizarse tranquilamente paso a paso; 4) era nece-sario aceptar las fronteras de posguerra.24 El apoyo por parte de los Estados Unidos fue evidente. París y Londres, sin embargo,
21 Wilke, Manfred. “Der 9. November: Fall der Berliner Mauer” en Revolu-tion und Vereinigung 1989/90, ed. Klaus-Dietmar Henke (München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2009),p. 229.22 Fulbrook, op. Cit.,p. 259.23 Wolfrum, op.cit.,p. 376.24 Moravcová, op.cit., p.12.
38
no adoptaron similar actitud. Según los documentos de The Na-tional Security Archive en Washington, recientemente publicados, Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido durante su reunión con Mijaíl Gorbachov en Moscú el 23 de septiembre de 1989, declaró que estaba en contra de la unificación de Ale-mania. Según sus palabras, la unificación llevaría a “cambios de fronteras de posguerra y no podemos admitir tal cosa, porque podría poner en peligro la estabilidad de la situación internacio-nal y amenazar nuestra seguridad.”25 La opinión del presidente francés Francoise Mitterand fue similar, lo que no fue sorpresa teniendo en cuenta el tradicional antagonismo franco-alemán.26 Ante la corrosión paulatina del imperio soviético en Europa cen-tral y del Este, ambas potencias fueron modificando su opinión en la unificación de Alemania y al final la apoyaron.
A principios del año 1990 surgieron ideas más concretas de cómo organizar la unificación. Se basaban en el principio de “Dos más Cuatro”, según el que tanto los dos estados alemanes como las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, entraban en el debate.27 Las primeras elecciones libres en Alemania del este las ganó Alianza para Alemania (Allianz für Deutschland),28 cuyo programa constaba en unificar Alema-nia lo más rápido posible. Las negociaciones pudieron empezar. Al principio la Unión Soviética rechazaba a Alemania unificada
25 Entrevista a Mijaíl Gorbachov y Margaret Thatcher, 23/9/1989, disponible en: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB422/docs/Doc%207%201989-09-23%20Gorbachev%20Thatcher.pdf (citado el 20 de mayo 2013).26 Cuando Alemania fue dividida en dos en 1949, el escritor francés Francois Mauriac comentó el proceso con las siguientes palabras: „los franceses aman Ale-mania tanto que prefieren tener dos a tener solo una. “A pesar de que por parte de Mauriac se trató de una declaración irónica, una gran parte de franceses tenía la misma impresión en 1989. Según la encuesta realizada en julio de 1989, el 29 % de los franceses consideraba la reunificación de Alemania un peligro político para toda Europa. Durman, op. Cit., p.289; Wolfrum, op. Cit., pp. 377-78.27 La Unión Soviética no consiguió imponer la fórmula de 4+2 que acentuaba que el destino de Alemania estaba en manos de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Más en: Müller, Richard. “Das Ende des Krieges: Der Zwei-plus-vier-Vertrag”.28 Alianza para Alemania (Allianz fürDeustschland) fue compuesta por parti-dos del centro político, concretamente Christlich-Demokratische Union (CDU-Ost), Deutsche Soziale Union (DSU) y Demokratischer Aufbruch (DA).
39
como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Nor-te (OTAN) pero después de la reunión de Gorbachov y Kohl a mitad de julio, el líder soviético declaró que aceptaría este plan y se acordó que las tropas del Pacto de Varsovia abandonarían el territorio alemán durante los cuatro años siguientes.29 Las nego-ciaciones de “Dos más Cuatro” culminaron el 12 de septiembre de 1990 con la firma del Tratado sobre el acuerdo final con res-pecto a Alemania en Moscú. Este tratado acabó con los derechos y deberes de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mun-dial con respecto a Alemania y la República Federal consiguió plena soberanía en asuntos interiores y exteriores.30 El proceso de unificación de Alemania se llevó a cabo el 3 de octubre de 1990, cuando la República Democrática Alemana se unió oficialmente a la República Federal de Alemania. Este día se celebra en Ale-mania como “Día de la unidad alemana”. La unificación de Ale-mania acabó con la división de Europa de después de la Segunda Guerra Mundial. División que empezó y terminó en el territorio alemán. Los alemanes del este y los del oeste formaron, tras 41 años de separación, un estado unificado pero al mismo tiempo les esperaban muchos retos que la unificación trajo consigo.
El desarrollo político y económico de la Alemania unificadaEl 2 de diciembre de 1990 se celebraron las primeras eleccio-
nes nacionales al Bundestag de Alemania. Las ganó, con el 43,8 % de los votos, la Unión Demócrata Cristiana (Christilich Demo-kratische Union Deustschlands; CDU)31 junto con Unión Social Cristiana (Christlich-Soziale Union; CSU) y formó coalición con los liberales (Freie DemokratischePartei; FDP), que ocuparon el tercer lugar. El fracaso del Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partai Deutschlands; SPD) se debió al he-cho de que su candidato al puesto de Canciller de Alemania, Os-kar Lafontaine, había criticado la unificación alemana.32 Según se esperaba, el Partido de la Izquierda (Partei des Demokratischen
29 Fulbrook, op. Cit., p. 263.30 Conze, op. Cit., p. 742; Wolfrum, op. Cit., p. 380.31 CDU actúa a nivel nacional junto con CSU. CSU opera solamente en Bavaria. CDU no desarrolla ninguna actividad en Bavaria.32 Ritter, Gerhard A. Der Preis der deutschen Einheit: Die Wiedervereinigung und die Krise des Sozialstaats (München: C. H. Beck 2007), p. 53.
40
Socialismus), sucesor del Partido Socialista Unificado de Alema-nia, no recibió muchos votos.
Resultados de las elecciones al Budestag de Alemania de 1990*
Partido Resultado Número de mandatosCDU/CSU 43,8 % 319SPD 33,5 % 239FDP 11 % 79Partido Verde 3,8 % 8PDS 2,4 % 17**
*http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundes-tagswahlen/btw1990.html (citado el 25 de mayo 2013).
**El número elevado de mandatos se debe a la división de Alemania en dos distritos electorales: Este y Oeste.
En el nuevo gabinete de gobierno, dirigido por Helmut Kohl, aparecieron solamente tres ministros de la antigua RDA. Una de ellos fue Angela Merkel, ministra de Juventud y Familia.33 El pro-ceso de unificación fue muy costoso porque las condiciones de las partes del este y del oeste fueron muy distintas.34 Mientras que en el año 1990 la renta per cápita fue de 40 200 marcos alemanes, un año más tarde bajó, contando con los territorios del este y del oeste, a 34 990 marcos y Alemania cayó al sexto lugar en la clasi-ficación de estados europeos más ricos.35
En la mitad del año 1990 se establecieron Fondos para la Unidad Alemana, de los que los estados federados debían sacar dinero para la restructuración de su economía.36 Pronto se puso en claro, no obstante, que no disponían de suficiente dinero, por lo cual el 1 de julio de 1991 se fundó el Fondo de Solidaridad. Su existencia fue limitada para un año y el dinero para este fondo se cobró mediante un impuesto extraordinario de 7,5 % de la renta de las personas físicas y jurídicas. Desde el año 1995 este “im-puesto solidario” se cobró regularmente y las transferencias de Alemania del Oeste a Alemania del Este alcanzaron entre los años
33 Ritter, op.cit., p. 68; Wolfrum, op.cit., p. 399.34 Conze, op.cit., p. 731.35 Wolfrum, op.cit., p. 400.36 Mynaříková, Romana. Bohatým brát, chudým dávat. Finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí (Praha: Mat-fyzpress 2011), pp.26-7.
41
1990 y 2000 1,8 billones de marcos. Dentro del segundo pacto de solidaridad, aprobado en 2001, las partes orientales deben recibir 150 millardos de euros más entre los años 2005 y 2020.37
Según las cifras citadas queda claro que la unificación de Ale-mania tuvo gran impacto en la economía de los países del Oeste. En 1995 se notó un descenso en la industria automovilística, base de la economía de Alemania Occidental. El desarrollo económico fue uno de los motivos principales por los que la coalición cris-tiano-liberal de la época tuvo problemas para mantenerse en el poder tras las elecciones parlamentarias de 1994. El renacimiento económico que había prometido Kohl no llegaba, igual que no era posible cumplir las promesas de que el nivel económico y el nivel de vida de Alemania del Este se iba a igualar al de las zonas del Oeste durante unos años. Como resultado, las preferencias electorales de PDS crecían. El partido sacó provecho de protestas de los habitantes de la antigua RDA por transición demasiado rápida a economía de mercado y las consecuencias de ésta, sobre todo se trató del desempleo.38 No fue muy sorprendente enton-ces, que las elecciones de 1998 produjeran la caída del gobierno de Helmut Kohl. El nuevo gobierno, liderado por demócrata so-cial Gerhard Schröder, estaba compuesto de la coalición de SPD y el Partido Verde.39 SPD se convirtió por primera vez desde el año 1972 en el partido con más poder en Budestag, lo logró gracias a su acercamiento al centro político.
Resultados de las elecciones al Budestag de Alemania de 1998*
Partido Resultado Número de mandatosCDU/CSU 35,1 % 245SPD 40,9 % 298FDP 6,2 % 43Partido Verde 6,7 % 47PDS 5,1 % 36*http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundes-tagswahlen/btw1998.html (citado el 25 de mayo 2013).
37 Wolfrum, op.cit., p.401. 38 Después del año 1989 más de 3 millones de personas perdieron trabajo. Dornbusch, Rudiger. Holger Wolf, “Economic transition in Eastern Germany,” en Brooking Papers on Economic Activity, William C. Brainard, George L. Perry, eds. (Washington, D. C.: Brooking Institution 1992), p.239.39 Conze, op.cit., p.809.
42
Según muchos ya era la hora para el cambio. Al año siguiente se produjo un escándalo acerca del financiamiento del CDU y el aura de Helmut Kohl como unificador de Alemania decayó. En su actuación televisiva de 1999, Kohl demostró qué dura puede ser la caída de uno de los personajes clave de la historia moderna de Alemania. En la televisión confesó que entre los años 1993 y 1998 recibió 2 millones de marcos y los entregó en la caja de CDU.40
El carismático Gerhard Schröder prometía un estilo político diferente y de hecho lo llevó al cabo. Igual que su Ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, pertenecía a la generación influida por el movimiento estudiantil del año 1968. Al principio, la coalición se ganó popularidad con su política fiscal, legislación en el campo del medio ambiente y rechazo a la guerra en Irak. A pesar de eso, tras las elecciones parlamentarias de 2002 tenía pro-blemas para mantenerse en el poder. En ese momento Schröder empezó con reformas más amplias y la “Agenda 2010”, criticada por su propio partido por ser demasiado dura.41 A principios de julio de 2005 Schröder pidió el parlamento que votara de su con-fianza en el gobierno. No consiguió el número necesario de los votos y el primer ministro se vio obligado a dimitir. CDU/CSU dirigida por la nueva estrella política alemana, Angela Merkel, volvió a ganar las elecciones después de mucho tiempo.
Resultados de las elecciones al Budestag de Alemania de 2005*
Partido político Resultado Número de mandatosCDU/CSU 35,2 % 226SPD 34,2 % 222FDP 9,8 % 61Partido Verde 8,1 % 51La Izquierda (Linke)** 8,7 % 54*http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundes-tagswahlen/btw2005.html (citado el 25 de mayo 2013).**Esta formación política, liderada por Oskar Lafontain, unió la antigua PDS, algunos renegados de SPD y otros partidos de izquierda.
Merkel, no obstante, no consiguió el número suficiente de mandatos en el Parlamento para formar la coalición tradicional
40 Wolfrum, op.cit., p. 406.41 Wolfrum, op.cit., p. 410.
43
con los liberales. Tras unas negociaciones difíciles se creó una coalición CDU/CSU con SPD, igual que entre los años 1966-1969. A pesar de que Merkel tenía el derecho legítimo al cargo del Can-ciller porque su partido había ganado las elecciones, los socio-demócratas también se lo reclamaban. Al final, tras un largo de-bate, Angela Merkel se convirtió en la primera mujer Canciller de Alemania en la historia. Su nombramiento fue un momento histórico, además, porque nació y vivió en Alemania del Este.42 Merkel consiguió resucitar la economía alemana y aumentar el prestigio de Alemania no solo en Europa, sino en el mundo.
Merkel, cuyo partido ganó las elecciones de 2009, cambió SPD por su tradicional asociado en la coalición, FDP. A pesar de la crisis europea que afectó a toda Europa, Alemania incluida, la CDU liderada por Merkel sigue teniendo altas preferencias elec-torales y es favorito para las elecciones parlamentarias de 2013.43
¿Es realmente unificada la sociedad alemana después del año 1990?
Tras la caída del régimen de Alemania del Este se empezó a discutir cómo sancionar a los que apoyaron de manera activa el sistema no democrático en RDA. En noviembre de 1991 fue aprobada la ley sobre tratamiento de datos acumulador por Sta-si44 se creó una oficina que los administra hasta hoy día. Su pri-mer director fue Joachim Gauck.45 No obstante no está claro si los alemanes del este consiguieron superar su pasado. Algunos representantes del gobierno de la antigua RDA fueron condena-dos a cárcel pero el ex-secretario general de SED, Erich Honecker, se fugó a la embajada chilena en Moscú. A pesar de que fue ex-traditado a Alemania, debido a su estado de salud fue liberado.
42 Más sobre Angela Merkel en Jacqueline Boysen, Angela Merkel (München: Ullstein 2001).43 Las encuestas másrecientes sobre la opinión pública sobre las elecciones parlamentarias en Alemania se publican en: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/953/umfrage/aktuelle-parteipraeferenz-bei-bundestag-swahl/ (consultado el 5 de junio 2013).44 Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) fue policía secreta de Alemania del Este.45 Joachim Gauck fue responsable de los archivos de la Stasi hasta el año 2000. Desde marzo de 2012 es Presidente del país.
44
Murió en en Santiago de Chile adonde se fue inmediatamente después de su liberación.46 Igual que otros países que estaban bajo la influencia soviética, también los alemanes se preguntan si los castigos fueron suficientemente duros. En Alemania del Este, lógicamente, es una cuestión delicada.
A pesar de que desde la unificación de Alemania han pasa-do 23 años ya, las diferencias entre la parte occidental y la parte oriental siguen siendo evidentes. En los últimos años podemos observar en los alemanes del este una nostalgia por la vida en RDA. Según algunos, la sociedad de la RDA fue más solidaria desde el punto de vista social, y más coherente, mientras que des-pués de la unificación, los alemanes del este tuvieron que acos-tumbrarse a la vida en capitalismo “fiero”.47 En su crítica se olvi-dan, sin embargo, de las represiones, la imposibilidad de viajar, falta de libertad de expresión , etc., que el régimen suponía. Asi-mismo aparece una oleada de nostalgia por algunos artículos que se podían conseguir en RDA antes del año 1989. La película Goo-dbye Lenin! de Wolfgang Becker recoge muy bien la atmósfera.48
A pesar de que gracias a la unificación de Alemania mejoró el nivel de vida de la mayoría de los alemanes del este, la diferencia entre la parte oriental y la parte occidental sigue siendo notable. No se trata solamente del ámbito económico (construcción de infraestructura, negocio, salarios, etc.) sino también el político y el psicológico. Muchos de los alemanes del oeste creen que los del este viven de “su dinero”. La nación, dividida en el año 1949 debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, seguramente tardará algún tiempo en unificarse por completo. Las consecuencias de la división de Alemania en los años 40 del siglo XX afectarán, con seguridad, a más de una generación de alemanes.
BibliografíaBISHOP, Patrick. Bomber Boys: Fighting Back 1940-1945 (London: Harper-Press 2007), xxx.
46 Wolfrum, op.cit., pp. 403-4.47 Diewald, Martin Více např. “Agency or constraint? The mutual shaping of control beliefs and working lives in East Germany after 1989,” International Jour-nal of Psychology 42, N° 2 (2007). 48 Fulbrook, op.cit., p. 275.
45
CONZE, Eckart. Die Suche nach Sicherheit: Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart (München: Siedler 2009).DIEWALD, Martin Více např. “Agency or constraint? The mutual shaping of control beliefs and working lives in East Germany after 1989,” International Journal of Psychology 42, N° 2 (2007). DORNBUSCH, Rudiger. Holger Wolf, “Economic transition in Eastern Ger-many,” en Brooking Papers on Economic Activity, William C. Brainard, George L. Perry, eds. (Washington, D. C.: Brooking Institution 1992).DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé I.: Válka a nukleární mír (Praha: Karoli-num 2004).FULBROOK, Mary. Dějiny moderního Německa: Od roku 1918 po současnost (Praha: Grada Publishing 2010).GADDIS, John Lewis The United States and the Origins of the Cold War 1941-1947 (Nueva York: Columbia University Press 1972), 120-121; CHASE, John L. “The Development of the Morgenthau Plan Through the Quebec Conference,” Journal of Politics, XVI (mayo 1954).GORBATSCHOW, Michail. Erinnerungen (Berlin: Siedler 1995).JUDT, Tony. Poválečná Evropa (Praha: Slovart, 2008). KAREL, Krátký. Marshallův plán (Plzeň: Aleš Čeněk 2010).KENNAN, George F. Memoires 1925-1950 (Boston: Little, Brown and Com-pany 1967).MORAVCOVÁ, Dagmar. Běla Plechanovová, Jan Kreidl, Evropská politika sjednoceného Německa 1990-1999 (Praha: Institut pro středoevropskou kultu-ru a politiku 2000).MÜLLER, Richard. “Das Ende des Krieges: Der Zwei-plus-vier-Vertrag”.MYNAŘÍKOVÁ, Romana. Bohatým brát, chudým dávat. Finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí (Praha: Matfyzpress 2011).RITTER, Gerhard A. Der Preis der deutschen Einheit: Die Wiedervereinigung und die Krise des Sozialstaats (München: C. H. Beck 2007).SCHWARZ, Hans-Peter. “The Division of Germany, 1945-1949,” En: The Cambridge History of the Cold War, Volume I, Origins, eds. Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).WILKE, Manfred. “Der 9. November: Fall der Berliner Mauer” en Revoluti-on und Vereinigung 1989/90, ed. Klaus-Dietmar Henke (München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2009).WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie: Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek (Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barri-ster & Principal 2008).
46
Entrevista a Mijaíl Gorbachov y Margaret Thatcher, 23/9/1989, disponible en: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB422/docs/Doc%207%201989-09-23%20Gorbachev%20Thatcher.pdf (citado el 20 de mayo 2013).http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundes-tagswahlen/btw1990.html (citado el 25 de mayo 2013).http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundes-tagswahlen/btw1998.html (citado el 25 de mayo 2013).http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundes-tagswahlen/btw2005.html (citado el 25 de mayo 2013).http://de.statista.com/statistik/daten/studie/953/umfrage/aktuelle-partei-praeferenz-bei-bundestagswahl/ (consultado el 5 de junio 2013).
47
“Hacia el Oeste”: la República Checa en su camino hacia la Unión Europea
Jaromír Soukup1
El objetivo de este capítulo es mostrar que largo y compli-cado fue el proceso por el que tuvo que pasar la Repúbli-
ca Checa para poder formar parte de la Unión Europea. Fue un proceso que duró casi quince años y que culminó en el año 2004 con la adhesión del país a la Unión Europea. “La República Checa cumplió con su agenda estratégica enfocada en la integración.”2 Pero volvamos al principio.
El año 1989 fue un hito en la historia de Checoslovaquia. Tras la caída del régimen comunista los políticos tuvieron que decidir la dirección de la política exterior del país. Muchos de ellos, en-cabezados por el presidente Václav Havel, hablaron de “vuelta a Europa”, pensando en la integración en las estructuras económi-cas, políticas y militares de Europa del Oeste. Esta opinión pre-dominó pronto en la mayoría de los partidos políticos (con la ex-cepción del Partido Comunista de Checoslovaquia); se creía que la adhesión a Comunidades Europeas iba a ser un símbolo más de la exitosa transición del país hacia la economía de mercado y hacia una sociedad democrática.3
En diciembre de 1989 Checoslovaquia declaró, mediante su primer ministro, su deseo de comenzar las negociaciones nece-sarias para la adhesión a Comunidades Europeas. El gobierno de Foro Cívico,4 formado después de las elecciones de 1990, determi-
1 Profesor de Historia Contenporánea y de América Latina, Universidad Caro-lina de Praga, República Checa.2 Handl, Vladimír y Otto Pick. „Česká zahraniční politika 1993-2005,“ en Mez-inárodní politika 26, No. 8, (2005), p13.3 Černoch, Pavel. Cesta do EU. Východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004 (Praha: Linde 2003), pp25-26.4 Foro Cívico fue movimiento político que surgió el 19 de noviembre de 1989, o sea, dos días después de la intervención comunista en la manifestación estudi-
48
nó como su principal objetivo la integración del país en las estruc-turas europeas. En diciembre de 1989 surgió el programa PHARE (Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economies; Polonia-Hungría: ayuda para la reconstrucción económica) que es-tableció ayudas para apoyar el proceso de reforma económica en los países de Europa Central y Oriental. El programa se abrió para más países, Checoslovaquia incluida, en el año 1990. El proyecto representó durante años una de las principales fuentes de ayuda para estos países.5 Su objetivo original fue asesoría y apoyo en el proceso de transición a la economía de mercado y más tarde (des-pués del año 1994) sobre todo subvenciones económicas para facili-tar los preparativos para la membrecía en la Unión Europea (UE).6
El programa PHARE no fue la única ayuda por parte de la UE. Otras subvenciones venían de los fondos ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession; Instrumento de Política Es-tructural de Preadhesión), enfocado en el medio ambiente y la in-fraestructura, o SAPARD (Special Accesion Programme for Agricul-ture and Rural Development; Programa especial de adhesión para el desarrollo agrícola y rural). Asimismo los países candidatos co-braron dinero del Banco Europeo de Inversiones. Los países del antiguo Bloque del Este fueron apoyados por los miembros de la UE, sobre todo Francia, Alemania y Gran Bretaña.7
En mayo de 1990 se firmó el llamado acuerdo de cooperación en Bruselas (antes se había firmado un acuerdo similar con Hun-gría, Polonia y la Unión Soviética), que establecía y extendía las relaciones comerciales mutuas entre Checoslovaquia y Comuni-dades Europeas. Checoslovaquia se convirtió a principios del año 1991 en uno de los miembros de Consejo de Europa.8 El primer
antil. Fue una plataforma de actividades cívicas independientes. Rechazaba el régimen comunista checoslovaco. 5 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Strukturální fondy, PHARE [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Historie-regionalni-politiky-EU-v-Ceske-re-publice/Predvstupni-nastroje/Phare. 6 Černoch, Pavel. Op.cit., pp47-54.7 Zukal, Jiří. „PHARE. Největší zdroj zahraniční pomoci,“ Mezinárodní politi-ka 19, No. 1, (1995), pp18-19; Sabathil, Gerhard. „Příprava České republiky pro vstup do EU,“ Mezinárodní politika 23, No. 1, (1999), pp10-11. 8 El Consejo de Europa fue fundado en 1949. Es organización internacional cuyo principal objetivo es apoyar la democracia y proteger los derechos humanos.
49
avance notable en las negociaciones entre Checoslovaquia y Co-munidades Europeas fue la conclusión de los llamados acuerdos de adhesión (Acuerdos Europeos) a finales del año 1991. Estos acuerdos trataron las relaciones comerciales y arreglaron la coo-peración económica y cultural.9 Para que entraran en validez, te-nían que ser ratificados por parlamentos de los países miembros, Parlamento Europeo y Consejo de Europa. Según estos acuerdos, los países candidatos se debían unir al mercado común de Co-munidades Europeas pero al mismo tiempo se les garantizaba régimen especial en sectores “delicados”: agricultura, industria de acero e industria textil.
Los países candidatos no consideraron estos acuerdos obli-gatorios para su adhesión a Comunidades Europeas. Checoslo-vaquia se dividió antes de terminar el proceso de ratificación. Comunidades Europeas no querían que los acuerdos pasaran au-tomáticamente a la República Checa y Eslovaquia, por lo cual fue necesario firmar otro acuerdo en octubre de 1993. Este acuerdo entró en vigor en 1995. Su objetivo fue creación de zona de libre circulación de mercancía industrial, como más tarde a partir del año 2002.10
La cooperación no se llevó a cabo solamente en la industria sino también en el desarrollo regional, el transporte, la agricul-tura y el apoyo al negocio pequeño y medio. Para asegurar la colaboración mutua y el control sobre cumplimiento de los prin-cipales objetivos surgieron varias instituciones que podemos di-vidir en las parlamentarias y las de ministerios. El órgano más importante fue el Consejo de Adhesión, formado por ministros de asuntos exteriores de los países miembros y de la República Checa y un miembro de Comisión Europea. El Consejo resolvía disputas entre los miembros y sus decisiones fueron reglamen-tarias. Mientras tanto, el Comité de Agregación, compuesto por oficiales, resolvía cuestiones técnicas. Para la resolución de pro-blemas más complicados se fundaron subcomisiones. El último de los órganos comunes fue Comité Parlamentario cuya función
9 Černoch, Pavel. Op.cit., pp26-28.10 Acuerdo Europeo sobre la agregación de la república Checa a las Comunida-des Europeas (el llamado acuerdo de acociación [citado el 5 de junio 2013]): dis-ponible en http://www.euroskop.cz/gallery/5/1662-ec078fe7_58b7_4481_b5bf_b8b35eb0246d.pdf.
50
fue solamente la de asesorar. Fue formado por diputados del Par-lamento de la República Checa y del Parlamento Europeo.
En el año 1995 surgió en Chequia el Comité de Gobierno para la Integración Europea que discutía los problemas fundamenta-les de la relación entre la República Checa y la UE, y Comité para la ejecución del Acuerdo Europeo (desde 1998 Comité para la integración de la República Checa en la UE) que supervisó el cumplimento de los acuerdos por parte de la República Checa y la coordinación de los distintos órganos. Un hito importante para los países del antiguo Bloque del Este fue la Cumbre de Co-penhague en junio de 1993. El Consejo Europeo decidió que los países candidatos podían convertirse en miembros de la UE en el caso de estuvieran dispuestos a cumplir con las condiciones económicas y políticas (los llamados Criterios de Copenhague), entre otros creación de instituciones estables, capaces de garan-tizar desarrollo democrático, derechos humanos y derechos de minorías, economía de mercado, capacidad de afrontar la presión de la competencia dentro de la UE y la capacidad de asumir las responsabilidades que surgen de la membrecía en la Unión. Los países de Europa Central y Oriental expresaron su disconformi-dad con el hecho de que no se estableciera una fecha concreta de la posible adhesión. En la cumbre de Essen en diciembre de 1994 y en la cumbre de Madrid al año siguiente se articularon más cri-terios para la aceptación de nuevos miembros.11
A finales del año 1995 el gobierno checo aprobó la petición de adhesión a la UE. El documento fue entregado oficialmente durante la visita Václav Klaus, el Primer Ministro checo, en Roma en enero de 1996.12 Al año siguiente la Comisión incluyó la Repú-blica Checa en la primera ola de ampliación, junto con Polonia, Hungría, Estonia, Eslovenia y Chipre. En julio fue aprobado el programa llamado Agenda 2000 que trató los problemas de la ampliación; y constaba, entra otros, de informes de valoración de
11 Müller, David. „Cesta České republiky do Evropské unie,“ en Cesta České republiky do Evropské unie, eds. Hynek Fajmon (Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury 2004), pp27-28. 12 Más en: Černoch, Pavel. Op.cit., pp 60-63; Gerhard Sabathil, „Příprava České republiky pro vstup do EU,“, p11.
51
los países candidatos.13 La Comisión concluyó que la República Checa “presenta rasgos característicos de democracia” con insti-tuciones estables que garantizan el cumplimiento de las leyes, de los derechos humanos y respeto y protección de minorías.14 Ade-más, la Comisión señaló que la economía de mercado funciona en la República Checa y recomendó iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea con Praga. La Cumbre del Consejo de Europa que tuvo lugar en diciembre de 1997 en Luxemburgo decidió iniciar las negociaciones con seis países de la primera ola dentro de cuatro meses; otros cinco países debían seguir con ne-gociaciones de preadhesión.
A principios del año 1998 se complicaron las relaciones co-merciales entre la República Checa y la Unión Europea. Los cul-tivadores de manzanas checos se quejaban, desde el año anterior ya, del importe excesivo de manzanas de los países de la UE. La situación empeoró de tal modo que el Ministro de Agricultura checo, Josef Lux, propuso establecer cuotas para importar man-zanas. La Comisión Europea respondió anulando las cuotas que favorecían el importe de carne de cerdo, aves y zumo de frutas de la República Checa, explicando que se trataba de un modo de defensa estándar ante una violación del acuerdo de agregación. El gobierno checo canceló las cuotas en mayo de 1998.
Al mismo tiempo que culminaba el “problema de manza-nas”, empezó a cumplirse el programa de adhesión de los países candidatos (marzo de 1998). El encargado de dirigir la negocia-ción bilateral entre la Unión Europea y la República Checa para conseguir la integración de ese país en el organismo europeo fue Pavel Telička. El negociador principal de la Comisión Europea fue Michael Leigh de Gran Bretaña (desde el año 2000 Rutger Wis-sels). A finales de marzo la República Checa presentó en Bruselas su Programa Nacional de Preparativos para la Membrecía en la UE, en el que determinó un calendario de aceptación de la legis-
13 Jakš, Jaroslav. „EU a agenda 2000,“ Mezinárodní politika 21, No. 8, (1997), pp. 8-9.14 Agenda 2000, en Evropská komise, zastoupení v České republice, dokumen-ty a publikace [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/agenda2000.pdf, 26.
52
lación europea. Este programa se transformó y completó durante los años siguientes según el estado actual de los preparativos.15
En abril de 1998 empezó el llamado screening, o sea, com-paración de la legislación y la práctica del país candidato con las leyes y normas de la UE (los llamados acquis communautaire).16 No se trató de discutir los distintos campos sino de juntar materia-les para la siguiente fase de negociaciones. Debido a la inmensa agenda, este screening no terminó a finales del año 1998, como se había pensado, sino a mitades del aňo1999. Fue un proceso muy difícil. Los abogados checos y expertos en los distintos sectores estudiaron miles de páginas de normas vigentes en la UE y tu-vieron que calificar qué normas no se podrían implementar en el ordenamiento jurídico de la República Checa a la hora de la adhesión a la UE y plantear periodos de transición. El problema constaba en el hecho de que nadie hubiera establecido una fecha concreta para la adhesión de los países de la primera ola.
Los expertos dividieron la agenda en 31 capítulos y trataron cada capítulo por separado. En práctica, los especialistas en la UE explicaron las normas a los expertos checos. En los siguientes diá-logos se analizó la legislación del país candidato y las leyes y las normas se dividieron en tres categorías: 1) las sin problemas, 2) las que exigían modificaciones lingüísticas, técnicas o institucio-nales y 3) las que exigían cambios graves. Durante las siguientes negociaciones se discutían solamente las cuestiones problemáti-cas. Al mismo tiempo el gobierno checo pidió a todos sus minis-terios elaboración de materiales para las negociaciones.17
Los primeros capítulos en discutirse fueron los menos com-plicados: ciencia e investigación y telecomunicación y sociedad de la información. Hasta el final del año, veinte capítulos fueron sometidos al screening. Para hacer el procedimiento más rápido las negociaciones de los capítulos más fáciles empezaron durante el screening ya.
15 Müller, David. Op.cit., pp32-35.16 Vogelmannová, Helga. “Co je to screening,“ Mezinárodní politika 23, No. 1, (1999), pp 12-14; Sabathil, Gerhard. “Příprava České republiky pro vstup do EU,“ 11.17 Telička, Pavel. „Tempo jednání o přistoupení závisí na dořešení vnitřních problémů EU,“ Mezinárodní politika 23, No. 1, (1999), p4-5.
53
La Comisión Europea evalúa cada año en sus informes va-lorativos el avance de los países candidatos en los campos de aceptación de la nueva legislación, cumplimiento de los derechos de minorías, situación económica del país y condiciones de la administración pública. Los datos necesarios para estos informes los saca sobre todo de los documentos presentados por los países candidatos pero también los obtiene de otras instituciones inter-nacionales (Consejo de Europa, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, organizaciones financieras internacio-nales y organizaciones no gubernamentales). Los informes regu-lares juegan un papel importante en las decisiones del Consejo y le ayudan a enfocar los problemas de los distintos países. Los in-formes también influyeron en la condición interior de los países; las valoraciones negativas debilitaron la posición del gobierno y se convirtieron en un arma potente en manos de la oposición.
El primer informe fue presentado en noviembre de 1998. Antes de su emisión se preveía en Bruselas que la valoración de la República Checa iba a ser negativa, a pesar de eso, cuando se hizo público el informe, los checos se desilusionaron. La Comi-sión afirmó que desde el año 1997 no se ejecutó ningún cambio en la administración pública y que no existía ley del servicio pú-blico; comentó también los salarios bajos de empleados públicos relacionándolos con la falta de confiabilidad de las autoridades.18 Como comentan Karel Barták y Pavel Telička en su libro Kterak jsme vstupovali (Cómo entramos), Michael Leigh comparó en una de las entrevistas la administración pública checa con “una bici-cleta que parece nueva pero basta con clavar con la uña y se des-prende la laca y se queda claro que es un trasto antiguo”.19
La justicia fue criticada sobre todo por la insuficiente comu-nicación dentro del Ministerio de Justicia y con juzgados, número elevado de casos no resueltos y número de puestos de jueces no ocupados, su remuneración insatisfactoria y la falta de posibili-dades de su formación y también la ausencia de la Corte Suprema de Administración. La Comisión halló problemas en las medidas
18 Informe de la Comisión Europea sobre la República Checa 1998 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/pravz-pravacr1998.pdf.19 Barták Karel y Pavel Telička. Kterak jsme vstupovali (Praha a Litomyšl: Paseka 2003), p 81.
54
anticorrupción así que en la posición de la minoría romaní.20 El informe afirmó que “la República Checa se puede considerar país de economía de mercado que funciona pero la situación puede seguir mejorando”.21 El sector financiero fue criticado por priva-tización lenta de bancos y empresas industriales. La visión de la República Checa como miembro de la UE como una perspectiva “a mediano plazo”22 asustó a los políticos checos. Ningún país, excepto Eslovenia, fue tan criticado como la República Checa.
Para la República Checa, el año 1999 suponía otras complica-ciones en su camino hacia la Unión Europea. Fueron problemas que duraron varios años. El primero que apareció fue el conflicto entre la República Checa y Austria en torno a la central nuclear de Temelín que se encuentra cerca de la frontera entre Chequia y Austria. Precisamente por esta razón Austria declaró su preocu-pación ante las consecuencias de una eventual avería.23 A pesar de que se trató más bien de un problema de relaciones mutuas entre los dos países, al principio de mayo de 1999 los diputados austriacos al Parlamento Europeo con la ayuda del Partido Ver-de consiguieron que el problema de Temelín se convirtiera en un tema de resolución política internacional. Austria basó su argu-mentación en su opinión de que Temelín no era solamente peli-grosa sino sobre todo totalmente prescindible, y pedía que se con-virtiera, con la ayuda económica de la Unión Europea, en central térmica de turbina de gas.24
En mayo de 1999 el Parlamento Europeo decidió que la Re-pública Checa debía buscar soluciones alternativas, lo que signi-ficó, sobre todo según los diputados austriacos, detener el funcio-namiento de la central nuclear. Los ataques contra la República Checa por parte de Austria se intensificaron en julio de 2000, cuando se empezó con el abastecimiento se Temelín con combus-tible nuclear. La Ministra de Relaciones Exteriores de Austria ini-
20 Informe 1998. 21 Informe 1998, 10.22 Informe 1998, 10.23 La relación entre Austria y la República Checa la trata Andreas Unterberger, „Rakušané a Češi,“ en Mezinárodní politika 20, No. 6, (1996), pp12-14; Scheu, Harald Christian. „Postoj Rakouska k rozšíření Evropské Unie na východ,“ en Mezinárodní politika 22, No. 4, (1998), pp18-19.24 Barták Karel. y Pavel Telička, op.cit., p.159.
55
ció la formación de una comisión, que debía dedicarse a los temas relacionados con Temelín.
El canciller austríaco Wolfgang Schüssel confirmó durante su reunión con los representantes de Alta Austria que tuvo lugar en agosto de 2000, que en el caso de que el funcionamiento de Temelín no fuera absolutamente seguro, Austria impediría cerrar el capítu-lo Energía y así frenaría las negociaciones de adhesión de la Repú-blica Checa a la UE. Más tarde, la Ministra de Relaciones Exteriores de Austria suavizó las palabras del Canciller afirmando que Aus-tria no pensaba obstruir la entrada de la República Checa en la UE. La posición de Austria la debilitó, además, la actitud de Francia, país que en aquel momento presidía la Unión. Francia no admitía cualquier regulación de energía nuclear. El tema de las normas de seguridad nuclear, además, estaba en las competencias cada país. La posición de Austria dentro de la UE empeoró, además, debido al “bloqueo diplomático” iniciado por el Partido de la Libertad de Austria de Jörg Heider, considerado de extrema derecha cuando este partido empezó a ser parte del Gobierno de Austria.25
A principios de septiembre de 2000 la situación empezó a mejorar para la República Checa. La Comisión Europea decidió no intervenir en la disputa sobre todo debido a la ausencia de estándares de seguridad nuclear en el derecho europeo. Los di-putados austriacos y el Partido Verde no se dieron por vencidos y en septiembre de 2000 en la sesión del Parlamento Europeo apro-baron una resolución en la que apelaron al gobierno checo y le pidieron un análisis del impacto ambiental de Temelín.
El gobierno austríaco encabezado por Schüssel se quejaba además, de la mala comunicación por parte de la República Che-ca, cuya actitud fue criticada más tarde incluso por los líderes de la Comisión Europea. A principios de octubre de 2000 se provocó un bloqueo de fronteras checo-austríacas, dirigido por los repre-sentantes políticos de Alta Austria y activistas austriacos. El Go-bierno checo pidió ayuda a la Unión Europea. Sus representantes,
25 Se puede comparar con Petr Zavadil, „Evropská unie bojkotuje Rakousko,“ en Mezinárodní politika 24, No. 6, (2000), pp.26-28; Petr Zavadil, „Haider: Příči-na, nebo důsledek, in: Mezinárodní politika,“ en Mezinárodní politika 24, No. 6, (2000), pp.26-28; Hála, Jan. „Ochránce“ Rakouska Jörg Haider: Musíme vyčistit chlév!,“ en Mezinárodní politika 20, No. 6, (1996), pp.16-17.
56
sobre todo el comisario para la ampliación de la Unión Europea, Günter Verheugen, acusaron al gobierno austríaco de violación del Acuerdo Europeo y aseguraron a Chequia que la entrada de la República Checa en la UE no se va a posponer seguramente por el problema de Temelín.26 En octubre de 2000 el Parlamento Europeo aceptó la resolución sobre la membresía de la República Checa en la UE, y en ella confirmó la necesidad de creación de altos estándares de seguridad nuclear. Asimismo, sin embargo, rechazó la iniciativa del Partido Verde, que condicionaba la adhe-sión de la República Checa a la UE con que Temelín no se pusiera en funcionamiento.27
Las relaciones entre la República Checa y Austria empezaron a mejorar a principios de noviembre de 2000, cuando comenzó un diálogo entre los países. Günter Verheugen, comisario de la UE, fue mediador de las negociaciones. Los primeros ministros de ambos países, Wolfgang Schüssel y Miloš Zeman, se reunieron en diciem-bre de 2000 en Melk (Austria), y firmaron el primer acuerdo mutuo. El llamado Proceso de Melk culminó un año más tarde con la firma de un acuerdo en Bruselas. Este acuerdo iba a formar parte del pos-terior contrato de adhesión de la República Checa a la UE. La Re-pública Checa prometió analizar la influencia de la central nuclear en la salud de los habitantes y en el medio ambiente, y expresó su acuerdo con una revisión de la seguridad de Temelín por parte de expertos internacionales. Austria prometió terminar el bloqueo de la frontera y dejar de obstruir el cierre del capítulo Energía.28
Al mismo tiempo, sin embargo, se provocó la disputa sobre los Decretos de Beneš. Son Decretos del presidente Edvard Beneš (ratificados más tarde por Asamblea Nacional) emitidos durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros meses de posguerra. Ninguno de los decretos trató directamente el tema del desplaza-miento de la población alemana de Checoslovaquia. Sobre todo se trató de decretos sobre confiscación de bienes y tierras y sanción de crímenes del nazismo. A base de estos decretos, los alemanes y los húngaros perdieron sus tierras y sus bienes. Precisamente estos decretos que tratan la confiscación de bienes alemanes fue-
26 Barták Karel y Pavel Telička, op.cit., pp. 162-163.27 Unterberger, op.cit., pp.12-14.28 Müller, David. Op.cit., pp.40-43.
57
ron objetivo de ataques por parte de organizaciones de alemanes de los Sudetes.29
En abril de 1999, basándose en el informe del año 1998, el Parlamento Europeo pidió al gobierno checo que anulara los De-cretos de Beneš.30 Algunos de los diputados del Parlamento Eu-ropeo (sobre todo los diputados alemanes por el partido Unión Demócrata Cristiana/ Unión Social Cristiana) afirmaron que los decretos iban contra los Criterios de Copenhague que pedían a los países candidatos imperio de la ley y protección de minorías. En su opinión los decretos contradecían el derecho internacional. Más tarde predominó la opinión de que hacía falta analizar los decretos y compararlos con la legislación europea. La situación en torno a los Decretos de Beneš se agudizó en el año 2002 cuando el Presidente del gobierno húngaro, Viktor Orbán, los criticó en el Parlamento Europeo. “La lucha por los decretos” influía en la política interior del país y se convirtió en uno de los temas de los debates de antes de las elecciones.
En abril de 2002 Günter Verheugen visitó la República Checa con el objetivo de calmar la situación política interna del país. Se reunión con el Presidente de gobierno, Miloš Zeman, y juntos declararon que los decretos sobre privación de ciudadanía y de bienes de los alemanes de los Sudetes carecían de efecto legal y no iban a formar parte de las negociaciones de adhesión de la República Checa a la UE. Además afirmó que las restituciones de bienes no son asunto de la Unión Europea sino de la República Checa.31 La disputa, sin embargo, no terminó con esto. Ya desde la mitad de marzo de 2002 los servicios legales del Parlamento Eu-ropeo fueron encargados de elaborar un informe sobre el impac-to de los decretos en el ordenamiento jurídico checo. Al mismo tiempo, abogados prominentes de los países de Europa del Oeste se dedicaron a esta problemática. Concretamente fueron Jochen
29 Más en Pavlíček, Václav. Benešovy dekrety: sborník textů (Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku 2002); Emanuel Mandler, Benešovy dekrety: proč vznikaly a co jsou (Praha: Libri 2002). 30 Para las negociaciones dobre los Decretos de Beneš en el Parlamento Europeo véase Christian Domnitz, Die Beneš-Dekrete in parlamentarischer Debatte: Kontro-versen im Europäischen Parlament und im tschechischen Abgeordnetenhaus vor dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik (Münster: LIT 2007).31 Barták, Karel y Pavel Telička, op.cit., p. 199.
58
Frowein, profesor de Derecho Comparado en la universidad de Heidelberk, y Christopher Prout de Gran Bretaña y Ulf Bernitz de Suecia. Los dos peritajes dieron resultados positivos para la República Checa; los Decretos de Beneš no se consideraban en contradicción con el derecho europeo y no debían represenar un obstáculo para la entrada de la República Checa en la UE.
A lo largo de estas disputas seguían las negociaciones de ad-hesión. Durante el año 1999 la República Checa no consiguió me-jorar el estado de la administración pública ni acercó el derecho checo al europeo. Tanto Pavel Telička y Jan Kavan, Ministro de Relaciones Exteriores, como la Comisión Europea criticaron esta situación. Incluso apareció la opinión que si la República Checa no aceleraría el proceso legislativo de aceptación del derecho eu-ropeo, el país podía trasladarse a la segunda ola de países can-didatos.32 El gobierno checo respondió a la crítica cambiando la Constitución. Con la ayuda de decretos gubernamentales podía recuperar los atrasos. La Cámara de Diputados, no obstante, re-chazó este proyecto.
El informe del año 1999 fue muy parecido al anterior y re-sumía que “a pesar del gran esfuerzo por parte del gobierno, los avances en cuanto a la aceptación de la legislativa europea y la mejora de la estructura de la administración pública, son limitados”;33 el informe explicó esta situación con la existencia de un gobierno en minoría y la larga duración del procedimiento parlamentario.34 Asimismo la Unión advirtió que esta situación “no corresponde con las aspiraciones a la adhesión rápida a la UE”. Nada cambió en el campo de la justicia, el problema de la corrupción seguía igual, la criminalidad económica aumentó. Se mantuvo sin cambios la situación de la minoría romaní. Después de la publicación del informe estalló el escándalo de la pared en la calle Matiční en Ústí nad Labem. El Ayuntamiento intentó resolver la convivencia problemática con la comunidad romaní
32 Telička, Pavel. op.cit.,pp.4-5.33 Informe de la Comisión Europea sobre la República Checa 1999 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/pravidzprava99.pdf.34 Greger, Petr. „Zaslal Brusel České republice druhé varování?,“ Mezinárodní politika 23, No.11,(1999), pp. 9-10.
59
construyendo una valla antiruido entre las casas donde vivían principalmente los romaníes y las casas familiares en el otro lado de la calle. La Comisión Europea lo consideraba un acto de discri-minación y violación de los derechos humanos y el Ayuntamien-to se vio obligado a remover la valla.
Según Pavel Telička, el informe crítico del año 1999 fue mo-tor para poner en marcha el proceso legislativo en la República Checa.35 También Miloš Zeman, Presidente del Gobierno, incitó una colaboración más efectiva en este campo. En enero de 2000 Partido Socialdemócrata Checo y Partido Democrático Cívico36 firmaron el llamado Tratado de preparativos para la entrada de la República Checa en la Unión Europea y acordaron acelerar el proceso de aceptación de la legislación europea. Los miembros de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo recibieron estas noticias con agrado. En noviembre de 2000, por lo tanto, la Re-pública Checa esperó recibir un informe positivo y con pequeñas excepciones, como la posición de la minoría romaní o el proce-so lento de la reforma de justicia lo recibió. Lo que provocó una gran sorpresa fue la comparación de las económicas de los países candidatos. Mientras que Polonia, Hungría o Estonia fueron lla-madas “economías de mercado”, la Comisión Europea clasificó la República Checa como uno de los países que se pueden conside-rar una economía de mercado que funciona.
Durante el año siguiente, el gobierno aceleró la adhesión a la UE aprobando el plan de acción y en febrero decidió cancelar algunas de las peticiones de excepciones que había pedido antes. En la cumbre de Göteborg los representantes de la UE decidieron que la ampliación se realizaría del modo que los nuevos miem-bros pudieran participar en las elecciones al Parlamento Europeo en el año 2004.
El informe del año 2001 fue mucho más favorable para la Re-pública Checa. La posición de la minoría romaní fue criticada otra vez, igual que la lenta reforma de la administración pública, pero en cuanto a los criterios económicos, la República Checa fue de-nominada como una “economía de mercado que funciona”. Ade-
35 Telička, Pave. Op.cit., pp.4-5.36 Partido checo de derecha que se considera liberal-conservador y rechaza la federalización de la Unión Europea.
60
más, se comentó en el informe que si continuarían los procesos de reforma, “debería de ser capaz de poder competir con las fuerzas del mercado dentro de la Unión Europea”.37 El informe de 2002 valoró bien a la República Checa. La Comisión Europea volvió a comentar la situación de la minoría romaní pero por otro lado, apreció que la situación el sector bancario había mejorado igual que en la justicia y la administración pública. Al mismo tiempo, la Comisión resumió que el país estaba listo para entrar en la UE.38
En octubre de 2002 el Consejo de Europa declaró su intento de cerrar contratos con los nuevos países miembros en diciembre en su cumbre de Copenhague. Al mes siguiente decidió aceptar los nuevos miembros en mayo de 2004. En la cumbre de Copen-hague terminaron las negociaciones. Uno de los criterios más im-portantes para la adhesión de los países candidatos a la Unión Europea fue la aceptación de su legislación. En algunos casos no fue posible aceptarla por varias razones, por lo cual surgieron los llamados periodos de transición para poder posponer el proceso y en algunos casos hasta excepciones permanentes.
Parlamento Europeo ratificó la adhesión de diez nuevos miembros en abril de 2003 y durante el mismo mes se firmó en Atenas el Contrato de Adhesión a la UE. Por parte de Chequia lo firmaron Václav Klaus, Presidente del país, Vladimír Špidla, Presidente de Gobierno, Cyril Svoboda, Ministro de Relaciones Exteriores y Pavel Telička, el negociador principal de Chequia con la Unión Europea.39
En junio de 2003 la República Checa organizó plebiscito so-bre su entrada en la Unión Europea. 40 El gobierno organizó una campaña en la que destacaba las ventajas de la membresía, sobre todo un mejor nivel de vida de los habitantes. Según las encuestas de la opinión pública quedaba claro que la mayoría de los vo-
37 Informe de la Comisión Europea sobre la República Checa 2001 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/pravidelna.pdf.38 Informe de la Comisión Europea sobre la República Checa 2002 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/pravidel-na_zprava_2002.pdf.39 Müller, David. Op.cit., pp.48-49.40 Balík, Stanislav. „Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii,“ en Cesta České republiky do Evropské unie, eds. Hynek Fajmon (Praha: Cen-trum pro studium demokracie a kultury 2004), pp.96-109.
61
tantes iba a estar de acuerdo con la entrada del país en la UE. El gobierno consideró muy importante atraer a las elecciones el ma-yor número posible de los votantes para poder declarar un fuerte apoyo de los habitantes. Al final asistieron más de 55 % votantes. Solamente en Hungría y Eslovaquia asistió menos gente. El 77,33 % (3 446 758 votos) votó para la adhesión y el 22,67 % (1 010 448 votos) votó en contra.41
En junio de 2004 se celebraron elecciones al Parlamento Eu-ropeo. En estas elecciones los votantes checos manifestaron su descontento con el gobierno de Vladimír Špidla. El ČSSD que go-bernó antes de las elecciones terminó en el quinto lugar. Las elec-ciones las ganó el ODS, antes uno de los partidos de la oposición. El resultado de las elecciones debilitó la posición del primer mi-nistro que dimitió. Dos partidos que sorprendentemente recibie-ron más de 5% de los votos fueron la Asociación de no inscritos y Demócratas Europeos y No inscritos de Vladimír Železný.
Tabla – Resultados de elecciones al Parlamento Europeo de 2004 (solo par-tidos que pasaron al escrutinio)42
Partido Votos válidos
% de votos
válidos
Número de manda-tos en Parlamento
EuropeoPartido Democrático Cívico 700 942 30,04 9Partido Comunista de Bohemia y Moravia 472 862 20,26 6
Asociación de no inscritos y Demócratas Europeos* 257 278 11,02 3
Unión Cristiana y Demócrata – Unión Libre-Unión Democrá-tica**
223 383 9,57 2
Partido Socialdemócrata Checo 204 903 8,78 2Diputados no inscritos 191 025 8,18 2
* Partido que apareció en el año 2002. Tiene actitud positiva hacia la membresía de la República checa en la UE.**Partido conservador social que apoya la clase media y los valores familiares.
41 Ibídem. p.139.p.104.42 Resultados de elecciones al Parlamento Europeo de 2004 (solo partidos que pasaron al escrutinio) [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://www.vol-by.cz/pls/ep2004/ep141?xjazyk=CZ.
62
En las elecciones al Parlamento Europeo en el año 2009 los votantes mostraron su falta de interés en asuntos europeos y también la posible decepción y desilusión. Este fenómeno no lo podemos observar en los resultados de las elecciones, influidos por los problemas de la política interior, sino en el hecho de que solamente el 27,5 % de los votantes asistió a las elecciones al Par-lamento Europeo.
Tabla – Resultados de elecciones al Parlamento Europeo de 2009 (solo par-tidos que pasaron al escrutinio)43
Partido Votos válidos
% de votos
válidos
Número de manda-tos en Parlamento
EuropeoPartido Democrático Cívico 741 946 31,45 9Partido Socialdemócrata Checo 528 132 22,38 7Partido Comunista de Bohemia y Moravia 334 577 14,18 4
Unión Cristiana y Demócrata – Unión Libre-Unión Democrática 180 451 7,64 2
ConclusiónLos críticos de la adhesión de la República Checa a la Unión
Europea afirman que con la adhesión se limitó la soberanía na-cional. La legislación checa depende demasiado de la legisla-ción aprobada por el Parlamento Europeo. Según la encuesta “Membresía de la República Checa en la Unión Europea según la opinión pública”, realizada en abril de 2006 por el Centro de investigación de la opinión pública del Instituto sociológico de la Academia de ciencias de la República Checa, lo que más molesta a los habitantes es la dependencia de las leyes de la Unión, la im-plementación de normas no apropiadas para el ambiente checo (37,1 % de los encuestados) y la posición “marginal” de la Repú-blica Checa entre los países miembros, y también la incapacidad de imponer su opinión (19 % de los encuestados). Menos de 6 %
43 Resultados de elecciones al Parlamento Europeo de 2009 (solo partidos que pasaron al escrutinio) [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://www.volby.cz/pls/ep2009/ep141?xjazyk=CZ.
63
de los encuestados cree que la República Checa va perdiendo sus tradiciones nacionales y sus costumbres.44
Todos los estados que ingresan en la Unión Europea, re-nuncian de una forma voluntaria a su soberanía nacional para poder cumplir con los intereses comunes (la llamada soberanía compartida). Estas limitaciones también podemos observarlas en el campo de la economía. La República Checa aceptó la política comercial común y el listado de tasas aduaneras común en mayo de 2004. Las tasas que se cobran no son parte del presupuesto público del país sino del presupuesto de la Unión. Además, la República Checa tiene que seguir los acuerdos de preferencias firmados por la Unión.
Una parte de los checos opina que la Unión Europea supri-me la cultura nacional y las tradiciones. Es verdad que la Unión apoya la creación de una red cultural europea pero por otro lado, mediante sus Fondos Estructurales y programas comunitarios, subvenciona el desarrollo de las culturas nacionales y acentúa la importancia de la diversidad regional. La República Checa reali-za una política de cultura y educación independiente y contribu-ye así a la creación de la identidad nacional.
La visión de la República Checa como puente entre el este y el oeste es igual de errónea. En el pasado hemos hemos visto que nuestro país es demasiado pequeño para poder jugar este papel. Tampoco es apropiada la idea de que sería más fácil para la Re-pública Checa defender sus intereses desde fuera de la UE. Con la adhesión a la UE la República Checa consiguió su lugar entre los países europeos desarrollados y obtuvo la posibilidad de partici-par en la política común de la Unión Europea. Los cuarenta años de régimen comunista afectaron mucho la economía del país. Por lo tanto, los habitantes de la República Checa no pueden contar con el mismo nivel de vida como los habitantes de otros países, más desarrollados. Según los indicadores económicos, sin embar-go, la República Checa se va acercando lentamente a estos países. Aunque todavía le queda mucho por delante.
44 Membresía de la República Checa en la Unión Europea según la opinión pública, 2006 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3305/f3/100578s_pm60505.pdf.
64
BibliografíaBARTÁK y Pavel Telička, Kterak jsme vstupovali (Praha a Litomyšl: Paseka 2003).ČERNOCH, Pavel. Cesta do EU. Východní rozšíření Evropské unie a Česká repu-blika v období 1990-2004 (Praha: Linde 2003).DOMNITZ, Christian. Die Beneš-Dekrete in parlamentarischer Debatte: Kontro-versen im Europäischen Parlament und im tschechischen Abgeordnetenhaus vor dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik (Münster: LIT 2007).HÁLA, Jan. „Ochránce“ Rakouska Jörg Haider: Musíme vyčistit chlév!,“ en Mezinárodní politika 20, No. 6, (1996).HANDL, Vladimír y Otto Pick. „Česká zahraniční politika 1993-2005,“ en Mezinárodní politika 26, no. 8, (2005).HYNEK, Fajmon. (ed.), Cesta České republiky do Evropské unie (Praha: Cen-trum pro studium demokracie a kultury 2004).JAKŠ, Jaroslav. „EU a agenda 2000,“ Mezinárodní politika 21, No. 8, (1997).MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: proč vznikaly a co jsou (Praha: Libri 2002)PAVLÍČEK, Václav. Benešovy dekrety: sborník textů (Praha: Centrum pro eko-nomiku a politiku 2002).SABATHIL, Gerhard. „Příprava České republiky pro vstup do EU,“ Mezi-národní politika 23, No. 1, (1999).SCHEU, Harald Christian. „Postoj Rakouska k rozšíření Evropské Unie na východ,“ en Mezinárodní politika 22, No. 4, (1998).TELIČKA, Pavel. „Tempo jednání o přistoupení závisí na dořešení vnitřních problémů EU,“ Mezinárodní politika 23, No. 1, (1999).UNTERBERGER, Andreas. „Rakušané a Češi,“ Mezinárodní politika 20, No. 6, (1996).VOGELMANNOVÁ, Helga. „Co je to screening,“ Mezinárodní politika 23, no. 1, (1999). WITZOVÁ, Ivana. „Konec screeningu: neodpovídá polovina českého práva,“ Mezinárodní politika 23, No. 9, (1999).ZAVADIL, Petr. „Haider: Příčina, nebo důsledek,“ Mezinárodní politika 24, No. 6, (2000).ZAVADIL, Petr. „Evropská unie bojkotuje Rakousko,“ Mezinárodní politika 24, No.6, (2000).ZUKAL, Jiří. „PHARE. Největší zdroj zahraniční pomoci,“ Mezinárodní poli-tika 19, No. 1, (1995).
65
FuentesAcuerdo Europeo sobre la agregación de la república Checa a las Comunida-des Europeas (el llamado acuerdo de acociación [citado el 5 de junio 2013]): disponible en http://www.euroskop.cz/gallery/5/1662-ec078fe7_58b7_4481_b5bf_b8b35eb0246d.pdf. Agenda 2000, en Evropská komise, zastoupení v České republice, dokumen-ty a publikace [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/agenda2000.pdf, 26.Informe de la Comisión Europea sobre la República Checa 1998 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/pravz-pravacr1998.pdf.Informe de la Comisión Europea sobre la República Checa 1999 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/pravi-dzprava99.pdf.Informe de la Comisión Europea sobre la República Checa 2001 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/pravi-delna.pdf.Informe de la Comisión Europea sobre la República Checa 2002 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://ec.europa.eu/ceskarepublika/pdf/pravi-delna_zprava_2002.pdf.Membresía de la República Checa en la Unión Europea según la opinión pública, 2006 [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3305/f3/100578s_pm60505.pdf.Resultados de elecciones al Parlamento Europeo de 2004 (solo partidos que pasaron al escrutinio) [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://www.volby.cz/pls/ep2004/ep141?xjazyk=CZ.Resultados de elecciones al Parlamento Europeo de 2009 (solo partidos que pasaron al escrutinio) [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://www.volby.cz/pls/ep2009/ep141?xjazyk=CZ.Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Strukturální fondy, PHARE [citado el 5 de junio 2013]: disponible en http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Historie-regionalni-politiky-EU-v-Ces-ke-republice/Predvstupni-nastroje/Phare.
67
España en el marco de la Seguridad Internacional y de Europa en la era post
soviética
José Manuel Serrano1
España en el contexto mundial tras 1945
Al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945, España sufrió un duro castigo al serle impuesto el aislamiento
internacional. La causa es bien conocida: el apoyo que el General Francisco Franco (dictador en España) había ofrecido tangencial-mente al régimen de Hitler, y el envío a Rusia, como compensa-ción de la ayuda prestada por Alemania durante la Guerra Civil, de una división de infantería en su lucha contra el comunismo. España nunca firmó ningún acuerdo formal con la Alemania nazi, ni estableció pacto ideológico que lo arrastrara a la gran guerra mundial. Pero en 1945, tras seis años de devastador conflicto, el régimen de Franco era el único sistema político de Europa oficial-mente autoritario; técnicamente hablando, una dictadura conser-vadora militar, nunca un régimen fascista.
Sin embargo, la dura pugna entre las potencias aliadas y los regímenes autoritarios y/o dictatoriales de Alemania, Italia, Ja-pón y sus aliados, representó en su momento una disputa por la libertad, y en gran medida, por los valores que personificaba el liberalismo político. Huelga decir que la inclusión de la Unión Soviética en el bando aliado que postulaba esta defensa de idea-les de libertad, no encajaba bien; incluso resultaba un evidente anacronismo político. La Rusia de Stalin simbolizaba, sin duda, el sistema político más represivo de su era, e instrumentalizaba su
1 Profesor Asociado del Departamento de Historia de la Universidad de An-tioquia (Medellín, Colombia). Director del Grupo de Investigación, Estudios In-terdisciplinares en Historia General, línea de investigación principal, Guerra y Modernidad.
68
autoritarismo sanguinario en una dictadura de partido único (si-milar a la Alemania de Hitler), que no sólo odiaba a los fascismos, sino también a los llamados regímenes capitalistas, entre los que destacaban principalmente sus propios aliados: Estados Unidos y Gran Bretaña. Es cierto que esta unión de regímenes contrapues-tos, e incluso ideológicamente enemigos, fue fruto de la coyuntura del momento, y de la obligada defensa conjunta contra un peligro que se postulaba aún mayor, como el de la Alemania nazi y sus aliados. Pero no es menos cierto que a la conclusión de la guerra las consecuencias fueron dramáticas para el mundo, y en especial para España, precisamente por el anacronismo de que aquellos que habían ganado la guerra contra las tiranías europeas eran capaces ahora de imponer, con mano de hierro, regímenes aún peores.
Pero el mundo de 1945 debía ser políticamente correcto. Poco importaba que la Carta de Naciones Unidas hablara de libertad y de la defensa de valores humanos compartidos a nivel plane-tario; porque la misma ONU desde su creación instrumentalizó una desigualdad muy poco disimulada y enmascarada en una serie de prerrogativas en manos de quienes ganaron la guerra. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética y China, se reservaron el derecho a decidir gracias a su control del Consejo de Seguridad de la ONU, y su poder de veto les llevó a tomar de-cisiones al margen de la propia Carta. El resultado fue un mundo dividido (la Guerra Fría), polarizado, y desigual en cuanto a las medidas políticas de orden internacional. El planeta se vio en-vuelto en décadas de conflicto creado, en cierta medida, como consecuencia de la propia victoria en la guerra.
España era el perfecto conejillo de indias. Sobre su régimen, cier-tamente dictatorial, se cebó todo el odio contra la representación de los sistemas políticos derrotados en 1945. España no sólo fue condenada a no ingresar en la ONU, sino que le fue vetado todo contacto a nivel internacional, prohibiéndosele el ingreso en otros muchos organismos internacionales anexos a la ONU, y cerrando sus fronteras a la colaboración internacional comercial y política. Como consecuencia, el régimen de Franco vivió sus peores años; los denominados años del hambre. Sólo Argentina, la Argentina de Perón, fue capaz de obviar las resoluciones condenatorias de la ONU, y con una generosidad nunca vista, realizó una política exte-
69
rior independiente acudiendo en ayuda de España cuando más lo necesitaba. Perón ofreció a España un crédito de 30 millones de pe-sos para la compra de cereales argentinos, anunciando así una po-lítica de colaboración con España al margen de la ONU. El acuerdo fue firmado el 30 de abril de 1946, pero, en demostración de que el tema era delicado ante la comunidad internacional, se decidió no hacer público el texto del acuerdo ni los términos del crédito.2 Este acuerdo fue prolongado y aumentado en 1948 y tuvo un efecto bal-sámico sobre la empobrecida España.
Sin embargo, las tensiones internacionales derivadas de la Guerra Fría (bloqueo de Berlín en 1948, Guerra de Corea en 1950-53) propiciaron un cambio de rumbo insospechadamente rápido. Estados Unidos y sus aliados cercanos necesitaban a su vez ba-ses sólidas en Europa para acometer una ambiciosa política de confrontación con el Bloque Soviético. Desde la formación de la OTAN en 1949 (que trajo como consecuencia la conformación de un bloque militar similar al otro lado del Telón de Acero: Pac-to de Varsovia en 1955), los aliados occidentales liderados por el gigante norteamericano estaban obligados a cerrar todos los va-cíos geoestratégicos europeos para no dar cabida a la infiltración comunista. En este contexto, la España de Franco representaba un aliciente vital para el bloque aliado, porque la península se conformaba, por su propia geografía, como la puerta de entra-da sur desde el norte de África, y al mismo tiempo, un sector geoestratégico esencial para crear un escudo protector a lo largo del Mediterráneo occidental. Así, entre 1950 y 1953 la posición de la ONU respecto del régimen franquista se suavizó, únicamente por una necesidad estratégica y no por un giro en la forma de percibir el régimen español. Diferentes resoluciones de la ONU (Resolución 32 (I), la Resolución 39(I), la 386/V), los momentos clave de la reinserción internacional del régimen de Franco re-presentados con los primeros préstamos de Estados Unidos en 1950, o el ingreso en los organismos técnicos de la ONU a partir de los años cincuenta (en 1952, España ingresa en la UNESCO), comenzaron a resquebrajar el aislamiento internacional, y a posi-cionar a España como un elemento clave de la OTAN en Europa. Por consiguiente, el mismo régimen que en 1945 era castigado
2 Rein, Raanan. La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón, 1946-1955, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, p. 82.
70
por el nuevo orden internacional liderado por Estados Unidos, aho-ra, pocos años después, era alabado y cortejado con fines políti-cos. España, desde luego, no estaba en situación de dejar pasar la oportunidad, porque aunque la ayuda argentina había aliviado en extremo su situación, el país sufría un enorme retraso indus-trial y comercial, y sus infraestructuras aún distaban mucho de ser modernas. Por consiguiente, en 1953 las negociaciones habían avanzado tanto que mediante el Pacto de Madrid, Estados Unidos y España sellaban un acuerdo de colaboración militar y político, que tenía como premio añadido, el fin del bloqueo y la aceptación de España en la ONU en 1955. Como colofón a estos acuerdos, en 1959 se produjo la histórica visita del presidente norteamericano Eisenhower a España, que repercutió a su vez en una extensión de los acuerdos de 1953 concediendo España una serie de bases militares a los norteamericanos en suelo español, a cambio de la cesión de importantes créditos (en realidad, una prolongación del Plan Marshall al que, obviamente, no pudo acogerse España en 1947, año de su inicio).
La política exterior de España desde su ingreso a la ONU fue claramente concomitante con los intereses de las potencias occidentales, máxime si se tiene en cuenta el retraso tecnológico, institucional y de infraestructuras. Además, el país necesitaba de una modernización completa de sus fuerzas armadas, y por con-siguiente, de la ayuda norteamericana. La aportación occidental era vital para los intereses españoles en la difícil coyuntura del proceso de descolonización, puesto que la influencia comunista se dejaba sentir en la franja norteafricana y allí las posiciones es-pañolas (Sáhara Occidental) representaban una de las bases fir-mes para detener la creciente infiltración de la URSS. En general, los intereses españoles propiamente dichos estuvieron escorados hacia el norte de África, donde su presencia territorial era relati-vamente importante. Sus posesiones de El Sáhara Occidental, y las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, permitían a España posicionarse como una potencia de tipo medio.3
Sin embargo, durante los años 60 y 70, el mundo vivió de lleno el periodo post colonial en el que las grandes potencias ha-
3 Maghraoui, Abdeslam. “Marruecos, La Haya y el problema del Sahara”, Po-lítica Exterior, Nº88 (2002), pp. 131-142.
71
bían abandonado (a regañadientes) sus posesiones de antes de la guerra, en lógica relación con los ideales liberales y de respeto al derecho de autodeterminación. Al morir Franco en 1975, Es-paña era la única nación de Europa con territorios en el norte de África que podían considerarse colonias. Así pues, los deseos de la comunidad internacional fueron transmitidos con claridad; y éstos no eran otros que dichos territorios (entre los que no se en-contraban Ceuta o Melilla) siguieran el mismo proceso que había culminado ese mismo año con la independencia de Mozambique, antigua colonia de Portugal. La diplomacia española entendió que el cambio de una dictadura a una democracia no se com-prendería bien (o no estaría completo) sin el abandono de una figura ya claramente anacrónica, como era la institución colonial, al tiempo que se percibió que la inserción de España en organiza-ciones de gran calado internacional no sería posible sin adoptar una posición acorde con los tiempos. Los Acuerdos de Madrid, de ese mismo año, supusieron el abandono del estatus colonial del Sáhara Occidental, declarándose su autonomía bajo protec-ción de España, pero dejando sin resolver el espinoso asunto de la independencia, así como las reclamaciones territoriales que sobre El Sáhara no tardaron en indicar Marruecos y Mauritania.
La influencia de estos hechos sobre la política internacional de España a largo plazo fue decisiva, porque sin posiciones fir-mes norteafricanas el rol de sus fuerzas armadas y la planifica-ción de una estrategia de defensa cambiaban radicalmente. En este sentido, el antiguo problema de la reivindicación de España sobre el peñón de Gibraltar (colonia inglesa que, sin embargo, jugaba un papel estratégico decisivo como base naval británica, en concomitancia con los intereses de la OTAN), fue abandonado paulatinamente a principios de los años 80, como un guiño hacia sus socios comerciales y políticos, y en un claro intento de que España pudiese ingresar tanto en la OTAN como en la Comuni-dad Económica Europea. Gibraltar había representado el orgullo patrio en los últimos años de la dictadura y había dañado ostensi-blemente las relaciones tanto con Gran Bretaña como con su socio militar, Estados Unidos. Este era un asunto clave sin el que difí-cilmente España podría negociar en pie de igualdad importantes proyectos de colaboración internacionales.
72
La llegada al poder de los socialistas en 1982 supuso el punto de inflexión. En el marco de esa colaboración internacional, e in-serto en las negociaciones para el ingreso de España en la Unión Europea, se produjo la apertura de La Verja (cerrada en época de Franco, y que aislaba tanto al Peñón como a quienes, en España, vivían de los negocios gibraltareños), así como un claro cambio de orientación de la política geoestratégica hispana.4 En efecto, en 1986, España ingresaba tanto en la OTAN como en la Unión Europea, equiparándose a las demás potencias occidentales y globalizando sus intereses (y planes) de defensa.
Entre 1982 y 1989, la política exterior y de defensa de España se rediseñó por completo. Solucionados (al menos aparentemen-te) los asuntos más complicados, como el del Sáhara y Gibraltar, la proyección estratégica de España se centraba en varios asuntos clave. En primer lugar, sus relaciones con el norte de África, y más concretamente con Marruecos, que no cejaba en su intento de anexionarse la antigua colonia española y suspiraba porque desde el otro lado del Estrecho de Gibraltar se atendieran sus rei-vindicaciones sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Durante esos años se realizaron varios viajes diplomáticos de alto nivel a Rabat (capital marroquí) con la sana intención de limar asperezas y hacer comprender a Marruecos que los asuntos del Sáhara (y las reivindicaciones de Rabat) no estaban en manos de España, sino en las resoluciones que adoptara la ONU. Al mismo tiempo, se potenció la españolidad de Ceuta y Melilla para hacer ver a Marruecos que estas ciudades no entraban en el debate so-bre la territorialidad de la esfera de influencia marroquí. España volcó su política estratégica en la defensa de la estrecha franja de terreno de que disponía en el norte de África, y cerró impor-tantes acuerdos militares con Estados Unidos, como el Tratado de Amistad, Defensa y Cooperación en 1982 y el Convenio de Cooperación para la Defensa de 1986. El mensaje era claro para Marruecos: las ciudades españolas en cuestión no eran ni iban a ser objeto de discusión respecto de la soberanía. El mensaje fue entendido por Rabat, que firmó importantes acuerdos pesqueros con Madrid, rebajando la tensión y creando un precedente de
4 Del campo, Salustiano. El futuro de Gibraltar, discurso ante la Academia de Historia, Madrid, Sesión del martes 7 de marzo de 1989.
73
acuerdos bilaterales y una mesa de negociaciones sobre el asunto de El Sáhara.
Así mismo, el Decálogo de Paz y Seguridad, presentado por el Presidente del Gobierno Felipe González ante el Parlamento español el 23 de octubre de 1984, representó la piedra angular de la política de defensa antes de la entrada oficial en la OTAN dos años más tarde, y supuso la primera aproximación hacia una po-lítica global que aunaba fines estratégicos dentro de un marco de colaboración con occidente.5 Además, este documento acabó con la tradicional desconexión en la política de defensa de España, que hasta ese momento carecía de un ordenamiento general de planificación y objetivos estratégicos. Las Directivas de Defensa Nacional que siguieron (1/84 y 1/86) situaban los intereses de la defensa nacional en la tensión que suponía la existencia de dos bloques antagónicos (URSS y EE.UU.) y situaban a España en el rol de elemento defensivo del flanco sur de la Alianza Atlántica. Aunque las tensiones entre los dos colosos fueron ostensiblemen-te menores desde 1986, la permanencia de dos alianzas militares enfrentadas (en teoría) representaba un peligro potencial para la estabilidad y paz mundiales, y en cierta medida, encorsetaban las planificaciones de defensa a ambos lados del Atlántico. Esto muy pronto se iba a acabar.
Por otra parte, España diseñó, en colaboración con sus so-cios europeos y Estados Unidos, una política de defensa común frente al peligro comunista, aunque ciertamente en estos tiempos éste resultaba ser menos dramático que en los años 50 y 60. Esta cooperación llevó a la reconfiguración de las bases militares nor-teamericanas en España cuyas funciones estaban acorde con la defensa de la OTAN, y no con los intereses nacionales del país. De hecho, la permanente modernización de las fuerzas armadas españolas, no sólo estaba bajo el control de Estados Unidos, sino que obedecía a un plan global de este país por extender a lo lar-go del mundo bases militares que crearan un escudo protector a nivel planetario. El rol estratégico de España, por tanto, quedó supeditado a los intereses de las grandes potencias occidentales,
5 Del arenal, Celestino. “La política exterior de la España democrática”, La política exterior de España hacia Iberoamérica, Madrid, Universidad Complutense, (1994), pp. 95 y ss.
74
provocando una relativamente limitada autonomía de España en materia de defensa. Esto cambiaría muy pronto y de manera sor-prendente.
La reconfiguración de la defensa después de 1989En efecto, en octubre de 1989, y para sorpresa del mundo, el
Muro de Berlín, símbolo de la permanencia de esos dos bloques y del enfrentamiento ideológico entre oriente y occidente, fue de-rribado. La caída del Muro, consecuencia no deseada por el Se-cretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mi-hail Gorbachov, y su famosa Perestroika, tuvo hondas y rápidas repercusiones. Como un efecto cascada, entre 1990 y 1992 todo el panorama de la Europa oriental se modificó. La antigua URSS se desmoronó, dejando ver largas décadas de dominio comunista, y un panorama ensombrecido por un notable retraso económico y social. Tras esto, una tras otro, los otrora aliados soviéticos al este del Telón de Acero, fueron cayendo: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía…Toda una larga serie de estados, antes cerce-nados en su política de defensa por los intereses de Moscú, ahora se veían libres de ataduras. La instalación de regímenes democrá-ticos, y la práctica desaparición de un poder militar comunista en el este de Europa, repercutió de inmediato en las políticas globa-les de defensa y seguridad, incluyendo, obviamente, a España. La fragmentación de la URSS y la creación en su lugar de más de una decena de nuevos países, obligó a un rediseño de la defensa en el seno de la OTAN, así como un cambio de rumbo en los objetivos de los integrantes de la alianza militar occidental.
Las Directivas de Defensa Nacional 1/1992 y 1/1996 fueron la respuesta de España a este nuevo escenario global. Ambas inci-dían en aspectos completamente novedosos en cuanto a la tradi-cional política de defensa española, más próxima a los intereses de Estados Unidos. Ahora, se modificaba la percepción estraté-gica, haciéndola escorar desde un plano meramente territorial nacional, hacia intereses más allá de las fronteras españolas. La seguridad de España, se indicaba, también podía ser atendida más allá de las fronteras interiores, y el país necesitaba la plena inserción en todos los organismos de seguridad internacionales, asumiendo plenamente las responsabilidades adyacentes. Todo
75
esto pasaba por un profundo plan de reformas militares, y más en un momento en que, desaparecido el peligro de un enfrenta-miento global, ya no hacía falta un ejército numeroso ni bases mi-litares norteamericanas. Siguiendo un proceso iniciado en 1991, la Directiva de 1996 hacía especial hincapié en la modernización y profesionalización de las fuerzas armadas españolas, disminu-yendo su número y eliminando gran cantidad de material obso-leto. La idea era adecuar el modelo militar español a las nuevas circunstancias internacionales y al papel nacional en el seno de la seguridad global. En este sentido, el Dictamen de la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado de 1998 esta-bleció los principios generales que reorientaron el tránsito hacia un modelo de ejército plenamente profesional y modernizado, lo que garantizaba un cumplimiento de sus objetivos en el seno de la cooperación internacional creciente. Además se hacía inciden-cia directa en que las nuevas Fuerzas Armadas debían ser capaces de actuar en escenarios globales situados fuera del territorio na-cional o aliado, con motivo de situaciones de emergencia o crisis, bien para garantizar la estabilidad internacional, bien para garan-tizar el respeto de los Derechos Humanos o bien para la defen-sa de los legítimos intereses de España, compartidos o no con el resto de países aliados, allá donde pudieran verse afectados por riesgos o amenazas. El documento apoyaba unas Fuerzas Arma-das con entidad, estructura, equipamiento y grado de disponibili-dad necesarios para hacer frente a las exigencias y circunstancias derivadas de un escenario estratégico, caracterizados por riesgos y desafíos de carácter multidireccional y multifacético.6
Las partes más destacadas de este importante documento mostraban el cambio de orientación y el análisis de la nueva rea-lidad geopolítica internacional:
“El declive de la amenaza militar soviética, que afectaba de forma generalizada e inmediata a la seguridad de los alia-dos occidentales, marcó el fin de la bipolaridad y permitió que la situación política y estratégica europea cambiara, en términos generales, hacia una era de mayor estabilidad que se va consolidando paulatinamente gracias a las medidas
6 Ministerio de Defensa de España, Política de Defensa, http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/antecedentes-historicos/
76
de transparencia y de fomento de la confianza y seguridad puestas en práctica en los últimos años. Estas medidas han favorecido el establecimiento de unas nuevas relaciones ba-sadas en el diálogo y la cooperación entre los antiguos ad-versarios, han conseguido alejar la amenaza de un ataque masivo e inmediato y, en consecuencia, han transformado el escenario estratégico internacional. (…) En consecuencia, la defensa nacional, aunque responsabilidad primaria de cada Estado, no tiende a abordarse individualmente sino en un ámbito supranacional, desde el convencimiento de que la seguridad es cosa de todos y sus problemas se resuelven entre todos. Aparece así el nuevo concepto de seguridad compartida. (…) Esta cooperación internacional en cuestio-nes de defensa y seguridad se promueve generalmente al amparo de instituciones como Naciones Unidas (NNUU) o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Euro-pa (OSCE), lo que proporciona legitimidad, respaldo inter-nacional y fuerza moral a las operaciones militares que se llevan a cabo para la imposición o mantenimiento de la paz en el mundo. (…) Las Naciones Unidas, aunque albergan y legitiman iniciativas globales en materia de seguridad y desarme, carecen de capacidad militar, lo que limita se-riamente su posibilidad de intervención y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa presenta las mismas limitaciones de medios militares, presupuestarios y de decisión. Por ello, su actuación está siempre condicio-nada a la voluntad de las naciones miembro de responder, individual o colectivamente, a las solicitudes que dichas Organizaciones formulan para conseguir el mantenimiento de la paz y de la seguridad en el mundo”.7
El nuevo concepto triunfante era el de la seguridad colectiva, que a su vez venía apoyado por la creciente influencia y protago-nismo que se le quería dar a diversos organismos internacionales comunes. En esencia, si bien las políticas de defensa de España y sus aliados seguían siendo afines a las norteamericanas, ahora, la desaparición del peligro comunista, permitía ciertas dosis de auto-nomía, amparándose en el papel comunitario que jugaba la ONU
7 Dictamen de la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Se-nado, 30 de junio de 1998, Boletín Oficial del Estado (6 de julio de 1998), Nº 21, 652/000003, pp. 3-5.
77
y otras organizaciones. Los nuevos tiempos modificaron profun-damente no solo los planes y objetivos de defensa, sino también su percepción social. A finales de los años 90, no resultaba muy cohe-rente sostener una estrategia de defensa al margen de la sociedad. Ésta había percibido el cambio de orientación, y la eliminación del riesgo global provocaba a su vez una necesidad de disminuir el secretismo de antaño. Europa comprendió que era necesario acer-car la defensa a la nación, máxime si se quería defender que el tu-telaje de Estados Unidos había disminuido ostensiblemente. En este sentido, todos los países occidentales elaboraron documentos públicos trasladando a la sociedad los nuevos retos, las nacientes responsabilidades internacionales, e insistiendo en insertar a la co-munidad civil en los problemas de defensa.
España no fue ajena a este cambio. El Libro Blanco de la Defen-sa8, publicado en el año 2000, hacía incidencia en la transformación de las fuerzas armadas, y en cómo éstas jugaban un papel esen-cial para la estabilidad nacional, dentro y fuera de las fronteras. Conjugando las necesidades lógicas de secretismo en materia de evaluación de riesgos militares, se defendía la obligación de que el ámbito de la defensa fuese público y compartido, tratándose con transparencia aquellos elementos que afectaban a las instituciones públicas del Estado. Por primera vez, al menos de manera clara y pública, se vinculaban conceptos de estrategia global con la cerra-da defensa de los valores que generaban riqueza económica y pro-greso. O dicho de otra forma, la estrategia de defensa de España se insertaba en el marco de la defensa de un modelo económico y social, representado por las sociedades industriales y moder-nas de finales del siglo XX y principios del XXI. No es casualidad que esta vinculación (y la publicación del documento) partiesen del gobierno conservador del presidente José María Aznar, cuyas posiciones en materia de liberalismo económico eran bien conoci-das. Por otra parte, se hacía especial incidencia en la obligación de exportar paz y seguridad mundial dentro de un marco global en materia económica y de defensa, pero también como un intento de trasladar hacia el exterior los aspectos esenciales de colaboración militar y política. España, defendía el documento, debía hacerse responsable a nivel internacional de esa vinculación entre ejército
8 LIBRO Blanco de la defensa, Madrid, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 2000.
78
y sociedad, pero también, de esa exportación de ideales de riqueza y estabilidad económica y social.
Los riesgos estratégicos quedaron ahora enmarcados en la acuciante necesidad de presencia internacional de las fuerzas ar-madas españolas como un reflejo tangible de los nuevos tiempos. La defensa nacional se trasladaba claramente al espacio global, acudiendo no sólo en casos de fricciones bélicas, sino también en ayuda de naciones empobrecidos con tensiones sociales internas propiciatorias, potencialmente, de generar desajustes regionales.
9
9 Fuente: Libro Blanco de la Defensa, p. 25.
79
El Libro Blanco insertaba a su vez un nuevo marco de es-trategia europea de seguridad y defensa en el panorama de las relaciones de España con el mundo. Resultaba vital trasladar la idea de que, aunque la colaboración internacional (en especial con Estados Unidos) era esencial, Europa reflejaba valores y posi-ciones propias en materia estratégica, esencialmente debido a su singular historia y posición geoestratégica. El Viejo Continente poseía intereses propios, porque las fricciones regionales y terri-toriales, aunque no tan dramáticas como antaño, seguían siendo motivo de preocupación, como así pudo verse en la devastadora guerra de Yugoslavia entre 1991 y 2001. Por consiguiente, Europa jugaba un papel de equilibrio en el escenario global, pero también de actor activo en la toma de decisiones y en el replanteamiento de los riesgos futuros.
10
Como se puede apreciar, la arquitectura de seguridad euro-pea de principios del siglo XXI estaba dibujada bajo una doble cortina. En primer lugar, a través de espacios estratégicos directa-mente enlazados con organizaciones supranacionales de ámbito global, como la OTAN; pero también, mediante la configuración de redes externas propiamente europeas de intereses estratégicos regionales. Al mismo tiempo, se extendía el ámbito de influencia
10 Fuente: Libro Blanco, p. 32.
80
mucho más allá de la Europa continental, trasladando la zona de interés europea hacia el Mediterráneo, y más concretamente ha-cia el Magreb. El Diálogo Mediterráneo de la Alianza Atlántica fue la respuesta inmediata, y España jugaba aquí un rol especial-mente significativo, tanto por cuestiones geográficas como por su pasado histórico inmediato. Este Diálogo, iniciado en 1994, “hay que contemplarlo en el marco de la iniciativas de cooperación que lanzó la Alianza Atlántica poco después de terminada la Guerra Fría. El Consejo del Atlántico Norte siguió con especial atención la evolución de la situación en los países del centro y este de Eu-ropa y puso en marcha una intensa actividad diplomática y de intercambios para fomentar la cooperación de los miembros de la OTAN con los antiguos adversarios de la Organización del Pacto de Varsovia”.11 La idea, por consiguiente, era crear un marco de diálogo y entendimiento con los países del norte de África (Arge-lia, Marruecos, Mauritania, Túnez), al que ahora se añadían los del área oriental (Egipto, Jordania, Israel) mucho más inestables y con graves tensiones internas en algunos casos. Paralelamente, esta iniciativa, que se ha ido prolongando con el tiempo, incluía en los análisis de seguridad y defensa el problema del terrorismo internacional y la estabilidad de los países árabes.
El Libro Blanco incluía, en este sentido, menciones expresas a la posibilidad de utilizar a las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo internacional. Uno de los principios enunciados so-bre los riesgos y prevenciones en el ámbito de la colaboración in-ternacional en materia de seguridad colectiva indicaba claramen-te la idea de “consolidar la cooperación para prevenir y combatir el terrorismo, en particular mediante la ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales por ellos suscritos, la adhe-sión a dichos instrumentos y la aplicación de cualquier medida adecuada”.12 El espectro del terrorismo, como punto focal de la defensa tanto de España como a nivel internacional, estaba ya en la mesa de juego, como se verá más adelante.
La Iniciativa de Capacidades de Defensa de la Alianza At-lántica, aprobada por los Jefes de Estado o de Gobierno en la
11 Yániz, Federico. “El Diálogo Mediterráneo en la OTAN y las crisis árabes”, ARI, Nº108 (2011), p. 2.12 Libro Blanco, p. 227.
81
Cumbre de Washington de abril de 1999, constituía además el marco de referencia para que las naciones miembro de la Alian-za desarrollaran las capacidades militares necesarias con la idea de cubrir sus necesidades y aunarlas con las posibilidades y res-ponsabilidades de España en el mundo. La función de las fuer-zas armadas debía desarrollarse en función del peso específico de España en el panorama internacional. Para ello, la movilidad estratégica, eficacia operativa, esfuerzo sostenido, autoprotección de las fuerzas, y mando, control e inteligencia, representaban los elementos centrales del plan de modernización de España en los años futuros, así como su papel específico en función de su geo-grafía e intereses regionales.13
El instrumento para llevar a cabo este rediseño de España en el ámbito estratégico fue la Directiva de Defensa Nacional 1/2000, que establecía que estos proyectos debían tratar de obtener el ma-yor consenso posible a nivel político y social. La idea detrás de esto era evidente: evitar exponer a España a tensiones sociales o políticas innecesarias motivadas por su cada vez mayor papel en el ámbito de la defensa común, máxime si se tiene en cuenta que la izquierda española (y en especial el PSOE, partido socialista) era muy crítica con los planes gubernamentales de tipo militar. Efectivamente, las críticas que sufrió Aznar por este plan y su desarrollo posterior (que lo implicaban decisivamente en la lu-cha contra el terrorismo internacional y en las ideas de Estados Unidos contra el denominado Eje del Mal), evidenciaron pronto las dificultades de establecer una estrategia a largo plazo con un nivel suficiente de apoyo político en el interior de España.
El 11-S y su impacto en las estrategias de Seguridad de España
El brutal atentado del 11-S de 2001 lo cambió todo. El impac-to sobre la comunidad internacional resultó evidente y muy rápi-do. El mundo conocía perfectamente las peligrosas e importantes repercusiones del terrorismo internacional (en especial el yiha-dista), que desde hacía más de una década golpeaba diferentes lugares en el mundo, y enfocaba como un asunto de trascenden-cia estratégica las relaciones entre Israel y sus aliados (fundamen-
13 Libro Blanco, p. 88.
82
talmente Estados Unidos), y el mundo árabe. No era desconoci-da tampoco la implicación directa o indirecta de algunos países musulmanes con el apoyo al terrorismo (esencialmente se miraba con recelo a Libia, Siria e Irán). Pero occidente se sentía segura (en líneas generales) ante unos atentados que cuantitativa y cualita-tivamente golpeaban principalmente regiones distantes. Los ata-ques contra el corazón financiero (World Trade Center) y militar (Pentágono) de los Estados Unidos evidenciaron la magnitud del peligro y la escala global de la amenaza terrorista. Si ni siquiera el gigante norteamericano estaba libre de ser atacado, es que o bien la planificación estratégica era errada, o bien había que modificar las prioridades en la escala de riesgos para la seguridad colectiva.
La respuesta de Estados Unidos fue la Patriot Act (Ley Patrio-ta) de octubre de 2001 con extraordinarias repercusiones a nivel nacional e internacional. Esta ley suspendía derechos y libertades constitucionales dentro de Estados Unidos aduciendo motivos de seguridad nacional, e incluía importantes medidas para atacar al terrorismo internacional, o sus colaboradores necesarios, dentro y, especialmente, fuera del país. Apoyado por leyes del Congre-so, y con diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (Resolución 1441) o amparándose en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas (derecho a la autodefensa), los nor-teamericanos se lanzaron a una serie de guerras preventivas que arrastraron a decenas de países, y al mismo tiempo, modificaron radicalmente los planteamientos estratégicos y de defensa a esca-la mundial.14 El resultado inmediato fue la invasión de Afganis-tán (2001) e Irak (2003), que contaron ambas con activa participa-ción militar de España.
Para dar cobertura institucional y conceptual a los nuevos dramáticos giros en la escena internacional, el gobierno español publicó en 2003 la Revisión Estratégica de la Defensa.15 Este do-cumento pretendía fijar las directrices nacionales en materia de seguridad y defensa hasta 2015, centrándose en aspectos ya reco-gidos en documentos y directivas anteriores, pero ahora eviden-
14 Para un análisis de las consecuencias jurídicas en el orden internacional de los atentados del 11-S, véase: Gutiérrez, Cesáreo. “Sobre la respuesta armada contra Afganistán tras los actos terroristas del 11-S”, Anales del Derecho, Universi-dad de Murcia, Nº 19 (2001), pp. 49-58.15 Revisión Estratégica de la Defensa, Madrid, Ministerio de Defensa, 2003.
83
ciando la importancia de los atentados del 11-S para la seguridad de España y su rol en la esfera internacional. La Revisión se ba-saba en una reorganización de la estrategia española en conso-nancia con medidas similares tomadas por otros países. La Revi-sión Cuadrienal de la Defensa, elaborada por el Pentágono en el otoño de 2001, resultaba de gran trascendencia y su influjo sobre el documento español es evidente. Además, se aducía que otros países, como Alemania, Japón, Italia o Noruega habían llevado a cabo cambios sustanciales en sus planes de defensa en concomi-tancia con los elaborados por Estados Unidos.
Siguiendo un patrón similar al documento norteamericano, la Revisión de 2003 hablaba con claridad de un nuevo ciclo en materia de defensa. España, se argumentaba, había cerrado un periodo de responsabilidades militares y estratégicas, e inicia-ba uno nuevo, de largo recorrido, en el que los compromisos y responsabilidades del país en la defensa exterior mancomunada contra el terrorismo internacional eran esenciales. De manera ex-presa, se indicaba que “resulta fundamental en un mundo global la consecución, de forma solidaria, de un orden internacional es-table, de paz, seguridad y de respeto a los derechos humanos”.16 Esta idea, que no era nueva, ahora era esencial para la compren-sión global de la nueva reorientación estratégica de España que, aunque seguía posiciones muy similares a las estadounidenses, defendía una concepción propia de Europa sobre estos temas:
“España apuesta por una Europa unida y con capacidad de decisión y actuación autónoma en el terreno militar y, por lo tan-to, considera deseable el objetivo de dotar a la UE de capacidades militares que puedan hacer frente a contingencias y crisis de di-versa índole e intensidad.
Con todo, España es consciente y entiende que, hoy por hoy, la Alianza Atlántica sigue siendo la columna vertebral de la de-fensa europea, y que el objetivo final de la defensa europea por los europeos, lejos de poner en peligro las relaciones atlánticas, debe tender a reforzarlas. De ahí que España también apueste por una OTAN ampliada y transformada, con mayores capacidades
16 Revisión Estratégica, p. 47. La negrita es del documento.
84
militares de actuación y abierta a los nuevos retos globales, como el terrorismo exterior”.17
Las ideas muestran claramente la enorme preocupación por aunar una política común propiamente europea con la inserción de esos planes en la esfera de influencia de Estados Unidos, cla-ramente visible a través de control y liderazgo que ejerce sobre la OTAN. Aunque hay referencias expresas a la continuación de una política de control y diálogo con la esfera mediterránea (y en especial norteafricana), resultaba muy evidente el cambio de orientación y preocupaciones a escala estratégica. De igual forma, se indicaba también la singularidad de los conflictos actuales, ca-racterizados por su asimetría y por la ausencia de riesgos reales de grandes conflictos bélicos, incluyendo la posibilidad de que afectasen a España. Ahora, el eje focal era el terrorismo interna-cional y sus posibilidades reales (comprobadas después del 11-S) de infligir daños importantes a cualquier nación, incluyendo a España. Lamentablemente, esto muy pronto se haría realidad.
La globalización en la escala de las amenazas en materia de seguridad, también fueron objeto de profundo análisis y modifi-cación. Hay sugerentes referencias a que las amenazas para la se-guridad del Estado estaban también conectadas con el incremen-to de la tecnología y el medio ambiente. Las armas de destrucción masiva, la guerra bacteriológica, los ciberataques o los daños al medio ambiente fueron también objeto de honda preocupación y referencias. El escenario de actualización de los planes estra-tégicos, en consecuencia del análisis previo, se centraba en estos aspectos: disuasión, cooperación, prevención, proyección de esta-bilidad, y respuesta.18
Todos estos elementos estaban encuadrados en una moder-nización aún mayor de las fuerzas armadas (siguieron importan-tes decretos y contratos para la reconversión militar de España en una fuerza militar muy reducida pero altamente profesional y tecnologizada), así como en una reelaboración de la estrategia global en donde la colaboración, cooperación y coordinación de la defensa con otros países (y con la OTAN) eran la principal pre-ocupación. La proyección estratégica internacional de España se
17 Ibídem. p. 48.18 Ibídem, pp. 57-58.
85
hizo ahora más visible, modificando gran parte de la estructura organizativa de las fuerzas armadas (y su modernización) hacia la movilidad y respuesta rápida ante amenazas a la seguridad.
19
19 Fuente: Revisión Estratégica, p. 188.
86
Los brutales atentados de Madrid del 11-M de 2004, repre-sentaron para España algo similar al 11-S para Estados Unidos. La diferencia estribaba en que en este caso, el terrorismo islamista causante, aparentemente, del atentado, pertenecía a redes nortea-fricanas, justo un área que había gozado en los últimos años de una preocupación menor por parte de los servicios de información españoles. Resulta paradójico que los lineamientos estratégicos de España antes del 11-M se focalizasen en el terrorismo internacio-nal, y sus conexiones, pero trasladaran su preocupación hacia la colaboración militar con la OTAN y Estados Unidos en Afganistán o Irak, y no en el eje sur, donde aparentemente estaba el peligro más real y cercano a los intereses de seguridad españoles.
La respuesta del gobierno fue la publicación de la Ley Orgá-nica de Defensa Nacional 5/2005, que vino acompañada más tarde por la nueva Directiva de Defensa Nacional 1/2008. Este documen-to destacaba que la seguridad y la defensa nacionales eran compe-tencias que el Estado debía garantizar mediante la integración de distintos instrumentos y políticas. No se trataba, por tanto, de una responsabilidad asumida únicamente por el Ministerio de Defensa (como aparentemente era hasta entonces), sino que demandaba un enfoque multipolar y “una actuación integral del conjunto de las administraciones públicas competentes, así como la confluencia de instrumentos civiles y militares, públicos y privados”.20 Como consecuencia de la agria disputa política por la causa real de los atentados del 11-M, el gobierno del presidente José Luis Zapatero (que ganó las elecciones generales contra pronóstico sólo dos días después de los atentados), los lineamientos dimanados de la Di-rectiva de Defensa Nacional de 2008 (proceso ya iniciado antes en 2004) estuvieron tendentes a desglobalizar la aportación y responsa-bilidades de España en materia de seguridad.
Durante los años inmediatos a 2004, España abandonó sus posiciones militares en Afganistán, e inició conversaciones con sus aliados (principalmente Estados Unidos) para abandonar su presencia en otros frentes, en especial en la ocupada Irak. Aunque la idea estratégica no podía divergir demasiado de un mundo cla-ramente globalizado en materia de defensa, el gobierno español basculó lentamente hacia una posición más nacional en asuntos
20 Ministerio de Defensa de España, Política de Defensa, op. Cit.
87
militares y de cooperación internacional con Europa. Esa modifi-cación llevó a prestar más atención a otras áreas geoestratégicas, donde sin duda los intereses militares eran menores, pero más significativos los económicos y comerciales. La implicación cada vez mayor de España en Latinoamérica, fue, qué duda cabe, la expresión más visible.
Paralelamente, en 2009 se inició el estudio de la primera Es-trategia Española de Seguridad (EES) en donde se pretendía otor-gar un mayor énfasis a la percepción nacional de la seguridad, su vinculación con la sociedad y la ayuda humanitaria internacio-nal.21 La idea tras de esto era una vuelta al consenso político en la toma de decisiones sobre acciones militares en el exterior, ya que una de las acusaciones lanzadas por la izquierda española entre 2000 y 2003 fue que el gobierno conservador de Aznar había actuado en cuestiones de seguridad plegándose a los deseos de Estados Unidos, y sin atender el clamor de la sociedad española en contra de estas actuaciones. El resultado visible fue un giro en las negociaciones a escala internacional sobre los ámbitos de ac-tuación de las fuerzas armadas españolas, que fue especialmente perceptible en un acercamiento al eje Franco-alemán, y una vuel-ta a la concepción meramente europea de la defensa. Se adoptó ahora una política de multilateralismo eficaz, en consonancia con la icónica idea del presidente español Zapatero de la Alianza de Civilizaciones.22
En efecto, España acentuó su presencia internacional en zo-nas hasta entonces con escasa presencia, y siempre en el seno de acciones para el mantenimiento de la paz lanzadas por Nacio-nes Unidas. Las misiones españolas en el Líbano, Chad o Congo fueron la respuesta tangible de un claro giro (más europeo y au-tónomo) de la política exterior de España. El fortalecimiento de la Política Común de Seguridad y Defensa europeas, auspiciado durante estos años, llevó a España a actuar únicamente bajo el mandato de las resoluciones de la ONU, separándose activamen-te de las acciones de la OTAN, dominadas por la presencia de
21 Cuesta, Luis. “Una estrategia de Vanguardia”, Revista española de defensa, Nº 275 (julio/agosto 2011), p. 19.22 García, Javier Ignacio. “La redifinición de la política española de seguridad y defensa para la segunda década del siglo XXI: borrón y cuenta nueva”, UNISCI, Discussion papers, Nº 27 (octubre 2011), p. 110.
88
Estados Unidos, y su control (muy eficaz) del Consejo de Segu-ridad.
La Estrategia Española de Seguridad (EES) Una responsabi-lidad de todos23, muestra desde su mismo nombre el nuevo rum-bo. Diseñada desde una perspectiva nacional, aunque también europea, internacional y global, el documento describe un per-fil particular de España en un mundo globalizado, los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la sociedad española. Finalmente, la EES apuesta por un modelo institucional integrado para pro-porcionar una respuesta efectiva e integral a los complejos retos de la seguridad del mundo actual.24 Los enfoquen que subyacen en esta nueva directriz estratégica general son los siguientes:
• Enfoque integral de las diversas dimensiones de la seguridad.
• Coordinación entre las administraciones públicas y con la so-ciedad.
• Eficiencia en el uso de los recursos.
• anticipación y prevención de las amenazas y riesgos.
• resistencia y recuperación de sistemas e instrumentos.
• interdependencia responsable con nuestros socios y aliados.
Bajo la cortina de un mantenimiento de las responsabilidades globales en materia de defensa, la EES muestra claramente un en-foque colaboracionista en el marco de la defensa de los intereses europeos, así como un afán por la equiparación de España con el resto de socios militares y un énfasis decisivo en la prevención más que en la actuación militar preventiva. Así pues, se trata de un repliegue nacional, con un muy marcado matiz político, derivado del gobierno socialista que estaba muy interesado en que la socie-dad española no viese las actuaciones del país en el exterior como un acto de militarización progresiva.
Finalmente, el 31 de mayo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional “Un proyecto com-
23 Estrategia Española de Seguridad (EES) Una responsabilidad de todos, Madrid, Gobierno de España, BOE, 2011. http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL-2011-EstrategiaEspanolaSeguridad.pdf24 Ministerio de Defensa de España, Política de Defensa, op. Cit.
89
partido”, que persevera en el enfoque integral de la Seguridad Nacional y actualiza el modo de abordar la seguridad en un mundo que está cambiando profunda y constantemente. La nue-va Estrategia contempla una institución con funciones exclusivas en materia de seguridad, como es el Consejo de Seguridad Na-cional, liderado por el Presidente del Gobierno, en condición de Comisión Delegada del Gobierno, según establece el Real Decre-to 385/2013, de fecha 1 de junio.25 El enfoque de este documento estratégico, no obstante haber sido aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy (conservador) no sugiere grandes cambios en las líneas definidas desde el 2011. Se hace incidencia en valores so-ciales anexos a las labores de las fuerzas armadas, y recoge los problemas de seguridad ya conocidos: guerras asimétricas, terro-rismo internacional, ayuda humanitaria, y preocupación por el medio ambiente, fuentes de energía estratégicas para España y la ciberguerra.
Los próximos años no parece que vayan a ver cambios pro-fundos en la estrategia general de seguridad de España, máxime si se tiene en cuenta que hay cierta concomitancia de intereses entre España, Europa y la administración norteamericana, lide-rada ahora por el presidente Barack Obama, más interesado en modificar la proyección negativa que el mundo tiene del papel que juega Estados Unidos, que en ampliar la presencia americana como a principios del siglo XXI. A este respecto, pueden ser más significativas las tensiones y conflictos generados por las crisis económicas, que los problemas exclusivamente de seguridad mi-litar. El área europea está viviendo, aparentemente, un periodo de mayor control del terrorismo internacional, gracias sin duda a la colaboración interestatal, lo que sugiere que el papel de España estará acorde con este tiempo.
BibliografíaCUESTA, Luis. “Una estrategia de Vanguardia”, Revista española de defensa, Nº 275, (julio/agosto 2011), p. 19.DEL ARENAL, Celestino. “La política exterior de la España democrática”, La política exterior de España hacia Iberoamérica, Madrid, Universidad Complu-tense, (1994), p. 95 y ss.
25 Ministerio de Defensa de España, Política de Defensa, op. Cit.
90
DEL CAMPO, Salustiano. El futuro de Gibraltar, discurso ante la Academia de Historia, Madrid, Sesión del martes 7 de marzo de 1989.DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONGRESO DE LOS DIPU-TADOS Y DEL SENADO, 30 de junio de 1998, Boletín Oficial del Estado (6 de julio de 1998), Nº 21, 652/000003, pp. 3-5.ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD (EES) UNA RESPONSABILI-DAD DE TODOS, Madrid, Gobierno de España, BOE, 2011. http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL-2011-EstrategiaEspanolaSeguridad.pdfGARCÍA, Ignacio Javier. “La redefinición de la política española de seguri-dad y defensa para la segunda década del siglo XXI: borrón y cuenta nueva”, UNISCI, Discussion papers, Nº 27 (octubre 2011), p. 110.GUTIÉRREZ, Cesáreo. “Sobre la respuesta armada contra Afganistán tras los actos terroristas del 11-S”, Anales del Derecho, Universidad de Murcia, Nº 19 (2001).LIBRO Blanco de la defensa, Madrid, Ministerio de Defensa, Secretaría Gene-ral Técnica, Centro de Publicaciones, 2000.MAGHRAOUI, Abdeslam. “Marruecos, La Haya y el problema del Sahara”, Política Exterior, Nº88 (2002), pp. 131-142.MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA, Política de Defensa, http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/antecedentes-historicos/ REIN, Raanan. La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón, 1946-1955, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995.Revisión Estratégica de la Defensa, Madrid, Ministerio de Defensa, 2003.YÁNIZ, Federico. “El Diálogo Mediterráneo en la OTAN y las crisis árabes”, ARI, Nº108 (2011), p. 2.
91
Una relación desigual.Relaciones checoslovaco-soviéticas en
la epoca de la guerra fría.
Jaromír Soukup
Introducción – relaciones entre la República Checoslovaca y Rusia (Unión Soviética) después de la Primera Guerra Mundial.
La República Checoslovaca fue creada a finales de octubre del año 1918 después de la caída del Imperio austrohún-
garo como su estado sucesor. Las relaciones entre la Rusia sovié-tica, o mejor dicho la Unión Soviética, y Checoslovaquia de en-treguerras, las podemos dividir en dos etapas. Durante los años veinte y al principio de los treinta, las relaciones no fueron muy buenas. Al principio de los años veinte, los representantes políti-cos del país adoptaron una postura muy negativa en cuanto a la evolución en Rusia (Unión Soviética) y se negaron a reconocer el nuevo estado. El grupo de políticos en torno al primer ministro, Karel Kramář, estuvo incluso dispuesto a apoyar cualquier inten-to de eliminación del nuevo régimen en Rusia. El único partido que apoyaba de una forma abierta los acontecimientos en la Rusia soviética fue el Partido Comunista, fundado en el año 1921, que operaba dentro del marco de la Tercera Internacional.1
El cambio se produjo en enero de 1933 cuando Adolf Hitler tomó el poder en la Alemania vecina. Los representantes políticos se concienciaron del peligro alemán que amenazaba Checoslova-
1 Dejmek, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992). Vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky (Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku 2002), 89-92; Antonín Klimek y Eduard Kubů, Česko-slovenská zahraniční politika 1918-1938. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1995), 33-34; Věra Olivová, Čes-koslovensko-sovětské vztahy v letech 1918-1922 (Praha: NV 1957).
92
quia por lo cual empezaron a buscar un posible aliado contra la Alemania Nazi.2
Así empezaron los intentos de acercamiento de Checoslova-quia a la Unión Soviética. En el año 1934 se establecieron plena-mente las relaciones diplomáticas y un año más tarde fue firmado el Tratado Soviético-checoslovaco de Alianza que comprometía a los soviéticos a ayudar a Checoslovaquia si era atacada, al igual que lo había hecho anteriormente Francia.3 Sin embargo, Francia incumplió el compromiso y abandonó Checoslovaquia durante la crisis de Múnich en septiembre de 1938. Junto con Gran Bretaña, Italia y Alemania firmó acuerdo según el que Checoslovaquia tuvo que ceder las regiones fronterizas pobladas por una numerosa mi-noría alemana. Checoslovaquia se quedó sin ayuda.4 El 15 de mar-zo de 1939 se produjo la ocupación alemana del territorio checo.
La Segunda Guerra Mundial – comienzo de la dependencia checoslovaca de la Unión Soviética
La sociedad percibía como un hecho trágico que en agosto de 1939 la Unión Soviética había concluido alianza con Alemania. Debido a esta alianza, las relaciones entre la Unión Soviética y el gobierno checoslovaco fueron bastante frías hasta junio de 1941.5 El estado Checoslovaco no existió pero el gobierno en el exilio
2 Dejmek, Jindřich. Československo, 95-99.3 Moravcová, Dagmar y Pavel Bělina. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941 (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1998), 134; Igor Lukeš, Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu (Praha: Prostor 1999) 53-61; Alexandr Ort, “Koncepce československé zahraniční politiky” En: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě 2, eds. Jaroslav Valenta, Emil Horáček, Josef Harna (Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky 1999), 498. 4 Hay muchos libros sobre este tema. Para obtener más información, consulte por ejemplo Klíma Vlastimil, 1938: Měli jsme kapitulovat? (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012); Igor Lukeš, Československo mezi Stalinem a Hitlerem, 172-189; Miloslav John, Září 1938. Role a postoje spojenců ČSR (Olomouc: Votobia 2000); Jan Kuklík y Jan Němeček y Jaroslav Šebek, Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo (Praha: Auditorium 2011); Antonín Klimek y Eduard Kubů, Československá zahraniční politika, 92-94.5 Durman, Karel. Popely ještě žhavé I. Válka a nukleární mír (Praha: Karolinum 2004), 39-41.
93
en Londres representó sus intereses.6 La relación mutua cambió después del ataque de Alemania contra la Unión Soviética. Ya en julio de 1941 el gobierno checoslovaco en el exilio y la Unión So-viética firmaron un nuevo acuerdo gracias al que se restauraron las relaciones diplomáticas mutuas. Además, Stalin reconoció el gobierno checoslovaco en el exilio encabezado por el ex presiden-te Edvard Beneš y se negó a reconocer el Acuerdo de Múnich.7
Sobre todo a partir del año 1943 los políticos en el exilio pre-sentían que en el caso de posible derrota de la Alemania Nazi, Stalin ganaría mucha influencia en Europa. Por esta razón fue necesario garantizar que después de la guerra no interviniera de-masiado en el desarrollo interno de Checoslovaquia. Asimismo, Beneš concluyó que tras la „traición“ por parte de las potencias occidentales que firmaron el Acuerdo de Múnich iba a ser nece-sario establecer una relación más cercana con la Unión Soviética.8 Con estas condiciones como base fue firmado en Moscú en di-ciembre de 1943 el Tratado Checoslovaco-soviético de amistad, ayuda mutua y cooperación de postguerra. Otro punto impor-tante fue garantía mutua de respeto a la autonomía y soberanía nacional y también compromiso a no intervenir en los asuntos interiores del otro. Como pudimos ver más tarde, Stalin no pensó cumplir con su compromiso. Fue este acuerdo que, según los his-tóricos, influyó la principal orientación política internacional de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial.9
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin ya empezó a mostrar a Checoslovaquia que planes tenía con Europa Central. Aunque todavía en el año 1943 declaró que Checoslovaquia de-bería volver a las fronteras de antes de septiembre de 1938 (o sea, su forma de entreguerras), un año más tarde tomó medidas que demostraban lo contrario. En la época de entreguerras, la Repú-blica checoslovaca fue formada por tres unidades territoriales. Los Países Checos en el oeste, Eslovaquia en el este y aún más
6 Kuklík, Jan. Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945 (Praha: Karolinum 1998).7 Dejmek, Jindřich. Československo, 99-106.8 Beneš, Edvard. Šest let exilu a druhé světové války (Praha: Orbis 1946), 220. 9 Janáček, František y Jan Němeček. „Reality a iluze Benešovy „ruské“ politiky 1939-1945,“ en Edvard Beneš – československý a evropský politik (Praha: Nadace Jiří-ho z Poděbrad pro evropskou spolupráci 1994), 71-97.
94
lejos al este, Rutenia Subcarpatiana. Durante la guerra fue creado el Protectorado de Bohemia y Moravia (los Países Checos), Eslo-vaquia proclamó su independencia y se encontró bajo una fuerte influencia de la Alemania Nazi, mientras que Hungría ocupó la zona de Rutenia Subcarpatiana.
Este último territorio fue uno de los que Stalin quería anexio-nar a la Unión Soviética. En otoño del 1944 la armada soviética durante su avance por Rutenia Subcarpatiana no permitió resta-blecer la administración checoslovaca en esta área ya. Además, con la ayuda de los comunistas y las fuerzas de seguridad, Stalin inició campaña por la anexión de Rutenia a la Unión Soviética. La campaña culminó a finales de junio de 1945 con firma del tratado de cesión de Rutenia a la Unión Soviética, que para Checoslova-quia significó pérdida de esta zona.10
De admiración a odio. Relaciones checoslovaco-soviéticas entre los años 1945 y 1968/9
Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, o el Ejército Rojo, gozaba de una gran popula-ridad en Checoslovaquia. Gracias a esto, también los comunis-tas fortalecieron sus posiciones aprovechándose de la euforia de posguerra y la popularidad de la Unión Soviética. Cuando en la primavera de 1945 los tanques soviéticos recorrían las ciudades checas, los habitantes les dieron la bienvenida como a liberadores y “apóstoles de la libertad y orden justo“. No veían a los soldados soviéticos como un posible peligro sino como héroes y salvado-res. No es sorprendente entonces que el Partido Comunista ganó las elecciones de 1946.11 Aparte de la popularidad del Ejército Rojo actuó también el hecho de que la mayoría de los partidos derechistas checoslovacos fue prohibida después de la Segunda Guerra Mundial.
10 Brod, Toman. „Spor kolem Zakarpatska (1944-1945)“, Slovanský přehled, LIV, no. 4, 1968: 340-352; Jan Němeček, „Edvard Beneš a Podkarpatská Rus 1939-1945,“ En: Záverečná fáza druhej svetovej vojny a oslobodenie Slovenska (Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR 1996), 174-181; František Němec y Vladimír Moudrý, The Soviet Seizure of Subcarpathian Ruthenia (Toronto: W. B. Anderson 1955).11 Křen, Jan. Dvě století Evropy (Praha: Argo 2005), 574-575.
95
En cuanto a la política exterior, quedó claro que la recién res-tablecida República Checoslovaca iba a orientarse mucho más ha-cia la Unión Soviética. Ésta quería formar estados satélite en Eu-ropa Central y del Este subordinados económica y políticamente, Checoslovaquia entre ellos. Sin embargo, Stalin seguía estando prudente porque no quería provocar ningún conflicto entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. El cambio se produjo en el año 1947 cuando no solamente en Checoslovaquia empezó a disminuir el inicial entusiasmo por la Unión Soviética y asimismo se debilitó la popularidad del partido comunista. Por eso Stalin decidió reforzar el control sobre Europa Central y del Este. Este deseo suyo se manifestó de una forma clara durante las negocia-ciones sobre el llamado Plan Marshall en el año 1947.
Dados los problemas económicos después de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia decidió aceptar la invitación a la conferencia internacional en París, donde se debía negociar la ayuda económica concreta en el marco del Plan Marshall. Al principio, Stalin consideraba la participación. Incluso impulsó al gobierno Checoslovaco a que manifestara interés en recibir la ayuda americana. Después de haber averiguado las condiciones concretas, la unión Soviética rechazó la participación y obligó a Checoslovaquia a hacer lo mismo. Stalin temía que, formando parte del Plan Marshall, Checoslovaquia podría acercarse a las potencias del occidente y alejarse de la influencia soviética. La anulación de la participación checoslovaca en el Plan Marshall afectó a Checoslovaquia no solo económicamente sino también significó otra debilitación de las relaciones con el Oeste y el creci-miento de la dependencia de la Unión Soviética.12 El resultado de la política de presión de Stalin fue, entre otros acontecimientos, el Golpe de Estado en febrero de 1948, que instauró el régimen comunista totalitario en Checoslovaquia.13
El período entre los años 1948 y 1956 se caracteriza por sovie-tización intensa de todas las esferas de la vida en Checoslovaquia.
12 Prokš, Petr. „Československo na rozcestí. Marshallův plán a únor 1948,“ Slovanský přehled, LXXIX, no. 2, 1993: 170-183; Karel Krátký, „Československo a Marshallův plán. K 50. výročí projevu G. C. Marshalla,“ Mezinárodní politika, XXI, no. 5, 1997: 22-24; Michail M. Narinskij, „Sovětský svaz a Marshallův plán,“ Sou-dobé dějiny, IV, no. 3-4, 1997: 479-491.13 Kaplan, Karel. Národní fronta 1948-1960 (Praha: Academia 2012), 9-39.
96
En práctica significó una total subordinación a los requisitos so-viéticos, imitación de los modelos soviéticos en industria, agricul-tura, ejército y cultura. En el año 1949 se constituyó el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME),14 que servía como instrumen-to soviético de coordinación económica de los estados satélite. Checoslovaquia, entre los países del bloque del Este, fue conside-rada un país económicamente desarrollado que debía ayudar a la Unión Soviética y sus satélites a posibilitar una amplia industria-lización.15 Durante la Guerra de Corea, Checoslovaquia tuvo que cambiar sus planes económicos y bajo la presión de Moscú los enfocó en la guerra. Este cambio causó colapso económico.
En Checoslovaquia, a partir del año 1948, comenzaron a te-ner lugar procesos políticos según el modelo soviético. Éstos se dirigían contra todos los estratos sociales, los altos representan-tes del Partido Comunista incluidos. En los principales procesos también tomaron parte asesores soviéticos, quienes, por ejemplo, aconsejaban a los interrogadores de qué manera debían lograr la confesión de los acusados.16
Los asesores soviéticos jugaban un papel importante en el sistema de división del poder en Checoslovaquia entre los años 1949 y 1956. Trabajaron en muchas instituciones centrales y su-bordinadas. Su principal labor fue introducir la práctica soviética, el modelo soviético. Aunque no disponían de ninguna responsa-bilidad constitucional ni política, disponían de gran autoridad. El desacuerdo u oposición contra ellos se consideraba expresión de enemistad política o actitud antisoviética. La relación de sub-ordinación a los asesores soviéticos llegó hasta tal grado que no solamente limitaba las competencias, la autoridad y la soberanía
14 Kaplan, Karel. Československo v RVHP 1949-1956 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 1995).15 Křen, Jan. Dvě století Evropy, 632-633.16 Cuhra, Jaroslav. „Nechci dnes psáti o tom, co všechno dobrého již přineslo straně prověřování“. Stranické prověrky 1948 a 1950,“ en Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948-1989, Marie Černá, Jaroslav Cuhra eds. (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2013), 12-19; Karel Kaplan y Pavel Paleček, Komunistický režim a politické procesy v Československu (Brno: Barrister & Principal 2008), 37-52; Karel Kaplan, Největší politický proces. M. Horáková a spol. (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995); Karel Kaplan, Political Persecution in Czechoslovakia 1948-1972 (Köln: Index 1983).
97
de los funcionarios y los órganos checoslovacos sino también pa-ralizó la iniciativa y las actividades de sus propias instituciones.17
Después de la muerte de Stalin se produjeron algunos cam-bios.18 El nuevo Primer Secretario, Nikita S. Krushchov, en el 1956 criticó el culto a la personalidad de Stalin y proclamó la llamada política del Nuevo Curso.19 El bloque del Este se retiró de los al-tos requisitos en el campo de la producción de armas y otros re-quisitos económicos. Todo esto, sin embargo, no significó ningún debilitamiento de relaciones entre Moscú y sus satélites. Checo-slovaquia se quedó absolutamente sujeta a los planes soviéticos. Moscú seguía interviniendo en la política interior del país. Ni tras la muerte de Stalin los funcionarios dirigentes del Partido Comu-nista se esforzaron por una política más autónoma. El cambio en el puesto del Secretario General del Partido Comunista en el año 1964 tampoco cambió la política soviética hacia los satélites. A pesar de todo, en los años sesenta el régimen checoslovaco empe-zó a liberarse. La represión de la Revolución húngara y el parcial conocimiento del trasfondo de los procesos políticos provocaron dudas sobre el sistema político vigente hasta entre algunos de los miembros del Partido Comunista. Checoslovaquia, aún así, no ponía en duda la autoridad de Moscú, que la consideraba un aliado fiel durante mucho tiempo.20
Los esfuerzos de reforma culminaron en el año 1968 con la llamada Primavera de Praga.21 Dentro del Partido Comunista Checoslovaco llegó al poder el grupo pro reformista y el desarro-llo tomó el rumbo que Moscú no estuvo dispuesto a tolerar. Los acontecimientos en Praga sobrepasaron los límites. Los estados
17 Dejmek, Jindřich. Československo, 110-115.18 Reiman, Michal. „Chruščov a jeho zahraniční politika,“ en Studená válka 1954-1964. Sovětské dokumenty v českých archivech, Michal Reiman y Petr Luňák eds. (Brno: Doplněk 2000), 15-21; Petr Luňák, „Studená válka v letech 1954-1964: inter-pretační esej,“ en Studená válka 1954-1964, 405-412.19 Kotyk, Václav. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku (Praha: Oeconomica 2009), 100-132; Michal Reiman, „Chruščov a jeho zahraniční politika,“ 21-25.20 Kapla, Karel. Kořeny československé reformy 1968 (Brno: Doplněk 2000); Karel Kaplan, Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956-1968. Společ-nost a moc (Brno: Barrister & Principal 2008), 589-768.21 Vančura, Jiří. Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968 (Praha: Mladá fronta 1990); Petr Skala (eds.), Československé jaro 1968. Naděje, sny, realita (Praha: Národní mu-zeum 2008).
98
del Bloque del Este mostraron claramente su desacuerdo con lo que pasaba en Checoslovaquia en la reunión de los miembros del Pacto de Varsovia en marzo de 1968 en Dresde. A principios de abril, como más tarde, el mando del ejército soviético empezó a proyectar la Operación Dunaj (Danubio). Fue plan de invasión militar a Checoslovaquia.22
Brezhnev intentó convencer la dirección pro reformista del Partido Comunista Checoslovaco que parara las reformas pero no tuvo éxito. Durante la primera mitad de julio, los líderes del Partido Comunista debían participar en la siguiente sesión del Pacto de Varsovia en Varsovia, preocupados por la crítica que po-drían recibir, rechazaron participar.23 Para la Unión Soviética y los demás países del bloque del Este ésta fue una obvia prueba de que Checoslovaquia tenía la intención de “separarse”.24 Al final, pese a otras negociaciones, el 18 de agosto de 1968 cinco estados del Pacto de Varsovia (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-cas (URSS), Hungría, Bulgaria, Polonia y la República Democrá-tica Alemana) aprobaron la invasión militar a Checoslovaquia. Durante la noche del 20 al 21 de agosto sus ejércitos iniciaron la operación que terminó con la ocupación absoluta del territorio checoslovaco.25
Los líderes del Partido Comunista fueron obligados a ir a Mos-cú donde bajo presión firmaron el llamado Protocolo de Moscú se-gún el que Checoslovaquia tuvo que aceptar todos los requisitos soviéticos cuyo fin fue la eliminación del proceso democrático. En octubre de 1968 Moscú impuso a Checoslovaquia acuerdo sobre la presencia del ejército soviético de ocupación en Checoslovaquia sin limitación de tiempo. Esta ocupación sigue afectando las rela-ciones de Checoslovaquia (República Checa) hacia la Unión Sovié-tica, hoy en día Rusia. Los recuerdos de este acontecimiento son una de las causas principales del ánimo anti ruso en la sociedad
22 Durman, Karel. Útěk od praporů (Praha: Karolinum 1998), 84-86.23 Durman, Karel. Útěk od praporů, 93-96.24 Vykoukal, Jiří. Bohuslav Litera y Miroslav Tejchman, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 (Praha: Libri 2000), 350.25 Povolný, Daniel. Vojenské řešení Pražského jara. I. Invaze armád Varšav-ské smlouvy (Praha: Ministerstvo obrany České republiky 2008 [citado el 20 de mayo 2013]), disponible en http://www.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/vojenska-historie/20-prazske-jaro_i-dil_-internet.pdf, 97-136.
99
checa. Como una especie de protesta se quemó estudiante de la Universidad Carolina Jan Palach en enero de 1969.26
El ánimo antisoviético de la gente se manifestó también du-rante el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo en Suecia en 1969. Los jugadores checoslovacos vencieron a los de la Unión Soviética dos veces en una semana. La gente vio este triunfo como una revancha por la ocupación de agosto. Salieron a la ca-lle para demostrar su alegría pero también su descontento con la ocupación de la república. La policía nacional se aprovechó de estos acontecimientos. Sus agentes tramaron un ataque contra la oficina de la compañía aérea soviética Aeroflot en la Plaza de Ven-ceslao en Praga. Empezaron a tirar adoquines contra el escapara-te de la compañía y la gente se dejó llevar por los provocadores. Las actividades antisoviéticas sirvieron a Moscú como pretexto para presión política sobre Checoslovaquia. Los políticos de Kre-mlin amenazaron que si estas actividades no terminaran en Pra-ga, ejercerían la fuerza. Por esta razón se movilizaron las tropas militares soviéticas. La Unión Soviética aprovechó esta oportuni-dad para presionar sobre los últimos políticos pro reformistas y hacerlos dimitir.27 Así empezó una nueva etapa de las relaciones checoslovaco-soviéticas.
De la ocupación a la caída del comunismoLa época de la llamada normalización se data en la historia
del régimen comunista en Checoslovaquia entre los años 1969 y 1989, aunque la intervención de los cinco estados del Pacto de Varsovia al territorio checoslovaco el día 21 de agosto de 1968 también podría considerarse hito. El objetivo principal de la nor-malización fue renovar y estabilizar el monopolio del poder del Partido Comunista, concentrar todo el poder en las manos de su nueva dirección y tomar de nuevo el control sobre la sociedad.
26 Blažek, Petr. Patrik Eichler, Jakub Jareš, Jan Palach 69 (Praha: FF UK v Praze, Togga, Ústav pro studium totalitních režimů 2009).27 Doskočil, Zdeněk. „Hokejové demonstrace v červnu 1969 a jejich bezpro-střední ohlas,“ En: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi (Liberec: Technická univerzita v Liberci 2007), 587-611; Zdeněk Doskočil, Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu (Brno: Doplněk 2006), 96-113.
100
Los intereses de la Unión Soviética jugaron, por supuesto, un pa-pel muy importante en la normalización.28
Moscú prestaba la mayor atención al Partido Comunista Che-coslovaco que todavía tenía miembros que durante los años sesen-ta apoyaban al movimiento reformista y se levantaron contra la ocupación de agosto. Bajo la presión directa de la Unión Soviética se produjeron cambios del personal en los órganos supremos. Los puestos los ocuparon personas contra reformistas y pro soviéticas.
Las cribas se convirtieron en una herramienta política. Fun-cionaron de tal manera que cada persona invocada tuvo que ex-presar su acuerdo con la ocupación de Checoslovaquia (o la fra-ternal ayuda de los ejércitos confraternados). Quienes se negaron a hacerlo fueron echados del trabajo y obtuvieron registro en sus documentos personales. Un registro así afectó la vida profesio-nal pero en muchos casos también la privada de la persona. Casi quinientos mil miembros fueron excluidos del Partido Socialista Checoslovaco entre los años 1969 y 1971.29
La sociedad checoslovaca después del año 1969 se puede di-vidir en tres grupos. El primero lo formaron los funcionarios que gozaban de ventajas extraordinarias y tenían en sus manos todo el poder político y económico. Fueron personas que estaban de acuerdo con la ocupación de Checoslovaquia y durante la norma-lización consiguieron cargos altos. El segundo grupo, en el otro extremo de la sociedad, fue formado por personas afectadas por el régimen. Sus derechos fueron limitados; por ejemplo no po-dían ejercer ciertos empleos, sus hijos no podían estudiar en la universidad.30 El tercer grupo, el más numeroso, se encontraba entre los dos ya mencionados. Esta gente enfocó su atención en sus intereses y necesidades personales y no interfería en la vida política.
28 Procházka, Stanislav y Jiří Novotník. Vzpomínka po 40 letech. Komunistický re-žim, sovětská okupace, normalizace jako okupační sovětizace. Národní neštěstí, které by nemělo být zapomenuto (Brno: Tribun EU 2009), 37-61.29 Černá, Marie. „Náš nepřítel oportunista. Prověrky roku 1970 v Českosloven-sku“, En: Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948-1989, Marie Černá, Jaroslav Cuhra eds. (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2013), 72-93.30 Vykoukal, Jiří. Bohuslav Litera y Miroslav Tejchman, Východ, 582-584.
101
La política se basaba en la falta de confianza en los ciudada-nos y la limitación de su participación en gestión de los asuntos públicos. A cambio de eso, el gobierno les ofreció seguridad social y nivel de la vida que pertenecía entre los más altos dentro del Blo-que Socialista. Tampoco ejercía recursos violentos contra los que eran leales. Dada la situación, la mayoría de los habitantes aceptó este “acuerdo”; sobre todo cuando después del año 1969 perdieron la esperanza del cambio de las condiciones. Con esta estrategia, el Partido Comunista consiguió una postura neutral o leal de la gente ante la normalización. No obstante, solamente cuando la dirección comunista cumplía con sus promesas sociales.
Los adversarios activos del régimen de normalización no lle-garon a persuadir grandes grupos del pueblo y en consecuencia de las medidas que tomó el régimen se encontraban aislados. Su situación fue complicada también por la ausencia del movimiento obrero oposicionista que en Checoslovaquia, a cambio de Polonia, no se formó y que habría sido la base de la masa oposicionista.
La política exterior de Checoslovaquia durante la normaliza-ción seguía con precisión las instrucciones de la Unión Soviética. En 1971, durante la asamblea del partido, los comunistas checos-lovacos declararon su agradecimiento a la URSS por la “ayuda” militar en agosto de 1968. Durante el periodo de la nueva intensi-ficación de la Guerra Fría en la primera mitad de los años ochenta del siglo XX, el gobierno checoslovaco manifestó su pleno apoyo a la Unión Soviética.31
Otros cambios se produjeron en 1985 cuando la Unión So-viética encabezada por Mijaíl Gorbachov comenzó con reformas precavidas cuyo fin fue racionalizar la economía soviética para hacerla más eficaz y conducir al país fuera de la crisis económi-ca.32 Los cambios de Gorbachov no les gustaron a muchos de los representantes de los países del Bloque del Este, los checoslova-cos incluidos. Los políticos praguenses conformes con la norma-lización tenían miedo a las reformas y no las consideraban ne-cesarias. La postura de la URSS ante el desarrollo de los estados satélite también cambió. Gorbachov, con respecto a los proble-
31 Dejmek, Jindřich. Československo, 122-124.32 Durman, Karel. Útěk od praporů, 297-389; Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera y Miroslav Tejchman, Východ, 644-686; Václav Kotyk, Vznik, vývoj a rozpad, 206-226.
102
mas que tenía que solucionar en la Unión Soviética, no quería intervenir en los asuntos interiores de los demás países del blo-que socialista. El régimen checoslovaco tuvo que enfrentarse con una situación completamente nueva. La ausencia del control por parte de la Unión Soviética fue inconcebible para algunos de los funcionarios comunistas y la superaban con dificultad.
A partir del 1988, el régimen de normalización se enfrentaba con una serie de actividades oposicionistas de gente de todos los estratos sociales. En noviembre de 1989 se derrumbó el régimen comunista.
Checoslovaquia en los planes militares de la Unión Soviética
Para terminar quiero mencionar la implicación del ejército checoslovaco en los planes militares de la Unión Soviética.33 La armada checoslovaca se sovietizó sobre todo después de 1948 aunque ya entre los años 1945 y 1948 se aceptaron parcialmente los modelos soviéticos. Kremlin influía la estructuración de la ar-mada checoslovaca y decidía sobre su estructura de organización, sistema de mando, armamento, aparejo y por supuesto también sobre las operaciones de combate del ejército. La industria de ar-mas empezó a producir armas según las licencias soviéticas, la educación militar cambió conforme con el modelo soviético, au-mentó el número de oficiales que estudiaban en las universidades y academias soviéticas igual que el número de los asesores sovié-ticos en Checoslovaquia. En la época de la constitución del Pacto de Varsovia, Checoslovaquia naturalmente formó parte de éste.
A partir del año 1948 se llevó a cabo eliminación paulatina del cuerpo de oficiales de la armada checoslovaca. En la primera fase se trató sobre todo de eliminar los generales y oficiales que ejercían los cargos más altos en el ejército y proclamaban de una forma abierta sus opiniones demócratas. Sus puestos los ocuparon los comunistas.
33 Luňák, Petr. Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950-1990 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Dokořán 2008); Josef Fučík, Stín jaderné války nad Evropou. Ke strategii vojenských bloků, operačním plánům a úloze Českoslo-venské lidové armády armády na středoevropském válčišti v letech 1945-1968 (Praha: Mladá fronta 2010), 152-210.
103
En los años siguientes también fueron perseguidos los oficia-les en niveles inferiores de mando, sobre todo los que lucharon en el Oeste durante la Segunda Guerra Mundial. El trato a los pilotos que operaron en la aviación británica fue particularmente vergonzoso. Muchos de los que no emigraron pasaron años en cárcel. Durante las investigaciones se utilizaban métodos brutales de tortura.
En cuanto a la estrategia militar del ejército checoslovaco, es-tuvo sujeta a los planes de la URSS. Hasta la mitad de los años cincuenta, la armada se preparaba para llevar el combate defen-sivo. En práctica, tenía que rebatir el primer ataque del Oeste y trasladar el combate al territorio del enemigo. La estrategia cam-bió entre los años cincuenta y los años sesenta cuando se favore-ció la estrategia ofensiva. El ejército checoslovaco debía vencer a los ejércitos del Oeste instalados en la República Federal de Ale-mania de una forma muy rápida y durante un par de días llegar hasta Francia. La imposibilidad de este plan fue bastante obvia, como, además, el ejército checoslovaco debía cumplir con este plan con una mínima ayuda por parte del ejército soviético
El año 1968 es un hito importante porque a partir de esta fe-cha las tropas militares soviéticas estuvieron presentes en el terri-torio checoslovaco igual que las armas nucleares.34 Las competen-cias decisorias estaban en las manos de los generales soviéticos. La estrategia ofensiva permaneció vigente hasta la jefatura de Gorbachov quien volvió a la estrategia defensiva.
Los gastos de la defensa de los miembros del Pacto de Varsovia (en millones de dólares estadounidenses)35
1975 1980 1981Bulgaria 457 1254 1346Checoslovaquia 1706 3601 3796Hungría 506 1067 1237República Democrática Alemana 2550 4793 6593Polonia 2011 5063 5408Rumania 707 1361 1351
34 Madry, Jindřich. Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969 -1970 a role ozbrojených sil (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994).35 Vykoukal, Jiří. Bohuslav Litera y Miroslav Tejchman, Východ, 476.
104
ConclusiónDado el tema, no he podido comentar todos los aspectos de
las relaciones checoslovaco-soviéticas durante la Guerra Fría. Sin embargo, quiero destacar que la dureza del régimen no fue la misma durante todo ese tiempo. Los peores fueron los años cin-cuenta. Los primeros años de la normalización los podemos con-siderar la segunda cumbre de represiones aunque las sanciones fueron más moderadas que en los años cincuenta. La vida nor-mal y corriente estuvo sujeta a muchas limitaciones. Por razones políticas, mucha gente no pudo viajar libremente al extranjero o estudiar, otros fueron despedidos del trabajo o excluidos de la escuela.
Según los datos de la Oficina de Documentación e Investi-gación de los Crímenes del Comunismo, durante los años del régimen comunista en Checoslovaquia 248 personas fueron eje-cutadas por sus actividades políticas, 4 500 personas fallecieron encarceladas y como mínimo 282 personas en su intento de esca-parse del país. Más que 205 000 personas fueron condenadas a la cárcel. 20 000 personas fueron mandadas a campos de trabajos forzosos. En el año 1993 fue aceptada ley que condena el régimen comunista checoslovaco.36
BibliografíaBENEŠ Edvard. Šest let exilu a druhé světové války (Praha: Orbis 1946).BLAŽEK Petr, Patrik Eichler, Jakub Jareš, Jan Palach 69 (Praha: FF UK v Pra-ze, Togga, Ústav pro studium totalitních režimů 2009).BROD, Toman „Spor kolem Zakarpatska (1944-1945),“ Slovanský přehled, LIV, no. 4, 1968: 340-352.ČERNÁ, Marie „Náš nepřítel oportunista. Prověrky roku 1970 v Československu“, en Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948-1989, Marie Černá, Jaroslav Cuhra eds. (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2013), 72-93CUHRA, Jaroslav. „Nechci dnes psáti o tom, co všechno dobrého již přineslo straně prověřování“. Stranické prověrky 1948 a 1950,“ en Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948-1989, Marie Černá, Jaros-lav Cuhra eds. (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2013), 12-19.
36 Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (Po-slanecká sněmovna Parlamentu České republiky [citado el 20 de mayo 2013]), disponible en http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0376_00.htm.
105
DEJMEK, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992). Vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky (Praha: Cen-trum pro ekonomiku a politiku 2002)DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu (Brno: Doplněk 2006)DOSKOČIL, Zdeněk. „Hokejové demonstrace v červnu 1969 a jejich bezprostřední ohlas,“ en Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Rober-tu Kvačkovi (Liberec: Technická univerzita v Liberci 2007), 587-611. DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé I. Válka a nukleární mír (Praha: Karolinum 2004).DURMAN, Karel. Útěk od praporů (Praha: Karolinum 1998).FUČÍK, Josef. Stín jaderné války nad Evropou. Ke strategii vojenských bloků, operačním plánům a úloze Československé lidové armády armády na středoevropském válčišti v letech 1945-1968 (Praha: Mladá fronta 2010)JANÁČEK, František y Jan Němeček. „Reality a iluze Benešovy „ruské“ po-litiky 1939-1945,“ En: Edvard Beneš – československý a evropský politik (Praha: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci 1994), 71-97.JOHN, Miloslav. Září 1938. Role a postoje spojenců ČSR (Olomouc: Votobia 2000)KAPLAN, Karel. Československo v RVHP 1949-1956 (Praha: Ústav pro soudo-bé dějiny Akademie věd České republiky 1995)KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968 (Brno: Doplněk 2000)KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956-1968. Společnost a moc (Brno: Barrister & Principal 2008), 589-768.KAPLAN, Karel. Největší politický proces. M. Horáková a spol. (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995)KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948-1960 (Praha: Academia 2012)KAPLAN, Karel. Political Persecution in Czechoslovakia 1948-1972 (Köln: Index 1983).KAPLAN, Karel y Pavel paleček. Komunistický režim a politické procesy v Československu (Brno: Barrister & Principal 2008)KLÍMA, Vlastimil. 1938: Měli jsme kapitulovat? (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012)KLIMEK, Antonín y Eduard Kubů. Československá zahraniční politika 1918-1938. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1995)KOTYK, Václav. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku (Praha: Oeconomica 2009)KRÁTKÝ, Karel. „Československo a Marshallův plán. K 50. výročí projevu G. C. Marshalla,“ Mezinárodní politika, XXI, no. 5, 1997: 22-24KŘEN, Jan. Dvě století Evropy (Praha: Argo 2005)
106
KUKLÍK, Jan. Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945 (Praha: Karolinum 1998)KUKLÍK, Jan y Jan Němeček y Jaroslav Šebek. Dlouhé stíny Mnichova. Mni-chovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo (Praha: Audito-rium 2011)LUKEŠ, Igor. Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnicho-vu (Praha: Prostor 1999)LUŇÁK, Petr. Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950-1990 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Dokořán 2008)MADRY, Jindřich. Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969 -1970 a role ozbrojených sil (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994)MORAVCOVÁ, Dagmar y Pavel Bělina. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941 (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1998)NARINSKIJ, Michail M. „Sovětský svaz a Marshallův plán,“ Soudobé dějiny, IV, no. 3-4, 1997: 479-491.NĚMEC, František y Vladimír Moudrý. The Soviet Seizure of Subcarpathian Ruthenia (Toronto: W. B. Anderson 1955)NĚMEČEK, Jan. „Edvard Beneš a Podkarpatská Rus 1939-1945,“ en Záverečná fáza druhej svetovej vojny a oslobodenie Slovenska (Bratislava: Vojenský historic-ký ústav MO SR 1996) OLIVOVÁ, Věra. Československo-sovětské vztahy v letech 1918-1922 (Pra-ha: NV 1957)ORT, Alexandr. “Koncepce československé zahraniční politiky, “ en Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě 2, eds. Jaroslav Valenta, Emil Horáček, Josef Harna (Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky 1999)POVOLNÝ, Daniel. Vojenské řešení Pražského jara. I. Invaze armád Varšavské smlouvy (Praha: Ministerstvo obrany České republiky 2008 [citado el 20 de mayo 2013]), disponible en http://www.army.cz/assets/multimedia-a-kniho-vna/publikace/vojenska-historie/20-prazske-jaro_i-dil_-internet.pdfPROCHÁZKA, Stanislav y Jiří Novotník. Vzpomínka po 40 letech. Komunistic-ký režim, sovětská okupace, normalizace jako okupační sovětizace. Národní neštěstí, které by nemělo být zapomenuto (Brno: Tribun EU 2009)PROKŠ, Petr. „Československo na rozcestí. Marshallův plán a únor 1948,“ Slovanský přehled, LXXIX, no. 2, 1993: 170-183.REIMAN, Michal y Petr Luňák. Studená válka 1954-1964. Sovětské dokumenty v českých archivech, (Brno: Doplněk 2000)SKALA, Petr (eds.). Československé jaro 1968. Naděje, sny, realita (Praha: Náro-dní muzeum 2008)VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968 (Praha: Mladá fronta 1990)VYKOUKAL, Jiří. Bohuslav Litera y Miroslav Tejchman, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 (Praha: Libri 2000)
107
¿Apertura al Occidente?Rusia como un factor importante en las
relaciones internacionales en Europa a finales del siglo XX y principios del
siglo XXI (1989-2012)
Martin Kovář
La política exterior soviética respecto a Europa central y sudoriental y la crisis del Imperio Soviético en 1945–1989/91
Rusia, y posteriormente la Unión Soviética, ha jugado un papel importante en la política europea así como en la
política mundial desde los tiempos de Pedro el Grande, es decir, desde finales de los siglos XVII y XVIII. Este papel ha sido absolu-tamente fundamental desde el fin de la segunda Guerra Mundial. La liberación de gran parte de Europa Central y Sudoriental de Alemania en 1944–1945, estableció una base para la creación del llamado Bloque del Este (1945-1949), los países que se separaron fueron: – de norte a sur – República Democrática Alemana (la llamada Alemania Oriental), Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Albania. Aunque las relacio-nes dentro de esta comunidad, dominada indiscutiblemente por la influencia de Moscú, no se podrían considerar siempre como “ideales”, fue básicamente un bloque monolítico con una única ideología comunista.1
Durante las cuatro décadas de su existencia, el llamado Blo-que del Este pasó – a pesar de su aparente estabilidad – por varias crisis graves. La primera fue la llamada “ruptura entre la Unión Soviética y Yugoslavia”: un intenso conflicto político e ideológico
1 Más en Vykoukal, Jiří. Bohuslav Litera y Miroslav Tejchman, Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989 (Praha: Libri 2000).
108
entre Joseph V. Stalin o, según el caso, entre Nikita S. Khrushchev y Josip Broz Tito, líder del comunismo eslavo meridional, que ocurrió entre 1948 y 1955 y que culminó en un acuerdo amistoso aceptado por ambas partes implicadas. El segundo conflicto im-portante dentro del Bloque Soviético fue representado por los lla-mados “eventos húngaros” o “Revolución Húngara” de 1956, que fue el intento de los húngaros de poner fin al gobierno comunista y liberarse de su dependencia a Moscú. El intento terminó – para variar – con la invasión a Hungría por parte del ejército soviético, la ejecución del premier ministro Imre Nagy y de sus colabora-dores más cercanos, y el establecimiento de un estricto régimen estalinista liderado por János Kádár. La tercera revuelta contra Moscú se sublevó en 1968, esta vez desde Praga. Los esfuerzos de los reformistas del Partido Comunista de Checoslovaquia, lidera-dos por Alexander Dubček, por desarrollar el llamado “socialis-mo con rostro humano”, que pretendía aumentar el liberalismo político y económico del estricto sistema comunista, terminaron de la misma forma que la Revolución Húngara de 1956. La inva-sión de cinco tropas del Pacto de Varsovia (la Unión Soviética, Po-lonia, Hungría y Alemania Oriental) puso fin absoluto a todos los sueños de la “Primavera de Praga” y llevó al poder a un grupo de comunistas inescrupulosos y ambicioso qu – liderados por Gus-táv Husák, Vasil Bilak y Milouš Jakeš – convirtieron a Checoslova-quia en un Estado títere de Moscú. Esta triste situación continuó hasta la llamada “Revolución de Terciopelo” en 1989.2 Doce años después de la “Primavera de Praga”, en 1980, otra crisis estalló en el Bloque Soviético: se creó en Polonia el sindicato independien-te “Solidaridad” (Solidarność), cuyas actividades opositoras del año siguiente hicieron que el General Wojciech Jaruzelski, líder de los comunistas polacos, declarara estado de emergencia en el país. Esta vez no hubo intervención externa, es decir por parte de Moscú, principalmente por el miedo a la reacción de los Estados Unidos – Ronald Reagan fue elegido presidente en noviembre de 1980 –, así como a una posible oposición inflexible de las fuer-zas armadas polacas, por no hablar de los crecientes problemas
2 Más en Golan, Galia. The Czechoslovak Reform Movement: Communism in Crisis 1962–1968 (Cambridge: Cambridge University Press 1971; Golan, Galia. Reform Rule in Czechoslovakia (Cambridge: Cambridge University Press 1973); Edmonds, Robin. Soviet Foreign Policy. The Brezhnev Years (Oxford: Oxford University Press, pp.38–43).
109
dentro de la misma Unión Soviética que fueron principalmente de carácter económico y que propiciaría – ya a finales de 1970 y principios de 1980 – una crisis sistemática de gran profundidad que resultaría en el colapso del sistema comunista y la caída de la Unión Soviética. 3
La figura principal de esta crisis fue Mijaíl S. Gorbachov, después de las muertes sucesivas de Leonid I. Brézhnev (1982), Yuri V. Andropov (1984) y Konstantín U. Chernenko (1985). El joven líder del Estado Soviético (nacido en 1931) decidió rescatar el sistema decadente por medio de una reforma radical, la lla-mada “perestroika” así como la “glasnost” o “democratización”. Sin embargo, esta política en realidad solo agravó la crisis del sistema, que resultó no solo en la ruptura del Bloque Soviético en 1989-1990, sino también en la caída de la misma Unión Sovié-tica. El intento de los conspiradores comunistas por conservar la Unión Soviética tal como era, fracasó; no obstante, Boris Yeltsin, líder de la Federación autónoma de Rusia, asumió el poder cru-cial. Por consiguiente, este cambio de poderes resultó en el fin aparente de la Unión Soviética y la declaración de la independen-cia de Rusia. Conociendo ya el impacto de los eventos claves an-tes mencionados, los cuales determinaron la posición de Rusia en la escena internacional, en especial en Europa, nos permitiremos examinarlos más detenidamente.4
La política exterior soviética y rusa respecto a Europa al final de la era de Mijaíl S. Gorbachov y en los años de Boris Yeltsin y Vladímir Putin
La ruptura del llamado Bloque del Este a finales de 1989 y a principios de 1990, agravó la crisis de la Unión Soviética; también fueron prueba de esta crisis la terminación del Pacto de Varso-via y las actividades del Consejo de Ayuda Mutua Económica en 1990 y 1991. En la escena política local, Mijaíl S. Gorbachov se enfrentaría principalmente a los defensores de lo antiguo, es de-cir de los dictámenes comunistas, en medio de la desconfianza
3 Kamiński, Bartłomiej. The Collapse of State Socialism. The Case of Poland (Princ-eton, NJ: Princeton University Press 1981, pp.102–115). 4 Durman, Karel. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991 (Praha: Karo-linum 1998, pp.439–486).
110
del público que no era capaz – a pesar de las múltiples reservas frente al sistema comunista – de asimilar su disolución, y también se enfrentaría a Boris Yeltsin quien estaba empeñado en ganar el poder político decisivo del país.5
Podemos tomar prestadas las palabras de Colin Powell, gene-ral y político americano, para describir las políticas exteriores so-viéticas a finales de los años 1980 y a principios de los años l990, ya que sin duda son verdaderas. Powell dice: “El sistema Soviético es como una máquina que venía fallando desde hace mucho tiempo hasta que por fin se ha detenido. Ahora somos testigos de su des-integración.” En lo que concierne a Europa – que es el foco de mi conferencia –, la dificultad principal se debió a su incapacidad para mantener a los Estados satélites bajo su control (Polonia, Checoslo-vaquia, Hungría, entre otros), y especialmente a Alemania.
Entre más evidente era la dependencia de Alemania Oriental a su vecino, Alemania Occidental, más se negaron los entonces lí-deres de Alemania Oriental, concretamente Erich Honecker, líder del comunismo de Alemania Oriental, a seguir a Moscú a nivel ideológico; todo esto causó que la “cuestión alemana” se convir-tiera en un tema importante. Sin embargo, la Unión Soviética solo pudo ser espectadora del “drama intra-alemán” debido a su debi-lidad económica y su incapacidad de intervenir de forma militar, y simplemente no pudo prevenir el colapso de la Alemania Orien-tal en 1989, la caída de Honecker, la caída voluntaria del Muro de Berlín y la apertura de la frontera al Occidente.6 Además, hubo un espíritu de rápida unificación de los Estados Alemanes liderado por el canciller de la Alemania Occidental, Helmut Kohl. Mijaíl S. Gorbachov, que estaba cada vez más aislado en su país natal, se alegró de al menos – sin exagerar – “recibir una suma sustancial de dinero” por la unificación. El inesperado y tranquilo proceso de la unificación significó para Bonn, antigua capital de la Alema-
5 Romancov, Michael. “Rusko a jeho pohled na mezinárodní systém”, Acta Po-litologica, 1, No. 2, (2009), p.105. Más en Sakwa, Richard. The Rise and fall of the Soviet Union 1917–1991, London–New York: Routledge 1999). 6 Ehler, Tomáš. USA a znovusjednocení německa. Diplomatický proces v letech 1989–1990 (Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní polittologický ús-tav2006), pp.13–90.
111
nia Occidental, un costo de 75 mil millones de marcos alemanes, solo en la primera fase.7
Sin embargo, las consecuencias de la reunificación de Alema-nia fueron de gran alcance para Moscú y –podemos decir– catas-tróficas. La reunificación ha sido la mayor derrota diplomática soviética, o para ser más preciso, la mayor derrota diplomática rusa durante el siglo XX. Con la retirada de los soldados soviéti-cos de Alemania, Polonia, Checoslovaquia y otros antiguos Esta-dos satélites,8 la carrera política de Gorbachov terminó de facto, y los representantes del complejo industrial-militar sufrieron gra-ves frustraciones, comparables a la derrota en la guerra de Afga-nistán (1979–1989).
La situación del colapso del gigante soviético fue aun peor cuando surgieron rápidamente las preguntas sobre una futura clase dirigente en las tres repúblicas bálticas –Lituania, Letonia y Estonia–, a pesar de que el Occidente, liderado por Estados Uni-dos, asumía la posición de “no le agreguemos más problemas a Gorbachov”, es decir, “no intervengamos en los problemas inter-nos de la Unión Soviética”. Especialmente, en la Casa Blanca pre-dominaba la convicción que “si insistimos en la liberación de los Estados Bálticos del yugo soviético, probablemente llevaríamos a la caída de Gorbachov y podríamos afectar negativamente, esa actitud respetuosa que ha tenido hacia los problemas de política exterior.”9 Y desde el punto de vista de Washington, las conse-cuencias de esto serían devastadoras.
Los últimos meses de la existencia de la Unión Soviética fue-ron muy dramáticos. En agosto de 1991, el ya mencionado grupo comunista apparatchiks, políticos y funcionarios de los “departa-
7 Véase Diekmann, Kai. Ralf George Reuth, Helmut Kohl: Ich wollte Deutschlands Einheit (Berlin 1996, pp.421–444); Zubok, Vladislav M. “Gorbachev and the End of the Cold War”, Cold War History, 2, (2002), pp. 104–106. Para más detalles véase: Bierling, Stephan G. Wirtschaftshilfe fűr Moskau (Paderborn 1998); Stent, Angela E. Russia and Germany Reborn (Princeton, NJ: Princeton University Press 1999). 8 Cfr. Aleš Hottmar, Pavel Minařík, Pozemní vojsko “Střední skupiny vojsk”, texto en línea (http://www.modely.cz/airshow/armyzgv.htm).9 Bush, George H. W. Brent Scowcroft, A World Transformed (New York: Ran-dom House 1998) 207; Spohr Readman, Kristina. “Between Political Rhetoric and Realpolitik Calculations”, Cold War History, 2006, No. 1, pp.10–11.
112
mentos de poder”, con Gennady Yanáyev a la cabeza,10 intentó restaurar el monopolio de poder del Partido Comunista de la Unión Soviética y preservar la Unión Soviética, pero sus intentos terminaron en fracaso. A los conspiradores les faltó coraje para adoptar medidas más duras, y fue por esto que fallaron. Por el contrario, Boris Yeltsin, líder de la Federación autónoma de Rusia de facto, sí tuvo este coraje y fue quien se quedó al final con la co-rona de la victoria. En los siguientes meses, Yeltsin dejó a Gorba-chov totalmente en las sombras, hizo que renunciara a su puesto de Jefe de Estado y se posicionó como Jefe de Estado de la Rusia independiente. Así terminó el experimento denominado la Unión Soviética (1922–1991).
Los años de Yeltsin como Jefe de Estado de Rusia se pueden describir como llenos de contradicciones. La desintegración com-pleta de las estructuras antiguas de poder resultó en un caos sin precedente en la historia moderna del país. En comparación con 1990, el producto interno bruto y la renta real per cápita habían disminuido en un 50%, con una productividad agrícola de solo el 30%. Solo una doceava parte del presupuesto de Gorbachov se in-virtió en educación. Las estructuras mafiosas controlaban la eco-nomía y gran parte de la administración del Estado. En cuanto a las políticas exteriores, la importancia de Rusia había decaído aún más, en comparación con la época de la Unión Soviética, y no solo en las relaciones con los Estados Unidos, aun cuando los ameri-canos preferirían a Yeltsin en el poder “a toda costa”. Un ejemplo clásico de la caída del antiguo imperio fue – entre muchos otros – la visita del presidente a la República Checa en 1993; mientras estuvo allí, Yeltsin presentó sus disculpas por la invasión de Checoslova-quia en 1968, lo que molestó a la élite política rusa.
En muchos aspectos, los Ministros de Relaciones Exteriores durante el periodo de Yeltsin11 – Andrei V. Kozyrev (1991–1996), Yevgeny M. Primakov (1996–1998) e Igor S. Ivanov (1998–2004), quien mantuvo este puesto aun durante el primer año de presiden-
10 Durman, Karel. Popely ještě žhavé. Velká politika 1938–1991, Vol. II. Konce dobro-družství (Praha: Karolinum 2009), p.449. 11 Más en: Colton, Timothy J. Yeltsin: a life (New York: Basic Books 2008); Andri-janov, Viktor I. Odinokij car v Kremle: Boris Jelcion i jego komandy (Moskva: Pravda 1999); Mlečin, Leonid M. Kreml – prezidenty Rossii: strategija vlasti ot B. N. Jelcina do V. V. Putina (Moskva: Centrpoligraf 2003).
113
cia de Vladímir Putin – estuvieron de acuerdo con las opiniones de “su” presidente (opiniones muy parecidas, o se puede decir, idénticas) y practicaron políticas similares (o idénticas). El primero de ellos, Kozyrev, promovió –completamente de la forma antigua (anticuada) de las políticas exteriores “soviéticas”– los términos “área o países extranjeros lejanos”, “medios” y “cercanos”. Si nos referimos a Europa, por ejemplo, los estados Bálticos, Ucrania y Bielorrusia, pertenecían a la llamada “área extranjera cercana”, los países del Grupo Visegrád, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, pertenecían a los “países extranjeros medios”, y el “área extranjera lejana” llegaba hasta los Balcanes. Además, Kozyrev formuló la “concepción de una alianza estratégica”, según la cual, Rusia debería ser “el aliado respetado y confiable del Occidente”. Sin embargo, en algunos casos en particular, por ejemplo en lo que se refería a la extensión de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), Moscú utilizaba el medio y la retórica tradicional (“soviética”, o “comunista” como algunos historiadores escribie-ron); para los políticos rusos la OTAN era “los residuos de la Gue-rra Fría” y su extensión estaba fuera de discusión. Moscú prefería la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), porque era más débil, frágil, y – a pesar de sus esfuerzos – no era efectiva.
En los años de Yevgeny Primakov, la política exterior de Ru-sia alcanzo una conceptualización clara. El objetivo principal fue mejorar la posición del país en las relaciones internacionales. Sin embargo, Primakov se dio cuenta de la debilidad de la econo-mía del país y de su incapacidad de oponerse al Occidente, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia. Y por esto, el objetivo de Pri-makov fue el fortalecimiento de las conexiones económicas de su país con los Estados europeos de la esfera de influencia de Ru-sia (los llamados países extranjeros “cercanos” y “medios”) y la ratificación de un equilibrio de poderes entre Rusia, los Estados de Europa Occidental y los Estados Unidos. Algunas de sus pro-puestas fueron sintomáticas: por ejemplo, su propuesta de enviar las fuerzas de la OSCE – la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa – a Irlanda (“debido al derramamiento de sangre similar a la situación en los países balcánicos” [!]) o a la República Federal de Alemania (“debido al auge de la extre-ma derecha [Neofascista][!]). En estos discursos, planteamientos
114
y declaraciones, el Ministro de Relaciones Exteriores ruso actuó, nuevamente, como en los años de la Guerra Fría. Y se puede decir lo mismo sobre las dos guerras en Chechenia.
El ascenso al poder de Vladímir V. Putin12, primero como Primer Ministro y luego como Presidente de Rusia, significó la consolidación de las políticas exteriores activas. A primera vis-ta, hubo mucho más dinamismo, pero las prioridades eran pa-recidas: la primera era mantener la relación con las antiguas repúblicas soviéticas, ahora independientes (Ucrania, Bielorru-sia, etc), con los Estados Unidos de América y con los países de Asia-Pacífico (China, India y Japón). En las relaciones con Europa Occidental, Putin admitió que, al momento, para Rusia la única posibilidad era cooperar con la Unión Europea y con la OTAN, esto quedó claro concretamente después del “Once de Septiem-bre” (11 de septiembre de 2001), cuando Putin expresó su firme apoyo al presidente de los Estados Unidos, George Bush Jr., y a sus aliados de Europa Occidental (el primer ministro británico, Tony Blair; el primer ministro español, José María Aznar; entre otros), en su “lucha contra el terrorismo internacional” y “contra el eje del mal”; situación que generó sorpresa en Rusia, tanto en los políticos rusos como en la “población común”. Una de las con-secuencias derivadas (secundarias) de esta “especie de amistad”, aunque temporal e inusual, entre Moscú, Washington e incluso Londres, fue – por ejemplo – la construcción de bases militares americanas en los países de la esfera de influencia rusa, es de-cir, en Uzbekistán y Kirguistán, sin mencionar la cooperación estrecha de Estados Unidos con Turkmenistán y con Tayikistán, lo cual tuvo que ser –de hecho– muy humillante para Moscú, ya que todos estos países eran parte esencial de la Unión Soviética comunista antes de su colapso en 1991.13
En las relaciones entre Rusia y la Unión Europea predomina-ron, sin duda, las cuestiones económicas. La “cooperación prag-mática” fue importante para Moscú y Bruselas, sin sentimiento, ni
12 Felštinskij, Jurij G. The Age of Assassins: the rise and rise of Vladimir Putin (Lon-don: Gibson Square 2008); Desai, Padma. Conversations on Russia: reform from Yeltsin to Putin (Oxford: Oxford University press 2006). 13 Morozov, Sergej S. Diplomatija V. V. Putina: vnešnjaja politika Rossii 1999–2004 gg. (Sankt-Petersburg: Izmajlovskij, 2004).
115
actitudes, ni diferencias políticas, ideológicas y morales.14 A prin-cipios del siglo XXI, las fronteras de la Unión Europea estaban cerradas a Rusia, y Vladímir Putin intentó, y aun intenta, formar una unión –principalmente en Europa Central– que contrapese la unión transatlántica entre América (Estados Unidos) y esta parte del “viejo continente”. Para Putin y Dimitri A. Medvedev (su su-cesor en la oficina presidencial de Rusia; 2008–2012), y desde esta primavera, para Putin nuevamente, fue importante no renunciar por completo a los intereses rusos en los Estados Bálticos para ga-nar terreno en las negociaciones con Bruselas, en lo que respecta a las visas y a Kaliningrado (en donde el enclave ruso está rodeado totalmente por la Unión Europea), sin olvidar los intereses tra-dicionalmente “soviéticos”, o si se desea, los intereses rusos, en Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y en Europa Central.
Moscú tuvo – y tiene – herramientas muy efectivas para la preservación y consolidación de su influencia en estas áreas: con-cretamente, o tradicionalmente, “sus políticas energética” (No olvidemos que la exportación de petróleo y de gas natural ha al-canzado, a largo plazo, el 50% del total de las exportaciones ru-sas, y muchos países europeos dependen, parcial o totalmente, de estas fuentes).15 Esta situación es muy complicada y difícil de resolver: por un lado, el presidente de Rusia ha asegurado en re-petidas ocasiones a sus “colegas” de Europa Central y Occidental que a “Rusia le interesa” la “estabilidad del mercado energéti-co”, pero, al mismo tiempo (o por otro lado), ha demostrado a veces su fuerza y su tendencia a “chantajear”.16 Por esto es muy importante construir oleoductos “compensatorios” (por ejemplo, el oleoducto Ingolstadt-Kralupy–Litvínov, que comienza en Ba-viera donde se conecta con el oleoducto TAL (línea transalpinas) que comienza en Trieste, Italia. El segundo ejemplo puede ser el oleoducto del Báltico).
Se discute muy a menudo la cuestión de la influencia rusa o “el peligro ruso”, ya que Putin reafirma de forma sistemática los “intereses comerciales de Rusia”, principalmente (pero no úni-
14 Shevtsova, Lilia. Putin’s Russia (Washington D.C.: Carnegie Endowment Browne 2005), p.269. 15 Cfr. www.eiu.com. 16 Litera, Bohuslav. Karel Hirman, Jiří Vykoukal y Jan Wanner, Ruské produkto-vody a střední Evropa (Praha: Eurolex Bohemia 2003, p.215 ff.).
116
camente) en los “países extranjeros cercanos” y “medios”: el nú-mero de propietarios y copropietarios de importantes empresas estratégicas en estos países ha aumentado desde 2000. Una de las mejores confirmaciones es la situación en la actual República Checa: las empresas con gran parte de accionistas rusos intentan comprar el aeropuerto de Praga en Ruzyně (que próximamente se llamará Aeropuerto Václav Havel) y participar en la construc-ción de una extensión de la central nuclear en Temelín, Región de la Bohemia Meridional. Por supuesto, esto tiene un impacto muy peligrosos en los asuntos políticos internos (quiero decir, la influencia del partido comunista), por no hablar de las relacio-nes entre los empresarios rusos “oficiales” y las estructuras del crimen organizado en Rusia (concretamente las “mafias rusas”).
Pero, ¡no nos refiramos solo a la República Checa o a Europa Central! En países de Europa Occidental, como por ejemplo en Gran Bretaña, la situación es muy parecida, lo que es, nuevamen-te, muy peligroso para Gran Bretaña y el Occidente en general. La capital del Reino Unido, Londres (así como Berlín, Fráncfort del Meno, etc.), está llena de estudiantes rusos muy inteligentes, muy trabajadores y bastante “comprometidos ideológicamente” y también de “estudiantes”, de empresarios y también de “em-presarios”, de diplomáticos y también de “diplomáticos”, etc.; y la mayoría tiene como uno único objetivo claro – aunque no hay (oficialmente) una Guerra Fría– el promover a cualquier costo la posición e influencia de su país, esta posición (o influencia) al pa-recer perdida totalmente después de los “años de terciopelo” o “revolucionarios” de 1989–1991.
Todo esto significa que en el año 2012 se puede hablar, sin exagerar, de la “Apertura al Occidente” de Rusia y la verdad es que nadie sabe a dónde más quieren (o pueden) llegar los polí-ticos de Moscú en los próximos cinco o diez años. Por supuesto, la actual Rusia y su “soberano” Vladímir Putin tienen muchos problemas propios y serias dificultades, como el estancamiento o la depresión de muchos sectores de la economía nacional, un desarrollo demográfico desfavorable, el aumento de opiniones políticas en contra de Putin, etc.; por no hablar de la OTAN. Pero si la historia nos ha enseñado algo, concretamente a los países de Europa Central, es a estar alerta. Teniendo en cuenta todo esto,
117
después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética de la era de Stalin estaba de igual forma completamente agotada, pero Stalin decidió, a pesar de esto, “abrirse al Occidente”, y el resultado fue la conformación del Bloque Soviético o la esfera de influencia Soviética, la cual involucró muchos países de Europa Central y Centro-meridional por más de cuarenta años.17
BibliografíaANDRIJANOV, Viktor I. Odinokij car v Kremle: Boris Jelcion i jego komandy (Moskva: Pravda 1999).BIERLING, Stephan G. Wirtschaftshilfe fűr Moskau (Paderborn 1998).BUSH, George H. W. Brent Scowcroft, A World Transformed (New York: Ran-dom House 1998).COLTON, Timothy J. Yeltsin: a life (New York: Basic Books 2008).CFR. Hottmar, Aleš. Pavel Minařík, Pozemní vojsko “Střední skupiny vojsk”, texto en línea (http://www.modely.cz/airshow/armyzgv.htm).DESAI, Padma. Conversations on Russia: reform from Yeltsin to Putin (Oxford: Oxford University press 2006). DIEKMANN, Kai. Ralf George Reuth, Helmut Kohl: Ich wollte Deutschlands Einheit (Berlin 1996, pp.421–444).DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé. Velká politika 1938–1991, Vol. II. Konce dobrodružství (Praha: Karolinum 2009).DURMAN, Karel. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991 (Praha: Karolinum 1998, 439–486).EDMONDS, Robin. Soviet Foreign Policy. The Brezhnev Years (Oxford: Oxford University Press, pp.38–43).EHLER, Tomáš. USA a znovusjednocení německa. Diplomatický proces v letech 1989–1990 (Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní polittologický ús-tav2006).FELŠTINSKIJ, Jurij G. The Age of Assassins: the rise and rise of Vladimir Putin (London: Gibson Square 2008).GOLAN, Galia. Reform Rule in Czechoslovakia (Cambridge: Cambridge Uni-versity Press 1973).GOLAN, Galia. The Czechoslovak Reform Movement: Communism in Crisis 1962–1968 (Cambridge: Cambridge University Press 197)1.KAMIŃSKI, Bartłomiej. The Collapse of State Socialism. The Case of Poland (Princeton, NJ: Princeton University Press 1981, pp.102–115).
17 Pirani, Simon. Change in Putin᾽s Russia: power, money and people (London: Plu-to Press, 2010); Lucas, Edward. The New Cold War: Putin᾽s Russia and the Threat to the West (London: Palgrave Macmillan, 2008).
118
LITERA, Bohuslav. Karel Hirman, Jiří Vykoukal y Jan Wanner, Ruské pro-duktovody a střední Evropa (Praha: Eurolex Bohemia 2003, p.215 ff.).LUCAS, Edward. The New Cold War: Putin᾽s Russia and the Threat to the West (London: Palgrave Macmillan, 2008).MLEČIN, Leonid M. Kreml – prezidenty Rossii: strategija vlasti ot B. N. Jelcina do V. V. Putina (Moskva: Centrpoligraf 2003). MOROZOV, Sergej S. Diplomatija V. V. Putina: vnešnjaja politika Rossii 1999–2004 gg. (Sankt-Petersburg: Izmajlovskij, 2004). PIRANI, Simon. Change in Putin᾽s Russia: power, money and people (London: Pluto Press, 2010).ROMANCOV, Michael. “Rusko a jeho pohled na mezinárodní systém”, Acta Politologica, 1, No. 2, (2009).SAKWA, Richard. The Rise and fall of the Soviet Union 1917–1991, London–New York: Routledge 1999).SHEVTSOVA, Lilia. Putin’s Russia (Washington D.C.: Carnegie Endowment Browne 2005).SPOHR Readman, Kristina. “Between Political Rhetoric and Realpolitik Cal-culations”, Cold War History, 2006, No. 1, pp.10–11. STENT, Angela E. Russia and Germany Reborn (Princeton, NJ: Princeton Uni-versity Press 1999).VYKOUKAL, Jiří. Bohuslav Litera y Miroslav Tejchman, Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989 (Praha: Libri 2000).ZUBOK, Vladislav M. “Gorbachev and the End of the Cold War”, Cold War History, 2, (2002), pp. 104–106.
119
Malvinas: escenario de juego de poderes, guerra y trampa
Luis A. G. Somoza1
Introducción
El conflicto de Malvinas puede considerarse como la pri-mera guerra de tipo convencional que enfrentó la Repú-
blica Argentina durante el siglo XX.
En esos momentos, las Fuerzas Armadas argentinas ejercían un gobierno de facto y acababan de concluir, con los resultados hoy conocidos, un conflicto no convencional contra grupos de iz-quierda de diferentes vertientes (castristas, guevaristas, maoístas, etc.), dentro del marco de la denominada Guerra Fría.
Para entonces, Argentina tenía diferentes hipótesis de conflictos, derivados de controversias en la demarcación de fronteras con Chile –con quien en el año 1978 casi se entra en guerra por la posesión de tres islas y la delimitación del Canal de Beagle– y una permanente confrontación de intereses con Brasil.
Si bien Malvinas ha sido un reclamo permanente por parte de Argentina a Gran Bretaña en los foros internacionales, nunca se había pensado seriamente en la alternativa armada. Tal vez fue el sueño trasnochado de algún personaje, pero hasta el año 1982, no había sido la vía elegida por parte de ninguno de los gobiernos anteriores.
Los planes y ejercicios elaborados durante años por las insti-tuciones castrenses estaban dirigidos a enfrentar las hipótesis re-feridas, pero nunca se planificó una guerra con un país integrante de la OTAN y aliado indiscutido de los Estados Unidos.
1 Profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales Latinoamericanas.
120
Los argentinos han sido siempre especialistas en pelearse en-tre ellos, en estudiar guerras pasadas, en prepararse para las que nunca se darían y enfrentar aquella para la que no estaban prepa-rados: Malvinas es un ejemplo de ello.
Vale mi homenaje para los 649 argentinos que perdieron la vida en esta gesta, sirva mi reconocimiento a quienes volvieron con vida, mutilados, heridos y afectados por enfrentar esa guerra, como también para quienes, envueltos en un manto de honor y gloria, supieron dar todo de sí para poder desde lo táctico, con-vertirse en un ejemplo de coraje y abnegación, tratando de suplir con esfuerzo, inteligencia y gran cuota de osadía, la irresponsable decisión de quienes llevaron al país con sus fuerzas armadas a un conflicto impensado y los han dejado en una situación que le costará revertir aun con el paso del tiempo.
Mucho se ha escrito acerca del conflicto y la posible inope-rancia de quienes decidieron empezar las operaciones, dejando la duda a los observadores internacionales acerca de los legítimos derechos de los argentinos sobre las islas, convirtiéndolo en un país agresor, invasor del territorio en disputa y rompiendo una larga tradición de negociaciones.
La explicación simplista del conflicto es la de definirlo como el recurso seleccionado por un gobierno militar que evidencia-ba fisuras y comenzaba a sufrir las primeras manifestaciones de descontento por parte de las centrales obreras, y atribuir el mal desempeño a la falta total de planificación y a la improvisación para llevar a cabo una guerra muy cara a los sentimientos de los argentinos.
Al finalizar las operaciones con la rendición del 14 de junio de l982, el gobierno militar comenzó su retiro de la escena política al presentar la alternativa de una salida democrática, pero dejó a las fuerzas armadas con el sentimiento de haber perdido una gue-rra y al instrumento militar reducido a su mínima expresión, lo que perdura hasta nuestros días y genera grandes interrogantes para responder por parte de toda la sociedad argentina.
A 30 años de producido el hecho histórico, ¿podemos aún sostener que todo fue producto de una decisión mal tomada, pé-simamente ejecutada y con un costo moral y material para los
121
argentinos que la convierten en una gesta muy cuestionada a la luz de los acontecimientos y resultados?
En este trabajo pretendo dar una versión diferente de los he-chos, producto de una investigación, resultante de entrevistas, lecturas y conversaciones con personas que me brindaron una visión diferente de lo que la historia oficial se ha encargado de resaltar.
Malvinas es el claro ejemplo de un conflicto inducido por la inteligencia británica, la que con la complicidad de los Estados Unidos, hizo que Argentina se viera envuelto en un conflicto con resultado previsto, para permitir a los centro mundiales de poder asegurarse el control de objetivos estratégicos y de recursos que le otorgaran un lugar de preferencia en el mundo que hoy nos toca vivir.
Malvinas es también una clara muestra de lo que puede lo-grarse con astucia e inteligencia (Gran Bretaña) y lo que puede perderse con ignorancia y soberbia (las de los generales argenti-nos).
Es el objeto del presente trabajo, dar una visión inédita que sirva para el juicio crítico y poder sacar experiencias que impidan ser protagonistas de situaciones similares.
Antecedentes del conflicto (Sinopsis Histórico–Geográfica)
Las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las rocosidades interpuestas conforman una sola e inseparable cues-tión geopolítica. Intentar separar las pretensiones de soberanía de las partes en litigio en un “caso Malvinas” y otro que englobe al “resto de los mares y tierras australes” es solamente un artilu-gio con finalidades dilatorias que perjudicará a la postre a la Re-pública Argentina. Solamente y por las connotaciones singulares que posee, las numerosas naciones que se hallan involucradas y los Tratados firmados a los cuales nuestro país se ha adherido y debemos respetar, compete escindir el sector Antártico de la pro-blemática geopolítica del Atlántico Sur. La isla Grande de Tierra del Fuego y las aguas y grupos insulares ubicados al sur de la misma, comportan una realidad geopolítica distinta. Las largas e
122
históricas pretensiones chilenas sobre estos espacios, el hecho de configurar el engranaje geopolítico de ambos países (el bien lla-mado “centro” de la república, en nuestro caso) y la confluencia trioceánica hacen que la disputa sobre el sector adquiera aristas especiales que obligan también a un estudio separado caso.
Por ende y desde esta óptica nuestro trabajo no se limitará a particularizar sobre un grupo de islas en especial sino que tomará el marco más general de todo el sector ocupado por nuestra pla-taforma submarina, aguas adyacentes y tierras emergidas en po-sición meridional al paralelo de los 50º de Latitud sur y aquellas más alejadas al continente –estructuralmente unidas en el arco de las Antillas australes– hasta el paralelo de 60° de latitud sur y que conforman una superficie aproximada de 16.718 km2 de tierras2 y 2.816.000 km2 de aguas3 con sus correspondientes subsuelos, le-chos marinos, espacios aéreos y riquezas ícticas, mineras y venta-jas geoestratégicas derivadas.
La sola mención de las superficies referidas hace que el tema adquiera especial relevancia. Las brevas de toda índole emana-das del usufructo de ellas son, sin exagerarlas, de suficiente peso como para dedicarles un tratamiento más que detallado. De ahí que sea imprescindible profundizar en la historia de estos vastos espacios meridionales con la metodología propia de la geogra-fía humana y los indudables derechos que nuestro país posee; a fin de esclarecer lo que, interesadamente y a través del uso de la fuerza y del hecho consumado, otras naciones han conseguido desdibujar con el paso del tiempo. Por eso iniciaremos nuestro estudio remontándonos a los orígenes del problema.
2 Distribuidas de la siguiente manera: Islas Georgias del Sur: 4.164 km2 Islas Malvinas: 11.768 km2
Islas Sándwich del Sur: 300 km2 Isla de los Estados: 485 km2 Rocas Cormorán, Negra, etc.: 1 km2 Total: 16.718 km2 3 Estimación: Se toma cómo promedio la distancia islas Sándwich del Sur - cos-ta Argentina Sudamericana (meridianos de 25° y 65º de longitud Oeste, a los 55° de latitud Sur; 2.560 km.); y la diferencia entre los paralelos de 50° y 60º de latitud Sur (1.100 km.)
123
Etapas geopolíticas del espacio austral Primera Etapa. Del desconocimiento. (Hasta 1698)
Podemos denominarla también como la era del menospre-cio, ya que por su posición geográfica (excéntrica a los principales teatros de luchas coloniales), por la intemperancia climática y la adustez del medio físico, no hubo hasta esa fecha mayor interés por parte de las monarquías en puga en usufructuar las riquezas potenciales que escondían las aguas o tierras del lejano sur. Pue-de aplicarse in extenso el calificativo de “tierra maldita” con el que Charles Darwin motejara a un sector de nuestra Patagonia siglos después y traer a colación la frase de James Cook cuando visitara el archipiélago de las Sándwich del Sur en el sentido de que “no debía haber ninguna tierra más al sur, porque no podía haber nada más inhóspito”; con lo cual, por la negativa, afirmaba las condiciones físicas en que hallara, allá por 1775, a las que bautizó como Thule del Sur. Si bien la oscuridad histórica ha ocultado numerosos he-chos y la pérdida de documentación (o la falta de ella) es abun-dante, es dable suponer como numerosa la concurrencia de naves europeas por la región, no sólo de las banderas frecuentemente citadas, sino de otros países como Francia, Rusia, Noruega, Sue-cia y Holanda4. Por ello no es de extrañar que a los nombres de Fernando de Magallanes, Esteban Gómez, Pedro de Vera, Fernan-do de Noronha, Américo Vespucio, Francis Drake, John Davis, John Hawkins, Alonso de Camargo o William Dampier, se le unan otros menos conocidos como los de los franceses Binot de Gonneville y La Roche y los de los holandeses de Sebald de Weert, Willem Shou-ten, Jacob Le Maire y Olivier van der Noort.
Los resultados de las exploraciones han sido, en muchos ca-sos, celosamente guardados como secreto de Estado, ya que sólo en algunas ocasiones o con mucho retraso aparecen graficados en la cartografía de la época, lo que conlleva a pensar que más de una nación albergaba, desde los albores del siglo XVI, la inten-ción de explotar en su propio beneficio nuestro vasto espacio ma-rítimo. Hecho este que, como veremos, se producirá más adelante con connotaciones muy peculiares.
4 Groussac, Paul. Las Islas Malvinas. Buenos Aires: Edición de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1892. pág. 22. Paul Groussac cita solamente para el lapso 1695 - 1749, 175 viajes efectuados por buques españoles; lo que da un promedio de más de tres al año.
124
Por ese entonces, el centro del interés europeo convergía en el Caribe, engranaje y divisoria geopolítica que constituía la con-fluencia de los apetitos hispanos, ingleses, holandeses y france-ses. Esos territorios, en realidad, eran tomados como prenda de pago en las diferencias que ocurrían sobre el viejo continente, de acuerdo con los avatares de la política que cada monarca impe-rante imponía y que piratas y filibusteros depredaban a su antojo y placer. Francos y británicos disputaban en América del Norte; Portugal y Holanda en el lejano oriente. África era codiciada por todos y tratada en la misma medida y de idéntica manera que nuestro continente. La corona lusitana expandía sus intereses por las tropicales tierras sudamericanas, y España acechada, pero aún fuerte, respondía a cada adentelleo sobre sus carnes coloniales con iguales acciones bélicas.
La explotación de metales preciosos, la búsqueda de especias y, en menor medida, la producción alimentaria y el comercio fue-ron los principales acicates que movilizaron a las potencias colo-niales a su expansión territorial. Nada de ello se encontraba en el sector que nos ocupa, motivo por el cual era lógico y congruente el pasajero desinterés hacia el mismo. Europa no precisaba bas-tiones defensivos en las heladas aguas atlánticas y la geopolítica como ciencia, en aquella época, sólo balbuceaba sus primeras pa-labras. En Francia, Jean Bodin estudiaba las relaciones entre el sue-lo, el clima y la estructura del Estado, mientras que el itálico Juan Botero, con similares argumentos, completaba los únicos ensayos de la época en este aspecto.
La ciencia geográfica, por esos años, digería ávidamente los nuevos conocimientos que descubridores y aventureros acerca-ban a naturalistas, cartógrafos y centros culturales en general. Cabe entonces señalar que la posesión hispana de los archipiéla-gos conocidos era indiscutida. No sólo por los tratados firmados o las concesiones otorgadas sino también en mérito al derecho de descubrimiento. De ahí que fuera más que aleatoria la acción de navegantes al servicio de otras banderas (corsarios o explorado-res) a través de las cuales, hoy, se pretenden adjudicar significa-dos políticos o crear argumentaciones de derecho internacional.
125
Segunda Etapa. De la incipiente colonización y la pesca (1698 - 1833)
El año 1698 marcó el inicio de la actividad colonizadora or-ganizada al fundarse la “Compañía de pesca del mar del sur”, lo que devendría directamente en la colonización y poblamiento de las islas Malvinas. Se debió a Francia este primer impulso y la toponimia registra esta corruptela por provenir los primeros pobladores del puerto de Saint Maló. En 1764 Luis Antonio de Bougainville fundó puerto San Luis, y su intento fue seguido por exploraciones oficiales de origen Inglés, las que culminaron con la creación de Puerto Egmont. En 1767 los primeros y en 1774 los segundos, se vieron obligados a evacuar ambos asentamientos, no sin que antes mediara la lucha armada con los británicos. Es-paña aún se imponía, pero las riquezas ícticas ya habían probado ser abundantes y la depredación comenzada sobre las especies de lobos, elefantes y leopardos marinos; focas, pingüinos y ballenas no ha cesado, llegando hasta la casi extinción de algunas de ellas. La fiebre pilífera desatada en los países europeos, a los que se unieron luego de su independencia, los Estados Unidos de Norte-américa, fue un incentivo tan poderoso que llegó a marcar récord que aún hoy parecen fantasías: un sólo sealer (así se denominaba a los navíos foqueros) transportaba 112.000 pieles, producto de la matanza de una sola cacería. En los siete primeros años del siglo XIX se sacrificaron más de un millón de focas, lo que reportó a los cazadores una suma aproximada a los siete millones de dólares... de los de aquél entonces. En un lustro, en las islas Mcquaire se ex-terminaron las colonias foqueras y loberas, obra de la tripulación de un sólo barco de bandera británica y en las islas Georgias del Sur la matanza fue total en las dos primeras décadas del mismo siglo5. Estos ejemplos, tomados al azar, nos demuestran la inten-sidad que adquirió el accionar de los comerciantes que surtían de pieles, grasas y aceites al viejo mundo. Y así, esa descontrolada cacería haría derivar cada vez más hacia el sur a los atrevidos na-vegantes, dando origen al descubrimiento del continente Antár-tico6. Como podemos observar, los dos ingredientes enunciados:
5 Citado en Lebedev, V. La Antártida. Buenos Aires: Editorial Cartago, 1965. pág. 20. 6 “... la pesca menor no es menos productiva; en cuanto a la de la ballena y la foca, antes tan fructífera, dos siglos de destrucción sin regla ni freno la han con-
126
pesca e inicial colonización se hicieron presentes por vez primera en la región, a la que le confirió el carácter de área codiciada por las potencias en pugna y cambió el panorama económico y los aspectos geopolíticos de toda la zona austral7.
A lo largo del período muchos hechos de carácter histórico adquirieron significación: la Revolución Francesa y el adveni-miento de la era napoleónica: la ruptura de la hegemonía hispa-na en tierras americanas; la derrota de Trafalgar; el ascenso en el comercio de los Países Bajos; la independencia de los Estados Unidos y la aparición en la escena, cada vez más creciente, de los países nórdicos. También, la apertura de las rutas de navegación de la India y Australia; la colonización periférica del continente africano y el paulatino, pero el constante retraimiento de la coro-na española, configuraban el preludio cuyo final era previsible: la gesta independentista de América del Sur. Y fue sobre uno de esos jóvenes países, dueño indiscutido de hecho y por derecho de los mares y tierras sud atlánticas que caería todo el peso de la infamia de la primera potencia del viejo continente.
Inglaterra había comenzado su revolución industrial. El ha-cinamiento de la hambrienta población en ciudades y bocaminas, la invención de la máquina de vapor en 1775, la creación de los ferrocarriles y la rápida capitalización de los inversores privados eran factores importantes que signaban las relaciones entre las potencias coloniales. La geografía continuaba en su letargo, pero esbozaba el inicio de su despertar con el adelanto científico que le aportaban las disciplinas sistemáticas. Y la geopolítica salía a la palestra a través de las ideas de Johann Gottfried Herder, con el organicismo biológico del Estado; la doctrina Monroe, tan publi-citada como poco aplicada, y las connotaciones político–sociales emanadas de los trabajos filosóficos de Guillermo Federico Hegel.
sumido de tal modo, que puede decirse casi no existe ya en estos parajes”. Esta afirmación pertenece a Paul Groussac en su clásico libro que merece el máximo respeto y conocimiento por parte de todos los argentinos. Groussac, óp. cit., p. 14.7 La importancia de la actividad pesquera y la caza queda más esclarecida si se estudia detenidamente el incidente Vernet – Duncan, que derivará inmedia-tamente en los conocidos sucesos que acarrearon la intervención de los estados Unidos en las Malvinas. El Comandante de la “Lexington” procuraba “proteger a los navíos de aquella nacionalidad que se dedicaban a la indiscriminada cacería, mientras que Vernet cuidaba también sus propios derechos de pesca otorgados por el gobierno Argentino”.
127
Tercera Etapa. De la usurpación y la importancia estratégica (1833 – 1919)
En un trabajo recientemente reeditado8 y del cual hemos to-mado con provecho algunas líneas directrices, el Dr. Federico Daus destaca con especial interés la trascendencia de esta etapa geopolítica. Y es que para todos los argentinos la presencia in-glesa en nuestro suelo configura un estigma difícil de ocultar ya que hiere en lo más hondo a nuestros sentimientos nacionales. Si bien es evidente que el hecho se consuma en el primer tercio del siglo XIX, hay antecedentes que permiten afirmar que la idea de la usurpación habría germinado muchísimo antes; motivo por el cual la etapa anterior se solapa con esta que estamos describiendo en varios lustros.
Ya en 1748 el Comodoro George Anson9 indicaba al Almiran-tazgo inglés la importancia geoestratégica derivada de la posi-ción del archipiélago malvinense, dominando la boca oriental del Estrecho de Magallanes y cortando, en línea recta, la comunica-ción tri oceánica Pacífico–Atlántico– Antártica .
Un hecho no muy realzado por nuestra historia devendrá como consecuencia de esta indicación a la que podríamos deno-minar como “primera intentona inglesa en el Río de la Plata”, y que fue llevada a cabo en 1763 por el Almirante John Mac Namara y algunos navíos adicionales negreros y portugueses. El combate planteado por el Gobernador Don Pedro de Cevallos hizo fraca-sar, el 6 de Enero, a la expedición10, hecho al que seguiría en 1788 la ocupación británica de la Isla de los Estados y su posterior ex-pulsión en el año 1791 por orden del Virrey Nicolás Francisco Cristóbal del Campo, marqués de Loreto y la prohibición de na-vegación y pesca a las naves inglesas emanadas del artículo VI de
8 Daus, Federico. “Reseña de las Islas Malvinas”. En: Boletín de GAEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. N° 101, 1982, p. 5 y ss. (Originariamente editado en 1955 como monografía del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A.) El apéndice especial para la edición del Boletín de GAEA remarca la importancia de las islas para el carboneo inglés durante el período. 9 Lord y posteriormente Almirante. De los 6 navíos con que se hizo a la mar en 1740, sólo uno, el “Centurión” y con él a bordo, regresó a Inglaterra. Groussac, óp. cit., p. 113. 10 Montejano, Bernardino. “Francisco de Vitoria y la guerra del Atlántico Sur”. En: Universitas. N°63 (Junio 1982).
128
la Convención del 24 de Octubre de 1790, conocida como Tratado del Escorial11.
Los acontecimientos de 1806 y 1807 son conocidos por todos, por lo cual obviamos entrar en detalles. Le sucede la época inde-pendiente y en 1833 se consumó la usurpación a la que las pro-testas, notas y argumentaciones de nuestro país no conseguirán revertir. Es que la primera potencia naval del mundo, sustentada por una hábil y astuta diplomacia, evadía inescrupulosamente todas las presentaciones argentinas intentando que, con el correr del tiempo, se diluyera la fuerza de las mismas. Porque la ocupa-ción de las islas, conjuntamente con la de Suez, Singapur, Gibral-tar, Ascensión, Santa Elena, Guayanas, etc., continuará siendo el pivote sobre el cual girará la custodia de las rutas mercantes que utiliza el comercio inglés y las respectivas bases de aprovisiona-miento naval. También los puntos de partida de las consabidas acciones de castigo que la “política de las cañoneras” impondría en los primeros años del presente siglo.12
Este estado de cosas cosechó elogiados tributos durante 1914, cuando la flota del Almirante Doveton Sturdee, al mando del “In-vincible”, destruyó a su oponente germana comandada por el Al-mirante Maximilian von Spee y con posterioridad, en 1939, cuando buques con apoyo logístico en el archipiélago dirimieron el com-bate del Río de la Plata.
La caza de la ballena como actividad residual de la depre-dación descripta en la etapa precedente, marcaría jalones des-tacables. Grytviken surge, en las Georgias del Sur, como centro operativo y la lucrativa faena centra en las factorías insulares su procesamiento. La labor científica en los archipiélagos inició su actividad, siendo nuestro país un pionero en la investigación marina, biológica y meteorológica, con bases que ostentaban una labor ininterrumpida a pesar de las desfavorables condiciones ambientales y la lejanía al solar patrio. Finalmente, completa el
11 Citado en Fraga, Jorge A. El mar y la Antártida en la geopolítica Argentina. Bue-nos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 1980. p. 109. También citado como Tratado “Nootka Sound”. 12 Es interesante repasar lo que muy elocuentemente describe el Primer Minis-tro Inglés Winston Churchill en los tres primeros capítulos de sus memorias sobre la primera guerra mundial. Véase: Churchill, Winston. La crisis mundial 1911 – 1918. Barcelona: Editorial Los Libros de Nuestro Tiempo, 1944.
129
cuadro la colonización que la rubia Albión llevara a cabo en las Islas Malvinas, con la explotación turbera como base de sustenta-ción energética y la crianza ovina para la exportación.
Gran Bretaña era la indiscutida potencia rectora del devenir mundial. Sus teorías económicas como la división internacional del trabajo le confieren a nuestro país una muy sectorizada parti-cipación agro-exportadora cimentada en la feracidad pampeana y en el trabajo de una masa inmigratoria de origen europeo; sus intereses financieros omnipresentes y omnipotentes; la intrusión colonialista con las más dispares comarcas del orbe13 y el domi-nio y usufructo en provecho propio de las avanzadas tecnologías que posibilitan la aceleración del proceso industrial, aderezadas cuidadosamente con aspergeos de laissez faire hábilmente distri-buidos, le permiten gozar de una envidiable posición de privi-legio, situación que se irradia por contagio al resto de los países europeos, al Japón y a los Estados Unidos de Norteamérica. La competencia que ello será una de las causales directas de la pri-mera conflagración mundial.
El bienestar económico y las conquistas territoriales dieron pie a un creciente y sano nacionalismo; es por ello que fueron surgiendo impensadamente las ansias de los pobladores del viejo mundo de “conocer” los dominios coloniales, iniciándose en la mayor parte del hemisferio norte la formación de eruditos geó-grafos que explicaban en detalle las características de las pose-siones de ultramar14. En el reverdecer de la geografía descriptiva, Alexander von Humboldt, Paul Vidal de la Blache, Alfred Hettner, von Richthofen, Halford Mackinder y otros tantos, inscriben su nombre en nuestra ciencia, a la que enriquecieron con sus teorías y traba-jos. Y junto con ellos, Carl Ritter, Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellen y Alfred Thayer Mahan instalaron sólidos y definitivos cimientos de la disciplina geopolítica: las relaciones entre el espacio y el Esta-do, ahora encaradas a nivel ecuménico, fueron dadas a conocer con variados enfoques metodológicos y pluralidad de escuelas en
13 Véase: Daus, Federico. El subdesarrollo Latinoamericano. Buenos Aires: Edito-rial El Ateneo, 1976.14 Sobre este tema hay una descripción sintética con abundante bibliografía en CAPEL, Horacio: “Institucionalización de la Geografía y estrategia de la comu-nidad científica de los geógrafos”. En: Geocrítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana. N° 8-9 (1944).
130
pugna. Deterministas, posibilistas o con posterioridad probabilis-tas, se adscribieron oportunamente a cada una de ellas.
Cuarta Etapa. Del decaimiento (1919 1976). La finalización de la primera guerra mundial marcó el ini-
cio del anteúltimo capítulo de nuestro trabajo. Terminada la con-tienda y ante un nuevo equilibrio mundial de fuerza, comienza a tener decisiva preponderancia la injerencia estadounidense (a pesar de los llamados internos solicitando un nuevo “aislacio-nismo”). Con la desarticulación del poderío germánico y el en-claustramiento ruso detrás de su nefasta ideología, aparecieron los adelantos tecnológicos que demostrarían que los elementos primitivos que posibilitaron la revolución industrial habían pa-sado de moda: el petróleo y la energía eléctrica sustituyeron a la hulla como productores de energía barata; el avión y el arma aérea al transatlántico y la gran flota; la movilidad a la seguridad emanada de las pautas ya probadas y la tradición.
La concentración financiera y la acumulación de capitales abandonaban a Europa para trasladarse masivamente a América del Norte. Comenzaba a acrecentarse el saber y a acortarse las distancias. El tiempo histórico adquiría velocidades nunca vistas. La lucha entre estados nacionales era suplantada por el conflicto ideológico y la integridad misma de la nación entraba en pugna con la internacionalización de los factores económicos y la apa-rición de bloques y entidades supranacionales que, en mayor o menor medida, injerían en los asuntos privados de aquellos paí-ses que no habían alcanzado un elevado desarrollo o una digna independencia económica.
La apertura del canal de Panamá hizo perder, entretanto, importancia estratégica a las rutas marítimas que pasaban por el Cabo de Hornos o por el Estrecho de Magallanes. El comercio mundial, especialmente el sudamericano, comenzó a ser domi-nado por el “coloso del norte” y la antigua lucrativa actividad pesquera fue desapareciendo paulatinamente ante el exterminio de las especies codiciadas, suceso que se concretaría en forma de-finitiva con el cierre de las factorías balleneras en las islas Geor-gias del Sur; hecho al cual no fue ajeno el perfeccionamiento de los procesos de industrialización con sede en los buques nodrizas
131
que se dedicaban a aquella tarea. Gran Bretaña, no teniendo ma-yores motivaciones para sostener su enclave colonial, comenzó a perder parte del interés por el mismo. Las lanas provenientes de las islas eran cada día sustituidas, en mayor medida, por las fibras sintéticas. El mantenimiento de una estructura anacrónica y universalmente condenada es posible de ser sostenida siempre y cuando no sea muy onerosa y el statu quo de los archipiélagos se revela conveniente mientras no cree mayores perjuicios que beneficios. Pero es evidente que el interés por el sector decreció rápidamente. Una vez finalizada la segunda guerra mundial y habiendo perdido Gran Bretaña el esplendor que la caracterizara en los dos siglos anteriores, Argentina inició auspiciosas conver-saciones buscando la posibilidad de recuperar el dominio efecti-vo sobre los vastos espacios marítimos australes, de manera pací-fica, por la vía diplomática y a través de la negociación.
En el orden científico y hasta mediados de siglo, la geopolí-tica pasó a ser considerada una disciplina desprestigiada y cau-sa indirecta del advenimiento del nacional-socialismo al poder y culpable, en gran medida, del gran holocausto mundial. Fue revalorizada en su verdadera magnitud por los especialistas occi-dentales y utilizada por estrategas y estadistas, aun cuando no se lo reconociera oficialmente. Tanto Francia, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, para mencionar sólo los países más destacados te-nían sus propias corrientes y en Sudamérica se inició un desper-tar, del cual la República Argentina no estaba ajena, cuando un grupo de estudiosos comenzó a trazar las líneas directrices para el mejor accionar geopolítico de la Nación. La mayor parte de ellos provino de la ciencia geográfica y del cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Todos, de una manera u otra, destacaron la importancia que posee este vasto espacio para la consolidación de la soberanía nacional.
Quinta Etapa. De los recursos energéticos, alimentarios y minerales (1976 en adelante)
Una población isleña decreciente, un Tratado Antártico que congelaba las apetencias nacionales por varios años, la extinción de las riquezas pilíferas y sus propios problemas internos, todo, confluyó a demostrar que el lejano sur no es propicio para la ru-
132
bia Albión. Sólo restaban auscultar los aspectos económicos para la toma final de la decisión. En 1976, es destacada al sur la misión Shackleton para solucionar la incógnita. Es posible creer que el in-forme producido por los integrantes de la misión influyó en el áni-mo del gobierno inglés ya que a partir de esa fecha se produjo un brusco cambio de actitud y una creciente expectativa de la prensa mundial por las potenciales –muchas veces exageradas– riquezas que los mares, subsuelos y tierras pudieran contener. En realidad el interés se ha ido desplazando desde estas últimas hacia los pri-meros, porque lecho submarino es relativamente rico en nódulos polimetálicos, aún cuando su explotación todavía sea antieconó-mica y problemática. Pero la probable presencia de minerales es-tratégicos o en vías de agotamiento en los placeres de la superficie terrestre, como el cobre, el cobalto, el níquel, el torio y el titanio los hacen apetecible15.
En la aguas pulula el “Krill” (Euphasia superba danae), consi-derado por muchos como la reserva proteica de la humanidad, lo cual, si se llegan a solucionar algunos problemas químicos pue-de ser una realidad. En estos momentos es aprovechado por los países del bloque oriental, donde ya integra, esporádicamente, la alimentación de la población.
Las riquezas algológicas para la elaboración de fitocoloides destinados a las industrias textiles, alimentaria y medicinal, no es despreciable. Es oportuno recordar que la producción nacional ra-dicada en la Patagonia argentina ya se exporta al lejano oriente. Las reservas pesqueras son notoriamente explotadas, en especial por navíos europeos y japoneses. Es sabido que la harina de pescado constituye un alimento barato y del cual se obtienen numerosos subproductos. Por todo esto, es posible esperar mucho del mar. Y si bien, la joven ciencia oceanográfica sólo ha marcado los primeros rumbos, la prospección geológica, con mayor certidumbre, ha se-ñalado otra ventaja: el petróleo. En un mundo que ve agotarse este mineral con rapidez por los crecientes consumos, las reservas en la
15 Véase: Beguery, Michel. La explotación de los océanos. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 1978. pp. 97 y ss; y Goldberg, Edward. “Los minerales marinos de manganeso”. En: Oceanografía, la última frontera. Vetter, Richard, Ed. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, (1977). p. 49.
133
cuenca austral movilizan, lógicamente, los apetitos e intereses de propios y extraños, de naciones y empresas.
Finalmente, y cual broche de oro, resurgen las apreciaciones geoestratégicas. Se necesitarán bases terrestres de apoyo cercano para el desarrollo de cualquiera de las actividades enunciadas. Los vuelos transpolares remarcan la importancia de los dominios australes. El rastreo satelital precisa bases en este confín del mun-do. La franja de van Hallen se angosta, precisamente, sobre las islas y este estrechamiento es utilizado por los navíos espaciales para regresar al planeta, lo cual permite señalarlas como excelen-tes sitios de observación y espionaje. El sector es paso obligado hacia el continente helado, fantasía lejana de riquezas que espe-ran ser descubiertas. Todo ello hace que se desate nuevamente la codicia y que la Argentina vea una vez más relegadas, ¿cuántas ya?, sus justas reclamaciones. Y tanto la paciencia como el sentido del honor tienen un límite.
El conflicto argentino – británico a partir del 2 de Abril de 1982
Llegamos así a esta fecha histórica. El mundo se encontraba dividido en dos grandes bloques, que como invisibles tenazas, aprisionaban a seres y países. La aplicación in extremis del Trata-do de Yalta posibilitó que en cada uno de estos dos hemisferios geopolíticos, quienes a través de la fuerza usufructúan la direc-ción de los mismos, decidieran a voluntad por el resto y la nación que pretendía escapar a las reglas del juego ya dictaminadas de-bería purgar perentoriamente su atrevimiento.
Hungría, Checoeslovaquia y Polonia quisieron transitar los caminos de la libertad y la autodeterminación y pagaron un alto precio por tal desobediencia. Irán, Panamá, y otros países recibie-ron, desde el otro “polo”, duros correctivos por pretender desco-nocer el ucase oportunamente dictado. La práctica del big shoot, indiscriminadamente aplicada, otorga dividendos. Las presiones de todo tipo que es necesario soportar en caso de disidencia, ha-cen que el camino sólo sea transitado por los más audaces, los más viriles o los más astutos. ¡Piénsese que Europa, otrora rectora del orbe, cuna de cultura y de valores, fuente inacabable de tra-diciones y poseedora de elevados índices de crecimiento econó-
134
mico, ha sucumbido ante esta realidad geopolítica que divide al mundo actual!
La República Argentina por su posición geográfica, total-mente alejada de los teatros “calientes” en los cuales tanto Rusia como Estados Unidos dirimían la supremacía mundial, configur-ba evidentemente una pieza muy poco importante en la relación de fuerzas así planteada. Sus problemas y preocupaciones no inquietaban. No posee riquezas apetecibles como para que por ella se comprometiera la palabra empeñada. Su incidencia en el mercado mundial es insignificante. Su fuerza militar no gravita más allá del marco regional y su peso político en los países desa-rrollados era, a ojos vista, casi nulo.
Asimismo, sus reclamos de soberanía sobre el sector austral podían seguir durmiendo el sueño de los justos ya que para los dos colosos de norte, existían compromisos más importantes en los cuales fijar la atención. De allí que fuera imprescindible hacer “algo”. Y si el aserto de von Clausewitz de que la guerra es la diplo-macia por otros medios es valedero, ese algo fue hecho. Dentro de los cánones éticos y las pautas emergentes de una escala de valo-res que, no occidente sino la República Argentina, supo mantener altivamente a lo largo de todo el transcurso del conflicto.
Este conflicto que aún tiene sabor amargo en nuestras bo-cas debía ser, necesariamente, limitado. Y no podía encarárselo de otra manera. Las relaciones de costo-beneficio de toda acción indican claramente que más allá de ciertas pérdidas, el beneficio a obtener sería exiguo. Y esto incluye las humanas, si es que al-guien se atreve a fijarles un precio.
A nadie, en su sano juicio, puede ocurrírsele que nuestro país podía salir airoso de una contienda enfrentando a Inglaterra, y menos aún con el apoyo descarado de los Estados Unidos y la OTAN. Bajo ciertas pautas y dentro de un contexto pre-determi-nado, limitando la acción a un manejo controlado de alternativas, se podían obtener excelentes resultados inmediatos. Si esto fraca-saba, quedaría siempre firme la posibilidad de conseguir por la vía diplomática y la presión indirecta de terceras partes, lo que,
135
sin los hechos del 2 de Abril, se presentaba más lejano que nunca para la patria16.
Y en esto radica, precisamente, el meollo de la teoría del con-flicto. En líneas generales se puede observar tres tipos de desen-laces en toda guerra:
a) Que uno de los dos antagonistas venza totalmente al otro, llegando así a la consecución de todos los objetivos propuestos. La derrota de Cartago a manos del Imperio Romano y la de Ale-mania en 1945 son dos ejemplos claros de lo antedicho.
b) Que ninguna de las partes llegue a coronar los objetivos buscados una vez finalizada la contienda. Se cita la guerra de los 100 años como paradigma de este segundo caso.
c): La tercera posibilidad consiste en que, en un conflicto li-mitado17, la parte vencedora en escaso tiempo pierda los logros conseguidos en el campo de batalla. Y que el supuestamente de-rrotado obtenga, en el corto plazo y por otras vías, lo que no al-canzó por la fuerza de las armas. Es lo que bien se conoce como una “victoria pírrica” haciendo alusión al rey de Epiro que, des-pojado de sus Estados, se alió a su vencedor a quien finalmente desposeyó y envenenó. Es la posibilidad de que el perdedor surja realmente victorioso. Y ejemplos abundan, no sólo en la historia antigua sino también en la moderna.
Desarrollo del conflictoA partir de este punto es desde el cual comenzaremos a desa-
rrollar la historia no escrita, la no oficial y la que, difícilmente, sea reconocida por parte de los actores involucrados.
Es probable que lo narrado en este espacio sea una más de las historias propias de las “teorías conspiradoras” y, por ello,
16 Algunos de los lineamientos referentes a la temática del conflicto han sido tomados de la conferencia que ofreciera el Contra Almirante (R. S.) Fernando Alberto Milia en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A., el 14 de mayo de 1982, sobre “La sociedad ante el conflicto”. El disertante ha publicado además numerosos escritos referidos al tema que pueden consultarse.17 Realmente, sería llegar al absurdo pensar en otro tipo de conflicto. Con el poder de destrucción de las armas atómicas, cualquier guerra total se convierte en el aniquilamiento de los contendores. Automáticamente se pasa al segundo caso, en el cual ninguna de las partes alcanza su objetivo.
136
muy difícil poder probarla. De hecho el lector notará la ausencia de referencias bibliográficas ya que las mismas surgen de entre-vistas personales realizadas por quien suscribe a protagonistas que deberán ser preservados y que fueron amables al contar sus vivencias sin que se los pueda identificar.
Es a partir de ahora que señalaremos las alternativas de la trampa en la que la Argentina se involucró sin darse cuenta del papel que le estaban haciendo jugar el juego de poderes mundia-les por la dominación de espacios universales de interés para las grandes potencias.
Malvinas significó también una cruel manera de que los ar-gentinos nos diéramos cuenta que no éramos tan importantes en el escenario mundial, porque creíamos que jugábamos en la prin-cipales ligas deportivas, pero la realidad era totalmente diferente.
Muchas son las oportunidades en las que los países realizan acciones con repercusiones internacionales, pero en realidad no son otra cosa que el cumplimiento de mandato de otra nación más poderosa que, por diferentes motivos, les impide mostrarse abiertamente para realizar esa acción y necesita de otro para que lo haga por ellos. El tema es que el país que lo hace no se crea que esa acción realizada por mandato genere lealtades o alianzas permanentes.
Argentina tuvo varios momentos en los que cumplió esos papeles secundarios: en 1979 cuando se proveyó armas y muni-ciones al gobierno de Somoza en Nicaragua, quien estaba resis-tiendo el avance de los Sandinistas; en 1981/82 cuando se brin-dó apoyo a los Contras Nicaragüenses desde Honduras y, más recientemente, en la década de los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se suministró equipos militares a los croatas en su lucha contra los serbios, hecho éste que terminó con causas judiciales por contrabando de armas en el cual se vieron involucrados varios funcionarios argentinos.
Volviendo al conflicto de Malvinas, ¿cuáles son los antece-dentes directos que podemos enumerar para comprender el tras-fondo de los hechos?
El 24 Marzo 1976 se inició el gobierno militar con el derroca-miento del gobierno constitucional de la Presidente de la Nación
137
en ejercicio, Sra. María Estela Martínez de Perón, y también la etapa final de la lucha contra la guerrilla (1959-1979), con un dato que no es menor, al apoyo de los sectores políticos de la Argenti-na se sumó el del Partido Comunista Argentino18.
Este hecho es muy difícil de explicar porque cómo es posible que un gobierno militar que se legitima en su accionar en la bús-queda de neutralización de la guerrilla de izquierda haya tenido el apoyo de la Cuba de Castro, con su Casa de las Américas, la Tricontinental y la OLAS.
La respuesta habría que buscarla en dos posibles hechos: el primero en que los militares argentinos que hicieron el golpe del año 1976 eran en su mayoría antiperonistas y en eso coincidían con el PCA, y la segunda en que los grupos guerrilleros que ac-tuaban en nuestro país, y probablemente en la región, no eran dependientes de la conducción soviética, y el foquismo llevado a cabo en esos años habría respondido a otros objetivos que mere-cerían otro desarrollo en un trabajo aparte.
Lo señalado precedentemente generó que en 1979, Argentina no adhiriera al embargo cerealero a la URSS ordenado por los EEUU por la invasión a Afganistán. Otra clara muestra de la falta de conciencia del papel que jugó la Argentina al pretender ser un equilibrista entre los dos bloques enfrentados en la Guerra Fría, sin pensar que eso le podría acarrear consecuencias.
En el mes de diciembre de 1979, el teniente general Leopol-do Galtieri fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército y en marzo 1981 asumió la presidencia de la Nación Argentina el el te-niente general Roberto Eduardo Viola. No es un dato menor que el teniente general Galtieri haubiera sido alumno en Academias Militares de los Estados Unidos y por lo tanto conocido por los norteamericanos, lo que no ocurría con el teniente general Viola.
Durante el mes de agosto 1981, Galtieri realizó el primer via-je a los EEUU, que duró 10 días y tomó contactos con diferentes
18 Partido Comunista Argentino (Declaración 25 de marzo de 1976): Ayer, 24 de Marzo, las F.F.A.A. depusieron a la presidenta María E. Martínez, reempla-zándola por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. No fue un suceso inesperado. La situación había llegado a un límite extremo “que agravia a la Nación y compromete su futuro”
138
funcionarios de gobierno norteamericano y del Departamento de Defensa con un protagonismo que excedía sus funciones.
En el mes de noviembre 1981, Galtieri durante el segundo viaje a los EEUU en el marco de la Conferencia de Ejércitos Ame-ricanos, hubo nuevos contactos con altos funcionarios norteame-ricanos y la prensa norteamericana lo halagó en forma desmedi-da, hecho del que se hizo eco la prensa argentina.
En ese viaje se habría concretado la propuesta de recuperar las islas Malvinas. La misma habría partido de una supuesta de-cisión británica de devolver las Islas de manera tal que no sentara precedentes para otras coloniales británicas en el mundo. La pro-puesta habría consistido en una invitación de realizar una toma incruenta de las islas Malvinas, sin producir bajas en las tropas y población británica en Malvinas, y obligar a Gran Bretaña a ne-gociar al devolución de las mismas, pasando por un transición de tres banderas (ONU, Argentina y Británica), para terminar el proceso con la posesión definitiva por parte de Argentina. Cabe entonces la pregunta: ¿Cuáles eran los aspectos de la política in-terna británica más importantes que habrían justificado esa ma-niobra, más allá de los beneficios si todo salía bien, como verda-deramente ocurrió? Tenían un gobierno con problemas internos, baja aceptación popular y se había anunciado el desmantelamien-to de parte de las unidades de superficie de la Royal Navy.
En diciembre de 1981, Galtieri reemplazó a Viola en la Presi-dencia de la Nación con el argumento de una supuesta dolencia física del teniente general Viola que le impediría continuar en el cargo.
Asimismo, durante el transcurso del año 1981, el ex presiden-te Arturo Frondizi (1959-1962) muchos contactos en los Estados Unidos, amigo personal de los Kennedy recibió la noticia de la maniobra a llevarse a cabo, expresada por un general norteame-ricano (del que nunca quiso revelar su nombre), es decir de la trampa a la que llevarían a la Argentina: llevarla a un conflicto con la finalidad que lo pierda y de esa manera, ingleses y nortea-
139
mericanos asegurarse el dominio de las Islas, con todo lo que ello significaba19.
Al decir del Dr. Frondizi, personalmente se acercó a la casa de gobierno argentina para transmitir la novedad que había reci-bido, pero no fue bien recibido por su interlocutor militar argen-tino. Incluso se lo desacreditó por la versión de la que se había hecho propia. “Los norteamericanos no pueden hacernos esto a nosotros…” habría sido la respuesta.
Durante la misma época los norteamericanos, ante la presen-cia de la flota soviética en el Atlántico Sur, pidieron instalar una base de aviones de observación en esa zona y les fue negada por el gobierno militar argentino.
A fines de 1981 y comienzos de 1982, Argentina se involucra en el conflicto de Centroamérica, brindando apoyo, asesoramien-to y hombres a favor de los Contras Nicaragüenses, que operaban desde Honduras.
Una vez ordenada a las Fuerzas Armadas la operación de recuperación de Malvinas por el presidente Galtieri, se pueden señalar dos aspectos muy importantes: el primero son los docu-mentos oficiales militares que decretan la operación y la segunda el protagonismo del entonces almirante Jorge Anaya, Comandan-te en Jefe de la Armada, quien de una manera sobreactuada, esti-mulaba la operación. Años más tarde, esta actitud fue destacada por el brigadier general Basilio Lami Dozo, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea durante una entrevista realizada por el diario La Nación y publicada en el suplemento Enfoques. Algunas fuen-tes siempre refirieron a las posibles sólidas vinculaciones que te-nía el almirante Anaya con la Royal Navy.
En cuanto a los documentos oficiales militares, la Directiva Estratégica Militar 1/82 establecía que la Fuerza Conjunta debía estar en condiciones de recuperar las Islas Malvinas para luego negociar con Gran Bretaña, esto era, casualmente, lo que le ha-bían pedido a Galtieri en su viaje de diciembre de 1981.
19 Esta versión me la contó en su casa el Dr Frondizi en oportunidad de realizar-le una visita de cortesía a comienzos de los años 90.
140
Según la Directiva Estratégica Militar, el Plan de Recupera-ción de Malvinas consistía en provocar un hecho directo o indi-recto en alguna de las islas de manera tal que produjera la reac-ción de Inglaterra, tomar las islas Malvinas por la fuerza, pero sin generar heridos ni muertos entre soldados y habitantes. Poste-riormente intervendría el Consejo de Seguridad para generar la solución pacífica de la controversia y se izarían las tres banderas como garantía. Las tropas argentinas deberían regresar y sola-mente se dejaría un destacamento simbólico.
Esto explicaría el porqué de la ausencia de bajas británicas a diferencia de los argentinos que sí tuvieron sus bajas y el porqué llevaron unidades compuestas de soldados sin instrucción… La idea no era entrar en guerra.
Pero lo más sorprendente fue la impericia con la que actuó la diplomacia argentina, en una muestra inaudita de voluntarismo político, ya que partieron de los supuestos que Estados Unidos buscaría la solución pacífica y no intervendría de ningún modo, las potencias (Consejo de Seguridad) serían garantes de las nego-ciaciones e Inglaterra no reaccionaría militarmente y dejaría a los Estados Unidos actuar activamente.
Sin entrar en los detalles militares de la operación que pueden ser leídos en los abundantes trabajos que tratan el tema, tanto ar-gentinos como británicos, podemos expresar que lanzada la ope-ración de recuperación, surge un dato de interés, el Comandante de Operaciones Navales de los Estados Unidos almirante Thomas Hayward se encontraba en Buenos Aires aquel 1 de Abril de 1982, quien habría sido el portador de la noticia a los argentinos, en un momento en el cual no se podía ordenar el regreso de las tropas lanzadas a la recuperación, por lo que la propuesta realizada en diciembre de 1981 al teniente general Galtieri había quedado en la nada por falta de consenso entre los partidos Laborista y Conserva-dor de Gran Bretaña. Ya la trampa estaba cerrada.
La duda es porqué la Junta de Comandantes no dio marcha atrás para evitar la tragedia iba de comenzar. Las explicaciones las podríamos tener en las diferencias entre los tres integrantes de la Junta, la personalidad de Galtieri y los compromisos de Anaya, entre otros.
141
Es así que se intentó reemplazar las tropas sin instrucción por mejores tropas, pero un accionar por parte de Chile obligó a los argentinos a fortalecer las defensas previniendo un ataque de ese país, lo que no ocurrió, pero generó que las mejores unidades estuvieran aferradas a una derivación del conflicto que, si bien, no se concretó, no significa que Chile no haya realizado un sin-número de acciones en apoyo de los británicos, las que han sido reiteradamente reconocidos por ellos.
¿Qué beneficios obtuvieron los británicos con el triunfo de Malvinas? Los resultados fueron muy importantes ya que logra-ron el control del pasaje interoceánico, el acceso a las cuencas petrolíferas del Atlántico Sur y a las riquezas de la pesca, la po-sibilidad de explotar las fuentes mineras del lecho marino, y una proyección estratégica sobre el Atlántico Sur, Antártida e Islas.
Otro dato muy interesante para analizar es cómo manejaron el conflicto los ingleses. Ellos plantearon al mundo que la agresión provino de una dictadura militar cuya imagen estaba deteriorada por los frecuentes cuestionamientos obreros, paros y movilizacio-nes, y que necesitaban una causa nacional para buscar consensos y mejorar su imagen interna, razón por la cual recurrieron a una guerra para unir a la población argentina en apoyo a esa junta militar.
Por otro lado y luego de la rendición, la revisión de lo actua-do demostraría que hubo una suma de improvisaciones y des-aciertos de los militares en la conducción de la guerra. En síntesis, el hecho irracional de invadir las islas por parte de una junta des-prestigiada y la suma de errores que llevaron a la derrota, cerra-ba el círculo y los británicos quedaban como víctimas, siendo los argentinos los únicos responsables.
Además posteriormente, por medio de la literatura, cine y ac-ciones políticas, la guerra psicológica siguió para denostar en for-ma permanente a las Fuerzas Armadas Argentinas y no permitir que se recupere nada de valor en lo actuado.
A modo de cierre, hoy a 32 años de los hechos de Malvinas, los británicos reconocen el accionar de los militares argentinos, de sus pilotos y la de sus jóvenes oficiales, suboficiales y soldados que les generaron un gran problema para recuperar las islas. No
142
fue un paseo (pic nic) ni les fue tan fácil desalojar a los argentinos. La guerra no fue una sola, en realidad fueron dos, la que con-dujeron políticamente los generales argentinos y la que pelearon los que estaban en el terreno, con todas las muestras de valor y heroísmo que al día de hoy se siguen rescatando.
Los ingleses nunca van a reconocerlo, pero por informes que obran en poder de los argentinos, las bajas sufridas habrían sido de 1090 soldados, con un total de 31 buques dañados o perdidos y 154 aeronaves derribadas.
BibliografíaATENCIO, Jorge E. Que es la geopolítica. Buenos Aires: Editorial Pleamar, 1979. CLAUSEWITZ, Karl von. Der Kriege. Leipzig: Editorial. Bode, 1935. CHURCHILL, Winston. La crisis mundial 1911 -1918. Barcelona: Editorial los libros de nuestro tiempo, 1944. DAUS, Federico A. “Reseña geográfica de las Islas Malvinas”. En: GAEA N° 101 (1982). y monografía del Instituto de Geografía de la Fac. de Fil. y Letras de la U. B. A. Buenos Aires, 1955. DE JORGE. Carlos A. En: GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, N° 102 (1983).DOZO, Servando R. “Ese pedazo de Patria: Las islas continentales u oceánicas del Atlántico Sur y sus dependencias”. En: GAEA, N° 101 (1980). FRAGA, Jorge. El mar y la Antártida en la geopolítica Argentina. Buenos Aires: Inst. de publicaciones navales, 1980. GROUSSAC, Paul. Las Islas Malvinas. Buenos Aires: Editorial de la Munici-palidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1982. LEBEDEV, V. La Antártida. Buenos Aires: Editorial Cartago, 1965. MAHAN, Alfred. Influencia del poder naval en la historia. Buenos Aires: Escue-la de Guerra Naval, 1935.
143
Colombia en la teoría de las relaciones internacionales.
Nuevo milenio y cambio de paradigmas
Andrés López Bermúdez1
En el plano de las relaciones internacionales contemporá-neas la valoración de Colombia ha experimentado una
sensible variación con posterioridad al gobierno de Andrés Pas-trana (1998-2002), dejando de ser percibida como un apartado y poco significativo país andino, para erigirse como centro de senti-das preocupaciones de la comunidad política internacional.
El presente texto ilustra cómo esta notable variación cualita-tiva constituye a un mismo tiempo la expresión de redefiniciones en el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales, así como el resultado de la consolidación del poderío económico y militar de un selecto grupo de naciones con indudable protagonismo en el panorama mundial. Claro está, responde complementariamen-te también a la evolución de procesos internos en Colombia, que han evidenciado difícil la consecución de la estabilidad económi-ca plena y la pacífica coexistencia social.
El realismo político (o “balance de poder”) y la teoría liberal clásica idealista
En el contexto posterior a la caída del bloque socialista y la terminación de la “Guerra Fría” (1945-1991)2, en la teoría de las relaciones internacionales se ha tendido a superar las teorías rea-lista y liberal clásica idealista, dejando de asumirlas como directri-ces cardinales:
1 Profesor Asociado, Departamento de Historia, Universidad de Antioquia.2 Steel, Ronald. “Un nuevo realismo en el concepto de Seguridad Nacional”, en: Revista Ciencia Política No. 48, Bogotá, (enero-julio 1998), p.17.
144
a) La teoría realista (también conocida como el “balance de poder”3): Esta filosofía parte de la premisa de que el sistema in-ternacional es un ambiente hostil en el que los Estados se encuen-tran en constante competencia, con miras a la obtención de poder y riqueza, factores que al concentrarse en un Estado constituyen la principal amenaza para la seguridad de los demás. De acuer-do con esto “la distribución relativa de poder entre Estados es el factor determinante del comportamiento de estos, y por ello, la seguridad de las naciones sólo puede conseguirse por medios unilaterales”.4 Esto significa que sólo puede lograrse cuando un Estado se impone a sí mismo la misión de ser más fuerte que los demás, mientras de manera simultánea propende por evitar el fortalecimiento de sus rivales. En consecuencia “los [teóricos] re-alistas son escépticos sobre las posibilidades de paz permanente en el sistema internacional. Por el contrario [en opinión suya], el sistema internacional –pasado, presente y futuro– se caracteriza por la incertidumbre y el desorden”.5 Puesto que en el pasado la posesión de poder provenía del control de recursos, las principa-les amenazas a un Estado provenían del dominio que fuera capaz de ejercer sobre su territorio apelando al ejército, lo cual es un pensamiento de clara raigambre geopolítica. “Por ello, en térmi-nos prácticos, la seguridad nacional, la soberanía del Estado y un ejército fuerte eran esencialmente considerados [por los teóricos realistas] la misma cosa”.6 Intensamente practicada desde media-dos del siglo XVII hasta el término de la Guerra Fría a finales del siglo XX, esta opción filosófica concede toda posibilidad de man-tenimiento de la paz a la permanente preparación para la guerra, esto es, a la constante disuasión de potenciales oponentes.7
3 Morgenthau, Hans J. “El equilibrio del poder”, en: Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz, Argentina, Grupo Editor Latinoamericano, 1986, p.207. Cf. además: Tucker, Robert W. “Realismo en la política exterior”, en: Fac-etas, Washington, Vol. 3, No. 1 (1993), pp.9-12; Mingst, Karen and Snyder, Jack. “Political Power”, en: Essential Readings in World Politics, The Norton Series in World politics, New York, 2001, Pp.36-38.4 Hristoulas, Athanasios. “El nuevo orden internacional y la seguridad nacio-nal”, Bien común y gobierno, México, Vol. 7, No. 77 (mayo 2001), p.135 Ibídem. p..13 6 Ibídem. p.13 7 Tucker, Robert W. op.cit., pp.9-12. Cf. además: Morgenthau, Hans J. “La cien-cia de la política internacional”, en: Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz, Argentina, Grupo Editor Latinoamericano, 1986, p.35.
145
b) La teoría liberal clásica idealista: Sostiene por su parte que la promoción de la libertad y la democracia conlleva, de manera inexorable, el arraigo de la paz, la civilización y la cultura, restan-do cabida a la guerra.8
Sin implicar el señalamiento de las teorías en cuestión como erradas, el advenimiento de otras interpretaciones ha determina-do en los últimos tiempos un giro sustancial en el análisis de los hechos inherentes a las relaciones internacionales.9 Las teorías re-alista y liberal clásica idealista han sido complementadas a finales del siglo XX con opciones analíticas que han ganado indudable aceptación entre los estudiosos del “nuevo orden mundial” (o es-tabilidad económica y política ambicionada por las principales potencias del mundo10). De hecho el actual sistema internacional “globalizado” ha obligado a replantear la utilidad de la interpre-tación realista de la seguridad nacional y las relaciones internacio-nales, pues
“la nueva era de la Posguerra ha producido un nuevo con-junto de peligros tanto para la gente como para los Estados. Ejemplos de esto lo constituyen los conflictos étnicos y re-ligiosos, la proliferación de armas de destrucción masiva, Estados débiles o colapsados, cárteles de droga y proble-mas de medio ambiente, por mencionar algunos. Al mismo tiempo, las fronteras parecen tener una importancia mucho menor. Estas nuevas amenazas, particularmente los proble-mas ambientales y las enfermedades, no pueden ser con-troladas mediante el desplazamiento de tropas. Dada esta nueva ‘realidad’, gran número de académicos y políticos han comenzado a argumentar que debemos cambiar la for-
8 Tucker, Robert W. op.cit., pp.9-12.9 De manera categórica un autor como Athanasios Hristoulas, profesor del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sostiene que tanto la visión realista como la global continúan estando vigentes: “La visión realista o clásica sobre seguridad nacional e internacional parece seguir siendo relevante para la gran mayoría del planeta, mientras que un número significativo de Estados (esencialmente el Primer Mundo) ha adop-tado una visión global o pos-nacional de la seguridad”. Hristoulas, p.14. Cf. ade-más: Walt, Stephen M. “International Relations: One World, Many Theories”, en: Mingst, Karen and Zinder, Jack. Essential Readings in World Politics, The Norton Series in World politics, New York, (2001), p.28.10 Hristoulas, op.cit., p.22.
146
ma en que pensamos sobre la naturaleza y la consecución de la seguridad”.11
Enfoques alternativos tras la “Guerra Fría” Para atender al nuevo panorama, son básicamente tres las
teorías que han venido ganando aceptación:
c) La teoría neo-realista: Opción que enuncia la pertinencia del fomento de una red de poder abarcante de todo el planeta, (por lo que también es conocida como “global o pos-nacional”).12
d) El realismo neo-clásico: (También llamado “decisional ma-king”), enfocado a destacar el rol de los Estados líderes como encargados de la toma de decisiones que habrán de repercutir a nivel mundial.
e) La teoría neo-liberal: Postura analítica que avala la promo-ción de un orden económico y político mundial fundamentado en la libertad del sujeto económico y del mercado, en contraposición al estado de bienestar regulador de la economía.
Según el analista político Hristoulas, el relevo teórico aquí descrito es producto de la diferenciación, entre Países de Primer Nivel (en lo tocante a poder mundial), y de Segundo Nivel (o in-capaces de rivalizar con el primer grupo de países).13
Es característico de los países del Primer Nivel que la ma-yoría de sus ciudadanos (inclusive los de clase trabajadora) tien-dan a tener una vida económica y social estable, lo que facilita la aceptación del orden político-económico vigente, y el apoyo ge-neralizado a unos gobiernos que siempre se encuentran dispues-tos a proveer productos y servicios básicos necesarios. Forman parte de este grupo de países Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia y Gran Bretaña, entre otros, estando en líneas generales de “acuerdo sobre cómo tendría que estar organizado el sistema internacional”.14 Algunos sectores académicos opinan que Estados de la dimensión de Rusia, China e India podrían ca-talogarse como países con peso específico suficiente como para
11 Ibídem. p.1412 Ibídem. p.14.13 Ibídem. p.14.14 Ibídem. pp.14,17.
147
acarrear repercusiones globales significativas. No obstante no existe por el momento consenso sobre si su desarrollo económico y capacidad militar, puede o no situarlos a la par de las potencias del Primer Nivel.15
El Segundo Nivel agrupa entre tanto de manera aproxima-da a ciento cincuenta Estados, conocidos durante la Guerra Fría como del Tercer y del Segundo Mundo, denominación esta últi-ma que alude a aquellos países cuyos regímenes económicos y políticos fracasaron como resultado del desmembramiento de la Unión Soviética. Estos Estados consideran todavía al sistema in-ternacional como esencialmente hostil. En otras palabras, en ellos el realismo político guía todavía las doctrinas y prácticas de segu-ridad nacional. En concreto y de manera concreta, un autor como Hristoulas identifica los países del Segundo Nivel como ubicados en Europa del Este, África, el Medio Oriente y América Latina.16
Aunque no puede desconocerse que existen diferencias entre los Estados del Segundo Nivel en cuanto a grado de aplicación de la democracia –por ejemplo–, puede decirse que en general “son considerados [por académicos y políticos de las relaciones inter-nacionales] como fracasados en el sentido económico, social y po-lítico, y en ellos se encuentran localizados las principales fuentes de conflicto racial y político y los problemas de marginación y pobreza”.17 Presentan además inconvenientes como guerras in-ternas, caos, fragmentación del Estado, ingobernabilidad y crisis, situaciones que con frecuencia tienen origen en economías dis-funcionales e incapaces de hacer el tránsito hacia economías de mercado, y en el hecho de que sus gobiernos carecen de legitimi-dad. Todo esto afecta de manera notable, obviamente, la vida co-tidiana de las personas que los habitan. No es raro por tanto, que en el Segundo Nivel ciertos países manifiesten ausencia de valo-res políticos y económicos propios, de modo que con frecuencia se han visto obligados “a adoptar los principios de democracia y libre mercado a veces opuestos a su historia y a sus valores”.18
15 Ibídem. p.15.16 Ibídem. p.2017 Ibídem. p.15 18 Ibídem. p.19
148
Estos países compiten con los del Primer Nivel sin éxito, y con frecuencia entre ellos mismos desconociendo las ventajas de la cooperación, se encuentran en la periferia del sistema inter-nacional y “no están en posibilidad de emprender acciones que amenacen la integridad del Primer Nivel”.19 Aparte de un ataque con armas nucleares de Rusia o de China hacia el Primer Nivel, el cual al decir de Hristoulas “no tendría ningún sentido, por lo que es muy poco probable”, los Estados del Primer Nivel no avizoran un conflicto con el Segundo Nivel de dimensiones que puedan afectar seriamente sus intereses20, aunque tampoco desconocen que eventualmente podrían repetirse situaciones que serían en-frentadas de manera rápida y colectiva, tales como el desafío planteado por Sadam Husein en 1990, el propósito de contrarres-tar a los talibanes en Afganistán en 2001, o la ocupación a Irak en 2003 en busca de armamento –según se adujo entonces– de destrucción masiva. Otro tipo de intervenciones que conforme se ha demostrado genera cierto desacuerdo entre los miembros del Primer Nivel sobre cómo reaccionar por la vía de las armas ópti-mamente, fueron las operaciones de “mantenimiento de la paz” como las efectuadas en Ruanda, Haití, Somalia y Timor del Este.
A partir del final de la “Guerra Fría” los países nítidamente encuadrados dentro del Primer Nivel han demostrado tener pre-ferencias afines en lo que respecta al sistema político democrático y el esquema económico de libre comercio, hecho éste que los identifica entre sí como naciones entre las cuales no se avizora posibilidad de enfrentamiento bélico alguna, –y aún más como aliados en virtud de sus coincidentes intereses–. Al unísono sos-tienen que las conciliaciones productoras de paz y estabilidad constituyen la inversión más deseable y provechosa, distante a todas luces de los altos costos que implica, inexorablemente, sos-tener cualquier guerra.21 Un autor como Robert Jervis lo resume del siguiente modo: “In summary, war among the developed sta-tes is extremely unlikely because its costs have greatly increased, the gains it could bring have decreased, especially compared to
19 Ibídem. p.20 20 Ibídem. p.2021 Jervis, Robert. “The future of World Politics”, en: International Politics: Endur-ing Concepts and Contemporary Issues, 5 ed., New York, Longman, (2000), pp.410-411, 419.
149
the alternative routes to those goals, and the values states seek have altered”.22
Acompañando coordinadamente el liderazgo de los Estados Unidos, los países del Primer Nivel suelen identificar de manco-mún qué o quién constituye una amenaza, para proceder a com-batirla sin dilación alguna. De esta manera prevalece el principio de “Seguridad Colectiva” sustentado en la postura neo-realista que enfatiza en la obsolescencia de la simple defensa de territo-rios. Ya la seguridad nacional no se define privilegiando el poder militar como el único decisivo, pues la nueva percepción también le otorga importancia a factores tales como el medio ambiente, la cultura, la economía y la sociedad. De hecho para el neo-realismo resulta inequívoco que las cuestiones económicas son también cuestiones de seguridad, en tanto que estas últimas son ineludi-blemente económicas. Esto implica que la afectación de la segu-ridad global por motivaciones étnicas, el desplazamiento masivo forzado o fenómenos como la corrupción, sean enfocados como producto de la inestabilidad económica –y en sentido contrario– el fomento del crecimiento económico sea visto como la solución que el neo-liberalismo opone a problemáticas como las citadas.23
Sin embargo, resulta cuando menos impreciso aseverar que todos los Estados miembros del Primer Nivel han adoptado la teoría neo-realista (o “pos-nacional”) como definición básica de seguridad nacional. A pesar de ello varios de dichos Estados en efecto lo han hecho, caso concreto de Canadá, los países escandi-navos y Alemania. Aunque existen matices y diferencias de énfa-sis entre los distintos países miembros del Primer Nivel, la pers-pectiva del Canadá, por ejemplo, ha optado por hacer hincapié en el papel que la moralidad puede desempeñar en la formulación de programas de política exterior:
“Esta moralidad, a la cual se refiere como seguridad huma-na, es ampliamente definida como ‘seguridad para la gente tanto de amenazas violentas como no violentas. Es una con-dición o estado caracterizado por estar libre de amenazas que puedan extenderse a los derechos de las personas, su
22 Ibídem. p.414.23 Steel, op.cit., Pp.12, 16-24.
150
seguridad, o incluso sus vidas’. Quienes están encargados de la toma de decisiones en política exterior de Canadá ven la seguridad humana como una forma alternativa de vi-sualizar el mundo, ‘tomando a la gente como su punto de referencia en lugar de enfocarse exclusivamente en la segu-ridad del territorio o de los gobiernos’ ”.24
La pretensión del planteamiento canadiense es servir como modelo económico y político para otros Estados menos desarro-llados, como parámetro que instaure la moralidad y la ética como directrices del comportamiento relativo a la política exterior y la defensa. Otras áreas prioritarias para Canadá son: el combate al narcotráfico, la eliminación hemisférica de las minas personales y las armas de fuego, el fomento a los derechos humanos y a la democracia, la seguridad hemisférica, y el reforzamiento de la so-ciedad civil.
Así, desde la perspectiva del neo-realismo la globalización tanto económica como política resulta imperativa, si se desea que la totalidad de países comprometidos con el proyecto de seguri-dad deriven –sin excepción– beneficios. Si permanecer por fuera del Primer Nivel implica (al menos teóricamente desde el neo-realismo) fragmentación política y colapso, disfuncionalidad eco-nómica, y préstamo de apoyos a un ambiente internacional hostil, todos los Estados del mundo se encontrarían hoy en la “obliga-ción” de acercarse al Primer Nivel, aunque nadie pueda garan-tizar el rápido advenimiento de los beneficios generados por tal paso, ni asegurar que esto no acarreará la pérdida de la soberanía clásica (de los Estados).
Como fuere, a partir del reconocimiento de la nueva serie de peligros que trascienden las fronteras nacionales y desbordan la capacidad de reacción de los Estados, el problema de la seguri-dad pasa a ser entendido como global, lo que implica que los in-tereses de seguridad son comunes (en oposición a nacionales y tradicionales). O en otros términos: la manera de garantizar la se-guridad propia es ayudando a otros países a alcanzar la suya. La seguridad nacional deja de ser en este esquema un bien de “suma cero” (como lo era en el marco de la teoría realista: si un Estado tenía más de ella los demás Estados tenían menos), para pasar a
24 Hristoulas, op.cit., p.18
151
instaurarse como interdependiente o multilateralmente sustenta-ble. El modo de evitar el impacto negativo de las relaciones inter-nacionales reside entonces –desde esta óptica– en la cooperación en vez del antagonismo entre Estados, pues actuando a modo de socios estratégicos pueden combatir problemas comunes.25
Obviamente ello entraña, cabe insistir, una definición flexible de la soberanía que haga posible a los Estados socios (e incluso a actores no estatales protegidos por éstos) el activo desempeño en el arreglo de conflictos nacionales e internacionales. Tal con-cepción contempla la posibilidad –llegado un caso extremo– de entender como un derecho y una obligación la interferencia de los Estados poderosos en los asuntos internos de otros Estados (teó-ricamente menos capacitados para resolver sus problemas como el terrorismo, o la ausencia de democracia y libre mercado). Jus-tamente en esto consiste la parte más esencial del “decisional ma-king”, que contempla como lícita inclusive la transgresión de la soberanía cuando tal paso resulta preciso.26 En palabras del ex-perto en la materia Robert Jervis, fines loables justifican tal accio-nar: “The joining of economic fates reciprocally gives each state a positive stake in the others well-being, thus limiting political conflict. But these developments would not have had the same impact were it not for the spread of democracy and the shift of values”.27
Colombia en el Nuevo Orden Mundial Si bien durante la última década la internacionalización de la
problemática colombiana ha propulsado la búsqueda de solucio-nes no sólo militares sino también políticas (desmovilizaciones y procesos de paz con actores armados, apremiados entre otras cosas por el salto cualitativo dado por el concepto de “terroris-mo” luego de los ataques terroristas a Nueva York el 11 de sep-tiembre de 2001), a este país sudamericano todavía le falta mucho
25 Rosecrance, Richard. “Un nuevo concierto de potencias”, en: Facetas, Wash-ington, Vol.3, No.1 (1993), p.4.26 Doyle, Michel W. “Liberalism and World Politics”, en: Mingst, Karen and Snyder, Jack. Essential Readings in World Politics, The Norton Series in World politics, New York, (2001), Pp.39-40, 46. 27 Jervis, op.cit., p.414.
152
por recorrer en pos de una genuina estabilidad social, económica y política.28
El analista William Restrepo resume los trazos esenciales de lo esbozado hasta ahora en el presente texto del modo que sigue: “Está pues el mundo contemporáneo dividido, parcelado [...] y esa parcelación se origina desde una frontera político cultural to-davía sostenida entre países avanzados y países atrasados, defini-dos en este caso desde la perspectiva coyuntural e ideológica del valor estratégico dado al fenómeno del terrorismo”. Si el modelo de la “Guerra Fría” definía el principio de la seguridad nacional fundamentándose en los imperativos de confrontar al bloque so-cialista en todas las latitudes, procurando la contención del comu-nismo y el amparo de la democracia, en el panorama actual esa premisa ha pasado a exigir un renovado esfuerzo por mantener a raya y vencer al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. “Esta posición política y estratégica –explica Restrepo– divide el futuro orden [mundial] entre quienes están al lado de los Estados Unidos y quienes no lo están”.29
En el caso específico de Colombia su reposicionamiento en el panorama mundial implica una compleja multiplicidad de componentes, enfocada por la ciencia política de acuerdo con la integración social evidenciada por el país interiormente, pero examinada simultáneamente además a la luz de sus relaciones exteriores. Ello involucra múltiples factores: la posibilidad del Estado colombiano de garantizar o no la cabal operación de tra-tados de libre comercio, de proteger jurídicamente las inversio-nes multinacionales, de mantener la solidez del mismo Estado en niveles adecuados (mediante el cuidado de la legitimidad, la gobernabilidad, el orden público y la paz social, etc.), el oportuno control de peligros como la corrupción o el narcotráfico, e incluso la prevención de la depredación ambiental. Desde la posición y perspectivas ambicionadas por las teorías neo-realista y neo-libe-
28 López Bermúdez, Andrés. “Del ‘nivel cero de la política’ a la repolitización de las armas”, en: Utopía siglo XXI, Vol. 3, No.11, Medellín, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, (enero-diciembre 2005), Pp. 99-114. 29 Restrepo Riaza, William. “Colombia: proceso de paz e internacionalización del conflicto”, en: Estudios Políticos No. 19, Medellín, Instituto de Estudios Políti-cos, Universidad de Antioquia,(julio-diciembre 2001), p.104.
153
ral, todos estos factores resultan esenciales, puesto que no aten-derlos podría acarrear peligrosos niveles de desestructuración del poder público y de la sociedad en general: deslegitimación del Estado, desarticulación de los hilos de la identidad nacional, privatización de las decisiones de la justicia, deterioro económico nacional (y regional), fragmentación del poder y del ejercicio de la autoridad política, desconocimiento de la legislación, etc.
Complementariamente el acatamiento del Derecho Interna-cional Humanitario y los Derechos Humanos se ha venido consa-grando de manera paulatina como centro de atención de la comu-nidad política internacional30, fenómeno que conmina a variados Estados del mundo –entre ellos Colombia– a velar con mayor diligencia por el cumplimiento y salvaguarda de los menciona-dos derechos, so pena de presiones internacionales por parte de los países de Primer Nivel: “Así, pues, la guerra y el narcotráfico en sus expresiones terroristas constituyen los puntos centrales de preocupación de la comunidad internacional, integrados desde luego al marco ideológico que como símbolo de civilización mo-derna constituye el Derecho Internacional Humanitario”.31
Conclusión Hasta ahora los pasos dados por Colombia resultan induda-
blemente significativos, pero en concepto de la comunidad polí-tica internacional no bastan por sí solos. Desde la postura teórica del “decisional making” es indispensable además reencauzar el devenir del país dentro de parámetros de legalidad, legitimidad y cesación total del conflicto más estrictos. Distando del concep-to de “defensa” (que alude a la resistencia ante una agresión), los conceptos “Seguridad Nacional” y “Seguridad Colectiva” su-ponen hoy a modo de ineludible añadidura la toma de acciones concretas, orientadas a anticipar y contrarrestar peligros poten-ciales.32
30 Art, Robert J. and Jervis, Robert. “Contemporay World Politics”, en: Interna-tional Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 5 ed.. New York, Long-man, (2000), p.404.31 Restrepo, op.cit., p.99.32 Steel, Ronald. “Un nuevo realismo en el concepto de Seguridad Nacional”, en: Revista Ciencia Política No. 48, Bogotá, (enero-julio 1998), Pp.13-14.
154
Desde el gobierno Pastrana y con motivo de las discusiones del “Plan Colombia”, la problemática de este país pasó a concen-trar la atención mundial poderosamente, contando con el cercano y cada vez más estrecho tutelaje de los Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico y la guerrilla pasó a quedar integrada en-tonces como asunto de Seguridad Nacional digno de consistente atención para el país del norte, inscribiéndose en la perspectiva del terrorismo para largo tiempo. En el presente continúa siendo parte importante de la agenda de la política de seguridad nortea-mericana por la vía del explícito reconocimiento de la relación funcional y estratégica entre narcotráfico, lucha guerrillera y el accionar de ciertos grupos armados que en su momento integra-ron el paramilitarismo.33
De otra parte las dificultades para conseguir la inserción de los grupos desmovilizados a la vida civil y desligarlos por com-pleto de actividades ilícitas (narcotráfico, corrupción, minería ilegal, extorsión a gran escala, etc.) se ha demostrado enorme. Así las cosas a pesar de los indudables avances efectuados para la consecución de la estabilidad política y la paz social, desde la perspectiva de los Estados de Primer Nivel la aplicación de una política de seguridad preventiva sobre Colombia continua vigen-te. Dadas las condiciones históricas del país y la evolución de su cotidianidad reciente permanece como espacio geopolítico que demanda especial atención y cuidado de parte del segmento de Estados dotados del poder suficiente como para decidir “qué o quién es una amenaza”.34
BibliografíaART, Robert J. and Jervis, Robert. “Contemporay World Politics”, en: Inter-national Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 5 ed.. New York, Longman, 2000.DEAS, Malcom. “Colombia: ¿respuestas a sus preguntas?”, en: El Malpen-sante, No.34, Bogotá, noviembre-diciembre de 2001.
33 Deas, Malcom. “Colombia: ¿respuestas a sus preguntas?”, en: El Malpensan-te, No.34, Bogotá, (noviembre-diciembre de 2001), Pp.28-31. Cf. además: Pecaut, Daniel. “De la utopía a la barbarie”, en: Semana, Edición Nº 1054, julio 10 de 2002. [on-line] http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=51632. [Consul-ta: 17/06/2013]; Restrepo, Pp.101,106,113-115,117. 34 Hristoulas, Op. Cit., p.16.
155
DOYLE, Michel W. “Liberalism and World Politics”, en: Mingst, Karen and Snyder, Jack. Essential Readings in World Politics, The Norton Series in World politics, New York, 2001. HRISTOULAS, Athanasios. “El nuevo orden internacional y la seguridad nacional”, Bien común y gobierno, México, Vol. 7, No. 77, mayo 2001.JERVIS, Robert. “The future of World Politics”, en: International Politics: En-during Concepts and Contemporary Issues, 5 ed., New York, Longman, 2000.LÓPEZ Bermúdez, Andrés. “Del ‘nivel cero de la política’ a la repolitización de las armas”, en: Utopía siglo XXI, Vol. 3, No.11, Medellín, Facultad de Cien-cias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, enero-diciembre 2005. MINGST, Karen and Snyder, Jack. “Political Power”, en: Essential Readings in World Politics, The Norton Series in World politics, New York, 2001.MORGENTHAU, Hans J. “El equilibrio del poder”, en: Política entre las na-ciones. La lucha por el poder y la paz, Argentina, Grupo Editor Latinoamerica-no, 1986. MORGENTHAU, Hans J. “La ciencia de la política internacional”, en: Polí-tica entre las naciones. La lucha por el poder y la paz, Argentina, Grupo Editor Latinoamericano, 1986.PECAUT, Daniel. “De la utopía a la barbarie”, en: Semana, Edición Nº 1054, julio 10 de 2002. [on-line] http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=51632. [Consulta: 17/06/2013]RESTREPO, Riaza. William. “Colombia: proceso de paz e internacionaliza-ción del conflicto”, en: Estudios Políticos No. 19, Medellín, Instituto de Estu-dios Políticos, Universidad de Antioquia, julio-diciembre 2001. ROSECRANCE, Richard. “Un nuevo concierto de potencias”, en: Facetas, Washington, Vol.3, No.1, 1993.STEEL, Ronald. “Un nuevo realismo en el concepto de Seguridad Nacional”, en: Revista Ciencia Política No. 48, Bogotá, enero-julio 1998. TUCKER, Robert W. “Realismo en la política exterior”, en: Facetas, Washing-ton, Vol. 3, No. 1, 1993. WALT, Stephen M. “International Relations: One World, Many Theories”, en: Mingst, Karen and Zinder, Jack. Essential Readings in World Politics, The Norton Series in World politics, New York, 2001.
157
Negocios, guerra y poder militar en el siglo XX
José Manuel Serrano
Los orígenes históricos
Desde la revolución militar del siglo XVI (y posiblemente aún antes) la guerra ha constituido un suculento nego-
cio. Desde el propio Estado, hasta los actores privados, los con-flictos bélicos han generado enormes beneficios que no siempre iban destinados al uso civil. Al mismo tiempo, pensemos en la permanente circulación monetaria, de bienes y servicios, que es-tán anexas al mismo hecho de la guerra. Los Estados se han con-figurado desde la Edad Moderna en torno al concepto de guerra, pero al mismo tiempo, éste ha estado supeditado a las posibilida-des económico-fiscales de las naciones. Que se hayan estructura-do y formado naciones más o menos grandes (concepto que es al mismo tiempo geográfico e histórico) se debe ineludiblemente a su eficacia en la guerra y al mejor o peor uso que se le haya dado a la masa monetaria. Al mismo tiempo, los recursos destinados a la guerra empezaron desde el siglo XVI a internacionalizarse, ya insertos en un mundo dominado por el mercantilismo y los negocios coloniales. Así, las posibilidades de obtener beneficios mediante los conflictos se trasladaron desde el plano regional y nacional, al nivel imperial.1
Tampoco deben existir muchas dudas acerca de que guerra y poder han ido de la mano la mayoría de las veces. Ya lo apuntó
1 Para una mejor comprensión de estos aspectos, véase: Geoffrey Parker, La re-volución militar, 1500-1800, Madrid, Alianza, 2002; VV.AA. Finanzas y política en el mundo Iberoamericano. Del antiguo régimen a las naciones independientes, 1754, 1850, México, UNAM, 2001; Bartolomé Yun, Marte contra Minerva. El precio del Imperio español, c. 1450-1600. Barcelona, Crítica, 2004; H.V. Bowen y A. González Enciso (ed.), Mobilising Resources for War: Britain and Spain at Work During the Early Mo-dern Period, Pamplona, EUNSA, 2006.
158
Clausewitz cuando afirmó que la guerra era la continuación de la po-lítica por otros medios. Habría que añadir además, que la guerra, en la mayoría de las ocasiones, refleja, supone y aspira a la propia configuración de la acción política, pues no siempre se ha usado la guerra como una continuación de la naturaleza fallida de la políti-ca, sino como la causa y la consecuencia de la misma. O dicho de otra forma, no siempre la canalización de las acciones bélicas tie-nen como causa u objetivo la búsqueda de recursos, o el control de fuentes de riqueza; a veces es el propio programa político (domina-do por el espíritu de la gloria, la exaltación del líder o el interés de la nación) quien domina el ejercicio del deseo de la guerra.
Lo que no es tan conocido, o al menos su propagación popu-lar ha sido menor, es que el negocio de la guerra, la colaboración entre individuos, instituciones o grupos con fines de obtención de beneficios mediante la violencia instrumental, y la propia confi-guración de los imperios y naciones en torno a sus acciones agre-sivas, no es ni mucho menos propio del último siglo. Desde que hay civilizaciones con afanes expansionistas (casi todas) ha exis-tido en mayor o menor medida el interés por exportar el modelo político a través de la guerra. Y ese empuje ha facilitado sobre manera la aparición y expansión de empresas privadas y públicas que han sobrevivido, y en no pocos casos se han enriquecido, con la acción práctica de la guerra. Si nos ponemos a pensar, guerra y dinero han estado tan unidos que no se comprenden el uno sin el otro. Pecunia nervus belli, el dinero es el nervio de la guerra. De hecho, el surgimiento de la moneda en Lidia en torno al siglo VII a.C. tiene como una de sus causas inmediatas la necesidad de su-fragar de alguna forma las escoltas que imperiosamente necesita-ban los mercaderes en sus largas y peligrosas travesías terrestres. La “política de defensa” en torno al comercio y las transacciones fueron, por consiguiente, un motor indispensable del nacimiento del dinero, que luego, como veremos, se hizo imprescindible.
Alberto Piris engloba de modo muy general las causas de la guerra en tres:
· Causas de tipo psicológico, basadas en la percepción de los conflictos.
· Causas de tipo tradicional, como las territoriales, históricas, económicas y étnicas.
159
· Causas modernas, como las carencias democráticas, el pro-gresivo empobrecimiento de los países subdesarrollados o el militarismo.2
Así mismo, este autor hace hincapié en el fanatismo religioso y las crisis económicas (donde una minoría poderosa acapara las riquezas frente a la mayoría gobernada), como una de las causas de pronunciamientos armados. Aunque en esencia la división de estas causas en tan tradicional como general, lo cierto es que no deja entrever la relación directa que ha conectado históricamente guerra, dinero y negocio. Al mismo tiempo, se echa de menos la aportación del innegable, aunque cruel, avance que ha tenido la historia de la humanidad mediante el progreso tecnológico pro-piciado por la guerra, y que descansa en gran medida en objeti-vos económicos.3
La relación entre finanzas y guerra es, a todas luces, tan an-tigua como la historia de las propias civilizaciones, y sin menos-cabar la importancia que tendría el debate moral y ético acerca de ello (que no comentaremos en estas líneas) , lo cierto es que ambos elementos se han convertido en sustentadores del progre-so humano, pues nadie puede dudar de que sin la guerra, y por tanto sin el dinero, la civilización no habría surgido, y nosotros hoy en día estaríamos en las mismas cavernas que nuestros ante-pasados de Cromagnon.
Los enfrentamientos entre Grecia y Persia en el siglo V a.C. supusieron, por lo que a la civilización occidental se refiere, un comienzo explicativo de esa relación entre guerra y dinero que seguidamente se expondrá. El descubrimiento de las minas de plata del Laurion, al sur de Atenas, fue motivo de agria dispu-ta, conmemorado incluso iconográficamente en las monedas. En este sentido, la victoria griega final y decisiva fue determinan-te para el futuro, pues permitió a Alejandro Magno disponer de abundante numerario para sufragar su campaña persa.4 Sólo el
2 Piris, Alberto. “¿Por qué empiezan las guerras?”, Guerra y Paz, nº 51, Madrid, enero/febrero de 2001, pág. 32.3 Headrick, Daniel R. El poder y el Imperio. La tecnología y el imperialismo, de 1400 a la actualidad. Barcelona, Crítica, 2011, pp. 16-32. 4 Davies, Glyn. A History of money from ancient times to the present day, 3rd ed. Cardiff, University of Wales Press, 2002, pág. 21 y ss.
160
costo de sus soldados suponía media tonelada de plata al día. Las posteriores legiones romanas, que eran máquinas bélicas de enorme precisión, eran al mismo tiempo terriblemente costosas. La política internacional romana, tanto de la República como es-pecialmente del Imperio, giró en torno a hacer económicamente eficientes las enormes inversiones dinerarias que se derivaban de la movilización de decenas de legiones y centenares de miles de hombres. Al contrario de lo que se ha dicho en alguna ocasión, la política expansiva romana fue claramente una búsqueda de recursos capaces de soportar estas costosas iniciativas, así como para permitir al Estado romano cierta capacidad de recuperar sus inversiones. Si Roma no conquistó Germania más allá del Rhin, no fue por debilidad militar o por falta de interés, sino porque las incursiones que se desarrollaron a finales de la época republicana y principios de la dinastía Julia-Claudia, hicieron patentes que se trataba de una zona pobre, agrícola y subdesarrollada (sin minas), y sin recursos que hicieran rentable su ocupación permanente.
Este proceso será continuado a lo largo de la Edad Media y se hará extensivo a todo el orbe con la configuración de las moder-nas monarquías europeas y la estructuración del Estado centra-lizado. La actitud de las grandes naciones europeas durante los siglos XV al XVIII se basará claramente en la coordinación y efi-ciencia de los gastos militares en función de una política global de defensa de sus intereses políticos, en donde el factor económico será decisivo la mayoría de las veces (política colonial, comercio triangular).
En la Europa Moderna, como ya se apuntó, la guerra empe-zará a convertirse claramente en un negocio: los estados crearán sus propias clientelas militares y de negocios con fines concomi-tantes a los del Estado. Por una parte, los banqueros, ávidos de invertir en aventuras expansionistas que conocen les reportarán suculentos beneficios, y por otra, el nacimiento de industrias bé-licas que no se sostendrán sin la actitud agresiva de sus mecenas públicos. No hay que olvidar que el progreso científico-técnico en la Europa anterior al siglo XIX giró esencialmente en torno a la guerra: la incorporación masiva de la pólvora con fines mili-tares en el siglo XV modificó las formas de combate y empujó el perfeccionamiento naval hasta el extremo de hacer desaparecer
161
los buques tecnológicamente más lentos y menos mortíferos, por auténticas baterías flotantes que albergaban cientos y en algunos casos miles de hombres.5 Este progreso redundó en ciertos bene-ficios evidentes, pues permitieron a los estados más avanzados disponer de las mejores herramientas bélicas para garantizarse el predominio militar, y por tanto, garantizar la extensión de su vi-sión política y económica. El dominio y hegemonía mundiales de Occidente sobre otras civilizaciones (y que aún continúa) descan-sa en este tiempo. España, por ejemplo, mantuvo esta primacía entre los siglos XVI y XVIII, sólo contestada por la Francia de Luis XIV o la Inglaterra de finales del siglo XVIII, ambas, igualmente, con intereses político-militares muy similares a los de España. Es más, no sería nada exagerado argumentar que el nacimiento de la Europa Moderna está íntimamente ligado a la industria militar y al desarrollo expansivo de la revolución militar.
Existen numerosas explicaciones acerca de los motivos del surgimiento de la Era Moderna. Incluso hay notables discrepan-cias sobre el momento cronológico del cambio desde una Eu-ropa feudal, a un continente inmerso en problemas meramente considerados modernos. Se aducen como razones esenciales para el ascenso de la modernidad tanto las innovaciones artísticas y científicas del Renacimiento italiano como los grandes viajes de descubrimiento que, desde España y con Colón, abrieron puertas inescrutadas hasta entonces. Ya en un plano claramente intelec-tual, se ha destacado la idea protestante y calvinista de la autores-ponsabilidad del individuo, la liberación ilustrada de la supers-tición irracional (religión) y el surgimiento de la “democracia” moderna en Francia y Estados Unidos.6 Todas y cada una de estas explicaciones tienen un elevado de nivel de influencia en los cam-bios generados en Europa desde finales del siglo XV. Sin embar-go, y en mi opinión, no fue la fuerza creadora, sino por el contra-rio una contundente fuerza destructiva la que abrió el camino a la modernización: la invención de las armas de fuego. Aunque esta correlación hace mucho tiempo que es conocida, las más celebres teorías de la modernización (incluida la del marxismo) siempre le dieron una importancia relativa. Fue el historiador alemán de
5 Geoffrey Parker, op. Cit. pp. 79-87.6 Sigue siendo útil, en este sentido, la lectura de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
162
la economía Werner Sombart quien, poco antes de la Primera Guerra Mundial, en su célebre obra Guerra y Capitalismo, (1913) abordó minuciosamente esta cuestión para llegar a la conclusión de que todos los factores enunciados (y algunos más) confluyen necesariamente en la guerra y su innegable fuerza modificadora de relaciones políticas, sociales y económicas.
Sólo en las últimas décadas, los orígenes técnico-armamen-tistas y bélico-económicos del capitalismo han vuelto al epicen-tro del debate intelectual, como por ejemplo con el libro Cañones y peste (1989), del economista alemán Karl Georg Zinn, o en el trabajo, ya mencionado, La Revolución militar (primera edición de 1990), del historiador estadounidense Geoffrey Parker. Sin embargo, estas investigaciones encontraron un eco limitado, y únicamente a nivel intelectual generaron discusión. Obviamen-te el mundo occidental contemporáneo, y sus ideólogos, sólo a regañadientes aceptan la visión de que el fundamento histórico último de sus sagrados conceptos de libertad y progreso debe ser encontrado en la invención de instrumentos de destrucción humana.7 La defensa cerrada (en cuyo debate aquí no podemos entrar) de las bases del desarrollo y el progreso como conectada esencialmente con conceptos como libertad, democracia, estado de derecho, no se sustentan históricamente. Obviamente, es innega-ble su influencia e importancia, y que estos conceptos (y otros muchos) acabaron socavando las bases del Antiguo Régimen, y generando un mundo diferente. Pero la influencia de los cam-bios mentales, pese a su importancia, no se perciben si no a largo plazo, y primeramente entre aquellos que los crearon y defen-dieron: la élite. Pero resulta innegable (y la bibliografía empieza a ser abundante) que los cambios que provocaron vertiginosos derrumbes de imperios, creación de otros, y modificaciones en las estructurales relacionales a nivel social, estuvieron vinculados con la agresividad, la violencia y la crueldad de la guerra. Nadie suele aceptar (e incluso pensar en ello) que el progreso actual, y la calidad de vida que, en general, disfruta occidente, está íntima-mente ligado a factores bélicos.
7 Kurtz, Robert. “Cañones y capitalismo. La revolución militar como origen de la modernidad”, en Caderno Mais!”, Folha de São Paulo, el 30 de marzo de 1997.
163
Así, la innovación de las armas de fuego destruyó las formas de dominación precapitalistas, ya que volvió militarmente obsole-ta la caballería feudal, y de camino, fue socavando los valores de honor y caballerosidad que solían vincularse al uso limitado de la violencia entre clases elitistas. Ya antes incluso del invento de las armas de fuego se presentía la consecuencia social de las armas de gran alcance, pues el Segundo Concilio de Letrán prohibió en el año 1139 el uso de las ballestas contra los cristianos. No en vano la ballesta importada de culturas no-europeas a Europa hacia el año 1000 era considerada como el arma específica de los salteadores, los fuera de la ley y los rebeldes, incluyendo figuras legendarias como Robin Hood. Cuando surgieron las armas de cañón (mucho más eficaces), quedó sellado definitivamente el destino de las obso-letas armas del medievo y de sus heroicos caballeros.
El dilema para los Estados fue la distribución, organización y control de las nuevas armas. Hasta ese momento, las armas (y su uso) habían sido patrimonio prácticamente privado, compradas y fabricadas de modo casi artesanal, y distribuidas por la clase dominante señorial entre los de su clase. La guerra, y el nego-cio que giraba en torno a ella, eran, por así decirlo, un aspecto controlado y dominado por una inmensa minoría. Eso empezó a cambiar entre los siglos XVI y XVIII, pues la democratización de la guerra, obligó a una reestructuración de la misma y a una exten-sión de los límites a su fabricación, distribución y uso específicos. La producción de armas se insertó así en la estructura cambiante de la sociedad, pues éstas requerían un nivel de apoyo financiero y de recursos humanos y técnicos que sólo estaba a mano para el Estado. Las armas de fuego, sobre todo los grandes cañones, ya no podían ser producidas en pequeños talleres, como las premo-dernas armas de punta y filo. Por eso se desarrolló una industria de armamentos específica, que producía cañones y mosquetes en grandes fábricas, ya bajo el control monopolístico del Estado. Al mismo tiempo surgió una nueva arquitectura militar de defensa en forma de fortalezas gigantescas que debían resistir los caño-nazos. Se llegó a una disputa innovadora entre armas ofensivas y defensivas, y a una carrera armamentista entre los estados que persiste hasta hoy. El Estado se hizo, de esta manera, garante de la instrumentalización de la guerra con fines políticos, en relación directamente proporcional con sus inversiones económicas en el
164
ámbito de la defensa. Es lo que Hobbes (en el siglo XVI) o Weber (en el XX) denominaron como la característica fundamental del Estado: el monopolio del ejercicio de la violencia.
Gracias a las armas de fuego la estructura de los ejércitos se modificó profundamente. Los beligerantes ya no podían equiparse por sí mismos y tenían que ser abastecidos de armas por un poder social y político centralizado. Por eso la organización militar de la sociedad se separó de la civil. En lugar de los ciudadanos movi-lizados en cada caso para campañas específicas (o de los señores locales con sus familias armadas), surgieron ahora ejércitos profe-sionales permanentes, muy costosos y profesionales, del que se ori-ginaron las modernas fuerzas armadas. El estatus de los oficiales pasó de ser un deber personal de los ciudadanos ricos (con el adi-tamento del honor y el prestigio social) a una profesión moderna.
Al mismo tiempo que esta nueva organización militar y de téc-nicas bélicas, también el tamaño de los ejércitos creció rápidamen-te, de manera que entre 1500 y 1700, los ejércitos se decuplicaron.8 Industria armamentista, carrera armamentista y mantenimiento de los ejércitos permanentes organizados, separados de la socie-dad civil y al mismo tiempo con un fuerte crecimiento, llevaron necesariamente a una subversión radical de la economía. El gran complejo militar, desvinculado de la sociedad, exigió un esfuerzo decisivo y continuado de los recursos económicos. Como el arma-mento y el ejército ya no podían apoyarse en la reproducción agra-ria local, sino que tenían que ser abastecidos de manera compleja y extensa y dentro de relaciones anónimas, pasaron a depender de la mediación del dinero (a veces público, a veces privado, pero en la mayoría de los casos híbrido). La producción de mercancías y la economía monetaria como elementos básicos del capitalismo recibieron un impulso decisivo en el inicio de la Edad Moderna y continuaron durante la Edad Contemporánea por medio del des-encadenamiento de la economía militar y armamentista.
Este eficaz y rápido desarrollo originó y favoreció la subjeti-vidad capitalista (término no usado aquí en sentido marxista) y su mentalidad de construcción o fabricación per se. La permanente carencia financiera de la economía de guerra condujo, en la socie-
8 Parker, Geoffrey. La revolución militar, las innovaciones militares y el apogeo de occidente, 1500-1800, Barcelona, Crítica, 1990, pág. 56 y ss.
165
dad civil, al aumento de los capitalistas monetarios y comerciales, de los grandes ahorradores y de los financiadores de la guerra. Pero también la nueva organización de los mismos ejércitos creó la oportuna mentalidad capitalista y especulativa, en la que el beneficio (para la clase meramente privada) estaba muy por en-cima de ideales patrios o nacionales. Los antiguos beligerantes agrarios se transformaron en soldados y por tanto en beneficia-rios de una soldada, lo que absorbía inevitablemente cada vez más recursos. Ellos fueron los primeros trabajadores asalariados modernos que tenían que reproducir su vida exclusivamente por la renta monetaria y por el consumo de mercancías. Y por eso ya no lucharon más por metas idealizadas, sino solamente por dine-ro. Les era indiferente a quién mataban, a condición de recibir el sueldo convenido: los mercenarios.
La renta de los botines tenía que ser mayor que los costos de la guerra para tratar de hacerla rentable, ya que de no ser así, la fuerza armada se podría volver en su contra: una masa desatada y armada, y a la vez hambrienta de dinero, era muy peligrosa. He aquí el origen de la racionalidad empresarial moderna ligada a la guerra. La mayoría de los generales y comandantes del ejército de los comienzos de la Edad Moderna invertían con ganancia el producto de sus botines y se convertían en socios del capital mo-netario y comercial de un Estado en permanente conflicto bélico. No fueron por tanto el pacífico vendedor, el diligente ahorrista y el productor lleno de ideas los que marcaron el inicio del capita-lismo, sino todo lo contrario: del mismo modo que los soldados, como sangrientos artesanos del arma de fuego, fueron los proto-tipos del asalariado moderno, así también los comandantes de ejército fueron los prototipos del empresariado moderno y de su predisposición a asumir ciertos riesgos.9
Los grandes señores de la guerra moderna, los condotieri, de-pendían, no obstante, de las grandes guerras de los poderes esta-tales centralizados y de su capacidad de financiación. La versátil relación moderna entre mercado y Estado tiene aquí su origen. Para poder financiar las industrias de armamento y los baluar-tes, los gigantescos ejércitos y la guerra, los Estados tenían que exprimir al máximo sus poblaciones, y esto, en correspondencia
9 Kurtz, Robert. op. Cit. p. 117.
166
con la materia, de una manera igualmente nueva: en lugar de los antiguos impuestos en especie, la tributación monetaria. Las per-sonas fueron así obligadas a ganar dinero para poder pagar sus impuestos al Estado. De este modo, la economía de guerra forzó no sólo de forma directa, sino también indirecta, el sistema de la economía de mercado. Entre los siglos XVI y XVIII, la tributación del pueblo en los países europeos creció hasta un 2.000%.10
De igual manera, las relaciones de poder dentro de los Esta-dos se hicieron más complejas y jerarquizadas. Al marcial minis-tro de guerra de turno no le interesaba un ejército potencialmente peligroso (mercenario) sino una reorganización en la que el vín-culo meramente económico (soldada) se trasladara sigilosamente hacia el deber del pueblo para con los intereses de las monarquías occidentales. Fue así como lentamente aparecieron los ejércitos permanentes reclutados obligatoriamente entre una masa ham-brienta y empobrecida. El modelo, comenzado ya a finales del siglo XVI (en donde la recluta solía ser voluntaria con el incentivo del pecunio), se transformó rápidamente en el siglo XVIII (cuan-do el reclujate obligatorio fue extendiéndose por Europa). ¿Por qué se produjo este cambio? Muy sencillo. La permanente tensión imperial-colonial entre estados, necesitaba fuertes sumas de dine-ro, inversiones crecientes en tecnología bélica, y un subsiguiente endeudamiento público. Piénsese en las tres bancarrotas del rei-nado de Felipe II, en la quiebra del Estado de Felipe IV ya en el siglo XVII, en las depauperadas arcas francesas tras la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), o en los permanentes problemas de deuda pública de la agresiva Inglaterra del siglo XVIII. No había dinero para todo, y resulta (incluso aún hoy en día) mucho más barata la carne de cañón, el hombre de a pié.
Obviamente, las personas no se dejaron integrar de manera voluntaria en la nueva economía monetaria y armamentista. Sólo se las pudo obligar por medio de una sangrienta opresión (a veces represión), que tenía su cortina legal en la hipnótica implicación a la que empujaban los diferentes estados a sus sociedades median-te el recurso al bien común o la gloria nacional. La inquebranta-ble economía de guerra de las armas de fuego dio lugar durante siglos a una permanente tensión popular, y de esta manera a una
10 Kurtz, Robert. op. Cit. p. 94.
167
génesis de fricciones internas dentro de los Estados. A fin de po-der arrancar los monstruosos tributos, los poderes centralizados estatales tuvieron que construir un aparato igual de monstruoso de policía y administración: ya se anunciaba aquí la conscripción, o recluta obligatoria como herramienta esencial de los Estados para el sostenimiento de su aparato militar. Todos los instrumen-tos estatales modernos proceden de esta historia del comienzo de la Edad Moderna: las estructuras de control institucional, las listas de personas y bienes, los censos de población... son elemen-tos creados por y para el rígido control militar-financiero de sus habitantes. No hay ejército eficaz sin orden y disciplinas internas, y éstas pasaban por la creación y extensión de una gigantesca maquinaria estatal puesta al servicio de la guerra. Hasta las con-quistas positivas de la modernización siempre llevaron consigo el estigma de esos orígenes bélicos.
La industrialización del siglo XIX, tanto en el aspecto tecno-lógico como en el histórico de las organizaciones y las mentali-dades, fue heredera de las armas de fuego, de la producción de armamentos de los inicios de la modernidad y del proceso social que la siguió. En este sentido, no es de asombrar que el vertiginoso desarrollo capitalista de las fuerzas productivas desde la Prime-ra Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII sólo pudiese ocurrir de forma destructiva, a pesar de las innovaciones técnicas aparentemente inocentes. La moderna democracia de Occidente es incapaz de ocultar (probablemente ya no tiene que hacerlo) el hecho de que es heredera directa de la carrera armamentista y militar del inicio de la modernidad, en el sentido productivo, no en el ámbito estratégico. Bajo la delgada superficie de los rituales de votación y de los discursos políticos, de los mítines de masas y de las promesas de libertad, encontramos el monstruo de un aparato que constantemente administra y disciplina al ciudadano aparentemente libre en nombre de la economía monetaria total y de la economía de guerra a ella vinculada hasta hoy. En ninguna sociedad de la historia ha existido un porcentaje tan alto de fun-cionarios públicos y de administradores de personas, ni tampoco de soldados y policías. El gasto en los ejércitos es tan inaudito que ya nadie lo puede ocultar (ni quiere).
168
El siglo XX: el poder de las armasLa Primera Guerra Mundial (1914-1918) puso en juego y en
evidencia todas las fuerzas desatadas desde hacía siglos, que em-pujaban a los sistemas políticos y bloques hegemónicos hacia un choque inevitable. Al despuntar el siglo XX, África era parcial-mente un continente ignoto, dividido entre los europeos y sin estructuras políticas claras (al menos, según los estándares eu-ropeos). Los campos asiáticos y de Oceanía eran similares en es-tructuras al africano, y allí el dominio blanco occidental era igual-mente perceptible, aunque no tanto su presencia física colonial.
La carrera por el control de los imperios transoceánicos en-tre Inglaterra y Francia había transformado el paisaje geopolítico mundial, más aún desde que occidente decidió repartirse África tras el Congreso de Berlín en 1885. A esta añeja carrera neocolo-nial (imperialista para la teoría marxista), se sumaban ahora la jo-ven y poderosa Alemania, surgida de la guerra y creada en torno a la agresión exterior en 1871, así como el Japón post Revolución Meiji (1868) y la debilitada, arcaica, señorial, pero poderosa Rusia de los zares. La naturaleza competitiva de las naciones empujó a resolver por las armas las cuestiones aún por solventar del table-ro mundial, gracias esencialmente a la conjunción de los intereses del Estado y los poderes financieros anexos. Todas las naciones importantes de principios de siglo XX estaban ya en fase muy avanzada de sus revoluciones industriales, que a su vez empuja-ba con fuerza hacia el exterior la política internacional en busca de materias primas, mercados o áreas de confluencia económicas. La capacidad de solicitar préstamos se disparó y resultó extrema-damente sencillo y poco costoso (en términos relativos) acometer la carrera de armamentos. Esta carrera por agrandar los ejércitos dibujaba un panorama sombrío. Los respectivos ministros de ex-teriores acometían sus ambiciosos planes con un ojo puesto en los aspectos financieros, porque sin dinero no habría ejércitos, pero estos ejércitos estaban destinados a obtener los recursos para sus-tentarse y aumentar su fuerza. La tendencia cíclica de las fuer-zas centrípetas que empujaban a una guerra a escala mundial ya estaban en marcha. Los industriales operaban en sentido estatal, creando grandes consorcios cuyos productos tenían más relación con la industria de armamentos que con la creación de un estado equitativo de posibilidades igualitarias en lo económico y social.
169
El socialdarwinismo habló alto y claro de la naturaleza cuasi or-gánica de las civilizaciones; organismos vivos que luchaban entre sí por la supervivencia, y de cuyas cenizas sólo se levantarían los más fuertes y adaptados.
El poder y la gloria se asociaron al éxito colonial, la obten-ción de beneficios rápidos, el prestigio nacional, la defensa de la civilización blanca superior occidental, y al poder del ejército. Las fuerzas económico-políticas convergían peligrosamente hacia una lucha diferente, y total. El pueblo de Europa, creyó a pie jun-tillas que la guerra que se avecinaba era buena, casi un amanecer pletórico y regenerativo. Y poco importaba que lo que se avecina-ba fuese la espectral imagen de miles de muertos pudriéndose en las trincheras del norte de Francia. Cuando estalló lo inevitable en 1914, la alegría y el alborozo recorrieron las calles de Berlín, Londres o París, como un ejercicio kafkiano de autoglorificación del drama.
Nada de eso habría ocurrido sin el dinero y las fuerzas finan-cieras confluyendo en intereses y perspectivas con las políticas agresivas de occidente. Aunque el famoso economista Keynes se asustó ante la posibilidad de que Inglaterra quebrara finan-cieramente en 1916, los bajos intereses y el recurso a la tradicio-nal política de subida de impuestos frenaron cualquier tendencia peligrosa.11Al fin y al cabo, el dinero se podía fabricar. Todas las grandes empresas creadas desde los años 1880 en adelante, o esta-ban destinadas a la industria de armamentos, o disponían de sec-tores escorados hacia la guerra y su maquinaria. Los presupues-tos militares engordaron progresivamente y éstos se sustentaban en la promesa de obtención de réditos tras la victoria final. En el ínterin, los elevados impuestos, el control aduanero, el abandono de las capas más desfavorecidas, llenaban los deficitarios presu-puestos, y equilibraban unas deudas públicas insostenibles.12
La política militarista no murió tras la Primera Guerra Mun-dial. Antes al contrario, los beneficios de las ganadores habían sido tan enormes que aún era posible obtener un poco más. Si había que cruzar de nuevo El Rubicón, se haría sin problemas. Poco
11 Davies, Glyn. op. cit. pág. 396.12 Hardach, Gerd. Historia económica mundial del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Barcelona, Crítica, 1985, pp. 117-158.
170
importaba que el costo hubiese sido de 8 millones de muertos, y de fragmentar la sociedad europea. Aún había muchos mercados que controlar, y tanto EEUU como Inglaterra salieron claramente fortalecidas de la contienda. Ambas aspiraban a sostener sus im-perios y sus visiones político-dogmáticas, y para ello se sirvieron, paradójicamente, de los tratados de paz de 1919 para provocar –probablemente sin buscarlo- un nuevo enfrentamiento. Las na-ciones emergentes de los años 20 no se vieron tan afectadas por la crisis general de finales de la década, pues los efectos directos se hicieron sentir sobre la población, y no sobre su maquinaria in-dustrial, ni sobre su ideal expansivo. El negocio de los armamen-tos era en los años 30 demasiado importante como para dejarlo a un lado.
La palabra militarismo posee resonancias antiguas, de otros siglos. A veces su misma pronunciación sugiere casi de mane-ra automática el adjetivo “prusiano”, evocándonos la figura del káiser Guillermo II, con su política imperialista, de rearme, pre-paradora de la Primera Guerra Mundial. O recuerda a regímenes que, como el nazi de Hitler o el japonés de Hirohito, realizaron grandes inversiones en armamento que, a la postre, les permitie-ron sostener una larga guerra de agresión contra sus vecinos en Europa y Asia. También, en un ejemplo más cercano en el tiempo, el término “militarismo” se encadena con el de “complejo mili-tar-industrial”: aquel monstruo híbrido de empresarios, políticos y militares que fue responsable de la gigantesca escalada arma-mentista estimulada por los diversos gobiernos estadounidenses con posterioridad a la II Guerra Mundial. Todos los estudios que se han ocupado del militarismo han empezado por destacar su carácter difuso, variado, multidimensional; lo que siempre ha dificultado una definición genérica, reductora. Y es que se trata de un concepto de largo aliento, atravesado por la historia. Un recorrido por sus diversas acepciones -desde su acuñación en el siglo XIX- es un viaje por la historia, a través de las diversas rea-lidades que han ido enriqueciendo su significado con el paso del tiempo.13
13 Hernández Holgado, Fernando. Miseria del Militarismo. Una Crítica del Discurso de la Guerra, Tortuga, Grupo Antimilitarista Elx-Ala-cant, 2005, pp. 87-96.
171
El término militarismo se acabó popularizando en Occidente durante la segunda mitad del siglo XIX a la sombra del desme-surado aumento de la industria de armamentos -con el consi-guiente desarrollo de la tecnología militar- y la extensión masiva del servicio militar obligatorio. Los Estados contemporáneos de Europa y Norteamérica, afianzados ya a lo largo de este perío-do, se convirtieron en patrones y garantes de las respectivas in-dustrias nacionales de armamento, ya fuesen de capital público o privado. Los créditos afluían generosamente a estas industrias siempre y cuando la investigación tecnológica y el producto final repartieran dividendos en forma de cañones más rápidos y pode-rosos, ametralladoras, buques de guerra con proyección oceánica o nuevas armas químicas. Durante el proceso de concentración empresarial, las grandes empresas de armamento -como las co-nocidas Krupp (alemana) y Vickers (inglesa), que aún sobreviven con estos nombres en nuestros días- comenzaron a figurar entre los gigantes de la industria mundial.14 Las rivalidades internacio-nales y la pugna por extender los respectivos imperios coloniales servirán asimismo para impulsar una carrera armamentista que, a la postre, será responsable del grado de violencia y destrucción alcanzado durante el siglo XX.
Y aunque el precio a pagar fue alto, las fuerzas que llevaron a efecto los mecanismos militaristas e industriales de las armas, han seguido funcionando desde el nacimiento del Nación-Estado.15 Pese a que la iniciativa pública siguió consolidándose en torno a la industria bélica, cada vez eran más los intereses privados orbi-tando sobre el Estado. En EEUU aunque la política de aislamiento era la oficial, las grandes empresas de armamento continuaron sus programas de investigación que exportaron por igual a ami-gos y a potenciales enemigos. Este es uno de los factores innova-dores que se acelerará desde la década de 1940: la capacidad de los industriales de la guerra de sacar beneficios por encima de su-puestos ideales patrióticos. No habrá empresa de armamento im-portante que no tenga lazos más o menos sólidos con enemigos o naciones cuyas líneas de expansión e interés pudieran chocar con
14 Manchester, William. Las armas de los Krupp, Buenos Aires, Bruguera, 1969, pp. 256-289.15 Kennedy, Paul. Auge y caída de las grandes potencias, Madrid, Plaza y Janés, 1999, pág. 106.
172
la de su propia nación. La falta de “escrúpulos” será hasta hoy en día una nota dominante.16Los gobiernos empezaron a perder su autonomía política a favor de los industriales y financieros que apoyaban sus programas de expansión militar. La venta del alma al Diablo tiene siempre un débito que pagar. Así, el poder se fue inclinando leve pero inexorablemente hacia aquellos que hacían del poder político-militar su programa de acción; y éstos eran los industriales y banqueros asociados al negocio de la guerra.17
Pero si hubo un conflicto que expandió el negocio de la gue-rra e hizo “bueno” el militarismo, fue la Segunda Guerra Mun-dial. Aunque nominalmente una lucha ideológica entre grandes potencias, los recursos fiscales y los mecanismos económicos eran tan poderosos que no sería exagerado indicar que el conflicto y el drama final (más de 66 millones de muertos) fue más por un re-parto organizado del botín mundial, que una simple lucha ideoló-gico-política. Las fuerzas innovadoras, productivas y financieras puestas en juego entre 1939 y 1945 modificaron el mundo, para dejarlo igual que estaba: en manos de las corporaciones militares.
Los gastos causados por la guerra en EEUU fueron equiva-lentes a su propia capacidad para generar recursos industriales para sostener la guerra. Que Churchill llamara a la antigua colo-nia el Arsenal de la Democracia tiene una doble lectura, pues si bien hacía alusión a su capacidad industrial en defensa de los ideales democráticos de los aliados (haciendo, obviamente, oídos sordos al totalitarismo estalinista de su aliado soviético), también podía referirse a su capacidad per se, de utilizar la guerra como trampo-lín económico. Las tablas abajo alusivas al comportamiento eco-nómico, industrial y laboral de EEUU durante la contienda, son claros exponentes de ese mal llamado, negocio de la guerra.
16 Para una mera aproximación a este asunto, véase: Edwin Black, IBM y el Ho-locausto, Barcelona, Atlántida, 2001.17 Görlitz, Walter. La compra del poder, Barcelona, Dopesa, 1977, pp. 9-15.
173
Gasto federal y militar durante la segunda guerra mundial18
Producto Interior Bru-to Nominal
(PIB)
Gasto Federal Gasto en Defensa
Año Total $
% Incre-mento
Total $
% Incre-mento
% del PIB
Total $
% Incre-mento
% del PIB
% del Gas-to Federal
1940 101.4 9.47 9.34% 1.66 1.64% 17.53%1941 120.67 19.00% 13.00 37.28% 10.77% 6.13 269.28% 5.08% 47.15%1942 139.06 15.24% 30.18 132.15% 21.70% 22.05 259.71% 15.86% 73.06%1943 136.44 -1.88% 63.57 110.64% 46.59% 43.98 99.46% 32.23% 69.18%1944 174.84 28.14% 72.62 14.24% 41.54% 62.95 43.13% 36.00% 86.68%1945 173.52 -0.75% 72.11 -0.70% 41.56% 64.53 2.51% 37.19% 89.49%
Índices de manufacturas norteamericanas (1939 = 100)19
1940 1941 1942 1943 1944Aviones 245 630 1706 2842 2805Municiones 140 423 2167 3803 2033Construcción naval 159 375 1091 1815 1710Aluminio 126 189 318 561 474Caucho 109 144 152 202 206Acero 131 171 190 202 197
18 Nominal GDP: Louis Johnston and Samuel H. Williamson, “The Annual Real and Nominal GDP for the United States, 1789 — Present,” Economic History Ser-vices, March 2004. Las cifras son en billones de dólares constantes del año 1945.19 Milward, Alan S. War, Economy, and Society, 1939-1945, Berkeley, University of California Press, 1979, pág. 69.
174
Civiles empleados y sin emplear durante la segunda guerra mundial20
1940 1941 1942 1943 1944 1945Civiles de todas categorias 99,84 99,9 98,64 94,64 93,22 94,09
Fuerza trabajo civil
Total 55,64 55,91 56,41 55,54 54,63 53,86% Sobre la poblacion 55.7% 56% 57.2% 58.7% 58.6% 57.2%
Empleada
Total 47,52 50,35 53,75 54,47 53,96 52,82% Sobre la poblacion 47.6% 50.4% 54.5% 57.6% 57.9% 56.1%
% Sobre la fuerza de trabajo
85.4% 90.1% 95.3% 98.1% 98.8% 98.1%
Sin emplear
Total 8,12 5,56 2,66 1,07 670 1,04% Sobre la poblacion 8.1% 5.6% 2.7% 1.1% 0.7% 1.1%
% Sobre la fuerza de trabajo
14.6% 9.9% 4.7% 1.9% 1.2% 1.9%
Gasto federal y militar después de la Segunda Guerra Mundial21
Producto Interior Bruto Nominal (PIB)
Gasto Federal Gasto en Defensa
Año Total%
Incre-mento
Total%
Incre-mento
% del PIB Total
% Incre-mento
% del PIB
% Del Gasto
Federal1945 223.10 92.71 1.50% 41.90% 82.97 4.80% 37.50% 89.50%1946 222.30 -0.36% 55.23 -40.40% 24.80% 42.68 -48.60% 19.20% 77.30%1947 244.20 8.97% 34.5 -37.50% 14.80% 12.81 -70.00% 5.50% 37.10%1948 269.20 9.29% 29.76 -13.70% 11.60% 9.11 -28.90% 3.50% 30.60%1949 267.30 -0.71% 38.84 30.50% 14.30% 13.15 44.40% 4.80% 33.90%1950 293.80 9.02% 42.56 9.60% 15.60% 13.72 4.40% 5.00% 32.20%
20 Bureau of Labor Statistics, “Employment status of the civilian noninstitutional population, 1940 to date.” Disponible en: http://www.bls.gov/cps/cpsaat1.pdf21 “Nominal GDP: Louis Johnston and Samuel H. Williamson, “The Annual Real and Nominal GDP for the United States, 1789 — Present,” Economic Histo-ry Services, March 2004, disponible en http://www.eh.net/hmit/gdp/. 1946-1950 Bureau of Labor Statistics, “CPI Inflation Calculator,” disponible en http://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl. Gastos de defensa, “Budget of the United States Gov-ernment: Historical Tables Fiscal Year 2005,” Tabla 6.1.
175
Los datos indican visiblemente la excepcionalidad de la mo-vilización a causa de la guerra así como el empuje industrial. La inserción de la mujer en el mundo laboral se produjo durante esos años, y está directamente relacionada con las necesidades de mano de obra, mientras los hombres combatían por la libertad. Sin guerra, no hay derechos. Sin embargo, una vez canalizado todo ese esfuerzo en aras de ganar la guerra, EEUU ha manteni-do hasta hoy en día, un alto nivel de gastos militares. La excusa oficial fue la necesidad de ser el garante de los valores occidenta-les frente al terror rojo, pero más allá de las discusiones ideológi-cas que esto puede conllevar, lo verdaderamente cierto es que en EEUU la industria de la guerra desde los años 50 se ha convertido en un elemento estabilizador por sí mismo. Cuando el peligro comunista desapareció en la década de 1990, el gasto militar nor-teamericano no se ha visto disminuido en la misma proporción que desapareció el potencial enemigo.
Empresas como Bridgestone, Firestone, Goodyear o IBM tu-vieron su verdadero punto de lanzamiento en estos años, y aun-que es exagerada la afirmación oficial cubana de que el negocio de la guerra es lo que mueve a EEUU (tampoco tiene la Cuba castrista muchos más argumentos para atacar a su poderoso veci-no), lo cierto es que verdaderamente es un elemento dinamizador a tener muy en cuenta. Piénsese que desde la creación oficial del Pentágono el 11 de septiembre de 1941 (curiosa y trágica coinci-dencia de fechas), la Casa Blanca ha tenido que plegarse una y otra vez a los deseos de los militares allá encerrados, cuyos inte-reses (a veces familiares) están directamente relacionados con la industria de armamentos.22
Ahora bien, el militarismo y el negocio de la guerra no son exclusivos de EEUU, más bien es un problema (en caso que se acepte que lo es) de la sociedad occidental, incluso de la socie-dad mundial. ¿No basó la Unión Soviética durante cuarenta años su política industrial en el sostenimiento artificial de una carrera armamentística con EEUU a costa de la calidad de vida interior? ¿No ha visto occidente siempre una salida factible mantener una
22 Indispensable y magistral para una interpretación del papel real que juega el Pentágono es el libro de Carroll, James. La Casa de la guerra. El Pentágono es quien manda, Barcelona, Crítica, 2006.
176
política de enfrentamiento allá donde sus intereses eran discuti-dos basándose exclusivamente en la fuerza? ¿Acaso el terrorismo internacional no es un mal hijo de esta carrera entre las armas y el poder?
El impacto de la política militarista sobre la industria de gue-rra es, por consiguiente, visible en todas las facetas. En EEUU por ejemplo, más de un 10% de la población trabaja directa o in-directamente en la industria bélica, lo que supone una fuerza de trabajo descomunal, en comparación con la media mundial.23
La militarización va también en aumento en América Latina. El personal militar ha ido creciendo sostenidamente en toda la región (a partir de 1980), presionando hacia el alza los gastos de defensa, primero por el incremento de sueldos del personal mili-tar, y luego a través de las compras de armamento. La presencia militar junto a los distintos gobiernos, elegidos democráticamen-te o no, es cada vez más perceptible. Y el gasto militar depende básicamente de la posición que tengan las fuerzas armadas en los respectivos Estados. En toda América Latina, la importación de armamentos sigue creciendo sostenidamente, mientras el gasto social interno, que tiene requerimientos gigantescos, se ve res-tringido. El desarrollo reciente de una industria militar local en varios países de la región, finalmente, ayuda a ocultar los des-equilibrios sociales y la desigualdad en la asignación de recursos, favorable a los objetivos castrenses.24
En los últimos años, el número de países productores y ex-portadores de armamento viene creciendo en forma significativa. Países en desarrollo, del Tercer Mundo, periféricos, que no pue-den ser considerados como integrantes del mundo industrializa-do, se han ido incorporando como vendedores - especialmente a partir de 1980, al mercado internacional de las armas.25 Da la sensación de que no son pocos los que han detectado el beneficio de las armas, especialmente en un mundo en que las potencias
23 Perlo, Victor. Militarism and Industry. Arms profiteering in the Misile Age, New York, International Publishers, 1963, pág. 119.24 Varas, Augusto. “Militares y armas en América Latina”, Nueva Sociedad Demo-cracia y Política en América Latina, nº. 97, septiembre-octubre 1998, pág. 78.25 Drumond Saraiva, José. “Producción de armamentos. ¿Una vía hacia el desa-rrollo?”, Nueva Sociedad Democracia y Política en América Latina, nº. 97, septiembre-octubre 1998, pág. 91 y ss.
177
occidentales acaparan los mercados de bienes industriales “nor-males”, lo que ha empujado a países en desarrollo a buscar en el negocio de las armas un buen filón libre de prejuicios.
El negocio, empujado por un creciente militarismo, que lejos de disminuir con la desaparición de la Guerra Fría en 1991, ha aumentado por el surgimiento de “nuevos enemigos”, está clara-mente en alza. El gasto militar mundial en 1987 fue estimado en unos 970 mil millones de dólares anuales. Dicha cifra ha venido aumentando en los últimos años a un ritmo de 2 a 3 por ciento anual. Los países industrializados del Oeste y del Este son res-ponsables del 80 por ciento de ese “despilfarro”, pero la cuota correspondiente al Tercer Mundo se está incrementando con ma-yor rapidez. Sólo la movilización de la opinión pública interna-cional puede lograr detener esta utilización de recursos que tiene totalmente deformada a la economía mundial, en medio de una carrera desenfrenada, donde la inmensa mayoría de los países no cumple los compromisos contraídos y aceptados en relación al desarme e incumple sistemáticamente los acuerdos firmados.26 Los gastos bélicos de las dos exsuperpotencias (al que hay que añadir ahora los de China, India o Pakistán) son tan abrumadores que huelga aquí hacer cualquier análisis comparativo con cual-quier otro tipo de industria.
El interesado en los problemas militares encontrará una va-riedad excepcional de modelos y comportamientos diferenciados entre México, Centroamérica y Panamá; desde Costa Rica, la úni-ca nación del hemisferio que ha podido prescindir de fuerzas ar-madas regulares, a Guatemala, en que los uniformados controlan en términos efectivos el conjunto del Estado. México muestra la relación más armónica entre civiles y uniformados, en tanto que El Salvador es escenario de una fricción permanente entre ambos sectores. En Nicaragua el ejército tiende a confundirse con la con-ducción política del gobierno. Panamá enseña una sorprendente evolución de resistencia castrense a Estados Unidos. Honduras, en cambio, tiende a confirmar el arquetipo de fuerzas armadas
26 Millán, Víctor. “1.000.000.000.000. Sigue creciendo el gasto militar mundial”, Nueva Sociedad Democracia y Política en América Latina, nº. 97, septiembre-octubre 1998, pág. 112 y ss.
178
digitadas desde el exterior.27 Colombia ha basado en gran medida su política interior en la guerra contra las FARC y grupos simila-res, al tiempo que desliza peligrosamente sus intereses nacionales hacia los de Estados Unidos. Éste ve con peligro cómo Brasil se está independizando de la tecnología bélica norteamericana, crean-do su propia industria de armamentos nacional, y caminando a pasos firmes hacia la hegemonía en el cono sur. Venezuela, antes y después de Chávez es un clásico exponente de militarización de la sociedad, en donde es más fácil obtener un sufusil AK-47 que un kilo de carne fresca. No parece exagerado afirmar que en His-panoamérica los modelos son muy variados, pero tienen como componente común el que tanto el militarismo como el aumento de las industrias bélicas (en países que, recuérdese, aún están en gran medida por alcanzar las cotas mínimas de protección social), sirven para proteger a las élites y “vender” una independencia industrial de los extranjeros, especialmente de Estados Unidos.
Y qué decir de las grandes industrias armamentísticas de ca-rácter privado, que mueven ingentes cantidades de dinero, y se cobijan bajo el manto de la artificialidad de la empresa privada. Hoy en día, el Estado considera incluso más rentable sustituir los costosos ejércitos nacionales y públicos, por compañías privadas que, una vez realizado su trabajo, y cobrado su jornal, abandonan el lugar sin preguntar si sus actos fueron lícitos o no. Los tentácu-los de estas compañías privadas llegan a todas partes y sostienen gobiernos débiles pero acreedores. Veamos someramente algu-nos ejemplos.
MPRI (Military Professional Resources Incorporation), traba-jó (entrena militares, hace inteligencia con alta tecnología y parti-cipa en combates) en Colombia, Croacia, Bosnia, Congo, Nigeria y Guinea Ecuatorial (entre otros estados). La empresa es dirigida principalmente por ex-generales del ejército estadounidense. En Croacia, por ejemplo, entrenó al nuevo ejército en 1994, por peti-ción y bajo contratación del ministerio de defensa de EEUU. Me-ses después, el ejército croata invadió (con conocimiento previo del gobierno de EEUU) las “zonas de seguridad de Naciones Uni-
27 Sohr, Raúl. “Militarismo centroamericano: Un mosaico de México a Pana-má”, Nueva Sociedad Democracia y Política en América Latina, nº. 97, septiembre-octubre 1998, pág. 130 y ss.
179
das” en Krajina y efectuó la limpieza étnica de la zona (crímenes contra la Humanidad). La impunidad (y el silencio mediático) con la cual se depuró étnicamente esta zona bajo control de los “Cascos Azules” de Naciones Unidas (y con el silencio cómplice de Europa y EEUU), haría enrojecer a cualquiera, pero dio paso a que el ejército serbio pudiera hacer lo mismo en Srebrenica. 28
Dyncorp, una empresa con sede en EEUU (aunque a veces se presenta como empresa británica), es una de las mayores y más antiguas. La empresa fue creada en 1946, bajo nombre “California Easter Airways Inc.” (un nombre tan atractivo que uno pensaría que se trata de una línea aérea que patrocina bellos viajes al Cari-be) y desde 1987 lleva su nombre actual. Prestó sus servicios en la guerra de Corea, en Vietnam, en la guerra del Golfo (1991), en la guerra contrainsurgente en El Salvador, en Bosnia y actualmente, por ejemplo, en Colombia e Irak. Los ingresos de DynCorp supe-ran los mil millones de dólares.29 Sus actuaciones en Colombia, ya le ha costado una demanda oficial elaborada por la Corpora-ción Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en febrero de 2007.30
Executive Outcome, es otra empresa de seguridad militar que nació después de la caída del régimen de Apartheid en Sudáfrica. Ex-militares formaron un ejército privado al servicio de las mul-tinacionales. Protegieron, por ejemplo, las minas de diamantes y campos de petróleo en Angola en los años 90. Llegaron a ser activos en más de 30 estados alrededor del planeta. Cuando la empresa fue prohibida en Sudáfrica, simplemente se trasladó a Gran Bretaña, donde goza de buena salud e impunidad.31
Finalmente, en una tierra donde desgraciadamente ha pri-mado demasiado el militarismo y la violencia, como es Colom-bia, las empresas que sobreviven del negocio de la guerra es
28 Vaneeckhaute, Hendrik. “La guerra, otro negocio mortal del libre mercado capitalista”, citado en pangea.org.29 Dinucci Manlio y John A. Manisco. El ejército secreto de mercenarios privados. Disponible en la página http://www.radiolaprimerisima.com/articu-los/954 30 La acusación, historia y actuaciones de esta compañía pueden consultarse en: prensarural.org/spip/IMG/doc/dyncorp_acus_esp.doc31 Global Security, citado en: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/executive_outcomes.htm
180
alarmantemente amplia: Lockheed-Martin, DynCorp Aerospace Operations, Ltda., Cambridge Communications, Virginia Electro-nic Systems, Inc. (VES), Air Park Sales and Service, Inc. (APSS), Integrated AeroSystems, Inc, Northrop Grumman California Mi-crowave Systems, ACS Defense, y un largo etcétera.
No es este el lugar para juzgar, y probablemente algunas de estas empresas e industrias son tan necesarias como cualquier otra, pero la Historia ha demostrado que la carrera armamentís-tica (contemporánea) tiende a evitar pequeñas guerras para des-encadenar otras diferentes pero igualmente destructivas. Son las famosas guerras asimétricas, que azotan el planeta pero que go-zan de menor prensa y atención pública, posiblemente porque la contaduría final no es en millones de muertos, sino en miles. Sin embargo, si hacemos un pequeño ejercicio de sumandos indivi-duales, me temo que nos sorprenderíamos…
BibliografíaBLACK, Edwin. IBM y el Holocausto, Barcelona, Atlántida, 2001.BOWEN, H.V. y A. González Enciso (ed.), Mobilising Resources for War: Bri-tain and Spain at Work During the Early Modern Period, Pamplona, EUNSA, 2006. BUREAU OF LABOR STATISTICS, “Employment status of the civilian no-ninstitutional population, 1940 to date.” Disponible en: http://www.bls.gov/cps/cpsaat1.pdfCARROLL, James. La Casa de la guerra. El Pentágono es quien manda, Barcelo-na, Crítica, 2006.DAVIES, Glyn. A History of money from ancient times to the present day, 3rd ed. Cardiff, University of Wales Press, 2002.DINUCCI Manlio y John A. Manisco. El ejército secreto de mercenarios privados. Disponible en la página http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/954DRUMOND Saraiva, José. “Producción de armamentos. ¿Una vía hacia el desarrollo?”, Nueva Sociedad Democracia y Política en América Latina, nº. 97, septiembre-octubre 1998.GÖRLITZ, Walter. La compra del poder, Barcelona, Dopesa, 1977.HARDACH, Gerd. Historia económica mundial del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Barcelona, Crítica, 1985.HEADRICK, Daniel R. El poder y el Imperio. La tecnología y el imperialismo, de 1400 a la actualidad. Barcelona, Crítica, 2011.
181
HERNÁNDEZ Holgado, Fernando. Miseria del Militarismo. Una Crítica del Discurso de la Guerra, Tortuga, Grupo Antimilitarista Elx-Alacant, 2005.KENNEDY, Paul. Auge y caída de las grandes potencias, Madrid, Plaza y Janés, 1999.KURTZ, Robert. “Cañones y capitalismo. La revolución militar como origen de la modernidad”, en Caderno Mais!”, Folha de São Paulo, el 30 de marzo de 1997.MANCHESTER, William. Las armas de los Krupp, Buenos Aires, Bruguera, 1969.MILWARD, Alan S. War, Economy, and Society, 1939-1945, Berkeley, Univer-sity of California Press, 1979.PARKER Geoffrey. La revolución militar, 1500-1800, Madrid, Alianza, 2002.PERLO, Victor. Militarism and Industry. Arms profiteering in the Misile Age, New York, International Publishers, 1963.PIRIS, Alberto. “¿Por qué empiezan las guerras?”, Guerra y Paz, nº 51, Ma-drid, enero/febrero de 2001.SOHR, Raúl. “Militarismo centroamericano: Un mosaico de México a Pana-má”, Nueva Sociedad Democracia y Política en América Latina, nº. 97, septiem-bre-octubre 1998.VARAS, Augusto. “Militares y armas en América Latina”, Nueva Sociedad De-mocracia y Política en América Latina, nº. 97, septiembre-octubre 1998.VV.AA. Finanzas y política en el mundo Iberoamericano. Del antiguo régimen a las naciones independientes, 1754, 1850, México, UNAM, 2001.YUN, Bartolomé. Marte contra Minerva. El precio del Imperio español, c. 1450-1600. Barcelona, Crítica, 2004.WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
Fuentes“Nominal GDP: Louis Johnston and Samuel H. Williamson, “The Annual Real and Nominal GDP for the United States, 1789 — Present,” Economic History Services, March 2004, disponible en http://www.eh.net/hmit/gdp/. 1946-1950 Bureau of Labor Statistics, “CPI Inflation Calculator,” disponible en http://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl. Gastos de defensa, “Budget of the United States Government: Historical Tables Fiscal Year 2005,”La acusación, historia y actuaciones de esta compañía pueden consultarse en: prensarural.org/spip/IMG/doc/dyncorp_acus_esp.docGlobal Security, citado en: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/executive_outcomes.htm