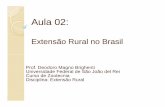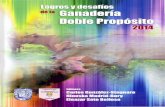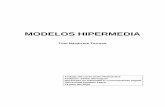Parâmetros sociocognitivos de construção de instrumento de ...
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO
2120
Diciembre 2000Docencia Nº 12
LOS MODELOSDIDÁCTICOS
COMO INSTRUMENTODE ANÁLISIS Y DE
INTERVENCIÓN EN LAREALIDAD EDUCATIVA*
LOS MODELOSDIDÁCTICOS
COMO INSTRUMENTODE ANÁLISIS Y DE
INTERVENCIÓN EN LAREALIDAD EDUCATIVA*
nos temas sino que para todos. Y que el reglamento nosea un marco de licitud para una serie de actos indebi-dos. El reglamento interno es un reglamento de convi-vencia que toda comunidad tiene, pero tiene un marco,tiene un límite, y esos límites están dados por nuestroordenamiento jurídico. Yo creo que esto no necesaria-mente en el Ministerio se ha entendido bien. Se entiendeque los reglamentos internos son una cuestión simple-mente que alguien los estableció y que los padres losfirmaron. Eso no le da un marco de legalidad”.
Abrircaminosde cambio
El problema central para Jorge Pavez, está en que“existe una especie de santificación del mercado, en queclaramente se abre camino a una privatización absolu-ta y un desmoronamiento de todo lo que era un princi-pio aceptado por todos, incluso por los partidos de dere-cha democráticos: el derecho a la educación. Ese paísdistinto, en este momento no lo tenemos. Pero tenemosque avanzar. En este sentido pienso que aunque no hayael quorum necesario, no es aceptable que un gobiernoque dice que tiene que cambiar las cosas, no sea capaz,en conjunto con nosotros, de enviar un proyecto de leypara que quede en claro quiénes están a favor y quié-nes en contra. Porque se puede dar perfectamente lasituación objetiva que haya incluso algunos de la pro-pia coalición de gobierno que estén con el mismo pen-samiento de aquellos que se cree que van a votar encontra”.
Finalmente, Carlos Eugenio Beca expresa la ne-cesidad de “avanzar en la construcción de un consen-so. Políticamente hay, a veces, cierta transversalidaden principios, tal vez no para una reforma global dela LOCE, pero sí para mejorar algunos aspectos. Creoque lo principal es que la gente coincide en la necesi-dad de aumentar las oportunidades de educación ygarantizar el derecho a la educación, tanto en lo referi-do al acceso como en lo que toca a la calidad de laeducación. Existen coincidencias en el país que permi-ten avanzar en esa dirección, más allá de las opcio-nes políticas. Pero, claro, tenemos contradicciones yuna cultura autoritaria que complejiza cuando habla-
Políticamente hay, a veces, ciertatransversalidad en principios,tal vez no para una reforma
global de la LOCE, pero sí paramejorar algunos aspectos.
Creo que lo principal es que lagente coincide en la necesidadde aumentar las oportunidades
de educación y garantizarel derecho a la educación.
mos del derecho a la educación en términos de evitardiscriminaciones. Porque muchas veces cuando hayque tomar acciones para evitar que un colegio expulsea un niño, el personal del Ministerio se encuentra, aveces, con una comunidad educacional que dice ‘a esteniño hay que echarlo porque nos perturba el climaescolar, desprestigia el establecimiento’, y los profeso-res se sienten amenazados en sus facultades profesio-nales frente a un ministerio que quiere intervenir sopretexto de proteger a un niño. El tema es bastantecomplejo. Pero yo creo que a pesar de eso, es posiblelograr consensos. Probablemente habrá disputas políti-cas y habrá cuestiones que sectores políticos no van aquerer aceptar, pero yo creo que hay que dar las bata-llas políticas y no darnos por vencidos de antemano”.
El Colegio de Profesores no se da por vencido.Se encuentra en procesos de discusión y debate quepermitan movilizar los cambios culturales, políti-cos y jurídicos necesarios para que nuestros niños,niñas y jóvenes tengan garantizado el derecho a unaeducación de calidad, que incorpore el ejercicio delos derechos de todas las personas involucradas enlos procesos educativos. Como señalara Jorge Pavezal final de la reunión: “este debate y otros que poda-mos abrir, van en la línea de despejarnos estereotipos,de abrirnos al diálogo, reconocer nuestras ignorancias,como una forma de crear mayor conciencia para que lascosas en definitiva vayan cambiando. La única posibili-dad es por medio de la acumulación de fuerzas, de men-tes, de brazos, de decisiones”.
Reflexionar sobre las formas de enseñanza, más allá de modas pedagógicas, implicapreguntarse sobre los distintos saberes que enriquecen nuestro quehacer profesional.En la perspectiva de ampliar la mirada, entendiendo las prácticas pedagógicas en elaula profundamente interrelacionadas con el contexto, el sistema educativo y su fun-ción social, Docencia emprendió la búsqueda de un trabajo que contribuyera a com-prender las complejidades de esta relación. En ella, Internet abrió una gran ventana;nos encontramos con un artículo del académico español Francisco F. García Pérez** quenos aportó una mirada articuladora de las distintas dimensiones del quehacer educati-vo. Lo compartimos con nuestros lectores, convencidos de que enriquecerá las com-prensiones y significaciones de las prácticas de enseñanza de profesores y profesoras.
Francisco F. García Pérez
REFLEXIONES
PEDAGÓGICAS
* Publicado en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales Nº 207, 18 de febrero de 2000. Universidad de Barcelona. España.** www.ub.es/geocrit/b3w-207.htm
Diciembre 2000
2322
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
En una época en la que estamos viviendo la aplicación de refor-mas del sistema educativo, no sólo en España sino en muchos otrospaíses (y especialmente en países latinoamericanos), hay algunas cues-tiones que siguen siendo claves en el ámbito de la educación, «cla-ves» en el sentido literal, en cuanto que su planteamiento y las res-puestas correspondientes serían «piezas maestras» de la construccióneducativa. Así, por ejemplo: ¿qué tipo de conocimiento creemos quehay que proporcionar hoy a los jóvenes durante la educación obliga-toria?; ¿qué cultura escolar habría que proponerles?; ¿qué tipo desocialización les tendría que facilitar esa cultura?; ¿qué vinculacio-nes existen entre ese modelo de cultura escolar y los sistemas de ideas—no tan formalizados, pero funcionales— que los alumnos manejanal margen de (y a pesar de) la enseñanza escolar?... La mayoría de estascuestiones se pueden incluir en una cuestión más amplia e integradora:¿qué modelo didáctico consideramos adecuado como instrumentode análisis y de intervención en la realidad educativa? El concepto de«modelo didáctico» puede ser, en ese sentido, una potente herramientaintelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a es-tablecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención
haber un consenso sobre lo que se ha de enseñar, y es imaginable que enalgún momento no serán ya necesarios esos proyectos alternativos», dadoque vivimos «en un régimen democrático, donde las estructuras deben,ante todo, reforzarse y consolidarse —y en todo caso reformarse— pero noamenazarse ni cambiarse», y habida cuenta, por lo demás, que esaresistencia frente al sistema podría también ser utilizada desde posi-ciones reaccionarias contrarias a las posiciones progresistas en edu-cación.
Aunque ésta es, sin duda, una cuestión de gran calado, que mere-ce ser abordada con mayor detenimiento, a los efectos de lo que aquíse propone podrían hacerse algunas precisiones. Por lo general, cuan-do en los grupos renovadores planteamos «alternativas» al sistemavigente, estamos refiriéndonos no tanto al sistema educativo legal-mente vigente cuanto al sistema realmente operante, es decir, al quese plasma en la organización real de los centros (con sus carencias,frente a lo previsto incluso en el marco legal, como, por ejemplo,número de alumnos por aula, escasez de profesores para atender ladiversidad...), en la dinámica habitual de la enseñanza en las aulas(con la tendencia a la rutinización de la actividad docente), en lascarencias formativas de los profesores (como muestra, por ejemplo, elhecho de que aún no se haya puesto en marcha la formación de pro-fesores de Secundaria según lo establecido en la LOGSE en 1990) o enlos libros de texto mayoritariamente vigentes por obra y gracia delsistema de mercado... y, sobre todo, en la concepción social domi-nante acerca del papel que ha de jugar la enseñanza en nuestra socie-dad, concepción que resulta ser bastante conservadora en relación alpropio sistema legal vigente.
Por tanto, los planteamientos renovadores que estamos llamandoalternativos —muy minoritarios, por otra parte— no tienen por quéponer en peligro la consolidación del sistema democrático vigente,antes bien pueden estimular el desarrollo de las potencialidades pro-gresistas del propio sistema, frente a la permanencia y cristalizaciónde los modos y tradiciones conservadoras en la enseñanza; lo queredundaría, con seguridad, en el avance hacia una democracia mássólida y más arraigada, más allá de la mera democracia formal. Dehecho, puede decirse que el actual currículum oficial ofrece un marcocon bastantes posibilidades para desarrollar una educación de carác-ter progresista, posibilidades que en realidad son poco aprovechadas;por lo que las propuestas denominadas alternativas —que necesaria-mente han de ser “de resistencia” frente a la fuerza de lo dominante—no tienen por qué entrar en contradicción frontal con ese marco bási-co; pero no hay que llamarse a engaño con respecto al vigor renova-dor que pueda llegar a tener un mero cambio legal. Dicho con otraspalabras, un análisis crítico de la evolución del sistema educativo nospuede mostrar que, aunque cambie formalmente el sistema educati-vo e incluso sea asumido por la propia administración el “lenguajerenovador”, el currículum oculto permanece, en sus rasgos básicos,en coherencia con el modelo social dominante.
Por lo demás, la búsqueda de este tipo de alternativas ha de consi-derarse como un intento permanente y a largo plazo de mejorar lasociedad (que tiende a «reproducirse» a través de la escuela), lo cualno sólo sería legítimo democráticamente sino deseable desde el pun-to de vista del desarrollo humano. Esos intentos de mejora han sidojustificados y fundamentados por muchos grupos innovadores desdeperspectivas de pensamiento que proporcionan un sólido apoyo paradesarrollar una crítica del modelo dominante y elaborar alternativas,en las que pueden coexistir los propósitos utópicos y las propuestasrealizables(2).
práctica; conexión que tantas ve-ces se echa de menos en la tradi-ción educativa, en la que, habi-tualmente, encontramos «separa-das», por una parte, las produc-ciones teóricas de carácter peda-gógico, psicológico, sociológico,curricular... y, por otra, los mate-riales didácticos, las experienciasprácticas de grupos innovadores,las actuaciones concretas de pro-fesores en sus aulas...
¿Es necesariauna «escuelaalternativa»?
Cualquier intento de renovarla realidad educativa ha de partirde una reflexión, en profundidad,acerca del tipo de escuela que sepropone, cuestión que puede sertratada desde la óptica de qué mo-delo didáctico se considera desea-ble. Habitualmente los grupos re-novadores en el campo de la edu-cación suelen optar por un mo-delo didáctico (o por un tipo deescuela) «alternativo», propuestaque se ha convertido en ingre-diente habitual del discurso inno-vador, y así ha llegado hasta laactualidad. Esto puede parecer, enprincipio, sorprendente, cuandose plantea en un contexto jurídi-co-político como el actual, en elque se supone que la asunciónmayoritaria por parte de la socie-dad española, a través de sus re-presentantes políticos, de unmarco educativo nuevo y bien de-finido, haría innecesario el radi-calismo de dicho enfoque. En es-tos términos esboza la cuestión elprofesor H. Capel en una recien-te reseña de tesis(1), al preguntar-se «hasta cuándo debe continuar»esta dinámica (iniciada comooposición a la escuela delfranquismo) de proponer «pro-yectos alternativos» (o «alternati-vas de resistencia») al sistema edu-cativo vigente; según Capel, «enuna sociedad democrática debería
Reproducción ytransformaciónen la escuela
Prácticamente todas las co-rrientes sociológicas que han ana-lizado el sentido de la escuela(véase, por ejemplo, Lerena, 1976y Fernández Enguita, 1990) admi-ten como una de las funcionesbásicas de la misma en las socie-dades industriales la preparaciónde los individuos de las nuevasgeneraciones para su futura incor-poración al mundo del trabajo.Pero existen importantes discre-pancias a la hora de interpretarqué significado tendría esa prepa-ración, cómo se realizaría y quéconsecuencias se derivarían en re-lación con la reproducción delmodelo de sociedad o con su po-sible transformación. Estas discre-pancias aumentan si se tiene encuenta que otra de las funcionesimportantes atribuidas a la escue-la es precisamente la formaciónde los futuros ciudadanos para suintervención en la vida pública:¿se trataría, entonces, de una in-tervención tendente a la transfor-mación de la sociedad o a su man-tenimiento?...
La perspectiva de la sociolo-gía de la educación tradicionalhabía puesto el énfasis en la fun-ción «socializadora» de la escue-la, entendida como aprendizajede los jóvenes para vivir en so-ciedad y como preparación selec-tiva de los mismos para las futu-ras funciones que resultaran másadecuadas a sus capacidades; loque se planteaba desde unos su-puestos ficticios de igualdad deoportunidades que, a la postre,seguirían dando como resultadolas desigualdades característicasdel modelo social vigente. La so-ciología crítica marxista (y la pe-dagogía crítica), por su parte, de-sarrolló, como respuesta a esteplanteamiento, la «teoría de la re-producción social y cultural», queinterpreta la función de la escue-
Diciembre 2000
2322
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
En una época en la que estamos viviendo la aplicación de refor-mas del sistema educativo, no sólo en España sino en muchos otrospaíses (y especialmente en países latinoamericanos), hay algunas cues-tiones que siguen siendo claves en el ámbito de la educación, «cla-ves» en el sentido literal, en cuanto que su planteamiento y las res-puestas correspondientes serían «piezas maestras» de la construccióneducativa. Así, por ejemplo: ¿qué tipo de conocimiento creemos quehay que proporcionar hoy a los jóvenes durante la educación obliga-toria?; ¿qué cultura escolar habría que proponerles?; ¿qué tipo desocialización les tendría que facilitar esa cultura?; ¿qué vinculacio-nes existen entre ese modelo de cultura escolar y los sistemas de ideas—no tan formalizados, pero funcionales— que los alumnos manejanal margen de (y a pesar de) la enseñanza escolar?... La mayoría de estascuestiones se pueden incluir en una cuestión más amplia e integradora:¿qué modelo didáctico consideramos adecuado como instrumentode análisis y de intervención en la realidad educativa? El concepto de«modelo didáctico» puede ser, en ese sentido, una potente herramientaintelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a es-tablecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención
haber un consenso sobre lo que se ha de enseñar, y es imaginable que enalgún momento no serán ya necesarios esos proyectos alternativos», dadoque vivimos «en un régimen democrático, donde las estructuras deben,ante todo, reforzarse y consolidarse —y en todo caso reformarse— pero noamenazarse ni cambiarse», y habida cuenta, por lo demás, que esaresistencia frente al sistema podría también ser utilizada desde posi-ciones reaccionarias contrarias a las posiciones progresistas en edu-cación.
Aunque ésta es, sin duda, una cuestión de gran calado, que mere-ce ser abordada con mayor detenimiento, a los efectos de lo que aquíse propone podrían hacerse algunas precisiones. Por lo general, cuan-do en los grupos renovadores planteamos «alternativas» al sistemavigente, estamos refiriéndonos no tanto al sistema educativo legal-mente vigente cuanto al sistema realmente operante, es decir, al quese plasma en la organización real de los centros (con sus carencias,frente a lo previsto incluso en el marco legal, como, por ejemplo,número de alumnos por aula, escasez de profesores para atender ladiversidad...), en la dinámica habitual de la enseñanza en las aulas(con la tendencia a la rutinización de la actividad docente), en lascarencias formativas de los profesores (como muestra, por ejemplo, elhecho de que aún no se haya puesto en marcha la formación de pro-fesores de Secundaria según lo establecido en la LOGSE en 1990) o enlos libros de texto mayoritariamente vigentes por obra y gracia delsistema de mercado... y, sobre todo, en la concepción social domi-nante acerca del papel que ha de jugar la enseñanza en nuestra socie-dad, concepción que resulta ser bastante conservadora en relación alpropio sistema legal vigente.
Por tanto, los planteamientos renovadores que estamos llamandoalternativos —muy minoritarios, por otra parte— no tienen por quéponer en peligro la consolidación del sistema democrático vigente,antes bien pueden estimular el desarrollo de las potencialidades pro-gresistas del propio sistema, frente a la permanencia y cristalizaciónde los modos y tradiciones conservadoras en la enseñanza; lo queredundaría, con seguridad, en el avance hacia una democracia mássólida y más arraigada, más allá de la mera democracia formal. Dehecho, puede decirse que el actual currículum oficial ofrece un marcocon bastantes posibilidades para desarrollar una educación de carác-ter progresista, posibilidades que en realidad son poco aprovechadas;por lo que las propuestas denominadas alternativas —que necesaria-mente han de ser “de resistencia” frente a la fuerza de lo dominante—no tienen por qué entrar en contradicción frontal con ese marco bási-co; pero no hay que llamarse a engaño con respecto al vigor renova-dor que pueda llegar a tener un mero cambio legal. Dicho con otraspalabras, un análisis crítico de la evolución del sistema educativo nospuede mostrar que, aunque cambie formalmente el sistema educati-vo e incluso sea asumido por la propia administración el “lenguajerenovador”, el currículum oculto permanece, en sus rasgos básicos,en coherencia con el modelo social dominante.
Por lo demás, la búsqueda de este tipo de alternativas ha de consi-derarse como un intento permanente y a largo plazo de mejorar lasociedad (que tiende a «reproducirse» a través de la escuela), lo cualno sólo sería legítimo democráticamente sino deseable desde el pun-to de vista del desarrollo humano. Esos intentos de mejora han sidojustificados y fundamentados por muchos grupos innovadores desdeperspectivas de pensamiento que proporcionan un sólido apoyo paradesarrollar una crítica del modelo dominante y elaborar alternativas,en las que pueden coexistir los propósitos utópicos y las propuestasrealizables(2).
práctica; conexión que tantas ve-ces se echa de menos en la tradi-ción educativa, en la que, habi-tualmente, encontramos «separa-das», por una parte, las produc-ciones teóricas de carácter peda-gógico, psicológico, sociológico,curricular... y, por otra, los mate-riales didácticos, las experienciasprácticas de grupos innovadores,las actuaciones concretas de pro-fesores en sus aulas...
¿Es necesariauna «escuelaalternativa»?
Cualquier intento de renovarla realidad educativa ha de partirde una reflexión, en profundidad,acerca del tipo de escuela que sepropone, cuestión que puede sertratada desde la óptica de qué mo-delo didáctico se considera desea-ble. Habitualmente los grupos re-novadores en el campo de la edu-cación suelen optar por un mo-delo didáctico (o por un tipo deescuela) «alternativo», propuestaque se ha convertido en ingre-diente habitual del discurso inno-vador, y así ha llegado hasta laactualidad. Esto puede parecer, enprincipio, sorprendente, cuandose plantea en un contexto jurídi-co-político como el actual, en elque se supone que la asunciónmayoritaria por parte de la socie-dad española, a través de sus re-presentantes políticos, de unmarco educativo nuevo y bien de-finido, haría innecesario el radi-calismo de dicho enfoque. En es-tos términos esboza la cuestión elprofesor H. Capel en una recien-te reseña de tesis(1), al preguntar-se «hasta cuándo debe continuar»esta dinámica (iniciada comooposición a la escuela delfranquismo) de proponer «pro-yectos alternativos» (o «alternati-vas de resistencia») al sistema edu-cativo vigente; según Capel, «enuna sociedad democrática debería
Reproducción ytransformaciónen la escuela
Prácticamente todas las co-rrientes sociológicas que han ana-lizado el sentido de la escuela(véase, por ejemplo, Lerena, 1976y Fernández Enguita, 1990) admi-ten como una de las funcionesbásicas de la misma en las socie-dades industriales la preparaciónde los individuos de las nuevasgeneraciones para su futura incor-poración al mundo del trabajo.Pero existen importantes discre-pancias a la hora de interpretarqué significado tendría esa prepa-ración, cómo se realizaría y quéconsecuencias se derivarían en re-lación con la reproducción delmodelo de sociedad o con su po-sible transformación. Estas discre-pancias aumentan si se tiene encuenta que otra de las funcionesimportantes atribuidas a la escue-la es precisamente la formaciónde los futuros ciudadanos para suintervención en la vida pública:¿se trataría, entonces, de una in-tervención tendente a la transfor-mación de la sociedad o a su man-tenimiento?...
La perspectiva de la sociolo-gía de la educación tradicionalhabía puesto el énfasis en la fun-ción «socializadora» de la escue-la, entendida como aprendizajede los jóvenes para vivir en so-ciedad y como preparación selec-tiva de los mismos para las futu-ras funciones que resultaran másadecuadas a sus capacidades; loque se planteaba desde unos su-puestos ficticios de igualdad deoportunidades que, a la postre,seguirían dando como resultadolas desigualdades característicasdel modelo social vigente. La so-ciología crítica marxista (y la pe-dagogía crítica), por su parte, de-sarrolló, como respuesta a esteplanteamiento, la «teoría de la re-producción social y cultural», queinterpreta la función de la escue-
Diciembre 2000
2524
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
la como instrumento de legitimación de las desigualdades y de lasjerarquías sociales, por su decisivo papel en el funcionamiento y, so-bre todo, en la reproducción de la sociedad capitalista (Bourdieu yPasseron, 1970; Lerena, 1976 y 1983; Fernández Enguita, 1986 y 1990;Varela y Álvarez-Uría, 1991).
De hecho, la institución educativa contribuye a que la poblaciónescolar vaya asumiendo los principios y normas «de sentido común»que rigen el orden social vigente (Apple, 1979). Así, va transmitiendoy consolidando (a veces explícitamente, muchas más veces de mane-ra latente) los valores de la ideología social dominante, cuales son elindividualismo, la competitividad, la insolidaridad, la igualdad «for-mal» de oportunidades —cuyo resultado vuelve a ser la «desigualdadprimitiva», pero admitida ahora como justa e inevitable—, etc., es de-cir, una ideología que compagina, paradójicamente, el individualis-mo con la uniformidad y el conformismo social (Pérez Gómez, 1992ay 1995). De este modo, la labor permanente de la escuela contribuyea la aceptación de una sociedad desigual y discriminatoria, que sepretende presentar como resultado natural e inevitable de las diferen-cias individuales tanto en capacidades como en esfuerzo. Este proce-so, que va minando poco a poco las posibilidades de los más desfavore-cidos y que va consolidando la desigualdad social, al tiempo que alientael individualismo frente a la solidaridad, constituye uno de los pilaresfundamentales de la socialización escolar entendida como «reproduc-ción». Por lo demás, es un proceso que se va adaptando de formasutil, a veces sinuosa y casi nunca de manera abierta, a las nuevasdificultades, requerimientos y contradicciones que se presentan enlas sociedades postindustriales, en las que ni la preparación exigida
para el trabajo re-sulta ser la mismaque se requería enla sociedad indus-trial clásica ni la re-producción socialen el contexto esco-lar se manifiesta dela misma forma quehace décadas.
Así que, cual-quier planteamien-to educativo que sepretenda crítico yalternativo no pue-de prescindir deeste supuesto bási-co. Hay que añadir,además, a esta con-sideración que cadavez se otorga mayorimportancia a losinflujos recibidospor los alumnos nosimplemente comoconsecuencia de latransmisión explí-cita en el currícu-lum oficial, sinotambién como fru-to de las interaccio-
nes sociales de todo tipo que tie-nen lugar en el contexto del cen-tro escolar y del aula, y que, a lapostre, forman parte de la corrien-te de ideas que conecta el recintoescolar con el resto de la socie-dad; se trata, en definitiva del «cu-rrículum oculto» (Torres Santomé,1991), que termina por conver-tirse en el verdadero currículumoperante, que garantiza la socia-lización del alumnado según lalógica del sistema dominante.Dicho con palabras de W. Doyle(1977), la socialización se produ-ce no sólo a través de la «estructu-ra de tareas académicas» sino tam-bién mediante la «estructura de re-laciones sociales» en el contextoescolar.
Pero la nueva sociología de laeducación –surgida de la propiasociología crítica marxista– haabierto, a partir de finales de los70, una perspectiva posibilista ymás optimista frente al análisis dela teoría de la reproducción. Haido surgiendo así lo que algunosautores denominan «teoría de laresistencia» (Apple, 1982; Giroux,1990), según la cual, aunque elsistema escolar tienda a reprodu-cir la lógica social dominante, eseproceso de reproducción no esmonolítico, sino que presentafisuras y contradicciones, quepueden ser ventajosamente apro-vechadas desde proyectos alterna-tivos que promuevan posicionescontrahegemónicas; la escuela nocumpliría, pues, solamente unafunción de «reproducción» sinoque también participaría en elproceso de «producción» de lasrelaciones sociales, por lo que losagentes del sistema escolar (pro-fesores y alumnos, concretamen-te) pueden tener un papel activoy contribuir a cambiar las condi-ciones de la sociedad, como«agentes transformadores». Portanto, en el sistema escolar, el dis-curso de la ideología dominanteconvive con otros discursos ypensamientos contrahegemó-nicos, lo que convierte a la escue-la en un espacio de contradiccióny de transformación social(3).
Por lo demás —como acabo de indicar más arriba—, las exigenciasque hoy se plantean a la escuela en relación con su función de prepa-ración para el trabajo también ofrecen novedades, retos y contradic-ciones importantes, tanto en sí mismas (dados los diferentes requeri-mientos del mundo del trabajo asalariado y burocrático, por una par-te, y del pujante mundo del trabajo autónomo, por otra) como enrelación con la formación de los individuos para la participación enla futura vida social. En efecto, mientras que la sociedad parece conti-nuar exigiendo, por un lado, sumisión y aceptación disciplinada de ladesigualdad a los futuros trabajadores, también parece pedir a esasmismas personas participación activa y responsable y lucha por laigualdad de derechos en cuanto ciudadanos. Claro que este tipo decontradicción la resuelve la cruda realidad cuando se comprueba queen nuestro modelo de democracia simplemente se termina exigiendouna mera apariencia de participación y una igualdad formal de dere-chos, sin que necesariamente esto haya de traducirse en actuacionesparticipativas permanentes y en la aplicación real a los distintos cam-pos de la igualdad legal (Pérez Gómez, 1992a).
Estas contradicciones son el reflejo de las inevitables resistencias (ala dominación y a la uniformidad) de los individuos y de los gruposque desarrollan su actividad en ese contexto, y resulta ser un fenóme-no, al fin y al cabo, semejante al que se da en cualquier otro sistema osubsistema social. La vida en el aula —bajando a un ámbito educativoconcreto— puede describirse, pues, como un escenario vivo, en el quese dan complejas interacciones y en donde se negocian significados yse intercambian, de forma explícita o tácita, ideas, valores e interesesdiferentes y con frecuencia enfrentados; hay, por tanto, espacios parala autonomía, para la diferencia y para el mantenimiento de posicio-nes alternativas, hasta el punto de que las reacciones y resistencias delos actores escolares (alumnos y profesores principalmente) pueden lle-gar a constituir un importante freno a las tendencias reproductoras dela institución escolar. Existe, pues, la «posibilidad» de transformar lasociedad, lo que pasaría, a su vez, por la transformación de la escuela ypor la transformación del conocimiento, aspectos, todos, que —asu-miendo la perspectiva del Proyecto IRES(4)— habría que considerarindesligables. Es precisamente en estas contradicciones que se estánseñalando donde tendría que situar un proyecto alternativo el centrode su lucha por la transformación del modelo educativo dominante,concibiendo la escuela como un sistema en el que existe una perma-nente tensión dialéctica entre las tendencias conservadoras yreproductoras de dicho modelo dominante y las tendenciastransformadoras que propugnan otro modelo de desarrollo humano.
La escuelatradicionaly los intentos de cambio
Para valorar más adecuadamente las posibilidades de un proyectoeducativo alternativo, es necesario conducir el análisis crítico hacialos entresijos del funcionamiento del sistema escolar. Para ello resultaespecialmente adecuado —como decía al principio— el concepto de«modelo didáctico»(5). La idea de modelo didáctico permite abordar (demanera simplificada, como cualquier modelo) la complejidad de la
realidad escolar, al tiempo queayuda a proponer procedimien-tos de intervención en la mismay a fundamentar, por tanto, líneasde investigación educativa y deformación del profesorado al res-pecto(6). Dicho en términos senci-llos, el modelo didáctico es un ins-trumento que facilita el análisis dela realidad escolar con vistas a sutransformación. Podemos, así, ca-racterizar como distintos «tipos»de modelos didácticos tanto la rea-lidad escolar tradicional como lastendencias transformadoras,como, asimismo, los proyectos al-ternativos en construcción(7).
Al iniciar este análisis, es ne-cesario constatar la vigencia deun modelo didáctico tradicionalfuertemente arraigado en nuestrasociedad(8). El modelo didácticotradicional (véase Cuadro 1)(9)
pretende formar a los alumnosdándoles a conocer las informa-ciones fundamentales de la cul-tura vigente. Los contenidos seconciben, pues, desde una pers-pectiva más bien enciclopédica ycon un carácter acumulativo ytendiente a la fragmentación (elsaber correspondiente a un temamás el saber correspondiente aotro, etc.), siendo la referenciaúnica la disciplina; es decir, elconocimiento escolar sería unaespecie de selección divulgativade lo producido por la investiga-ción científica, plasmado en losmanuales universitarios (cuyocontenido llega posteriormente alas etapas de enseñanza no uni-versitaria). No se toman en con-sideración las concepciones oideas de los alumnos, dándose,además, por supuesto que no hayque tener especialmente en cuen-ta los intereses de esos alumnos,sino que dichos intereses debenvenir determinados por la finali-dad social de proporcionarles unadeterminada cultura. Respecto ala manera de enseñar, no se sue-len contemplar específicamenteunos principios metodológicossino que se parte de la convicciónde que basta con un buen domi-nio, por parte del profesor, de los
Diciembre 2000
2524
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
la como instrumento de legitimación de las desigualdades y de lasjerarquías sociales, por su decisivo papel en el funcionamiento y, so-bre todo, en la reproducción de la sociedad capitalista (Bourdieu yPasseron, 1970; Lerena, 1976 y 1983; Fernández Enguita, 1986 y 1990;Varela y Álvarez-Uría, 1991).
De hecho, la institución educativa contribuye a que la poblaciónescolar vaya asumiendo los principios y normas «de sentido común»que rigen el orden social vigente (Apple, 1979). Así, va transmitiendoy consolidando (a veces explícitamente, muchas más veces de mane-ra latente) los valores de la ideología social dominante, cuales son elindividualismo, la competitividad, la insolidaridad, la igualdad «for-mal» de oportunidades —cuyo resultado vuelve a ser la «desigualdadprimitiva», pero admitida ahora como justa e inevitable—, etc., es de-cir, una ideología que compagina, paradójicamente, el individualis-mo con la uniformidad y el conformismo social (Pérez Gómez, 1992ay 1995). De este modo, la labor permanente de la escuela contribuyea la aceptación de una sociedad desigual y discriminatoria, que sepretende presentar como resultado natural e inevitable de las diferen-cias individuales tanto en capacidades como en esfuerzo. Este proce-so, que va minando poco a poco las posibilidades de los más desfavore-cidos y que va consolidando la desigualdad social, al tiempo que alientael individualismo frente a la solidaridad, constituye uno de los pilaresfundamentales de la socialización escolar entendida como «reproduc-ción». Por lo demás, es un proceso que se va adaptando de formasutil, a veces sinuosa y casi nunca de manera abierta, a las nuevasdificultades, requerimientos y contradicciones que se presentan enlas sociedades postindustriales, en las que ni la preparación exigida
para el trabajo re-sulta ser la mismaque se requería enla sociedad indus-trial clásica ni la re-producción socialen el contexto esco-lar se manifiesta dela misma forma quehace décadas.
Así que, cual-quier planteamien-to educativo que sepretenda crítico yalternativo no pue-de prescindir deeste supuesto bási-co. Hay que añadir,además, a esta con-sideración que cadavez se otorga mayorimportancia a losinflujos recibidospor los alumnos nosimplemente comoconsecuencia de latransmisión explí-cita en el currícu-lum oficial, sinotambién como fru-to de las interaccio-
nes sociales de todo tipo que tie-nen lugar en el contexto del cen-tro escolar y del aula, y que, a lapostre, forman parte de la corrien-te de ideas que conecta el recintoescolar con el resto de la socie-dad; se trata, en definitiva del «cu-rrículum oculto» (Torres Santomé,1991), que termina por conver-tirse en el verdadero currículumoperante, que garantiza la socia-lización del alumnado según lalógica del sistema dominante.Dicho con palabras de W. Doyle(1977), la socialización se produ-ce no sólo a través de la «estructu-ra de tareas académicas» sino tam-bién mediante la «estructura de re-laciones sociales» en el contextoescolar.
Pero la nueva sociología de laeducación –surgida de la propiasociología crítica marxista– haabierto, a partir de finales de los70, una perspectiva posibilista ymás optimista frente al análisis dela teoría de la reproducción. Haido surgiendo así lo que algunosautores denominan «teoría de laresistencia» (Apple, 1982; Giroux,1990), según la cual, aunque elsistema escolar tienda a reprodu-cir la lógica social dominante, eseproceso de reproducción no esmonolítico, sino que presentafisuras y contradicciones, quepueden ser ventajosamente apro-vechadas desde proyectos alterna-tivos que promuevan posicionescontrahegemónicas; la escuela nocumpliría, pues, solamente unafunción de «reproducción» sinoque también participaría en elproceso de «producción» de lasrelaciones sociales, por lo que losagentes del sistema escolar (pro-fesores y alumnos, concretamen-te) pueden tener un papel activoy contribuir a cambiar las condi-ciones de la sociedad, como«agentes transformadores». Portanto, en el sistema escolar, el dis-curso de la ideología dominanteconvive con otros discursos ypensamientos contrahegemó-nicos, lo que convierte a la escue-la en un espacio de contradiccióny de transformación social(3).
Por lo demás —como acabo de indicar más arriba—, las exigenciasque hoy se plantean a la escuela en relación con su función de prepa-ración para el trabajo también ofrecen novedades, retos y contradic-ciones importantes, tanto en sí mismas (dados los diferentes requeri-mientos del mundo del trabajo asalariado y burocrático, por una par-te, y del pujante mundo del trabajo autónomo, por otra) como enrelación con la formación de los individuos para la participación enla futura vida social. En efecto, mientras que la sociedad parece conti-nuar exigiendo, por un lado, sumisión y aceptación disciplinada de ladesigualdad a los futuros trabajadores, también parece pedir a esasmismas personas participación activa y responsable y lucha por laigualdad de derechos en cuanto ciudadanos. Claro que este tipo decontradicción la resuelve la cruda realidad cuando se comprueba queen nuestro modelo de democracia simplemente se termina exigiendouna mera apariencia de participación y una igualdad formal de dere-chos, sin que necesariamente esto haya de traducirse en actuacionesparticipativas permanentes y en la aplicación real a los distintos cam-pos de la igualdad legal (Pérez Gómez, 1992a).
Estas contradicciones son el reflejo de las inevitables resistencias (ala dominación y a la uniformidad) de los individuos y de los gruposque desarrollan su actividad en ese contexto, y resulta ser un fenóme-no, al fin y al cabo, semejante al que se da en cualquier otro sistema osubsistema social. La vida en el aula —bajando a un ámbito educativoconcreto— puede describirse, pues, como un escenario vivo, en el quese dan complejas interacciones y en donde se negocian significados yse intercambian, de forma explícita o tácita, ideas, valores e interesesdiferentes y con frecuencia enfrentados; hay, por tanto, espacios parala autonomía, para la diferencia y para el mantenimiento de posicio-nes alternativas, hasta el punto de que las reacciones y resistencias delos actores escolares (alumnos y profesores principalmente) pueden lle-gar a constituir un importante freno a las tendencias reproductoras dela institución escolar. Existe, pues, la «posibilidad» de transformar lasociedad, lo que pasaría, a su vez, por la transformación de la escuela ypor la transformación del conocimiento, aspectos, todos, que —asu-miendo la perspectiva del Proyecto IRES(4)— habría que considerarindesligables. Es precisamente en estas contradicciones que se estánseñalando donde tendría que situar un proyecto alternativo el centrode su lucha por la transformación del modelo educativo dominante,concibiendo la escuela como un sistema en el que existe una perma-nente tensión dialéctica entre las tendencias conservadoras yreproductoras de dicho modelo dominante y las tendenciastransformadoras que propugnan otro modelo de desarrollo humano.
La escuelatradicionaly los intentos de cambio
Para valorar más adecuadamente las posibilidades de un proyectoeducativo alternativo, es necesario conducir el análisis crítico hacialos entresijos del funcionamiento del sistema escolar. Para ello resultaespecialmente adecuado —como decía al principio— el concepto de«modelo didáctico»(5). La idea de modelo didáctico permite abordar (demanera simplificada, como cualquier modelo) la complejidad de la
realidad escolar, al tiempo queayuda a proponer procedimien-tos de intervención en la mismay a fundamentar, por tanto, líneasde investigación educativa y deformación del profesorado al res-pecto(6). Dicho en términos senci-llos, el modelo didáctico es un ins-trumento que facilita el análisis dela realidad escolar con vistas a sutransformación. Podemos, así, ca-racterizar como distintos «tipos»de modelos didácticos tanto la rea-lidad escolar tradicional como lastendencias transformadoras,como, asimismo, los proyectos al-ternativos en construcción(7).
Al iniciar este análisis, es ne-cesario constatar la vigencia deun modelo didáctico tradicionalfuertemente arraigado en nuestrasociedad(8). El modelo didácticotradicional (véase Cuadro 1)(9)
pretende formar a los alumnosdándoles a conocer las informa-ciones fundamentales de la cul-tura vigente. Los contenidos seconciben, pues, desde una pers-pectiva más bien enciclopédica ycon un carácter acumulativo ytendiente a la fragmentación (elsaber correspondiente a un temamás el saber correspondiente aotro, etc.), siendo la referenciaúnica la disciplina; es decir, elconocimiento escolar sería unaespecie de selección divulgativade lo producido por la investiga-ción científica, plasmado en losmanuales universitarios (cuyocontenido llega posteriormente alas etapas de enseñanza no uni-versitaria). No se toman en con-sideración las concepciones oideas de los alumnos, dándose,además, por supuesto que no hayque tener especialmente en cuen-ta los intereses de esos alumnos,sino que dichos intereses debenvenir determinados por la finali-dad social de proporcionarles unadeterminada cultura. Respecto ala manera de enseñar, no se sue-len contemplar específicamenteunos principios metodológicossino que se parte de la convicciónde que basta con un buen domi-nio, por parte del profesor, de los
Diciembre 2000
2726
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
conocimientos disciplinares de referencia; el método de enseñanza selimita, entonces, a una exposición, lo más ordenada y clara posible,de «lo que hay que enseñar» —ya que el contenido «viene dado» comosíntesis del conocimiento disciplinar—, con apoyo (distinto segúnlos casos) en el libro de texto como recurso único o, al menos, básico;ello puede ir acompañado de la realización de una serie de activida-des —más bien «ejercicios»—, con una intención de refuerzo o deilustración de lo expuesto, y en todo caso ateniéndose a la lógica,eminentemente conceptual, del conocimiento que se intenta trans-mitir. Aunque no se suele decir explícitamente, cae por su propio pesoque lo que se pide al alumno es que escuche atentamente las explica-ciones, cumplimente diligentemente los ejercicios, «estudie», casi ine-vitablemente memorizando, y luego repase la lección o «unidad di-dáctica», y reproduzca lo más fielmente posible, en el correspondien-te examen (o «control»), el discurso transmitido en el proceso de en-señanza (discurso que se supone idéntico, al menos en cuanto a sulógica básica, en el libro de texto y en las explicaciones del profesor).
Esta concepción tradicional mantiene, efectivamente, una divi-sión de los saberes por asignaturas de una forma que ha llegado aparecer «natural» a base de perdurar y perpetuarse. Y es que la escue-la tradicional se apoya en ciertas evidencias «de sentido común», comoel hecho de que la humanidad ha ido produciendo «conocimientoeficaz», que «se puede conservar y acumular trasmitiéndolo a las nuevasgeneraciones» (Pérez Gómez, 1992c), bajo la forma de la especializa-ción disciplinar que hoy conoce-mos(10). Desde esa óptica la fun-ción básica de la escuela seríatransmitir a esas generaciones «loscuerpos de conocimiento disciplinarque constituyen nuestra cultura»(Ibid.). Sin duda esta perspectivasigue vigente en la mayoría de lasprácticas de enseñanza de nues-tras escuelas.
Uno de los problemas princi-pales que se puede plantear en re-lación con este enfoque es la difi-cultad para relacionar las lógicastan distintas del conocimientocientífico y del conocimiento delos alumnos; pero, de hecho, estono llega a ser un problema paraesta perspectiva, ya que no tieneen cuenta el conocimiento de losalumnos ni como punto de parti-da ni como obstáculo para la cons-trucción de nuevos conocimien-tos. Otro problema, conectado
con el anterior, sería si se puedeconsiderar el conocimiento
científico como el único re-ferente epistemológico
para el «conocimientoescolar».
La característicafundamental, pues, de este modelo didáctico tradicio-
nal es su obsesión por los contenidos de enseñanza,entendidos por lo general como meras «informa-
ciones» más que como conceptosy teorías. Pero, si se piensa dete-nidamente, el alumno de hoy nosuele tener deficiencias en cuan-to a la cantidad de informaciónrecibida —si bien estas cantida-des presentan un desajuste conrespecto a lo que oficialmente sesuele considerar informaciones«importantes»— ni en cuanto aldesarrollo de muchas de sus ha-bilidades, sino más bien «en el sen-tido de sus adquisiciones y en el va-lor de las actitudes formadas», esdecir, que el déficit generado pornuestra cultura contemporáneareside en aspectos como la capa-cidad de pensar, de organizar ra-cionalmente la información, debuscar su sentido, de forma quelos esquemas de significados queel alumno va consolidando le sir-van como «instrumentos intelec-tuales para analizar la realidad»(Pérez Gómez, 1992b). De ahí quela compleja función que hoy seplantea, como reto, a la escuelasea, fundamentalmente, facilitary promover la reconstrucción crí-tica del pensamiento cotidiano(Pérez Gómez, 1992b; Porlán,1993; García Díaz, 1998).
Con la evolución social —aunque siempre con retraso— laescuela tradicional ha ido dejan-do en el camino los aspectos másexternos que simbolizaban «lotradicional como obsoleto» (Trilla,1996): determinadas costumbrescomo el castigo físico, los moda-les rancios y desfasados, los mé-todos de enseñanza acientíficosbasados en el mero verbalismo yla repetición, los libros con con-tenidos demasiado anticuadoscon respecto al desarrollo cientí-fico, el mobiliario arcaico y el am-biente arquitectónico disfuncio-nal... y, por supuesto, los antiguosplanes de estudio; y ha idoadecuándose, también externa-mente, a los nuevos requerimien-tos de las sociedades industrialesavanzadas, cambiando el currícu-lum, los edificios, los libros detexto, etc., etc., pero sin modifi-car sus verdaderas funciones bá-sicas, sin replantear a fondo su
finalidad y —coherentemente— sin cambiar tampoco en profundi-dad la formación de los enseñantes. Se ha buscado, por tanto, unaescuela más moderna, más técnica (Gimeno Sacristán, 1982), peroigualmente garante de la función de reproducción social que la socie-dad, supuestamente, espera de ella.
Ese intento de superación del modelo didáctico tradicional se puededenominar modelo didáctico tecnológico (véase Cuadro 1). Aquí, labúsqueda de una formación más «moderna» para el alumnado —en-tendida, en cualquier caso, como formación cultural, no como desa-rrollo personal— conlleva la incorporación a los contenidos escolaresde aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso dealgunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vincula-dos a problemas sociales y ambientales de actualidad. Asimismo, seinsertan —más que integrarse— en la manera de enseñar determina-das estrategias metodológicas (o técnicas concretas) procedentes delas disciplinas. Se suele depositar, a este respecto, una excesiva con-fianza en que la aplicación de esos métodos va a producir en el alum-no el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elabora-das por los científicos. Para ello se recurre a la combinación de expo-sición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse en unasecuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor,que responde a procesos de elaboración del conocimiento previamentedeterminados (en cuanto que es un camino ya recorrido por la cien-cia de referencia), y que puede incluso partir de las concepciones delos alumnos con la pretensión de sustituirlas por otras más acordescon el conocimiento científico que se persigue. Sin embargo, juntocon este «directivismo» encontramos, a veces, otra perspectiva en laque la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareasmuy abiertas y poco programadas que el profesor concibe como unacierta reproducción del proceso de investigación científica protagoni-
zado directamente por dichoalumno. Se da así una curiosamezcla de contenidos disciplina-res y metodologías «activas»(11),que, por encima de su carácter«dual» (es decir, esa mezcla de tra-dición disciplinar y de activismo),encuentra cierta coherencia en suaplicación, satisfaciendo por lodemás diversas expectativas delprofesorado y de la sociedad. A lahora de la evaluación se intentamedir las adquisiciones discipli-nares de los alumnos, aunquetambién hay una preocupaciónpor comprobar la adquisición deotros aprendizajes más relaciona-dos con los procesos metodoló-gicos empleados.
El planteamiento tecnológicooriginario, formalmente más ri-guroso (frente al carácter «pre-científico» y «artesanal» del mo-delo tradicional), pretende racio-nalizar los procesos de enseñan-za, programar de forma detalladalas actuaciones docentes y losmedios empleados y medir elaprendizaje de los alumnos entérminos de conductas observa-bles —no en vano busca su apo-yo científico fundamental en lastendencias conductistas de la psi-cología. Se preocupa no sólo porla enseñanza de contenidos másadecuados a la realidad actual —elaborados por expertos y ense-ñados por profesores adiestradosen su tarea—, sino que otorga es-pecial relevancia a las habilidadesy capacidades formales (desde lasmás sencillas, como lectura, escri-tura, cálculo..., hasta las más com-plejas, como resolución de pro-blemas, planificación, reflexión,evaluación...), que permitirían,precisamente, al alumno unamayor capacidad de adaptación(Pérez Gómez, 1992c).
Bajo este supuesto subyacenalgunas creencias más profundasy no totalmente explicitadascomo las siguientes: que la ense-ñanza es causa directa y única delaprendizaje; que el indicador fia-ble del aprendizaje que los alum-nos van consiguiendo es su capa-cidad para desarrollar conductas
Se insertan —másque integrarse— enla manera de enseñardeterminadas estra-tegias metodológicas(o técnicas concretas)procedentes de lasdisciplinas. Se sueledepositar, a este res-pecto, una excesivaconfianza en que laaplicación de esosmétodos va a produ-cir en el alumno elaprendizaje de aque-llas conclusiones yapreviamente elabora-das por los científicos.
Diciembre 2000
2726
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
conocimientos disciplinares de referencia; el método de enseñanza selimita, entonces, a una exposición, lo más ordenada y clara posible,de «lo que hay que enseñar» —ya que el contenido «viene dado» comosíntesis del conocimiento disciplinar—, con apoyo (distinto segúnlos casos) en el libro de texto como recurso único o, al menos, básico;ello puede ir acompañado de la realización de una serie de activida-des —más bien «ejercicios»—, con una intención de refuerzo o deilustración de lo expuesto, y en todo caso ateniéndose a la lógica,eminentemente conceptual, del conocimiento que se intenta trans-mitir. Aunque no se suele decir explícitamente, cae por su propio pesoque lo que se pide al alumno es que escuche atentamente las explica-ciones, cumplimente diligentemente los ejercicios, «estudie», casi ine-vitablemente memorizando, y luego repase la lección o «unidad di-dáctica», y reproduzca lo más fielmente posible, en el correspondien-te examen (o «control»), el discurso transmitido en el proceso de en-señanza (discurso que se supone idéntico, al menos en cuanto a sulógica básica, en el libro de texto y en las explicaciones del profesor).
Esta concepción tradicional mantiene, efectivamente, una divi-sión de los saberes por asignaturas de una forma que ha llegado aparecer «natural» a base de perdurar y perpetuarse. Y es que la escue-la tradicional se apoya en ciertas evidencias «de sentido común», comoel hecho de que la humanidad ha ido produciendo «conocimientoeficaz», que «se puede conservar y acumular trasmitiéndolo a las nuevasgeneraciones» (Pérez Gómez, 1992c), bajo la forma de la especializa-ción disciplinar que hoy conoce-mos(10). Desde esa óptica la fun-ción básica de la escuela seríatransmitir a esas generaciones «loscuerpos de conocimiento disciplinarque constituyen nuestra cultura»(Ibid.). Sin duda esta perspectivasigue vigente en la mayoría de lasprácticas de enseñanza de nues-tras escuelas.
Uno de los problemas princi-pales que se puede plantear en re-lación con este enfoque es la difi-cultad para relacionar las lógicastan distintas del conocimientocientífico y del conocimiento delos alumnos; pero, de hecho, estono llega a ser un problema paraesta perspectiva, ya que no tieneen cuenta el conocimiento de losalumnos ni como punto de parti-da ni como obstáculo para la cons-trucción de nuevos conocimien-tos. Otro problema, conectado
con el anterior, sería si se puedeconsiderar el conocimiento
científico como el único re-ferente epistemológico
para el «conocimientoescolar».
La característicafundamental, pues, de este modelo didáctico tradicio-
nal es su obsesión por los contenidos de enseñanza,entendidos por lo general como meras «informa-
ciones» más que como conceptosy teorías. Pero, si se piensa dete-nidamente, el alumno de hoy nosuele tener deficiencias en cuan-to a la cantidad de informaciónrecibida —si bien estas cantida-des presentan un desajuste conrespecto a lo que oficialmente sesuele considerar informaciones«importantes»— ni en cuanto aldesarrollo de muchas de sus ha-bilidades, sino más bien «en el sen-tido de sus adquisiciones y en el va-lor de las actitudes formadas», esdecir, que el déficit generado pornuestra cultura contemporáneareside en aspectos como la capa-cidad de pensar, de organizar ra-cionalmente la información, debuscar su sentido, de forma quelos esquemas de significados queel alumno va consolidando le sir-van como «instrumentos intelec-tuales para analizar la realidad»(Pérez Gómez, 1992b). De ahí quela compleja función que hoy seplantea, como reto, a la escuelasea, fundamentalmente, facilitary promover la reconstrucción crí-tica del pensamiento cotidiano(Pérez Gómez, 1992b; Porlán,1993; García Díaz, 1998).
Con la evolución social —aunque siempre con retraso— laescuela tradicional ha ido dejan-do en el camino los aspectos másexternos que simbolizaban «lotradicional como obsoleto» (Trilla,1996): determinadas costumbrescomo el castigo físico, los moda-les rancios y desfasados, los mé-todos de enseñanza acientíficosbasados en el mero verbalismo yla repetición, los libros con con-tenidos demasiado anticuadoscon respecto al desarrollo cientí-fico, el mobiliario arcaico y el am-biente arquitectónico disfuncio-nal... y, por supuesto, los antiguosplanes de estudio; y ha idoadecuándose, también externa-mente, a los nuevos requerimien-tos de las sociedades industrialesavanzadas, cambiando el currícu-lum, los edificios, los libros detexto, etc., etc., pero sin modifi-car sus verdaderas funciones bá-sicas, sin replantear a fondo su
finalidad y —coherentemente— sin cambiar tampoco en profundi-dad la formación de los enseñantes. Se ha buscado, por tanto, unaescuela más moderna, más técnica (Gimeno Sacristán, 1982), peroigualmente garante de la función de reproducción social que la socie-dad, supuestamente, espera de ella.
Ese intento de superación del modelo didáctico tradicional se puededenominar modelo didáctico tecnológico (véase Cuadro 1). Aquí, labúsqueda de una formación más «moderna» para el alumnado —en-tendida, en cualquier caso, como formación cultural, no como desa-rrollo personal— conlleva la incorporación a los contenidos escolaresde aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso dealgunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vincula-dos a problemas sociales y ambientales de actualidad. Asimismo, seinsertan —más que integrarse— en la manera de enseñar determina-das estrategias metodológicas (o técnicas concretas) procedentes delas disciplinas. Se suele depositar, a este respecto, una excesiva con-fianza en que la aplicación de esos métodos va a producir en el alum-no el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elabora-das por los científicos. Para ello se recurre a la combinación de expo-sición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse en unasecuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor,que responde a procesos de elaboración del conocimiento previamentedeterminados (en cuanto que es un camino ya recorrido por la cien-cia de referencia), y que puede incluso partir de las concepciones delos alumnos con la pretensión de sustituirlas por otras más acordescon el conocimiento científico que se persigue. Sin embargo, juntocon este «directivismo» encontramos, a veces, otra perspectiva en laque la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareasmuy abiertas y poco programadas que el profesor concibe como unacierta reproducción del proceso de investigación científica protagoni-
zado directamente por dichoalumno. Se da así una curiosamezcla de contenidos disciplina-res y metodologías «activas»(11),que, por encima de su carácter«dual» (es decir, esa mezcla de tra-dición disciplinar y de activismo),encuentra cierta coherencia en suaplicación, satisfaciendo por lodemás diversas expectativas delprofesorado y de la sociedad. A lahora de la evaluación se intentamedir las adquisiciones discipli-nares de los alumnos, aunquetambién hay una preocupaciónpor comprobar la adquisición deotros aprendizajes más relaciona-dos con los procesos metodoló-gicos empleados.
El planteamiento tecnológicooriginario, formalmente más ri-guroso (frente al carácter «pre-científico» y «artesanal» del mo-delo tradicional), pretende racio-nalizar los procesos de enseñan-za, programar de forma detalladalas actuaciones docentes y losmedios empleados y medir elaprendizaje de los alumnos entérminos de conductas observa-bles —no en vano busca su apo-yo científico fundamental en lastendencias conductistas de la psi-cología. Se preocupa no sólo porla enseñanza de contenidos másadecuados a la realidad actual —elaborados por expertos y ense-ñados por profesores adiestradosen su tarea—, sino que otorga es-pecial relevancia a las habilidadesy capacidades formales (desde lasmás sencillas, como lectura, escri-tura, cálculo..., hasta las más com-plejas, como resolución de pro-blemas, planificación, reflexión,evaluación...), que permitirían,precisamente, al alumno unamayor capacidad de adaptación(Pérez Gómez, 1992c).
Bajo este supuesto subyacenalgunas creencias más profundasy no totalmente explicitadascomo las siguientes: que la ense-ñanza es causa directa y única delaprendizaje; que el indicador fia-ble del aprendizaje que los alum-nos van consiguiendo es su capa-cidad para desarrollar conductas
Se insertan —másque integrarse— enla manera de enseñardeterminadas estra-tegias metodológicas(o técnicas concretas)procedentes de lasdisciplinas. Se sueledepositar, a este res-pecto, una excesivaconfianza en que laaplicación de esosmétodos va a produ-cir en el alumno elaprendizaje de aque-llas conclusiones yapreviamente elabora-das por los científicos.
Diciembre 2000
2928
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
DIMENSIONESANALIZADAS
Para qué enseñar
Qué enseñar
Ideas e interesesde los alumnos
Cómo enseñar
Evaluación
MODELO DIDÁCTICOTRADICIONAL
• Proporcionar las informa-ciones fundamentales de lacultura vigente.• Obsesión por los con-tenidos
• Síntesis del saber disci-plinar.• Predominio de las infor-maciones» de carácterconceptual.
• No se tienen en cuentani los intereses ni las ideasde los alumnos.
• Metodología basada en latransmisión del profesor.• Actividades centradas enla exposición del profesor,con apoyo en el libro de tex-to y ejercicios de repaso.• El papel del alumno con-siste en escuchar atenta-mente, «estudiar» y repro-ducir en los exámenes loscontenidos transmitidos.• El papel del profesor con-siste en explicar los temasy mantener el orden en laclase.
• Centrada en «recordar» loscontenidos transmitidos.• Atiende, sobre todo, alproducto.• Realizada mediante exá-menes.
MODELO DIDÁCTICOTECNOLÓGICO
• Proporcionar una formaciónmoderna» y «eficaz».• Obsesión por los objetivos.• Se sigue una programacióndetallada.
• Saberes disciplinares actuali-zados, con incorporación de al-gunos conocimientos nodisciplinares.• Contenidos preparados porexpertos para ser utilizados porlos profesores.• Importancia de lo conceptual,pero otorgando también ciertarelevancia a las destrezas.
• No se tienen en cuenta los in-tereses de los alumnos.• A veces se tienen en cuentalas ideas de los alumnos, consi-derándolas como «errores» quehay que sustituir por los cono-cimientos adecuados.
• Metodología vinculada a losmétodos de las disciplinas.• Actividades que combinan laexposición y las prácticas, fre-cuentemente en forma de se-cuencia de descubrimiento di-rigido (y en ocasiones de des-cubrimiento espontáneo).• El papel del alumno consisteen la realización sistemática delas actividades programadas.• El papel del profesor consiste enla exposición y en la dirección delas actividades de clase, ademásdel mantenimiento del orden.
• Centrada en la medición de-tallada de los aprendizajes.Atiende al producto, pero se in-tenta medir algunos procesos(p.e. test inicial y final).• Realizada mediante tests yejercicios específicos.
MODELO DIDÁCTICO ALTERNATIVO(Modelo de investigación
en la Escuela)
Rasgos básicos de los modelos didácticos analizados
concretas, determinadas de antemano; que todo lo que se enseña ade-cuadamente tiene que ser adecuadamente aprendido, si los alumnosposeen una inteligencia y unas actitudes «normales»; que la programa-ción de unos determinados contenidos y la aplicación de unas deter-minadas técnicas (tarea desarrollada por expertos en educación y en lasdiversas materias del currículum) pueden ser aplicadas por personasdiferentes (los profesores) y en contextos variados, con la probabilidadde obtener resultados similares; etc. En definitiva, este modelo didácti-co, que podríamos considerar como «una alternativa tecnológica a la es-
cuela tradicional» (Porlán y MartínToscano, 1991), responde a unaperspectiva positivista, obsesiona-da por «la eficiencia» (Gimeno Sa-cristán, 1982) y que otorga unpapel central a los objetivos (asícomo el tradicional lo otorgaba alos contenidos). Aunque no hayallegado a tener mucha vigencia
real entre nosotros, se mantiene como una especie de modelo ideali-zado (con cierta aureola de rigor y eficacia) en la consideración demuchos profesores.
Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincularel desarrollo de las capacidades (que se proponen como objetivos) alcontenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parecedifícil que puedan desarrollarse descontextualizadas e independientesde contenidos específicos. Por otra parte, tampoco este enfoque tieneen cuenta realmente las ideas o concepciones de los alumnos, con to-das sus implicaciones, pues, cuando llega a tomarlas en consideración,lo hace con la intención de sustituirlas por el conocimiento «adecua-do», representado por el referente disciplinar.
Hay que reconocer, en todo caso, que este modelo didáctico supo-ne un avance, con respecto al modelo tradicional, que va más allá delo meramente formal, pues hay cambios de fondo, aunque sean limi-tados e incompletos, visibles en aspectos (que hay que interpretardesde la «ilusión eficientista») como los siguientes (Porlán y Rivero,1998): se incorpora la idea de programación como un instrumentoprofesional imprescindible; se hace más explícito lo que se pretendeconseguir (los objetivos), sin dejar que quede como mero implícito;se «modernizan» los contenidos escolares tomando como referenciala actualización disciplinar; se reivindica la idea de «actividad» deaprendizaje del alumno; se pretende una evaluación «objetiva» (im-parcial, basada en datos) del alumno, incorporando cierta «medición»de procesos (pruebas iniciales y finales, por ejemplo)... Comparte, sinembargo, este modelo con el tradicional un absolutismo epistemoló-gico de fondo, según el cual hay una realidad científica «superior»que constituye el núcleo del contenido que ha de ser aprendido. Yello constituye la base de la «racionalidad instrumental», cuyo usoabusivo como principio universal explicativo de larealidad y rector de los comportamientos ha sidoduramente contestado desde la epistemología másreciente (Porlán, 1993; Pérez Gómez, 1994).
La otra reacción, minoritaria, periférica y de sig-no bien distinto, al modelo didáctico tradicional esla del modelo didáctico espontaneísta-activista(véase Cuadro 1), que se puede considerar como «unaalternativa espontaneísta al modelo tradicional» (Porlány Martín Toscano, 1991). En este modelo se buscacomo finalidad educar al alumno imbuyéndolo dela realidad que le rodea, desde el convencimientode que el contenido verdaderamente importantepara ser aprendido por ese alumno ha de ser expre-sión de sus intereses y experiencias y se halla en elentorno en que vive. Esa realidad ha de ser «descu-bierta» por el alumno mediante el contacto direc-to, realizando actividades de carácter muy abierto,poco programadas y muy flexibles, en las que elprotagonismo lo tenga el propio alumno, a quienel profesor no le debe decir nada que él no puedadescubrir por sí mismo. En todo caso, se consideramás importante que el alumno aprenda a observar,a buscar información, a descubrir... que el propioaprendizaje de los contenidos supuestamente pre-sentes en la realidad; ello se acompaña del fomentode determinadas actitudes, como curiosidad por elentorno, cooperación en el trabajo común, etc. Encoherencia con lo anterior, lo que se evalúa no es
tanto ese contenido defondo cuanto los conte-nidos relativos a proce-dimientos (destrezasde observación, re-cogida de datos,técnicas de traba-jo de campo, etc.)y actitudes (de curiosi-dad, sentido crítico, colaboraciónen equipo...), adquiridos en elpropio proceso de trabajo; sin em-bargo, a veces el desarrollo de laevaluación no resulta del todo co-herente, dándose modalidades enque se mezcla un proceso de en-señanza absolutamente abierto yespontáneo con un «momento»de evaluación tradicional que pre-tende «medir niveles» de apren-dizaje como si de una propuestatradicional se tratara. Tampoco eneste modelo se tienen en cuentalas ideas o concepciones de losalumnos sobre las temáticas ob-jeto de aprendizaje, sino que, másbien, se atiende a sus intereses(más o menos explícitos); se con-templa, así, en el desarrollo de la
• Enriquecimiento progresivo del co-nocimiento del alumno hacia mode-los más complejos de entender elmundo y de actuar en él.• Importancia de la opción educati-va que se tome.
• Conocimiento «escolar», que integradiversos referentes (disciplinares, coti-dianos, problemática social y ambien-tal, conocimiento metadisciplinar).• La aproximación al conocimiento es-colar deseable se realiza a través de una«hipótesis general de progresión en laconstrucción del conocimiento».
• Se tienen en cuenta los intereses ylas ideas de los alumnos, tanto en re-lación con el conocimiento propues-to como en relación con la construc-ción de ese conocimiento.
• Metodología basada en la idea de«investigación (escolar) del alum-no».• Trabajo en torno a «problemas»,con secuencia de actividades relati-vas al tratamiento de esos proble-mas.• Papel activo del alumno comoconstructor (y reconstructor) de suconocimiento.• Papel activo del profesor comocoordinador de los procesos y como«investigador en el aula».
• Centrada, a la vez, en el seguimientode la evolución del conocimiento delos alumnos, de la actuación del profe-sor y del desarrollo del proyecto.• Atiende de manera sistemática a losprocesos. Reformulación a partir de lasconclusiones que se van obteniendo.• Realizada mediante diversidad deinstrumentos de seguimiento (pro-ducciones de los alumnos, diario delprofesor, observaciones diversas...).
Fuente: Reelaborado por F.F. García Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto IRES.
MODELO DIDÁCTICOESPONTANEÍSTA
• Educar al alumno imbuyén-dolo de la realidad inmediata.• Importancia del factor ideo-lógico.
• Contenidos presentes en larealidad inmediata.• Importancia de las destrezasy las actitudes.
• Se tienen en cuenta los intere-ses inmediatos de los alumnos.• No se tienen en cuenta lasideas de los alumnos.
• Metodología basada en el«descubrimiento espontáneo»por parte del alumno.• Realización por parte delalumno de múltiples actividades(frecuentemente en grupos) decarácter abierto y flexible.• Papel central y protagonistadel alumno (que realiza gran di-versidad de actividades).• El papel del profesor es no di-rectivo; coordina la dinámicageneral de la clase como lídersocial y afectivo.
• Centrada en las destrezas y,en parte, en las actitudes.Atiende al proceso, aunque node forma sistemática.• Realizada mediante la obser-vación directa y el análisis de tra-bajos de alumnos (sobre todode grupos).
Diciembre 2000
2928
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
DIMENSIONESANALIZADAS
Para qué enseñar
Qué enseñar
Ideas e interesesde los alumnos
Cómo enseñar
Evaluación
MODELO DIDÁCTICOTRADICIONAL
• Proporcionar las informa-ciones fundamentales de lacultura vigente.• Obsesión por los con-tenidos
• Síntesis del saber disci-plinar.• Predominio de las infor-maciones» de carácterconceptual.
• No se tienen en cuentani los intereses ni las ideasde los alumnos.
• Metodología basada en latransmisión del profesor.• Actividades centradas enla exposición del profesor,con apoyo en el libro de tex-to y ejercicios de repaso.• El papel del alumno con-siste en escuchar atenta-mente, «estudiar» y repro-ducir en los exámenes loscontenidos transmitidos.• El papel del profesor con-siste en explicar los temasy mantener el orden en laclase.
• Centrada en «recordar» loscontenidos transmitidos.• Atiende, sobre todo, alproducto.• Realizada mediante exá-menes.
MODELO DIDÁCTICOTECNOLÓGICO
• Proporcionar una formaciónmoderna» y «eficaz».• Obsesión por los objetivos.• Se sigue una programacióndetallada.
• Saberes disciplinares actuali-zados, con incorporación de al-gunos conocimientos nodisciplinares.• Contenidos preparados porexpertos para ser utilizados porlos profesores.• Importancia de lo conceptual,pero otorgando también ciertarelevancia a las destrezas.
• No se tienen en cuenta los in-tereses de los alumnos.• A veces se tienen en cuentalas ideas de los alumnos, consi-derándolas como «errores» quehay que sustituir por los cono-cimientos adecuados.
• Metodología vinculada a losmétodos de las disciplinas.• Actividades que combinan laexposición y las prácticas, fre-cuentemente en forma de se-cuencia de descubrimiento di-rigido (y en ocasiones de des-cubrimiento espontáneo).• El papel del alumno consisteen la realización sistemática delas actividades programadas.• El papel del profesor consiste enla exposición y en la dirección delas actividades de clase, ademásdel mantenimiento del orden.
• Centrada en la medición de-tallada de los aprendizajes.Atiende al producto, pero se in-tenta medir algunos procesos(p.e. test inicial y final).• Realizada mediante tests yejercicios específicos.
MODELO DIDÁCTICO ALTERNATIVO(Modelo de investigación
en la Escuela)
Rasgos básicos de los modelos didácticos analizados
concretas, determinadas de antemano; que todo lo que se enseña ade-cuadamente tiene que ser adecuadamente aprendido, si los alumnosposeen una inteligencia y unas actitudes «normales»; que la programa-ción de unos determinados contenidos y la aplicación de unas deter-minadas técnicas (tarea desarrollada por expertos en educación y en lasdiversas materias del currículum) pueden ser aplicadas por personasdiferentes (los profesores) y en contextos variados, con la probabilidadde obtener resultados similares; etc. En definitiva, este modelo didácti-co, que podríamos considerar como «una alternativa tecnológica a la es-
cuela tradicional» (Porlán y MartínToscano, 1991), responde a unaperspectiva positivista, obsesiona-da por «la eficiencia» (Gimeno Sa-cristán, 1982) y que otorga unpapel central a los objetivos (asícomo el tradicional lo otorgaba alos contenidos). Aunque no hayallegado a tener mucha vigencia
real entre nosotros, se mantiene como una especie de modelo ideali-zado (con cierta aureola de rigor y eficacia) en la consideración demuchos profesores.
Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincularel desarrollo de las capacidades (que se proponen como objetivos) alcontenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parecedifícil que puedan desarrollarse descontextualizadas e independientesde contenidos específicos. Por otra parte, tampoco este enfoque tieneen cuenta realmente las ideas o concepciones de los alumnos, con to-das sus implicaciones, pues, cuando llega a tomarlas en consideración,lo hace con la intención de sustituirlas por el conocimiento «adecua-do», representado por el referente disciplinar.
Hay que reconocer, en todo caso, que este modelo didáctico supo-ne un avance, con respecto al modelo tradicional, que va más allá delo meramente formal, pues hay cambios de fondo, aunque sean limi-tados e incompletos, visibles en aspectos (que hay que interpretardesde la «ilusión eficientista») como los siguientes (Porlán y Rivero,1998): se incorpora la idea de programación como un instrumentoprofesional imprescindible; se hace más explícito lo que se pretendeconseguir (los objetivos), sin dejar que quede como mero implícito;se «modernizan» los contenidos escolares tomando como referenciala actualización disciplinar; se reivindica la idea de «actividad» deaprendizaje del alumno; se pretende una evaluación «objetiva» (im-parcial, basada en datos) del alumno, incorporando cierta «medición»de procesos (pruebas iniciales y finales, por ejemplo)... Comparte, sinembargo, este modelo con el tradicional un absolutismo epistemoló-gico de fondo, según el cual hay una realidad científica «superior»que constituye el núcleo del contenido que ha de ser aprendido. Yello constituye la base de la «racionalidad instrumental», cuyo usoabusivo como principio universal explicativo de larealidad y rector de los comportamientos ha sidoduramente contestado desde la epistemología másreciente (Porlán, 1993; Pérez Gómez, 1994).
La otra reacción, minoritaria, periférica y de sig-no bien distinto, al modelo didáctico tradicional esla del modelo didáctico espontaneísta-activista(véase Cuadro 1), que se puede considerar como «unaalternativa espontaneísta al modelo tradicional» (Porlány Martín Toscano, 1991). En este modelo se buscacomo finalidad educar al alumno imbuyéndolo dela realidad que le rodea, desde el convencimientode que el contenido verdaderamente importantepara ser aprendido por ese alumno ha de ser expre-sión de sus intereses y experiencias y se halla en elentorno en que vive. Esa realidad ha de ser «descu-bierta» por el alumno mediante el contacto direc-to, realizando actividades de carácter muy abierto,poco programadas y muy flexibles, en las que elprotagonismo lo tenga el propio alumno, a quienel profesor no le debe decir nada que él no puedadescubrir por sí mismo. En todo caso, se consideramás importante que el alumno aprenda a observar,a buscar información, a descubrir... que el propioaprendizaje de los contenidos supuestamente pre-sentes en la realidad; ello se acompaña del fomentode determinadas actitudes, como curiosidad por elentorno, cooperación en el trabajo común, etc. Encoherencia con lo anterior, lo que se evalúa no es
tanto ese contenido defondo cuanto los conte-nidos relativos a proce-dimientos (destrezasde observación, re-cogida de datos,técnicas de traba-jo de campo, etc.)y actitudes (de curiosi-dad, sentido crítico, colaboraciónen equipo...), adquiridos en elpropio proceso de trabajo; sin em-bargo, a veces el desarrollo de laevaluación no resulta del todo co-herente, dándose modalidades enque se mezcla un proceso de en-señanza absolutamente abierto yespontáneo con un «momento»de evaluación tradicional que pre-tende «medir niveles» de apren-dizaje como si de una propuestatradicional se tratara. Tampoco eneste modelo se tienen en cuentalas ideas o concepciones de losalumnos sobre las temáticas ob-jeto de aprendizaje, sino que, másbien, se atiende a sus intereses(más o menos explícitos); se con-templa, así, en el desarrollo de la
• Enriquecimiento progresivo del co-nocimiento del alumno hacia mode-los más complejos de entender elmundo y de actuar en él.• Importancia de la opción educati-va que se tome.
• Conocimiento «escolar», que integradiversos referentes (disciplinares, coti-dianos, problemática social y ambien-tal, conocimiento metadisciplinar).• La aproximación al conocimiento es-colar deseable se realiza a través de una«hipótesis general de progresión en laconstrucción del conocimiento».
• Se tienen en cuenta los intereses ylas ideas de los alumnos, tanto en re-lación con el conocimiento propues-to como en relación con la construc-ción de ese conocimiento.
• Metodología basada en la idea de«investigación (escolar) del alum-no».• Trabajo en torno a «problemas»,con secuencia de actividades relati-vas al tratamiento de esos proble-mas.• Papel activo del alumno comoconstructor (y reconstructor) de suconocimiento.• Papel activo del profesor comocoordinador de los procesos y como«investigador en el aula».
• Centrada, a la vez, en el seguimientode la evolución del conocimiento delos alumnos, de la actuación del profe-sor y del desarrollo del proyecto.• Atiende de manera sistemática a losprocesos. Reformulación a partir de lasconclusiones que se van obteniendo.• Realizada mediante diversidad deinstrumentos de seguimiento (pro-ducciones de los alumnos, diario delprofesor, observaciones diversas...).
Fuente: Reelaborado por F.F. García Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto IRES.
MODELO DIDÁCTICOESPONTANEÍSTA
• Educar al alumno imbuyén-dolo de la realidad inmediata.• Importancia del factor ideo-lógico.
• Contenidos presentes en larealidad inmediata.• Importancia de las destrezasy las actitudes.
• Se tienen en cuenta los intere-ses inmediatos de los alumnos.• No se tienen en cuenta lasideas de los alumnos.
• Metodología basada en el«descubrimiento espontáneo»por parte del alumno.• Realización por parte delalumno de múltiples actividades(frecuentemente en grupos) decarácter abierto y flexible.• Papel central y protagonistadel alumno (que realiza gran di-versidad de actividades).• El papel del profesor es no di-rectivo; coordina la dinámicageneral de la clase como lídersocial y afectivo.
• Centrada en las destrezas y,en parte, en las actitudes.Atiende al proceso, aunque node forma sistemática.• Realizada mediante la obser-vación directa y el análisis de tra-bajos de alumnos (sobre todode grupos).
Diciembre 2000
3130
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente extrínse-co, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción delconocimiento.
Esta posición supone una crítica de carácter ideológico-político ala cultura racionalista y academicista. Ahora el centro de atención setraslada de los contenidos y del profesor hacia el aprendizaje y elalumno; y, puesto que se supone que dicho alumno puede aprenderpor sí mismo, de forma espontánea y natural, el profesor ejerce, másbien, una función de líder afectivo y social que de transmisor delconocimiento; se evita la directividad, pues se considera que perju-dica el interés del que aprende. Esta concepción mantiene, pues,como cierta la creencia «empirista» de que el alumno puede accederdirectamente al conocimiento, que se halla «en» la realidad. En rela-ción con el conocimiento escolar se tienen en cuenta, por tanto, dosreferentes fundamentales, los intereses de los alumnos y el entorno,pero no se contemplan, prácticamente, las aportaciones del conoci-miento científico.
Este modelo educativo hunde sus raíces, en definitiva, en las ideasroussonianas acerca de la bondad natural del hombre y de las disposi-ciones naturales del individuo hacia el aprendizaje. La escuela, en esesentido, lo que tendría que hacer es facilitar lo más posible el procesode aprendizaje «natural» de los niños, por ello habría que respetar sudesarrollo espontáneo. En cierta manera es una pedagogía de la «nointervención», del paidocentrismo, de la importancia del descubri-miento espontáneo y de la actividad del alumno en general. El puntomás débil de este enfoque es su carácter idealista, pues no tiene encuenta que el desarrollo del hombre, tanto individual como colecti-vamente, está condicionado por la cultura; parece ignorar, asimismo,
que vivimos en una sociedad declases y, por tanto, desigual social,económica y culturalmente, porlo que abandonar el desarrollo delniño a un supuesto crecimientoespontáneo es «favorecer la repro-ducción de las diferencias y desigual-dades de origen» (Pérez Gómez,1992c).
Habría que destacar, no obs-tante, que gran parte de los mo-vimientos pedagógicos renovado-res de los siglos XIX y XX han be-bido básicamente en la filosofíageneral inspiradora de este mo-delo, cuyas aportaciones aún ha-brán de ser sopesadas más sere-namente, sobre todo en cuanto asu papel de caldo de cultivo deotras alternativas más elaboradas,basadas en la idea de investiga-ción escolar. Aparte del influjo bá-sico de Rousseau, esta corrientepedagógica se nutre de las apor-taciones de Piaget. En efecto, alinteresarse casi exclusivamentepor el carácter de aprendices delos niños y por sus procesos demaduración espontánea, se pres-ta una especial atención al desa-rrollo de las destrezas formales delpensamiento, quedando en se-gundo término el contenido, pro-piamente dicho, del pensamien-to, lo que constituye, en todocaso, una interpretación sesgadadel enfoque piagetiano, pues elrazonamiento y la capacidad depensar no son actividades forma-les independientes de los conte-nidos con que se ejercen, conte-nidos que vienen mediados porla cultura. También tiene la filo-sofía espontaneísta una estrecharelación con las pedagogías rela-cionadas con el entorno, especial-mente las de Decroly y Freinet.
En el caso español la filosofíade este modelo hunde ciertas raí-ces en algunas tradiciones reno-vadoras clásicas, como la Institu-ción Libre de Enseñanza o lasaportaciones vinculadas a la ideade escuela nueva como, por ejem-plo, las de Ferrer i Guardia oLuzuriaga. Más recientemente lasmanifestaciones de esa filosofía seplasman, sobre todo, en los acti-
vos «Movimientos de Renovación Pedagógica», que reciben un im-portante influjo de la línea freinetiana del «Movimiento deCooperazione Educativa» (MCE) italiano. La vitalidad de estos movi-mientos de renovación se manifiesta, sobre todo, a través de activida-des como las escuelas de verano, a partir de los años sesenta y setenta,
destacando, por ejemplo, porsu centramiento en el es-tudio del entorno el«Movimiento deMestres RosaSensat», en Cata-luña. En todo caso,se puede apreciar, tan-to en Italia como poste-riormente en España, unacierta evolución que va su-perando el primitivo «ac-tivismo ingenuo» de muchas deestas aportaciones y va generan-do, en algunos casos, interesantespropuestas basadas en el concep-to de «aprendizaje escolar comoinvestigación».
En esta línea de búsqueda seestán planteando «modelosdidácticos alternativos». En elProyecto IRES concretamente seha definido y concretado ese mo-delo alternativo como «ModeloDidáctico de Investigación en la
Escuela». Me voy a referir, de formasintética, a sus principales rasgos. Estemodelo didáctico de carácter alterna-tivo se propone como finalidad edu-cativa el «enriquecimiento del conoci-miento de los alumnos» en una direc-ción que conduzca hacia una visiónmás compleja y crítica de la realidad,que sirva de fundamento para unaparticipación responsable en la mis-ma. Se adopta en él una visión relati-va, evolutiva e integradora del cono-cimiento, de forma que en la deter-minación del conocimiento escolarconstituye un referente importante elconocimiento disciplinar, pero tam-bién son referentes importantes el co-nocimiento cotidiano, la problemáti-ca social y ambiental y el conocimien-to que en el IRES se denomina«metadisciplinar» (es decir, grandes con-ceptos, procedimientos y valores queconstituyen una cosmovisión desea-ble). Este conocimiento escolar inte-grado puede ir adoptando significados
cada vez más complejos, desde losque estarían más próximos a lossistemas de ideas de los alumnoshasta los que se consideran comometa deseable para ser alcanzadamediante los procesos de enseñan-za; esa trayectoria desde formula-ciones más sencillas del conoci-miento escolar hasta formula-ciones más complejas es conside-
rada como una «hipótesis gene-ral de progresión en la construc-
ción del conocimiento» (Gru-po Investigación en la Es-
cuela, 1991) y se hallaorientada, en todo ca-so, por el conocimien-
to metadisciplinar. Lasideas o concepciones de los
alumnos —y no sólo sus intere-ses— constituyen, así, una refe-rencia ineludible, afectando tan-to a los contenidos escolares con-templados como al proceso deconstrucción de los mismos.
En este modelo, la metodolo-gía didáctica se concibe como unproceso (no espontáneo) de «in-vestigación escolar» desarrolladopor parte del alumno con la ayu-
La metodología di-dáctica se concibecomo un proceso(no espontáneo) de«investigación esco-lar» desarrollado porparte del alumnocon la ayuda delprofesor, lo que seconsidera como elmecanismo másadecuado para favo-recer la «construc-ción» del conoci-miento escolar pro-puesto.
Diciembre 2000
3130
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente extrínse-co, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción delconocimiento.
Esta posición supone una crítica de carácter ideológico-político ala cultura racionalista y academicista. Ahora el centro de atención setraslada de los contenidos y del profesor hacia el aprendizaje y elalumno; y, puesto que se supone que dicho alumno puede aprenderpor sí mismo, de forma espontánea y natural, el profesor ejerce, másbien, una función de líder afectivo y social que de transmisor delconocimiento; se evita la directividad, pues se considera que perju-dica el interés del que aprende. Esta concepción mantiene, pues,como cierta la creencia «empirista» de que el alumno puede accederdirectamente al conocimiento, que se halla «en» la realidad. En rela-ción con el conocimiento escolar se tienen en cuenta, por tanto, dosreferentes fundamentales, los intereses de los alumnos y el entorno,pero no se contemplan, prácticamente, las aportaciones del conoci-miento científico.
Este modelo educativo hunde sus raíces, en definitiva, en las ideasroussonianas acerca de la bondad natural del hombre y de las disposi-ciones naturales del individuo hacia el aprendizaje. La escuela, en esesentido, lo que tendría que hacer es facilitar lo más posible el procesode aprendizaje «natural» de los niños, por ello habría que respetar sudesarrollo espontáneo. En cierta manera es una pedagogía de la «nointervención», del paidocentrismo, de la importancia del descubri-miento espontáneo y de la actividad del alumno en general. El puntomás débil de este enfoque es su carácter idealista, pues no tiene encuenta que el desarrollo del hombre, tanto individual como colecti-vamente, está condicionado por la cultura; parece ignorar, asimismo,
que vivimos en una sociedad declases y, por tanto, desigual social,económica y culturalmente, porlo que abandonar el desarrollo delniño a un supuesto crecimientoespontáneo es «favorecer la repro-ducción de las diferencias y desigual-dades de origen» (Pérez Gómez,1992c).
Habría que destacar, no obs-tante, que gran parte de los mo-vimientos pedagógicos renovado-res de los siglos XIX y XX han be-bido básicamente en la filosofíageneral inspiradora de este mo-delo, cuyas aportaciones aún ha-brán de ser sopesadas más sere-namente, sobre todo en cuanto asu papel de caldo de cultivo deotras alternativas más elaboradas,basadas en la idea de investiga-ción escolar. Aparte del influjo bá-sico de Rousseau, esta corrientepedagógica se nutre de las apor-taciones de Piaget. En efecto, alinteresarse casi exclusivamentepor el carácter de aprendices delos niños y por sus procesos demaduración espontánea, se pres-ta una especial atención al desa-rrollo de las destrezas formales delpensamiento, quedando en se-gundo término el contenido, pro-piamente dicho, del pensamien-to, lo que constituye, en todocaso, una interpretación sesgadadel enfoque piagetiano, pues elrazonamiento y la capacidad depensar no son actividades forma-les independientes de los conte-nidos con que se ejercen, conte-nidos que vienen mediados porla cultura. También tiene la filo-sofía espontaneísta una estrecharelación con las pedagogías rela-cionadas con el entorno, especial-mente las de Decroly y Freinet.
En el caso español la filosofíade este modelo hunde ciertas raí-ces en algunas tradiciones reno-vadoras clásicas, como la Institu-ción Libre de Enseñanza o lasaportaciones vinculadas a la ideade escuela nueva como, por ejem-plo, las de Ferrer i Guardia oLuzuriaga. Más recientemente lasmanifestaciones de esa filosofía seplasman, sobre todo, en los acti-
vos «Movimientos de Renovación Pedagógica», que reciben un im-portante influjo de la línea freinetiana del «Movimiento deCooperazione Educativa» (MCE) italiano. La vitalidad de estos movi-mientos de renovación se manifiesta, sobre todo, a través de activida-des como las escuelas de verano, a partir de los años sesenta y setenta,
destacando, por ejemplo, porsu centramiento en el es-tudio del entorno el«Movimiento deMestres RosaSensat», en Cata-luña. En todo caso,se puede apreciar, tan-to en Italia como poste-riormente en España, unacierta evolución que va su-perando el primitivo «ac-tivismo ingenuo» de muchas deestas aportaciones y va generan-do, en algunos casos, interesantespropuestas basadas en el concep-to de «aprendizaje escolar comoinvestigación».
En esta línea de búsqueda seestán planteando «modelosdidácticos alternativos». En elProyecto IRES concretamente seha definido y concretado ese mo-delo alternativo como «ModeloDidáctico de Investigación en la
Escuela». Me voy a referir, de formasintética, a sus principales rasgos. Estemodelo didáctico de carácter alterna-tivo se propone como finalidad edu-cativa el «enriquecimiento del conoci-miento de los alumnos» en una direc-ción que conduzca hacia una visiónmás compleja y crítica de la realidad,que sirva de fundamento para unaparticipación responsable en la mis-ma. Se adopta en él una visión relati-va, evolutiva e integradora del cono-cimiento, de forma que en la deter-minación del conocimiento escolarconstituye un referente importante elconocimiento disciplinar, pero tam-bién son referentes importantes el co-nocimiento cotidiano, la problemáti-ca social y ambiental y el conocimien-to que en el IRES se denomina«metadisciplinar» (es decir, grandes con-ceptos, procedimientos y valores queconstituyen una cosmovisión desea-ble). Este conocimiento escolar inte-grado puede ir adoptando significados
cada vez más complejos, desde losque estarían más próximos a lossistemas de ideas de los alumnoshasta los que se consideran comometa deseable para ser alcanzadamediante los procesos de enseñan-za; esa trayectoria desde formula-ciones más sencillas del conoci-miento escolar hasta formula-ciones más complejas es conside-
rada como una «hipótesis gene-ral de progresión en la construc-
ción del conocimiento» (Gru-po Investigación en la Es-
cuela, 1991) y se hallaorientada, en todo ca-so, por el conocimien-
to metadisciplinar. Lasideas o concepciones de los
alumnos —y no sólo sus intere-ses— constituyen, así, una refe-rencia ineludible, afectando tan-to a los contenidos escolares con-templados como al proceso deconstrucción de los mismos.
En este modelo, la metodolo-gía didáctica se concibe como unproceso (no espontáneo) de «in-vestigación escolar» desarrolladopor parte del alumno con la ayu-
La metodología di-dáctica se concibecomo un proceso(no espontáneo) de«investigación esco-lar» desarrollado porparte del alumnocon la ayuda delprofesor, lo que seconsidera como elmecanismo másadecuado para favo-recer la «construc-ción» del conoci-miento escolar pro-puesto.
Diciembre 2000
3332
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
educación secundaria obligatoria. Las ideas de los alum-nos y sus implicaciones curriculares. Tesis Doctoral diri-gida por los Drs. Rafael Porlán Ariza y José ManuelSouto González. Universidad de Sevilla, Facultad deCiencias de la Educación, Departamento de Didácticade las Ciencias Experimentales y Sociales, 1999. 2 vols.1.121 ] 779 págs. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geo-grafía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona[ISSN 1138-9796], 2000, nº 194, 8 de enero del 2000.
CAPEL, H. et al. Ciencia para la burguesía. Renovación peda-gógica y enseñanza de la geografía en la revolución liberalespañola (1814-1857). Barcelona: Publicaciones de laUniversidad de Barcelona, 1983.
CASTÁN, G.; CUESTA FERNÁNDEZ, R. y FERNÁNDEZCUADRADO, M. Reforma educativa, materialesdidácticos y desarrollo curricular en Ciencias Sociales.Balance provisional de cinco años (1990-1995). InGrupo de Didáctica de las Ciencias Sociales del Pro-yecto IRES (Coord.). La experimentación curricular enCiencias Sociales. Planteamientos y perspectivas. Ponen-cias del V Seminario sobre Desarrollo Curricular en el Áreade Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Educación Se-cundaria Obligatoria). Sevilla: Alfar, 1996, p. 151-175.
CHERVEL, A. L’histoire des disciplines scolaires. Réflex-tions sur un domaine de recherche. Historiens etGéographes, 1988, nº 38, 59-119.
CUESTA FERNÁNDEZ, R. Sociogénesis de una disciplina es-
profesor, la concepción de las tareasescolares, etc.).
(7) Para esta carecterización me baso enaportaciones producidas en el contex-to del Proyecto IRES, especialmenteen las siguientes: Grupo Investigaciónen la Escuela, 1991, vol. 1; Porlán,1993, cap. 5; García Díaz y GarcíaPérez, 1989, 5ª ed. 1999, cap. 6; Porlány Martín Toscano, 1991; Merchán yGarcía Pérez, 1994; Azcárate, 1999;Martín del Pozo, 1999.
(8) Aunque la idea de escuela «tradicio-nal» puede ser entendida desde dis-tintas perspectivas (Trilla, 1996) —y,por tanto, su análisis en detalle reque-riría muchos matices—, con frecuen-cia el término se utiliza connotandouna valoración peyorativa; es decir,constituye una especie de estereoti-po que agrupa un conjunto de atri-butos educativos no deseables, que,
BIBLIOGRAFÍA CITADA:
APPLE, M.W. Ideology and Curriculum. London: Routledgeand Kegan Paul, 1979. (Trad. cast.: Ideología y currícu-lum. Madrid: Akal, 1986).
APPLE, M.W. Education and power. Londres: Routledge andKegan Paul Ltd., 1982 (Trad. cast. Educación y poder.Madrid: Paidós-M.E.C., 1987).
AUDIGIER, F. Pensar la geografia escolar. Un repte per a ladidàctica. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 1992, nº 21,p. 15-33.
AUDIGIER, F. Sur la didactique de la géographie. Thèsesde primptemps (cru 1993). Géographes Associés, 1993,nº 12, p. 52-58.
AUDIGIER, F.; CRÉMIEUX, C. y TUTIAUX-GUILLON, N.(1994). La place des savoirs scientifiques dans lesdidactiques de l’histoire et de la géographie. RevueFrançaise de Pédagogie, 1994, nº 106, p. 11-23.
AZCÁRATE, P. Metodología de enseñanza. Cuadernos dePedagogía, 1999, nº 276, p. 72-78.
BOURDIEU, P. y PASSERON, J. La reproduction. París:Minuit, 1970 (Trad. cast. La reproducción: elementos parauna teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laia,1977).
CAÑAL, P. Un marco curricular en el modelo sistémicoinvestigativo. In PORLÁN, R.; GARCÍA, J.E. y CAÑAL,P. (Comps.). Constructivismo y enseñanza de las cien-cias. Sevilla: Díada, 1988, p. 137-156.
CAPEL, H. García Pérez, Francisco. El medio urbano en la
da del profesor, lo que se conside-ra como el mecanismo más ade-cuado para favorecer la «construc-ción» del conocimiento escolarpropuesto; así, a partir del plantea-miento de «problemas» (de cono-cimiento escolar) se desarrolla unasecuencia de actividades dirigidaal tratamiento de los mismos, loque, a su vez, propicia la construc-ción del conocimiento manejadoen relación con dichos problemas.El proceso de construcción del co-nocimiento es recursivo, pudién-dose realizar el tratamiento de unadeterminada temática en distintasocasiones con diferentes niveles decomplejidad, favoreciéndose, asi-
NOTAS
(1) Se trata de la reseña siguiente: GarcíaPérez, Francisco. El medio urbano enla educación secundaria obligatoria. Lasideas de los alumnos y sus implicacionescurriculares. Tesis Doctoral dirigida porlos Drs. Rafael Porlán Ariza y José Ma-nuel Souto González. Universidad deSevilla, Facultad de Ciencias de laEducación, Departamento de Didác-tica de las Ciencias Experimentales ySociales, 1999. 2 vols. 1.121 ] 779págs. Biblio 3W. Revista Bibliográficade Geografía y Ciencias Sociales. Uni-versidad de Barcelona [ISSN 1138-9796], Nº 194, 8 de enero de 2000.
(2) Un análisis más amplio de la filosofíacrítica presente en los grupos inno-vadores que forman la FederaciónIcaria (o Fedicaria) puede consultarse,por ejemplo, en los artículos de Cues-ta Fernández (1999) y de Rozada(1999) en el nº 3 de la revista-anuarioCon-Ciencia Social, que sirve de plata-forma a dicha federación. A la posi-ción concreta del Proyecto IRES —alque pertenezco— me referiré más aba-jo en relación con la defensa de unmodelo didáctico alternativo.
(3) Puede consultarse una sintética revi-sión de estos planteamientos en RuizVarona, 1997.
(4) El Proyecto «Investigación y RenovaciónEscolar» (IRES) —del que formo par-
te— es un amplio programa de inves-tigación educativa, puesto en marchaen 1991 por profesores universitariosy de otros niveles educativos desdeSevilla, que ha dado lugar a una grandiversidad de iniciativas y produccio-nes de carácter educativo, tanto enrelación con el currículum de losalumnos como en relación con la for-mación de los profesores. Teniendocomo referencia central un modelodidáctico alternativo (el «Modelo de In-vestigación en la Escuela»), el ProyectoIRES pretende trabajar en el campo(triangular) de interacciones delimi-tado por la investigación educativa,la experimentación curricular y el de-sarrollo profesional de los profesores.En la bibliografía se recogen diversasaportaciones relacionadas con esteproyecto, de las que destaco las si-guientes: Grupo Investigación en laEscuela, 1991; Porlán, 1993; GarcíaDíaz, 1998; Porlán y Rivero, 1998.Para conocer más detenidamente elcarácter de este proyecto y las princi-pales publicaciones relacionadas conel mismo puede consultarse en Biblio3W el artículo El Proyecto IRES (http://www.ub.es/geocrit/b3w-205.htm). ElGrupo de Didáctica de las Ciencias So-ciales (como subgrupo dentro delIRES) se integra, asimismo, en la Fe-
mismo, el tratamiento comple-mentario de distintos aspectos deun mismo tema o asunto dentrode un proyecto curricular. La eva-luación se concibe como un pro-ceso de investigación que intentadar cuenta, permanentemente, delestado de evolución de las concep-ciones o ideas de los alumnos, dela actuación profesional del pro-fesor y, en definitiva, del propiofuncionamiento del proyecto detrabajo.
Como puede apreciarse poresta escueta descripción, se tratano tanto de un modelo identifi-cable en la realidad escolar cuan-to de un modelo deseable, que,
en todo caso, es considerado enel Proyecto IRES como una refe-rencia-marco para el análisis deldesarrollo de la enseñanza y parala orientación de la intervenciónprofesional. Así, pues, en relacióncon la cuestión planteada al co-mienzo acerca de la necesidad deconstruir una «escuela alternati-va», asumo la hipótesis de que esposible la transformación de la es-cuela existente (trabajando en elespacio dialéctico de la reproduc-ción-producción) y de que esatransformación puede ser orien-tada por un modelo didáctico al-ternativo, como el que acabo deesbozar.
deración Icaria de grupos innovadores(Fedicaria). Sobre el la formación deesta federación y su proceso de con-solidación puede consultarse Castán,Cuesta Fernández y Fernández Cua-drado, 1996; una síntesis de los pro-yectos integrados en Fedicaria puedeverse en Grupo Ínsula Barataria(Coord.), 1994; más detalladamentepuede conocerse el planteamiento delgrupo Gea-Clío a través del artículode X.M. Souto (1999) en Biblio 3W, ElProyecto Gea-Clío (http://www.ub.es/geocrit/b3w-161.htm).
(5) Sobre el concepto de modelo didácti-co puede consultarse una amplia y di-versa bibliografía. En relación con elenfoque adoptado en este artículo,puede verse: Escudero Muñoz, 1981;Gimeno Sacristán, 1981; Cañal, 1988;Grupo Investigación en la Escuela,1991, vol. I; Merchán y García Pérez,1994.
(6) En el caso del IRES se concibe el mode-lo didáctico con un carácter de teoríamás global, que no es identificable,simplemente, con «modelo de ense-ñanza» o con «estilo educativo», encuyos casos se suele asimilar la idea ala de «método de enseñanza» o a «me-todología pedagógica» (como conjun-to de decisiones tomadas en torno adistintos temas, como el papel del
por tanto, deben ser sustituidos o su-perados por otro planteamiento, quese considera, por contra, deseable.
(9) En este cuadro recojo una síntesis delos rasgos básicos de los distintos mo-delos, asumiendo el riesgo de ciertavisión simplificadora y estereotipada;lo que puede ser contrarrestado conlos matices, valoraciones y comenta-rios que el texto incluye.
(10) Este sistema se ha ido gestando a tra-vés de hitos históricos como la épocadel Renacimiento o la Ilustración, me-diante un proceso de «pedagogizacióndel saber» (Varela, 1995), hasta el si-glo XIX, momento en el que cristali-zó mediante la consolidación de lasdisciplinas escolares de la forma quehoy las conocemos, fuertemente in-sertadas en sus nichos (es decir, en susrespectivos entramados de relaciones)en un sistema escolar minuciosamen-
te estructurado. Así, pese a que hoyeste entramado de disciplinas tradi-cionales se presenten como el sabermás valioso, destilado a lo largo delproceso histórico, la sociología críti-ca de la educación ha demostrado su-ficientemente hasta qué punto sonmeras construcciones sociales, pro-ducto de los intereses dominantes enuna determinada época histórica (cfr.,para una visión general, Popkewitz(Ed.), 1987; Chervel, 1988; Goodson,1995; y, concretamente, para las dis-ciplinas más emblemáticas del Áreade Ciencias Sociales, Capel et al.,1983, para la Geografía, y, para la His-toria, Cuesta Fernández, 1997 y 1998.
(11) Modalidad relativamente frecuenteen didáctica de la Geografía (véase,por ejemplo: Audigier, 1992 y 1993;Audigier, Crémieux y Tutiaux-Guillon, 1994; García Pérez, 1997).
Diciembre 2000
3332
LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTODocencia Nº 12REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
educación secundaria obligatoria. Las ideas de los alum-nos y sus implicaciones curriculares. Tesis Doctoral diri-gida por los Drs. Rafael Porlán Ariza y José ManuelSouto González. Universidad de Sevilla, Facultad deCiencias de la Educación, Departamento de Didácticade las Ciencias Experimentales y Sociales, 1999. 2 vols.1.121 ] 779 págs. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geo-grafía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona[ISSN 1138-9796], 2000, nº 194, 8 de enero del 2000.
CAPEL, H. et al. Ciencia para la burguesía. Renovación peda-gógica y enseñanza de la geografía en la revolución liberalespañola (1814-1857). Barcelona: Publicaciones de laUniversidad de Barcelona, 1983.
CASTÁN, G.; CUESTA FERNÁNDEZ, R. y FERNÁNDEZCUADRADO, M. Reforma educativa, materialesdidácticos y desarrollo curricular en Ciencias Sociales.Balance provisional de cinco años (1990-1995). InGrupo de Didáctica de las Ciencias Sociales del Pro-yecto IRES (Coord.). La experimentación curricular enCiencias Sociales. Planteamientos y perspectivas. Ponen-cias del V Seminario sobre Desarrollo Curricular en el Áreade Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Educación Se-cundaria Obligatoria). Sevilla: Alfar, 1996, p. 151-175.
CHERVEL, A. L’histoire des disciplines scolaires. Réflex-tions sur un domaine de recherche. Historiens etGéographes, 1988, nº 38, 59-119.
CUESTA FERNÁNDEZ, R. Sociogénesis de una disciplina es-
profesor, la concepción de las tareasescolares, etc.).
(7) Para esta carecterización me baso enaportaciones producidas en el contex-to del Proyecto IRES, especialmenteen las siguientes: Grupo Investigaciónen la Escuela, 1991, vol. 1; Porlán,1993, cap. 5; García Díaz y GarcíaPérez, 1989, 5ª ed. 1999, cap. 6; Porlány Martín Toscano, 1991; Merchán yGarcía Pérez, 1994; Azcárate, 1999;Martín del Pozo, 1999.
(8) Aunque la idea de escuela «tradicio-nal» puede ser entendida desde dis-tintas perspectivas (Trilla, 1996) —y,por tanto, su análisis en detalle reque-riría muchos matices—, con frecuen-cia el término se utiliza connotandouna valoración peyorativa; es decir,constituye una especie de estereoti-po que agrupa un conjunto de atri-butos educativos no deseables, que,
BIBLIOGRAFÍA CITADA:
APPLE, M.W. Ideology and Curriculum. London: Routledgeand Kegan Paul, 1979. (Trad. cast.: Ideología y currícu-lum. Madrid: Akal, 1986).
APPLE, M.W. Education and power. Londres: Routledge andKegan Paul Ltd., 1982 (Trad. cast. Educación y poder.Madrid: Paidós-M.E.C., 1987).
AUDIGIER, F. Pensar la geografia escolar. Un repte per a ladidàctica. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 1992, nº 21,p. 15-33.
AUDIGIER, F. Sur la didactique de la géographie. Thèsesde primptemps (cru 1993). Géographes Associés, 1993,nº 12, p. 52-58.
AUDIGIER, F.; CRÉMIEUX, C. y TUTIAUX-GUILLON, N.(1994). La place des savoirs scientifiques dans lesdidactiques de l’histoire et de la géographie. RevueFrançaise de Pédagogie, 1994, nº 106, p. 11-23.
AZCÁRATE, P. Metodología de enseñanza. Cuadernos dePedagogía, 1999, nº 276, p. 72-78.
BOURDIEU, P. y PASSERON, J. La reproduction. París:Minuit, 1970 (Trad. cast. La reproducción: elementos parauna teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laia,1977).
CAÑAL, P. Un marco curricular en el modelo sistémicoinvestigativo. In PORLÁN, R.; GARCÍA, J.E. y CAÑAL,P. (Comps.). Constructivismo y enseñanza de las cien-cias. Sevilla: Díada, 1988, p. 137-156.
CAPEL, H. García Pérez, Francisco. El medio urbano en la
da del profesor, lo que se conside-ra como el mecanismo más ade-cuado para favorecer la «construc-ción» del conocimiento escolarpropuesto; así, a partir del plantea-miento de «problemas» (de cono-cimiento escolar) se desarrolla unasecuencia de actividades dirigidaal tratamiento de los mismos, loque, a su vez, propicia la construc-ción del conocimiento manejadoen relación con dichos problemas.El proceso de construcción del co-nocimiento es recursivo, pudién-dose realizar el tratamiento de unadeterminada temática en distintasocasiones con diferentes niveles decomplejidad, favoreciéndose, asi-
NOTAS
(1) Se trata de la reseña siguiente: GarcíaPérez, Francisco. El medio urbano enla educación secundaria obligatoria. Lasideas de los alumnos y sus implicacionescurriculares. Tesis Doctoral dirigida porlos Drs. Rafael Porlán Ariza y José Ma-nuel Souto González. Universidad deSevilla, Facultad de Ciencias de laEducación, Departamento de Didác-tica de las Ciencias Experimentales ySociales, 1999. 2 vols. 1.121 ] 779págs. Biblio 3W. Revista Bibliográficade Geografía y Ciencias Sociales. Uni-versidad de Barcelona [ISSN 1138-9796], Nº 194, 8 de enero de 2000.
(2) Un análisis más amplio de la filosofíacrítica presente en los grupos inno-vadores que forman la FederaciónIcaria (o Fedicaria) puede consultarse,por ejemplo, en los artículos de Cues-ta Fernández (1999) y de Rozada(1999) en el nº 3 de la revista-anuarioCon-Ciencia Social, que sirve de plata-forma a dicha federación. A la posi-ción concreta del Proyecto IRES —alque pertenezco— me referiré más aba-jo en relación con la defensa de unmodelo didáctico alternativo.
(3) Puede consultarse una sintética revi-sión de estos planteamientos en RuizVarona, 1997.
(4) El Proyecto «Investigación y RenovaciónEscolar» (IRES) —del que formo par-
te— es un amplio programa de inves-tigación educativa, puesto en marchaen 1991 por profesores universitariosy de otros niveles educativos desdeSevilla, que ha dado lugar a una grandiversidad de iniciativas y produccio-nes de carácter educativo, tanto enrelación con el currículum de losalumnos como en relación con la for-mación de los profesores. Teniendocomo referencia central un modelodidáctico alternativo (el «Modelo de In-vestigación en la Escuela»), el ProyectoIRES pretende trabajar en el campo(triangular) de interacciones delimi-tado por la investigación educativa,la experimentación curricular y el de-sarrollo profesional de los profesores.En la bibliografía se recogen diversasaportaciones relacionadas con esteproyecto, de las que destaco las si-guientes: Grupo Investigación en laEscuela, 1991; Porlán, 1993; GarcíaDíaz, 1998; Porlán y Rivero, 1998.Para conocer más detenidamente elcarácter de este proyecto y las princi-pales publicaciones relacionadas conel mismo puede consultarse en Biblio3W el artículo El Proyecto IRES (http://www.ub.es/geocrit/b3w-205.htm). ElGrupo de Didáctica de las Ciencias So-ciales (como subgrupo dentro delIRES) se integra, asimismo, en la Fe-
mismo, el tratamiento comple-mentario de distintos aspectos deun mismo tema o asunto dentrode un proyecto curricular. La eva-luación se concibe como un pro-ceso de investigación que intentadar cuenta, permanentemente, delestado de evolución de las concep-ciones o ideas de los alumnos, dela actuación profesional del pro-fesor y, en definitiva, del propiofuncionamiento del proyecto detrabajo.
Como puede apreciarse poresta escueta descripción, se tratano tanto de un modelo identifi-cable en la realidad escolar cuan-to de un modelo deseable, que,
en todo caso, es considerado enel Proyecto IRES como una refe-rencia-marco para el análisis deldesarrollo de la enseñanza y parala orientación de la intervenciónprofesional. Así, pues, en relacióncon la cuestión planteada al co-mienzo acerca de la necesidad deconstruir una «escuela alternati-va», asumo la hipótesis de que esposible la transformación de la es-cuela existente (trabajando en elespacio dialéctico de la reproduc-ción-producción) y de que esatransformación puede ser orien-tada por un modelo didáctico al-ternativo, como el que acabo deesbozar.
deración Icaria de grupos innovadores(Fedicaria). Sobre el la formación deesta federación y su proceso de con-solidación puede consultarse Castán,Cuesta Fernández y Fernández Cua-drado, 1996; una síntesis de los pro-yectos integrados en Fedicaria puedeverse en Grupo Ínsula Barataria(Coord.), 1994; más detalladamentepuede conocerse el planteamiento delgrupo Gea-Clío a través del artículode X.M. Souto (1999) en Biblio 3W, ElProyecto Gea-Clío (http://www.ub.es/geocrit/b3w-161.htm).
(5) Sobre el concepto de modelo didácti-co puede consultarse una amplia y di-versa bibliografía. En relación con elenfoque adoptado en este artículo,puede verse: Escudero Muñoz, 1981;Gimeno Sacristán, 1981; Cañal, 1988;Grupo Investigación en la Escuela,1991, vol. I; Merchán y García Pérez,1994.
(6) En el caso del IRES se concibe el mode-lo didáctico con un carácter de teoríamás global, que no es identificable,simplemente, con «modelo de ense-ñanza» o con «estilo educativo», encuyos casos se suele asimilar la idea ala de «método de enseñanza» o a «me-todología pedagógica» (como conjun-to de decisiones tomadas en torno adistintos temas, como el papel del
por tanto, deben ser sustituidos o su-perados por otro planteamiento, quese considera, por contra, deseable.
(9) En este cuadro recojo una síntesis delos rasgos básicos de los distintos mo-delos, asumiendo el riesgo de ciertavisión simplificadora y estereotipada;lo que puede ser contrarrestado conlos matices, valoraciones y comenta-rios que el texto incluye.
(10) Este sistema se ha ido gestando a tra-vés de hitos históricos como la épocadel Renacimiento o la Ilustración, me-diante un proceso de «pedagogizacióndel saber» (Varela, 1995), hasta el si-glo XIX, momento en el que cristali-zó mediante la consolidación de lasdisciplinas escolares de la forma quehoy las conocemos, fuertemente in-sertadas en sus nichos (es decir, en susrespectivos entramados de relaciones)en un sistema escolar minuciosamen-
te estructurado. Así, pese a que hoyeste entramado de disciplinas tradi-cionales se presenten como el sabermás valioso, destilado a lo largo delproceso histórico, la sociología críti-ca de la educación ha demostrado su-ficientemente hasta qué punto sonmeras construcciones sociales, pro-ducto de los intereses dominantes enuna determinada época histórica (cfr.,para una visión general, Popkewitz(Ed.), 1987; Chervel, 1988; Goodson,1995; y, concretamente, para las dis-ciplinas más emblemáticas del Áreade Ciencias Sociales, Capel et al.,1983, para la Geografía, y, para la His-toria, Cuesta Fernández, 1997 y 1998.
(11) Modalidad relativamente frecuenteen didáctica de la Geografía (véase,por ejemplo: Audigier, 1992 y 1993;Audigier, Crémieux y Tutiaux-Guillon, 1994; García Pérez, 1997).
3534
Diciembre 2000Docencia Nº 12
LA ACTIVIDADQUE PERMITE
EL APRENDIZAJEES ACCIÓN
ACOMPAÑADADE PENSAMIENTO
LA ACTIVIDADQUE PERMITE
EL APRENDIZAJEES ACCIÓN
ACOMPAÑADADE PENSAMIENTO
Entrevista a Víctor Molina
La actividad del alumno, las metodologías activo-participativas, la crítica a la clase fron-tal o expositiva, constituyen hoy en día imperativos para todo discurso educativo quequiera definirse como innovador. Son ideas que se levantan como verdaderas “consig-nas pedagógicas”, pero sobre las que no hemos reflexionado y discutido con la profun-didad que ellas lo exigen. ¿Cuál es el sentido de las metodologías activo-participativasen relación al aprendizaje?, ¿qué es la actividad del alumno?, ¿asegura esa actividad elaprendizaje?
colar: la Historia. Barcelona: Pomares-Corredor, 1997.CUESTA FERNÁNDEZ, R. Clío en las aulas. La enseñanza de
la Historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas.Madrid: Akal, 1998.
CUESTA FERNÁNDEZ, R. La educación histórica del de-seo. La didáctica de la crítica y el futuro del viaje aFedicaria. Con-Ciencia Social, 1999, nº 3, p. 70-97.
DOYLE, W. Learning the Classroom Environment. AnEcological Analysis. Journal of Teacher Education, 1977,vol. 28, nº 6, p. 51-55.
ESCUDERO MUÑOZ, J.M. Modelos Didácticos. Barcelona:Oikos-Tau, 1981.
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. Integrar o segregar. La enseñan-za secundaria en los países industrializados. Barcelona:Laia, 1986.
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. La cara oculta de la escuela. Ma-drid: Siglo XXI, 1990.
GARCÍA DÍAZ, J.E. Hacia una teoría alternativa sobre los con-tenidos escolares. Sevilla: Díada, 1998.
GARCÍA DÍAZ, J.E. y GARCÍA PÉREZ, F.F. Aprender investi-gando. Una propuesta metodológica basada en la investi-gación. Sevilla: Díada, 1989, 5ª ed. 1999.
GARCÍA PÉREZ, F.F. La didáctica como aplicación me-todológica. Con-Ciencia Social, 1997, nº 1, p. 281-288.
GIMENO SACRISTÁN, J. Teoría de la enseñanza y desarrollodel curriculum. Madrid: Anaya, 1981.
GIMENO SACRISTÁN, J. La pedagogía por objetivos. Obse-sión por la eficiencia. Madrid: Morata, 1982.
GIROUX, H.A. Los profesores como intelectuales. Hacia unapedagogía crítica del aprendizaje. Barcelona: Paidós-MEC,1990.
GOODSON, I.F. Historia del Currículum. La construcción so-cial de las disciplinas escolares. Barcelona: Pomares-Co-rredor, 1995.
GRUPO ÍNSULA BARATARIA (Coord.). Enseñar y aprenderCC.SS. Algunas propuestas de Modelos Didácticos. Ma-drid: Mare Nostrum, 1994.
GRUPO INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA. ProyectoCurricular «Investigación y Renovación Escolar» (IRES).(Versión provisional). «Presentación» y cuatro vols. Se-villa: Díada, 1991.
LERENA, C. Escuela, ideología y clases sociales en España.Barcelona: Ariel, 1976.
LERENA, C. Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la edu-cación y de la cultura contemporáneas. Madrid: Akal,1983.
MARTÍN DEL POZO, R. Las materias escolares. Cuadernosde Pedagogía, 1999, nº 276, p. 50-56.
MERCHÁN, F.J. y GARCÍA PÉREZ, F.F. El Proyecto IRES:una alternativa para la transformación escolar. Re-flexiones desde el Área de Ciencias Sociales. Signos.Teoría y práctica de la educación, 1994, nº 13, p. 58-69.
PÉREZ GÓMEZ, A.I. Las funciones sociales de la escuela:de la reproducción a la reconstrucción crítica del co-nocimiento y la experiencia. In GIMENO, J. y PÉREZ,A.I. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid:Morata, 1992a, p. 17-33.
PÉREZ GÓMEZ, A.I. El aprendizaje escolar: de la didácticaoperatoria a la reconstrucción de la cultura en el aula.In GIMENO, J. y PÉREZ, A.I. Comprender y transformarla enseñanza. Madrid: Morata, 1992b, p. 63-77.
PÉREZ GÓMEZ, A.I. Enseñanza para la comprensión. InGIMENO, J. y PÉREZ, A.I. Comprender y transformar laenseñanza. Madrid: Morata, 1992c, p. 78-114.
PÉREZ GÓMEZ, A.I. La cultura escolar en la sociedadposmoderna. Cuadernos de Pedagogía, 1994, nº 225, p.80-85.
PÉREZ GÓMEZ, A.I. La escuela, encrucijada de culturas.Investigación en la Escuela, 1995, nº 26, p. 7-24.
POPKEWITZ, Th. S. (Ed.). The formation of school subjectmatter: The struggle for creating an American institution.Nueva York: The Falmer Press, 1987.
PORLÁN, R. Constructivismo y escuela. Hacia un modelo deenseñanza-aprendizaje basado en la investigación. Sevi-lla: Díada, 1993.
PORLÁN, R. y MARTÍN TOSCANO, J. El diario del profesor.Un recurso para la investigación el aula. Sevilla: Díada,1991.
PORLÁN, R. y RIVERO, A. El conocimiento de los profesores.Una propuesta formativa en el área de ciencias. Sevilla:Díada, 1998.
ROZADA, J. Mª. Ideas y dudas sobre una enseñanza críticade las ciencias sociales en la escuela comprensiva. Con-Ciencia Social, 1999, nº 3, p. 42-69.
RUIZ VARONA, J. M. Teoría crítica y enseñanza de las Cien-cias Sociales. El subdesarrollo como problema social y con-tenido educativo. Tesis doctoral inédita, dirigida por elDr. A. Luis Gómez. Universidad de Oviedo: Departa-mento de Educación, 1997.
SOUTO, X. M. El proyecto Gea-Clío. Biblio 3W. Revista Bi-bliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidadde Barcelona [ISSN 1138-9796], 1999, nº 161, 17 dejunio de 1999.
TORRES SANTOMÉ, J. El currículum oculto. Madrid: Morata,1991
TRILLA, J. Tendencias educativas: Escuela tradicional. Pa-sado y presente. Cuadernos de Pedagogía, 1996, nº253,p. 14-19.
VARELA, J. (1995). El estatuto del saber pedagógico. InVV. AA. Volver a pensar la educación (Congreso Interna-cional de Didáctica). Vol. II. Prácticas y discursos educati-vos. Madrid: Morata, 1995, p. 61-69.
VARELA, J. y ÁLVAREZ URÍA, F. Arqueología de la escuela.Madrid: La Piqueta, 1991.
REFLEXIONES
PEDAGÓGICAS