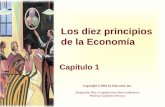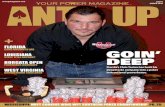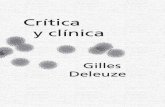Los Diez ante la crítica y la crítica ante los Diez: diálogos, disputas y parodias
Transcript of Los Diez ante la crítica y la crítica ante los Diez: diálogos, disputas y parodias
Los Diez ante la crítica y la crítica ante Los Diez: diálogos,
disputas y parodias1
Gonzalo Montero Y.
Al leer la revista que el grupo Los Diez publicó entre los años
1916 y 1917, llama la atención el importante espacio que se le
otorga a los textos que se refieren a otros textos, o bien a otros
objetos culturales —exposiciones de artes visuales, obras
arquitectónicas, conciertos de música, obras de teatro, etc.—;
estamos hablando de las crónicas, reseñas, estudios analíticos,
etc. que poblan los cuatro números de la revista y que podemos
denominar textos críticos. La intención del presente texto es analizar
este corpus, para así develar ciertos elementos propios de la
poética del grupo, y de los cambios que esta tuvo. Asimismo, se
determinará el lugar que ocupa “Los Diez”, en cuanto enunciadores
de un discurso crítico, dentro de su momento y también en el
desarrollo histórico más general de la crítica literaria chilena
del siglo veinte.
A pesar de su voluntad grupal, Los Diez nunca funcionó como un
bloque homogéneo, en el cual las individualidades se anulaban en
pos de la formación de un discurso uniforme. Por el contrario, se
tuvo como principal máxima la libertad de las formas creativas,
entonces, la presencia de voces divergentes entre ellas fue
evidente dentro del grupo. Este grado de divergencia también está
presente entre los textos que revisaremos. Podemos ver que los
distintos críticos que escriben dentro de la revista, poco a poco
van demostrando una personalidad particular; cuentan con maneras
1 Texto publicado como estudio preliminar en el libro Revista Los Diez (1916-1917).
Santiago de Chile: Editorial Cuarto, 2011. 41-53.
distintas de concebir y de percibir el arte, lo cual quedará en
evidencia en el análisis de los textos.
Fueron varios los miembros del grupo que escribieron crítica
dentro de la revista, ya sea crítica literaria o de diversas
manifestaciones artísticas. Destacan, ya sea por sus evidentes
habilidades como críticos o por la consistencia con que
escribieron, Armando Donoso, Licenciado Vidriera (seudónimo de
Luis David Cruz Ocampo), Eduardo Barrios, Pedro Prado, Juan
Carrera, entre otros. Cada uno cuenta con intereses particulares,
lugares enunciativos, concepciones estéticas y estilos diferentes,
los cuales tuvieron cabida dentro de la revista. A esto, debemos
sumarle que el discurso crítico del grupo y de sus integrantes fue
mutando a lo largo del tiempo; no es el mismo el ánimo grupal en
el primer número que el que demuestran los textos finales.
Entonces, el resultado es un grupo muy heterogéneo de textos, pero
que nos permitirá captar elementos trascendentes sobre la
composición del grupo Los Diez.
***
Si revisamos el contexto literario y artístico en el que el
grupo se sitúa, veremos que es un momento en el que están
surgiendo múltiples voces y tendencias nuevas. Si bien no ha
llegado la apertura mayor, que vendrá con las vanguardias de las
décadas posteriores, la década de 1910 representa un momento
activo en el que el campo cultural nacional se está complejizando
fuertemente. Así como han surgido múltiples tendencias literarias,
las maneras de aproximarse a los textos también se han
diversificado. Los diferentes discursos ideológicos presentes en
aquellos años contaban con sus respectivos representantes dentro
de la crítica literaria de la época, desde las tendencias más
conservadoras hasta las más cosmopolitas y progresistas. Una de
las propuestas del presente texto es entender los textos críticos
de la revista como una muestra de esta diversidad discursiva y
estética. A pesar de que Los Diez asumieron un lugar determinado
dentro del campo cultural de su época, también vemos que en
algunos momentos de su producción textual están presentes las
tensiones de su época. Es decir, su lugar enunciativo es múltiple,
y al interior del grupo convivirían diferentes maneras de entender
la actividad intelectual y artística.
Históricamente, la crítica literaria en Chile tiene sus inicios
en el siglo diecinueve, con Andrés Bello y posteriormente José
Victorino Lastarria como sus exponentes más importantes. Sin
embargo, aún a inicios del siglo veinte era una actividad en pleno
proceso de formación. El marco conceptual con el que se trabajaba
era extremadamente estrecho y los textos tendían al biografismo
(me refiero a un trabajo crítico que, antes que referirse a los
textos mismos con los que está trabajando, se centra en la vida
del autor) o a otras limitaciones. Los textos críticos publicados
en la revista de Los Diez demuestran un alto grado de lucidez en
lo que respecta a las limitaciones epocales con las cuales deben
lidiar. De la misma forma, los textos permanentemente reflexionan
en torno a la manera en que se debe hacer crítica, aunque no con
afanes normativistas. Entonces, la precariedad teórica e
intelectual del momento histórico no es desentendida, sino que es
asumida conscientemente como un desafío central. No estamos
solamente frente a textos que hacen crítica, sino que frente a
textos que asumen una mira autoreflexiva y metacrítica.
Como sabemos, y siguiendo los conceptos acuñados por el
sociólogo francés Pierre Bourdieu, el cambio de siglo marca un
proceso de autonomización de la cultura con respecto a otros
saberes. Si el siglo diecinueve estuvo marcado por la figura del
intelectual como hombre de Estado —sin duda, Andrés Bello
representa el paradigma de este modelo—, en el siglo veinte el
campo de la cultura está adquiriendo un grado de autonomía mayor
con respecto a otros discursos o ámbitos. El arte ha ganado
modalidades y mecanismos de funcionamiento y validación que le son
propios. Este cambio paradigmático también se ve representado en
la labor de los críticos. No queremos entender al arte como una
actividad que no se ve “contaminada” por los demás quehaceres del
ser humano, sino como una actividad que busca superar la
subordinación o el servilismo a otros campos de poder social
(político, económico, religioso, etc.). Sin duda, esta propuesta
de Bourdieu está en sintonía con las problemáticas que
conscientemente el grupo Los Diez asumió como los desafíos que
debía enfrentar.
***
Muchas veces, Los Diez ha sido entendido como un grupo de
intelectuales evasivos y que no se hicieron cargo de los problemas
sociales y políticos de su época. Es cierto que la política
contingente no es un tema que se pueda ver tratado con recurrencia
en la revista. Sin embargo, creemos que es en los textos críticos
donde los intereses del grupo se vuelcan hacia el espacio público
y sus conflictos. Esto lo veremos ya sea en la constante
preocupación por dar cuenta de lo que sucede en el ámbito de la
cultura, como también por la actitud propositiva, paródica y de
denuncia que los textos críticos adquieren.
En comparación con las otras secciones de la revista, en las
cuales son escasas o nulas las referencias al contexto, la sección
de crítica se asume como una trinchera desde donde el grupo y sus
individualidades se mueven en este campo en permanente movimiento
y mutación que llamamos cultura. No hay que ver en esto una
desestimación de la labor crítica —en cuanto puede hablar de lo
que el “arte elevado” no se digna a nombrar—, sino que se entiende
la crítica como un lugar enunciativo distinto, con propósitos y
licencias diferentes con respecto a las demás secciones de la
revista. La contingencia motiva mucho de los textos, y vemos que
el diálogo con agentes externos al grupo es permamente. El ejemplo
más claro de esto sería la polémica que se genera en torno a la
Pequeña antología de poetas chilenos contemporáneos, que trataremos de
manera más extensa más adelante.
El diálogo con los críticos externos al grupo fue una constante
dentro de Los Diez. Hay referencias explícitas en la revista a la
labor de los críticos que publicaban en otros medios (que hablaban
desde otras posiciones ideológicas y estéticas). Quizás el caso
más radical en que se evidencia el diálogo entre el grupo y los
críticos externos se lleva a cabo un par de años después del
cierre de la revista. Se trata de una estrategia paródica llevada
a cabo por miembros del grupo, quienes inventaron un autor afgano
llamado Karez-I-Roshan con el propósito de develar la torpeza de
los críticos oficiales a la hora de leer y llevar a cabo sus
juicios estéticos2.
Como ya enunciamos anteriormente, nos interesa detectar rasgos
de la poética y de la propuesta programática grupal en los textos
críticos, considerando que al hablar de otros textos, los miembros
del grupo están dando apreciaciones sobre lo que han de entender2 Para profundizar en el caso de Karez-I-Roshan, ver: Maino, Pedro. “Karez-I-
Roshan: Una ‘fuente de luz’ en el campo literario chileno de principios delsiglo veinte”, Revista Chilena de Literatura, 76, 2010.
sobre la literatura y el arte en general. Sin embargo, en el
apartado de textos críticos de la revista conviven diferentes
voces.
Tras la lectura de los textos críticos publicados en la
revista, podemos esbozar las diferentes personalidades y
apreciaciones estéticas que tiene cada crítico. No hay una mirada
homogénea sobre la cultura, y al interior de un mismo medio
podemos ver que conviven desde visiones más conservadoras y
normativas (por ejemplo, el Licenciado Vidriera), hasta miradas
más cosmopolitas que buscan la renovación de las formas
artísticas. Un ejemplo de esta última postura sería Armando
Donoso, quien destaca por su gran erudicción y alto conocimiento
de las literaturas europeas de esos años. Además de su labor como
crítico, publica en la revista textos sobre poesía alemana,
crónicas y semblanzas de autores europeos. A la hora de evaluar
las obras de los autores nacionales, Donoso se nutre de sus
conocimientos, para así llevar a cabo lecturas relacionales y
comparativas entre los autores locales y lo que sucede en otros
lugares del mundo3.
En el primer tomo de la revista, Ernesto Guzmán enuncia una
máxima que creemos es muy representativa de la crítica dentro de
la revista: “Todo crítico, al considerar una labor artística
cualquiera, debe mostrar su manera de ver, su concepción del Arte”
(77)4. Es interesante que con esta oración se da inicio a uno de
los primeros textos críticos presentes en la revista. Tomando en
3 En la introducción a la Pequeña Antología de poetas chilenos contemporáneos, ArmandoDonoso se refiere a la influencia de las letras extranjeras en la literaturanacional. A diferencia de otros autores de la época, que ven con desconfianzaeste influjo, Donoso considera que es un proceso natural que facilita laformación de una tradición propia. Sin embargo, las letras de un país han dellegar idealmente a un estado de autonomía.
4 Al citar la revista, la numeración se refiere a la página de la revista original y no a la de esta edición.
cuenta esto, podemos otorgarle un valor programático, en cuanto
devela un principio que en la mayoría de los casos será seguido
por los críticos dentro del grupo Los Diez.
***
Las críticas y crónicas sobre otras artes (pintura, escultura,
música, arquitectura, teatro) constituyen un corpus que requiere
ser tratado de manera particular. Por una parte, son un certero
registro de las formas en que las obras artísticas se apreciaban,
se distribuían y se tranzaban durante la segunda década del
veinte. Además, la inclusión de crítica de arte está en estrecha
coherencia con el afán multidisciplinario que el grupo plasmó en
el resto de la revista. Así, vemos que la sección de crítica no se
entiende como un apartado aislado del resto de la producción
grupal, sino que es un complemento activo y cohesionado que
responde a los mismos ideales que mueven al grupo en su totalidad.
En los textos de crítica de arte se llevan a cabo lúcidas
reflexiones estéticas y sociales que sin duda enriquecen y
renuevan lo que podemos pensar sobre la importancia del grupo en
la formación de las artes en nuestro país. Es interesante ver cómo
estos textos van intercalando apreciaciones motivadas por el
contexto más inmediato (las exposiciones, las presentaciones,
teatrales, los conciertos, etc.) y reflexiones altamente
abstractas y que buscan trascender la contingencia para así
ampliar los alcances de dichas apreciaciones.
A pesar de que los textos permanentemente ponen énfasis en la
escasez de actividades culturales de calidad, vemos que sí hay un
campo artístico en formación, compuesto por diversas tendencias en
pugna. Una de las pugnas que se hacen más evidentes en los textos,
dice relación con artistas que, a pesar de tener gran éxito
económico en sus exposiciones, no representan una buena propuesta
artística. Uno de los casos en que dicha crítica se hace más
clara, tiene como centro a un pintor llamado Franciscovich. En el
primer número de la revista, se refieren a este autor en los
siguientes términos: “[la exposición de Franciscovich] vino a
probar dos cosas: el entusiasmo del público por adquirir cuadros,
y su falta de criterio para adquirirlos” (81). Vemos una clara
denuncia que interpela a todos los partícipes del proceso de
intercambio de obras artísticas: en primer lugar, el artista
mismo, el cual hace obras de mala calidad; en segundo lugar, a los
galeristas que le han dado espacio a artistas mediocres como
Franciscovich; y en tercer lugar, a los compradores, que al
comprar dichas obras contribuyen a que el arte en Chile se
estanque y no evolucione. Al criticar a un artista por tener un
éxito comercial no sustentado en una calidad artística, el grupo
está poniendo en tela de juicio los medios de validación de la
época. La crítica, entendida como lugar desde donde los miembros
del grupo interpelaron activamente a su entorno, asume un rol de
denuncia que busca revertir prácticas culturales pobres y
mezquinas, todo en pos de la renovación del arte y de las formas
que se tienen para apreciarla.
Una segunda referencia a Franciscovich, esta vez en el último
número de la revista, insiste en desacreditar el éxito del pintor.
En un texto referido a una exposición de pintura argentina, leemos
lo siguiente: “sabemos distinguir lo que va de un éxito pecuniario
a lo Franciscovich (que tan mal habla de la cultura pictórica de
nuestra sociedad) al honrado éxito artístico alcanzado por
verdaderos pintores” (361). Quisiera destacar dos ideas que la
cita nos entrega. En primer lugar, el énfasis que se pone en que
Los Diez —entendiéndolo como enunciador colectivo, ya que en este
caso el texto no está firmado por ningún miembro del grupo— posee
las capacidades intelectuales para detectar casos como el de
Franciscovich; en otros términos, el grupo se autodefine como un
interlocutor válido a la hora de discutir sobre las corrientes
estéticas en juego, como un agente capaz de denunciar ciertos
“funcionamientos defectuosos” del aparato de validación artística
y cultural. En segundo lugar, esta cita nos revela la preocupación
que se tiene en evitar que casos como el de Franciscovich
desprestigien “la cultura pictórica” de Chile a nivel
internacional (recordemos que este comentario está en el contexto
de una nota sobre pintura argentina). Así, la existencia de
artistas mediocres que cuentan con éxito económico que los avala
no solo evidencia falta de criterio en los consumidores de
cultura, sino que también degrada la visión que se tiene del arte
chileno en el extranjero. Más que preocupación por el nacionalismo
estético mancillado, lo que a Los Diez preocupa es que casos como
el de Franciscovich impida el diálogo fructífero entre los
artistas latinoamericanos.
Este afán de denuncia que el grupo asume tiene un complemento
en la intención formativa que algunos autores ven en la actividad
crítica. Por ejemplo, Eduardo Barrios, cuyos textos se centraron
en la crítica teatral, considera que la labor del crítico es
contribuir en el desarrollo de una sensibilidad artística más
lúcida y crítica entre el público (ya sea lector, espectador,
comprador de pinturas, etc.). De esta forma, al generar un mayor
grado de consciencia estética y al promover la amplitud de
criterios a la hora de presenciar arte, los ideales estéticos de
Los Diez —libertad en el arte, autonomía del campo, renovación y
amplitud de los límites de la belleza, etc.— podrían llevarse a
cabo en un contexto más productivo y más preparado.
Continuando con Barrios, en uno de sus textos plantea cómo ha
de ser el trabajo crítico, cuáles son sus propósitos y su
limitantes. Comienza su reflexión poniendo en evidencia que sería
absurdo criticarle a un determinado artista el exceso de
subjetividad, ya que no sería posible desprenderse del yo a la
hora de llevar a cabo una actividad artística. De la misma forma,
plantea que el crítico es, antes que todo, un sujeto que cuenta
con una determinada forma de concebir el mundo y el arte,
particular y parcial. Barrios nos dice: “La apreciación que
cualquier individuo haga, tanto del Universo y sus misterios como
de las producciones artísticas, será personal por fuerza: y
mientras más lo sea, mejor. Otra cosa, a mi juicio, es absurda e
imposible” (165). No solo asume que sus textos son subjetivos,
sino que plantea que dicha subjetividad es necesaria y positiva.
Al poner en evidencia esta subjetividad, también hay un gesto de
respuesta a otros críticos de la época, que impiden la
coexistencia de diversas formas de ver y de apreciar el arte.
Asumiendo que se habla desde un lugar particular, se está dando
cabida a que existan múltiples lugares desde donde se puede hablar
de un objeto tan mutable y poco rígido como es la cultura.
Volvemos, de esta forma, al propósito grupal de apertura y de
diversificación de los discursos estéticos. Esto va en directa
oposición a los representantes de una crítica más conservadora
(Omer Emeth, Leo Par, Pedro Nolasco Cruz, por dar algunos nombres)
que veían en la labor crítica una actividad de clasificación,
ordenamiento, enjuiciamiento y hasta censura, todo desde una
pretendida objetividad totalizante.
***
Definitivamente la polémica más intensa en la que el grupo Los
Diez estuvo involucrado fue la que rodea la publicación de la
Pequeña Antología de poetas chilenos contemporáneos. Consideremos que toda
antología pretende establecer un canon —incluso al tratarse de un
canon distinto al de corte más tradicionalista—, en cuanto se
lleva a cabo un proceso selectivo que busca representar de la
mejor forma el estado del arte en un determinado momento.
Entonces, la publicación de una antología tiene como consecuencia
lógica la polémica y las disputas. La historia literaria chilena
nos da muchos ejemplos de esto.
Tenemos registro textual de tres momentos bastante marcados en
la polémica que rodeó a la antología. En primer lugar, está la
publicación misma del libro, compuesto por un prólogo de Armando
Donoso y por una selección de textos de veinticuatro poetas,
sumando un total de 128 páginas. En segundo lugar, están las
reacciones críticas que la antología motivó (en el presente libro
hemos incluido una selección de estas). Por último, está la
respuesta que el grupo dio a las críticas recibidas.
La introducción escrita por Armando Donoso, titulada “La
evolución de nuestra poesía lírica”, plantea ideas que sería
interesante revisar. La preocupación por el momento que se está
viviendo en el desarrollo de la poesía chilena es evidente. Donoso
comienza su texto estableciendo la estadía de Rubén Darío en el
país como el hito inicial de la renovación poética en Chile. Con
la publicación de Azul (Valparaíso, 1888), comenzaba un proceso de
liberación con respecto a las antiguas tendencias decimonónicas,
las cuales son vistas como obsoletas. Así, los aires modernistas
habrían dado una nueva posiblidad de evolución a las letras
nacionales. Esta influencia habría tenido como resultado “[un]
movimiento de resurección que, incipiente en sus comienzos, fue
tomando cuerpo hasta florecer en un intenso movimiento artístico”
(11). Sin embargo, Donoso detecta que al poco tiempo de este
primer renacer, se da un estancamiento y una repetición de una
retórica, de una fórmula ya probada. En estos poetas Donoso
reconoce, a pesar de este estancamiento, el mérito de buscar
nuevas libertades para el arte; serían los antecedentes directos
de los poetas contenidos en esta antología.
Una de las tesis centrales de la introducción dice que todo
proceso de renovación estética trae consigo excesos y desmesuras,
pero que estos no irían en desmedro del verdadero aporte que estas
renovaciones traen. En palabras de Donoso, “fueron esos crímenes
de juventud y entusiasmo cuyos resultados trajeron positivos
beneficios artísticos” (15). De hecho, ejemplifica estos “crímenes
de juventud” con un poema de Antonio Bórquez Solar, donde la
influencia de Darío es excesiva, dando como resultado un texto de
un lenguaje demasiado artificioso y de imágenes recargadas.
Frente a la escuela de los modernistas rubendarianos en Chile,
Donoso guarda cierta distancia crítica. Creo que no es correcto
identificar a los poetas contenidos en la Pequeña antología… como un
grupo de seguidores de Rubén Dario, lo cual sí hacen los críticos
detractores de la antología. Es cierto que Donoso reconoce la
importancia central de la figura del poeta nicaragüense, pero es
evidente que hay una intención de desmarcarse de esta. Creo que la
siguiente cita resume la relación contradictoria entre la Pequeña
antología… y el movimiento modernista:
El advenimiento del modernismo en nuestra literatura tuvo el
significado de una amplia liberación de los gastados cánones
seudo-clásicos y románticos: con él sucedía, a un período de
decrepitud, una era primaveral, de absoluta libertad, aunque
dicha libertad rayó en la anarquía, trayendo con su aliento de
resurrección algunos excesos, naturales por lo demás, de toda
fecundidad, de toda exuberancia, de todo renuevo, en fin (15-
16).
Como era de esperar, la publicación de la antología despertó
una reacción furibunda por parte de ciertos críticos. Sus
principales detractores fueron Leo Par y Omer Emeth, quienes
hacían crítica literaria en los diarios La Nación y El Mercurio,
respectivamente. Las propuestas de renovación que la antología
representaba ponía en jaque las concepciones estéticas propias de
estos críticos, enraizados en poéticas anacrónicas para el momento
histórico.
Leo Par, seudónimo de Ricardo Dávila Silva, critica la
antología en múltiples criterios. Se centra bastante en la forma
en que están construidos los poemas, los cuales considera
atentatorios contra los ideales de la belleza y la verdad. Según
Leo Par, el no regirse por estructuras métricas, el uso de
imágenes sobrecargadas, la exploración en formas rítmicas nuevas,
hacen de estos textos “[una poesía] que no puede durar y que no
durará (…) un culteranismo de última hora”; es decir, considera
que son textos antojadizos y poco trascendentes, en los que solo
hay preocupación por llevar a cabo “vulgares artificios verbales”.
Otra crítica central se refiere a la irreverencia que hay entre
los nuevos poetas hacia las poéticas pretéritas. Esto revelaría
una soberbia, la cual a su vez busca ocultar el fondo pobrísimo
que tendrían los textos.
Leo Par termina su crítica haciendo tres recomendaciones para
que los poetas descarriados vuelvan a tomar el camino correcto: en
primer lugar, la lectura y el estudio de los grandes maestros;
luego, el culto por la sencillez y la naturalidad; y por último,
el respeto por las reglas y por el público. De estas tres
recomendaciones, o más bien de la rupturas de estas máximas, se
pueden desprender pilares fundamentales de la literatura
contemporánea: la desacralización de los grandes referentes de
antaño, la liberación con respecto a las reglas, la interpelación
violenta hacia el público, el cual ya no es tratado con
condecendencia, etc. Así, se evidencia la lucha diaria que tuvo
que dar el grupo para superar las limitaciones que las tendencias
reaccionarias de la sociedad quisieron imponer.
El trabajo crítico de Omer Emeth se caracterizó por un alto
grado de normativismo y de moralidad a la hora de enfrentarse a
los textos literarios. Por su ideología conservadora, veía con
desconfianza los textos que no respondían a moldes y a
clasificaciones rígidas, que problematizaban las clasificaciones
genéricas tradicionales. Así, entre el crítico y Pedro Prado hubo
disputas previas a la publicación de la antología e incluso de la
revista. En vista de que Pedro Prado llevaba unos cuantos años
trabajando la prosa poética (género mixto difícil de clasificar en
las categorías tradicionales), Emeth había criticado duramente sus
libros anteriores, a lo que Prado y Los Diez respondieron en más
de una oportunidad mediante estrategias paródicas y de denuncia.
Vemos entonces que existen antecedentes de hostilidad entre Los
Diez y este crítico.
Considerando la resistencia de Emeth frente a los textos que no
se acomodaban a los moldes clásicos, difícilmente habría de
recibir con buenos ojos la antología. Por ejemplo, no logra
aceptar la forma en que versifican los nuevos poetas.
Procedimientos poéticos como el encabalgamiento, que consiste en
que el corte del verso no coincide con un corte sintáctico, son
vistos por Emeth como aberraciones. Los poemas de la antología
serían “mera prosa convertida en verso por obra y gracia de los
tipógrafos”. En todo esto, vemos una sintonía con la postura que
Leo Par a su vez presenta.
Sin embargo, los dichos de Emeth que mayores reacciones
provocaron dentro del grupo no trataron sobre los poemas en sí. En
su texto, Omer Emeth reproduce parte de la carta que un poeta no
incluido en la antología le habría mandado al crítico para
desprestigiar al grupo. En esta carta, el poeta le dice a Omer
Emeth que la antología fue financiada por Pedro Prado, para
enaltecerse a él mismo y a sus compañeros decimales. Esto, sumado
a una serie de actitudes mezquinas por parte de los críticos del
momento, provoca la reacción inmediata del grupo, que se ve en la
obligación de salir en defensa de la antología, de los miembros
del grupo y también de las nuevas tendencias.
En el número de la revista que sigue a la publicación de la
Pequeña antología de poetas chilenos contemporáneos, hay dentro de la
sección de crítica tres textos destinados a responder las críticas
anteriormente referidas. Es uno de los momentos en que el grupo,
actuando en bloque y respondiendo a la contingencia, se ven
obligados a manifestar de manera directa aspectos centrales de su
poética grupal. Los textos se mueven en registros diversos y, por
ende, responden de distinta manera a la polémica que los motiva.
En primer lugar, tenemos el texto del Licenciado Vidriera,
quien lleva a cabo una crítica a la antología, refiriéndose de
manera indirecta a los textos de Leo Par y Omer Emeth. Me centraré
en un punto que creo primordial del texto y que marca un hito
dentro de la producción íntegra de Los Diez. Frente al debate
generado en torno al término modernismo, el Licenciado Vidriera
explica lo que él y el grupo va a entender por modernismo,
justificando su existencia frente a las críticas de Par y Emeth,
quienes ven con desconfianza esta escuela. Vidriera comienza por
aclarar que, según su opinión, la definición de modernismo no la
encontramos, como algunos suponían, en las riquezas de las
imágenes ni tampoco en la “sutileza en el sentir” (348), ya que
estas características estarían en otras manifestaciones literarias
que nada tienen en común con la escuela modernista. Desde la
óptica del Licenciado Vidriera, lo que verdaderamente
representaría al movimiento modernista no radicaría en una
determinada característica textual, sino que en una intención y
una voluntad de contemporaneidad:
al movimiento progresivo de la ciencia y al desarrollo de los
estudios sociales, religiosos y filosóficos, debía corresponder
un desarrollo paralelo en el cultivo de las artes. Una vez que
estas ideas renovadas llegaron a incorporarse al arte fue
menester buscar nuevos medios de expresión que correspondieran
a las necesidades del momento (348).
Entonces, sería necesaria una renovación de las tendencias
artísticas, en la medida que la manera que tenemos de habitar y
entender el mundo también han cambiado. El modernismo, en cuanto
movimiento que anhela la “renovación de ideas y libertad de
formas” (349), estaría adecuado para desarrollarse naturalmente en
la vida moderna, a cuyas necesidades responde.
A pesar de la evidente alineación de Vidriera y del grupo con
la renovación de las artes y las letras, el crítico considera que
siempre lo nuevo debe estar supeditado a los ideales de la verdad
y la belleza. Vemos aquí una tensión dentro del discurso grupal,
en la medida que las ansias de novedad no son tan radicales como
serán posteriormente con el arribo de las vanguardias a Chile.
Esta renovación medida también se ve representada en los textos
literarios que contiene la revista, los cuales no están insertos
en un paradigma vanguardista, ya que aún se conservan ciertos
ideales estéticos pretéritos.
Un pequeño texto de Ernesto Guzmán, también motivado por la
crítica de Leo Par y Omer Emeth a la antología, lleva a cabo una
defensa abierta al libro. Se refiere paródicamente a los críticos
como representantes de “la casta de los Foma Fomitch” (349), cuyas
capacidades de comprensión, como su calidad moral, serían
bajísimas. Este grupo de los Fomitch estaría incapacitado de
captar el sentido de la antología, ya que los poemas antologados
no responderían al reducido y rígido horizonte de espectativas de
los críticos conservadores.
Guzmán reconce a Los Diez como un grupo atento a las exigencias
que la actualidad le hace al arte. Frente a una crítica negativa
(la de Par y Emeth) que busca invalidar la antología y sus
propuestas, Guzmán responde: “Somos hombres de nuestro tiempo;
vivimos con las ideas y con los sentimientos de la época; nos
movemos en el ambiente actual de una renovación de tendencias
artísticas; no podemos abandonar el contacto con este momento de
la vida, en que nos ha tocado actuar” (350).
Por último, está el texto de Pedro Prado, quien había sido
cuestionado en un plano personal por Omer Emeth, al afirmar que
habría financiado la antología para enaltecerse a él y a sus
contertulios. Para esto, en la antología se habrían seleccionado
los mejores textos de los miembros del grupo y lo más mediocres de
los otros poetas. Frente a esta crítica que no solo invalida el
proceso selectivo sino que también las motivaciones del proyecto
editorial íntegro de Los Diez, Prado no oculta su molestia y
evidencia a quién está dirigiendo sus dardos. De hecho, su texto
se titula “Los X y Omer Emeth”, dando cuenta de una hostilidad ya
consistente en el tiempo. Además de criticarle a Omer Emeth la
bajeza con que se enfrenta a la Pequeña antología de poetas chilenos
contemporáneos (bajeza que se demuestra al basar sus críticas en un
chisme cuya fuente no dice, entre otras cosas), Prado llama la
atención sobre el limitado criterio artístico que el crítico
posee. Es decir, Prado anula las herramientas analíticas y de
lectura con que Emeth lleva a cabo su labor crítica.
El autor propone que las diferencias apreciativas entre el
grupo y el crítico se deben, simplemente, a que poseen criterios
artísticos distintos, lo cual es incomprensible para Omer Emeth.
De esto podemos desprender una diferencia radical entre la forma
de ver la cultura del grupo y la del crítico; por una parte, el
grupo aboga por un campo cultural en el que puedan coexistir y
desarrollarse múltiples fuerzas y tendencias; por otro lado, Omer
Emeth busca la homogenización de todos los criterios estéticos al
suyo, ya que se autoconcibe como la voz autorizada para determinar
la validez o invalidez de un texto, una obra o una tendencia
particular.
A pesar de las diferencias entre cada uno de estos textos,
vemos ciertos rasgos comunes que es bueno precisar. En primer
lugar, los textos poseen una evidente vocación pública, en cuanto
responden a las pugnas que atraviesan el campo cultural de la
época. Como ya hemos dicho anteriormente, esta apertura hacia los
problemas que les son contemporáneos al grupo es bastante común en
los textos críticos contenidos en la revista. Además, si bien
están motivados por la contingencia directa, estos textos
sobrepasan el caso particular de la Pequeña antología de poetas chilenos
contemporáneos. Se toca un tema mucho más trascendente, que dice
relación con los cambios paradigmáticos que comenzaban a fraguarse
durante esos años en las artes en general, y que se radicaliza la
década siguiente con el arribo de las vanguardias a Chile. Al
enfrentarse una fuerza conservadora —que lucha por un respeto a
las formas y a los ideales estéticos clásicos— con otra de mayor
apertura —que aboga por la renovación y por un arte acorde a los
nuevos tiempos—, podemos ver en la polémica en torno a la
antología un caso muy representativo de las disputas que
caracterizaron la formación de la literatura moderna y
contemporánea en Chile.
Por último, creo importante destacar que estos tres textos
escritos por miembros del grupo tienen un enunciador colectivo. Si
bien en el caso de Prado el texto está escrito en singular, es
evidente que está representación del grupo, asumiéndose como voz
que habla por todos. Al colectivizar la voz, estos textos se
asumen como manifiestos grupales. El grupo completo se ve instado
a decir qué piensan sobre el arte y la cultura, y al decirlo, se
establece un lugar enunciativo de lucha y resistencia frente a las
fuerzas conservadoras que buscan anular esta voz grupal. Se trata
de textos de lucha, entendiendo la cultura como un campo en el que
se pueden librar muchas batallas.
***
A modo de cierre, recapitulemos en torno a algunos temas. Las
polémicas a las que se enfrentó el grupo, sobre todo la que rodeó
a la Pequeña antología de poetas chilenos contemporáneos, son un antecedente
y también un ejemplo claro de lo que serán las permanentes pugnas
dentro del campo literario chileno durante el siglo veinte.
Obviamente con variantes particulares, la lucha entre las visiones
estéticas más conservadoras y las de mayor apertura y renovación
se reproduce constantemente, y va moldeando el campo literario y
el canon de la literatura chilena. Vemos en Los Diez a un grupo
que supo enfrentar estas fuerzas conservadoras de manera valiente
y decidida. En ese sentido, es mucho lo que se debe al grupo, ya
que permitieron que el campo cultural se ampliara y que la
literatura chilena entrara de manera definitiva en las corrientes
más contemporáneas. No queremos reducir la importancia al grupo a
un mero antecedente de lo que será la llegada a la vanguardia a
Chile, sino que dimensionar los alcances históricos que el grupo
representa, tanto en sus individualidades como en su colectividad.
Los Diez entendieron la labor crítica como una actividad de
primera importancia. No vemos que la crítica esté subordinada a un
segundo plano, sino que está trabajando de manera complementaria
con las demás secciones de la revista. Esto lo podemos concluir ya
que es en la crítica donde se expresan ideas centrales sobre el
funcionamiento y la ideología que mueve al grupo, además de
representar una parte importante de cada uno de los números de la
revista. Del lugar fundamental que a la crítica se le otorga en la
revista es posible desprender un alto grado de consciencia con
respecto a la complejidad del campo cultural en el que Los Diez se
están moviendo. No sería coherente con la propuesta programática
del grupo que tan solo en la revista se compilaran textos de los
géneros literarios tradicionales, ya que es la crítica el género
que se proyecta en su entorno de manera más activa, completando de
esta forma el objetivo del grupo de contribuir a un desarrollo más
rico de la cultura y las artes en Chile.
Bibliografía
Bourdieu, Pierre. “Campo intelectual y proyecto creador”, en Los
problemas del estructuralismo. México: Siglo XXI, 1967.
Emeth, Omer. Crítica a Pequeña antología de poetas chilenos contemporáneos.
El Mercurio, 9 de abril de 1917, p. 3.
Ivelic, Radoslav. “Crítica literaria e identidad”, en Arte, identidad
y cultura chilena (1900-1930). Fidel Sepúlveda (Ed). Santiago,
Instituto de Estética Universidad Católica de Chile, 2006. pp.
61-102.
Par, Leo. Crítica a Pequeña antología de poetas chilenos contemporáneos. La
Nación, 8 de abril de 1917, p. 11.
VV.AA. Los Diez. Cuatro números. Santiago, 1916-1917.
VV.AA. Pequeña antología de poetas chilenos contemporáneos. Introducción de
Armando Donoso. Santiago: Ediciones Los Diez, 1917.