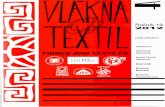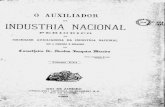Los barcelonnettes en la industria textil de Guadalajara
-
Upload
guadalajara -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Los barcelonnettes en la industria textil de Guadalajara
1
LOS BARCELONNETTES EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE GUADALAJARA
(1889-1920)
Sergio Valerio Ulloa
Universidad de Guadalajara
La participación de franceses en la industria textil en la capital jalisciense durante el
Porfiriato fue muy importante y decisiva, los antecedentes de su participación en la
industria textil se remontan a la década de 1840-1850, cuando un grupo de galos invirtieron
en la fabricación de rebozos formando la negociación denominada “Charles Tarel y Cía.”1
Sin embargo, estos franceses no participaron en la constitución de las compañías que
instalaron las primeras fábricas textiles en Guadalajara durante esas dos décadas. No fue
sino hasta el 10 de diciembre de 1889 que algunos barcelonnettes participaron junto con
otros inversionistas mexicanos y españoles en la constitución de la Compañía Industrial de
Jalisco, la cual tenía como fin la fabricación de papel, hilados, tejidos de algodón, el
blanqueo y estampado de telas, la compra de efectos similares para negociar con ellos
cuando lo considerara conveniente, y efectuar todas aquellas operaciones que sirvieran para
el desarrollo y buen éxito de sus actividades.2
Compañía Industrial de Jalisco
La organización de la Compañía Industrial de Jalisco fue la de sociedad anónima, sus
socios fueron varias compañías comerciales cuyos integrantes eran de nacionalidad
española, francesa y mexicana. Como ocurrió para el caso de otras compañías textiles en
México, los socios no eran individuos concretos, sino empresas mercantiles. El domicilio
de la nueva sociedad fue la ciudad de Guadalajara y su capital social ascendió a un millón
de pesos representado por 2,000 acciones de 500 pesos cada una. El capital social consistió
en las fábricas de hilados, tejidos y de papel denominadas Atemajac, La Escoba, Río
Blanco y El Batán, todas ellas situadas en la municipalidad de Zapopan, al norte de
Guadalajara. Además, como parte del capital social se consideraron 200,000 pesos en
efectivo para la compra de maquinaria y las reparaciones necesarias de dichas fábricas.3
1 Olveda “Monopolio”, 1981, pp. 94-115.
2 Valerio, Empresarios, 2002, pp. 116-120.
3 Ibid.
2
Sin embargo, la Compañía Industrial de Jalisco no fue la primera sociedad por
acciones que se constituyó en Guadalajara, ni tampoco fue la constructora de las primeras
fábricas textiles en Jalisco.
Cuadro 1. Compañía Industrial de Jalisco (1889) Socio Capital
(pesos)
Acciones Porcentaje
Fernández del Valle Hnos. 250,000 500 25
Moreno Hermanos 250,000 500 25
Viuda e Hijos de Corcuera 250,000 500 25
Somellera Hermanos 62,500 125 6.25
Ancira y Hermano 62,500 125 6.25
Gas y Cogordan 62,500 125 6.25
Fortoul y Chapuy 62,500 125 6.25
Total 1’000,000 2,000 100
Fuente: Heraclio Garciadiego, protocolo, t. 49, 10/12/1889, en AIPJ.
La historia de estas fábricas ha sido más o menos estudiada por la historiografía
reciente, pero aun hacen falta estudios monográficos, sectoriales y empresariales más
profundos y precisos. La aparición de las primeras fábricas textiles en Jalisco corresponde a
la primera etapa de industrialización mexicana, en un periodo que va de la década de 1830
a la década de 1850.4 Durante esta temprana industrialización hubo un incipiente desarrollo
del espíritu empresarial con el decisivo apoyo del Estado, a partir del financiamiento del
Banco de Avío y una política proteccionista, también se dio la colaboración de mexicanos y
extranjeros con sus respectivos capitales invertidos en las empresas industriales. Cabe
aclarar en este último punto, que los capitales de los extranjeros invertidos en estas
empresas, en su mayor parte, ya habían sido acumulados previamente en México, y que,
por lo tanto, no pueden ser considerados como capitales provenientes del extranjero, aun
cuando los empresarios tuvieran una nacionalidad distinta a la mexicana.5
Las fábricas de Atemajac y El Batán
En este ambiente favorable a la industrialización se constituyó la Compañía Industrial de
Atemajac o Prosperidad Jalisciense, el 17 de noviembre de 1840. Los objetivos de dicha
4 Riojas, Intransitables, 2003, p. 482.
5 Bernecker, “Industria”, 1997, pp. 87-171.
3
compañía fueron construir y explotar las fábricas denominadas Atemajac y El Batán; la
primera, orientada a la fabricación de hilados y tejidos de algodón, y la segunda,
especializada en la producción de papel, la cual tendría garantizada la materia prima a partir
de los desperdicios de la primera. En esta compañía se asociaron varios miembros de la
élite comercial, agraria e intelectual de Guadalajara y de otros puntos del estado de Jalisco
y de México.6 Entre los socios estaba el rico comerciante José Palomar, que sería su
director, y el comerciante y hacendado de origen español, Francisco Martínez Negrete y
Ortiz,7 además de otros poderosos comerciantes y hacendados como Norberto Vallarta y
Nicolás Remus.8
La “Prosperidad Jalisciense” se constituyó como una compañía por acciones, tuvo
un capital inicial de 150,000 pesos, dividido en 30 acciones de 5,000 pesos cada una. Contó
con 30 socios fundadores, pero sus socios y capitalistas principales fueron José Palomar y
Francisco Martínez Negrete, quienes aportaron 15,000 pesos cada uno. Les siguió María
Josefa Moreno de Sancho con 10,000 pesos, y el resto contribuyó con una o media acción
cada uno. La fábrica de hilados y tejidos Atemajac comenzó sus operaciones a fines de
1843, en el municipio de Zapopan, a orillas de la ciudad de Guadalajara. Mientras que la
fábrica de El Batán inició sus actividades hasta marzo de 1845, a un kilómetro de distancia
de la anterior.9 Esta compañía experimentó un importante desarrollo en los años
subsiguientes, incrementando el monto de su capital y aceptando nuevos socios. En 1843 el
capital sumaba 300,000 pesos, y en 1860 llegó a la cantidad de 820,000 pesos.
Paralelamente, el número de socios subió de los 30 originales en 1840 a 55 en 1848.10
Aunque esta empresa fue un antecedente muy importante de la formación de
compañías por acciones en Jalisco, el espíritu de asociación empresarial no duró mucho.
Conforme transcurrió el tiempo y la empresa fue creciendo, la figura de José Palomar se fue
consolidando en la dirección y administración de la empresa. Palomar pasó de ser uno de
los accionistas principales a monopolizar la dirección, convirtiendo a la compañía en un
negocio familiar, en el cual sus hijos y parientes políticos eran socios y ocupaban puestos
importantes. Por tal motivo, la empresa y sus negocios anexos cambiaron en su
6 Torre, Patrimonio”, 2007, pp. 47-48.
7 Lizama, “Francisco”, 2003, pp. 171-187.
8 Valerio, “Empresarios”, 1998, pp. 467-494.
9 Torre, Patrimonio, 2007, p. 54.
10 Ibid, p. 55.
4
organización interna a la muerte de José Palomar, ocurrida el 16 de noviembre de 1873,
dejando muchos herederos producto de sus tres matrimonios. Éstos administraron los
negocios familiares del padre, entre los que se encontraban las fábricas textiles.11
A partir
de entonces, la empresa tuvo la razón social de “Sociedad Palomar, Gómez y Cía.”,
operando más como empresa familiar, que como sociedad anónima. En octubre de 1889,
“La Prosperidad Jalisciense” se declaró en quiebra por lo que se procedió al remate público
de todas sus propiedades. La junta directiva nombró a Manuel L. Corcuera (hijo), como
síndico responsable de la negociación. Las fábricas estuvieron valuadas en ese momento
por la cantidad de 844,173 pesos. En el remate, Ignacio Moreno, quien se presentó como
agricultor, ofreció la cantidad de 337,669 pesos, suma muy inferior al valor que estaba
estipulado. De esta manera, las fábricas de Atemajac y el Batán fueron adquiridas por
Ignacio Moreno.12
Dos meses después, Ignacio Moreno decidió dividir la propiedad de sus fábricas. El
10 de diciembre de 1889, vendió la mitad pro-indiviso de las fábricas de Atemajac y El
Batán por la cantidad de 150,000 pesos a varias negociaciones mercantiles, como se indica
en el cuadro siguiente. Así fue como las compañías mercantiles de los barcelonnettes en
Guadalajara iniciaron su participación en la actividad de la industria textil. La casa “Gas y
Cogordan” era la dueña de la tienda de ropa La Ciudad de México; mientras que la casa
“Fortoul y Chapuy” era la propietaria del almacén comercial Las Fábricas de Francia.
Cuadro 2. Compradores de la mitad de las fábricas de Atemajac y El Batán (1889) Compañía Capital pesos
Viuda e Hijos de Corcuera 75,000
Somellera Hermanos 18,750
Modesto y Gonzalo Ancira 18,750
Fortoul y Chapuy 18,750
Gas y Cogordan 18,750
Capital total 150,000
Fuente: Heraclio Garciadiego, protocolo, t. 48, 10/12/1889, en AIPJ.
Por su parte, la compañía “Somellera Hermanos” estaba integrada por Juan, Manuel
y José Somellera, comerciantes de origen español, quienes constituyeron su compañía en
agosto de 1888 con un capital de 20,000 pesos. Con esta compañía, los Somellera
11
González, Agua, 2003, p. 106. 12
Ibid, p. 107.
5
participaron en la compra de la mitad de las fábricas de Atemajac y El Batán el 10 de
diciembre de 1889, y al mismo tiempo compraron la mitad de las fábricas textiles de Río
Blanco y La Escoba, también ubicadas en el municipio de Zapopan.13
La reunión de capitales procedentes de varias compañías mercantiles de Guadalajara
hizo posible que el 10 de diciembre de 1889 se fundara la Compañía Industrial de Jalisco.
En esta compañía además de las empresas mercantiles ya referidas, tuvo un papel
importante la negociación “Fernández del Valle Hermanos”. Los hermanos Justo y Manuel
Fernández del Valle eran originarios de Grases, provincia de Asturias, España. A su llegada
a Guadalajara desarrollaron una actividad comercial muy intensa, relacionándose familiar y
comercialmente con su compatriota Francisco Martínez Negrete y Ortiz, pues se casaron
con dos de sus hijas. Justo y Manuel formaron la sociedad Fernández del Valle Hermanos
el 7 de mayo de 1878 con un capital de 45,000 pesos, en la cual Manuel aportó 27,000
pesos y Justo los 18,000 pesos restantes. La sociedad se encargaría de la dirección y
administración de la fábrica La Escoba. Un año antes, el 9 de abril de 1877, en la ciudad de
México, Manuel Fernández del Valle había comprado a José Mijares, representante de la
casa “Barron Forbes y Cía.”, la fábrica de La Escoba. Es por eso que en este año los
Fernández del Valle aparecen como dueños de la fábrica La Escoba, con un capital total de
205,000 pesos. Al año siguiente (el 12 de octubre de 1878), Manuel Fernández del Valle
vendió el 40% de la misma fábrica a Guillermo Barron, el precio de venta fue de 60,000
pesos, de los cuales el señor Barron pagó 20,000 en un año y el resto a cuatro años con un
interés del 10% anual.14
Fábrica La Escoba
Los orígenes de La Escoba datan de 1840, cuando los comerciantes Manuel Escandón y
Manuel Jesús Olasagarre se pusieron de acuerdo para establecer una fábrica de hilados y
tejidos de algodón en los terrenos de la hacienda La Magdalena, cinco leguas al noroeste de
Guadalajara, en el municipio de Zapopan. Manuel Escandón era veracruzano de origen
vasco, mientras que Olasagarre era un panameño avecindado en Guadalajara.15
La
compañía industrial se fundó ese año y los socios fueron, además de los dos ya
13
Valerio, Empresarios, 2002, p. 102. 14
Valerio, “Empresarios“, 2003, pp. 51-66. 15
Torre, Patrimonio, 2007, p. 73. Olveda, Oligarquía, 1991, pp. 172-173.
6
mencionados, Francisco Vallejo, Sotero Prieto y el francés Jules Moyssard. Los socios
mayoritarios fueron Escandón y Olasagarre, quienes poseían casi el 80% de las acciones. El
primero invirtió la cantidad de 132,000 pesos, mientras que el segundo, como socio
industrial, aportó la hacienda donde se construyó la fábrica y fue el responsable de la
administración, además de 20,000 pesos en efectivo, lo que le redituó el 30% de las
utilidades. Vallejo, Prieto y Moyssard aportaron también 20,000 pesos cada uno.
Posteriormente, a mediados de 1845, se incorporó como nuevo socio Joaquín Davis,
invirtiendo la suma de 10,000 pesos.16
Conforme transcurrieron los años, la compañía sufrió varias modificaciones. Hacia
1858 Manuel Jesús Olasagarre y Sotero prieto eran los socios mayoritarios. Pero al morir
Olasagarre, el 23 de enero de ese año, la fábrica de La Escoba fue vendida en su totalidad a
Manuel Escandón el 26 de abril siguiente. Escandón mantuvo la propiedad de La Escoba
durante ocho años más, pues en 1866 la vendió a la negociación “Barron Forbes y Cía.”,
esta última era la propietaria de la fábrica de hilados y tejidos llamada Jauja, en Tepic.17
La
casa “Barron Forbes y Cía.” operó la fábrica de La Escoba durante doce años, hasta que la
vendió a Manuel Fernández del Valle en 1878. Este a su vez, vendió el 40% de la fábrica a
Guillermo Barron, pero poco después, el 23 de agosto de 1883, pasó completamente a
manos de Manuel Fernández del Valle. Con este dato vuelvo al momento de la constitución
de la Compañía Industrial de Jalisco, en diciembre de 1889, pues los Fernández del Valle
vendieron la mitad pro-indiviso de las fábricas La Escoba y Río Blanco a las compañías
“Viuda e Hijos de Corcuera”, “Somellera Hermanos”, “Gonzalo y Modesto Ancira”,
“Fortoul y Chapuy”, y “Gas y Cogordan”.
Fábrica de Río Blanco
La fábrica de Río Blanco también era parte de los bienes de la Compañía Industrial de
Jalisco en diciembre de 1889. Esta fábrica, igual que las otras mencionadas aquí, se hallaba
ubicada en el municipio de Zapopan, al noroeste de Guadalajara, y muy cerca de La
Escoba. Fue trasladada a dicho lugar hacia 1876-1877 en donde permaneció hasta 1938. Lo
más seguro es que esta fábrica haya sido construida por los hermanos Francisco, Roberto,
16
Torre, Patrimonio, 2007, p. 75. Valerio, “Empresarios”, 2003, p. 52. 17
Torre, Patrimonio, 2007, p. 82.
7
Eduardo y Santiago Loweree, hijos del norteamericano Daniel Loweree. Estos empresarios
fueron los fundadores y propietarios de la fábrica de Río Blanco, por lo menos hasta mayo
de 1885.18
El 6 de mayo de 1881 la compañía “Fernández del Valle Hermanos” otorgó un
crédito por 17,000 pesos a la negociación “Loweree Hermanos”, el cual tuvo como garantía
la hipoteca de la fábrica textil Río Blanco. Debido a que dicho crédito no pudo ser cubierto
por la firma “Loweree Hermanos”, ésta se vio forzada a ceder sus bienes ante el 2° Juzgado
de lo Civil y de Hacienda de Guadalajara. Dicho crédito fue adquirido posteriormente por
Hilarión Romero Gil y luego pasó a manos de Néstor Arce y Jacobo Navarro. El 10 de
diciembre de 1884, los señores Arce y Navarro demandaron a la compañía “Loweree
Hermanos” por el pago del crédito, entablando para ello el respectivo juicio hipotecario.
Como resultado de dicho juicio, el 28 de febrero de 1885 se verificó el remate de la fábrica
de Río Blanco, siendo la compañía “Fernández del Valle Hermanos” la que compró la finca
por el precio de 31,297 pesos.19
Al igual que en el remate de las fábricas de Atemajac y El
Batán, el precio pagado por la fábrica de Río Blanco fue mucho menor a su valor real, que
era de 46,946 pesos.20
De esta manera, la casa “Fernández del Valle Hermanos” llegó como
propietaria de las fábricas La Escoba y Río Blanco a la formación de la Compañía
Industrial de Jalisco.
Según el acta de constitución del 10 de diciembre de 1889, la administración de las
fábricas de la Compañía Industrial de Jalisco se dividiría de la siguiente manera: a) Los
Fernández del Valle administrarían las fábricas de La Escoba y Río Blanco; b) los
Somellera compartirían la administración de Río Blanco con los Fernández del Valle; c) los
Corcuera y los Ancira tendrían la dirección de la fábrica El Batán; y d) las compañías
“Moreno Hermanos”, “Gas y Cogordan” y “Fortoul y Chapuy” administrarían la fábrica de
Atemajac. La duración que se estipuló en la escritura fue por 30 años, contados a partir del
1 de enero de 1890. Sin embargo, el 18 de abril de 1891, por acuerdo unánime de los
accionistas, la Compañía Industrial de Jalisco se disolvió, debido a ello, los socios se
18
Ibid, p. 117. 19
Valerio, Empresarios, 2002, pp. 106-107. Torre, Patrimonio, 2007, p. 117. 20
González, Agua, 2003, p. 108.
8
quedaron con la propiedad de los bienes raíces y con el capital que introdujeron a la
compañía.21
De esta manera, los Fernández del Valle volvieron a quedar como dueños de la
mitad de las fábricas de La Escoba y Río Blanco; la sociedad “Moreno Hermanos” de la
mitad de las fábricas de Atemajac y El Batán; los Corcuera se quedaron con una cuarta
parte de las cuatro fábricas; y las compañías “Somellera Hermanos”, “Ancira y Hermano”,
“Gas y Cogordan” y “Fortoul y Chapuy”, de la otra cuarta parte de las mismas fábricas. Ese
mismo día en que se disolvió la Compañía Industrial de Jalisco se hicieron varias
transacciones, los Corcuera vendieron a los Moreno el 50% de su representación en la
propiedad de La Escoba, Río Blanco, Atemajac y El Batán, por 24,000 pesos. Por su parte,
los Somellera vendieron a los Moreno la parte que les correspondía en las cuatro fábricas
por 12,000 pesos. Mientras que, por otro lado, los Fernández del Valle, los Moreno,
“Fortoul y Chapuy” y “Gas y Cogordan”, permutaron con los Corcuera y Ancira la parte
que los primeros tenían en la propiedad de El Batán, por la parte que los segundos poseían
en La Escoba, Río Blanco y Atemajac.22
Después de estas transacciones la fábrica El Batán quedó de la exclusiva propiedad
de las compañías “Viuda e Hijos de Corcuera”, “Ancira y Hermano” y de Manuel L.
Corcuera, representando los primeros el 50%, los segundos el 25% y el tercero el otro 25%
del valor de la propiedad. Por otra parte, las fábricas de La Escoba, Río Blanco, Atemajac y
La Catalana, quedaron como propiedad de las negociaciones “Moreno Hermanos”,
“Fernández del Valle Hermanos”, “Gas y Cogordan” y “Fortoul y Chapuy”; representando
los primeros el 50%; los segundos el 34.62%; y el 7.67% cada una de las negociaciones
“Gas y Cogordan” y “Fortoul y Chapuy”.23
A pesar de que fracasó este proyecto por aglutinar en una sola empresa a las fábricas
textiles y de papel cercanas a Guadalajara, la Compañía Industrial de Jalisco fue una
experiencia empresarial que duró poco más de un año. Fue un primer intento por construir
una gran empresa donde convergieron diversos empresarios de nacionalidades distintas,
21
Heraclio Garciadiego, protocolos, t. 49, 10/12/1889 y t. 51, 18/04/1891, en AIPJ. 22
Ibid. 23
Ibid.
9
con capitales creados y acumulados en México, principalmente en la región occidente del
país, capitales que provenían de actividades comerciales y agrícolas.24
El análisis detallado y minucioso de las fábricas textiles y de sus empresas durante
el periodo que va de 1840 a 1889 rebasa los objetivos de este trabajo. Lo que se presentó
previamente fue una genealogía histórica de la Compañía Industrial de Jalisco, buscando
los orígenes de las empresas y los empresarios que construyeron las fábricas textiles y la
forma en que evolucionaron hasta dar como resultado la formación de una sociedad
anónima como la compañía mencionada. Lo que se puede decir a grandes rasgos sobre
estas negociaciones fabriles es que pasaron por diversas etapas: la primera de ellas de 1840
a 1857, fue un periodo de instalación y fomento a la actividad industrial con una
participación decisiva de los empresarios privados y del Estado, en este primer momento la
producción de hilado fue la que recibió el mayor impacto de la mecanización.
Posteriormente, en la segunda etapa, el tejido se consolidó como el proceso productivo más
mecanizado de las fábricas.25
Durante la primera etapa de industrialización, en el estado de Jalisco había cuatro
fábricas instaladas, con 14,568 husos y 220 telares, ubicándose como la cuarta entidad con
mayor capacidad instalada en el país, después de la ciudad de México, y los estados de
Puebla y Veracruz. Hacia 1853, el estado de Jalisco ya contaba con cinco de las 42 fábricas
registradas en el país. El aumento de la capacidad productiva en dichas fábricas era notorio,
pues en 1854 tan solo las fábricas de La Escoba, Bellavista, La Jauja y Atemajac contaban
con 19,354 husos y 427 telares de poder.26
Sin embargo, en la segunda etapa de 1858 a 1880, el panorama nacional e
internacional no favoreció el desarrollo de las actividades fabriles. Los empresarios
enfrentaron una serie de obstáculos para sostener la vida de sus fábricas, entre los que se
pueden enumerar los siguientes: la inestabilidad política, las continuas guerras y
revoluciones, la política de libre comercio y antiproteccionista, la falta de capitales
disponibles para invertir en la industria, la ausencia de un sistema bancario y de un mercado
de capitales, la carencia de modernos medios de transporte y de comunicación que
unificaran el mercado interno y que lo integraran con los mercados internacionales, además
24
Valerio, Empresarios, 2002, pp. 116-120. 25
Riojas, Intransitables, 2003, pp.482-485. 26
Ibid, pp. 485-486.
10
de un marco jurídico e institucional que garantizara las inversiones, las transacciones
comerciales y la propiedad.
Todo ello no permitió el crecimiento del sector industrial, ni la reinversión,
acumulación y modernización de los capitales en las empresas fabriles. No fue sino hasta el
establecimiento del régimen de Porfirio Díaz que las condiciones políticas, económicas y
jurídicas comenzaron a cambiar, inaugurando la tercera etapa de la industrialización en
México.
Hasta 1896 la modernización de las fábricas textiles en Jalisco no se había operado,
el estado sólo poseía el 5.18% del total de husos a nivel nacional, los cuales eran
considerados como “antiguos”, mientras que los modernos, simple y sencillamente, eran
desconocidos al interior de los establecimientos fabriles jaliscienses. De igual manera
ocurría con los telares, pues apenas se contaba con el 3.58% de los telares del país. La
fabricación de hilaza seguía siendo la producción principal de dichas fábricas, cosa que ya
no ocurría en otras fábricas del país. En contraste, la fábrica de Atemajac poseía dos de las
19 máquinas modernas de estampados instaladas en el país.27
En conclusión, la producción de las fábricas textiles jaliscienses era muy baja
comparada con las fábricas del mismo tipo situadas en el centro y norte del país. Por lo
tanto, estos establecimientos tenían muy pocas posibilidades de competir en los mercados
regionales y en el mercado nacional.28
A pesar de los esfuerzos de los empresarios textiles,
las fábricas jaliscienses se encontraban en un estado cuasi estacionario. Conforme avanzó el
siglo XIX la situación de las empresas textiles en la entidad se fue deteriorando, sus
propietarios veían angustiosamente que no eran la fuente de acumulación más adecuada;
además, de que su dependencia tecnológica no les permitía transformaciones radicales.
Estos empresarios hacían muchos esfuerzos para que las fábricas no desaparecieran, por lo
cual se contentaban con mantenerlas a flote, imposibilitados de llevar a cabo un crecimiento
endógeno y una acumulación de capital capaz de transformar los rasgos esenciales de las
fábricas en la entidad.29
Una de las soluciones para estos problemas fue la concentración de diversos
capitales en las sociedades anónimas, las cuales tenían la virtud de incrementar el volumen
27
Ibid, pp. 493-494. 28
Ibid, p. 494. 29
Ibid, p. 497.
11
del capital social inicial y permitía la inversión en nueva y moderna tecnología. Además de
que garantizaba el suministro de materias primas y la distribución de sus productos a través
de los almacenes comerciales relacionados. Lo cual representaba la integración horizontal y
vertical de distintas ramas de la producción y de la comercialización en grandes empresas.
Por ello, a los pocos años del fallido proyecto de la Compañía Industrial de Jalisco, se
reunieron varias empresas comerciales de barcelonnettes en Jalisco y constituyeron la
segunda gran empresa denominada Compañía Industrial de Guadalajara.
Compañía Industrial de Guadalajara
Al terminar el siglo XIX, el 2 de diciembre de 1899, se constituyó en la capital jalisciense
la sociedad anónima denominada Compañía Industrial de Guadalajara, por un plazo de 25
años, según estipulaba el acta notarial. El cambio fue muy notable, pues a esta compañía
concurrieron únicamente casas comerciales pertenecientes a empresarios barcelonnettes
radicados con anterioridad en Guadalajara. De estas casas comerciales se he hablado
abundantemente en otros trabajos, por lo cual sólo mencionaré aquí su razón social y el
almacén de ropa y novedades que poseía cada una de ellas: a) “Fortoul Chapuy y Cía.”,
propietaria de Las Fábricas de Francia; b) “L. Gas y Cía.”, dueña del almacén La Ciudad de
México; c) “E. Lèbre y Cía.”, que tenía la negociación La Ciudad de Londres; c) “Bellon
Agorreca y Cía.” dueña de La Ciudad de París; y d) “Laurens Brun y Cía.” propietaria de El
Nuevo Mundo.30
Como se puede observar, al igual que la Compañía Industrial de Jalisco, los socios
de la Compañía Industrial de Guadalajara no eran individuos concretos, sino compañías
comerciales. También compartieron la estructura organizativa, pues ambas fueron
sociedades anónimas y por tanto tenían una asamblea de accionistas y un consejo directivo.
El objeto de la Compañía Industrial de Guadalajara fue el de explotar las fábricas de
hilados, tejidos y estampados de Atemajac y la Experiencia, el Rancho Nuevo y Los Baños
de los Colomitos. Estos bienes habían sido adquiridos por los socios de esta compañía por
compra a las empresas “Moreno Hermanos” y “Fernández del Valle Hermanos” el primero
de noviembre de 1889.31
30
Valerio, Empresarios, 2002, p. 120. “Barcelonnettes”, 2008, pp. 359-378. Fábricas, 2010, pp. 38-45. 31
Manuel Tortolero, protocolo, t. 15, 02/12/1899, en AIPJ.
12
A diferencia de la Compañía Industrial de Jalisco, en la Compañía Industrial de
Guadalajara ya no se aglutinaron las cuatro fábricas sino sólo dos, Atemajac y la
Experiencia, más el rancho y los baños. Pero, en cambio, el capital social de la nueva
Compañía Industrial de Guadalajara fue de dos millones de pesos, el doble del capital de la
anterior. El capital social estuvo dividido en 20,000 acciones al portador, de 100 pesos cada
una. Los socios exhibieron el valor íntegro de las acciones entregando 500,000 pesos en
efectivo, el resto fue el valor en que estimaron las fábricas y demás fincas que compraron
para la sociedad. Esto significa que tenían medio millón de pesos para modernizar las dos
fábricas textiles.32
Además de las acciones arriba mencionadas, la sociedad emitió 4,000
acciones fundadoras nominativas, que se repartieron entre los socios en proporción al
número de acciones comunes que cada uno tomó. Dichas acciones nominativas no daban
derecho al capital, sino sólo al 10% de las utilidades repartibles, que se distribuían por
partes iguales entre las referidas acciones fundadoras. Por otra parte, el capital podía
incrementarse creando nuevas acciones si así lo decidía la mayoría de la asamblea general
de accionistas, contando con el 75% de los votos.33
De las utilidades anuales se separó un 5% para formar el fondo de reserva, hasta que
este alcanzará la quinta parte del capital social (o sea 400,000 pesos), o para reponerlo
cuando hubiera disminuido el mismo. Del resto se separó otro 5% para repartirlo entre los
miembros del consejo directivo, y el 1% para el comisario. De la otra parte de las
utilidades, el 10% correspondió a las acciones fundadoras y lo demás se repartió entre los
accionistas en proporción a sus acciones.34
Las cinco compañías que constituyeron esta sociedad tuvieron derecho de tomar los
productos de las fábricas pertenecientes a la misma, con un descuento del 5% de los precios
más bajos a que las fábricas vendían; pero estuvieron obligadas a no vender a precios
inferiores a los que vendían las mismas fábricas y la casa que infringiera a esta obligación
perdería este privilegio.35
De esta manera, se abastecían los almacenes comerciales de los
barcelonnettes en Guadalajara de las fábricas de Atemajac y La Experiencia.
32
Ibid. 33
Ibid. 34
Ibid. 35
Ibid.
13
Cuadro 3. Compañía Industrial de Guadalajara (1899) Socio Capital (pesos) Acciones Porcentaje
Fortoul Chapuy y Cía. 600,000 6,000 30
L. Gas y Cía. 600,000 6,000 30
E. Lèbre y Cía. 290,000 2,900 14.5
Bellon Agorreca y Cía. 290,000 2,900 14.5
Laurens Brun y Cía. 220,000 2.200 11
Total 2’000,000 20,000 100
Fuente: Manuel Tortolero, protocolo, t. 15, 02/12/1899, en AIPJ.
Fábrica de La Experiencia
La fábrica La Experiencia, como las anteriormente mencionadas, también tuvo una larga
historia. La constitución de la sociedad denominada La Experiencia se realizó el 1° de julio
de 1852 en la ciudad de Guadalajara. El objetivo de esta empresa fue crear una fábrica de
manufacturas de algodón, situada en el municipio de Zapopan. Este proyecto fue impulsado
por Manuel Jesús Olasagarre y secundado por su primo Sotero Prieto. Ambos habían
participado doce años antes en el establecimiento de la fábrica La Escoba, en el mismo
municipio. La sociedad estuvo integrada también por Daniel Loweree y Vicente Ortigosa
de los Ríos. El primero fungía como responsable técnico de La Escoba, y el segundo llegó
algunos años antes a Guadalajara, después de una larga travesía de estudios de ingeniería y
química por Europa.36
La sociedad se estableció con un fondo de 15,000 pesos, reunido a partes iguales
por Olasagarre, Prieto y Loweree, mientras que Ortigosa hizo un aporte similar en especie.
Se acordó que los primeros tres socios seguirían aportando los recursos económicos
necesario para la construcción del edificio, compra e instalación de la maquinaria, hasta
ponerla en acción con 500 malacates, así como con el algodón suficiente para trabajar los
primeros tres meses. Del aporte adicional, Ortigosa tendría que pagar la cuarta parte
respectiva a los demás socios, para quedar nuevamente en situación similar. La
administración de la fábrica recayó en Vicente Ortigosa. Finalmente, esta factoría comenzó
sus actividades el 15 de noviembre de 1853 con 792 husos en movimiento y 50 empleados.
El valor del edificio y la maquinaria en esta fecha era de 70,000 pesos. Para 1879 seguía
con el mismo número de husos en movimiento y con el mismo número de trabajadores.37
36
Torre, Patrimonio, 2007, p. 87. 37
Ibid, pp. 88-89.
14
Parece ser que con el transcurso del tiempo, la sociedad originalmente fundada se
modificó sustancialmente en la composición de sus miembros, de la misma manera que lo
que ocurrió con La Escoba. Con la muerte de Manuel Jesús Olasagarre en 1858, la sociedad
tuvo un carácter más familiar, cambiando la razón social a “Olasagarre, Prieto y Cía.”
También La Experiencia fue vendida a Manuel Escandón en abril de ese año. Hacia 1868
dicha fábrica fue adquirida por la firma “Martínez Negrete y Cía.”, esta negociación
mantuvo la propiedad de La Experiencia hasta agosto de 1890 cuando pasó a manos de los
hermanos Justo y Manuel Fernández del Valle.38
En este año la fábrica tenía un valor de
60,000 pesos entre edificios, terrenos y maquinaria.39
Es por esto que la fábrica de La
Experiencia no estuvo integrada en la Compañía Industrial de Jalisco, pues ésta se fundó en
diciembre de 1889 y se disolvió en abril de 1891. En el proceso de disolución de esta
compañía no se mencionó para nada a La Experiencia.40
Fue hasta la constitución de la
Compañía Industrial de Guadalajara en diciembre de 1899, que las fábricas textiles de La
Experiencia y Atemajac fueron integradas en una sociedad anónima.
Integración de La Escoba, Río Blanco y El Batán a la Cía. Industrial de Guadalajara.
En el acta constitutiva del 10 de diciembre de 1899 de la Compañía Industrial de
Guadalajara sólo se mencionan las fábricas de Atemajac y La Experiencia como parte
integrante de la compañía, además del Molino El Salvador, el Rancho Nuevo y Los Baños
de los Colomitos. Posterior a esa fecha se fueron integrando otras fábricas y otras
propiedades a la compañía.
En julio de 1897 las casas comerciales “Fernández del Valle Hermanos”, “Fortoul
Chapuy y Cía.”, “L. Gas y Cía.”, “Moreno Hermanos” y “Sánchez Leñero”, permutaron
Las fábricas La Escoba y Río Blanco, además de algunos terrenos, con Francisco Martínez
Negrete Alba, quien a cambio entregó las haciendas de San Francisco y Santa Ana,
ubicadas en Tizapán El Alto, operación oficializada en mayo de 1898, el valor de los bienes
permutados fue de 174,389 pesos. La Escoba y Río Blanco permanecieron en poder de
Francisco Martínez Negrete durante casi tres años y medio, hasta que, a fines de 1901,
empezó la debacle de sus negocios. Ese año Martínez Negrete vendió dichas fábricas a la
38
Ibid, pp. 89-93. 39
González, Agua, 2003, p. 111. 40
Valerio, Empresarios, 2002, pp. 116-120.
15
Compañía Industrial de Guadalajara en 106,000 pesos, junto con el derecho de
aprovechamiento del salto de agua ubicado en Río Blanco. En la venta también se incluyó
las obras hidráulicas que se hicieron para el aprovechamiento del río Santiago y los terrenos
anexos a las fábricas. En 1902 Martínez Negrete le vendió a la misma compañía su casa
habitación por la cantidad de 38,000 pesos, seis casas más ubicadas en Guadalajara con el
valor total de 25,250 pesos. También le vendió tres ranchos: Las Juntas, El Refugio y Los
Guzmanes, situados en Zapopan, por la suma de 9,448 pesos, los cuales fueron muy
importantes por las concesiones de aprovechamiento de aguas del río Santiago que otorgó
el estado en dicho lugar. Con la quiebra de Francisco Martínez Negrete, la mayor parte de
sus bienes fueron a parar a la Compañía Industrial de Guadalajara.41
Poco a poco, la Compañía Industrial de Guadalajara fue comprando terrenos y
adquiriendo concesiones para el aprovechamiento del agua en el municipio de Zapopan, a
lo largo de la barranca del río Santiago. En el año de 1900 recibió una exención de
impuestos con el objetivo de juntar el capital necesario para hacer funcionar una planta
eléctrica que alimentaría las fábricas de La Experiencia, Atemajac y El Batán.42
Dicha
compañía fue expandiendo el control sobre un territorio más vasto, necesario para controlar
y asegurar el suministro de agua a sus fábricas y la generación de energía eléctrica para las
mismas. De esta manera controlaron los causes de los ríos Atemajac, San Juan de Dios y
otros que desembocaban en la barranca del río Santiago.43
Según el expediente de la quiebra de Francisco Martínez Negrete, la fábrica de la
Escoba fue clausurada en 1901,44
pero según la información que proporcionan las fuentes
notariales, fue hasta abril de 1902 que la Compañía Industrial de Guadalajara decidió cerrar
y desmantelar la fábrica de La Escoba, enviando su maquinaria a las fábricas de La
Experiencia y Atemajac.45
Ese mismo año, la compañía industrial le pagó a Enrique Schöndube, de
nacionalidad alemana, la cantidad de 190,000 pesos por el traspaso de la concesión para el
aprovechamiento del agua del Río Santiago y la generación de energía eléctrica en los
terrenos de Las Juntas y Los Guzmanes. El 27 de octubre de 1899 Enrique Schöndube
41
Lizama, “Francisco”, 2006, pp. 79-107. 42
González, Agua, 2003, p. 132. 43
Ibid, pp.136-139. 44
Lizama, “Inventario”, 2011, pp. 119-206. 45
González, Agua, 2003, p. 139. Torre, Patrimonio, 2007, p. 83.
16
celebró un contrato con el gobernador del estado de Jalisco, Luis C. Curiel, para
suministrarle al gobierno estatal durante 24 horas diarias, por un periodo de 20 años, 400
caballos de potencia eléctrica para el servicio público, los cuales estarían a su disposición
en la estación receptora llamada “Los Colomos”.46
Entre 1899 y 1901 Shöndube había formado una compañía denominada “Empresa
de Fuerza y Luz Eléctricas de las Juntas”, y había construido en la barranca un edificio para
la instalación de la planta de energía eléctrica en una parte del terreno de Las Juntas. El 12
de marzo de 1902 la Compañía Industrial de Guadalajara le compró la empresa y las
instalaciones eléctricas de Las Juntas a Shöndube y, de esta manera, la compañía industrial
se hacía del control del agua y de la generación de electricidad a través de una planta
hidroeléctrica para suministrar energía a sus fábricas.47
Pero al mismo tiempo, quedó
obligada a suministrar energía eléctrica al gobierno del estado.48
Al iniciar el siglo XX, la Compañía Industrial de Guadalajara también se interesó en
la introducción de tranvías eléctricos, el 14 de noviembre de 1900 obtuvo un contrato con el
gobierno del estado de Jalisco para construir y explotar un ferrocarril de vía ancha con
tracción eléctrica, que cubriría el trayecto entre la ciudad de Guadalajara y las fábricas de
Atemajac, La Experiencia y El Batán. Lo cual se complementó con la compra de la planta
eléctrica de Las Juntas anteriormente mencionada.49
Sin embargo, la Compañía Industria de Guadalajara no era la única empresa de
tranvías eléctricos en la capital jalisciense, había otras dos empresas que ofrecían el servicio
de tranvías en dicha ciudad, estas eran la Compañía de Tranvías de Mexicaltzingo y la
Compañía de Tranvías de Guadalajara. En 1903 esta última se fusionó con la Compañía de
Luz Eléctrica de Guadalajara para convertirse en la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de
Guadalajara, mejor conocida como “La Electra S.A.” Dicha sociedad anónima se
constituyó en la ciudad de México en este mismo año y también adquirió la Compañía de
Tranvías de Mexicaltzingo.50
No fue extraño que entre la Compañía Industrial de Guadalajara y La Electra
surgiera la competencia por una ruta que compartían en un tramo de la calle de Mezquitán.
46
Diario Oficial del Estado de Jalisco, 12 de enero de 1900, pp. 784-788. Guadalajara 47
AHJ. F-10-908, Caja 113-D. 48
Diario Oficial del Estado de Jalisco, 18 de mayo de 1902, pp. 42-45, Guadalajara. 49
Valerio, “Empresas”, 2006, pp. 233-291. 50
Ibíd, pp. 247-251.
17
Tras varias negociaciones el gobierno le concedió a La Electra la preferencia de la ruta.
Debido a este altercado, a partir de octubre de 1905, se sucedieron varios intentos para
fusionar a las dos empresas. Finalmente, tras varias deliberaciones y estudios, en 1907 se
fusionaron La Electra y el Departamento eléctrico de la Compañía Industrial de
Guadalajara.51
La Electra no duró mucho, pues el 12 de noviembre de 1909 fue sustituida
por otra empresa denominada La Nueva Compañía de Tranvías Luz y Fuerza de
Guadalajara, esta sociedad anónima se constituyó en la ciudad de México, pasando todos
los bienes de La Electra a la nueva compañía.
Cuadro 4. Accionistas de la Nueva Cía. de Tranvías, Luz y Fuerza de Guadalajara (1909) Socio Número de acciones
Enrique Tron 91
L. Gas y Cía. 157
Federico Kladt 50
John W. Stcliffe 50
Banco Central Mexicano 7,863
Enrique Pasos 116
José P. Bustamante 114
Lic. Pedro S. de Azcué 17
Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S.A. 66
Eduardo Angoitia 414
Fernando Pimentel y Fogoaga 292
Jesús Salcido y Avilés 50
Eduardo Vega 200
Hugo Scherer y Cía. 11
Hugo Scherer Jr. 50
Martín G. Ribón 76
Emilio Pinzón 183
Suma 10,000
Fuente: Alfaro, Electricidad, 1988, p. 19.
Por su parte, la Compañía Industrial de Guadalajara aportó también las instalaciones
de la línea de tranvías que iba de la ciudad a las fábricas textiles. Los socios de esta nueva
empresa de tranvías fueron los anteriores dueños de La Electra y los dueños de la
Compañía Industrial de Guadalajara. Esta sociedad anónima traspasó los marcos regionales,
pues participaron capitales provenientes principalmente de la ciudad de México, mientras
que de Guadalajara sólo participó la casa “L. Gas y Cía.”, los socios eran empresas e
individuos de distintas nacionalidades.
51
Mendoza, Función, 2002, pp.69-84.
18
De este modo se consolidó el monopolio del servicio de tranvías en la ciudad de
Guadalajara, pero el proceso de concentración del capital y de fusión empresarial no quedó
ahí. El 13 de julio de 1909, también en la ciudad de México se constituyó la Compañía
Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala S.A. con un capital de 14 millones de pesos, para
sustituir a la anterior. Los socios fueron casi los mismos que integraban la Nueva Compañía
de Tranvías, Luz y Fuerza de Guadalajara, pero se agregaron Manuel Cuesta Gallardo,
Porfirio Díaz (hijo), Lorenzo Elizaga y Manuel Marroquín y Rivera. En esta nueva
sociedad ya no participó la negociación “L. Gas y Cía.”, por lo que se entiende que la
Compañía Industrial de Guadalajara cedió todo lo relativo a la generación de energía
eléctrica y el servicio de tranvías a la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala.52
Debido a todos estos cambios, la Compañía Industrial de Guadalajara reformó sus
estatutos el 14 de agosto de 1909. En éstos se estableció que el objeto de dicha compañía
era la explotación de las fábricas de hilados, tejidos y estampados de Atemajac, La
Experiencia y Río Blanco y sus terrenos anexos; el Molino del Salvador, los terrenos del
Rancho Nuevo, los baños de los Colomitos, La Escoba, El Cedral y el rancho de Los
Sauces con sus terrenos anexos. También se estableció que la duración de la sociedad sería
por veinticinco años, contados a partir de dicha fecha. El capital social de la compañía
seguía siendo de dos millones de pesos, dividido en 20,000 acciones al portador, de cien
pesos cada una.53
La sociedad contaba formalmente con una asamblea general de socios, un consejo
consultivo y un consejo de administración. La asamblea general podía acordar el aumento
del capital social, cuando a su juicio lo exigiera el desarrollo de los negocios de la sociedad.
El consejo de administración estaba compuesto de cinco miembros propietarios y cinco
suplentes, los cuales deberían ser accionistas. Para ser miembro del consejo de
administración se requería poseer por lo menos 50 acciones, dicho consejo se renovaba
parcialmente cada año, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Los miembros del consejo
administrativo podían ser sociedades, las cuales eran representadas por sus gerentes
respectivos. Dicho consejo estaba obligado a rendir un informe anual y un balance general.
El consejo administrativo tenía un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un comisario
52
Valerio Ulloa, “Empresas”, 2006, pp. 252-253. 53
Compañía Industrial de Guadalajara, S.A., Estatutos reformados por la Asamblea General del día 14 de
agosto de 1909, Guadalajara, Imprenta de Juan Kaiser, 1909, en MVB.ME
19
y un director. Los estatutos establecían que se formara un fondo de reserva a partir de las
utilidades, separando un 5% de las mismas hasta llegar a la quinta parte del capital social
exhibido.54
La fábrica de Atemajac fue arrasada por un incendio en 1909, salvándose de la
destrucción las casas de los obreros y de los administradores. Por esta razón, los obreros
fueron transferidos a La Experiencia mientras la fábrica de Atemajac se reconstruía. La
reconstrucción del edificio se terminó en 1911, logrando subsistir activamente hasta la
década de 1990.55
Laurent Bernardi, uno de los principales socios de la Compañía
Industrial de Guadalajara siguió recibiendo en Jausiers, Bajos Alpes, los balances anuales
de la compañía durante veinte años, de 1909 a 1929. En estos se enviaba el informe del
consejo de administración, el del comisario y se seguía manteniendo el capital social en dos
millones de pesos.56
De esta manera, queda claro cómo se diversificaron las inversiones de
los barcelonnetes en Guadalajara a fines del Porfiriato, pasando de los almacenes
comerciales a las fábricas textiles y de papel, luego a la especulación con los terrenos y con
los recursos hidráulicos, para finalmente incursionar en la generación de energía eléctrica y
el servicio de tranvías. Todo esto a partir de la formación de sociedades anónimas,
integrando individuos y empresas en dichas sociedades, logrando con ello concentrar e
incrementar el capital invertido y economías de escala.
La producción de las fábricas de la Compañía Industrial de Guadalajara se
canalizaba a través de las tiendas o bien hacia las rutas comerciales de occidente vía
agentes viajeros. La distribución era tanto a nivel de mayoreo como de menudeo y cubrían
una gran extensión geográfica. Al adquirir las fábricas textiles, los bajoalpinos garantizaban
el abasto de sus almacenes comerciales, pudiendo vender a precios competitivos.57
Compañía Industrial Manufacturera
Otra fábrica textil que estuvo bajo el control de los barcelonnettes a partir de la última
década del siglo XIX fue la denominada Río Grande o El Salto, situada en los márgenes del
Río Santiago, al sureste de Guadalajara, junto a la imponente caída de agua llamada El
54
Ibid. 55
Torre, Patrimonio, 2007, p. 70. Gabayet, Obreros, pp. 106-107. 56
Fonds Laurent Bernardi Guadalajara. “Une contribution à l’étude de la mémoire de l’émigration ubayenne
au Mexique”, noviembre, 2004, en MVB.ME. 57
Gabayet, Obreros, p. 106.
20
Salto, en el municipio de Juanacatlán, Jalisco. La historiadora Gladys Lizama nos dice que
los orígenes de la fábrica Río Grande son poco claros y constituyen un misterio todavía,
pues la versión más aceptada y difundida parte del libro de Jorge Durand, la cual sostiene
que dicha fábrica fue un proyecto comandado por Francisco Martínez Negrete Alba, quien
financió la obra con la venta de sus fábricas y un préstamo del Banco de Jalisco. Según
Durand, la empresa inició sus actividades en 1896 como Compañía Industrial
Manufacturera, en los terrenos de la hacienda Jesús María, propiedad de Dolores Martínez
Negrete, hermana de Francisco. Según esta versión, la construcción de la fábrica comenzó
el 17 de mayo de 1896, siendo una de las más grandes de la época y estuvo bajo el mando
de Francisco hasta que sus cuñados, los Fernández del Valle, lo obligaron a pagar la deuda
contraída con el Banco de Jalisco donde estos eran socios, situación que lo llevó a la
quiebra.58
Durand sostiene que la quiebra de Francisco Martínez Negrete fue en 1904 y que el
juicio de su testamentaría se inició en abril de 1905. Mientras que los compradores de la
fábrica de Río Grande fueron los franceses Cuzin, Fortoul Bec, Lèbre y Brun. Agrega que
estos empresarios compraron la fábrica muy barata y que posteriormente saldaron sus
deudas con bilimbiques. Durand dice que los franceses reconocían que habían aprovechado
la “oferta”, pero que los mismos aseguraban que no habían estafado a Francisco Martínez
Negrete. Además el autor sostiene que fue este mismo grupo de franceses los que
compraron, posteriormente, la fábrica textil Hércules, ubicada en Querétaro, formando con
ello un holding semejante a la Compañía Industrial de Guadalajara.59
Durand advierte que desconoce la información exacta y documentada de los
primeros años de la Compañía Industrial Manufacturera, porque los propietarios solían
manejar los aspectos legales-notariales en la ciudad de México, pero que cuenta con
información verbal que puede suplir, en parte, las carencias de la información documental.
Agrega a pie de página, que revisó los protocolos de los notarios jaliscienses Garciadiego,
González Palomar, García Sancho y Robles Gil, sin encontrar nada al respecto.60
Por su parte, Gladys Lizama dice que después de haber revisado todos los notarios y
los documentos notariales correspondientes a la época sobre la familia Martínez Negrete,
58
Durand, Obreros, 1986, pp.55-65. Lizama, “Francisco”, 2006, pp. 101-102. 59
Durand, Obreros, p. 62. 60
Ibid, p. 55.
21
no ha encontrado un solo documento que señale que se formó una compañía para empezar
la construcción de la fábrica de Río Grande o El Salto, en Juanacatlán, y que la quiebra de
Francisco Martínez Negrete ocurrió años antes, a fines de 1901, y no en 1904, como señala
Durand.61
Según Lizama, Martínez Negrete se declaró insolvente y casi todos sus bienes
fueron a parar a manos de los socios de la Compañía Industrial de Guadalajara, a través del
traspaso de las propiedades por deudas contraídas con anterioridad. Pero no se menciona la
fábrica de Río Grande dentro de esas transacciones.62
Por otro lado, Federico de la Torre sostiene que hay una confusión entre las fábricas
de Río Blanco y Río Grande, pues ambas son conocidas como “El Salto”. La fábrica de
Río Blanco estaba situada en el municipio de Zapopan; mientras que la fábrica de Río
Grande, se ubica en la municipalidad de Juanacatlán; la primera al noroeste de Guadalajara,
y la segunda, al sureste de la misma ciudad, realmente en dirección opuesta y a muchos
kilómetros de distancia. De la Torre concluye que no hay ninguna relación entre una y otra,
pues son dos fábricas distintas.63
A partir del juicio de quiebra de Francisco Martínez
Negrete, Gladys Lizama sostiene que este empresario no tuvo nada que ver con la fábrica
de Río Grande, en Juanacatlán, ni con la fundación de la Compañía Industrial
Manufacturera, pues no aparece ninguna información al respecto en dicho juicio. Por ello,
para Lizama sigue siendo un misterio la fecha en que se construyó la fábrica y la forma en
que se constituyó la Compañía Industrial Manufacturera.64
Debido a esta falta de precisión
en el origen e instalación de la fábrica de Río Grande y de la Compañía Industrial
Manufacturera, se ha derivado una serie de imprecisiones y equivocaciones que la
historiografía local y nacional ha repetido sin ningún cuidado, sobre la fábrica de Río
Grande o El Salto.
Por ejemplo, Aurora Gómez-Galvarriato afirma que hacia 1905 la Compañía
Industrial Manufacturera estaba integrada por la fábrica textil Hércules, situada en
Querétaro, y las fábricas La Sultana y El Salto, ubicadas en Juanacatlán, Jalisco.65
Por otra
parte, Raquel Beato dice que dicha compañía estaba integrada por las fábricas Hércules, en
Querétaro; Río Grande, en Jalisco; La Purísima y San Antonio, estas dos últimas ubicadas
61
Lizama, “Francisco”, 2006, pp. 101-102. 62
Ibid, pp. 101-104. 63
Torre, Patrimonio, 2007, pp. 122-123. 64
Lizama, “Francisco”, 2006, pp. 101-102. 65
Gómez-Galvarriato, “Barcelonnettes”, 2008, p. 228.
22
en el estado de México.66
Sin embargo, no es correcta esta información, pues en tres
logotipos distintos de la empresa, sólo aparecen las fábricas Hércules, Río Grande, La
Sultana y El Salto como integrantes de la compañía.67
Además, las fábricas La Purísima y
San Antonio se encontraban en Querétaro y no en la ciudad de México, como sostiene
Raquel Beato. También surge otra confusión pues en estos logotipos aparecen los nombres
de Río Grande y el Salto como si fueran dos fábricas distintas, situadas en Juanacatlán, y no
como si fueran una misma fábrica.68
Por su parte, Aurora Gómez-Galvarriato establece que hacia 1912, la Compañía
Industrial Manufacturera aglutinaba a las fábricas Hércules, San Antonio, La Purísima, La
Sultana y Río Grande; que los almacenes comerciales relacionados con esta empresa
industrial eran Las Fábricas Universales, La Reforma del Comercio y La Ciudad de
Londres (en Guadalajara); en tanto que los socios eran Agustín Garcin, Joseph Signoret,
Brun, Lerdo de Tejada, Cuzin, Fortoul Bec, Lèbre y Brun.69
Con lo cual concluimos que
estas últimas cinco fábricas eran las que integraban el consorcio de la Compañía
Manufacturera de Guadalajara.
Sobre la historia de estas fábricas se sabe que el español Cayetano Rubio mandó
construir varias obras entre 1834 y 1846 en Querétaro, entre las cuales destacan las fábricas
textiles El Hércules, San José de la Montaña, La Purísima y el molino de harina de San
Antonio. El Hércules, fue una de las fábricas más grandes de Querétaro y una de las más
importantes de la República, donde se elaboraban mantas de lana y algodón con maquinaria
norteamericana. Más de 3,000 personas trabajaban en dicha fábrica. Cayetano Rubio murió
en 1876 y sus bienes pasaron a sus herederos, quienes finalmente se las vendieron a los
empresarios barcelonnettes.70
En relación con la fábrica de Río Grande y con base en fuentes hemerográficas, se
puede sostener que dicha fábrica fue construida en terrenos comprados por la Compañía
Industrial Manufacturera a la hacienda de El Castillo, propiedad de José María Bermejillo,
66
Beato Kin, “Industria”, 2003, pp. 237-266. 67
Beato, “Industria”, 2003, pp. 207-236. Pérez, “Inversiones”, 2004, p. 100. Gómez-Galvarriato,
“Barcelonnettes”, 2004,, p. 228 68
El Informador, 16 de septiembre de 1925, Guadalajara, 69
Gómez-Galvarriato, “Barcelonnettes”, 2004, p.210. 70
http://calesa-hercules.blogspot.com /2010/03/ antecedentes-historicos. html
23
más o menos en marzo de 1896.71
En junio de 1897, la Compañía Industrial Manufacturera
tenía un capital social de 40,454 pesos, que incluía a la fábrica de San Fernando, situada en
Tlalpan, D.F., y las fábricas Hércules, La Purísima y San Antonio ubicadas en Querétaro.72
En esta fecha todavía no se menciona a la fábrica de Río Grande como parte de la
Compañía Industrial Manufacturera. De noviembre a diciembre de 1897, dicha compañía
desarmó y trasladó parte de la maquinaria de la fábrica de San Fernando, en Tlapan, a la
fábrica de Río Grande en Juanacatlán, pero no toda.73
Hacia marzo de 1898 se habían
instalado en Río Grande las turbinas, los dinamos para la generación de energía eléctrica,
varias máquinas y los talleres de reparación. A pesar de que el edificio de Río Grande
estaba casi terminado para esta fecha, la inauguración no se pudo efectuar, porque el resto
de la maquinaria de la fábrica de San Fernando, que debía traerse a Río Grande, se vendió a
Felipe Cobian, junto con la fábrica de San Fernando.74
Debido a ello, en diciembre de 1898,
la Secretaría de Hacienda registró que la Compañía Industrial Manufacturera tenía un
capital de 50,000 pesos, que incluían las fábricas Hércules, La Purísima y San Antonio,
ubicadas en Querétaro; y la de Río Grande, situada en Juanacatlán, Jalisco. Mientras que la
fábrica de San Fernando, en Tlapan, aparece como propiedad de Felipe Cobian.75
Otra
publicación de marzo de 1897 sostiene que la instalación de Río Grande fue el motivo por
el cual se registró un aumento de 500 habitantes en el poblado de Juanacatlán.76
Según Stephen H. Haber las empresas como la Compañía Industrial de Guadalajara
y la Compañía Industrial Manufacturera, al igual que otras similares como la de Atlixco, en
Puebla, y la de San Antonio Abad en la ciudad de México, no estaban tan avanzadas
tecnológicamente ni dominaban el mercado en alto grado, comparadas con la Compañía
Industrial de Orizaba (CIDOSA) o la Compañía Industrial de Veracruz (CIVSA), que eran
las más grandes del país al final del Porfiriato. La Compañía Industrial Manufacturera tenía
1200 operarios, un capital de 4 millones de pesos y una participación de 3% en el mercado
nacional; mientras que la Compañía Industrial de Guadalajara, tenía un capital de 2
millones de pesos, con 500 trabajadores y una participación de 2% en el mercado. Muy por
71
El Foro, 18 de marzo de 1896, México. 72
Boletín del Ministerio de Hacienda, 1 de enero de 1897, México. 73
El Correo Español, 3 de diciembre de 1897, México. 74
Semana Mercantil, 21 de marzo de 1898, México. 75
Ibid, 26 de diciembre de 1898. 76
El Contemporáneo, 14 de marzo de 1897, México.
24
debajo de sus competidoras en otros estados del país. Por ejemplo, CIDOSA cuando se
fundó en 1882 tenía un capital inicial de 2.55 millones de pesos, pero a fines del Porfiriato
había aumentado su capital a 15 millones de pesos. En 1912, CIDOSA controlaba el 13.5%
del mercado nacional. Por su parte, la Compañía Industrial de Veracruz (CIVSA), tenía un
capital de 6’030,000 pesos y su participación en el mercado era del 6%.77
Las fábricas textiles durante la revolución, conflictos obrero-patronales.
Durante la década de 1910 a 1920 las fábricas textiles siguieron funcionando de manera
intermitente y accidentada, los acontecimientos revolucionarios sólo afectaron de manera
indirecta a las empresas industriales de los barcelonnettes en Guadalajara, y en algunos
momentos fueron afectadas directamente. Las fábricas y sus dueños tuvieron que adaptarse
a los variantes escenarios políticos, sociales y económicos en cada momento, de tal manera
que tuvieron que negociar con las nuevas autoridades y figuras políticas. La escasez de
materias primas y combustible fue motivo de queja tanto de industriales como de obreros
desde 1912, pero sobre todo a partir de 1913, esto es, inmediatamente después del golpe de
estado de Victoriano Huerta. Sin embargo, desde antes, incluso, desde 1909 los socios de
las casas comerciales de bajoalpinos y de la Compañía Industrial de Guadalajara, se
quejaban de malos tiempos, sobre todo porque tuvieron que reconstruir la fábrica de
Atemajac que se había incendiado. Pero además de eso, la revolución en el norte del país
dificultaba el abastecimiento de materias primas para las fábricas, interrumpiendo
constantemente el transporte ferroviario.
La mayoría de las quejas de los industriales se refieren al transporte de algodón
desde Torreón hacia las fábricas textiles del centro y oriente del país. De la misma manera
que se paralizó el envío de los productos de las fábricas textiles al mercado nacional. Sin
embargo, en el periodo de 1910 a 1914 no se puede hablar de una paralización total de los
transportes, ni de un gran desabasto de materias primas o estancamiento de la producción
en las fábricas textiles, estas siguieron funcionando aunque de manera intermitente, a veces
tenían que parar unos días por falta de materias primas, pero cuando llegaban estas, las
fábricas volvían a trabajar. El impacto mayor estuvo en las regiones del norte del país
directamente involucradas en la revolución.
77
Haber, Industria, 1992, pp.77-79.
25
El 28 de enero de 1914 el periódico La Gaceta de Guadalajara informó que la
situación de los obreros de las fábricas de hilados y tejidos de Atemajac y la Experiencia
era aflictiva, debido a que no tenían mucho trabajo, repartiéndose el poco que había entre
todos los obreros. En una entrevista realizada por dicho periódico a Alfred Lèbre, director
de la Compañía Industrial de Guadalajara, este dijo que las fábricas habían tenido que
trabajar a pesar de la pérdida que resultaba de la falta de materia prima, lo que hacía que se
redujera la producción y las ganancias. Lèbre afirmaba que no habían cerrado las fábricas
para no dejar sin trabajo a los obreros. La causa por la que no se podía traer algodón,
sostiene el director fabril, era el estado de guerra que guardaba la región algodonera de la
Laguna, y aseguraba que para ayudar a los obreros se había rebajado la renta de sus casas
hasta un 30%, pero que no iban a cerrar las fábricas.78
Por su parte, el periódico villista El Fígaro anunciaba un mes después el
restablecimiento del tráfico ferrocarrilero del norte del país a Guadalajara, conectando la
región lagunera con esta ciudad, afirmaba que muy pronto llegarían varios vagones llenos
de algodón destinados a las diversas fábricas textiles situadas en el estado de Jalisco, con lo
cual se reanudarían sus labores. El Fígaro informó que por la escasez de materia prima,
varias fábricas textiles tuvieron que suspender temporalmente sus trabajos, y muy pocas
trabajaban sólo uno o dos días a la semana, motivo por el cual miles de trabajadores
quedaron sin ocupación y sufrieron hambre sus familias. También dijo que el precio de las
telas se había incrementado mucho debido a la escasez de algodón, pero que con el dominio
que tenía el ejército convencionista de casi todo el país, se reanudaría el suministro de
algodón de forma normal, dando trabajo a los obreros, y bajaría considerablemente el
precio de las telas. Finaliza diciendo el diario que la fábrica de Río Grande, con más de
3,000 obreros, recibirá próximamente una remesa de cinco carros de algodón para reanudar
sus labores.79
Los trabajadores de las fábricas textiles no se sumaron en gran cantidad a los
ejércitos revolucionarios, cuando lo hicieron fue tal vez de manera forzada. A los dueños de
las fábricas les preocupaba más la inconformidad cotidiana de los obreros, pues, en el caso
de Río Grande, ya había estallado una huelga en 1900. En los años previos a la revolución,
78
La Gaceta de Guadalajara, 28 de enero de 1914, Guadalajara. 79
El Fígaro, 26 de febrero de 1914, Guadalajara.
26
entre 1909 y 1910, los obreros de El Salto volvieron a quejarse de malos tratos. El ambiente
laboral comenzaba a ser inestable, los obreros de Río Grande eran los que reclamaban más
y comenzaban a organizarse. El fin de la dictadura porfiriana fue festejado a nivel nacional.
En la fábrica de El Salto, los obreros salieron a las calles y marcharon hasta el
ayuntamiento. Para los barcelonnettes, propietarios de las fábricas textiles, era algo insólito
este cambio de actitud, pues consideraban que la revolución había propiciado que los
obreros se envalentonaran de tal manera que cada vez eran más difíciles de tratar.80
La situación era preocupante para los socios de las empresas textiles en Guadalajara,
pues tenían dificultades para mantener la actividad de las fábricas y, a la vez, temían un
levantamiento de sus propios trabajadores. Otro fenómeno que afectó directamente a los
empresarios ubayenses fue la crisis financiera y el desorden monetario entre 1914 y 1916,
sumado al caos ferroviario, todo ello se manifestó en un estrechamiento del mercado y su
regionalización. Una de las causas de la reducción parcial de las labores industriales estuvo
asociada con esta problemática, consistente en la circulación de moneda emitida por cada
ejército en el territorio exclusivamente controlado por él.81
En los primeros días de mayo de 1916, los obreros de Río Grande enviaron una
carta a la Compañía Industrial Manufacturera, en la ciudad de México, demandando el pago
de sus sueldos en oro nacional o su equivalente en papel fiduciario de fácil circulación. La
Compañía les contestó que ninguna fábrica pagaba los salarios en base oro, pero que
buscarían una solución. El representante de la empresa textil le envió una carta al general
Manuel M. Diéguez asegurándole que la Compañía Industrial Manufacturera había
cumplido con el pago de salarios y jornales desde el inicio de la revolución, que si bien, no
se había resuelto nada sobre el pago de salario en oro nacional, se debía a que no había un
acuerdo entre las demás fábricas del país al respecto. El representante de la compañía se
quejaba de la falta de moneda fraccionaria para el pago de salarios. Agregaba que, de enero
a octubre de 1915, se suspendió la producción en la fábrica de Río Grande por falta de
materia prima, pero que se pagó medio sueldo durante el tiempo de suspensión.82
Los trabajadores de Río Grande se organizaron y formaron un sindicato que se
adhirió a la Casa del Obrero Mundial en mayo de 1915. Con la llegada de los gobiernos
80
Durand, Obreros, 1986, pp. 72-74. 81
Rajchenberg, “Industria”, 1997, pp. 253-302. 82
AHJ, Gobernación, 1916, Expediente 411, sec. II, material sin clasificar.
27
revolucionarios a Jalisco en julio de 1914, se emitieron una serie de decretos que
favorecieron en gran medida a los trabajadores en general, pero de forma particular a los
obreros textiles: se estableció el descanso dominical, se fijó el salario mínimo, la jornada
máxima de nueve horas y se prohibieron las tiendas de raya. La intervención de las
autoridades revolucionarias en los asuntos laborales favorecía a los trabajadores en la
mayor parte de las veces. Así, en noviembre de 1917, los trabajadores de las fábricas
textiles de Río Grande, Atemajac, La Experiencia y Río Blanco se quejaban de que sólo se
les empleaba tres días a la semana, y gracias a la mediación del general Manuel M. Diéguez
se logró que la jornada semanal mínima fuera de cuatro días. Por ello, los patrones
barcelonnettes decían que “la revolución les había dado alas a los trabajadores”.83
El 8 de septiembre de 1919 los obreros de Río Grande se volvieron a quejar ante las
autoridades, esta vez porque el gerente de la Compañía Industrial Manufacturera mandó
retirar a los comerciantes que se hallaban establecidos desde hacía cinco años en la plazuela
situada frente a la fábrica, en donde se había constituido un mercado, los obreros
consideraban que esto era “una gran mejora” para todos los moradores de la fábrica, ya que
les permitía adquirir a bajo precio las mercancías de primera necesidad para su sustento.
Aseguraban los mismos obreros que la compañía quería desalojar a los comerciantes para
instalar una tienda de raya y restablecer el “antiguo sistema de monopolio”, y así obligarlos
a comprar a precios más elevados, violando con ello la Constitución de 1917, que prohibía
el monopolio.84
Por su parte, el abogado Miguel Campos Kunhardt, representante de la Compañía
Industrial Manufacturera, dijo que dicha empresa era propietaria de una extensión muy
corta de terreno, delimitado por bardas en donde se encontraban los edificios de la fábrica,
las oficinas administrativas y las habitaciones de los operarios. Agrega que la compañía
solo tiene una parte libre donde se formó un jardín para mantener las condiciones de
higiene de la negociación, y que la fábrica se encuentra enclavada en el casco de la
hacienda de Jesús María, propiedad de la señora María Bermejillo de León. Esta hacienda
fue construida por José María Bermejillo en 1890, en terrenos de la misma hacienda de El
Castillo, pero cerca de la cascada conocida como El Salto.85
Continuó diciendo Campos
83
Durand, Obreros, 1986, pp. 80-83. 84
AHJ. F-9-919, Caja 350, sobre A. 85
García, Haciendas, 2003, pp. 195-197.
28
Kunhardt que durante muchos años, los comerciantes fijos o ambulantes instalaron sus
puestos en el casco de la hacienda o en el pueblo de Juanacatlán, en donde había mercado,
pero que posteriormente se introdujeron en las instalaciones de la fábrica de Río Grande
para vender a los trabajadores artículos de diversas clases. Alega el representante de la
compañía que el hecho de que se les haya tolerado la actividad comercial dentro de la
fábrica, no les daba derecho para instalarse definitivamente en ella, en contra de la voluntad
de su dueño, ya que esta era una propiedad privada.
Campos Kunhardt dijo que no se explicaba cómo el presidente municipal de
Juanacatlán dio atención a dicha queja. Además de que, según este abogado, los quejosos
no eran operarios de la fábrica, sino los comerciantes a quienes se les impidió el ingreso a
la misma. Asegura el abogado que los trabajadores no se quejaban porque sabían que el
mercado podía instalarse fuera de la fábrica, en el casco de la hacienda Jesús María o en el
pueblo de Juanacatlán, pero que dentro de las instalaciones fabriles no había terrenos
suficientes para la instalación de un mercado. Agrega el mismo abogado que la dueña de la
hacienda no había querido vender a la Compañía Industrial Manufacturera más terrenos que
pudieran servir para la extracción de agua potable para el consumo de los obreros y sus
familias, y también para la formación de un mercado. Finalmente, Campos Kunhardt dijo
que, por razones de seguridad y salubridad, independientemente del derecho que tiene la
compañía de impedir a extraños el acceso al interior de la fábrica, dicha negociación se vio
obligada a no permitir la instalación de puestos de comercio dentro de las instalaciones de
la fábrica.86
Como se puede ver, las relaciones entre los trabajadores y los dueños de la
Compañía Industrial Manufacturera no fueron muy armoniosas, las quejas, protestas y
conflictos se presentaron durante toda la década de 1910-1920. Pasado el periodo más
álgido de la lucha revolucionaria y de los enfrentamientos armados, el país comenzó a
pacificarse y la estabilidad económica se fue restableciendo poco a poco en varias regiones
del país a partir de 1917. El Estado se convirtió en un actor que los empresarios industriales
y los obreros debieron incorporar en sus propuestas de inversión, estrategias organizativas y
de defensa; además en sus expectativas de ganancia o de incremento salarial. Se inició el
86
AHJ. F-9-919, Caja 350, sobre A.
29
proceso de creación de un nuevo marco legal y de creación de nuevas instituciones que
otorgaban estabilidad y delimitaban las reglas del juego económico y político.87
ARCHIVOS:
Archivo Histórico de Jalisco (AHJ)
Archivo de Instrumentos Públicos de Jalisco (AIPJ).
Museo del Valle de Barcelonnette. Memoria de la Emigración (MVB.ME)
HEMEROGRAFÍA:
Boletín del Ministerio de Hacienda, Ciudad México.
Diario Oficial del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco.
El Contemporáneo, Ciudad de México.
El Correo Español, Ciudad de México.
El Fígaro, Guadalajara, Jalisco.
El Foro, Ciudad de México.
El Informador, Guadalajara, Jalisco.
La Gaceta de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
Semana Mercantil, Ciudad de México.
BIBLIOGRAFÍA:
Alfaro Anguiano, César G., La electricidad en Jalisco, UNED/Gobierno de Jalisco,
Guadalajara, 1988.
Beato, Guillermo, “La industria textil fabril en México. I. 1830-1900” en Mario Trujillo
Bolio y José Mario Contreras Valdez (editores), Formación empresarial, fomento
industrial y compañías agrícolas en el México del siglo XIX, CIESAS, México, 2003, pp.
207-236.
Beato King, Raquel, “La industria Textil fabril en México. II. 1900-1910” en Mario
Trujillo Bolio y José Mario Contreras Valdez (editores), Formación empresarial, fomento
87
Rajchenberg, “Industria”, 1997, pp.292-293.
30
industrial y compañías agrícolas en el México del siglo XIX, CIESAS, México, 2003, pp.
237-266.
Bernecker, Walther L., “La industria mexicana en el siglo XIX. Las condiciones-marco de
la industrialización” en Ma. Eugenia Romero Sotelo (coordinadora), La industria mexicana
y su historia. Siglos XVIII, XIX y XX, UNAM, México, 1997, pp. 87-171.
Durand, Jorge, Los obreros de Río Grande, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1986.
Gabayet, Luisa, Obreros somos. Diferencia social y formación de la clase obrera en
Jalisco, El Colegio de Jalisco/CIESAS, Zapopan, 1988.
García Remus, Vicente, Haciendas y estancias de Jalisco, Editorial Ágata, Guadalajara,
2003.
Gómez-Galvarriato Freer, Aurora, “Los Barcelonnettes y la modernización de la
comercialización y de la producción de textiles en le Porfiriato” en Leticia Gamboa
(coordinadora), Los barcelonnettes en México. Miradas regionales, siglos XIX y XX.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 2008, pp. 189-227.
González García, Ana Rosa, Agua e industria: un estudio sobre historia ambiental en
Guadalajara, siglos XIX y XX, CIESAS-Occidente, Guadalajara, 2003, tesis de maestría.
Haber, Stephen H., Industria y subdesarrollo. La industrialización de México, 1890-1940,
Alianza Editorial, México, 1992.
Lizama Silva, Gladys, “Francisco Martínez Negrete Alba, 1848-1906: una biografía
empresarial tapatía”, América Latina en la Historia Económica. Instituto Mora, núm. 26,
julio-diciembre de 2006, México, pp. 79-107.
____ “Inventario de la fábrica textil La Escoba, Guadalajara, Jalisco, 1901”, Relaciones.
Estudios de Historia y Sociedad, El Colegio de Michoacán, núm. 128, vol. XXXII, otoño
2011, Zamora, pp. 119-206.
Mendoza Bohne, Lourdes Sofía, Función social, consumo colectivo y gestión: el tranvía
eléctrico en Guadalajara, 1905-1923, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2002, tesis
de maestría.
Olveda, Jaime, “El monopolio rebocero Guadalajara-Zamora”, Relaciones. Estudios de
Historia y Sociedad, El Colegio de Michoacán, núm. 8, otoño de 1981, Zamora, pp. 94-
115.
____ La oligarquía de Guadalajara, CONACULTA, México, 1991.
31
Rajchenberg S., Enrique, “La industria durante la revolución mexicana” en Ma. Eugenia
Romero Sotelo (coordinadora), La industria mexicana y su historia. Siglos XVIII, XIX y XX,
UNAM, 1997, México, pp. 253-302.
Riojas López, Carlos, Las intransitables vías del desarrollo. El proceso de
industrialización en Jalisco durante el siglo XIX, Universidad de Guadalajara, Guadalajara,
2003.
Torre, Federico de la, El patrimonio industrial jalisciense del siglo XIX: entre fábricas de
textiles, de papel y de fierro, Gobierno de Jalisco/Secretaría de Cultura, Guadalajara, 2007.
Valerio Ulloa, Sergio, Empresarios extranjeros en Guadalajara durante el Porfiriato,
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2002.
____ “Empresarios españoles en Guadalajara durante el Porfiriato. La casa Fernández del
Valle” en Mario Trujillo Bolio y José Mario Contreras Valdez (editores), Formación
empresarial, fomento industrial y compañías agrícolas en el México del siglo XIX,
CIESAS, México, 2003, pp. 51-66.
____ “Empresas, tranvías y alumbrado público. La Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora
del Lago de Chapala” en María Eugenia Romero Ibarra, José Mario Contreras y Jesús
Méndez Reyes (coordinadores), Poder público y poder privado. Gobiernos, empresarios y
empresas 1880-1980, UNAM, México, 2006, pp. 233-291.
____ “Barcelonnettes en Guadalajara durante el siglo XIX: inmigración y actividades
económicas” en Leticia Gamboa Ojeda (coordinadora), Los barcelonnettes en México.
Miradas regionales, siglos XIX y XX, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Puebla, 2008, pp. 359-378.
____ Las Fábricas de Francia. Historia de un almacén comercial en Guadalajara,
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2010.