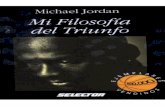El Triunfo, Cuncumpá - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of El Triunfo, Cuncumpá - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Hidalgo 935, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México [email protected] - Tel. 31 34 22 77 ext. 11959
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA Coordinación de Bibliotecas Biblioteca Digital
La presente tesis es publicada a texto completo en virtud de que el autor
ha dado su autorización por escrito para la incorporación del documento a la Biblioteca Digital y al Repositorio Institucional de la Universidad de Guadalajara, esto sin sufrir menoscabo sobre sus derechos como autor de la obra y los usos que posteriormente quiera darle a la misma.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
DIVISIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y HUMANOS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
DOCTORADO EN HISTORIA/IBEROAMÉRICA
La organización social en el norte de Chiapas. Relaciones de poder
en tres fincas cafetaleras:
El Triunfo, Cuncumpá y La Primavera (1893-1940)
T E S I S
Que para obtener el grado de
Doctor en Historia
Presenta
CARLOS ARCOS VÁZQUEZ
Director de Tesis
DR. AGUSTÍN HERNÁNDEZ CEJA
Guadalajara, Jalisco
Noviembre 2020
México
Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................................................ 1
Fuentes .................................................................................................................................... 8
Métodos y técnicas de investigación ...................................................................................... 9
Marco interpretativo ............................................................................................................. 10
Haciendas.............................................................................................................................. 11
Grupos sociales ..................................................................................................................... 24
Capítulo I Características históricas y socioculturales de la región de estudio ........... 29
Introducción .......................................................................................................................... 29
1.1. Denominación y espacio de los choles .......................................................................... 29
1.2. Los choles en el periodo colonial .................................................................................. 31
1.3. Características de los choles y su relación con el medio natural ................................... 35
1.4. Factores que determinaron la llegada de las fincas cafetaleras a las montañas del norte
.............................................................................................................................................. 40
1.5. La formación de la región norte de Chiapas .................................................................. 43
Capítulo II Contexto de la economía internacional y nacional para la inversión local,
1870-1910 ............................................................................................................................. 52
2.1. Introducción ................................................................................................................... 52
2.2. Contexto internacional: la expansión económica y la inversión para la modernización
de los países de América ...................................................................................................... 56
2.3. Contexto nacional: la apertura económica de México y los afanes modernizadores .... 69
Capítulo III Origen y desarrollo de las fincas cafetaleras ............................................ 77
3.1. Introducción ................................................................................................................... 77
3.2. The German American Coffee Co. ................................................................................ 82
3.3. Finca Cuncumpá ............................................................................................................ 93
3.4. Finca La Primavera ...................................................................................................... 101
Capítulo IV Historia de la vida cotidiana en las fincas cafetaleras............................. 109
4.1. Algunos aspectos teóricos de la vida cotidiana ........................................................... 109
4.2. Medios de transporte de las fincas cafetaleras: mulas, barcos y trenes ....................... 113
4.3. La organización doméstica .......................................................................................... 123
4.4. Las expresiones religiosas dentro y fuera de las fincas ............................................... 125
4.5 La instrucción pública en Chiapas y la educación en las fincas ................................... 128
Conclusiones ...................................................................................................................... 135
Bibliografía ........................................................................................................................ 137
Fuentes ................................................................................................................................ 137
Entrevistas .......................................................................................................................... 137
Otras fuentes ....................................................................................................................... 144
INDICE DE CUADROS Y GRÁFICAS
INTRODUCCIÓN
Cuadro 1. Clasificación de los grupos sociales en la región norte de Chiapas 1893-1940…..............26
CAPITULO 1
Gráfica 1. Crecimiento poblacional en Chiapas 1895-1940……………………………………………………….….49
Gráfica 2. Crecimiento poblacional en la región norte de Chiapas 1895-1940.………………………….….50
CAPITULO 3
Cuadro 2. Lista de fincas rústicas ubicadas en Salto de Agua, Catazajá, Tumbalá, Petalcingo, Tila y
Palenque, en el Departamento de Palenque en el año de 1897……………………………………………………86
Cuadro 3. Lista de los extranjeros que radicaban en el municipio de Tumbalá, Distrito de Palenque,
Estado de Chiapas 1936……………………………………………………………………………………………………...100-101
CAPITULO 4
Cuadro 4. Comparativo de la producción de cacao en toneladas en los últimos años de la década
de los noventa del siglo XIX, entre Tabasco y Chiapas…………………………………………………………………114
Cuadro 5. Total de escuelas oficiales en el Estado de Chiapas, 1910…………………………………………..132
INDICE DE MAPAS
CAPITULO 1
Mapa 1. Ubicación del grupo cholano en las Tierras bajas del sur del área maya…………………………33
Mapa 2. Ubicación de los choles en los municipios de la región norte de Chiapas…….……35
Mapa 3. Regiones fisiográficas de Chiapas; se aprecian las llanuras de Pichucalco y Palenque…….45
Mapa 4. Ríos que hacían fértil a la región………………………………………………………………………..…….47
CAPITULO 3
Mapa 5. Área de estudio de la región norte del estado de Chiapas………………………………………........78
CAPITULO 4
Mapa 7. La ruta del río Tulijá era navegable desde Salto de Agua, pasando por San Juan Bautista
(hoy Villahermosa, Tabasco) hasta llegar al golfo de México (marcado en línea roja)…………………119
*Observación del mapa 7, no corresponde con el número de seguimiento de loa mapas, debería
ser el numero 6*
INDICE DE IMÁGENES
Capítulo 1
Imagen 1. Las fases de la Luna rigen las actividades agrícolas y pecuarias de los antiguos ch´oles;
parte del conocimiento milenario……………………………………………………………………………………….……….32
Imagen 2. Dios de la agricultura, considerado como la deidad del maíz……………………………………...37
Imagen 3. Ixchel, diosa de la luna, relacionada con la fertilidad, se representa como una señora
abrazando un conejo en medio de la luna, en otras imágenes una señora vieja hincada, en
ocasiones…………………………………………………………………………………………………………………………………....48
CAPITULO 3
Imagen 4. Aspectos del patio de secado natural de la finca El Triunfo en 1920 …………………….….…79
Imagen 5. Características fisiográficas y cadenas montañosas de la región norte de Chiapas…......83
Imagen 6. Aspectos de la finca El Triunfo en 1910…………………………………………………………..…….…….90
Imagen 7. Imagen recreada de la finca El Triunfo en sus años de esplendor…………………………..…...91
Imagen 8. Familia Kanter Urrutia de la finca Cuncumpá, María Urrutia de Kanter con cuatro de sus
hijos…..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………95
Imagen 9. Partes de un motor tostador, utilizado en la época del esplendor de la finca………………99
Imagen 10. Antigua casona de la finca La Primavera y parte del beneficio del café…………………….102
CAPITULO 4
Imagen 11. Barco alemán en el río Tulijá, Salto de Agua, 1920…………………………………………………..115
Imagen 12. Buque de vapor alemán “Kosmos”, viajes de Hamburgo a varios países de América
Latina…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..116
Imagen 13. Pataches de mulas trasladando café pergamino hacia el río Tulijá……………………..……121
Imagen 14. Monedas finca La Primavera………………………………………………………………………………..….123
Imagen 15. Moneda El Triunfo……………………………………………………………………………………………………123
Imagen 16. Familia Morison y misionera Evelyna, Tumbalá, Chis. 1950 (Evelyna, tercera de
izquierda a derecha, tiene sobrepuesto un suéter negro, está abrazando a Porfirio Morison Trejo,
con pantalón negro)…………………………………………………………………………………………………………….…....128
AGRADECIMIENTOS
En esta parte del trabajo, es donde me negaba hacerlo porque significa que se está cerrando
un ciclo de mi vida, había que recordar a todos aquellos que de alguna forma aportaron a este
trabajo, a las instituciones, amigos y familiares, el orden en que se presenta no tiene un
significado especial, palabras más o palabras menos, todos son importantes en mi vida.
A las instituciones:
A la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), por darme la oportunidad de seguir
formándome profesionalmente en la disciplina de la Historia y su apoyo con la beca.
Al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, de tipo superior de la Secretaría de
Educación Pública, Por su invaluable ayuda a través de la beca.
A la Universidad de Guadalajara (UdeG) a través del programa del Doctorado en Historia
iberoamericana, por creer en mí y formarme en sus aulas.
A los archivos municipales de Tumbalá y Salto de Agua, así como el archivo Histórico del
Gobierno del Estado y biblioteca del congreso del estado de Chiapas y su personal que en
ella labora, por facilitarme los documentos, su amabilidad y comprensión a mi necesidad que
les presente constantemente.
A Dios por darme la oportunidad de volver a vivir después de la crisis de salud que viví en
este año de la pandemia, quiero agradecer siempre, porque tengo la oportunidad de seguir
construyendo mis sueños y ver la vida en el nuevo amanecer; de convivir de nuevo con mis
seres queridos. Gracias.
A las familias:
Calvo Moreno, por alentarme a seguir con el objetivo. Soto Calvo, por su invaluable apoyo
y darle bases a mi vida. Ramos Calvo, por su constante aliento que me permitió capitalizarlo
en oportunidades, sus palabras motivacional que me empujaron a lograr la meta. Guzmán
Calvo, su apoyo en diversos momentos ya sea moral y económico fueron las píldoras de
ánimo que me fortalecieron para continuar el camino emprendido. Pérez Calvo, sus llamadas
fueron los que alentaron y fortalecieron mis senderos, su disposición de apoyo siempre
presente. Por último a la familia Calvo Ocaña, me dieron lo más valioso para fortalecer mis
luchas cotidianas, su cariño son motores para el alma. A todo ellos no tengo palabras para
agradecer, eternamente agradecido.
A mi director de Tesis:
Dr. Agustín Hernández Ceja, por guiarme siempre con su luz, pudo iluminar mi necesidad
de aprender, me recupero en los momentos más complicados de mi vida en el programa del
doctorado. Me escucho siempre, me dejo hablar y hacer lo que yo quería, siempre supo
conducirme a la realidad, de él aprendí como académico pero sobre todo como un gran ser
humano. Mi referencia será siempre él, gracias Dr. Agustín por su apoyo.
Al Dr. David Carbajal López, Dra. María Pilar Gutiérrez Lorenzo Coordinadora del
Doctorado en Historia, por darme la oportunidad de ser parte de esta primera generación y
ser nuestros apoyos cada día. A mis profesores que me formaron todos ellos excelentes
académicos con un alto grado de capacidad académica.
A mis lectores Dra. Rosa Vesta López Taylor, Dr. Manuel Alejandro Hernández Ponce y la
Dra. María de Los Ángeles Gallegos Ramírez, a lo largo de mi formación y en los diversos
coloquios empezaron a leer mi trabajo aun cuando no tenía forma pero sus comentarios y
observaciones fueron fortaleciendo y dándole forma al trabajo que presento el día de hoy. A
todos un sincero agradecimiento por su apoyo académico.
A mis amigos
A María Rosas por darme su amistad desde el primer día cuando era un total desconocido en
la inmensa ciudad de Guadalajara, abrirme su casa son de las acciones que me deja siempre
como un eterno agradecido, por sus palabras motivacionales; María eres mi referente de esa
geografía. A mi amigo Juan Pablo Torres Pimental por considerarme siempre parte de tu
equipo académico, tus guías hacia los Altos de Jalisco son otras acciones que me ayudaron a
entender los diversos espacios, a ti amigo gracias siempre. Cinthia Cortazar R. gracias por
ser parte de diversos momentos en la ciudad y en el aula, tu disposición de ayudar me
permitieron alcanzar mis metas, gracias cinty.
A Laura Castro por sus constantes observaciones para mejorar el trabajo en la parte de la
redacción y guiar los rumbos de la investigación, su experiencia fue fundamental en los
diversos momentos en el salón de clases para apoyarme y motivarme, amiga gracias por tu
apoyo. Laura Muñoz Pini amiga entrañable tú me dijiste que la investigación debía ser desde
la misma experiencia y desde el centro del corazón que no había que buscar más, los
documentos era para fundamentar la investigación, los tome en cuenta ahora se ve plasmado
tu apoyo en este trabajo. Carmita Remigio Montero, tu alegría, tu chispa y carisma cubana
alegraron nuestros diversos espacios y momentos donde me permitiste convivir, el ron
cubano fue factor para hablar de la historia de los países caribeños y sobre todo del tema de
investigación, tu aportación a la redacción es un acierto; tu ayuda siempre estuvo presente
sin mirar a quien, gracias.
Marco A. Acosta R. tu formación de antropólogo ayudaron a conducir mi discurso. Cristóbal
Moncada tu experiencia nos ayudó a ordenar mi idea. Ixchel N Anguiano tu ayuda
bibliográfica al tema de la historia están presente. Laura Ramírez, Julio y Alejandro su
compañerismo me los llevo siempre. A todos mis colegas de generación 2016-2020 gracias.
A mis padres: Francisco Arcos S. y Anita Vázquez S. gracias por seguir apoyando mi
camino, alentando mis esfuerzos siempre les estaré agradecido por darme la oportunidad de
emprender esta formación. A mi hermano Eligio por motivarme desde el otro lado de la
frontera y su apoyo son parte de mi progreso. A mis hermanas Bella y Heidy gracias por sus
alientos.
Po último, a mi familia porque fueron los primeros que me apuntalaron, que cimentaron las
bases de mi ser, mi compañera de vida, Lidia, no hubo un solo momento que me abandonara
para conseguir la meta, tu hiciste la parte que te correspondía, me ayudaste a leer algunos
documentos cuando me alcanzaba la desesperación cuando no conseguía entender,
acompañaste en los momentos de oscuridad y sobre todo estuviste a mi lado cuando luchaba
por sobrevivir, gracias. A mis hijas Ixchel y Natalia me acompañaron cuando más las
necesitaba, su amor es el motor de mi vida
1
Introducción
Corría el último lustro de la década de los años setenta del siglo XX, cuando por las noches
mis abuelos paternos y maternos en diferentes momentos y espacios me contaban la historia
de “los tiempos de mozos”.1 Sus voces se quedaron marcadas en mi mente, así como las
historias de crueldad que escuchaba en las horas del café. Mientras hablaban, en sus labios
se marcaban el sufrimiento, el dolor y la angustia: también era “el tiempo de las fincas”. No
había otro escenario mejor para contar que alrededor del fogón de una humilde cocina,
construida con tablas y techo de “guano”. En ese momento, quizás por mi edad, no
identificaba los años durante los que se causó tanto daño a toda una población. La
colectividad de los habitantes de esta región eran hablantes de la legua chol. Pareciera que la
gran mayoría había pasado por esa experiencia amarga en las fincas cafetaleras. Solo
quedaron grabados algunos conceptos en mi memoria: mozos, café, fincas, extranjeros,
alemanes, ricos, capataces, gringos, poder, trabajo, raza... piezas sueltas de toda una
enmarañada historia.
Al iniciar esta investigación desconocía el origen y el destino de las fincas cafetaleras
de la región norte; me ausenté del lugar por algún tiempo y olvidé las partes fundamentales
de aquellas historias. Era momento de recabar las fuentes que me permitieran comprender el
complejo proceso de la historia social. Así, el inicio del trabajo para la comprensión del
pasado fue un recorrido por el espacio geográfico incluyendo la visita a las antiguas fincas
que se encontraban desaparecidas por varios motivos, entre otros, la destrucción por los
pobladores, la sustitución por nuevas viviendas o el avance de la vegetación exuberante de
la zona que las cubrió conforme se acumulaban años de abandono una vez que dejaron de ser
productivas.
Tanto las charlas de mis abuelos como el recorrido por la región de estudio me
motivaron a indagar lo siguiente, para empezar: ¿cómo habían ocurrido las cosas en el norte
de Chiapas?, ¿cómo vivía la población Chol antes de la llegada de las fincas cafetaleras?,
¿cómo se insertaron en un sistema productivo extranjero?, ¿qué tipo de relaciones sociales
mantuvieron los pueblos originarios choles con los ladinos y con los extranjeros? y ¿cómo
se organizaba una finca cafetalera?
1 Esta expresión alude al tiempo cuando los indígenas choles fueron la mano de obra en las fincas cafetaleras.
2
Con esto pude darme cuenta de que las cosas no iban a ser sencillas. Era comprensible
que 75 años después, el paisaje natural y social no iba a ser el mismo. Que había que buscar
en los archivos documentos que me permitieran empezar a delimitar la temporalidad de esta
investigación.
Abordé el periodo que va de 1893 a 1940, debido a que en ese lapso es posible
observar la organización social en una región cafetalera, el entorno natural que hizo posible
su explotación o uso, las relaciones interétnicas entre extranjeros y nativos de la zona
cafetalera, así como las políticas económicas locales, nacionales e internacionales que
permitieron la instalación de grandes empresas cafetaleras en el Estado.
La literatura que encontré sobre el tema resultó fundamental para comprender el
proceso investigativo. Los testimonios orales de los ejidatarios también fueron parte
importante en la construcción de la nueva historiografía de la región norte; desde luego, las
huellas que aún quedan me ayudaron a conformar el rompecabezas de lo que nombré La
organización social del norte de Chiapas: una relación de poder dentro y fuera de las fincas
cafetaleras (1893-1940).
Al respecto, conviene decir que existen investigaciones de historia general y regional
de Chiapas. Sobre las primeras puedo mencionar las aportaciones de Antonio García de León
Resistencia y Utopía. Memorial de agravios y crónicas de revuelta y profecías acaecidas en
la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia (1985). Este
trabajo busca sintetizar 500 años de historia de la entidad desde el inicio de la colonia hasta
finales del siglo XX. Su enfoque metodológico fue novedoso en los años ochenta, pues en
esa época no existían estudios que pudieran explicar el proceso histórico del desarrollo
económico en la zona. Su gran aporte fue dividir el tiempo en tres momentos del desarrollo
económico vinculados al cacao, el café, el ganado y el petróleo, actividades significativas
que marcaron la economía chiapaneca. Este enfoque evolutivo, de acuerdo con el auge de
cada producto, me ayudó a pensar en el inicio de la plantación del café, su auge y decadencia.
Hay un hilo conductor dentro de este trabajo para conocer los cinco siglos de la historia de
Chiapas y es justamente el definido por las plantaciones y las formaciones de las haciendas
y las fincas.
Thomas Benjamin, en Tierra rica, pueblo pobre (1995), aporta elementos importantes
que ayudan a entender la llegada de los extranjeros y su inversión económica en la región.
3
Expone antecedentes históricos desde la Independencia de Chiapas, Federación de Chiapas
con México o anexión de Chiapas a la República mexicana, hasta 1890, y a partir de este
tiempo divide la historia en tres partes: la primera, presenta la importancia de la
modernización de Chiapas, de 1890 a 1910, momento en que se manifiesta el impacto de las
políticas económicas del Gobierno del presidente Porfirio Díaz y de los gobiernos
progresistas en el Estado, particularmente los conocidos como gobiernos Rabasista.
La segunda parte se centra en el periodo revolucionario (1910-1920). Si bien es cierto
que en Chiapas no tuvo la relevancia de otros estados o regiones, se respiraban aires de
descontentos sociales entre desprotegidos y la oligarquía chiapaneca; para 1914, los efectos
revolucionarios se vieron en la lucha por el control territorial entre el gobierno carrancista y
los políticos y terratenientes locales. La tercera parte, de 1920 a 1950, trata sobre los
conflictos políticos y económicos que existían entre los grupos de poder, entre la defensa de
intereses de clase, la reconstrucción de los grupos que encabezaron la revolución como los
mapaches, por un lado y, por otro, el partido socialista chiapaneco, que trataba de buscar la
defensa de la posición ideológica y política.
Robert Wasserstrom, en Clase y sociedad en el centro de Chiapas (1989), enfoca su
atención en dos comunidades indígenas de los Altos de Chiapas: Chamula y Zinacantán.
Hace, efectivamente, una aportación sobre la zona, pero no reflexiona en torno a las
relaciones interétnica con las demás poblaciones de la entidad, desde los inicios de la colonia
hasta 1975.
No puede pasar inadvertido un trabajo importante de Justus Fenner: La llegada al sur:
la controvertida historia de los deslindes de terrenos baldíos en Chiapas. México en su
contexto internacional y nacional, 1881-1917 (2015). En él podemos encontrar los primeros
cambios en la historiografía agraria chiapaneca, pero, además, se puede ver que la política de
deslindes de terrenos baldíos y la colonización de tierras de las últimas dos décadas del siglo
XIX y las primeras del XX, no solo son un caso local, la inversión la hicieron empresas
extranjeras. Los intereses nacionales e internacionales en las concesiones de deslindes
trastocaron los sistemas de organización en la tenencia de la tierra con las poblaciones
indígenas de todo el Estado de Chiapas y, desde luego, de los nacionales, lo que favoreció
una nueva forma de explotación de la mano de obra en las plantaciones, es decir, un cambio
4
en la organización social; por ello no se pueden exponer las relaciones de poder sin
contemplar los orígenes de la tenencia de la tierra a partir de los deslindes de terrenos baldíos.
Ese sentido define el trabajo sobre aportaciones económicas de Cuauhtémoc
González Pacheco: Con el capital extranjero en la selva de Chiapas de 1863 a 1983 (1983);
un aporte fundamental para conocer el comportamiento económico de la región y las
inversiones en el territorio. El autor explica que la producción cafetalera sirve para
comprender la modernización de estos lugares, incluso clasifica las inversiones de acuerdo a
la producción en cada espacio. Señala que a finales del siglo XIX y principios del XX fue
muy importante la inversión extranjera en la siembra de cafetos en el norte de Chiapas y el
Soconusco porque se puede notar la introducción de sistemas modernos para la producción
agrícola, así como de vías de comunicación, específicamente en el Soconusco; no así en la
región norte donde no se pudo establecer una red de caminos rápidos; solo se mantuvieron
los caminos reales y de arriería. Es importante no perder de vista este último aspecto, es decir,
los caminos que comunicaban a las montañas del norte de Chiapas.
En cuanto a la Selva Lacandona, Jan de Vos, en la segunda entrega de su trilogía2 de
estudios históricos sobre esta zona: Oro verde, la conquista de la Selva Lacandona por los
madereros tabasqueños 1822 a 1949, (1996) presenta el proceso caracterizado por la
explotación inmoderada de los recursos naturales con esta acción se inicia el ecocidio más
grande que se recuerde en la historia de Chiapas, primero (1870-1880) por la incursión de
los exploradores tabasqueños y chiapanecos que no son más que madereros que buscaban
comercializar la caoba de la Selva Lacandona; en un segundo momento (1880-1895) entran
compañías madereras que continúan la explotación de los recursos naturales en gran escala,
acompañada de la explotación de la mano de obra de las poblaciones indígenas de la región,
sobre todo de las más cercanas. El mismo autor expone que se utilizaron diversos recursos y
estrategias para conseguir mano de obra indígena de pueblos más retirados para ser utilizados
en las monterías.3 De Vos hizo una caracterización natural de la región de la selva y el norte
de Chiapas; su análisis sobre los sistemas de comunicación se enfocó en los ríos navegables
2 Los tres trabajos que ha elaborado Jan De Vos sobre la Selva Lacandona se encuentra: La paz de Dios y del
Rey. La conquista de la Selva Lacandona (1525-1821); el mencionado dentro del texto que corresponde al
periodo de 1822 a 1949; el último de la trilogía Una tierra para sembrar sueños. La historia reciente de la
Selva Lacandona 1950-2000. Todo esto es resultado de una investigación que llevó al autor más de 15 años. 3 Son campamentos de explotación maderera, en donde pernoctaban los trabajadores utilizados par el corte de
la caoba.
5
y caminos reales, así como en el desarrollo de la arriería como un mecanismo de ingreso a
las tierras profundas de la selva, y una vía hacia las zonas lacustres y montañosas del norte.
Afirma que la historia moderna de Chiapas inicia en 1822, momento en que se independiza
definitivamente de España, es cuando nace el Estado de Chiapas. Entonces inicia la incursión
para explotar la madera y las tierras de la inmensa selva. Con el paso de los años, las empresas
terminaron con la explotación de la caoba e iniciaron la venta de las tierras para el desarrollo
de actividades agrícolas y ganaderas; más tarde esto afectaría nuevamente el entorno con
sucesivos incendios que consumieron grandes extensiones de selva
La historia contemporánea de las montañas del norte de Chiapas la conocemos gracias
a las investigaciones de tipo arqueológico y antropológico de Alejandro Sheseña: Las
pinturas mayas en cuevas (2006), quien realizó un estudio de las pinturas rupestres de los
mayas en la cueva de Joloñiel.
En narrativa sobresale el trabajo de Jesús Morales Bermúdez, Antigua palabra
narrativa indígena Chol (1999). En esta obra podemos notar la gran gama de historias
contadas y obtenidas entre los habitantes de Tila y Tumbalá, con ello demuestra la riqueza
de la lengua: la musicalidad y la profundidad del significado de la lengua chol.
La oralidad de los habitantes de Tumbalá se registra en la memoria histórica. Miguel
Meneses López, en su obra K´uk´ Witz, cerro de los Quetzales. Tradición oral del municipio
de Tumbalá (1997), recurrió a la oralidad como herramienta para reconstruir la historia de
los choles de este municipio; indagó sobre su pasado y su presente.
Con estas obras se ha recuperado la historia de los territorios donde solo se disponía
de aportaciones etnohistóricas, complementarias de la historia porque proporcionan los
medios para reconstruir los cambios históricos a falta de fuentes documentales comunes y,
por lo general, abordan el lado nativo de la historia, a menudo omitido por los historiadores
(Carmack, 1999, p. 401).
De manera más puntual, los trabajos que revisé al inicio de esta investigación son los
de José Alejos García, quien en su obra Mosantel, etnografía del discurso agrarista entre los
choles de Chiapas, México (1994), presenta la técnica etnográfica para recoger información
entre los habitantes que vivieron la experiencia de las fincas cafetaleras en El Triunfo.
Incluye el testimonio de los choles “en los años de mozos”, particularmente los que
trabajaban con inversionistas alemanes, identificados como esclavizadores de los campesinos
6
indígenas. Alejos García, al culminar este trabajo, se percató de que en la región donde se
estableció la finca cafetalera El Triunfo, era necesario investigar una historia completa que
explicara el origen de la inversión económica, las relaciones sociales que se generaron a partir
de esta actividad, la participación de los choles en la revolución chiapaneca y, sobre todo, el
conflicto agrario que causaron las ocupaciones de tierras comunales y nacionales en los
territorios de la etnia chol.
Gracias a otro trabajo de Alejos García: El archivo municipal de Tumbalá, Chiapas
de los años de 1920 a 1946 (1990), hoy contamos con información valiosa sobre esa ciudad
y la conformación de la región norte. En esa misma línea de investigación, en 1999 publicó
Ch´ol/Kaxlan, identidades étnicas y conflicto agrario en el norte de Chiapas, 1914-1940, en
el que analiza el inicio de la capitalización y modernización de la región a través de la
inversión extranjera, que a la vez propició un conflicto entre los diversos actores. Es
importante mencionar que su estudio se enfoca en la finca El Triunfo, desde la formación
con capital alemán hasta llegar el capital estadounidense: The German American Coffee
Company (GACC). En su contexto de crecimiento económico el investigador presenta a las
familias con las que se establecen relaciones sociales y de poder.
Uno de los historiadores contemporáneos sobre el tema es Emérito Pérez Ocaña cuya
tesis doctoral titulada Fincas cafetaleras y capital extranjero en Tumbalá, Chiapas. El caso
de El Triunfo 1894-1949 (2018), proporciona una guía fundamental para comprender la
incursión de esta compañía que operaba con capital de inversionistas alemanes y
estadounidenses.
Todas las obras arriba señaladas me han servido de guía para continuar en aquellos
ejes en los que no se ha hecho investigación o no se ha profundizado. Por ejemplo, aún no se
han hecho trabajos que ayuden a comprender el presente de la región. No hay estudios que
expongan las relaciones de comercio con las otras fincas como son los casos de El Triunfo,
La Primavera y Cuncumpá. La presente tesis pretende coadyuvar en la generalidad y
particularidad del tema de las fincas cafetaleras y sus relaciones sociales, económicas y
culturales de la región norte de Chiapas.
Así las cosas, es importante exponer un contexto general sobre la economía de los
países capitalistas europeos del siglo XIX, así como la de Estados Unidos de Norteamérica.
El primer contexto puede ser analizado desde algunas interrogantes: ¿en qué tipo de actividad
7
económica, los países capitalistas invirtieron en los países latinoamericanos? ¿Qué
motivaciones tuvieron los alemanes para invertir en la producción cafeticultora en Chiapas?
¿Cuáles fueron los factores económicos, sociales, naturales y geográficos que permitieron el
desarrollo del café en la región norte de Chiapas?
Para ello se analizan los factores naturales de la región de estudio y determinar los
alcances de la denominada región norte de Chiapas, así como los aspectos sociales y
económicos de producción prevalecientes mediante las siguientes preguntas: ¿Qué
organizaciones sociales habitaron el espacio? ¿Hubo alguna transformación lingüística en los
pueblos establecidos? ¿Cuáles eran las características de los paisajes naturales y territoriales?
Y sobre la formación de las fincas: ¿Cómo lograron los extranjeros obtener las tierras
para la producción agrícola en la región norte de Chiapas? ¿Qué consecuencias sociales y
económicas generó la aparición de un nuevo cultivo para los indígenas choles? ¿De dónde
provenían los nuevos inversionistas agrícolas? ¿Cuáles fueron las nuevas relaciones de poder
que se establecieron dentro y fuera de las fincas cafetaleras? ¿Cuáles fueron las estructuras
de organización social para esta región? Son algunos cuestionamientos planteados para
comprender la formación de las tres fincas que comprende esta investigación.
Por último, a través del trabajo de campo en la región de estudio, logré escuchar las
voces de los actores que participaron como peones y de los hijos de aquellas generaciones.
Fue fundamental conocer el testimonio de los otros protagonistas que buscan reivindicar la
memoria de sus antepasados, exponiendo que era necesario hacer producir la tierra y enseñar
a trabajar a los naturales. Conocer las relaciones que se construyeron dentro de los espacios
públicos y privados era clave para entender la historia de la vida cotidiana dentro de las fincas
cafetaleras. ¿Cuáles eran las principales actividades que se desarrollaban en la casa principal
de la finca? ¿Cómo se estructuró la organización de las actividades en la casa principal?
¿Cómo se obtenían los principales productos de consumo en la finca? ¿Cómo se realizaba la
exportación de café? ¿Cuáles eran las principales vías de comunicación con el exterior?
Todas estas preguntas entretejen la preocupación histórica por conocer las relaciones
de poder: ¿Cómo se estableció la hegemonía y control sobre las organizaciones sociales?
¿Cómo se estructuró el peonaje y explotación racial? ¿De qué manera se explica la
explotación de la mano de obra de los choles?
8
Fuentes
Las visitas realizadas a los municipios de Tumbalá, Salto de Agua y Tila me condujeron
hacia una carretera estatal que inicia en Yajalón; por las constantes lluvias que hay durante
gran parte del año y las condiciones de humedad, resultó una travesía dificultosa. No solo
fueron los factores naturales sino también los problemas sociales, pues diversos movimientos
contrarios a los gobiernos locales y estatales buscan desestabilizar los sistemas de
comunicación carretera para ser escuchados y atendidos de las dificultades que pasan dentro
de sus comunidades. Es un síntoma que se vive en algunas partes del país, no es privativo de
estas comunidades y zonas de la entidad. En muchas ocasiones se usa como bandera y, en
otras, es una fachada de demanda social pero el propósito es delinquir. Esta realidad dificultó
la ejecución de las actividades investigativas de este trabajo, así como, en general, la
cotidianidad de las poblaciones. El rostro de las acciones sociales se ha politizado con el paso
del tiempo en algunas zonas de la entidad, generando una mayor inestabilidad para la
población, hechos que se han manifestado después de 1994; la demanda sigue siendo la tierra
como un elemento importante para los campesinos indígenas.
La actualidad de esta región es compleja debido a las políticas económicas de las
últimas décadas marcadas por el Gobierno federal y centradas en el neoliberalismo que ha
afectado profundamente la economía de los trabajadores, campesinos y obreros. La falta de
producción agrícola hace que la alimentación sea escasa por la ausencia de una mecanización
del campo. Esto propicia que se busque diversificar las actividades, que se incrementen los
índices delictivos y que no cese la migración hacia la frontera norte y hacia ciudades
industriales donde se busca empleo para aminorar la precariedad económica y mejorar las
condiciones de vida de las familias y las comunidades.
Estos factores sociopolíticos y naturales fueron parte de la dificultad para construir
una idea de la historia de las fincas cafetaleras. En el municipio de Tumbalá se encontraba
un archivo municipal; lo visité en 1999 y estaba organizado y catalogado gracias a la labor
de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México; se había constituido en
una fuente de primera mano para realizar futuras investigaciones históricas relacionadas con
la historia social y económica de la región, era una fuente inagotable para otros investigadores
de las Ciencias Sociales y Humanidades. Desafortunadamente, la falta de cultura de
conservación de los documentos históricos fue la causa de que las mismas autoridades
municipales descuidaran el acervo y desapareció. Gracias al esfuerzo aislado de algunas
9
personas se encuentran algunos documentos de particulares, resguardados. Fue poca
información la que se pudo obtener debido a la falta de una clasificación que ayudara a ubicar
datos y referencias sobre el tema.
El Archivo Histórico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha sido
fundamental para obtener la mayor cantidad de información que sustenta esta investigación.
La biblioteca del Congreso del Estado de Chiapas, que guarda una gran cantidad de
periódicos oficiales es otra fuente que me permitió comprender el proceso complejo de la
política en la entidad.
Es difícil comprender la historia de la región norte de Chiapas si no se ubican los
espacios geográficos; para ello, la Mapoteca Manuel Orozco y Berra me ubicó en los lugares
de los documentos que localicé; su aportación siempre será un referente fundamental para las
investigaciones de temas agrarios de la entidad chiapaneca.
Las entrevistas a diversas personalidades, descendientes directos de las familias de
los inversionistas extranjeros (destaca la de Porfirio Morison Trejo por sus recuerdos y
experiencias en la Compañía de Café La Esperanza), contribuyeron a tejer la historia de la
fincas. No se pueden dejar de lado los diálogos y conocimientos de don Abelardo Gómez
Arévalo (+), dueño de lo que aún queda de la finca El Triunfo; sus aportaciones fotográficas
me permitieron reconstruir la imagen de los diversos paisajes de la finca; del conjunto de
personas provenientes de los distintos ejidos: Chuchucruz, Benito Juárez, José María y
Morelos, Porvenir, Tumbalá, Salto de Agua, entre otros que guardan en su memoria la
historia oral en “los tiempos de mozos”.
Métodos y técnicas de investigación
El enfoque metodológico que me condujo a investigar el tema de las fincas cafetaleras en la
región norte de Chiapas se centró en la perspectiva de las relaciones de lo local a lo global.
Recurrí a la historia regional para comprender el complejo proceso histórico de la
entidad; la historiografía chiapaneca, por su diversidad cultural y geográfica, requiere abordar
la historia en espacios delimitados; de ahí que la historia regional fuera fundamental para mi
objeto de estudio.
También recurrí a la historia oral para obtener testimonios sobre la cotidianidad de la
sociedad regional, pues si bien las fuentes escritas fueron vitales, igual lo fueron las memorias
10
y la tradición oral de los pobladores de las áreas de estudio, que me ayudaron a comprender
el presente a través del pasado. Y es que durante el recorrido que hice por las fincas pude
observar tecnología y espacios de producción de café un tanto abandonados que me
permitieron comprender mejor su historia. La visita me llevó a imaginar el desarrollo de las
antiguas fincas cafetaleras; hacer una reconstrucción de imágenes hipotéticas a falta de
fotografías, utilizando las bases de mampostería que se mantienen en pie luego del abandono:
últimas huellas de lo que alguna vez fue la casa principal de los administradores extranjeros.
En las entrevistas a diversos actores pude obtener fotografías que fueron una herramienta
básica para fortalecer la información obtenida en los documentos de los archivos históricos,
así como conectar con los testimonios orales.
Marco interpretativo
El objetivo de esta sección es el de exponer cómo se interpretan los conceptos que se manejan
en la investigación. Conceptos que, durante el desarrollo, van a ser los ejes principales dada
su relevancia para poder comprender el título del trabajo. Para tal caso se exponen las
diferencias y análisis comparativos entre haciendas y fincas, fundamentales para conocer el
uso de la tierra, sus fines, objetivos y metas, así como el tipo de posesión o tenencia. Si bien
es cierto que el concepto de hacienda no es parte del título del trabajo, será primordial tenerlo
presente para no confundir en el momento de identificar una estructura organizativa del uso
de la tierra. En la diferenciación de estos dos conceptos, también fue preciso tomar en cuenta
el tiempo (años), el lugar (entidad o región) así como las instituciones locales, estatales y
federales porque en cada una se abordan o se califican de manera distinta de acuerdo con sus
intereses y necesidades.
A través del tiempo se registran los cambios semánticos dominantes de un concepto,
así como el espacio que delimita los contextos donde se produce. El cambio histórico, en
muchas ocasiones, favorece o detona la mudanza semántica de cada concepto específico; un
fenómeno en relaciones socioculturales regionales. Los momentos históricos se notan en los
cambios importantes que sufre un espacio o una sociedad, tales como la formación de las
haciendas y fincas, su auge, crisis y decadencia, así como la formación de los ejidos, en cada
momento de cambios históricos se modifican las actividades y la realidad socioeconómica
de los actores.
11
Otro concepto que establece el sentido del trabajo es el de poder; una categoría de
dominio y control sobre los peones y trabajadores de las fincas cafetaleras, así como de la
población chol. El poder lo ejerció quien tenía el poder económico que prevaleció durante el
auge de la plantación agrícola para el comercio con capital extranjero; sin embargo, sus
antecedentes históricos datan de la dominación española sobre las tierras americanas. En ese
periodo se crearon ideas de raza y trabajo para justificar una explotación de la mano de obra
de los pueblos originarios, una clasificación social que tenía fines de poder vinculados al
control social (Van Dijk, 2003).
Haciendas
Antecedentes, formación, características de la hacienda mexicana
La evolución de la tenencia de la tierra en la historia moderna tiene sus antecedentes
históricos con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, el modelo de organización
territorial que se empezó a instaurar con estructuras de la aristocracia española, se fue
plasmando con elementos de control social y económico como la encomienda y la religión.
El paisaje natural se fue reconfigurando en el momento en que se presentaron las nuevas
necesidades alimentarias de los españoles que se quedaron a administrar las tierras recién
conquistadas; trajeron nuevas plantas y semillas para alimentar a los cada vez más extranjeros
que llegaban a probar fortuna explotando la mano de obra y los recursos naturales. Dicho de
otra manera, el “apetito de poder económico” llevó a los conquistadores y a sus descendientes
a controlar y mantener tierras para sembrar nuevos cultivos como el trigo y la caña de azúcar
principalmente (Lira y Muro, 1998, p. 398); más los ya existentes como el maíz, chile y frijol,
así como cacao, algodón, frutas y verduras adaptados a ciertas regiones (Carrasco, 1998, p.
179); la visión occidental fue primero para alimentar a la población blanca y mestiza que iba
en aumento, segundo, con el paso de los años, para acumular riquezas, para ello se practicó
la estrategia de una agricultura comercial entre los dos continentes (Lira y Muro, 1998).
Desde la llegada de la agricultura española cambió el paisaje natural; con el paso de
los años se fueron delimitando las regiones del territorio por las actividades agrícolas. Por
ejemplo, en el centro y norte de México prevalecía la ganadería y en algunos sectores la
agricultura o simplemente una actividad mixta agroganadera, y también había diferencias
dependiendo del tipo de ganado y de cultivo (Von Wobeser, 1989, p. 35). Mientras que el sur
12
del país era totalmente agrícola, por su característica principal: la fertilidad del terreno y la
disponibilidad de agua en abundancia para irrigar; prevalecían las grandes extensiones de
selvas y bosques, factor que determinaba la humedad del suelo.
Cuando llegaron los inversionistas extranjeros se enfrentaron con la inmensidad de la
selva, pero con la mano de obra indígena y maquinaria explotaron la madera, con las
afectaciones consecuentes en el entorno natural. La madera fue utilizada para su
comercialización en los mercados europeos y estadounidenses y se usó, además, como
material para la construcción de las fincas, particularmente la casa grande y el casco de las
fincas, así como haciendas en todo el país.
El antecedente inmediato de la hacienda mexicana se encuentra en la unidad
productiva agrícola denominada labores así como las estancias ganaderas de mediados del
siglo XVI (Von Wobeser, 1989, p. 32). Fueron las primeras estructuras que se construyeron
para establecer control sobre el uso de la tierra en la Nueva España. Las haciendas
prevalecieron hasta el siglo XX. La característica del México colonial e independiente no
solo fue una economía agrícola sino también la minería por lo menos hasta el último tercio
del siglo XX (Marino y Zuleta, 2010, p. 437). En los inicios fue necesario reglamentar la
tenencia de la tierra y los usos del suelo para hacerlos más productivo y destinar cada espacio
para la explotación agropecuaria y para la minera.
Estas formas de tenencia y uso de la tierra pronto cayeron en desuso, es decir, las
labores en el siglo XVII. En cuanto a las estancias ganaderas, fueron desapareciendo en el
siglo XVIII (Von Wobeser, 1989, p. 50), en ese mismo siglo fue ganando arraigo una
estructura de organización agrícola en el campo novohispano a la que se le llamó hacienda
cuyas actividades económicas eran la ganadería y/o la agricultura. En Yucatán, por ejemplo,
las haciendas eran agrícolas, henequeneras; y en el centro también, aunque se sembraban
otros cultivos; en el norte las haciendas estaban más enfocadas en la producción ganadera
(Katz, 1980). Y en el sur de México, en el caso de Chiapas a principios del siglo XIX, no se
hablaba tanto de haciendas, como de fincas, cuyo concepto, características y funciones
abordaré más adelante.
Otro de los antecedentes de la hacienda mexicana antes de su consolidación es el
latifundio, su significado cercano es relativo a una finca rústica de gran extensión.4 Los
4 RAE, (04/04/2020).
13
latifundios eran las expansiones territoriales que tenían anteriormente las estancias de labores
y la ganadería; fueron la base de la consolidación de la hacienda como lo exponen François
Chevalier (1999), Von Wobeser (1989) y Nickel (1988). Para hacerse de mayor extensión
territorial se valieron de diversas estrategias de dominio y control administrativo en la Nueva
España y sobre los pueblos indígenas que fueron perdiendo su propio espacio.
Si la expansión territorial fue la base de la consolidación de la hacienda y, por lo tanto, fue
un fenómeno generalizado, hubo propiedades que destacaron por su tamaño y por las grandes
extensiones de tierra que lograron agrupar bajo su dominio. A estas propiedades se le dio el
nombre de latifundios (Von Wobeser, 1989, pp. 60, 61).
François Chevalier es uno de los pioneros de la investigación sobre la formación de las
haciendas coloniales en México, con él destaca el trabajo La formación de los latifundios en
México. Hacienda y sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII (1999). Es un trabajo de gran
relevancia para conocer que los latifundios son el precedente inmediato de las haciendas en
nuestro país. Otra notabilidad del autor es su conocimiento sobre la tierra colonial, cuyas
investigaciones inició en 1942 motivado por March Bloch, quien basaba sus investigaciones
en archivos, trabajo de campo y observación del territorio. Fue Bloch quien animó a
Chevalier a viajar a México en 1946 y trabajar de esa manera para conocer los antecedentes
de la hacienda mexicana (Chevalier, 2007).
La Comisión de Historia Económica del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) organizó un simposio en Lima en 1970 donde se acordó que el siguiente
encuentro se realizaría en el marco del Congreso Internacional de Americanistas en 1972 en
Roma y se tratarían los siguientes temas: 1) Haciendas y latifundios, estancias y plantaciones;
2) Demografía histórica; y 3) El impacto del sector externo en las economías
latinoamericanas. Del primer grupo sobresalió el trabajo de Magnus Mörner con la
investigación La hacienda hispanoamericana: examen de las investigaciones y debates
recientes. El investigador mostró los resultados preliminares de un análisis sobre la evolución
de las haciendas, su forma, estructura y conceptos del latifundio y las haciendas del México
rural (Florescano, 1975).
Un hecho relevante que refirió Mörner (1975), sin llegar aceptar en su totalidad, fue
que Chevalier sostenía que la economía mexicana del siglo XVII estaría organizada con base
14
en los latifundios y en el peonaje, estos elementos eran fundamentales en la estructura
económica del país de tipo rural para que pudiese funcionar el desarrollo económico y social;
Mörner afirmaba que la formación de los latifundios fue en la depresión demográfica y
económica del mismo siglo. Se puede decir, en general, que el punto de partida de Mörner es
el trabajo de Chevalier, sin restarle méritos a sus aportaciones resultantes tanto de los trabajos
de campo y sus recorridos como el trabajo en archivos. El concepto de hacienda se encontraba
en medio de discusiones en ese momento por la similitud que tiene con el latifundio que ya
había analizado Chevalier quien, por cierto, llegó a considerarlos sinónimos por las mismas
características de extensión territorial. Aun con esas complicaciones, sin llegar a tomar una
posición definitiva, definió hacienda con las aportaciones de Eric Wolf y Sidney Mintz como
una propiedad rural de un propietario con aspiración de poder, explotada mediante trabajo
subordinado y destinado a un mercado reducido, con la ayuda de un pequeño capital
(Mörner, 1975, p. 17).
Mörner explica que no se tiene claridad sobre cómo se origina la hacienda colonial,
mientras que Chevalier manifiesta que surge de los latifundios; otros como Silvio Zavala
(1944) y Andrés Molina Enríquez (2016) manifiestan que nace de la encomienda; algunos
más de las estancias. Esto puede explicar que las haciendas no se crearon de la misma forma
por el tiempo ni por la región. Lo cierto es que fueron un conjunto de factores los que
determinaron su formación, infiere Mörner (1975, p. 22): por la decadencia de la población,
la crisis de las minas, la conversión de la actividad económica de minas a tierras en grandes
extensiones y una mayor demanda de los productos agrícolas para la población en la Nueva
España.
Para 1978 sale a la luz el trabajo de investigación de Herbert Nickel en el que recoge
la mayor parte de las investigaciones que ya se han mencionado anteriormente y otras de
carácter empírico como las monografías de haciendas del centro del país. En este trabajo
establece con mayor claridad el desarrollo de las haciendas coloniales; después las de la
época porfiriana y, por último, las llamadas haciendas capitalistas (más adelante se exponen
las características de cada una).
Nickel expone que la evolución del concepto se manifiesta con las diversas
denominaciones que ha tenido para llegar al que se está analizando. En los inicios de la
colonia están las estancias utilizadas para la cría de ganado ya sea mayor o menor; en el
15
mismo periodo funcionaban las caballerías que se dedicaban a las labores agrícolas. El autor
expresa que para el siglo XVIII estas denominaciones van a ir quedando en el olvido, no así
con el latifundio, a pesar de que sus inicios se encuentran en el siglo XVI como lo expresa
Chevalier. En el siglo XIX se continuaba manejando en diversas partes de México, aunque
ya para este tiempo el término hacienda pertenecía a la “edad de oro de la hacienda” (Nickel
1988) cuando se consolidó. No se puede perder de vista que sus orígenes están en los inicios
de la formación y administración colonial.
Antes de llegar a su consolidación de la hacienda mexicana, pasó primero por las
denominaciones de: hacienda de azúcar, hacienda de labor, hacienda de ganado, esto se
determinaba de acuerdo a la producción y del derecho que se tenían sobre la utilización del
suelo (Nickel, 1988, p. 25).
En este mismo sentido el autor explica que se pueden notar cambios semánticos de acuerdo
con dos factores: uno con el paso del tiempo y el otro por el espacio. Esto se refleja en la
hacienda colonial desde el siglo XVI hasta la primera década del siglo XIX. Después entra
en un proceso de búsqueda de estabilidad política el país, después de la independencia hasta
la primera mitad del siglo decimonónico. La iglesia católica juega un papel importante en la
atención alimentaria de la población por la ausencia de autoridades administrativas del
gobierno de la nueva nación; el país atravesaba una crisis severa por las disputas políticas y
las penurias fiscale, en consecuencia, se enfrentaba el deterioro de la hacienda pública y la
deuda externa (Cárdenas, 2015). Con la Ley Lerdo de 1856 y la Constitución de México de
1857, se establecen las reglas sobre el uso de la tierra que favorecen la modernización la
hacienda mexicana que va de 1876 hasta la decadencia de 1940. Nickel da a entender que la
modernización se puede analizar de dos maneras: como hacienda capitalista (1880-1940) y
como hacienda porfiriana (1876-1910).
Para precisar y establecer las características de la hacienda es necesario preguntarnos
¿qué es la hacienda?, ¿cómo se estructura?, ¿cuáles son los sistemas de organización que
tiene? Con estas interrogantes busco llegar a contextualizar las fincas en Chiapas, sobre la
base de que a través de la hacienda se facilita la comprensión de las características del sistema
de producción agrícola en Chiapas.
16
Diversos autores5 coinciden en que no se tiene una caracterización general de la
hacienda, pero coinciden en que el trabajo de Herbert Nickel (1988) en su libro Morfología
social de la hacienda mexicana, es el que se acerca a una mejor descripción y análisis de la
unidad productiva y comercial, porque cada espacio y tiempo la hace diferente, además del
producto que se cosecha o comercializa en cada una y la idiosincrasia regional.
La hacienda mexicana, entonces, no tiene una acepción clara y única; para Nickel
(1988) “servía para designar cualquier tipo de bienes e inmuebles, correspondiendo
ocasionalmente a nuestras denominaciones explotación o empresa”(p. 24); mientras que para
Gisela Von Wobeser (1989) es “una nueva unidad productiva […] en su acepción más
general significa bienes, posesiones y riqueza material” (pp. 49,50); mientras que Mörner se
apoya de las definiciones de Eric Wolf y Sidney Mintz, “hacienda es la propiedad rural de
un propietario con aspiración de poder, explotada mediante trabajo subordinado y destinado
a un mercado de tamaño reducido, con la ayuda de un pequeño capital” (p. 17); Chevalier
(1988) no difiere mucho de las definiciones anteriores, solo el tiempo determina las
diferencias como las haciendas del siglo XVII que considera como “una pequeña comunidad
rural bajo la protección del amo”.
Si bien es cierto que los trabajos de John Kenneth Turner (1994) publicado en 1911,
de Friedrich Katz (1980) y de Karl Kaerger (1986) publicado en 1901, se concentran en
analizar las condiciones laborales antes y durante el porfiriato así como su estrecha relación
con la inversión capitalista interna y externa, dan a entender que la hacienda es la propiedad
privada centro de la unidad productiva, donde se practica la mayor explotación de mano de
obra de carácter esclavista.
No existe mucha diferencia en este concepto para construir la definición de las fincas
en el Estado de Chiapas con relación a la hacienda mexicana de tipo moderna pero si las hay,
no son sinónimos aun cuando para Chevalier (1988) la hacienda es igual a las fincas (p. 137);
lo mismo que para Antonio García de León (1985, p. 101). Este último autor considera que
la finca no es más que la continuidad de la hacienda colonial.
5 Gisela Von Wobeser en La formación de la hacienda en la época colonial (1989) coincide en que la hacienda
no tiene una definición concreta y una caracterización general; así como en el trabajo de Daniela Marino y
María Cecilia Zuleta: Una visión del campo Tierra Propiedad y tendencias de la producción, 1850-1930 (2010);
ellas exponen que su mayor arraigo se ve reflejado en el siglo XIX, cuando se establecieron las leyes de 1856-
1857 y se regula el uso de la tierra en la Constitución de México.
17
Coincido más con Nickel en el sentido que las haciendas nunca fueron iguales, el
modelo lo determinaban el tiempo y el espacio. En este orden de ideas, sostengo que las
fincas chiapanecas tienen sus propias características, para ello es importante conocer los
factores primarios y secundarios de la hacienda mexicana en la morfología social de Nickel.
Para el autor, la hacienda es “la institución social y económica cuya actividad productora
se desarrolla en el sector agrario […]” (p. 19) y sus características primarias son las
siguientes:
1) Dominio de los recursos naturales (la tierra, el agua).
2) Dominio de las fuerzas de trabajo (los recursos humanos).
3) Dominio de los mercados regionales-locales.
4) Exigencia de una utilización colonialista (constituyendo a la vez la legitimación de
los puntos 1-3) (p.19).
Identifico que estas primeras características determinan que la hacienda mexicana colonial
sea igual a la finca, como lo afirman Chevalier y García de León, no obstante, en el punto 3
hay diferencias por la utilidad de la producción destinada a un mercado internacional o
nacional. Esta característica de la hacienda tiene mayor aproximación a la etapa colonial, la
evolución que tiene llega en el siglo XIX, cuando alcanza su máxima expresión conocida
como “la edad de oro”; después cambia cuando la política modernista de Porfirio Díaz exige
que sea el motor de transformación y desarrollo.
Con la llegada de Porfirio Díaz, la unidad productiva entra en una etapa de cambios
a la que se le denomina La hacienda moderna que corresponde a los años de 1876 a 1940;
esta clasificación se desprende de los autores mencionados en este texto. Según ellos, esta
etapa tiene dos momentos importante que le imprimen sus propias características: el primero
se le conoce como hacienda porfiriana que va de 1876 a 1910;6 el segundo es la denominada
hacienda capitalista entre 1880 y 1940 que presenta otra peculiaridad (desde luego que sus
bases se encuentran en la hacienda porfiriana): la inversión extranjera y capitalista que se
inició en el gobierno de Díaz y que, después de su caída como gobernante, continuo en las
6 Es el tiempo de su periodo de gobierno, desde su llegada a la presidencia (1876) hasta que fue derrocado
(1910) como presidente de México.
18
administraciones posteriores. Esta particularidad se asemeja a los entornos de las fincas de la
región norte de Chiapas.
A partir de este momento se presentan nuevas necesidades y retos, por lo tanto, las
particularidades de las fincas del sur del país tienen más afinidad con las haciendas de tipo
capitalista y porfiriano, debido a la modernidad con la que se desarrolló la producción. Para
ello, es necesario presentar un segundo bloque de tipologías que fortalecen las diferencias
entre la hacienda y la finca. Regreso a Nickel:
a) La extensión (por encima de su valor límite).
b) La elección del producto.
c) El volumen de la producción.
d) La procedencia del capital.
e) El arrendamiento.
f) El absentismo de los propietarios.
g) El grado de autarquía económica.
h) El volumen de la producción autoconsumida.
i) El grado de la división del trabajo.
j) El equipamiento de la explotación.
k) Las técnicas de trabajo.
Estas características secundarias para Nickel son “las variaciones regionales y temporales de
la hacienda [...] resultado de la combinación de diversos factores, entre los que destacan la
extensión de la explotación, las relaciones de competencia, así como también, los recursos
que se dispone en cada caso” (1988, p. 19). Tampoco se puede olvidar otro factor importante:
el periodo de establecimiento y el espacio geográfico de su ubicación y otras características
temporales que lo hacen ser y tener su propia cualidad. Con este último bloque de
particularidades me enfoco ahora en el análisis de las fincas de la región norte de Chiapas.
Característica de las fincas de la región norte de Chiapas
Es importante señalar que las fincas de la región norte de Chiapas tienen sus propias
peculiaridades con respecto a las haciendas mexicanas; incluso hay diferencias entre fincas
de la misma entidad ubicadas en otras regiones. Esto obedece a algunas característica que
19
planteó Herbert Nickel en el segundo bloque de particularidades que se repiten en la región
de estudio para este trabajo. En la formación de las fincas en la zona se detectaron los
siguientes factores:
Dominio y control de los recursos naturales: la tierra es un factor importante para el
establecimiento de las fincas lo mismo que el apoyo del Gobierno de México para abrirse a
grandes inversiones extranjeras, sobre todo las de capital alemán, primero; y luego las de
capital estadounidense. Las montañas del norte fueron ideales para la obtención de tierras,
con la ayuda de la Ley Lerdo y la Constitución de 1857, con sus respectivos modificaciones
como el decreto de Benito Juárez de 1863 sobre ocupación y enajenación de los terrenos
baldíos y la Ley 1894 emitida por el presidente de la República mexicana, Porfirio Díaz.
Nacionales y extranjeros obtuvieron con destreza las tierra de los choles que ocupaban en ese
momento; llegaron a poseer hasta dos mil 500 hectáreas por persona con base en la ley aunque
pocas veces se respetó el marco legal debido a que se crearon compañías y sociedades de
capital variable que compraron hasta 10 veces más la extensión a que limitaba la ley, como
es el caso de The German American Coffee Company, o una de menor tamaño con pocos
recursos como La Compañía de Café La Esperanza, en contraste con las fincas familiares
que solo lograron obtener y mantener lo que indicaba la ley de enajenación como las fincas
Cuncumpá y La Primavera. Es importante resaltar que la región norte de Chiapas cuenta con
montañas, ríos, bosques y tierras muy fértiles propicias para las plantaciones de productos
agrícolas. “Una vez usurpadas las tierras de producción agrícola, los campesinos indígenas
fueron integrados en el sistema de la hacienda como mano de obra barata a través del
reclutamiento forzoso o del trabajo asalariado libre” (Nickel, 1988, p.10). Así, en la década
de los años noventa del siglo XIX, inició la formación de las fincas en esta región.
Dominio y control de la fuerza de trabajo: una de las ventajas que tuvieron las inversiones
extranjeras fue la mano de obra de los pueblos originario como es el caso de los cho´les7 que
poblaban estos territorios. Ellos se convirtieron en el motor de desarrollo capitalista en el
momento en que fueron desplazados de sus tierras debido que se denunciaron como baldíos
7 A partir de aquí en adelante se les denominará como choles, debido a que el trabajo va dirigido a lectores de
lengua española, el termino cho´les es como se expresa en la lengua originaria.
20
para que los empresarios mexicanos posteriormente las vendieran a los extranjeros a un
precio mayor a lo adquirido; esto fue una constante en toda la entidad. Por lo regular, los
inversionistas se establecieron donde existía una mayor concentración de población, pero no
necesariamente. El Departamento de Palenque, por ejemplo, no era el de mayor densidad con
relación a otros departamentos, pero el municipio de Tumbalá era el más poblado del mismo
Departamento: Tumbalá, en 1910, tenía cuatro mil 664 habitantes (dos mil 403 hombres y
dos mil 261 mujeres); el segundo municipio con mayor concentración poblacional era Tila
con tres mil 662 habitantes8 (censo 1900). Otro factor fue la ubicación geográfica: esta región
tiene una altura de entre 700 y mil 500 metros sobre el nivel del mar y registraba la mayor
cantidad de humedad y nutrientes, condiciones perfectas para la siembra.9
A partir de este momento inició un proceso de peonaje en las unidades de producción
desde la década de los años noventa del siglo XIX hasta 1940, cuando empezó a consolidarse
el ejido, aunque esto no significa que se haya eliminado totalmente. Después de la
desaparición de los latifundios, los capataces y rancheros10 de las fincas pasaron a poseer
algunas hectáreas de terreno mayor al de un ejidatarios; a este tipo de propiedades se les
conoce como minifundio y ranchos.
Cabe decir que, dentro de la estructura organizativa de la unidad de producción
capataces y rancheros estaban por encima (mando) de los peones, por lo tanto percibían más
sueldo o trabajaban en mejores condiciones que los otros; también sucedía que los dueños de
las fincas les otorgaban algunas hectáreas de tierras como agradecimiento por su fidelidad y
sumisión a sus órdenes o de los administradores; y en algunas ocasiones, como pagos
atrasados o acumulados. Este sistema de minifundios logró permanecer otros 40 años dentro
de la región de acuerdo con mi experiencia y vivencia: el peonaje ya no tenían el carácter de
peones acasillados,11 pero mantenían espacios reducidos como galeras para que pernoctaran
en la propiedad del ranchero; esto lo hacían por la distancia que existía entre el centro de la
8 Ver en el Capítulo III el comportamiento demográfico en el Departamento de Tumbalá. 9 Ver Capítulo I sobre las características del suelo para la producción del café. 10 Estos personajes fueron parte importante en la administración de las fincas, son los que azotaban y castigaban
a los peones (mozos) por diversas causas, pero la principal era para que se agilizara el trabajo en las
plantaciones, por cometer alguna falta grave, que podría ser intentar huir de la finca o cuando eran capturados
y devueltos. 11 Su origen viene de las haciendas mexicanas, es la mano de obra que existe en las fincas retenidos en contra
de su voluntad por diversas causas, en las fincas de la región norte de Chiapas se le conoció como “mozos”.
21
plantación y sus lugares de origen. Podían pasar una semana en la plantación o quedarse todo
el tiempo que durara el corte de café. No eran las mejores condiciones y los salarios eran
muy bajos, no alcanzaban más que para la comida; no eran suficientes para, además, cubrir
gastos de salud, educación, vivienda y vestido. Quizá cambiaron formas y nombres, pero las
prácticas de explotación persistieron.
Dominio de los mercados internacionales: Las fincas establecidas en la región norte como
The German American Coffee Co. y La Compañía de Café La Esperanza exportaban el café
a Estados Unidos, mientras que la finca Cuncumpá mandaba a Europa especialmente a
Alemania; la finca La Primavera enviaba sus productos a España.12
Con esto se demuestra una de las diferencias con respecto a la hacienda mexicana.
Mientras esta última comercializaba su producción solo en mercados regionales y nacionales,
la producción cafetalera del norte de Chiapas se exportaba. El café era cotizado en el mercado
internacional, particularmente en Europa y Estados Unidos, de hecho, algunas compañías
como las estadounidenses cotizaban en el mercado de valores (entrevista a Morison,
19/03/2019).
Tomando en consideración las características estructurales secundarias de las fincas
chiapanecas de la región norte se presentan algunos factores desde la perspectiva de Nickel:
La extensión: la mayoría de las unidades productiva que existieron en este espacio rebasaban
los límites territoriales que debían poseer (permitido por la ley); incluso eran mucho mayores
en extensión territorial que las de los pueblos originarios.
La elección del producto: en este punto es muy importante diferenciar entre la hacienda
mexicana y la finca chiapaneca en la forma de elegir los productos agrícolas. La primera, por
lo regular, practicaba un sistema agrícola diverso, pero se enfocó en la cría y producción de
ganado vacuno. La ganadería predominó en el centro y norte del país (Molina Enríquez, 2016,
p. 35), sin dejar la agricultura, cuyas cosechas eran para autoconsumo, para alimentar al
ganado y/o para comercializar en los mercados regional y nacional. En contraste, también
12 Esta información se obtuvo en el archivo municipal de Tumbalá y está referida por Alejos García y Ortega
Peña (1990) sin año específico, solo menciona que el documento se realizó el 10 de abril. Por sus características
es cercano a la mitad de los años treinta del siglo XX.
22
había muchas haciendas que producían caña de azúcar en el centro del país y la actividad
ganadera era complementaria.
En cuanto a la finca, se caracterizó por sembrar un solo producto (monocultivo) y esta
práctica era característica del sur de México, incluyendo Yucatán. Para el caso de la región
norte de Chiapas fue la plantación del café en las montañas; en las partes bajas había más
diversidad en la producción finquera: carne, frutas y verduras, como el maíz, frijol, cítricos,
entre otros.
La procedencia del capital: el capital de las haciendas mexicanas por lo regular era generado
por las mismas familias que allí vivían, por lo tanto, era un recurso económico nacional. En
las fincas, en cambio, la inversión era de capitales extranjeros: Alemania, España, Inglaterra
y Estados Unidos en el caso de las unidades de producción agrícola de la región norte de
Chiapas, según documentos de Cuncumpá, GACC, La Primavera, La Compañía de Café La
Esperanza.
El arrendamiento: Es un contrato de dos partes, una de ellas cede a la otra el uso temporal de
tierras propiedad de la hacienda o finca por una determinada cantidad o parte de la cosecha
que se obtenía. Para Kantz (1980), “[…] en términos generales había cuatro clases de
trabajadores en las haciendas mexicanas, los arrendatarios eran uno de ellos, tenían que pagar
a la hacienda en efectivo o en productos por el uso de la tierra” (p. 17). Según el autor, en las
haciendas se podía alquilar desde una parcela pequeña hasta grandes extensiones o un rancho
entero.
En las fincas de la región norte esta práctica era poco común, aunque en ciertos
momentos este procedimiento se ejerció para los campesinos choles en la producción de maíz
y frijol, con la idea de asegurar sus alimentos para aquellos que no contaban con tierras y se
veían en la necesidad de alquilar tierras de las fincas o para los que se encontraban
endeudados en las tiendas de rayas, después del corte de café muchos se dedicaban a esta
actividad.
El absentismo de los propietarios: en la hacienda mexicana el dueño reside en su propiedad;
eran pocos los casos en que vivían en otro domicilio; en las fincas familiares como La
Primavera y Cuncumpá, sucedía lo mismo, pero cuando se trataba de compañías de inversión
extranjera, los dueños o capitalistas residían en el extranjero; dos ejemplos son la GACC y
La Compañía de Café La Esperanza.
23
El grado de autosuficiencia económica: Si bien las fincas chiapanecas del norte se dedicaban
a la producción de café exclusivamente (monocultivo), con fines de autosuficiencia para las
familias y los trabajadores, cultivaban otros productos como maíz, frijol, chile, calabaza,
árboles frutales; y criaban animales de traspatio: aves, cerdos y vacas.
El grado de la división del trabajo: en la plantación y corte de café era donde se concentraba
la mayor cantidad de mano de obra de los campesinos choles; ellos se constituían en la
maquinaria que arrojaba la producción más abundante, sin ellos no habría resultados
económicos; en menor cantidad estaban los capataces, personas que obtenían mejores sueldos
para vigilar a los primeros de manera que no hubiera retrasos en ninguna de las etapas del
proceso en las que participaban choles. En otro plano estaban los administradores que se
encargaban de las finanzas y su distribución. Los administradores compraban las
herramientas necesarias y eran responsables de la exportación de café.
El equipamiento de la explotación: para la explotación de las tierras fértiles de las montañas
del norte, aparte de la mano de obra se introdujo maquinaria de origen alemán:13
despulpadora, tostadora, turbina hidráulica, separadora y secadora. Todo lo que se importaba
de Europa llegaba por río, el Grijalva, el más caudaloso de la región, y a través de uno de sus
afluentes, el Tulijá. Se desembarcaban las toneladas de maquinaria y herramientas en Salto
de Agua y luego se llevaban a las fincas. Ahí también se embarcaban los costales de café
para exportación.
Las técnicas de trabajo: las técnicas modernas en las plantaciones cafetaleras fueron algo
novedoso en la región. Los alemanes se especializaron en la tecnificación y en el
mejoramiento de la tierra para hacerla más productiva. Los estudios previos que había hecho
el agrónomo alemán Karl Kaerger en 1900, revelaban que la tierra fértil para el cultivo de
café estaba en el Istmo de Tehuantepec hacia el sur; sin embargo, la región norte de Chiapas
tenía las características climáticas y de altura para lo que se necesitaba, además de que se
acostumbraba el uso de fertilizantes.
Para cerrar este apartado cabe hacer una precisión más sobre la diferencia entre
hacienda y finca: en México, a la unidad de producción económica se le identificaba, en
general, como hacienda, donde la base de esa producción era la tierra, con sus antecedentes
planteados en líneas anteriores. En el caso de Chiapas, por sus vínculos con Centroamérica,
13 Ver imágenes en el Capítulo III.
24
se le llamaba, a esta misma unidad de producción económica, finca. Aun con su integración
a México, en Chiapas se mantuvieron nombres y varias formas de producción y organización
social iguales a las de Guatemala como resultado de vínculos que se construyeron por más
de tres siglos en todo el periodo colonial: cercanía territorial, lazos familiares que se tejieron
a lo largo del tiempo, organización administrativa y eclesiástica compartida, lazos culturales
y una frontera administrativa que solo existía en los documentos de ambos países, mas no en
las percepciones de la población.
En los documentos oficiales de instituciones en México las fincas chiapanecas
aparecen referidas como haciendas; según documentos consultados en los archivos
municipales y estatales esta identificación empezó a cambiar después de 1937; las
autoridades agrarias las nombraban haciendas, pero en la región, choles, ladinos e incluso los
extranjeros, las siguieron denominando fincas.
Grupos sociales
La independencia de los países hispanoamericanos fue un parteaguas en la región porque a
partir de esos cambios profundos, en unas naciones más rápido que en otras, se detonaron
transformaciones sociales que han marcado el derrotero de América Latina, en muchos
sentidos, hasta nuestros días. En cuanto se consumaron las independencias, en términos
generales, la población extranjera mayoritaria era española y en varios países,
particularmente México, se abrieron las puertas a la inmigración de otros países europeos
como lo expone Bethell “Al obtener la independencia, los estados latinoamericanos
levantaron, en su mayor parte, las restricciones coloniales a la entrada de extranjeros y
abrieron sus puertas a los inmigrantes europeos en particular” (Bethell, 1991, p. 110).
En México destacaron sobre todo británicos, alemanes y estadounidenses. Para
Bethel, los primeros se concentraron en la explotación de minas; en el sur del país se puso en
marcha la colonización de campos agrícolas con inversión de los alemanes después de 1880
y, en esta misma zona, los estadounidenses se manifestaron con inversiones en el mismo
ramo para el estado de Chiapas. De esta manera los grupos sociales se fueron diversificando
de una región a otra con base también en la especialización del trabajo o actividad económica.
En la región norte de Chiapas estaban plenamente identificados tres grupos sociales,
sobre todo, que se formaron a partir de la actividad agrícola organizada en torno a las fincas:
25
los extranjeros, los nacionales y los locales (ver Cuadro 1). Esta conformación de la
organización social prevaleció en esta región a partir de la demanda de la producción agrícola
desde el momento en que México se insertó dentro del marco del capitalismo dependiente.
Los extranjeros eran los capitalistas, en el caso de Chiapas, alemanes y
estadounidenses; los nacionales eran los mestizos, ladinos y kaxlanes y los locales eran los
choles, etnia de los pueblos originarios. Estas tres definiciones son las que se usan y abordan
en esta investigación como categorías de análisis fundamentales para la revisión de las
relaciones entre los tres.
La estructura de organización social que se plantea, está articulada con base en las
formas de trabajo establecidas en las fincas; es un modelo de organización estructurado bajo
la idea de la colonialidad de poder como lo que plantea Quijano donde se impone una
clasificación racial y étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón
de poder (A. Quijano, 2014, p. 285). La raza y el trabajo como lo menciona el mismo autor,
engranan de manera correcta en la estructura de organización social de la región norte como
se expone en el siguiente cuadro de clasificación.
Los extranjeros en la región norte eran todos aquellos provenientes de otros países,
en este caso, de Alemania (Europa) y de Estados Unidos de Norteamérica. Capitalistas con
esas nacionalidades fueron los que por lo general invirtieron en la adquisición de tierras para
el cultivo agrícola, primero en la producción del caucho (hule) y luego en plantaciones de
café. Todo ello generó una organización social dentro de la unidad agrícola denominada
finca.
Dentro de la categoría de extranjeros se pueden notar dos características:
inversionistas de capital variable para conformar una compañía como The German American
Coffee Company, cuya actividad económica se materializó en la finca El Triunfo y sus
diversos anexos. Estos inversionistas tenían sus domicilios en sus propios países y una oficina
general donde se administraban las exportaciones de los productos agrícolas. La segunda
característica eran los inversionistas de capital acumulable, que eran de familias extranjeras
que buscaban acrecentar su economía en la región norte, estableciendo sus domicilios dentro
de las fincas agrícolas para administrar las diversas tareas que generaba el cultivo de café.
26
Cuadro 1. Clasificación de los grupos sociales en la región norte de Chiapas 1893-1940
Organización social
(Clasificación)
Extranjeros Nacionales Locales
Inversionistas Mestizos Pueblos originarios
Alemanes Ladinos Indígenas
Estadounidenses Kaxlanes Choles
Finqueros Capataces Mozos o peones
Fuente: Elaboración propia con base en los datos que arrojó la investigación de campo.
Los alemanes eran los que tenían más presencia en la región, de manera que, con frecuencia,
a otros extranjeros como estadounidenses y libaneses, incluso, que eran muy pocos, los
nacionales y locales los llamaban “alemanes” como un genérico de extranjero. En conjunto,
eran conocidos como finqueros, es decir, dueños o administradores de fincas, dependiendo
si el capital era variable o acumulable, condición que determinaba el lugar de residencia de
los inversionistas.
Los nacionales era el conjunto de personas nacidas en México, provenientes de
ciudades cercanas a la región, por ejemplo, Palenque, Yajalón, Comitán, San Cristóbal de las
Casas o Tuxtla Gutiérrez, capital de la entidad. La función principal de estas personas era la
de actuar como intermediarios entre el finquero y los trabajadores (peones o mozos). Ellos
se desempeñaban como capataces, maquinistas, encargados del beneficio, enganchadores de
trabajadores, administradores y gestores ante las autoridades municipales y estatales, siempre
respondiendo a las órdenes y necesidades de los finqueros.
Los nacionales se conocían entre sí como mestizos o ladinos. Con el primer concepto
se conocía a aquellas personas descendientes de hijos de españoles y de padres de diferentes
razas que hablan el castellano como lengua de comunicación entre ellos, como su lengua
madre, en realidad. En cuanto al uso de “ladino”, según García de León (1985), era más
común en Centroamérica para identificar al mestizo mexicano; con la anexión de Chiapas a
México el 14 de septiembre de 1824, permaneció la denominación, como otros conceptos
que generó la unidad de producción agrícola guatemalteca; su continuidad se manifestó en
Chiapas cuando ya era parte del nuevo país.
27
Según García de León hubo indios ladinizados, aquellos que aprendieron a hablar el
español para comunicarse con los nacionales. En los pueblos originarios no eran bien vistos
aquellos que dejaban de hablar su propia lengua, que se vestían con ropa distinta a la que se
producía en sus comunidades y adquirían una nueva forma de vida y comportamiento social,
que estaban al servicio de los finqueros; estaban, de hecho, considerados como traidores de
su propia cultura, quizás porque era un grupo social dominante sobre los choles. A los ladinos
en lengua chol se les identificaba como kaxlanes, es decir, que se vuelve ajeno a su propia
lengua (lak tyan).
Los locales eran todos aquellos que se encontraban asentados en la región norte de
Chiapas desde siempre, como los pueblos originarios hablantes de lak tyan (ch´ol). La llegada
de las inversiones extranjeras trastocó las formas de vida de la población originaria. Se
convirtieron en la mano de obra de las fincas cafetaleras, desempeñaban varias funciones y
su pago y trato dependía de la forma de contratación, podían ser peones acasillados, peones
asalariados y peones temporales, a todos ellos en sus diversas manifestaciones, los choles los
identificaban como “mozos”, en realidad era una autoidentificación. Otra clase de
trabajadores locales era el grupo de los que servían a los patrones de la casa grande de la
finca, a estos se les identificaba como “la servidumbre” y se encargaban de labores
domésticas, tanto hombres como mujeres de diversas edades.
Característica de los peones dentro de la finca
Los peones acasillados eran todos aquellos trabajadores choles que estaban sujetos a una
deuda por préstamo de dinero o que solicitaban sus sueldos de manera anticipada para atender
alguna emergencia por causas diversas; esta sujeción, con frecuencia, se ejercía a través de
la tienda de raya, como un mecanismo para diversificar las formas de control de la mano de
obra dentro de las fincas. Otra forma de sujeción de trabajadores permanentes como peones
era la concesión de terrenos para trabajos agrícolas (baldíos) que hacía el dueño de la finca o
el administrador con el peón acasillado.
Peones asalariados eran todos aquellos trabajadores que realizaban actividades
especiales en las plantaciones de café, tales como fertilizar, fumigar, despuntar las plantas de
café o los encargados de las máquinas utilizadas dentro del beneficio.
28
Peones temporales eran requeridos como mano de obra para el corte de café en
temporadas de cosecha dentro de las plantaciones agrícolas de las fincas; esta temporada era
cuando se necesitaba la mayor cantidad de peones para un tiempo determinado, lo que dura
una cosecha de café cereza.
29
Capítulo I
Características históricas y socioculturales de la región de estudio
Introducción
Al momento de tener un mapa de Chiapas entre las manos, se puede apreciar una geografía
diversa: elevaciones, volcanes, planicies, ríos, lagunas, selvas, bosques y montañas, pero
sobre todo prevalecen la vegetación de color verde y el cielo azul confundiéndose con la
tonalidad de las costas del océano Pacífico que lo bordea por el suroeste. ¿Cuál ha sido la
evolución histórica de este paisaje? ¿Quiénes vivían en este espacio geográfico? ¿Cuáles
fueron los principales cultivos en estas tierras? ¿Qué tipo de relaciones existían en la región
norte de Chiapas antes y después de la formación de las fincas? ¿Cómo se formó la región de
estudio?
Estas son las interrogantes a las que busco dar respuesta en este capítulo, atendiendo
las categorías de organización social y poder en el espacio geográfico. Este aspecto es
importante para conocer cómo los espacios van evolucionando de acuerdo con las actividades
que se practican durante el tiempo. La explotación excesiva del suelo con fines de
acumulación económica causa un cambio radical tanto en el paisaje como en la sociedad; son
esos aspectos los que merecen ser analizados en este tiempo.
En este mismo sentido, se expone que la región norte de la entidad se encuentra
habitada por los choles palencanos, esta denominación se otorga para distinguir de los otros
choles que se encuentran en una área maya denominada “la media luna”, abarcando los estado
de Tabasco, Chiapas, Campeche en México, así como zonas de Guatemala y Honduras en
Centroamérica, como el espacio geográfico del grupo cholano de la gran familia lingüística
maya. De igual forma se analiza la visión de los choles frente a la concepción del mundo
natural para comprender la relación que tienen con sus actividades agrícolas.
1.1. Denominación y espacio de los choles
La región norte de Chiapas está habitada por grupos indígenas llamados por los españoles,
en el periodo colonial, choles (milpas), pero en su lengua se reconocen como winik, un
término para identificar a los hombres de maíz, de este modo se le ha denominado “hombres
de la milpa” u “hombres milperos”. Son escasas las fuentes sobre el origen de los choles, las
30
referencias provienen de arqueólogos y pocos historiadores. Las primeras se refieren a la
lengua y escritura, los epigrafistas y lingüistas los ubican en la gran familia Maya y de un
grupo cholano en el que se puede situar el chontal que se habla en el Estado de Tabasco:
“refiriéndose al material recabado por el Dr. Berendt, identificó que la lengua de los choles
era pariente cercana del chontal y de la lengua maya” (Sapper, 2004, p.119). Otra lengua, el
chortí, se habla en el Departamento de Chiquimula al este de Guatemala:
[…] la verdadera lengua chortí se presenta en la actualidad tan cercana del chol que la
podemos clasificar más bien como un dialecto del chol y no como lengua aparte. Por ello
también la mayoría de los autores antiguos han considerado a los chortíes como parte integral
de los choles (Sapper, 2004, p. 119).
Los choles se situaron desde un principio en un extenso territorio que rebasaba las fronteras
administrativas de la colonia española; se ubicaban en parte de Tabasco, norte de Chiapas, la
Selva Lacandona, Guatemala (oriente, sur del Petén) y parte de Honduras.
Los cholanos de antaño ocuparon una franja que se extendía desde el oriente de Tabasco,
pasando por el norte de Chiapas, la selva lacandona, el sur de Petén y de Belice, hasta el
oriente de Guatemala y el occidente de Honduras, formando un arco regional conocido como
“la Medialuna cholana”. Grosso modo, esta franja territorial comprendía diversos grupos de
una misma rama lingüística, incluyendo, según fuentes de la época colonial, a los chontales,
choles, pochutlas, lacandones, chortíes, choltíes y manchés (Alejo García, J. y Martínez
Sánchez, N. E. 2007, pp. 5, 6).
Al territorio ocupado por el grupo cholano se le denomina: “la media luna” (ver Imagen 1).
Jan de Vos (1990) estableció el mismo criterio para identificar el extenso territorio ocupado
con las mismas características lingüísticas, pero con ligeras variaciones. De acuerdo con
Alejo García y Martínez Sánchez, los choles serían los descendientes directos de los antiguos
mayas, artífices del desarrollo civilizatorio del periodo Clásico (2007, p. 6), constructores de
metrópolis de gran desarrollo, de las que aún se conservan partes de sus estructuras
arquitectónicas como testimonio vivo de su grandeza en el área de la región central:14 Copan,
14 El territorio maya se encuentra distribuidos en tres grandes regiones: Norte, la Península de Yucatán. Central,
Tierras bajas de Guatemala y el Petén. Sur, Tierras altas, donde floreció la cultura Olmeca: Tabasco, los Altos
de Chiapas, sur de Guatemala hasta el Salvador.
31
Tikal, Yaxchilan, Palenque, por mencionar algunos. Palenque destacó por contar con una
estructura de organización social a partir de una dinastía de gobernantes.
De acuerdo con los arqueólogos y epigrafistas, los choles habitaban la zona desde el
preclásico tardío; el sistema de escritura que desarrollaron fue adoptado por otros grupos.
Sabemos, asimismo, que las lenguas mayances (alrededor de 28) no son dialectos del maya
yucateco, y que el sistema de escritura se desarrolló desde el preclásico tardío por grupos de
lengua ch´olana la cual fue adoptada por los otros grupos lingüísticos como base de la
escritura (Soustelle, 1988, p. 5).
Es importante mencionar que no existió ninguna dificultad para establecer alguna
comunicación entre los chontales de Tabasco y los choles palencanos, así como los
lacandones, el choltí del Petén guatemalteco y el chortí de Honduras (ver Mapa 1), “se puede
pensar que existió una gran familia maya-chol. Probablemente todas la comunidades del
Lacandón hablaban la misma lengua, el choltí o “lengua de los milperos” (De Vos, 1990, p.
17).
1.2. Los choles en el periodo colonial
Poco se conoce la historia colonial del Estado de Chiapas. Los documentos generados por la
Iglesia durante la “catolización” de los pueblos indígenas son las fuentes con la que se cuenta,
así como los archivos españoles que resguardan papeles de todo el periodo que va del siglo
XVI al XVIII, particularmente el Archivo General de Indias.
Jan de Vos (1990) expone: “el territorio del actual estado de Chiapas fue conquistado
a principios de 1528 por españoles, unos llegados desde México y otros desde Guatemala”
(p. 19). Desde ese momento se empieza a tener información de las poblaciones indígenas,
especialmente con el inicio del proceso conocido como evangelización que no es más que un
proceso de “catolización” de todas las poblaciones de la América hispana.15 Si bien los
trabajos De Vos están enfocados en la selva lacandona, no se encuentran desvinculados: los
15 “Catolización” es una categoría planteada por la Mtra. Laura Ma. Muñoz Pini (Universidad de Guadalajara,
2018) para superar el concepto de evangelización utilizado desde la llegada de los frailes de diversas órdenes
religiosas en el periodo colonial, pero que no es preciso para las actividades que en este sentido en realidad se
practicaron.
32
lacandones son parte del grupo cholano, por ende, los choles palencanos están presente en la
historia de la selva.
Imagen 1. Las fases de la Luna rigen las actividades agrícolas y pecuarias de los antiguos
ch´oles; parte del conocimiento milenario
Fuente: Elaborado por el autor. Información obtenida de los relatos y
Conocimiento de los choles actuales.
33
Mapa 1. Ubicación del grupo cholano en las Tierras bajas del sur del área maya
Fuente: Linda Schele y David Freidel (1999, p. 51).
La alcaldía mayor de Chiapa16 gobernaba la provincia de Los Zendales; en esa gobernación
no solo se localizaban los pueblos tzeltales sino los choles y algunos pueblos tzotziles (De
Vos, 2001, p. 15). En la formación de los pueblos de la provincia de Los Zendales, destaca
la labor de evangelización de los dominicos que llegaron a estas tierras desde la primera
mitad del siglo XVI, sobre todo la labor pacificadora de fray Pedro Lorenzo de la Nada. Con
la idea de facilitar la cristianización de los pueblos indígenas que habían resistido los embates
16 Se le llamaba alcaldía mayor de Chiapa y no Chiapas porque aún no se integraba la gobernación del
Soconusco; cuando eso sucedió, se empezó a llamar Chiapas.
34
de la colonización de los militares españoles, el fraile les propuso concentrarse en viviendas
que fundarían los diversos pueblos tzeltales y choles: Bachajón 1564, Yajalón 1564,
Palenque 1567; se sabe que Tila, Tumbalá y Ocosingo fueron parte del trabajo fundacional
del fraile (De Vos, 1988, 2001).
Establecidos en pueblos y pacificados en la gobernación de la alcaldía mayor de
Chiapa, inició un proceso de organización social de los grupos indígenas choles: empezaron
por delimitar sus propios territorios y fortalecer sus identidades para formar una frontera con
los tzeltales y con otros grupos; a ello obedeció que los habitantes empezaran a diferenciar
las lenguas y se formaran dialectos. Es una característica de los pueblos mayas determinar
sus límites territoriales a partir de la lengua y organización social. El ejemplo es que antes de
la llegada de los españoles hubo guerras por el control territorial y unos establecieron el poder
sobre otros. De ahí que en los trecientos años de la colonia las rivalidades entre los pueblos
indígenas no cesaran. La encomienda española en esta región no fue un medio de control; se
intentó establecer en los pueblos de Palenque, Ocosingo y Bachajón, pero sin éxito.17
Las principales actividades en la región norte de Chiapas desde 1524 hasta el siglo
XIX fueron las de catolización que emprendieron los frailes en las diversas rancherías,
pueblos y villas, impulsadas por los curatos indios y anexos establecidos desde el siglo XVI
fortalecidos en su estructura de organización eclesiástica por el crecimiento de población a
principios del XVIII. Durante casi 200 años en los pueblos de Tila, Huitiupán, Yajalón,
Tumbalá y Bachajón se generó la actividad pastoral para someter a las poblaciones indígenas
de lo que sería posteriormente el Departamento de Palenque (Wasserstrom, 1989, pp. 71,72).
Después de este tiempo en el centro de Chiapas se conoce grandes resistencias y rebeliones
indígenas como la rebelión de Cancuc de 1712, rebelión Chamula de 1869, movimiento
armado de Jacinto Pérez “pajarito” 1911-1914. No significa que no hayan seguido sujeto a
la ideología cristiana, solo que empiezan aparecer ciertos sectores de la población indígena a
manifestar su inconformidad a las formas de control social.
17 Jan de Vos en su trabajo No queremos ser cristianos expone que el sistema de encomienda no fue un método
eficiente para poder mantener el control sobre los pueblos indígenas, la resistencia y la rebeldía fueron una
constante en estos pueblos.
35
1.3. Características de los choles y su relación con el medio natural
Después de comprender que existe una gran familia maya y un grupo que por sus
características y estructuras lingüísticas se conoce como cholano, es importante detallar las
características de los “choles palencanos”.
La región chol se ubica en la parte noroeste del Estado de Chiapas; colinda al norte y
al noroeste con el estado de Tabasco y con el municipio de Catazajá, Chiapas; al sur con los
municipios de Simojovel, Yajalón y Chilón; al este con el municipio La Libertad; y al oeste
con Huitiupán. Los choles habitan principalmente en los municipios de Tila, Sabanilla, La
Libertad, Salto de Agua, Palenque, Ocosingo, Yajalón, Huitiupán y Tumbalá (ver Mapa 2).
Mapa 2. Ubicación de los choles en los municipios de la región norte de Chiapas
Fuente: Elaborado por Carlos Arcos y Elías González
36
Lo que está considerado para el capitalismo y la sociedad contemporánea como economía,
para los choles no lo es, porque la moneda no es parte de su vida. Para el capitalismo la
moneda, el dinero, es parte fundamental de la economía y la acumulación de la riqueza es
medular. La moneda en la actividad cotidiana de los choles no existe como tal, mucho menos
un sistema bajo el esquema de moneda. Para los choles, el equivalente lo denominan tyaj kin
que significa, literal, “excremento del sol”. Esto muestra que los antiguos ch´oles no
concebían el sistema de acumulación de riquezas a partir de lo material como en el mundo
occidental; para los pueblos originarios la riqueza se enfoca en lo espiritual. Es por lo que los
conceptos de moneda y riqueza no existen en la lengua de los naturales.
La política económica que fue impulsada por el gobierno de Porfirio Díaz en las
últimas dos décadas del siglo XIX y la primera del XX, fue contra los principios
fundamentales de la vida de los pueblos choles. Como está dicho, su percepción era más
espiritual, el bienestar individual se puede notar en las relaciones familiares y sociales. El eje
de su actividad giraba en torno a su relación con la naturaleza porque les dotaba de alimentos;
su respecto por la naturaleza era profundo y se ocupaban por mantener un equilibrio.18
Su relación con el medio natural es, pues, de respeto. La naturaleza proporciona los
alimentos y también aporta elementos para mantenernos a salvo de las inclemencias del
tiempo, cuando necesitan, por ejemplo, de un árbol para construir su vivienda. Se pide
permiso a la planta para tomar su vida, de lo contrario la madera no tendrá la durabilidad para
lo que se requiere; aunado a ello, el corte de un árbol se debe realizar antes de la luna llena,
cuando se encuentra en cuarto menguante (gibosa) o en su caso cuando haya pasado la luna
llena, y el satélite se encuentre en cuarto creciente (gibosa) (ver Imagen 1). Por lo tanto, se
debe evitar el corte de árboles en luna llena y luna nueva, esto mismo aplica para la siembra
de cualquier semilla para garantizar una buena cosecha, siguiendo el ciclo lunar.19
El maíz (ixim) es considerado como lo más importante en la vida de los choles; en
este grano se manifiesta el elemento central de su cultura, se expresa la religión en el ciclo
18 Es una práctica que aún se puede notar en los ancianos de los pueblos choles; ha permanecido a pesar del
paso de tiempo. 19 Conocimiento popular entre los choles.
37
agrícola porque está considerado como un dios (lak yum) y se le honra como a un dios sagrado
(ch´ujujutyiatj)20 (ver Imagen 2).
Las fiestas religiosas están vinculadas con el proceso agrícola para la siembra del
maíz, por ejemplo la fiesta de la Santa Cruz (3 de mayo) que se relaciona con las lluvias y
la fertilidad; las lluvias son un factor natural importante y se pide por equilibrio para no
enfrentar una larga sequía o varios días de lluvia que terminan inundando los plantíos. El
dios de la agricultura y la diosa de la luna, Ixchel, relacionados con la fertilidad de la tierra
(ver Imagen 3).
Imagen 2. Dios de la agricultura, considerado como la deidad del maíz
Fuente: Ilustración de Herbert M. Herget y epígrafe correspondiente, publicado en National
Geographic, noviembre de 1935. Recuperado de:
https://pueblosoriginarios.com/meso/maya/maya/yum.html.
20 Es una tradición milenaria que surge desde los antiguos mayas clásicos donde el dios del maíz se considera
uno de los dioses más importantes, manifestado en diversos dinteles, estelas, códices y escritura jeroglífica
maya.
38
Imagen 3. Ixchel, diosa de la luna, relacionada con la fertilidad, se representa como una señora
abrazando un conejo en medio de la luna, en otras imágenes una señora vieja hincada, en ocasiones
caminando lento
Fuente: https://www.samaelgnosis.net/revista/ser43/ix_chel.html
En ese día se realiza una ceremonia para pedirle a las divinidades que ayuden a tener una
buena cosecha de maíz (ixim). Existen dos formas de festejar: primero, antes de la
catolización de los pueblos originarios, el sacerdote (que por lo regular eran los mayores de
edad considerados los más sabios, muchas veces eran curanderos y por esa condición eran
llamados “tatuches”) rezaba en las cuevas o en las montañas altas.21 Segundo, los choles,
después de ser catolizados, no olvidaron por completo las antiguas prácticas religiosas,
trasladaron elementos religiosos prehispánicos a la religión católica; a esa combinación se le
conoce ahora como “sincretismo religioso”, por lo tanto se creó su propia visón del mundo a
partir de elementos antiguos y nuevos. Las ceremonias se empezaron a realizar en los templos
religiosos como la iglesia o casas de dios y solo en ciertas ocasiones en las cuevas, por lo
21 “Tatuch” es un término utilizado en la lengua ch´ol (Laktyän) para llamar a la persona considerada como el
sacerdote, curandero, médico y rezaba para pedir a las divinidades salud, buena cosecha y agua.
39
regular esta ceremonia era dirigida por los sacerdotes y ordenada por la iglesia católica desde
los curatos cercanos a la región.22
Otra de las fiestas, siguiendo en orden de importancia, se relaciona con el maíz: es la
fiesta del 30 de agosto cuando se celebra a Santa Rosa de Lima. Ese día se agradece a los
dioses o divinidades. En esta celebración se puede disfrutar de comidas que los mismos
ch´oles preparan a base de animales de traspatio, que se ofrecen como un sacrificio del rito
ceremonial, lo más importante es que todos deben aportar la tortilla hecha de maíz para que
sea compartida en esta fiesta de agradecimiento. Este hecho no es nada nuevo, se ha venido
realizando de manera generacional, y si bien ha evolucionado con el tiempo, se mantienen
los elementos principales a pesar de la incursión de otras religiones y otras costumbres.
El orden del cosmos no era accidental ni distante de las cosas humanas. Como la gran
metáfora de la vida maya —el ciclo vital del maíz—, el bienestar continuo del universo exigía
la participación activa de la comunidad humana mediante el rito. Así como el maíz no puede
plantarse sin la intervención de los seres humanos, el cosmos precisaba de la sangre
sacrificante para la conservación de la vida. La vida de los mayas estaba llena de ritos
interminables que nos parecen extraños y espantosos, pero que para ellos encarnaban los
conceptos más altos de su devoción espiritual (Schele y Freidel, 1999, p.21).
El sincretismo se manifiesta en todas las actividades religiosas de diversas denominaciones
y órdenes: católicas y evangélicas. La sociedad sigue manifestando su cercanía a los procesos
naturales: la lluvia, el culto a la tierra, cuevas, manantiales y su vínculo con la milpa, este
lazo cercano que se establece se manifiesta con rezos, oraciones acompañados con
aguardientes, pozol,23 velas y algún alimento a base de animal de traspatio o silvestre.
La fauna y la flora proveían a los antiguos cho´les de alimentos y bebidas porque
fueron respetuosos, ya que de alguna manera no necesitaban de una mayor explotación de
sus recursos naturales. Este cambio de paisaje natural, de esa relación respetuosa, inició
cuando los extranjeros llegaron a ese lugar. Se identifican dos grandes momentos en la
22 Información obtenida en el campo de trabajo, resultado del testimonio de varios pobladores. 23 Es una bebida hecho a base de maíz: se hierve el grano, luego se muele hasta convertirlo en masa que se
disuelve con agua logrando obtener la bebida llamada pozol. En muchas ocasiones la masa se deja reposar
algunos días para fermentar, y obtener una bebida agria. Sus variaciones van en sus ingredientes, se utiliza futas
y verduras de temporada como son cacao, jengibre, camote, entre otras, dependiendo la región.
40
historia general de Chiapas: primero, la llegada de los españoles en el siglo XVI, sobre todo
diversas órdenes religiosas entre las cuales sobresalen franciscanos, dominicos y
mercedarios, es decir, el periodo correspondiente a la colonia; y el segundo es la llegada de
las empresas privadas de capital extranjero en el siglo XIX. En este último periodo fue
cuando se aceleraron los cambios sociales, naturales y climáticos; es también en este tiempo
cuando las compañías madereras llevan a cabo el mayor corte de árboles en las selvas de
Chiapas. Jan de Vos (1988) da cuenta de cinco compañías madereras: la Casa Bulnes, la Casa
Valenzuela, la Casa Jamet y Sastré, la Casa Romano y la Casa Schindler, como las principales
causantes de la devastación de la flora en la selva de Chiapas. El historiador lo considera
como el mayor ecocidio que se haya dado en la historia de la entidad.
En este proceso de cambio se pueden identificar dos características principales: una
tiene que ver con el desconocimiento de los extranjeros acerca del vínculo existente entre el
hombre y la naturaleza; y la otra, el foráneo trae una percepción de carácter capitalista con
principios de acumular la mayor cantidad de material que le genere mayores ganancias; esto
rompe con los principios fundamentales de la armonía que tenía el hombre con su entorno.
1.4. Factores que determinaron la llegada de las fincas cafetaleras a las montañas del
norte
Después de la mayor devastación de la selva en la región norte de Chiapas, específicamente
de la selva lacandona, al no existir más árboles maderables, se inició un proceso de deslinde
de terrenos baldíos. Todo esto fue provocado por las políticas del Gobierno de la República,
impulsadas por la administración porfirista (1876-1910). En este periodo se promovieron
cambios legislativos enfocados en la facilidad de obtener tierras para los inversionistas
capitalistas con el objetivo de ofrecer la mayor cantidad de tierras para el desarrollo
económico del país. Con esta política agraria y de control territorial de los recursos naturales
se pretendía controlar y reglamentar la economía y la sociedad, despojando de sus
propiedades a los campesinos y pueblos originarios herederos milenarios de este espacio.
La motivación del Gobierno de México para modificar las leyes se basó en la
promoción de la migración internacional y la generación de confianza para la inversión
extranjera. “Abrir, controlar y asegurar el espacio territorial creaba la certidumbre necesaria
41
para que el capital inversionista llegara a tierras mexicanas” (Fenner, 2015, p. 14). Con esta
política y certidumbre que ofreció el Gobierno de México, se inició en el noroeste de Chiapas
una migración de estadounidenses y alemanes con el propósito de adquirir tierras para el
cultivo agrícola.
Hacia la última década del siglo XIX inició la formación de las fincas en Tumbalá,
en donde sobresalió El Triunfo con sus anexos: El Porvenir, Trinidad, La Revancha,
Machuyil, Chuctiepá, Mayoral y los predios de La Cruzada y Las Nubes en Salto de Agua.
Cabe mencionar que en su conjunto había iniciado con inversión y administración alemanas
en 1893 a través de la Compañía de Plantaciones El Triunfo y El Porvenir, S. A. bajo el
liderazgo del alemán José Dorenberg. Esta compañía logró que un grupo de empresarios
estadounidenses invirtiera, por lo que su denominación en 1903 cambió a The German
American Coffee Company. La administración continuaba siendo alemana a cargo de Enrique
Rau, con la cual se aprovechaba su experiencia en las plantaciones de café (Pérez Ocaña,
2018).
Otra de las compañías que se estableció en las montañas del norte de Chiapas fue la
denominada Compañía de Café La Esperanza, bajo la administración de tres fincas
cafetaleras: La Esperanza, La Alianza y Joyetá; ahí se producía en mayor cantidad el café y
en menor proporción el maíz, tales propiedades eran administradas por los hermanos Morison
de origen estadounidenses.24
Se puede ubicar para la última década decimonónica un sin fin de fincas de
producción de café, maíz y otras semillas de consumo; existían otras con diversas actividades
agrícolas como el cítrico y las leguminosas dependiendo la ubicación y la altitud para la
siembra de granos y plantas, sin llegar a ser trascendental como la plantación de café.
Entonces ¿por qué los alemanes y estadounidenses decidieron realizar la plantación
de café en las montañas del norte? En un primer momento se pensó que había sido por la
altitud, debido a que la mayoría de las fincas con actividad cafetalera se ubicaban entre los
700 y 1200 metros sobre el nivel del mar, condición que propiciaba un clima adecuado para
su crecimiento. En un segundo momento se creyó que las montañas generaban una mayor
24 En la entrevista realizada a Porfirio Morison (nieto de Stanford Newel Morison), siempre mencionó la finca
Agua Azul, sin embargo, en los documentos y registro de propiedad en el municipio de Tumbalá se habla de la
finca Joyetá. Esta diferencia en el nombre puede ser porque el entrevistado quisiera marcar la cercanía que tenía
con la cuenca del río Agua Azul.
42
cantidad de humedad. Por último, se pensó que eran los tres elementos: altura, clima y
humedad los que ofrecían las mejores condiciones para el cultivo de café.
Al inicio del siglo XX, Karl Kaerger, de origen alemán, propuso la respuesta a la
pregunta planteada en líneas anteriores. Su obra: Landwirtschaft und Kolonisation im
Spanischen Amerika (1986), (Agronomía y colonización en Iberoamérica) es producto de
una investigación y visita en los campos agrícolas en algunas partes de México; él explica de
manera detallada los factores naturales que influyeron para hacer rentable la agricultura en
calidad, cantidad y exportación de azúcar, cereales, algodón, tabaco, henequén, café, cacao,
vainilla, caucho, cochinilla, añil y ganadería.
En el caso del café se encuentra que la tierra es fértil y adecuada para la siembra de
esta planta, era necesario que tuviera nutrientes naturales y una composición química del
suelo basada en ácido fosfórico, nitrógeno, potasio, cal y magnesia, estos elementos naturales
se pueden localizar en diferentes regiones de México.
Si nos desplazamos sobre el lado pacífico de América Central, desde Oaxaca a través de
Chiapas hasta Guatemala, encontramos que las condiciones del cultivo de café tienden a
mejorar a medida que avanzamos hacia el sureste. Primero, porque la precipitación pluvial
aumenta cada vez más en esta dirección; segundo, porque el suelo se vuelve cada vez más
fértil y, finalmente, porque el terreno pierde progresivamente su declive (Kaerger, 1986, p.
79).
Con esto se demuestra que la humedad que persiste en el sur de México y Centroamérica es
un factor favorable para la siembra de las plantas de café, aunada a la vegetación que se tiene
en el lado del Pacifico de América central, esto ayuda para que no enfrente largas temporadas
de sequía. Cabe mencionar que en estas zonas difícilmente hay sequías prolongadas por la
gran cantidad de ríos, flora y montañas que generan grandes cantidades de agua que se vierten
al mar del Golfo de México y al Pacífico mexicano. Sin embargo, la principal zona cafetalera
del Estado de Chiapas, así como también del Estado de Oaxaca, se ubica sobre la vertiente
del Pacífico. La principal región cafetalera de Chiapas se concentra en el distrito del
Soconusco (sic), cuya capital es Tapachula (Kaerger, 1986, p. 78).
Kaerger (1986) recomienda la siembra de plantas en las laderas de las montañas para
que sean protegidas por la sombra durante el día, de preferencia en dirección oeste y noroeste
43
para que quede protegida del sol matutino y sea el rocío de la mañana el que mantenga las
plantas frescas. Estos son los factores que determinan la buena producción en cantidad y
calidad, aunque también intervienen otros aspectos como el secado y lavado de grano que
dependen de los productores de café y sus prácticas ya sea que incluyan alta tecnología o no.
1.5. La formación de la región norte de Chiapas
El estudio de la región norte de Chiapas en el siglo pasado ha servido para explicar fenómenos
históricos de la población chiapaneca. Cuando se escribía de la historia del café en Chiapas,
la referencia inmediata era la región del Soconusco; su importancia radicaba en la cantidad
que se exportaba hacia el mercado internacional, la extensión de las plantaciones y la cantidad
de mano de obra utilizada en los campos agrícolas, entre otros.
La historiografía chiapaneca se explica por sus regiones, por sus diversas
características sociales, culturales, económicas y geográficas; cada una conserva sus propias
formas de expresar su historia social y cultural, así como la apropiación y significado de su
espacio.
Una parte importante de los rasgos particulares de la vida rural de México corresponde a
caracteres regionales: en medios rurales contrastados, poblaciones rurales muy diferentes por
sus tradiciones y sobre todo por sus densidades hicieron nacer toda una gama de producciones
agrícolas que solo pueden describirse en su marco regional (Bataillon, 1993, p. 74).
Como ya se mencionó en este mismo capítulo, los que poblaron la región norte de Chiapas a
mediados del siglo XVI llegaron de la selva Lacandona, y fueron los frailes dominicos los
encargados de su catolización.25
En este trabajo de “reducción”, llevado a cabo en los años 1560, se distinguió un tal fray
Pedro Lorenzo de la Nada, quien fundó el pueblo colonial de Palenque y colaboró en la
fundación o la reestructuración de Yajalón, Ocosingo, Bachajón, Chilón, Tila y Tumbalá.
Todos estos pueblos fueron poblados, en parte o enteramente, por indios salidos de la selva
(De Vos, 1990, p. 17).
25 El termino catolización lo estaré manejando en todo el texto para referirme a la evangelización, solo en casos
necesarios por el mismo contexto y citas se utilizará evangelización.
44
Viqueira (1995) menciona que “la región no se empezó a poblar sino hasta mediados del
siglo XVIII y principios del siglo XIX” (p. 39). En la región, por su gran extensión, no se
notaba la presencia de habitantes choles, no se tiene un registro al respecto sobre la cantidad
exacta, pero ya había presencia de pobladores.
La primera ubicación administrativa durante el periodo colonial fue la determinada
por la organización católica con el apoyo de la corona española, a la cual se le denominaba
“provincia”. Después de la vida independiente del país, en 1849, la región norte se identifica
como Departamento de Palenque, aunque dos años antes era Departamento de Tila
(INAFED).26
Con datos de J. Rus, Viqueira (1995) presenta un mapa de 1859 en el que Chiapas
estaba dividido en once departamentos. En cambio, Thomas Benjamin (1995) expone que
para 1855 existían siete departamentos. Tales contrastes o diferencias con respecto al número
de departamentos tienen que ver con la falta de un consenso entre los investigadores que
estudian el siglo XIX, de igual forma esta diferencia se presenta en las instituciones
gubernamentales para establecer una regionalización.
Para entender la complejidad de los enfoques regionales considero dos factores
importantes: el primero, la delimitación fisiográfica y humana; y, segundo, después de la
Independencia se generaron las luchas de poder entre los grupos que deseaban gobernar este
país, los liberales y conservadores no lograron un consenso para normar los espacios
territoriales.
En el siglo XX se empiezan a superar las diferencias de percepciones regionales; en
1910 se nota la evolución de los departamentos que con datos de los investigadores se conoce
que eran trece. Entre los cambios que se generaron en la evolución para administrar los
departamentos se cuenta la creación de jefes políticos, como en el Departamento de Palenque
que siempre se mantuvo desde los inicios de la operación administrativa hasta la
municipalización en 1915; este hecho es trascendental, obedece a la firmeza de la
administración de esta región.27
Desde la municipalización iniciada en 1915 hasta la actualidad, se introdujo otra
forma de administrar la región: se superó el poder de los jefes políticos y se trasladó a los
26 INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal/cronología de hechos históricos. 27 Los documentos oficiales que indican estos cambios se encuentran en el Archivo municipal de Tumbalá.
45
presidentes municipales. De cierta forma desapareció el Departamento de Palenque para dar
paso al distrito como cabecera de la organización administrativa y la sede se estableció
algunos años en Palenque y otros, en Salto de Agua. Se le conocía como cabecera distrital
porque allí se establecieron las unidades administrativas regionales o las instituciones más
importantes de representación gubernamental tanto federal como estatal.
Desde las regiones fisiográficas se puede identificar la región norte como parte de las
llanuras costeras del Golfo:28 las llanuras de Pichucalco y las llanuras de Palenque. Las
primeras se encuentran en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa,
Ostuacán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Solosuchiapa y Amatán; y las segundas en Salto de
Agua, Playas de Catazajá, La Libertad y Palenque (ver Mapa 3).
Mapa 3. Regiones fisiográficas de Chiapas; se aprecian las llanuras de Pichucalco y Palenque
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG). Compendio de
Información Geográfica y Estadística de Chiapas, (CIGECH) (21/11/2019).
28 La lista de municipios que se enlistan para el caso de las llanuras de Pichucalco no corresponden a la primera
década del siglo XX, sino a la actualidad; se presenta solo para tener una idea de la región; mientras que en las
llanuras de Palenque no se han registrado cambios desde la municipalización de los pueblos de 1915 y
correspondían al antiguo Departamento de Palenque.
46
El desarrollo del modo de producción capitalista ha provocado cambios en la sociedad
agrícola en el norte de Chiapas propiciados por los nuevos patrones de tenencia de la tierra,
de producción, económicos, sociales y geográficos desde la llegada de las inversiones
extranjeras.
Estos patrones han sido la causa de la transformación regional. Se han registrado
cambios en el uso del suelo y en las nuevas actividades económicas de las organizaciones
sociales en el sector rural campesino. Con la llegada de estas inversiones en la región,
iniciaron disputas por la tierra y por la mano de obra para la producción agrícola capitalista.
Este hecho transformó los espacios geográficos y repercutió en la delimitación de la región
norte de Chiapas, cuyas características son las que se consideran para esta investigación
La región norte presenta dos características geográficas: las denominadas llanuras de
Palenque y las montañas del norte, en estas últimas se encuentran el municipio de Tumbalá
así como algunas partes de los municipios de Tila y Salto de Agua (ver Mapa 4).
En las llanuras de Palenque se sabe que en la última década del siglo XIX se inició
la siembra de la planta de caucho, conocido comúnmente por los habitantes con el nombre
del “hule”. Este árbol fue uno de los proyectos capitalistas que se impulsó en estas llanuras
por las condiciones naturales para la plantación, sobre todo los ríos que hacían más fértil el
terreno en las tierras bajas. Los principales ríos de estas llanuras son Tulijá, Chacamax,
Michol, San Antoni (ver Mapa 4).
Jean de Vos (19 o, Usumacinta, Bascán, Shumuljá, Agua Azul, Chuyipá y Chancalá,
entre otros 97) expone que el auge de las plantaciones ocurrió en la década de 1898 a 1908,
tiempo en que se empezó a exportar el producto hacia los principales mercados
internacionales; por lo tanto su siembra arrancó en 1890. Por las características del cultivo,
la planta se lleva siete años para llegar a la edad de maduración. El mismo autor refiere un
dato interesante: para 1908 informa sobre la existencia de 22 grandes fincas en manos de
compañías extranjeras, sin contar las particulares que eran de pequeños propietarios (p.115).
Pese a los estudios y aportaciones de Jan de Vos y de otros, las investigaciones sobre esta
actividad agrícola son insuficientes en la historiografía chiapaneca.
Para la última década del siglo XIX, tiempo en que se inició la siembra del caucho
en las llanuras de Palenque y la plantación de café en las montañas del norte, dio principio la
47
formación de las fincas; pero para el resto del territorio del Estado de Chiapas, la introducción
de esta actividad agrícola se generó dos décadas antes y obedeció a la migración de familias
extranjeras motivadas por las oportunidades que el Gobierno federal estaba generando como
leyes de colonización diseñadas para adquirir tierras con precios bajos, leyes comerciales y
fiscales para atraer inversión extranjera, introducción del ferrocarriles para facilitar el
traslado del centro de producción a los puertos para el mercado internacional, entre las
principales.
Mapa 4: Ríos que hacían fértil a la región
Fuente: INEGI 2019
Es claro que la inversión capitalista tenía intereses comerciales, de manera que era importante
establecer las condiciones para la explotación de los recursos naturales y aprovechar el
amparo de las leyes que el presidente Díaz había promovido para alcanzar la modernización
económica del país. Con altas expectativas de hacer grandes negocios, los inversionistas
extranjeros establecieron las fincas cafetaleras en las montañas del norte, específicamente en
48
el municipio de Tumbalá con relaciones sociales, laborales y administrativas con otros
municipios como Palenque, Salto de Agua, Tila y Sabanilla.
Las fincas de nuestro interés que se forman en la última década del siglo XIX, son
Cuncumpá, El Triunfo y, en los primeros años del siglo XX, La Primavera. Entre las fincas
se estableció una red de comunicación con los centros urbanos de abastecimiento: como son
Comitán, Yajalón y Salto de Agua. El primero por ser una ciudad que comunica al territorio
guatemalteco, con vínculos comerciales y familiares, desde donde inicia la expansión del
café. En el segundo, se establecieron diversas familias extranjeras de distintos orígenes:
libaneses, alemanes, estadounidenses, españoles, entre otros, sin dejar de nombrar ladinos
con actividades comerciales proveniente de San Cristóbal de las Casas, Comitán y San Juan
Bautista; es en Yajalón donde se podían obtener productos para la producción agrícola,
herramientas de campo y alimentos. Por último, Salto de Agua fue un paso obligatorio para
exportar el grano de café, porque es allí donde se estableció un pequeño puerto de recepción
y acepción de productos de exportación e importación de uso y consumo cotidiano.
En Salto de Agua anclaban los barcos de carga que navegaban en las aguas del río
Tulijá, para conectarse con uno de los ríos más caudalosos de la entidad chiapaneca como es
el Grijalva, que desemboca en la frontera con Tabasco y así se comunica con el mar del golfo
de México. Las tres fincas estaban en las llanuras de Palenque, aprovechaban las corrientes
de los ríos que las mismas montañas generaban para las partes bajas (ver Mapa 4).
En esta región se establecieron actividades productivas, centros de producción y, en
conjunto, un sistema económico regional y funcional que dio lugar al desarrollo de un espacio
dinámico generado por las inversiones extranjeras durante el tiempo en que tuvieron auge las
fincas cafetaleras, es decir, entre 1890 y 1930.
Los datos del censo de población de Chiapas de 1895 hasta 1940 dejan ver un
comportamiento ascendente (ver Gráfica 1); solo en los años de 1910 a 1920 existe una
cierta disminución de la población por el efecto de la revolución chiapaneca llevada a cabo
de 1914 a 1920; este hecho inhibió el crecimiento de la población y según el censo se perdió
en la revuelta social entre el gobierno de Venustiano Carranza encabezado por el general
Agustín Castro contra los Mapachistas29 del grupo oligárquico encabezado por el general
29 Es una denominación que se le dio al grupo contrarrevolucionario encabezado por Tiburcio Fernández Ruiz
y Rafael Cal y Mayor entre otros. Se llamaron así en alusión a los mapaches, animales que actúan de noche y
comen el maíz de las milpas, animales e insectos de los bosques.
49
Tiburcio Fernández Ruiz; en esta contrarrevolución chiapaneca se estima que se perdieron
alrededor de 17 mil habitantes.
Gráfica 1. Crecimiento poblacional en Chiapas 1895-1940
Fuente: Censos de población: 1895, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940. INEGI. Gráfica elaborada con
el apoyo de Elías A. González Burguete para esta investigación.
Para la región norte de Chiapas todo fue ascendente, la contrarrevolución chiapaneca no
afectó a la población, porque se encontraba ocupada en las labores agrícolas de las fincas
cafetaleras; eso no significa que la región se mantuviera al margen del conflicto entre
mapachistas y carrancistas; la cuestión es que los pobladores no se involucraron, como lo
muestra la Gráfica 2, de 1910 a 1920. En la gráfica se puede apreciar que no hubo pérdida
de habitantes, todo fue un crecimiento normal.
50
Gráfica 2. Crecimiento poblacional en la región norte de Chiapas 1895-1940
Fuente. Censos de población: 1895, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940. INEGI. Gráfica elaborada con
el apoyo de Elías A. González Burguete para esta investigación.30
Después de 1920 hay un fuerte crecimiento poblacional. Para esta región hay una estabilidad
social y política controlada por la economía de las plantaciones.
En el caso de las poblaciones originarias, la región norte presenta una disminución
importante de choles, pues según la Dirección General de Estadística de la República
Mexicana, el censo de habitantes de 1921 indicaba que en 1910 eran 12 mil 337 habitantes
hablantes de la lengua chol; y en 1920 eran 10 mil 335 habitantes; desaparecieron alrededor
de dos mil habitantes choles. Estos datos son inciertos, en algunas ocasiones hasta
contradictorios con relación a la Gráfica 2, porque en el censo de población general (donde
se incluye a todos los habitantes sin distinción) hay un crecimiento, al momento de revisar
los habitantes choles presenta una disminución. Puede explicarse por varios factores: 1.- El
censo no es confiable por falta de veracidad; 2.- La contrarrevolución chiapaneca solo afectó
a las poblaciones choles o fueron los que participaron directamente en el campo de batalla;
3.- Padecieron algunas enfermedades (no registrado); y/o 4.- Fueron ocultados dentro de las
30 Para la elaboración de la gráfica se tomó en cuenta como Departamento de Palenque a los pueblos de 1895 a
1915 como Tumbalá, Tila, Catazajá, Palenque, Salto de Agua, Petalcingo, La Libertad, San Pedro Sabana e
Hidalgo a la que posteriormente se denominó región norte. Para cuando se estructuran como municipios, San
Pedro Sabana se adhiere a Salto de Agua y posteriormente desaparece; mientras que Hidalgo se adhiere una
parte a Tumbalá y otra a Salto de Agua; y Petalcingo, a Tila.
51
fincas cafetaleras de acuerdo con la voz popular en la región. Hasta ahora, no se ha
encontrado una forma de dilucidar el comportamiento demográfico de los choles en ese
periodo y en esa región.
52
Capítulo II
Contexto de la economía internacional y nacional para la inversión local, 1870-1910
2.1. Introducción
La historiografía de América Latina —territorio tan vasto— es un mosaico de
acontecimientos, culturas, lenguas y sociedades. Ante esta realidad, las historias regionales
son una herramienta para explicar procesos históricos en el continente. Cada país tiene su
propia forma de explicar su memoria histórica, porque manifiesta diversas características de
cada lugar y porque los investigadores e historiadores tienen a la mano marcos teóricos y
metodológicos diversos también.
Para este trabajo, para construir la memoria histórica de las organizaciones sociales
en la región norte de Chiapas, la opción es la historia regional, pero no se puede abordar
como algo desagregado o aislado. Es importante, y más para efectos de esta investigación,
conocer, por ejemplo, la relación de la región con los países capitalistas de Europa, Alemania
y España, particularmente, así como con Estados Unidos de Norteamérica. De esas naciones
eran los inversionistas que incidieron directamente en los cambios sociales, económico y
político de la región. Fenómenos similares, con otros inversionistas extranjeros y otros
cultivos, se dieron en diferentes puntos de América Latina en el mismo periodo.
Estados Unidos y Alemania incidieron en la economía y desarrollo de la región norte
de Chiapas a finales del siglo XIX. Las compañías que llegaron de esos países dinamizaron
la modernización e inversión en los procesos de crecimiento económico de México gracias,
en gran medida, a la política económica del Gobierno que tenía como objetivo modernizar la
infraestructura de producción; y solo se podían lograr con inversión extranjera.
El proceso histórico que antecede al periodo de investigación comprende desde el año
de 1870, cuando se registra un importante desarrollo económico en Europa, sobre todo en
Alemania, cuya expansión repercutió en la economía de varios países, entre ellos México,
donde impactó de manera positiva en términos de modernización: pero, de manera negativa
en lo social, por los efectos de pobreza y coerción que generó en la clase trabajadora. Este es
un primer momento, apenas esbozado, del antecedente histórico del comportamiento
económico de los países capitalistas en América Latina con inversiones en México,
específicamente en la región norte de Chiapas.
53
Habría que decir también que, ya establecido el capital extranjero en México, se
empezó a despertar un descontento social por la explotación de la mano de obra y el despojo
de tierras productivas a campesinos. Con esta realidad como telón de fondo, estalló la crisis
política y económica en México: la Revolución mexicana, entre 1910 y 1920; en ese lapso,
tienen especial relevancia los movimientos sociales y revolucionario en Chiapas: los
movimientos nacionales causan un efecto local.
Por último, entre 1920 y 1940, los gobiernos nacionalistas que ascendieron al poder
buscaron la estabilidad económica para el país e inició la debacle de las inversiones
extranjeras en la entidad chiapaneca. A este último periodo se le puede considerar como la
crisis de la economía agrícola. No se puede construir esta historia regional sin antes explicar
la participación de alemanes, españoles y estadounidenses en la historia de México y de
Chiapas.
Es fundamental considerar además la relación de Chiapas con Centroamérica: durante
tres siglos, Chiapas perteneció a la capitanía general de Guatemala y en este largo periodo se
establecieron vínculos y redes que persisten: cultura y lenguas indígenas, de entrada. En el
periodo de estudio, de ambos lados de la frontera se establecieron plantaciones de café y
fincas. La frontera administrativa de estos dos países se alteró por la necesidad de expandir
la producción agrícola, pero, con ello, las familias mayas de estas tierras, unidas por su propia
historia común, fueron profundamente afectadas.
Explicar la llegada de los inversionistas europeos y su participación en la
modernización de Latinoamérica, contribuyen a explicar el proceso histórico; se vinculan
con el pasado inmediato de la historia regional del norte de Chiapas. Sin este hilo conductor
sería un análisis sesgada por el tiempo y el espacio; por lo tanto, retomarlo desde un aspecto
global va a permitir reconstruir la dinámica social de esta región. La reconstrucción de la
memoria de las clases sociales de la región norte de Chiapas a partir de las relaciones de
poder dentro del área de estudio, es un objetivo primordial dentro de la investigación, se
busca profundizar en su origen, desde los tiempos de la disputa de los inversionistas
extranjeros por avanzar en lo que se conoce ahora como neocolonización de América Latina.
Centroamérica se encuentra vinculado con la historia de Chiapas; corresponde a la
geográfica que conecta el espacio, para construir un punto de vista histórico-geográfico; por
lo tanto, esta conexión de columnas montañosas de los Altos de Chiapas que se une con la
54
sierra madre de Chiapas es la misma de las montañas y volcanes de Guatemala que llega
hasta Costa Rica.
Administrativamente, a fines del siglo XIX Chiapas formaba parte de la República
mexicana. En ese tiempo se proyectó el crecimiento nacional con las políticas de desarrollo
del gobierno de Díaz. En el norte de México buscó establecer lazos económicos con el país
vecino para generar un desarrollo que permitiera modernizar su infraestructura de
comunicación para la exportación de sus productos mineros, ganaderos y comerciales; el sur
no podía proyectarse como el norte, su crecimiento se basó en la expansión de la producción
cafetalera de Centroamérica que rebasó la frontera vulnerable hasta el Soconusco de Chiapas
(Spenser, 1988).
Es en las actividades agrícolas donde se va a formar una nueva organización social, a
partir de la llegada de dos grupos: extranjeros y ladinos, generada por las fincas huleras y
cafetaleras con inversión alemana y estadounidense que se incrustaron en terrenos que
poseían, habitaban y aprovechaban con esta mística de respeto a la naturaleza, los pueblos
originarios choles.
Entre los tres grupos sociales se estableció una relación de fuerza y poder por sus
formas de concebir la organización social, así como la tenencia y el usufructo de la tierra.
Las fincas cafetaleras introdujeron una nueva actividad económica a partir de un sistema de
producción de tipo capitalista basado en la agroexportación, de tal forma que cambiaron en
esta región las formas de organización interna de las comunidades indígenas; al paso del
tiempo esto despertó un descontento en los pueblos originarios, sobre todo por la intervención
de los nuevos grupos sociales. Esta lucha se manifestó en la relación de poder por el control
social a través del control de la mano de obra.
En este capítulo se presentan, primero, los países occidentales que registraban un
acelerado crecimiento económico interno; posteriormente, la expansión capitalista y
neocolonización de los países latinoamericanos donde se introdujo tecnología para la
explotación de los recursos naturales, como resultado de la recepción y buena aceptación de
los gobiernos latinoamericanos a estas iniciativas que consolidarían un proyecto capitalista
con miras hacia el siglo XX.
Los procesos se desarrollan de manera distinta en la región sobre todo por las diversas
realidades políticas y sociales en América Latina. Muy distinto el caso mexicano, al
55
centroamericano y, por supuesto, al de América del Sur. El común denominador en todos los
casos era la falta de un sistema democrático sólido que favoreciera el crecimiento económico
para la región. En distintos momentos y circunstancias, durante el periodo de estudio, todos
los países de la región pasan por agitaciones sociales y disputas políticas.
La llegada de las inversiones extranjeras fue durante la apertura del Gobierno de
Porfirio Díaz Mori, cuando se impulsó la modernización del país y la capitalización de la
economía mexicana. La innovación se fundamentó en la creación de un sistema de
comunicaciones, con la introducción del ferrocarril en primer lugar, en el que participaron
compañías de Alemania, Francia y Estados Unidos; se construyeron puertos, se impulsaron
diversas obras públicas, llegaron, además, empresas mercantiles y se establecieron en México
varias familias tanto europeas como estadounidenses.
La agricultura fue otra de las actividades que impulsó el porfiriato en el sur de
México, la producción del café en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, las plantaciones de plátano
en Tabasco y la siembra del henequén en Yucatán, son solo algunos de los productos que se
promovieron para exportar. Todo ello generó un crecimiento económico y la modernización
de la infraestructura de México.
En Chiapas la modernización comenzó con el gobierno de Emilio Rabasa (1891-
1894) quien generó las condiciones política y administrativa para la llegada de las inversiones
extranjeras al territorio chiapaneco. Esta acción política de Rabasa se basó en la política de
crecimiento del presidente Díaz, aunque las condiciones no se dieron de la misma forma que
en el centro y el norte de México.
En el sur eran otros los escenarios políticos, económicos y geográficos. En Chiapas
se impulsó la agroexportación, la ganadería y la explotación forestal; la minería no fue
trascendental como en otras regiones de México y como fue durante la colonia. En la entidad
chiapaneca se construyó infraestructura estratégica para iniciar y fortalecer el comercio
internacional de lo que se producía en las fincas: puertos, ferrocarriles, carreteras y sistemas
de comunicación para la exportación e importación de productos que propiciaran un mayor
crecimiento económico de la región. El impacto del crecimiento cafetalero que se vivía a
finales del siglo XIX en Centroamérica afectó positivamente a Chiapas, aunque es importante
no perder de vista el caso de la revolución chiapaneca porque se manifestó el interés por la
56
autonomía regional de la oligarquía local contra el gobierno de Díaz; una realidad que dio
lugar a un cambio interno en la política del estado.
Las dos guerras mundiales afectaron significativamente la inversión económica en los
países latinoamericanos. México pasaba por una revolución social al mismo tiempo en que
se desarrollaba la Primera Guerra Mundial (1914-1918), esto mismo dificultó la exportación
de los productos agrícolas y la materia prima de las minas. Para el caso mexicano, la
revolución afectó profundamente las relaciones internas por la inestabilidad de la
organización política que se vivió. Fue después de 1920 cuando los gobiernos caudillistas
volvieron a retomar la actividad comercial, minera y agrícola, para impulsar el crecimiento
económico de México, pero el acecho permanente de Estados Unidos para establecer su
hegemonía en México fue una constante en los años subsecuentes. La Segunda Guerra
Mundial rompió las relaciones de socios a favor del comercio entre Francia, Gran Bretaña y
Estados Unidos con Alemania, coyuntura que permitió posicionarse a los estadounidenses en
la economía mexicana. La inversión alemana perdió terreno en América Latina por el papel
que desempeñó en la guerra; los bancos alemanes sufrieron una crisis profunda por la falta
de actividad económica (Von Mentz, 1988).
2.2. Contexto internacional: la expansión económica y la inversión para la
modernización de los países de América
Después de la emancipación de los países latinoamericanos de la corona española, México
no tenía claro ni definido un proyecto de crecimiento económico que favoreciera la tan
necesaria estabilidad política, económica y social, así que abrió sus puertas a ofertas y
condiciones para captar inversiones en México que pronto llegaron de Europa y Estados
Unidos; era fuerte la necesidad de dinamizar la economía nacional (Smith, 1991).
Después de un largo tiempo de luchas por la independencia, se dejaron de producir
alimentos en México por la falta de recursos y condiciones para fomentar la armonía social
y, sobre todo, la confianza de sus habitantes en el futuro.
El proceso que globalmente llamamos «transición hacia el capitalismo periférico» presenta
dos etapas: la de los procesos de independencia y sus repercusiones inmediatas (hasta 1870),
y la de la plena integración del subcontinente de este capitalismo. A su vez, esta segunda
etapa presenta (desde 1870 hasta 1930) diversos ejes alrededor de los cuales se materializa la
57
incorporación de las antiguas colonias hispánicas en el sistema mundial, de la mano de la
exportación masiva de productos primarios y de la importación de manufacturas, lo que
supone el periodo más largo y profundo de crecimiento económico de la historia de América
Latina (Alcázar, J., Tabanera, N., Santacreu, J. & Marimón, A. 2003, p. 147).
México, como país independiente, aún no terminaba de hacer el recuento de los daños de la
guerra interna que enfrentó en la búsqueda de su emancipación de España cuando otros países
veían ya la posibilidad de invertir en la extracción de materias primas, para la dinamización
de sus industrias; el acecho de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos no cesó
durante todo el siglo XIX.
Estados Unidos, particularmente, representó para México interminables conflictos
por tierras y límites fronterizos; ha sido una realidad constante en el pasado de este país. Los
contrapesos a las acciones de la Unión Americana los ejercieron los europeos, por eso
después de la independencia Inglaterra jugó un papel fundamental para reconocer su libertad
frente a los españoles; esa acción le permitió posesionarse para impulsar su economía. Los
pequeños comerciantes mexicanos se identificaron con los extranjeros que invirtieron
abundantes recursos para explotar las materias primas; los franceses se instalaron con su
comercio en el centro y occidente de México; y los alemanes invirtieron en la
agroexportación, sobre todo en el norte, centro y sur del país, así como en Centroamérica
(Bernecker, 2010).
El análisis y las reflexiones de esta investigación se centran en Estados Unidos y
Alemania por el comportamiento económico y su expansión en América Latina y porque de
esos países llegaron los principales inversionistas a Centroamérica y Chiapas sobre todo a la
región norte. Brígida von Mentz (1982) identifica a los extranjeros en un orden de mayor a
menor por la cantidad de habitantes que se encuentra en el país de acuerdo con los pasaportes
identificados, en primer lugar, los españoles, segundo franceses, después los estadounidenses
y por último los alemanes (censo de 1895).
En los decenios de 1870 y 1880, empezó la emigración masiva de europeos a América
Latina (Sánchez-Albornoz, 1991, p. 112). La presencia y la migración de extranjeros en
México en el siglo XIX31 indica el comportamiento económico, ya que muchos de ellos
31 El censo de 1895 y 1900 se puede identificar ese ligero crecimiento y presencia de los extranjeros en México.
58
intentaron establecerse para buscar capitalizarse en los diversos espacios de producción como
el comercio, la industria minera, la ganadería, la agroexportación, entre otros; solo la pequeña
burguesía mexicana se identificó con los migrantes extranjeros, el hecho trascendental
ocurrió cuando se abrió la puerta al libre comercio con los países capitalistas en el gobierno
porfirista (Cárdenas Sánchez, 2015).
España no había logrado recuperarse económicamente después de perder sus
posesiones en la América hispana. Los ibéricos habían experimentado un proceso de pérdida
de hegemonía frente a los otros países europeos; ya no era un imperio, ahora sus antiguas
colonias habían evolucionado, aprendieron a establecer sus propios sistemas de gobierno,
consolidaron su independencia pero siempre estuvieron amenazadas ante la neocolonización.
La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por la formación de las economías de
exportación latinoamericanas modernas. En rigor, no se trataba más que de la reanudación de
una estructura de comercio exterior iniciada por españoles y portugueses después de la
conquista, y que habían disminuido durante el medio siglo de desorden político que siguió a
la independencia. Sin embargo, había dos elementos nuevos: primero, el comercio ya no tenía
que pasar por un intermediario colonialista como España o Portugal, y segundo, había
cambiado muchas características del tráfico: los principales productos de exportación ya no
eran metales preciosos y azúcar, sino otros minerales y bienes comerciables […] (Williamson
2013, p. 279).
La expansión de los ingleses en América Latina tuvo mayor importancia en Argentina, Chile,
Brasil y México, sobre todo en empresas textiles, servicios de transporte, portuarios,
propiedades agrícolas, petróleo, empresas de carne, entre otros (Williamson, 2013). En
México se invirtió en transporte (ferrocarriles), los bancos ingleses otorgaron préstamos al
gobierno de Díaz, adquirieron tierras agrícolas, empresas manufactureras, de distribución
comercial, sobre todo en carnes y pieles como las principales actividades. La inversión
directa de Gran Bretaña en todo el mundo estaba concentrada en tres sectores: ferrocarriles,
servicios públicos urbanos e industrias que incluían propiedades agrícolas y mineras, entre
otros negocios de menor trascendencia económica (Jones, 1996).
59
La inversión extranjera directa llegó allí donde las barreras tecnológicas y el acceso del capital
obstaculizaban la entrada de empresas locales. Pero eso, la mayor parte de este periodo se
concentró en la construcción de ferrocarriles, en las compañías de servicios (alumbrado, gas,
etc.), en la minería, en la banca y en las empresas navieras. Como correspondía al papel
central que ocupaba la economía británica en el tercer cuarto del siglo XIX, era el capital
británico el dominante en este mercado de inversiones directas, orientado hacia los ámbitos
financieros, de comercialización y de servicios. Se percibe una relevante dispersión
geográfica en estas inversiones británicas, aunque el 80 % de ellas fueron dirigidas hacia los
países con un mejor resultado del modelo: Argentina (37 %), México (17 %), Brasil (14 %),
Chile (7 %) y Uruguay (5 %) (Malamud et al., 1993), (Alcázar, J., Tabanera, N., Santacreu,
J. & Marimón, A. 2003, p. 156).
La expansión de los franceses y su poderío capitalista se enfocó en los países sudamericanos,
como Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Brasil, su mayor presencia se concentró en el
Río de la Plata, en la construcción de puertos marítimos, ferrocarriles para expandir el
comercio de productos de importación y exportación de productos cárnicos, pieles de ganado
ovino y vacuno que después se transformó en productos de piel como ropa y zapatos entre
otros. Su participación en la creación de bancos que prestaban a los gobiernos de este
continente fue importante para capitalizar a los países en crecimiento.
La participación francesa en México fue en la apertura y operación de grandes
almacenes, la extracción de petróleo, empresas textiles, producción de azúcar y en la
producción agrícola de menor inversión. A diferencia de Inglaterra, Francia no participó en
la banca y, por lo tanto, no prestó capitales a las jóvenes repúblicas que estaban a punto de
conquistar y/o consolidar su independencia. Después de la segunda mitad del siglo XIX,
continuaron las inversiones francesas (Bethell, 1991).
Después de la primera crisis global de 1873 y, sobre todo a partir de 1880, a causa de
la baja en las tasas de interés en Europa, las inversiones en los países americanos se
incrementaron considerablemente; sin embargo, el interés de los europeos se mantenía en
Sudamérica como lo determina Mauro (1996). El mismo autor expone que las empresas
francesas en América Latina se enfocaron en ferrocarriles, bienes raíces, empresas y bancos,
sobre todo en las obras publicas donde se construyeron calzadas, puentes, canales y pasajes
en ciudades de Argentina, Uruguay y Chile entre otros países del sur de América.
60
La participación de los franceses en México también fue en las minas de Sonora
donde ejercieron una inversión considerable; algunos capitalistas franceses iniciaron con sus
grandes almacenes (Bethell, 1991).
Alemania era, antes de 1870, un país que no había alcanzado su desarrollo interno.
Su mayor crecimiento se observa después de esa década con la activación de sus industrias y
la fabricación de armamento, barcos, ferrocarriles, investigaciones científicas en la química,
fortalecimiento de la banca entre otras, hasta la Primera Guerra Mundial cuando se detiene
ese crecimiento interno por algún tiempo (Marichal, 2009). A finales del siglo XIX y
principios del XX Alemania buscó mantener su presencia en la economía internacional con
inversiones de empresarios en toda América Latina, Chiapas no fue la excepción. En el
arranque de la Primera Guerra, tanto Alemania como otros países participantes en el
conflicto, las representaciones diplomáticas se vieron afectadas; coinciden en este periodo
analistas32 de la economía internacional, que los países europeos sufrieron una relativa
disminución en sus inversiones; es cuando Estados Unidos aprovecha la carrera por ganar los
espacios donde caen las inversiones europeas. Esta oportunidad de los estadounidenses no la
iban a dejar pasar; pronto fueron los grandes competidores para invertir en el continente
americano.
Una conjunción de sucesos en la historia económica de Alemania a mediados de la década de
1880 señala ese decenio como el inicio de la carrera de Alemania como nación industrial
exportadora, si bien el desarrollo industrial alemán había empezado en la década de 1850 y
había experimentado un impulso hacia adelante a consecuencia de la unificación alemana en
1871, de todos modos, su mercado estaba sobre todo en el interior y en las vecinas Austrias
y Europa oriental. Luego vino la grave depresión de 1873-1877 que retardó el crecimiento
industrial durante la mayor parte de ese decenio y acabó por obligar a Alemania a abandonar
el libre comercio y adoptar la protección industrial en 1879. Eso creó el escenario para un
renovado crecimiento industrial en la década de 1880, acompañado del esfuerzo por hacerse
en ultramar de nuevos mercados y fuentes de materias primas y alimentos (Young, 1995, p
96).
32 Carlos Marichal (1995), Brígida von Mentz (1988), Verena Radkau (1988), Sandra Kuntz Ficker (2010) y
Walther L. Bernecker (2010) entre otros.
61
La creación de los bancos alemanes en la segunda década del siglo XIX fue significativa para
la posteridad, ya que estos bancos creados en Berlín, estaban particularmente activos a favor
de la inversión industrial alemana. Son estos los que van a generar un motor activo para el
desarrollo de la industria en países latinoamericanos y apoyo en la inversión de ferrocarriles
y empresas eléctricas de estas regiones del mundo, sobre todo en Argentina, Brasil, Chile y
México como países de economía dinámica para el crecimiento.
La presencia de alemanes en México fue casi inmediata después de la independencia.
Los primeros grupos de alemanes llegaron en 1821, como manifiesta Mentz (1982) en su
trabajo: la presencia de alemanes se debió al comercio, en un inicio, después se fue
consolidando en otras ramas del crecimiento económico como la industria y los bancos que
posteriormente, en la segunda mitad del XIX, jugaron un papel importante en los préstamos
al gobierno de Porfirio Díaz.
Con la declaración de independencia, México no solo abría sus fronteras a bienes europeos,
capital extranjero y conocimiento foráneo, sino que el país quedaba abierto a los extranjeros
que quisieran residir allí de manera temporal o permanente. Por desgracia, hasta el Porfiriato
no existe material numérico fidedigno sobre los extranjeros en el país. Ahora bien, fuentes
mexicanas y extranjeras concuerdan en que los años veinte del siglo XIX hubo una afluencia
relativamente fuerte de extranjeros (Bernecker, 2010, p. 296).
La apuesta de los alemanes en América Latina se enfocó en el comercio y las plantaciones
cafetaleras y, con menor capital, en la construcción de la vía férrea. Esto no significa que no
haya invertido en otros ramos, solo que en los mencionados se registró el mayor interés y
participación. En la industria pesada, sobre todo en la extracción de los minerales, no se les
identifica mucho debido a que los ingleses y estadounidenses fueron mucho más consistente
que los alemanes, estos últimos sí activaron sus industrias pesadas pero en su país, como una
estrategia de crecimiento interno de su economía.
Lo característico de las inversiones alemanas era su predominancia en el comercio: en los
ramos de la minería y el transporte eran mucho menos importantes que las inversiones
británicas y norteamericanas; en cambio, en el comercio los alemanes tuvieron que
62
enfrentarse a rivales como los franceses y los norteamericanos. También tuvieron inversiones
importantes en otras líneas de producción como en la industria eléctrica y en las plantaciones
cafetaleras (Mentz, 1988, p. 26).
En México, en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, la actividad cafetalera generó la
creación de haciendas con inversiones individuales o conjuntas, alemanas exclusivamente o
en coinversión con Estados Unidos.
La presencia de los alemanes en las fincas cafetaleras en la región del Soconusco y
norte de Chiapas fue importante para el crecimiento y desarrollo económico de la región,
para ello es necesario retomar los trabajos de Brígida von Mentz y de Daniela Spenser (1988),
porque las autoras hacen un análisis vinculando el crecimiento interno de Alemania con la
formación de las fincas agrícolas del Soconusco; ello obedece que el periodo de 1871 a 1918
denominado Segundo Reich33 haya sido favorable para la economía del Soconusco, así como
en otras partes de América Latina
Mentz explica que los campos y la base para el desarrollo económico de Alemania
entre 1871 y 1913 fue la industria pesada, por la producción del carbón, hierro y acero, que
muchas veces eran obtenidos en América Latina de países como México, Perú, Bolivia, Chile
entre otros, donde la explotación de las minas fue la principal generadora de los minerales.
Presentó un aumento de más de 500 % entre 1871 y 1913; había superado a todos los países
europeos, sobre todo a Gran Bretaña, que más desarrollo económico interno presentaba en
esos años.
Esto mismo le permitió en primer lugar la construcción de los ferrocarriles en Alemania, rama
en la que primero se concentró la industria. Más tarde, en segundo lugar, la construcción de
una flota marítima comercial sumamente potente incrementando de 147 barcos en 1871 a
2098 barcos en 1913, con un aumento de tonelaje de 81,994 a 380,348. También permitió el
acelerado crecimiento de la industria de construcción de bienes de capital, sobre todo de
maquinaria y un auge de la industria de armamentos, ramo en el que destaca la firma de
Krupp, la que sólo en la ciudad de Essen ocupaba a 68,300 trabajadores. Otras dos ramas
33 El Segundo Reich entre 1871 y 1918, conocido como el imperio alemán, corresponde a la Alemania unificada,
tiempo en que intentaron expandir sus territorios en África e invertir en América Latina; este proyecto
permaneció hasta 1918 con el fin de la Primera Guerra Mundial. Cfr. “II Reich: Imperio bismarckiano (1871-
1918)”, recuperado de: http://www.dw.com/es/ii-reich-imperio-bismarckiano-1871-1918/a-2266793.
63
decisivas en la economía alemana fueron la de la industria eléctrica y la química. La primera
era novedosa para el siglo XIX […] La industria química contaba ya con notables inventos y
adelantos desde el siglo XVIII, sobre todo respecto a fertilizantes y vacunas. (Mentz, B.,
Pérez, R., Radkau, V. & Spenser, D. 1988, pp. 20-21).
El respaldo importante de estas industrias fueron los bancos alemanes, socios financieros
fundamentales en el crecimiento interno del país; más tarde actuaron de la misma forma en
el exterior en los mercados financieros, para su proyección internacional tanto en la banca
como en industrias de diversas índoles. Su interés de invertir en otras líneas de la producción
se manifestó en las plantaciones cafetaleras, tanto en Centroamérica como en México; en los
estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas se fortaleció la actividad cafetalera como una
actividad de agroexportación. El panorama que presentaba el desarrollo económico interno
de Alemania le permitió competir en América Latina contra los principales inversionistas
capitalistas como Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
Después de 1900, ciertas instituciones alemanas mucho más poderosas que Bleichröder,
comenzaron a expresar interés por México. Algunos de los bancos más importantes intentaron
penetrar en el mercado mexicano; algunos en calidad de socios de instituciones financieras
estadounidense; otros se propusieron lograrlo solos. Deutsche Bank, el mayor banco alemán,
se asoció con la casa bancaria Speyer, de matriz estadounidense, y ambos fundaron el Banco
de Industria y Comercio. La firma Frankfurter Metallgesellschaft fundó la compañía minera
de Peñoles, en sociedad con capitalistas estadounidenses. Bleichröder invirtió importantes
sumas en la Mexican petroleum Co.; la línea de vapores Hamburg-Amerika (Hapag) colaboró
estrechamente con compañías navieras de EE.UU. Junto a éstas se formaron también otras
empresas de fama (Katz 1987, pp. 76, 83; citado por Bernecker, 2010, p. 310).
La fortaleza económica de Alemania después de 1871 le permitió competir e invertir en
Centroamérica en la producción del café, como Gran Bretaña y Estados Unidos, pero fue uno
de los que pudo participar directamente en la producción agrícola, aprovechando el
conocimiento que había desarrollado en otros países: Centroamérica en las últimas dos
décadas del siglo XIX y en Chiapas a finales del siglo, fueron los espacios territoriales donde
se materializó el éxito de producción de la caficultura.
64
La clave del éxito de los finqueros alemanes fue su fuerte respaldo financiero. Los banqueros
y los importadores hanseáticos financiaron a los finqueros, que de esa manera pudieron
establecer importantes plantaciones. Hacia 1892 había 26 grandes fincas de café en el
Soconusco, la mayoría alemanas; se creó así una verdadera región de economía de enclave.
Casi siempre, los empresarios se relacionaban directamente con el exterior, ante todo con
Bremen y Hamburgo, de donde venía también su financiamiento y hacia allí dirigían
directamente su producción (Bernecker, 2010, p. 311).
Centroamérica
El café se pudo exportar en grandes cantidades de Centroamérica a Europa. En esta región
de América, Costa Rica fue uno de los países de mayor producción cafetalera por las grandes
extensiones de sembradíos de ingleses, estadounidenses y alemanes; de igual forma, por la
cantidad de toneladas que exportaba al inicio de la década de 1870. “La economía
costarricense era esencialmente mono exportadora. El café representaba, para entonces, más
de 90 % del valor total de sus exportaciones” (Samper, 1993: 19). Bajo esos valores
económicos el país basaba sus ingresos en la agricultura como una actividad preponderante.
Guatemala es el segundo país centroamericano que albergó esta actividad agrícola
donde el café fue de los más importantes, seguido por la producción bananera y actividades
como la ganadería. El Salvador se encuentra como el tercero en orden de importancia, sin
dejar de lado la producción bananera, también en segundo lugar.
Nicaragua en menor proporción, pero seguía siendo importante para ese territorio,
aunque se puede entender una diversificación en la actividad agrícola y ganadera, sobresalen
plátano, cacao, caña, tinte, así como la producción de ganado vacuno y equino.
Por último, se encuentra dentro de los cinco países centroamericanos, Honduras. En
este territorio se puede notar que la producción del banano era la actividad primordial,
seguido por la caficultura, y con una serie de productos agrícolas traídos desde Europa como
trigo, arroz, caña de azúcar; la minería fue una actividad importante que generó ingresos a
los ingleses y norteamericanos (Samper, 1993).
La producción del café en grandes cantidades en Guatemala generó atracción
económica. “En Guatemala se sembró café a alturas quizás más variables que en otras partes
del istmo. En la bocacosta del suroeste, especialmente en San Marcos, Quetzaltenango y
65
Suchitepéquez, se establecieron plantaciones desde 300 hasta 1400 metros sobre el nivel del
mar” (Samper, 1993, p. 40). En este espacio estaban las tierras más fértiles de Guatemala y
el factor clima fue una razón fundamental para que se estableciera una buena cosecha del
grano; fue una excepción porque el resto de la región centroamericana se cultivó entre 600 y
1500 metros sobre el nivel del mar, una altura adecuada para la plantación del cafeto, tal cual
sucedió en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.
La producción cafetalera en Guatemala fue muy significativa como en toda la región
centroamericana; la siembra del café se realizó en las partes altas templadas, mientras que en
las tierras bajas tropicales se localizaban las plantaciones bananeras, de estas últimas su
adaptación fue por la irrigación de los ríos, la humedad que generaban las montañas altas y
los volcanes, factores que propiciaron el cultivo de las plantas agrícolas. Esta característica
geográfica y climática de las tierras para el cultivo del café y banano eran las mismas para el
sur de México como las entidades de Chiapas y Tabasco; en la primera se pueden identificar
las regiones del Soconusco y el norte, donde se cuenta con zonas montañosas, tierras elevadas
y un clima templado apto para la siembra del café; mientras que para la segunda entidad se
adaptó bien el plátano por el clima tropical.
Los factores geográficos y climáticos no fueron los únicos elementos por los cuales
llega al sur de México la producción cafetalera, su expansión proveniente desde Guatemala,
sobre todo en el norte, donde se establecieron los inmigrantes alemanes, se debe a la falta de
tierras para su multiplicación de las plantas, su cercanía y frontera con el Soconusco fue
adecuada para el inicio en las últimas dos década del siglo XIX. “[…], cabe mencionar que
los alemanes se asentaron en esa región a finales del siglo pasado34 para expandir sus
negocios de café establecidos años antes en Guatemala” (Mentz, 1988, p. 14). Por ello su
facilidad para expandirse al sur de México, la frontera administrativa no fue un tema
complejo por la política de liberación económica que había promovido el gobierno de Díaz.
La producción de banano era de inversión estadounidense principalmente,
correspondiente a los primeros años del siglo XX en Centroamérica, aunque se puede percibir
que desde años antes la siembra de las plantas de banano ya era una práctica dentro del
territorio de Honduras, que después de todo determina el eje de la economía de ese país
centroamericano y desde allí se expande a los países vecinos, sin llegar a superar la
34 Se refiere al siglo XIX.
66
producción del café. La producción bananera en Tabasco fue muy importante para la
economía de esa entidad en las primeras décadas del siglo XX, su comercialización hacia
Nuevo Orleans fue un éxito por la distancia, no había que salir del golfo de México.
La primera economía del mundo en el siglo XX se empezó a determinar cuando
Estados Unidos decidió invertir en América Latina, desplazando a Gran Bretaña que mantuvo
una hegemonía durante todo el siglo anterior; la presencia de los europeos data de la
emancipación de los países hispanoamericanos de la corona española. La presencia de los
estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y México se debió a varios factores:
crecimiento interno acelerado, cercanía de la materia prima (hierro, carbón, plata) y avances
tecnológicos en la fabricación de maquinaria industrial para procesar las materias que se
obtenía de las minas.
La solidez de la economía de Estados Unidos le permitió ser uno de los principales
exportadores del café y plátano en los inicios de la segunda década del siglo XX; cada país
capitalista y agroexportador en México, Centroamérica y Sudamérica, tenían sus propias
fortalezas que les permitieron trasladar con facilidad varias toneladas de productos agrícolas
y materias primas para el funcionamiento de sus industrias en la Unión Americana y en el
viejo continente.
Los ingleses tenían una estructura de comercialización, distribución y mercado
internacional en el viejo continente; experiencia y estructura hecha y adquirida en todo el
siglo XIX que favoreció la competencia hasta finales de 1913 y principios de 1914. La
principal fortaleza de los alemanes era su liderazgo en la fabricación de barco de grandes
tonelajes como lo menciona Mentz (1988); llegaron a tener más de dos mil flotas marítimas
comerciales, con capacidad de más de trecientos ochenta mil toneladas para trasladar diversos
productos comercializables en Europa; además de productos que exportaban a territorio
americano.
La fortaleza de los estadounidenses se basaba en la cercanía con los países
latinoamericanos; que solo se dedicó a importar y exportar mercancías en las costas de los
océanos Atlántico y el Pacífico: en ambas costas poseía grandes puertos de recepción y
embarque de productos para su comercialización, aunado a ello, se puede notar que las vías
de comunicación fueron fundamental para su distribución y recepción de mercancías, como
se muestra en la construcción de ferrocarriles en los países centroamericanos; por ejemplo,
67
la introducción del tren interoceánico en Guatemala que conectaba con México, se hizo con
capitales británico-estadounidenses o germano-estadounidenses.
La inversiones directas estadounidenses tuvieron una expansión tardía respecto de las
británicas, aunque llegarían a ser más importantes. El capital norteamericano se canalizó entre
1880 y 1913, especialmente hacia las plantaciones bananeras, aunque también hubo
inversiones importantes en ferrocarriles, minerías y servicios. Pese a ello, para la región como
un todo y en cada uno de los cinco países,35 todavía en 1913 había un claro predominio de las
inversiones británicas que triplicaba el valor de los estadounidenses (Samper, 1998, p. 36).
Para el caso mexicano, el ferrocarril fue la base de la estructura económica para la
modernización del país y la comercialización más rápida de la producción agrícola, ganadera
o minera, aunque no se puede decir que el desarrollo del ferrocarril fuera de sur a norte. A
pesar de que se tendieron rieles en el sur, fue en los estados del norte de México donde se
tendieron muchas más ramificaciones. El gobierno de Porfirio Díaz visualizó el crecimiento
económico hacia el norte con el proyecto de ferrocarriles, tratando de buscar al vecino país
para vincular su comercio y crecimiento, acción que fue bien vista por los vecinos del norte.
De esta manera Riguzzi, (1996, p. 172) y Cerutti, (1996, p. 180) coinciden en que los
principales ejes vertebrales del ferrocarril apuntaron hacia la frontera norte donde se
fusionaron con las redes de Estados Unidos.
México fue el único país latinoamericano que configuró un sistema ferroviario que apuntaba
de manera sustancial hacia una frontera terrestre. Aunque inicialmente la proyección era hacia
su tradicional puerto atlántico (Veracruz, con lo que parecía seguirse el modelo normal en el
resto de América Latina), el peso de la economía estadounidense --y el dinamismo de los
capitales participantes en su gigantesca red de rieles-- llevó a buscar el río Bravo, en lugar de
concentrase en el mar (Cerruti, 1996, p. 181).
Con el auge del ferrocarril en América Latina, la diversidad de las actividades económicas
en el norte de México llevó a Díaz a decidir que el rumbo del crecimiento y modernización
económico fuera con Estados Unidos (Cárdenas, 2015). Por lo tanto este autor expone que,
35 Se refiere a los cinco países centroamericanos: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
68
“Apenas unos meses antes de concluir su primera administración en 1880, Porfirio Díaz
otorgó a dos consorcios norteamericanos la concesión para unir la frontera con la ciudad de
México, […]” (p. 190).
Según varios analistas e investigadores, la pérdida de crecimiento económico de los
inversionistas europeos que arriesgaban sus capitales en América Latina, se debió a la
participación de sus países (Gran Bretaña, Francia y Alemania, específicamente) en la
Primera Guerra Mundial. Eso fue decisivo para que disminuyera su inversión; una
circunstancia que aprovecharon los capitalistas estadounidenses. No se fueron del todo las
inversiones europeas, pero solo permanecieron algunas compañías. “El volumen de las
inversiones extranjeras acumuladas en México antes de la Primera Guerra Mundial lo
colocaría en segundo lugar en el contexto latinoamericano como receptor de capitales debajo
de Argentina y probablemente un poco por encima de Brasil [...]” (Riguzzi, 1996, p. 159).
Jones (1996) afirma que “hasta la década de 197036 se sostenía que, en su mayor parte,
la inversión británica en el extranjero había sido, hasta 1914, inversión de cartera37, […]” (p.
70), hecho que coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial, un factor decisivo para
la disminución del capital y actividad económica de esos países no solo en México, sino en
todo el continente.
Así entre 1913 y 1929, las inversiones británicas en Centroamérica crecieron menos del 5 %,
mientras que los estadounidenses aumentaron en un 250 %. Aunque el total de las inversiones
estadounidenses en 1929 era solo ligeramente superior al de las inglesas, la pérdida de
importancia relativa del capital británico era clara e irreversible frente a la expansión
económica norteamericana (Samper, 1993, p. 36).
La Primera Guerra Mundial fue un hecho trascendental, para los norteamericanos, fue un
momento para terminar de consolidar su hegemonía económica, no solo en América Latina
sino en todo el mundo38. Los historiadores económicos coinciden en que 1914 fue un año
36 Esta afirmación surge de la revisión de la participación británica de inversiones en América y con relación a
los estadounidenses. 37 Inversiones en las acciones de una empresa en posición minoritaria y con un objetivo de rentabilidad y no de
control. Recuperado de: https://www.expansion.com/diccionario-economico/inversion-de-cartera.html. 38 La presencia de Estados Unidos a nivel internacional se manifestó con la firma de paz a partir del programa
del presidente Woodrow Wilson, enunciado el 8 de enero de 1918 en la conferencia de París, para el fin de la
Primera Guerra Mundial (Martínez Carreras, p. 152).
69
decisivo para los países europeos porque perdieron una posición privilegiada que habían
establecido y fortalecido a lo largo del siglo XIX en América Latina.
2.3. Contexto nacional: la apertura económica de México y los afanes modernizadores
Con la llegada del general Porfirio Díaz a la Presidencia de la República mexicana en 1876,
se inició la modernización de su infraestructura y el establecimiento de relaciones
diplomáticas con otros países con la idea de generar confianza y captar las inversiones
necesarias para el crecimiento económico del país.
Estas acciones, como la apertura para la adquisición de tierra para la explotación
agrícola y minera; así como el comercio de productos manufactureros, permitieron la llegada
masiva de inversionistas europeos de Francia, Inglaterra y Alemania entre los principales.
Algunos de estos países fortalecieron sus relaciones comerciales como el caso de Inglaterra,
y por parte de Estados Unidos, se inició un intenso vínculo comercial y de inversión
económica que permitió aportes significativos en el crecimiento económico.
En su39 primer periodo de gobierno emprendió también el arduo proceso de reintegración a
la comunidad internacional: en abril de 1878 obtuvo el reconocimiento oficial del gobierno
de los Estados Unidos, lo que creó las condiciones para que, antes del término de su primera
gestión, empresas de ese país recibieran dos concesiones más importantes para construir
ferrocarriles en México. Al mismo tiempo, promovió la reanudación de relaciones
diplomáticas con algunas potencias europeas, rotas desde la época de la intervención: en el
curso de los siguientes años se regularizaron las relaciones con Francia (1880) y con Gran
Bretaña (1884), y se firmaron tratados comerciales que contenían la cláusula de la nación más
favorecida. Las relaciones con los vecinos del sur, Guatemala y Belice, complicadas por
antiguas disputas sobre límites fronterizos, también empezaron a normalizarse a partir de
entonces, aunque en ambos casos el acuerdo final se alcanzó tan solo en las postrimerías del
siglo (Kuntz & Speckman, 2010, pp. 487-488).
Para el estudio y comportamiento del porfiriato40 existen diversos trabajos que orientan sobre
las características que favorecieron la apertura económica a los inversionistas extranjeros,
39 Se refiere a Porfirio Díaz. 40 Así se le denomina el periodo en que gobernó la República mexicana el general Porfirio Díaz, que va desde
su elección de 1876 hasta el inicio de la Revolución mexicana de 1910.
70
acción con la que se fortalecía el modelo de desarrollo de tipo capitalista cuyo objetivo era
la modernización y el progreso de México al final de un siglo convulso. Sobre el periodo
destacan los trabajos de Karl Kaerger (1901), Andrés Molina Enríquez (1909), John Kenneth
Turner (1910) y Friedrich Katz (1974). Los tres primeros enfocaron sus investigaciones en
el periodo cuando se desarrollaban las políticas del presidente de México; es decir, sus
estudios son contemporáneos a la gestión de Díaz y emplearon fuentes directas. En cuanto a
Katz, sus investigaciones forman de una revisión historiográfica del porfiriato.
Kaerger (1901) se centra en el análisis de las condiciones económicas, sociales, así
como en la fertilidad de la tierra para el fortalecimiento de la agricultura; su trabajo es más
un reporte dirigido al Gobierno alemán para que los futuros inversionistas tuvieran
información útil para decidir si invertir o no en el campo mexicano. Sobre las condiciones
sociales que vivía el campesino mexicano, no se nota en su obra que le llamara la atención o
preocupara para mejorarla; Kaerger se concentró en buscar los datos que representaban
beneficios para las inversiones alemanas, de manera que coincidía con la forma de gobierno
del porfiriato porque, efectivamente, era favorable para la inversión extranjera.
Andrés Molina (1909) hizo un análisis de diversos temas enfocados, sobre todo, en el
proceso de cambio del uso de la tierra, antes y durante el porfiriato. Con el conocimiento y
experiencia de ese periodo participó como diputado del Congreso Constituyente de 1916-
1917 se enfocó, justo, en la realidad del campo mexicano que venía estudiando desde hacía
varios años. Su influencia fue determinante en la conformación del artículo 27 constitucional
con la formulación de propuestas sobre el rumbo de la propiedad de las tierras y aguas
comprendida en el territorio nacional, una demanda de la Revolución mexicana.
Molina sostiene que por sus características del movimiento fue más agrario que
obrero. Él mismo argumenta que el porfiriato dispuso de dos soportes legales: la Ley Lerdo
de 1856 y la Constitución de 1857; primero con la ley de desamortización de bienes y
segundo con la ley de ocupación y enajenación de terrenos baldíos. Con estas bases se
concretaron los cambios de 1894 sobre los terrenos nacionales y demasías; por todo ello, en
el porfiriato se crearon y fortalecieron las haciendas mexicanas, “nadie niega que las
haciendas son por lo común de muy grande extensión” (Molina Enríquez, 2016: 138). “La
gran propiedad” como la califica, fue para los capitales que ingresaron al país.
71
John Kenneth Turner, periodista estadounidense de gran influencia en la opinión
pública de Estados Unidos, con vínculos cercanos a los hermanos Flores Magón, opositor del
gobierno de Porfirio Díaz con su posición humanista, decidió escribir en forma de denuncia
una obra de referencia para la historia de la Revolución mexicana según varios analistas41.
México Bárbaro es un referente para los historiadores especializados en el periodo; expone
una cruda realidad sobre la esclavitud que sufrían los campesinos, indígenas mayas de la
península yucateca y los yaquis del norte secuestrados, desterrados de lugares de origen y
separados de sus familias. Las haciendas henequeras fueron los espacios donde se conoció la
brutalidad con que eran tratados los peones acasillados con la utilización de métodos
inhumanos para castigar a los jornaleros y trabajadores. Estas prácticas estuvieron detrás del
crecimiento económico, es la sombra que cubrió el porfiriato con la justificación de la
modernización y el progreso. La visión de Turner ayudó a comprender que esta historia se
repetía en varias regiones de México; su estudio es una herramienta para comprender el
México multicultural, tal como es el caso de la zona de estudio: la región norte de Chiapas.
Friedrich Katz (1974) hace un análisis historiográfico de la situación de los
trabajadores, jornaleros y peones acasillados en el periodo del porfiriato; coincide con los
anteriores en que el problema fundamental radicaba en la posesión de la tierra, tomando en
cuenta que se tenía un México con características rurales, por lo tanto la lucha se iba a centrar
en el tema agrario, como se manifestó en la Revolución mexicana de 1910.
La trascendencia del trabajo sobre La servidumbre agraria en México en la época
porfiriana radica en el análisis de la situación que vivieron los peones en las diversas finca
de tipo monocultivo en el sureste de México; el caso de Chiapas no es ajeno a su
investigación, existen aportes importantes tomando en cuenta Los grandes problemas de
México que ya había anunciado Andrés Molina (2016) y Kaerger (1986) con La agricultura
y colonización en México en 1900.
En conclusión, para comprender la formación de las haciendas mexicanas y fincas del
sureste mexicano, en el porfiriato aumentaron las propiedades privadas desplazando a
muchas comunidades de campesinos e indígenas, Enrique Cárdenas (2015) escribió: “durante
el periodo 1878-1908, casi 30 millones de hectáreas (300 000 kilómetros cuadrados,
41 Alan Knight (2010) La revolución mexicana, Armando Bartra Vergés (2013) La hora del café, dos siglos a
muchas voces, entre otros.
72
alrededor de un 15 % del territorio nacional) se vendieron o se entregaron a las compañías
deslindadoras como compensación” (p. 245), dentro de esta cifra se encuentra Chiapas. Estas
acciones del gobierno de Díaz de vender las tierras nacionales y baldías llevaba la firme idea
de capitalizar la economía del país, para llevar acabo la modernización que se había propuesto
desde un principio.
2.4. Contexto regional-local: la inversión para la producción agrícola
En el periodo porfirista los países capitalistas toman confianza para invertir en diversos
rubros, en el sur de la República mexicana estadounidenses y alemanes se enfocaron en la
producción cafetalera, bananera y hulera (caucho); se pueden encontrar varios trabajos sobre
la caficultura en el Soconusco y las plantaciones bananeras en Tabasco, pero no hay tanta
información sobre la explotación del caucho en el norte de Chiapas, de manera que se
dificulta comprender la historia de la producción hulera en esta región, solo existe un artículo
publicado de Jan de Vos (1997), donde incluso invita a construir la memoria histórica de las
fincas huleras en la zona.
En la última década del siglo XIX los empresarios estadounidenses incursionaron en
el territorio chiapaneco con el apoyo de una política económica de un gobierno de
ascendencia liberal, vinculado con el gobierno local y con apoyo del federal. Emilio Rabasa,
gobernador de Chiapas (1891-1894), inicia formalmente la inversión extranjera en la entidad.
Cabe decir que Rabasa operó más allá de su gestión constitucional, de hecho, se dice que los
gobernadores que le siguieron fueron propuestos por él mismo e intervino por lo menos hasta
1911 en las decisiones que tenían que ver con la tenencia de la tierra y el mantenimiento del
peonaje como se ha expuesto; él no estaba de acuerdo con la propiedad comunal.
La penetración del capital estadounidense en la región fronteriza entre Chiapas y Tabasco
ocurrió en los primeros años del siglo XX, gracias a la especulación de terrenos nacionales
llevada a cabo por el político chiapaneco Emilio Rabasa y el empresario Rafael Dorantes, de
la ciudad de México. Este último habría celebrado con el gobierno federal un contrato de
compraventa y colonización de tierras de Tabasco y Chiapas en 1892. Soñando, junto con su
amigo Rabasa, en transformar a la región palencana en la zona hulera más importante del
país, a partir de 1896 empezó a denunciar, deslindar, comprar y lotificar una considerable
73
extensión de la selva situada sobre la frontera entre ambos estados del sureste mexicano (De
Vos, 1997, p. 114).
Esta actividad de producción hulera en Chiapas facilitó su incursión por el apoyo del
gobierno rabasista desde sus inicios, su relación de amistad que existía con los inversionistas
facilitó la obtención de tierras para el cultivo en los municipios de Palenque, Sabanilla, Salto
de Agua y los municipios tabasqueño de Emiliano Zapata (Montecristo), Jonuta y
Macuspana, así como la adaptación de las plantas en un clima de tipo trópico-húmedo por la
presencia de los ríos Chacamax, Baxcan, Tulijá, Michol y Usumacinta que irrigaban grandes
extensiones de tierras bajas y se unen con las lagunas de Tabasco y zonas pantanosas que
guardaban la humedad necesaria para las plantas. Se vislumbraba un éxito muy importante
para la exportación hacia el puerto de Nueva Orleans en Estados Unidos, un proyecto
capitalista que estableció fincas donde se practicaba el peonaje con pobladores indígenas,
sobre todo choles (De Vos, 1997).
No esperaban dos eventos de gran trascendencia nacional e internacional que
afectaron la estabilidad económica y social. El primero fue la Revolución mexicana iniciada
en 1910; y el segundo, la Primera Guerra Mundial en 1914. Ambos causaron inseguridad
económica para los inversionistas y, en algunos casos, ruptura en las coinversiones en la
región. El proyecto capitalista de producción hulera terminó por desaparecer porque además
de estos dos acontecimientos, en el estado inició un movimiento social local conocido como
la revolución chiapaneca: el alzamiento en armas de la oligarquía local contra el proyecto de
Venustiano Carranza.
La Zacualpa Plantation Company, organizada en 1899 en San Francisco, California, entró en
operación a principios de 1900 y puso a trabajar 44,500 hectáreas en el cultivo del caucho en
el Soconusco, constituyendo la plantación de caucho más grande del mundo. […] Durante la
década 1900-1910, el capital estadounidense rebasó el valor del capital alemán en todo
Chiapas. Para 1909, el capital estadounidense sumaba 1.2 millones de pesos en el Soconusco
74
y 1.6 millones de pesos en Palenque,42 con un total para todo el estado de unos 3 millones de
pesos (Benjamin, 1995, P. 107).
Es trascendente mencionar un factor importante en la desaparición de la producción hulera,
no solo en Chiapas, sino en otros estados del sureste mexicano y centroamericano donde
había plantaciones de este cultivo: la caída de precios internacionales por la fabricación de
hule sintético en Estados Unidos y Europa. Esta situación motivó la perdida de interés en ese
producto abundante en Chiapas y Tabasco (De Vos, 1997).
El gobierno rabasista-porfirista estaba convencido del mestizaje del país, como una
forma para fortalecer una cultura occidental y facilitar el proyecto de modernización
emprendida por el gobierno de Díaz. El gobierno local. vinculado al orden y progreso, lema
de la época, protegía las inversiones extranjeras y permitía la explotación de la mano de obra
utilizada en las fincas huleras y cafetaleras.
Con esta coyuntura establecieron las condiciones para la llegada de las primeras
fincas de explotación maderera, caficultura y el caucho en el norte de Chiapas. En su trabajo,
José Alejos (1999) hace referencia a la llegada de los primeros inversionistas extranjeros de
origen alemán y estadounidense a tierras de los choles que a la postre causaron conflictos por
la tenencia de las propiedades comunales.
Benjamin (1995) escribió que las dos primeras compañías que ingresaron a Chiapas
a explotar la caficultura y el caucho fueron la Zacualpa Plantation Company en 1900 con
mayor presencia en el Soconusco en la producción del hule y la German-American Coffee
Company fundada en 1903 por los estadounidense con una presencia importante en el norte
de Chiapas, empresa que termina por ocupar la mayoría de las tierras adquiridas en el
gobierno de Emilio Rabasa.
Se pueden identificar varios tipos de fincas en la región norte entre 1890 y 1910; de
acuerdo con una clasificación de Benjamin (1995) sobresalen las del café, caucho y la
explotación de la madera (monterías). Una vez establecidas las fincas cafetaleras, en los
diversos espacios de la región norte necesitaron de la mano de obra de los indígenas choles
42 Para el autor, Palenque se refiere al departamento que se identifica como el municipio de Palenque, para el
periodo al cual se refiere aún se utilizaba departamento. Los departamentos desaparecieron en 1914 para darle
paso a los municipios.
75
que retuvieron por la aplicación de varias estrategias: el peonaje por deuda, peones
acasillados, trabajadores libres, arrendatarios y baldíos, entre otros.43
Este primer periodo de 1890 a 1910, fue una etapa de adaptación y crecimiento
económico de las fincas cafetaleras y caucheras, en este tiempo se puede notar el inicio de la
siembra de las plantas agrícolas y el fortalecimiento de estrategias de mercado; para ello
fueron fundamentales los sistemas de comunicaciones para la exportación del producto. Un
eje importante para la exportación fue la construcción de las vías férreas del tren
panamericano que comunicaba a varias fincas y rancherías para exportar sus productos
agrícolas como café, maíz, frijol, algodón y ganado vacuno, entre otros. El ferrocarril unió al
estado de Oaxaca a través del istmo de Tehuantepec, conectándose a la vez con la ciudad de
México y el golfo de México, desde Coatzacoalcos, Veracruz.
La construcción de caminos fue otro eje importante para fortalecer la exportación: la
carretera Panamericana que inició en Arriaga en las costas del Pacífico, conectó a los
municipios de Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa, San Cristóbal de las Casas y Comitán;
con ello se benefició el producto chiapaneco en volumen y valor para la comercialización
tanto en México como en el extranjero.
El segundo periodo corresponde a los años de agitación y descontento social entre
1910 y 1920. A esta etapa se le puede identificar como el periodo revolucionario mexicano.
El crecimiento económico y la modernidad que se habían impulsado desde el centro siempre
incidieron en la profundización de las desigualdades y, con ello, de la pobreza, que se fue
enraizando en diversas partes de México y en Chiapas particularmente. El modelo capitalista
generaba mayor cantidad de pobres y en pocas manos se concentraba la riqueza, por lo que
despertó malestar entre las poblaciones trabajadoras y sectores de la clase media. En este
periodo sucedieron las rebeliones chiapanecas de grupos oligárquicos como los mapachista
que estuvieron al frente para defender los privilegios alcanzados en años anteriores contra el
gobierno carrancista. En este lapso, las luchas fueron por el poder regional en Chiapas.
En este segundo periodo no hubo crecimiento económico a pesar de que las
plantaciones no dejaron de producir; las fincas cafetaleras en el norte de Chiapas se
fortalecieron, no así las huleras que, por lo ya explicado, fueron abandonadas (De Vos, 1997).
43 Este sistema de enganche y sus diversas tendencias se explica en el siguiente capítulo.
76
Dentro de este periodo revolucionario se ubican los movimientos regionales en
Chiapas de 1914 a 1920 encabezados por grupos oligárquicos, representados en su gran
mayoría por inversionistas: empresarios, comerciantes, finqueros y grupos políticos
regionales. El tiempo corresponde justamente con el ascenso del general Venustiano
Carranza a la Presidencia de México, realidad que propicia la creación de los movimientos
anti-carrancistas.
El tercer periodo va de 1920 a 1940, un lapso de estabilidad momentánea de las fincas;
sin embargo, en esos años iniciaron otras luchas por tierra de trabajadores y campesinos,
frente a las fincas extranjeras de los alemanes y estadounidenses; los mozos querían adquirir
sus propias tierras para la actividad agrícola. La llegada de Lázaro Cárdenas a la Presidencia
de la República representó cambios políticos y leyes que permitieron modificaciones en la
tenencia de tierra en todo el país con la formación de ejidos; la región norte de Chiapas no
fue la excepción.
77
Capítulo III
Origen y desarrollo de las fincas cafetaleras
3.1. Introducción
Este capítulo se centra en el origen y desarrollo de tres fincas cafetaleras en la región norte
de Chiapas: El Triunfo, La Primavera y Cuncumpá. La región está formada por los
municipios de La Libertad, Playas de Catazajá, Sitalá, Chilón, Huitiupán, Palenque, Salto de
Agua, Tila, Sabanilla y Tumbalá, sin embargo, para fines de la investigación solamente se
consideran los municipios asentados en las zonas montañosas del norte, así como parte de las
llanuras de Palenque: Tumbalá, Palenque, Salto de Agua, Tila y Sabanilla.44 En conjunto,
integraron lo que fue el Departamento de Palenque de 1883 a 1915.45
Cabe decir que años después, las sucesivas autoridades chiapanecas han hecho
diversos ejercicios de planeación estratégica para ubicarlos en determinadas regiones; estos
municipios formaron parte de la región VI Selva o bien, se clasificaron como municipios
choles por las etnias que en ellos habitan. Este territorio, por su condición fisiográfica,
económica, cultural, lingüística y étnica, representa el área de estudio de esta investigación
(ver Mapa 5).
Las fincas sobre las que trata este capítulo no han sido estudiadas a profundidad por
otros investigadores, según manifiestan varios autores.46 Las tres fincas: El Triunfo (de
capital variable), La Primavera y Cuncumpá (estas dos últimas pertenecientes a familias
alemanas), ocuparon menor extensión de tierras, con relación a la compañía cafetalera
German-American Coffe Company (GACC). Con información del origen y desarrollo de las
tres fincas, se busca entender y explicar la lucha de poder social, económico e institucional
en los dos tipos de empresas agroexportadoras de capital variable y familiar. Por un lado, la
44 Todos estos municipios fueron creados en 1915 cuando desaparecieron las jefaturas políticas de Chiapas (ver
Capítulo I). 45 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM07chiapas/municipios/07065a.html (consultado el
12/11/2019). 46 José Alejos García en sus tres trabajos: Ch’ol/Kaxlan: identidades étnicas y conflicto agrario en el norte de
Chiapas, 1914-1940, México, UNAM, Centro de Estudios Mayas, 1999; Mosojantel: etnografía del discurso
agrarista entre los ch’oles de Chiapas, México, UNAM, Centro de Estudios Mayas, 1994; y “Los choles en el
siglo del café: estructura y etnicidad en la cuenca del río Tulijá” en Mario Humberto Ruz y Juan Pedro Viqueira,
Editores, Chiapas los rumbos de otra historia, México, UNAM, CIESAS, U. de G., 1995; y Emérito Pérez
Ocaña, Fincas cafetaleras y capital extranjero en Tumbalá, Chiapas: el caso de El Triunfo, 1894-1949, tesis
doctoral CESMECA-UNICACH, 2018.
78
representada por la GACC y, por el otro, las fincas familiares de menor tamaño y capacidad
productiva. Ambos tipos de unidades productivas luchaban por apropiarse de las mejores
tierras y de la fuerza de trabajo. ¿Qué diferencias existían entre ellas? ¿Qué estrategias de
lucha ponían en juego para apropiarse de los recursos como la tierra, la mano de obra, las
rutas, los medios de transporte y el mercado? Bajo esta perspectiva se puede analizar la
relación establecida en el interior de cada una de las fincas y la participación de los indígenas
choles, los ladinos y los extranjeros.
Mapa 5. Área de estudio de la región norte del estado de Chiapas
Fuente: Elaborado por el autor con apoyo de E. A. González Burguete (07/2018).
El recorrido de campo por las tres antiguas fincas cafetaleras permitió constatar que las
instalaciones se encuentran en ruinas y completamente abandonadas, aunque sobreviven los
cimientos de mampostería. Las construcciones fueron destruidas por los campesinos a
quienes se les repartieron las tierras en los últimos años de la década de los treinta del siglo
79
XX, cuando el Gobierno de Lázaro Cárdenas intensificó la aplicación de las leyes de la
Reforma agraria.
Con pocas tierras, la finca El Triunfo de la empresa GACC, aún conserva sus
instalaciones, la casa principal y algunas máquinas descompuestas que fueron utilizadas en
la industrialización del grano de exportación y puede observarse la infraestructura física para
el lavado de las semillas y secado que se utilizaron durante el auge cafetalero (ver Imagen
4).
Imagen 4. Aspectos del patio de secado natural de la finca El Triunfo en 1920
Fuente: cortesía de Abelardo Gómez López.
Antes de la instalación de las fincas cafetaleras había caminos rurales que conducían a los
pocos poblados que se encontraban dispersos en las montañas de la zona. La relación
interétnica era de respeto y cordialidad; era frecuente que hubiese intercambios de productos
alimenticios porque no había mercados en la zona; el trueque era la norma. No era necesario
sembrar grandes extensiones de maíz ni acumular enormes cantidades de ese cereal ni de
frijol, sólo lo suficiente para el sustento de sus familias y, si acaso, para los intercambios con
80
otras familias o grupos; de la misma forma se procedía con los productos obtenidos de caza
y pesca.
Este hecho se fue transformando paulatinamente con la llegada de otros grupos
sociales atraídos por la explotación de las montañas y selvas a través de las monterías, como
dan cuenta Jan de Vos y Pedro Vega Martínez.47 Esta situación trastocó el orden que existía
en los pueblos originarios, provocó la llegada de un nuevo orden económico y transformó las
relaciones sociales y el territorio. El paisaje natural cambió con la explotación de los recursos
de la zona.
El siglo XIX representó un derrotero impredecible para la selva y sus habitantes; su
inmensidad hacía que el silencio se tornara sordo ante el ingreso de nuevos exploradores. Jan
de Vos (1988) señala que la historia moderna de Chiapas inicia en 1822 con su
independencia; para él, fue el momento en que llegaron nuevos grupos de individuos con la
intención de explotar las maderas preciosas de la selva lacandona; ese siglo marcó el inicio
de la colonización y explotación de los recursos selváticos.
Los comerciantes que llegaron para acumular riqueza a costa de la destrucción de la
selva y un gobierno permisible que autorizaba la explotación del territorio fueron factores
que atrajeron más y más fuereños. De Vos menciona que la historia de estos espacios se
divide en dos etapas: la primera que va de 1822 a 1880, un periodo en el que había pocas
familias que se dedicaban a la explotación de la madera; y la segunda de 1880 a 1895 es la
etapa más corta pero más destructiva por el ingreso de máquinas y el uso de mano de obra
indígena con rasgos de esclavitud.
En la segunda etapa […] ya no eran individuos los que hacían la historia de la selva: entran
en escena tres poderosas compañías madereras, con sede en la ciudad de San Juan Bautista,
la antigua capital de Tabasco. Las tres empresas se lanzan, al mismo tiempo, a la conquista
de las cuencas fluviales donde la madera preciosa abunda: la Casa Bulnes en los ríos Jataté y
47 Jan de Vos, Oro verde: la conquista de la selva lacandona por los madereros tabasqueños (1988), este trabajo
presenta cómo las empresas extranjeras empiezan a mutilar el paisaje natural de la selva Lacandona de 1822 a
1849. Viajes al Desierto de la Soledad (2003) da cuenta del ingreso de los misioneros, finqueros y estudiosos
de la región selvática que son los que reconfiguraron el espacio apropiado y Pedro Vega Martínez (1991) en
Las Monterías, pone de manifiesto que el siglo XIX fue un tiempo en que las empresas madereras de capital
extranjero cambiaron el panorama natural de la selva y las montañas de la Lacandona, por el establecimiento
de las monterías de la familia Bulnes y Romano que explotaron la madera con la mano de obra de los indígenas
tzeltales, tzotziles y choles.
81
Chocoljá, la Casa Valenzuela en los ríos San Pedro Mártir y Usumacinta, y la Casa Jamet y
Sastré en los ríos Lacantún, Chixoy y Pasión. (De Vos, 1994, p. 10).
Si la última década del siglo XIX marca el fin de la segunda etapa de la explotación maderera
en la selva, coincide con el inicio de la llegada de los primeros inversionistas de capital
extranjero a la región norte de Chiapas para impulsar la agroexportación. Una primera etapa
en las actividades de inversión fue la llegada de las fincas huleras entre 1892 y 1914 (De Vos,
1997); la segunda etapa es la siembra predominantemente de café por empresas alemanas y
estadounidenses de 1892 a 1940.
Para la producción del café se concentraron grandes cantidades de campesinos choles.
De un momento a otro se aglutinaron las tierras en la GACC, corporación de varios
inversionistas desarrollistas, debido a la política modernizadora del gobierno de presidente
Porfirio Díaz. De acuerdo con el reporte de 1905 de la misma empresa, centralizó 15 mil 387
hectáreas de tierras, sin incluir las fincas de menor extensión como La Primavera de la familia
Marh, Cuncumpá de la familia Kanter y La Esperanza de la familia Morison, que llegaron a
ocupar las mejores tierras para la agricultura del café.
En el ámbito federal, la ley de desamortización de fincas urbanas y rurales de
corporaciones civiles y eclesiásticas —elaborada por el secretario de Fomento, Miguel Lerdo
de Tejada, y promulgada por el Congreso el 25 de junio de 1856— inició la política agraria
liberal. La ley Lerdo fue fuente jurídica de nuevos títulos de propiedad sin derogar totalmente
los vigentes, pues, era contrario a sus fines (Marino y Zuleta, 2010, p. 440).
Los choles se vieron desplazados con la nueva política de deslinde del gobierno
federal. “Sin embargo, sólo a partir de las legislaciones sobre deslinde y colonización de 1875
y 1883 se inicia el boom de las empresas deslindadoras-colonizadoras, cuyos últimos
vestigios desaparecen apenas en la cuarta década del siglo XX” (Fenner, 2015, p.18).
En Chiapas, “las denuncias y los deslindes de lotes empezaron en 1897” (De Vos,
1997, p.115) para beneficiar a los nuevos capitalistas extranjeros. Con este cambio de uso de
suelo, los campesinos ya no fueron dueños de su propio espacio; las selvas, montañas y ríos
sufrieron alteraciones ecológicas en el momento de hacer uso para la industrialización de los
productos agrícolas. Los choles se vieron en la necesidad de ofrecer su fuerza de trabajo en
las fincas donde mantenían una estructura organizativa de peonaje por deuda.
82
En esta parte de la historia de los choles relacionada con el trabajo forzoso en las
fincas huleras y cafetaleras, se puede ver que por más de cincuenta años mantuvieron una
lucha por liberarse de un yugo que se podría catalogar de neocolonial. Sólo la reforma agraria
y la Segunda Guerra Mundial abonaron para debilitar la estructura coercitiva de las empresas
extranjeras en los municipios choles.48
3.2. The German American Coffee Co.
Al recorrer la cabecera municipal de Tumbalá, ubicada en las montañosas del norte de la
región, se puede observar la fisiografía de la región, con elevaciones desde dos metros sobre
el nivel del mar, con abundante vegetación en la montaña y la selva; el camino conduce hacia
las partes bajas de las llanuras de Palenque (ver Imagen 5). La altitud que tienen estas zonas,
donde se ubicaron las fincas cafetaleras, alcanza de 500 a 1500 metros sobre el nivel del mar,
una característica que consideraron los empresarios cafetaleros como ideal para la producción
de café de calidad y altura.
Desde el camino de terracería que baja del pueblo de Tumbalá hacia las partes bajas
de las llanuras de Palenque se puede ver la finca El Triunfo, ubicada en la falda de la montaña;
su sombra cubre la gran finca formada en el año de 1893.49 Según el reporte de Line (1905),
la finca estableció sus oficinas de la GACC en Sioux City, Iowa, Estados Unidos. Esta
compañía llegó a poseer 36 mil acres (14 mil 568.683 hectáreas). En algunos documentos del
Archivo Histórico de Tumbalá, como resultados del censo, se menciona que la posesión de
tierra que tenía la empresa era de 38 mil acres (15 mil 378 hectáreas) e incluía todas las fincas
anexas. El Triunfo era una de las más importantes, seguida por El Porvenir, La Cruzada,
Trinidad, Las Nubes, La Revancha, Machuyil, Chuctiepá y Mayoral.
48 Esperando que sucediera de la misma forma que con las fincas huleras en las llanuras de Palenque y Tabasco,
cuando en 1914 la revolución chiapaneca y la Primera Guerra Mundial debilitaron a las empresas
estadounidenses (ver Capítulo II). 49 Report on the properties of the German American Coffee Co. By A. E Line. 1905.
83
Imagen 5. Características fisiográficas y cadenas montañosas de la región norte de Chiapas
Fuente: Elaborado por E. González Burguete (07/2018).
En el informe de 1905, la compañía extranjera asentaba que El Triunfo se encontraba a una
altura de 2500 a 5000 pies sobre el nivel del mar (de 726 a 1524 metros sobre el nivel del
mar). El recorrido realizado en El Triunfo permitió, mediante una geolocalización, calcular
una altura de 1098.4750 metros sobre el nivel del mar. La finca de menor altura, Chuctiepá,
se encuentra a 500 metros sobre el nivel del mar; esta propiedad se utilizaba para sembrar
maíz frijol, chile, azúcar, árboles frutales y cítricos, con la finalidad de abastecer de alimentos
a las otras fincas donde se mantenía una gran cantidad de mano de obra empleada en los
trabajos de la producción del café.
La evolución que las fincas experimentaron para alcanzar resultados duró seis años.
Aunque las tierras se adquirieron en 1893, sus actividades productivas se empezaron a
50 Para obtener esta información actualizada se hizo un recorrido por las diversas fincas en el mes de abril de
2018. Se recurrió a GPS para su ubicación.
84
generar en los últimos años de la década de los noventa del siglo XIX. El crecimiento de las
plantas y floración para llegar a obtener el cerezo requiere dos años.51
En la última década del siglo XIX empezaron a aparecer, en el antiguo Departamento
de Palenque, empresas de diversas economías sobre todo de origen alemán y estadounidense
entre las cuales sobresale la GACC que fortaleció la finca cafetalera El Triunfo con sus
diversos anexos. Por su capacidad económica formaron una región de producción agrícola
importante con los socios inversionistas ubicados en Sioux City, Iowa, considerado en esos
momentos como el centro de negocios más importante en Estados Unidos comparado con
Nueva York (Reporte de la compañía, 1904).
El marco jurídico que permitió el ingreso al capital extranjero fueron las leyes de los
liberales encabezados por Benito Juárez, sobre la ocupación y enajenación de los terrenos
baldíos, del 20 de julio de 1863:
Art. 1º. Son baldíos, para los efectos de esta ley, todos los terrenos de la república que no
hayan sido destinados a un uso público por la autoridad facultada para ello por la ley, ni
cedidos por la misma, a título oneroso o lucrativo, a individuos o corporación autorizada para
adquirirlo (Decreto presidencial, 1863).
Esa ley incluía la individualización de la posesión de las tierras, es decir, la determinación o
fijación de las cantidades de hectáreas que un individuo podía obtener; el Gobierno de
Porfirio Díaz dio continuidad a esta apertura para la ocupación y enajenación de terrenos
baldíos.
Los puntos medulares de la legislación en torno al deslinde de baldíos se dictaron más tarde,
en la ley del 25 de marzo de 1894: se eliminaron los límites de extensión para las superficies
deslindadas y fraccionadas en lotes individuales (la Ley de 1863 disponía un máximo de dos
mil 500 Ha.), se especificó la clasificación de tierras (baldíos, demasías, excedencias, tierras
nacionales); dirigida a legalizar las ocupaciones sin títulos y se erigió el Gran Registro de la
Propiedad, cuyo raquítico desarrollo reflejó la compleja titulación de la propiedad (Marino y
Zuleta, 2010, p. 441).
51 Es un conocimiento obtenido de los productores de café en la actualidad.
85
Para la última década del siglo XIX, en el antiguo Departamento de Palenque (Tumbalá,
Salto de Agua, Sabanilla y Tila), se establecieron plantaciones de café que formaron un
conjunto de fincas de compañías estadounidenses y alemanas, así como particulares de
capital familiar, todos dedicados a la siembra del café. Las montañas del norte poseían el
factor clima propicio para el cultivo de la planta, con una altura de 500 a 1500 metros sobre
el nivel del mar,52 apta para generar un café aromático de altura y café de oro; en las partes
bajas y las llanuras de Palenque se cultivaron productos que requerían un clima tropical como
maíz, frijol, plátano, chile, calabaza y algodón, solo para proveer de alimento a la mano de
obra de las fincas cafetaleras.
Antes de conformarse como una compañía de capital alemán y estadounidense, inició
con el nombre de Compañía de Plantaciones El Triunfo y El Porvenir; ya para el último año
de la primera década del siglo XX, había accionistas de Estados Unidos y la compañía había
cambiado su nombre por el de The Germán American Coffee Company (Pérez Ocaña, 2018).
La compañía de plantaciones de El Triunfo se formó aproximadamente entre 1894 y
1902. El alemán José Doremberg, primer dueño, adquirió cinco predios y, posteriormente,
su paisano y socio Enrique Rau compró las otras cinco propiedades. En total, la compañía
conformó un conjunto de diez extensiones que formaron un corredor desde Tumbalá hasta
Salto de Agua. Después, la empresa de dos alemanes pasó a manos de un grupo de accionistas
de Nueva York y Chicago y fue administrada por subordinados (principalmente procedentes
de Alemania) hasta 1949 (Pérez Ocaña, 2018, p. 10).
En 1894 había ya una lista de fincas rústicas en el Departamento de Palenque inscritas
en el libro de actas de la junta calificadora,53 donde se registraba para el control de las
autoridades civiles del departamento y del Gobierno del Estado de Chiapas, todo esto con la
finalidad de pagar los cobros de la tesorería del distrito municipal y del Ayuntamiento de
Salto de Agua, por la venta de los productos agrícolas de las fincas de la región.
Es así como se sabe que después de 1894 empezaron a crecer las fincas cafetaleras.
Al cabo de tres años, en 1897, se pasó de cinco a 13 fincas dispersas en los municipios de
52 Datos obtenidos en el trabajo de campo, en los recorridos realizados en esta región norte de Chiapas; se utilizó
como herramienta GPS de localización (24/04/2018). 53 AHCH, expediente 820, 1894.
86
Salto de Agua, Catazajá, Tumbalá, Petalcingo, Tila y Palenque, como se muestra en el
Cuadro 2, a continuación:54
Cuadro 2. Lista de fincas rústicas ubicadas en Salto de Agua, Catazajá, Tumbalá, Petalcingo, Tila y
Palenque, en el Departamento de Palenque en el año de 1897
Nombre de la propiedad Municipio Propietario
La Cruzada Tila Doremberg y Rau
La Trinidad Tumbalá Bibiana Ramírez
Santa Rita Tumbalá Sebastián Pérez
La Ilusión Salto de Agua Esteban Aguilar
Las Nubes Salto de Agua Gracia Zebadúa
Punta Gordo Palenque Domingo A. Canabal
Herradura Catazajá Sebastián Alamina y Manuel Lastea
San Guanito Catazajá Sebastián Alamina
San Juan de los Dolores Petalcingo Francisco Lastra
Tintillo Palenque Ambrosio Lacroix
Punta de Limonar Palenque Genaro Lastra
Tecolpa Catazajá Sebastián Alamina
Progreso Tila Enrique (sin apellidos)
Fuente: para la elaboración de este cuadro se revisó el expediente 894, de 1897. Archivo
Histórico de Chiapas, del Fondo Documental Fernando Castañón Gamboa, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
En un primer momento se observa que los principales dueños fueron empresarios,
comerciantes nacionales y jefes políticos de Chiapas; en los documentos se pueden encontrar
algunos alemanes y estadounidenses que no pasan inadvertidos por sus apellidos como
Doremberg, Lacroix y Rau, sin olvidar que para esos años ya se encontraban otros como
Fahrhole, Schilling y Berghaus de la finca El Triunfo; Morison de la Compañía de Café La
Esperanza (finca Alianza), Kanter de la finca Cuncumpá y más tarde Marh de la finca La
Primavera, entre otros. El resto son apellidos identificados por los habitantes de la región
como “ladinos”:55 Ramírez, Canabal, Lastra, Alamina, Aguilar, años más tarde se empiezan
a notar otros apellidos como Gutiérrez, Naranjo, Trujillo, Aguilera, Solórzano, Carrascosa,
Domínguez, Zebadúa, entre otros (ver Cuadro 2).
Para la formación de las primeras fincas agrícolas en la región norte de Chiapas fue
necesario el apoyo y participación de las autoridades del Gobierno estatal o, en su caso, de
54 AHCH, expediente 894, 1897. 55 Son todos aquellos que no viven dentro de la región y que hablan la lengua castellana como identidad
lingüística.
87
jefes políticos y personas allegadas al gobierno en turno. Los extranjeros se beneficiaron con
facilidades para los procesos administrativos, así como los bajos costos que otorgó la
autoridad federal para la inversión extranjera, con el objetivo de adquirir los predios que se
habían denunciado en la ocupación y enajenación de los terrenos baldíos. Los costos de
tierras que la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos dedicaba el artículo
13 que a la letra decía: “de acuerdo con la tarifa de precios baldíos, excedencias y demasías
vigente que se enajenen conforme a la ley” (ley de 26/03/1894).
Artículo 61. La inscripción en el Gran Registro de la Propiedad de la República causará un
derecho que será pagado en estampillas que se adherirán al libro en que se haga cada
inscripción, con arreglo a la tarifa siguiente:
Por las propiedades que midan menos de 10 000 hectáreas, se pagará a razón de un centavo
por hectárea, sin que en ningún caso pueda pagarse una cuota menor de $2.00.
Las propiedades que midan más de 10 000 hectáreas y menos de 50 000 hectáreas pagarán la
cuota que queda expresada de un centavo por hectárea, por las primeras 10 000, y por las que
hubiere de exceso, medio centavo por hectárea.
Por las propiedades que midan más de 50 000 hectáreas se pagarán las cuotas que quedan
indicadas, y un cuarto de centavo por cada hectárea que exceda de 50 000 (Ley de
26/03/1894).
La Secretaría de Fomento era la encargada de recibir las solicitudes de los denunciantes; en
esta ley no solo los nacionales podían denunciar, los extranjeros podían hacer lo mismo. De
esta forma todos querían participar en la denuncia de predios baldíos para posteriormente
vender a empresarios mexicanos y accionistas extranjeros a costos que ellos consideraran;
obtuvieron grandes cantidades de ganancias en este proceso de denuncia y venta de tierras,
gracias a compadrazgos, amistades y lealtades.
En 1892 apareció en escena el empresario mexicano y especulador de tierras Rafael Dorantes;
en 1893 la sociedad entre el alemán Friedrich Schindler y Manuel Gabucio hizo su aparición
igual que la de los hermanos Josef y Maximiliano Doremberg, completado el cuadro en 1894
por la compañía Tronco Cilveti (Fenner, 2015, p. 379).
88
Las tierras de la Selva Lacandona y del Departamento de Palenque eran un atractivo para los
denunciantes de baldíos para adquirir tierras, no para poseerla mucho menos para trabajarla,
simplemente para vender en cuanto tuvieran los documentos que indicaran su posesión, fue
cuando los extranjeros empezaron a adquirir lo necesario; por ley podían comprar dos mil
500 hectáreas.
Para 1893 los hermanos José Rodolfo y Amado Solórzano, igual que Carrascosa, procedentes
de Comitán, activos en la zona desde años atrás, ya sabían que la Secretaría de Fomento les
titularía los denuncios realizados en 1881 y 1882; incluso con la simple adjudicación por
parte del promotor fiscal en 1890 podían iniciar el negocio de venta de tierras (Fenner, 2015,
p. 381).
Una de las estrategias importantes que se dio para la formación de una de las compañías de
café más importante en el Departamento de Palenque fue la sociedad que se constituyó a
partir de una amistad cercana entre la familia Rabasa y los hermanos Maximiliano y Josef
Doremberg.56 La familia Rabasa logró establecer un poder político en Chiapas gracias al
apoyo que tenía del presidente Porfirio Díaz, sobre todo a Emilio Rabasa. Esa amistad
provenía desde que se conocieron en su formación profesional en Oaxaca. Ambos como
autoridades, Rabasa como gobernador (1891-1895) y político de mucha importancia para la
entidad, así como senador en varias ocasiones de 1884 a 1913 (Hale, 2010). Esta sociedad
formada a partir de la amistad generó grandes ganancias a ambos, en lo político y en lo
económico.
En un movimiento estratégico de Doremberg, apoyando a su paisano Enrique Rau,
adquirieron varios predios que a la larga fueron de los más importantes en la producción del
café en el norte de Chiapas; esta sociedad alemana se llamó Compañía de Plantaciones El
Triunfo, El Porvenir, S. A. (Fenner, 2015. Pérez Ocaña, 2018), para que no apareciera el
nombre de Doremberg, esta compañía se le adjudicó a Enrique Rau. La posición que tenía
Doremberg de vicecónsul alemán en México le permitió ser una figura política importante
para Chiapas; tenía facilidades para hacer negocios en la compra y adquisición de tierras
nacionales sin trabas administrativas de ningún tipo. “A principios del siglo XX, Doremberg
se retiró de la sociedad y traspasó su participación a accionistas norteamericanos, que
56 AHCH, FDFCG. EXP-938.1992.
89
formaron con Rau The German American Coffee Corp. (GACC), con sede en Nueva Jersey”
(Fenner, 2015, p. 402). Esta compañía llegó a poseer 10 predios con un total de 17 mil 401
hectáreas, según Justus Fenner (2015); los reportes de las propiedades de la empresa registran
36 mil acres (14 mil 568.683 hectáreas).57
Una vez consumada la privatización de las tierras ubicadas en territorios de los choles,
inició un proceso de peonaje para la mano de obra dentro de la finca cafetalera El Triunfo y
sus anexos, provocando que las tierras de los campesinos indígenas perdieran el sentido de
identidad propia y vinculación con el entorno. Una vez convertidos en peones asalariados
como se estableció primero, empezó el proceso de cambio del paisaje natural con la tala de
árboles para la siembra del café; con el paso del tiempo los trabajadores se convirtieron en
peones acasillados dentro de las fincas de la empresa (GACC).
En El Triunfo operaba el centro de operaciones económicas y administrativas de la
empresa germana-estadounidense, desde esta finca se administraban las otras nueve anexas,
a saber: El Porvenir, La Cruzada, Trinidad, Las Nubes, La Revancha, Machuyil, Chuctiepá,
Mayoral y La Sombra. Este complejo finquero contaba con una tienda donde se podía obtener
manteca, velas, telas, zapatos, petróleo, quinina, panela o piloncillo y diversas herramientas
para el trabajo de campo. En ella se establecieron peones (mozos) acasillados (permanente)
y peones temporales que acudían solo en las temporadas de cosecha (Entrevista: A. Gómez
Arévalo, 25/04/2018).
El Triunfo tenía una calle empedrada que iniciaba en la “casa grande”,58 pasando al
conjunto de galeras que servía de habitación para los peones acasillados, hasta llegar al
templo o capilla que la misma empresa mandó construir para las familias extranjeras que
habitaban el complejo, así como para los peones que en ella vivían y profesaban la religión
católica (Entrevista: A. Gómez Arévalo, 24/04/2018).
La función que tenía la iglesia era mantener un control desde la visión eclesiástica,
para evitar que abandonaran los trabajos de la producción del café; otra de las funciones era
evitar que llegaran a la iglesia del pueblo de Tumbalá, ya que los choles eran considerados
57 La diferencia de los datos entre las partes es que los documentos oficiales que se encuentran en el archivo en
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Salto de Agua, 1 sección 1897, escritura 3, radica en la
extensión del predio, mientras que la escritura maneja una cantidad diferente al de Report the properties of The
German American Coffee Co. By A. E. Line (1904). 58 Se le denomina casa grande a la casa principal, en otros casos conocida como casco de finca; es el espacio
habitacional donde vivían los dueños y administradores de la finca.
90
alcohólicos por los administradores; en ese pueblo era donde se podía conseguir aguardiente
a muy bajos costos con relación al pago de la jornada de trabajo. Pero para los peones llegar
a Tumbalá era una oportunidad de escapar de los trabajos arduos e incesantes que
desarrollaban bajo el sol en las agotadoras jornadas que desempeñaban; el aguardiente hacía
que olvidaran los maltratos por parte de los caporales, por ello el argumento de los peones
era visitar a San Miguel, aprovechando el fervor religioso (Entrevista A. Gómez Arévalo,
24/04/2018).
La construcción de la “casa grande” (ver Imagen 6) y el templo fue con mampostería
de piedra, se aprovechaba todo el material que el lugar ofrecía como la piedra que se extrae
de los cerros y la madera de los árboles de grandes tamaños, era muy común ver árboles
maderables de caoba, cedro, ébano y uno muy especial conocido entre la población como
“chicle”,59 característico por su dureza, resistencia y durabilidad; esa madera era utilizada
constantemente para la construcción de viviendas, en algunos casos para tender puentes de
paso en lugares accidentados donde no se podía transitar con las mulas de carga ni las
personas.
Imagen 6. Aspectos de la finca El Triunfo en 1910
Fuente: cortesía de Abelardo Gómez Arévalo.
59 En la región es identificado como chicozapote.
91
Los techos de la vivienda por lo regular eran de lámina galvanizada con pequeños acanalados,
con caídas de dos aguas, poseía ventanales grandes de cristal que permitían aprovechar la luz
natural hacia el interior de la casa; siempre tenía un corredor amplio que fue usado como un
descansadero por las tardes con una silla mecedora.
La casa principal era de dos pisos o niveles, la planta baja se dividía en cocina, sala y
comedor; las recámaras, que llegaron a tener 10, estaban en la segunda planta. El baño se
localizaba fuera de la casa, era una especie de letrina y su pozo profundo. En este complejo
finquero se realizaba el proceso de despulpado, lavado y secado; por lo tanto, tenía patio de
secado natural y tanques de lavado, aprovechando el agua que bajaba de las montañas altas
y los cerros cercanos a los edificios.
Dentro de este espacio se encontraban oficinas para la administración de las
propiedades de la gran empresa, a la vez funcionaban como oficinas de correo y telégrafo
(ver Imagen 7). Se contaba con un almacén de café, un granero para el maíz y frijol, bodega
de máquinas que se utilizaba en el procesamiento tecnológico del grano aromático (Line,
1905), en algunos casos y tiempo se creó una oficina para el vicecónsul Josef Doremberg, ya
que contaba con los medios de comunicación necesario para darle continuidad a los negocios
que tenía bien aprovechada su posición en la relación diplomática con el gobernador de
Chiapas, Emilio Rabasa y del presidente Díaz.
Imagen 7. Imagen recreada de la finca El Triunfo en sus años de esplendor
Fuente: dibujo de Eduardo Gómez (30/06/2018).
92
En la parte baja del terreno se encontraba el conjunto de habitaciones de los peones
acasillados o mozos, los que estaban de manera permanente dentro de la finca para cumplir
con las tareas diarias en las plantaciones de café, su construcción se reducía a una pared de
madera, con techos de láminas formando un solo cuadro sin divisiones, A. Gómez Arévalo
(24/04/2018) menciona que llegaron a vivir hasta dos familias en un espacio de cinco por
cinco, su aglomeración permitía que la vivienda fuera muy reducida.
La posición estratégica que tenía El Triunfo (ver Imagen 7) permitía aprovechar
todos los beneficios que aportaba la naturaleza, sobre todo el agua que brotaba en las
montañas y era conducida a través de canales hacia los tanque construido de concreto, para
almacenar en varios depósitos grandes cantidades de agua para el lavado del café después de
ser despulpado. El agua utilizada se conducía en la parte baja de los terrenos pasando por el
conjunto habitacional de los peones. Por otro lado, se aprovechaba el sol del poniente para el
secado natural del grano, se tenían extensiones hasta de 800 metros cuadrados para patio de
secado. Había muchos árboles que servían para leña en los hornos de secado artificial; de la
misma forma la madera seca era empleada en la cocina de la casa principal y en la cocina de
los trabajadores permanentes de la finca.
La comunicación que tenía la finca El Triunfo con las fincas anexas era a través del
río Tulijá que llegaba a conectarse con el Grijalva pasando por San Juan Bautista (hoy
Villahermosa, Tabasco); desemboca en la barra de Frontera Tabasco, en el golfo de México
y de ahí el café se embarcaba hacia Estados Unidos, en especial a Nueva York.
En un principio los caminos de herradura eran controlados por la empresa GACC para
trasladar sus productos hacia Salto de Agua, sin que pudieran participar las otras fincas de la
región norte cuando empezaba la segunda década del siglo XX. Según documentos del
Archivo municipal de Tumbalá, los caminos fueron administrados y vigilados por las
autoridades del Departamento de Palenque con la participación municipal de Tumbalá; la
autoridad municipal coordinaba el mantenimiento con la participación y aportación de todas
las fincas de la región norte.60
60 AHCH, FDFCG. Exp. 1011, 1904.
93
3.3. Finca Cuncumpá61
A la formación de fincas en los últimos diez años del siglo XIX en el territorio chiapaneco
se le conoce como “la década de la formación de las fincas cafetaleras”; esta identificación
de tiempo es adecuado para la región norte de Chiapas, en específico las montañas del norte.
El predio denominado Chenchucruz o Chuchucruz62 fue adquirido por el alemán
Gustavo Kanter Gronet, fue escriturado el 14 de marzo de 1893 con una extensión de dos mil
500 hectáreas63, sujetándose a lo establecido por el Decreto de 1863, de la ocupación y
enajenación de los terrenos baldíos. Este predio fue denunciado primero por Rodolfo
Solórzano amigo cercano de Gustavo Kanter; su ubicación era parte de un poblado de
indígenas choles.
Rodolfo Solórzano traspasó sus derechos sobre un antiguo denuncio a Ricardo
Carrascosa, hijo del gobernador, quien lo transfirió de inmediato al alemán Gustavo Kanter;
él formó la propiedad Chenchucruz, ubicada en el centro de la futura zona cafetalera del norte
de Chiapas (Fenner, 2015. p. 381).
Berta Kanter (2002), hija del matrimonio Armín Kanter y María Urrutia (segunda
generación de la familia), escribió Cuncumpá: un siglo de historia,64 donde expone que la
actividad agrícola inició en un valle despoblado al que los habitantes llamaban Chiopa;65 allí
se establecieron por 14 años, hasta que en mayo de 1907 se llamó Cuncumpá. En su
publicación la autora manifiesta que Gustavo Kanter y su familia provenían de Guatemala,
donde mantenían tierras cultivables para la agricultura y ganadería, su origen alemán se
manifiesta en la tenacidad para el trabajo, siempre con la visión de fortalecer su economía
donde se establecieran, una característica propia de los alemanes por la disciplina que tienen
para alcanzar sus metas. Ella escribió que el origen de la familia es la ciudad de Marianverder,
Alemania, aunque el señor Kanter llegó muy joven al país centroamericano a probar fortuna
en los campos agrícolas
61 En la lengua chol (de la familia maya) significa “agua amarilla”, se inicia en una cueva donde brota el agua
cristalina que es bien conocida e identificada por los choles; pero en las temporadas de lluvia, esta agua
transparente cambia de color por las arenas que remueven las lluvias. Se puede encontrar como Chenchucruz y
Chenchu Cruz o, como se le llama actualmente, Chuchucruz. 62 En la lengua chol se puede interpretar como “cueva de la cruz colorada”. 63 Título de la propiedad de la familia 64 Se puede pensar que este trabajo fue para dejar registro de la historia de la familia Kanter Urrutia, su relación
con las otras fincas desde la historia de la vida cotidiana. La descripción abarca de 1893 a 1999. 65 En la lengua chol se interpreta como arroyo.
94
La familia Kanter tenía experiencia en las plantaciones de café en Guatemala; el
incremento del precio en los mercados internacionales hizo que fuera mucho más atractivo
para varias familias y empresas, el sur de México, en concreto Chiapas, encuentran las
condiciones políticas para comprar predios para la agricultura, así como las condiciones
geográficas y naturales aptas para su desarrollo.
Berta Kanter (2002) describe ampliamente la historia de la vida cotidiana de la finca
Cuncumpá; la administración de la finca se inició con la sociedad de los hermanos Kanter:
Armín, Abelardo y Adrián, el primero fue el principal administrador, apoyado por los otros
dos hermanos; aunque el último permaneció poco tiempo en esta sociedad, él se dirigió a
Guatemala para reunirse con su madre Emilia Mackenney Domínguez66 donde tenían otras
fincas. Las tierras de la finca Cuncumpá, como ya se dijo, fueron adquiridas por el señor
Gustavo Kanter Gronet, que dejó esa herencia a los seis hijos (Gustavo, Eduardo, Adrián,
Armín, Abelardo y Emilia) con diez caballerías67 a cada uno, para un total de 60 caballerías,68
de acuerdo con las leyes de 1863 y 1894 de ocupación y enajenación de terrenos baldíos de
dos mil 500 hectáreas por propietario.
Los seis hijos fueron producto del matrimonio entre Emilia Mackenney Domínguez
y Gustavo Kanter Gronet, ella vivía en Huehuetenango, Guatemala, con algunos hijos y él en
Comitán; los otros hijos trabajaban las extensas tierras de Cuncumpá. De acuerdo con la
descripción de Berta, la finca de Cuncumpá estuvo llena de muertes trágicas, sobre todo los
que vivieron y manejaron estas tierras denominadas administrativamente Sociedad Kanter
Hermanos. Armín, que fue el principal administrador, junto con su esposa María Urrutia
Marroquín (ver Imagen 8), tuvieron 11 hijos (Carlos Arturo, Berta, Emilia, María del
Carmen, Marta Elisa, Elena, Esther, Roberto, Margarita, Leonor y Abelardo). De esta
segunda generación Berta y sus hijos (tercera generación) lograron mantener en actividad la
finca hasta 1995 cuando Gustavo Marh Kanter, uno de sus hijos, fue secuestrado y asesinado
por neozapatista. Después de esa fecha el predio termina por ser parte de los ejidos
Chuchucruz y Llizlumil.
66 Era prima hermana del doctor Belisario Domínguez, originarios de Comitán, Chiapas 67 Una caballería equivale a 41.66 hectáreas. 68 60 caballería equivale a 2,499.60 hectáreas.
95
Imagen 8. Familia Kanter Urrutia de la finca Cuncumpá,
María Urrutia de Kanter con cuatro de sus hijos.
Fuente: cortesía de E. Ocaña Pérez (s/f).
Berta Kanter relata que la Sociedad Kanter Hermanos se disolvió con la muerte de Abelardo
en 1924 pero las labores agrícola y ganadera no cesaron bajo la supervisión de Armín, que
siempre estuvo al pendiente de su desarrollo. Los siguientes años, solo se manifiesta como
finca Cuncumpá y no como Sociedad Kanter Hermanos de acuerdo con los documentos
relativos y disponibles como, entre otros, el censo de población del 15 de mayo de 1930.69
La crisis de las fincas cafetaleras inició en 1934 cuando empiezan a ser atendidas las
peticiones de los indígenas choles. Posteriormente el Gobierno de Cárdenas mostró buena
voluntad para dotarlos de tierras bajo la figura de ejido, tanto a indígenas como a otros
trabajadores de las fincas, y se establecieron acuerdos mutuos con las autoridades
municipales y estatales por indicaciones del Gobiernos federal, como se manifiesta en el
siguiente documento:
69 Lista de integración territorial, o sea de las localidades pertenecientes al municipio de Tumbalá, Chiapas.
Censo de población realizada por el Departamento de Estadística Nacional.
96
En la finca “Machuyil”, dependencia de The German American Coffee Co., del
municipio de Tumbalá, Distrito de Palenque, Estado de Chiapas, México, a las 16 (dieciséis)
horas del día 22 (veinte y dos) de julio (de) 1934 (mil novecientos treinta cuatro), a petición
del representante de dicha compañía, fueron presentes los señores Juan Tello y Arnulfo Lara,
presidente municipal y delegado del Departamento de Acción Social, Cultura y Protección
Indígena del Estado respectivamente, y estando reunidos 125 indígenas de la finca Machuyil,
37 de La Revancha, y 28 de Chuctiepá, según lista adjunto, que viven en los terrenos de la
mencionada compañía.
El señor Federico Schilling, representante de la compañía antes mencionada,
manifestó estar autorizado por la misma a ceder tierras espontáneamente en las fincas
Machuyil, La Revancha y Chuctiepá a los indígenas residentes en las mismas […].70
Aunque en su afán de continuar practicando estrategias de poder y prácticas de control, las
autoridades y finqueros de la región permitieron que algunos ladinos despojaran, invadieran
y amenazaran a los peones de las fincas así como indígenas de las rancherías y campesinos
de los poblados cercanos. Motivaron enfrentamientos verbales y guerra de oficios en esta
relación de poder social. Estos conflictos están registrados en diversos documentos de los
primeros años de la introducción del ejido en los que es evidente la relación entre finqueros
e indígenas choles. Un ejemplo claro es el documento de la Secretaría de Gobierno del Estado
dirigido al presidente municipal de Tumbalá, Chiapas:71
Los campesinos de “Amado Nervo” se quejan ante este gobierno de que son molestados muy
a menudo por esa presidencia municipal y por los finqueros, con objeto de que desocupen los
terrenos en donde tienen sus cultivos y, como los quejosos han solicitado con anterioridad,
sus ejidos, cuyo expediente respectivo se tramita en la Comisión Agraria que en breve
ordenarán al ingeniero que deba hacer la medición de los ejidos pedidos […], el ciudadano
70 AMT. 22/07/1934. Nota del autor: se hicieron algunas correcciones a la redacción original para una mejor
comprensión, sin alterar el sentido del contenido del documento. Se hizo lo mismo en las siguientes citas de
documentos oficiales del Archivo Municipal de Tumbalá. 71 Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas de la sección de Fomento Núm. 1218, Ref. 06-34, Exp. 29 T.
Firma el Oficial Mayor Encargado del Despacho.
97
gobernador recomienda a usted se sirva prestar a los campesinos mencionados las garantías
a que tienen derecho […].72
En 1939 se consuma la Reforma agraria de Lázaro Cárdenas, se formalizaron y delimitaron
ejidos en terrenos de las fincas. Ese año se desató la Segunda Guerra Mundial que afectó las
relaciones de Alemania con el Gobierno mexicano; algunas de las sociedades e inversiones
entre alemanes y estadounidenses, como la GACC, se terminaron igual por efectos políticos
de la guerra mundial, la mayoría de las fincas terminaron sus ciclos de producción en este
año, solo Cuncumpá permaneció hasta el inicio del movimiento indígena neozapatista.
La producción de café en la finca Cuncumpá disminuyó en 1939 por la falta de mano
de obra, la poca que se obtenía fue utilizada para la actividad ganadera cuya producción se
mantuvo siempre en ascenso; las demás fincas de esta región que se dedicaron nada más al
cultivo del café desaparecieron paulatinamente. La principal causa fue el efecto de la política
agraria. El reparto de tierras en el periodo cardenista generó que los mozos abandonaran de
manera progresiva las fincas para dedicarse a las tierras propias otorgada por las autoridades.
En la década de los años cuarenta del siglo XX se formaron la mayoría de los ejidos de esta
región norte de Chiapas y terminó la época de oro del café. Esto no significó que las fincas
desaparecieran: perdieron grandes cantidades de tierras de sus propiedades, pero no todo.
Claro está que sí se redujo su producción.
Fueron varios factores los que influyeron en esto: la Segunda Guerra Mundial y la
Reforma agraria como se ha dicho pero, además, los precios internacionales del café cayeron,
de manera que en las fincas ya no contrataron mano de obra de los campesinos choles; así lo
indica un oficio del administrador de la GACC dirigido al presidente municipal de Tumbalá,
donde manifiesta lo siguiente:
[…] tenemos que comunicarle que todos los habitantes que antes pertenecían a esta finca o
sea los ciudadanos que viven en La Revancha, Machuyil y Chuctiepá, ya no están bajo
nuestras órdenes [...] desde el día 19 del mes en curso están libres y no reciben órdenes ni de
nosotros, ni de nuestros encargados de las fincas dependientes.73
72 AMT. 28/03/1934. 73 Este documento no tiene fecha, pero, por sus características y el contexto en que se está manifestando,
corresponde a los años de 1936 a 1940.
98
El relato de Berta Kanter incluye los conflictos sociales que se dieron en la región y en
Chiapas, como la revolución (1914-1920). Para evitar que el problema los alcanzara, la
familia Kanter compró casas en los pueblos cercanos como Yajalón, a 24 kilómetros de la
finca. Esa distancia se realiza en un día completo montando a caballo, tomando en cuenta
que la región se encuentra en las montañas y eran caminos de herraduras. En algunas
ocasiones se refugiaron en Comitán y en San Cristóbal de las Casas. La dificultad para llegar
a la finca Cuncumpá no impidió que no tuvieran las principales noticias de lo que estaba
pasando en México y en Europa, así como en Estados Unidos. La familia se mantuvo
informada por los periódicos que llegaban, a veces, hasta con dos semanas de atraso; otro
medio fue el telégrafo que se tenía en la finca El Triunfo, donde se recibía noticias o
información de las familias Kanter que vivían en Guatemala o, en su caso, de los hijos que
estudiaban en San Cristóbal de las Casas y en la Ciudad de México.
Con la depreciación de la actividad económica del café en las fincas vinculadas a las
plantaciones agrícolas, más la caída de los precios internacionales, la familia estableció
tendejones y tiendas comerciales en Yajalón para soportar la crisis económica que
empeoraba.
Poco antes de que la revolución llegara a Chiapas, la familia Kanter logró comprar
varias máquinas que necesitaba para el beneficio del café en una casa comercial alemana en
la ciudad de México, a lo largo de la primera década del siglo XX: una turbina hidráulica,
una despulpadora, una descascaradora, una separadora (funcionaba a través de un ventilador
que selecciona el grano según su peso), una secadora (a base de leña o carbón), un patio de
secado natural, un tostador (ver Imagen 9) y cinco tanques (para almacenar agua).
99
Imagen 9. Partes de un motor tostador, utilizado en la época del esplendor de la finca
Fuente: fotografía del autor, Carlos Arcos Vázquez 24/04/2018.
Los integrantes de la familia Kanter eran alemanes provenientes de Guatemala. Estaba en su
formación e idiosincrasia ser trabajadores tenaces y lograron dominar las montañas del norte
de Chiapas con el afán de hacer productivos los terrenos para la siembra del café y la cría de
ganado vacuno.
Hans Seltzer Marselle,74 entrevistado para esta investigación, dijo que fueron los
alemanes los que hicieron productivas las tierras de la región; para él, los indígenas choles
no fueron capaces de hacerlas producir como lo hicieron ellos. Mientras los indígenas, que
en su oralidad identifican el periodo como “el tiempo de mozos”; explicaron que fueron ellos
los que trabajaron estas tierras de manera esclavizada para hacerla productiva. Dos visiones
no sólo diferentes sino opuestas que pueden ayudar a entender “la era de las fincas”.
74 Entrevista al señor Hans Seltzer el 26 de abril de 2018.
100
En el primero se nota una clara posición de poder sobre los demás, mientras que el
último manifiesta que su historia es de dominación, control, servidumbre y esclavitud para
impulsar el progreso económico de la región, basándose en la visión de trabajo y raza de la
colonialidad de poder (Quijano, 2014).
Poco antes de que terminara la década de los treinta, estos finqueros continuaban
dentro del municipio de Tumbalá en la región norte de la entidad; el territorio se volvió parte
de su identidad, con el tiempo llegaron a quererla como parte de sí mismos, los años que ellos
y sus familias dedicaron a las fincas forman parte de su propia historia, tanto individual como
familiar.
A propósito de esto, cabe decir que la historia de los Kanter, pero de otras familias,
se construyó por los encuentros y relaciones entre los diversos actores extranjeros (alemanes,
estadounidenses, libaneses), por los ladinos (kaxlanes)75 y los indígenas (choles); una pieza
de la producción sociocultural, una constante de las relaciones que se encuentran presentes
en una zona de plantaciones agrícolas. En el Cuadro 3, a continuación, se muestra una
relación de los extranjeros que vivieron dentro de las fincas de este municipio, sin incluir las
de otros que tenían presencia en el valle de Tulijá:
Cuadro 3. Lista de los extranjeros que radicaban en el municipio de Tumbalá, Distrito de
Palenque, Estado de Chiapas 1936
Nombres Edad Nacionalidad Domicilio
Guillermo Fahrhole 72 Alemana El Triunfo
Federico A. Schilling 52 Alemana El Triunfo
Luisa Berghaus 58 Alemana El Triunfo
Stanford N. Morison 66 Estadounidense Alianza
Elodia T. de Morison 43 Estadounidense Alianza
Stanfor N. Morison Jr. 14 Estadounidense Alianza
Mary Morison 12 Estadounidense Alianza
Elodia Morison 8 Estadounidense Alianza
Margarita Morison 6 Estadounidense Alianza
David Morison 4 Estadounidense Alianza
Carmen Morison 2 Estadounidense Alianza
S. Armín Kanter
Mackenney
60 Guatemalteca Cuncumpá
María Urrutia
Marroquín de Kanter
48 Guatemalteca Cuncumpá
75 Kaxlan es una palabra de la lengua ch´ol, que se utiliza para nombrar al otro que no pertenece a su comunidad,
el extranjero o extraño de su agrupación; es para determinar aquella persona que no hablan su lengua (ty´ant).
Los kaxlanes van a ser las personas que van a administrar las fincas y enganchadores de trabajadores para ser
peones o mozos dentro de las unidades agrícolas.
101
Marta Elisa Kanter
Urrutia
21 Guatemalteca Cuncumpá
Roberto Kanter Urrutia 15 Guatemalteca Cuncumpá
Abelardo Kanter
Urrutia
8 Guatemalteca Cuncumpá
Leonor Kanter Urrutia 10 Guatemalteca Cuncumpá
Alberto S. Buere 30 Rep. Libanesa Cuncumpá
María del Carmen
Urrutia de Kanter
23 Rep. Libanesa Cuncumpá
Fuente: elaboración propia con base en la información del documento emitido por el presidente
municipal de Tumbalá el 18 de mayo de 1936 (AMT), Kanter (2002) y Alejos (1999).
Es importante precisar que los hijos de la familia Morison nacieron en la finca Alianza, por
lo tanto, eran de nacionalidad mexicana, aunque en el cuadro se presentan como
estadounidenses. Los hijos de la familia Kanter Urrutia nacieron en Cuncumpá, todos ellos
mexicanos, aunque se manifiestan como guatemaltecos y su origen fuera alemán. Esta
identidad alemana se evidenció siempre en la vida cotidiana de la familia que, para no olvidar
sus raíces, se comunicaban en alemán, el uso de esa lengua era un vínculo permanente entre
los hermanos Kanter; otra lengua que aprendieron fue el chol, un idioma que facilitó el
diálogo con los mozos y empleados acasillados de la finca.76 Los indígenas choles, en
cambio, mantuvieron su lengua materna como parte fundamental de su identidad, siempre
vinculada a la tierra, a su entorno y a vida cotidiana. Se resistieron por mucho tiempo a
aprender una segunda lengua.
3.4. Finca La Primavera
La finca La Primavera (ver Imagen 10) se localizaba en las montañas del norte de Chiapas,
en el antiguo Departamento de Palenque; después de la reorganización administrativa de la
entidad, se registró en el municipio de Tumbalá en los primeros años del siglo XX. Colindaba
con las fincas El Triunfo, El Porvenir de la GACC (en otro sector sin tener claro la ubicación
geográfica), con la ranchería San Felipe y la colonia Joloñel, habitadas por indígenas
choles.77 Se sabe que era vecina de la finca Mumonil llamada después Morelia, del alemán
76 Información obtenida en los diálogos con los diversos hijos de los empleados, mozos y trabajadores de las fincas. 77 Datos obtenidos en el campo, en un recorrido en la zona de las antiguas fincas cafetaleras.
102
Friedrich Kortüm (Helbig, 1976; Alejo 1999; Fenner 2015). Según datos de geolocalización
se ubicaba en latitud 17.363175, longitud 92.331517, altitud 817.30.78
Imagen 10. Antigua casona de la finca La Primavera y parte del beneficio del café
Fuente: cortesía de E. Pérez Ocaña.
Sobre esta propiedad se encontraron documentos en el Archivo Municipal de Tumbalá, sobre
todo del desarrollo de la finca La Primavera. En un primer momento se sabe que estas tierras
pertenecieron a la compañía Huller/ICOM/MLCC de un alemán especulador de los deslindes
de la región norte de Chiapas; posteriormente otro alemán, Maximiliano Doremberg junto
con el United State Banking pasaron a poseer estas grandes extensiones de tierras que fueron
parte de La Primavera (Alejo 1999; Fenner 2015; De Vos 1988).
A principios del siglo XX llegó a la región Enrique Felipe Christlieb Marh de
Alemania. Nació en Lichtanau, Baviera el 3 de agosto de 1885. Tenía 46 años y profesaba la
religión católica.79 A la postre, él aparece como dueño de La Primavera. Se conoce esta
78 Datos obtenidos en el trabajo de campo, 23-26 de abril de 2018. 79 AMT/1932, Alejo, 1999.
103
información por la solicitud que Marh envió al presidente municipal de Tumbalá de
nacionalizarse mexicano en el año de 1932. Marh exponía que su ingreso al país fue
“habiendo entrado legalmente [...] por el puerto de Veracruz, el día 20 de febrero de 1904, a
bordo del vapor alemán «Prinz August Wiltelm» […]”.80
Enrique Marh se casó por la iglesia con Berta María Luisa Kanter Urrutia el 6 de
diciembre de 1928, dos días después la boda civil, en la finca Cuncumpá (Kanter, 2002, p.
326). Cabe mencionar que con este enlace matrimonial se estableció un poder territorial
amplio para la producción del café, la competencia del mercado y la disputa por la mano de
obra de los peones acasillados frente a la gran empresa GACC. Con este enlace matrimonial,
la familia Mahr-Kanter había planeado de manera estratégica alcanzar la mayor capacidad
de producción agroindustrial del café y de ganado vacuno entre las dos fincas, a partir de las
estrategias de poder y las prácticas de control dentro de la región.
El vínculo entre La Primavera y Cuncumpá no era nada nuevo, ya habían establecido
entre las familias una relación laboral. Su antecedente se origina de 1913 a 1915, cuando
Armín Kanter fue administrador de La Primavera (Kanter, 2002). Enrique Marh se dio a
conocer como una persona inteligente en el manejo del discurso y elaboración de documentos
para la gestión frente a las autoridades estatales y municipales, lo que le valió ser llamado en
diferentes periodos por los alcaldes para que los asesorara. Su vínculo y cercanía con las
autoridades generó un peso importante, así como respeto hacia su persona frente a los otros
extranjeros, ladinos e indígenas choles. Supo construir una imagen sólida por sus habilidades.
Después de más de treinta años de operación de las fincas cafetaleras en las montañas
del norte de Chiapas, se recrudeció la lucha por la tierra entre los indígenas choles, los ladinos
y los extranjeros (alemanes y estadounidenses). Fue en la década de los años treinta cuando
en las diversas fincas empezó el conflicto por la tenencia de la tierra como se expresa en
diversos documentos a partir de las quejas de los dueños y administradores de diversas fincas
cafetaleras; a este conflicto o serie de conflictos se le conoce como movimiento agrario local.
En un oficio (184) del 30 de enero de 1930, la Comisión Agraria local recomendaba
al agente municipal de Tumbalá, no molestar a los vecinos y pobladores e ofrecer garantías
por las quejas que la ranchería de San Felipe presentó ante las autoridades estatales a raíz de
las acciones de los propietarios de las fincas vecinas.
80 AMT/15/07/1932; Alejo, 1999, p. 72.
104
Los CC. Pedro García, Pablo Caciano, José García, Manuel Moreno, Miguel Gómez y otros
más, del poblado San Felipe de esa municipalidad y Distrito, se pasaron al despacho de esta
oficina manifestando que los propietarios de fincas inmediatas a dicho poblado, los molestan
constantemente evitándoles que trabajen en los terrenos nacionales que ocupan y que los
tienen solicitado para ejidos del mencionado poblado de San Felipe (Alejo, 1990, p. 573);
(AMT. 30/01/1930).
Situaciones similares se repitieron los siguientes meses y años hasta que el Gobierno de
Lázaro Cárdenas impulsó una profunda reforma agraria en todo el país, aunque en el caso de
Chiapas, persistió la resistencia en las regiones apartadas de la capital del estado. Esta
resistencia se manifestó con la renuencia de los propietarios de las fincas a ceder tierras para
los ejidos, solo se pudo evitar esta acción con la rebeldía y lucha permanente de los peones
tanto acasillados como asalariados, así como de los habitantes de los poblados cercanos que
enfrentaron una disputa por las tierras de la región norte.
Un hecho relevante fue lo sucedido en La Primavera donde se hizo notar un líder chol
de nombre Juan Guzmán Sol avecindado en la ranchería San Felipe de la colonia Joloñel del
municipio de Tumbalá, Chiapas. El propietario de esta finca era Enrique Marh. A él le tocó
enfrentar la resistencia de los peones acasillados según la información en diversos
documentos y cartas entre Enrique Marh y el presidente municipal Francisco Aguilar sobre
Juan Guzmán Sol y las intenciones de aprehenderlo:
[…] deseo manifestarle que no será fácil agarrarlo aquí, pero la dificultad consiste en no tener
individuo suficientemente seguro y de confianza para que no se pueda escapar en el camino,
como este amigo es muy astuto y vivo. Por lo tanto, me permito suplicar a Ud. me haga el
favor de mandarme mañana dos ladinos buenos, yo haré que él esté trabajando aquí en el
patio y beneficio, y de aquí no más lo reciben sus enviados para conducirlo a esa (AMT.
01/24/1932).
Este líder fue importante para las rancherías y comunidades cercanas a Joloñel de donde era
originario, por su cercanía con la ranchería de San Felipe obtuvo apoyo; estaba considerado
como un líder natural por sus capacidad de convencer a sus compañeros contra la vejación,
105
maltrato y los trabajos forzados de los peones acasillados sometidos por el finquero Marh
quien, por su relación estrecha con las autoridades municipales logró aplastar cualquier
rebelión excepto la de Guzmán Sol que causó una inestabilidad profunda por cuatro años de
1932 a 1936.
Los choles necesitaban una figura que representara las luchas que habían iniciado
para recuperar las tierras que antes fueron de ellos; no fue sencillo debido a la complicidad
de las autoridades locales y municipales que se inclinaban a favor de los intereses de los
finqueros de la región. Guzmán Sol y su grupo tuvieron que llevar sus quejas hasta Tuxtla
Gutiérrez capital de Chiapas; y también a la ciudad de México. En documentos se registró la
constante actividad de Juan Guzmán Sol con otros indígenas choles que lo acompañaron a
las diversas gestiones en las instituciones agrarias del estado y federales. “Según cuentan,
Juan fue elegido por su gente, designado por los viejitos, como su líder y representante en
sus gestiones agrarias” (Alejo, 1999, p. 155); este respaldo lo fortaleció y por ello asumió un
compromiso social que iba más allá de lo administrativo, de tal manera que llegó a poner en
peligro su propia vida para alcanzar sus propósitos que eran los de la colectividad. En sus
constantes viajes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez “[…] seguramente permitieron a Juan y a
sus compañeros hacer contacto con otros activistas y agraristas del estado y de otras partes
del país, creándoles una mayor conciencia y perspectivas nuevas sobre los problemas en sus
lugares de origen” (Alejo, 1999, p. 156).
Su formación de gestor le permitió convencer a otros compañeros suyos, al
exponerles que la reforma agraria había iniciado y se estaba concretando en otras partes del
país, por lo tanto, tarde o temprano llagaría a esa parte de las montañas del norte chiapaneco,
a pesar de la resistencia y oposición de los finqueros alemanes y de las autoridades locales.
Esto mismo ilusionó a la mayoría de peones, mozos, sirvientes e indígenas choles para apoyar
las revueltas que había iniciado en la finca La Primavera.
En varias ocasiones fue aprehendido el líder de la lucha agraria local por el finquero
Enrique Marh con el respaldo del presidente municipal de Tumbalá, Francisco Aguilar, como
lo expone el siguiente documento: “Muy señor mío y amigo: Recibí su atta. Nota # 34 y de
conformidad con lo ordenado entrego a los señores Carmen Martínez y Ramiro Solórzano al
presunto cabecilla Juan Guzmán Sol de Joloniel” (AMT. 25/01/1932). En estas líneas escritas
por el alemán, expresa una cercanía y confianza de amistad hacia la autoridad municipal; a
106
la vez se manifiesta un control y poder hacia las autoridades para suplir las funciones
judiciales (AMT. 9/01/1932). Todo esto indica que el control sobre la región norte recayó en
los finqueros, que son ellos los que tenían el poder económico, social y político.
Otra acción ejecutada por los finqueros para mantener el poder y control sobre la
población en la región fue el desarme que llevaron a cabo en las diversas fincas como la
practicada por la Compañía de Café La Esperanza de Stanford Newel Morison Jr. en sus
unidades de producción: La Alianza, La Esperanza y Joyetá. En la primera finca se logró
desarmar a 11 peones; en La Esperanza, a 16 campesinos choles; en la última, a 21
trabajadores agrícolas. Muchos de ellos eran habitantes de los poblados cercanos que se
encontraban en constante conflictos con los finqueros ladinos; estas 48 escopetas
decomisadas mantuvieron un tiempo la tranquilidad en la región, pero el principal objetivo
era continuar con el poder y control sobre los choles y peones de las unidades agrícolas
(AMT. 04/02/1932).
Esta operación de desarme se había realizado unos días antes en La Primavera y fue
donde se decomisó la mayor cantidad de escopetas de un cañón: 26. En el documento
(31/02/1932) se describen tres acciones hipotéticas y concretas: una primera acción concreta
era Juan Guzmán Sol entregando su arma, mas no se localizó a sus acompañantes en la
revuelta, a saber: Martín Gómez, Nicolás Moreno, Pedro López, Carmen Martínez y Ramiro
Solórzano, estos dos últimos se manifestaron como sus acompañantes (AMT. 25/01/1932).
De esta acción concreta surgió la segunda: la hipótesis de que no se entregaron todas las
armas cuando las autoridades locales ordenaron el desarme y, por lo tanto, continuó la
revuelta de los choles. La tercera era que la mayoría de las familias estaban armadas; desde
el abuelo hasta los nietos convencidos de mantener y apoyar las acciones de defensa por la
tierra.
De todo esto surge la siguiente pregunta: ¿cómo obtenían las armas los peones y
trabajadores de las fincas? Si Juan había establecido un vínculo con otros agraristas en la
capital chiapaneca, lo lógico es pensar que desde allí se construyó una red con otros en la
región del Soconusco donde vivían una lucha por el control político, económico y social
(Spenser, 1988). Otra idea hipotética es la participación del Partido Socialista Chiapaneco
que buscaba consolidarse frente a la política de poder en el estado, por lo que se supone que
107
con su ayuda varios grupos de campesinos y peones en diversas regiones geográficas de la
entidad se hicieron de armas.
Los primeros frutos de la lucha por la tierra de los peones o mozos se ve concretado
el 28 de diciembre de 1932, cuando se les notifica a los propietarios de varias fincas que se
había consumado el acto de posesión provisional.
Tengo el honor de participar a Uds. que con esta misma fecha, a las doce horas, se dio
posesión provisional de sus ejidos, con todas las formalidades legales, a la ranchería de San
Felipe, municipalidad de Tumbalá, Distrito de Palenque, Estado de Chiapas, de acuerdo con
la resolución gobernativa de fecha 9 de octubre del presente año […] (AMT. 29/12/1932).
En este mismo documento se menciona que la ranchería San Felipe fue dotada con cuatro
mil 712 hectáreas de tierras nacionales y de las fincas cercanas de la siguiente forma: tierras
nacionales 100 Has.; de las fincas El Triunfo y El Porvenir, 500 Has.; de la innominada
Doremberg y Coeck, 100 Has.; La Primavera, 40 Has.; Lic. Emilio Rabasa, mil 968 Has.; de
la finca La Revancha ,600 Has. de agostadero, monte bajo, monte alto, según se remarca en
el artículo 79 de la Ley Agraria vigente en ese año.
Los años subsecuentes se caracterizaron por dos aspectos: primero, el incremento de
solicitudes a la Comisión Agraria local para dotar de tierras a los ejidos; segundo, mayor
resistencia ahora de los propietarios (ladinos) y finqueros contra los mozos y peones. Al
obtener sus tierras, los trabajadores agrícolas abandonan las fincas cafetaleras para mejor
trabajar las tierras que recibieron por la reforma agraria. En consecuencia, la producción de
las fincas cayó por la falta de mano de obra. El final de la lucha agraria y contra las fincas
fue el apoyo que otorgó el presidente de México, Gral. Lázaro Cárdenas, a la lucha agraria;
más el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la caída de los precios internacionales del
café, resultado, en gran medida, de la conflagración. Los grandes puertos alemanes como
Hamburgo y Bremen dejaron de recibir el producto agrícola de América Latina; entonces
fueron Nueva York y Nueva Orleáns los que “heredaron” esa actividad.
En esta exposición de las tres fincas cafetaleras se buscó describir el origen y
desarrollo de la última década del siglo XIX hasta los años cuarenta del siglo XX, con la idea
de conocer el proceso de formación de la historia social de la región norte de Chiapas, bajo
108
la perspectiva de las relaciones de poder entre los grupos establecidos por la producción del
café de exportación.
Por eso era importante presentar estas unidades económicas para comprender mejor
los procesos sociales y económicos que en ellas se gestaron; de entrada, se identifican dos
tipos de economía: la representada por los inversionistas capitalistas extranjeros de The
German American Coffee Co., administrada desde la finca El Triunfo y sus diversos anexos;
así como la economía interna acumulable, como la que se practicaba en las fincas Cuncumpá
de la familia Kanter Urrutia y La Primavera de Enrique Marh, ambos descendientes de
extranjeros.
La oportunidad de obtener tierras a bajos costos en México, por la política económica
de desarrollo porfirista, atrajo a varios grupos de extranjeros sobre todo alemanes y
estadounidenses; además de lo atractiva que resultaba la industrialización del café en
Centroamérica que estaban realizando los capitalistas extranjeros. Otro factor importante que
determinó la ocupación de las tierras en Chiapas, fueron los precios del café en los mercados
internacionales, de manera especial Europa,81 Estos factores van a ser fundamentales para
darle origen a las fincas cafetaleras aquí expuestas.
81 Este tema fue tratado en el Capítulo 1, particularmente cuando esa variable resultó afectada por la Primera
Guerra Mundial.
109
Capítulo IV
Historia de la vida cotidiana en las fincas cafetaleras
4.1. Algunos aspectos teóricos de la vida cotidiana
El objetivo de este capítulo es el de exponer las actividades que conformaban el día a día en
las fincas cafetaleras con la idea de explicar los procesos históricos de la región, sobre todo
aquellos sucesos aislados de nombres y fechas, de sujetos y objetos, a los que se les identifica
dentro de la historia de la vida cotidiana porque sientan las bases para tomar en cuenta los
hechos y sujetos comunes que forman parte de la historia; esto implica que se enfaticen
creencias, ideas, identidad, cultura, comportamiento, mentalidad, imaginarios, vida y
costumbres; aspectos todos considerados en general como “pequeñas cosas” que surgen
dentro de la individualidad, tal como lo refiere Francisco Fuster, sobre las ideas de Azorín:
[…] que si algo caracteriza la forma azoriniana de observar el mundo es el empleo de una
especie de microscopio que condiciona inevitablemente su mirada y la dirige hacia las cosas
pequeñas de la vida, hacia el detalle minúsculo que pasa desapercibido en la vorágine del día
a día eclipsado por esos hechos inusuales que sobresalen a simple vista (Fuster, 2012, p. 13).
La metodología azoriniana, expuesta en Los pueblos (Azorín, 1905)82 permite visualizar
desde la microhistoria hechos y discursos en torno de las fincas cafetaleras que, en general,
han sido insignificantes para la historia general. La idea azoriniana de la historia podría
responder bien al nombre de “microhistoria” (Fuster García, 2014, pp.106, 107).
Esta idea de Azorín de realizar la observación histórica desde la cultura popular se
consolida con los trabajos de Carlo Ginzburg publicados en 1976 en El queso y los gusanos;
coincide, además, con “la historia desde abajo” que plantea la Historia social británica con
sus exponentes como E. P. Thompson y Eric Hobsbawm; y las “clases subalternas” que
identifica Antonio Gramsci (Azorín, 2012, p. 21).
La metodología de Azorín concede toda la importancia a aquellas manifestaciones
que para los historiadores en general no son significativa ni de gran relevancia; él sí toma en
cuenta expresiones de la individualidad como reflejo de la cultura de una sociedad, de un
82 Azorín (2002), Los pueblos, ensayo sobre la vida provinciana, Biblioteca Nueva de Madrid, 1905.
110
pueblo. En esta propuesta metodológica resalta que se deben considerar todos los procesos
de la vida social y familiar, no debe existir un “tiempo muerto” en la construcción de la vida
cotidiana, todo es importante: lo que sucede desde adentro y desde abajo.
La idea de Pilar Gonzalbo Aizpuru está en la misma línea: ella expone que el marco
general de la historia de la vida cotidiana se desarrolla en la historia social y la historia
cultural que son el referente obligado para llegar a la comprensión de la cotidianidad de las
sociedades (Gonzalbo Aizpuru, 2006, p. 19). Para la historiadora, los testimonios son los
pasos para poder llegar a una comprensión del tema de investigación, para eso se debe
conocer el contexto en el cual se recogen las entrevistas, porque existen otros factores y
entornos que pueden desviar el sentido de los resultados, tales como conflictos internos entre
las familias y sociedades, creencias sociales y religiosos, posiciones políticas, entre otros.
Con esta percepción se puede construir una historia de aquellos trabajadores que
fueron sometidos a un sistema de peonaje en las fincas cafetaleras.
La historia de la región norte de Chiapas se caracteriza por la dispersión de la
información que complica la construcción de la historia chiapaneca; la falta de una cultura
de conservación ha llevado a que sea cada vez más intrépido iniciar una investigación
histórica para comprender los procesos sociales. Es por lo que la historia de la vida cotidiana
es relevante para construir una historiografía de la región y el papel que las fincas cafetaleras
desempeñaron en ella.
Las tierras se asignaron bajo distintos esquemas de concesión hasta llegar a venderlas
a alemanes y estadounidenses.83 Con el establecimiento de las fincas se formaron nuevos
grupos sociales que se integraron a los originarios, como ya se anotó; signo de la convivencia
del mundo moderno y el mundo tradicional.
México sólo pudo desarrollar un capitalismo dependiente debido a las carencias de
recursos financieros, tecnológicos y por la falta de infraestructura, para lograr crecimiento en
las regiones del país. De allí que fuera necesario otorgar condiciones y confianza a la
inversión de capital de los países industrializados europeos y a Estados Unidos. Esta
organización que giraba en torno al poder económico de características occidentales, permeó
hasta las partes más bajas de la organización social pero no para elevar sus condiciones de
83 Ver Capítulo III.
111
vida, sino que propició una mayor distancia, más diferencias y desigualdad entre los dueños
del capital y los trabajadores, en este caso, los dueños de fincas y los indígenas choles.
La continuidad de la tradición cultural era la línea de conducta para la población
indígena que se resistían a cambiar su forma de vida;84 a ellos se les impusieron nuevas
formas de relaciones sociales a partir de la actividad económica capitalista pues se
introdujeron nuevas técnicas de agricultura que desplazaron las formas tradicionales y,
además, explotaron grandes extensiones de selva causando daños ecológicos y la destrucción
del paisaje.
La actividad agrícola de tipo capitalista generó concentración de mano de obra y fue
necesario producir suministros para alimentar a cientos de peones acasillados; esto llevó a
talar árboles indiscriminadamente de manera que hubiese más terreno para la siembra de
alimentos como maíz, frijol, chile, calabaza, caña de azúcar. También se crearon grandes
extensiones de pastos para el ganado vacuno. En conjunto, todas estas acciones que
cambiaron el uso del suelo, modificaron el paisaje natural en la región.
Ante los embates del poder económico de los extranjeros, los choles defendieron su
identidad a través de la conservación de aspectos fundamentales de su vida cotidiana
estrechamente vinculados a su cultura: sus creencias religiosas sincréticas, el uso de la lengua
madre, la educación generacional en los conocimientos agrícolas, sistemas de comunicación
y relaciones entre los grupos sociales bajo una organización comunitaria y una economía
sustentable.
Para abundar sobre esta idea de la identidad, Eric Hobsbawm expone que puede ser
territorial o nacional, mientras que la primera está determinada por una institución que
establece un principio de autoridad sobre cada uno de los habitantes, la otra la determinan
los ciudadanos con la etnicidad, lengua, cultura, raza, religión o antepasados comunes
(Hobsbawm, 1993, pp. 55, 56).
En este sentido, son los elementos importantes de la vida cotidiana los que se pueden
observar en las prácticas sociales (usos y costumbres) y discursos de poder dentro y fuera de
las fincas cafetaleras de la región norte de Chiapas. “La vida cotidiana no está «fuera» de la
historia, sino en el «centro» del acaecer: es la verdadera «esencia» de la sustancia social”
(Héller, 1972, p. 42).
84 Ver Capítulo I.
112
En todo esto se expresa una historia de poder entre los grupos sociales que se
establecieron en este espacio, donde hubo división de trabajo de acuerdo con una
clasificación social bajo los argumentos de “raza y trabajo”. Esta idea se forjó desde la
conquista, los colonizadores ejercieron un control político, ideológico y cultural sobre las
poblaciones conquistadas.
La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social
inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero comienzo de la formación de
América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue
impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa.
Se usó como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo;
según ella fueron distribuidas las principales nuevas identidades sociales y geo culturales del
mundo. De una parte: “indio”, “negro”, “asiático” (antes “amarillos” y “aceitunados”),
“blanco” y “mestizo” (Quijano, 2014, p. 286).
La idea de raza se manifiesta en las actividades dentro de las fincas cafetaleras, sobre
todo en la vida cotidiana; pese a algunas manifestaciones de resistencia de los peones
acasillados que se expresaban con el abandono de trabajo y revueltas de algunos grupos de
mozos.
La historia de las fincas cafetaleras en Chiapas desde su formación y bien entrado el
siglo XX, ha sido objeto y sujeto de estudios desde diferentes enfoques historiográficos, sin
embargo, prácticamente no se ha abordado desde la perspectiva de la vida cotidiana, una
teoría inmersa tanto en historia social como en la historia cultural. Introducir ese abordaje es
el propósito de este capítulo.
Con el establecimiento de las fincas cafetaleras en el norte de Chiapas, se formaron
dos nuevos grupos sociales: los extranjeros y los ladinos que se sumaron a los que habitaban,
específicamente los indígenas choles que se convirtieron en la fuerza de trabajo principal en
las fincas.
Los extranjeros tuvieron bajo su control la economía cafetalera con capital de
inversión y capital de acumulación85 entre 1893 y 1940. Los extranjeros que participaron en
esta producción eran de origen alemán en su mayoría. Muchos de ellos ya se dedicaban al
cultivo del café en Centroamérica, con muy buena aceptación en los mercados
85 Ver Capítulo II.
113
internacionales. La expansión de este producto empezó en Guatemala, fue así como llegó a
Chiapas en la segunda mitad del siglo XIX en la zona del Soconusco. La expansión continuó,
y en la última década de ese siglo llegó a la región norte chiapaneca.
También había estadounidenses que coincidían en los intereses financieros de los
alemanes, de manera que ambos grupos se asociaron y lograron la dominación de las
montañas hostiles del norte porque al establecer las fincas cafetaleras captaron para el trabajo
a los indígenas, motor de la producción agrícola. El proyecto funcionó y en 33 años el número
de fincas en Chiapas creció de manera importante: de 98 a casi mil 076 entre 1877 y 1910
(Enrique Cárdenas, 2015, p. 247).
Los ladinos, tercer grupo de las comunidades cafetaleras, eran los kaxlanes86 quienes
llegaron como administradores de las fincas cafetaleras de los extranjeros, pero muchos de
ellos se convirtieron en dueños de fincas en la zona. La labor que realizaron fue de
intermediarios, desempeñaron el papel de administradores tanto en la parte financiera como
en la organización de las actividades diarias, particularmente supervisaban el trabajo de los
indígenas choles.
4.2. Medios de transporte de las fincas cafetaleras: mulas, barcos y trenes
Para los productores agrícolas era importante contar con una amplia infraestructura de
comunicación, para colocar la producción del café en el mercado extranjero, sobre todo en
Europa y Estados Unidos; y así agilizar el traslado de las toneladas del aromático a los
principales puertos. No obstante, en ese tiempo Chiapas no contaba con las vías para trasladar
los productos agrícolas puesto que las características orográficas con grandes montañas y
cerros, hacían muy complicado construir caminos y carreteras, sólo los animales de carga en
ocasiones podían transitar en ciertas áreas.
Para dar una solución inmediata al problema, los habitantes, el gobierno porfirista e
inversionistas tuvieron que luchar contra la naturaleza e intervinieron algunos sitios para
mejorar el acceso en los lugares donde se habían establecidos plantaciones. Un problema
eran las lluvias, el temporal duraba seis meses (junio-noviembre) y provocaba que el
mantenimiento fuera constante.87
86 Ver el apartado critico de este trabajo 87 La información se obtuvo por medio de las diversas entrevistas realizadas en los ejidos cercanos cuando se
realizaron las visitas en las antiguas fincas cafetaleras.
114
El establecimiento de las empresas cafetaleras en las montañas de la región norte de
Chiapas y el Soconusco, trajo como consecuencia la necesidad de modernizar los caminos
para el traslado de los productos agrícolas de exportación hacia los puertos ubicados en las
costas del Pacífico mexicano y el golfo de México. La política de desarrollo económico del
régimen de Porfirio Díaz con características de un capitalismo dependiente, aportó
condiciones para proyectos de modernización que emprenderían los inversionistas
extranjeros en el país, sobre todo en los ramos de agricultura, minería y ferrocarriles: “Con
la inversión foránea, se introdujeron nuevas tecnologías que modificaron la organización
social de la producción y elevaron la productividad física de la minería, la industria y la
agricultura” (Kaerger, 1986, p. 10).
En la última década del siglo XIX, se dieron cambios importantes en la producción
agrícola en Chiapas, sobre todo la producción de cacao en la región del Soconusco que, junto
con Tabasco, eran los mayores productores en el país. En el Cuadro 4 se muestran las
toneladas que se cosechaban entre las dos entidades, pero la obtención del cacao en Tabasco
siempre fue superior a la región chiapaneca;88 la diferencia entre estos dos sitios, se debió
invariablemente a su ubicación geográfica, el clima y la orografía, puesto que el trópico es
apto para el desarrollo de este tipo de agricultura (Kaerger, 1986, p. 11).
Cuadro 4. Comparativo de la producción de cacao en toneladas en los últimos años
de la década de los noventa del siglo XIX, entre Tabasco y Chiapas
Año Tabasco Chiapas
1892 412 243
1893 927 29
1894 772 1107
1895 2320 74
1896 946 326
1897 418 144
Fuente: Kaerger, 1986, p. 41.
A partir del año de 1895 disminuyó la producción de cacao en el Soconusco, lo cual coincidió
con la llegada del capital extranjero al norte de Chiapas para impulsar el cultivo del café. La
introducción de este cultivo (Kaerger, 1986, p. 42) dio lugar a la sujeción laboral de las
88 El cultivo del cacao en Tabasco data de la época virreinal.
115
comunidades choles. Con el éxito de la producción cafetalera, el cultivo de cacao fue
desplazado, no desapareció, pero se redujo al mínimo.
Otro factor que modificó e impulsó la nueva producción agrícola fue el capital
estadounidense, donde los alemanes dominaban el mercado. Entonces, la inclusión de la
agricultura industrial en el mercado internacional, fue gracias a la presencia de inversionistas
de estas dos naciones en las regiones cafetaleras, tanto de manera separada como conjunta;
por ejemplo, la German American Coffee Company, (finca de administración alemana)
además contaba también con inversionistas estadounidenses.
En el ámbito internacional, la economía estadounidense superó a los europeos en la
primera década del siglo XX; entonces el Gobierno mexicano se acercó y estableció
convenios con los vecinos del norte para fortalecer los lazos económicos a partir de la
modernización de las vías de comunicación, particularmente con el ferrocarril; fue prioridad
la continuación de las vías férreas de norte a sur para conectar a ambos países facilitando el
transporte de la producción agrícola. Con los alemanes se fortaleció la industria naviera, tanto
en la construcción como en el servicio trasatlántico (ver Imagen 11). Ellos establecieron
servicios de transporte de Europa a América por medio de barcos cargueros o de servicio
ejecutivo (ver Imagen 12).
Imagen 11. Barco alemán en el río Tulijá, Salto de Agua, 1920
Fuente: cortesía de Jorge Óscar Huy Gutiérrez.
116
Imagen 12. Buque de vapor alemán “Kosmos”, viajes de Hamburgo a
varios países de América Latina
Fuente: Bartra, A.; Cobos, R.; Paz Paredes, L. (2011, p. 90).
La apuesta por los ferrocarriles fue muy significativa para el desarrollo económico del país
y benefició a los inversionistas que lograron exportar con mayor facilidad.
Las principales vías férreas enlazaron el territorio mexicano con varios puntos
fronterizos con Estados Unidos y con los principales puertos marítimos, y en el centro del
país tejieron una densa red que vinculaba a las regiones agrícolas con los mercados urbanos
(Kaerger, 1986, p. 10).
En Chiapas se tendieron las vías férreas en las costas del Pacífico para extraer la
producción de café del Soconusco, se tenía la idea de que se podía conectar el ferrocarril de
Guatemala con el de México. En el informe del gobernador de Chiapas, Rafael Pimentel,89
rendido ante la XXII Legislatura del Congreso estatal, anunció que habría tren de
89 Fue gobernador en el periodo 1899-1905.
117
Tehuantepec a Tapachula para conectar la región económicamente activa y modernizar los
medios de transporte de la entidad.
[…] se solicitó y obtuvo del ejecutivo de la unión una importante subvención que quedo sin
efecto, en parte, porque acaba de firmarse en México el contrato relativo a la concesión de
que me ocupe en mi último viaje, para la construcción de un ferrocarril de Tehuantepec a
Tapachula, con un ramal a esta capital, […]90
Se buscó que toda la producción desembarcara en Coatzacoalcos, de esa forma se podía
conectar el golfo de México con el océano Pacífico; fue un proyecto de inicio del siglo XX
para evitar la construcción de un canal en el Istmo de Tehuantepec que pretendía Estados
Unidos.
La región norte de Chiapas fue la segunda economía de la entidad y por la complicada
geografía no fue posible introducir el ferrocarril; los alemanes hicieron algunos intentos, pero
sin éxito debido a los altos costos y a las dificultades del terreno, además de que estalló la
Revolución mexicana. De tal forma que la única alternativa para los finqueros extranjeros
fue el uso de animales de carga: burros, mulas, caballos y yeguas, únicos medios de transporte
para sacar la producción y llevarlas a los puertos en ríos (Tulijá-Grijalva) y de ahí al golfo de
México por Tabasco.
La herencia cultural de Guatemala y Chiapas mantenía fuertes vínculos, situación que
se repitió en la parte comercial, sobre todo en la producción del café. Esto fue causa de que
algunos extranjeros europeos que se encontraban establecidos en Guatemala migraran hacia
Chiapas con todo y mano de obra desde el Soconusco. Las montañas del norte de Chiapas,
por su parte, se volvieron atractivas para la inversión de la nueva plantación agrícola; se
construyeron caminos reales que permitieron una comunicación entre quienes iban y venían
entre las familias que se quedaron en diversos puntos de la geografía chiapaneca y
centroamericana.
Un camino que comunicaba a Guatemala con México era el de Huehuetenango a
Comitán, y continuaba hasta San Cristóbal para enlazarse con la capital de la entidad; otro
90 Informe de gobierno del Estado de Chiapas, Rafael Pimentel ante la XXII legislatura del congreso (Periódico
Oficial, órgano del gobierno del Estado de Chiapas. Tomo XVIII, Núm. 38. Tuxtla Gutiérrez, septiembre 21,
de 1901).
118
punto era el que se establecía entre Comitán y Yajalón, este último se comunicaba con el río
Tulijá pasando por las montañas del norte, por donde estaban establecidas las fincas
cafetaleras de mayor producción (El Triunfo, entre ellas). El Tulijá se juntaba con otros ríos
más caudalosos y navegables como el Grijalva y el Usumacinta; estos mismos conducían
hacia Centla (Frontera), Tabasco donde desembocaban en el golfo de México (ver Mapa 7).
En un informe de 1905, dirigido a los accionistas de la German American Coffee Company,
se indicaba lo siguiente: “cuando el café y otros productos son traídos de la montaña, se
almacenan en almacén [sic] hasta su envío por barcos de río a Frontera, el puerto del Golfo”
(Line, 1905, p. 8).
Es importante resaltar que se realizaron contratos de navegación entre el Gobierno
federal y empresas alemanes para los principales ríos navegables de Tabasco y Chiapas para
controlar la navegación y la comercialización de los productos agrícolas hacia otros países,
como se indica en el siguiente contrato de navegación:
[...] Celebrado entre el Ciudadano General Francisco Z. Mena, Secretario de Estado y del
Despacho de Comunicaciones y Obras Públicas, en representación del Ejecutivo y de los
Estados Unidos Mexicanos, y el Señor Licenciado Manuel Sánchez Mármol, como apoderado
de Señor Enrique D. Bushnel, para hacer la navegación fluvial en los ríos en el Estado de
Tabasco, que se indican (Informe de Gobierno, 1901, p. 3).
En este contrato destaca de manera general en el artículo 1º, que la navegación fluvial se hace
extensiva al estado de Chiapas en los ríos afluentes o tributarios y se hace más preciso en el
artículo 3º que la navegación comprenderá los siguientes ríos: el Grijalva y sus afluentes; el
Chilapa y su tributario el Tulijá, con su afluente Michol, este último lo identifican los choles
como parte importante para la milpa, de hecho, eso significa en la lengua: “para la milpa”.
119
Mapa 7. La ruta del río Tulijá era navegable desde Salto de Agua, pasando por San Juan Bautista
(hoy Villahermosa, Tabasco) hasta llegar al golfo de México (marcado en línea roja)
Fuente: Mapa de 1895, Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
Es importante reiterar que la apertura de caminos de herradura fue la única opción que tenían
los inversionistas extranjeros para extraer los productos agrícolas de las montañas del norte
hacia los puertos marítimos. Sin ellos, las dificultades se agravaban, tal y como lo mencionó
Line (1905) en su informe, durante un viaje que realizaron para inspeccionar las propiedades
de esta empresa:
120
El señor Rau ha enviado las mulas y guía de El Triunfo para reunirse con nosotros,
procedimos en nuestro viaje por el sendero, dejando La Cruzada91 a las 9:00 AM, y llegar a
Las Nubes, la próxima de las propiedades de la empresa, la cual está a unas cinco millas de
distancia, justo antes del mediodía. […] Desde aquí nos dirigimos al poblado de Trinidad, la
próxima de las posesiones de El Triunfo, al cual llegamos alrededor de 18:00, y encontramos
que el señor Rau había dispuesto por teléfono nuestro alojamiento. Nos apeamos en la casa
de la empresa y encontramos una comida elegante preparada para nosotros […], nos llevaron
a nuestra habitación limpia y confortable para dormir que, por cierto, es extraño para un
viajero en un sendero de montañas en México.
Dejando Trinidad temprano la mañana siguiente, tomamos el camino de las montañas
en el camino hacia El Triunfo. Después de pasar sobre la primera cadena de montañas, a una
bien desarrollada plantación de café, los árboles son de aparentemente de mejor calidad […]
El Porvenir es la propiedad asociada de El Triunfo. […] Ante nosotros se extendía un pueblo
de casas de nativos, mientras que, a mitad de camino por la montaña opuesta, estaba la
administración de El Triunfo. Apenas uno puede darse cuenta de lo contento que se sentía
nuestro grupo, después de un viaje agotador, atravesar lo que consideramos el edén de México
(Line, 1905, pp. 8-9).
Con el relato anterior se puede notar que para llegar a la finca El Triunfo, iniciando el
recorrido desde La Cruzada se hacía entre tres a cuatro días. Este mismo tiempo lo recorrían
los arrieros con 30 o 40 “pataches”92 de mulas (ver Imagen 13) que eran los que trasladaban
los “pergaminos”93 de café.
La responsabilidad para el mantenimiento de los caminos rurales recaía en las
autoridades municipales de Tumbalá y Salto de Agua, porque recibían una contribución por
el uso y operación de las fincas de la región, en ocasiones no se les daba mantenimiento como
se publicó en 1904 en un periódico de Comitán, El Chiquitín:
91 La Cruzada, propiedad de la GACC, se utilizaba para almacenar todos los productos agrícolas que provenían
de otras propiedades de la empresa; se encontraba en los márgenes del río Tulijá, cerca del pueblo de Salto de
Agua; ese lugar era un punto importante para que los barcos cargueros iniciaran la navegación hacia los ríos
Grijalva y Usumacinta hasta llegar al golfo de México en el puerto de Frontera. 92 Pataches estaba considerado para los finqueros y ladinos como el conjunto de mulas que trasladaban café en
sus lomos; mientras que el significado en la Real Academia de la Lengua Española es una pequeña embarcación
utilizada para el servicio. Ambos coincidían en que era para el servicio de traslado. Esta forma de identificar al
grupo de mulas que trasladaban café cayó en desuso por la apertura de sistemas de carreteras y el uso de
camionetas de carga. 93 Pergamino es el café seco que ha pasado por un proceso de despulpar, lavar, secar en la máquina o de manera
natural con la luz de sol.
121
Los caminos de Salto de Agua a Yajalón, se nos asegura están completamente abandonados.
Verdaderamente difícil se ha hecho en esta última temporada el tráfico y ha paralizado el
transporte de grandes cargamentos de café, que desde Yajalón y demás fincas del tránsito se
hayan almacenados. Los esfuerzos de los propietarios vecinos han sido insuficiente para
reparar tanto desperfecto en que abunda ese trayecto de Yajalón al Salto de Agua. Entre
Yajalón, Hidalgo y Tumbalá, existen dos o tres obstáculos que constituyen ya un verdadero
peligro para las muladas y viajeros; y desde Tumbalá, Trinidad, Otatal, La Raya y Salto, se
tropieza a cada momento con enormes dificultades que hacen casi ilusorios los transportes de
café a lomo de mula (Figueroa, 1904, p. 4).
Imagen 13. Pataches de mulas trasladando café pergamino hacia el río Tulijá
Fuente: Line, (1905, p. 48).
Por lo regular, las autoridades de Tumbalá solicitaban el apoyo para el mantenimiento de los
caminos a los diversos propietarios de las fincas, ya que su capacidad era rebasada por la
naturaleza. Las lluvias constantes destruían los caminos, los dejaba en condiciones casi
intransitables y muy peligrosos para quienes transportaban cargas como lo menciona la
denuncia anterior; por ello la autoridad local envió el siguiente documento a la Compañía de
Café La Esperanza, Kanter hermanos Cuncumpá, The German American Coffee Company y
E. Marh La Primavera, todas las fincas de la región norte de Chiapas, que a la letra dice:
122
Estando como está ya muy reducido el tiempo bueno, único para aprovechar la reparación del
camino nacional en este municipio, porque en el tiempo de lluvias ya no se podrá continuar
con trabajos, se les recomienda por esta presidencia de mi cargo, den cumplimiento con el
convenio que hubo entre ustedes y este H. Cuerpo municipal, con fecha 5 de enero año actual;
que contribuían en dar su jente [sic] un día mensual empezando desde el día 1º de febrero, o
su equivalente en efectivo a razón de 50 centavo por cada uno. Y como se van transcurriendo
ya varios meses y no se ha dado todo el cumplimiento debido, para el próximo lunes 24 del
actual pondrán la jente a disposición de esta presidencia, o el efectivo por los meses pasados
para pagar jente (18 de abril de 1922, AMT).
Se puede notar que, en las diversas correspondencias emitidas por la autoridad municipal de
Tumbalá, en distintos años se manifestó un tono de invitación o cumplimiento de los acuerdos
previos tomados; en algunos comunicados se percibe como mandato para el cumplimiento
de las órdenes que emitían, situación que denota que los propietarios no cumplían con los
trabajos de apoyo de mantenimiento de los caminos rurales.
Por otro lado, la dificultad de los caminos se mantuvo casi todo el año por las malas
condiciones en que se hallaban algunos tramos denominados por lo habitantes como el
“paso”: se encontraban en la parte más alta donde sólo podía transitar una sola persona con
carga o mulas en un solo sentido. Porfirio Morison expuso lo siguiente:
Recuerdo que los caminos de Tumbalá hacia Salto de Agua eran difíciles por las elevadas
montañas que existen en este lugar, esto a la vez creaban diversos senderos en las cadenas
montañosas, recuerdo algunos “pasos” que se identificaban como el “paso de don Andrés”,
“Sal si puedes”, “No me conviene”, “El Chival”, “El Naranjo”, entre otros, que ya no
recuerdo.94
La mayoría de los arrieros lograron dominar con destreza estos caminos rurales que por
muchos años fueron la vía para mover el café, diversos productos agrícolas, maquinaria y
mercancías varias que se consumían en las tiendas de rayas de las fincas cafetaleras de El
94 Entrevista realizada en Huitepec, su domicilio, a Porfirio Morison, nieto de Stanford Newel Morison, dueño
de la Compañía de Café La Esperanza (19/03/2019).
123
Triunfo, Cuncumpá y La Primavera. Para pagar esos productos se utilizaban “fichas
monedas” (ver Imágenes 14 y 15).
Imagen 14. Monedas finca La Primavera Imagen 15. Moneda El Triunfo
Fuente: Efraín F. Díaz López. Fuente: A. Gómez Arévalo.
4.3. La organización doméstica
Las fincas comprendían una casa principal donde residía la familia del propietario o los
administradores; aunque por lo general los dueños radicaban en su país de origen. Cuando
empezaban y la administración era pequeña todos los integrantes participaban o se
involucraban en alguna actividad para fortalecerla. Independientemente de si eran
administradores o dueños los que vivían en la “casa grande” el ingreso estaba prohibido a
cualquier otro empleado, entre ellos mozos, peones acasillados y campesinos indígenas; ellos
sólo accedían al establecimiento donde se administraban las actividades económicas y la
propiedad (Kanter, 2002, pp. 24 y 30).
La ubicación de la casa principal en cada finca se definía con base en la disponibilidad
de agua y para vigilar a los trabajadores desde lo alto; todas casas grandes de la región se
construyeron en la parte alta de las faldas del cerro con la idea de aprovechar el agua que
bajaba de las montañas; en la parte baja, sin llegar a la planicie, se ubicaban las oficinas o el
espacio de administración de acuerdo a las imágenes encontradas (ver Imagen 7).95 En esa
95 Ver Capítulo III.
124
zona también se encontraban las galeras o chozas donde vivían los trabajadores, con el
objetivo de controlarlos desde lo alto gracias a la visión panorámica que permitía la
localización de la casona.
Cabe destacar que, en todas las casas principales, la plantilla del personal de servicio
estaba formada por algunos indígenas choles, quienes eran obligados por los propietarios a
desempeñarse en el área doméstica; entre las actividades que realizaban estaba lavar ropa,
cuidar los animales en el traspatio, limpiar las habitaciones y la cocina, y cocinar. Las mujeres
iniciaban sus actividades a las cuatro de la mañana, en ocasiones mucho antes, cuando se
tenía que lavar el maíz y prepararlo para el nixtamal,96 indispensable para tener las tortillas
calientes para el desayuno de los patrones; algunas veces, la cocinera tenía el apoyo de otras
personas, por lo regular sus hijas. Tanto las trabajadoras domésticas como los caporales o
capataces (que en la mayoría de los casos eran esposos), eran quienes madrugaban en la finca,
mientras ellas se iniciaban en la cocina, ellos preparaban los caballos con sus monturas para
que los dueños o administradores iniciaran su labor de control en la finca (Morison, 2019).
La rutina en la preparación y la administración de los alimentos estaba sujeta al plan
de trabajo del día. Por ejemplo, la cocinera debía saber en qué parte o lugar sería la jornada
para preparar y envolver el desayuno, así como el pozol,97 que el patrón llevaría consigo en
su chim,98 esto cuando la labor se encontraba retirada de la casa principal y no podía ir y
regresar para el desayuno. Y si la actividad del día se realizaba cerca de la casa principal, el
desayuno se consumía en la residencia entre las nueve y las diez de la mañana. Antes, entre
las cinco y seis de la mañana, sólo se tomaba una taza de café que era acompañada de un
plátano o camote guisado en las brasas del fogón, lo que podía ser sustituido por alguna fruta
de temporada.99
Terminado este primer momento, las empeladas procedían a limpiar los utensilios y
se encargaban del aseo de la casa, principalmente las habitaciones y el patio, mientras sus
hijas alimentaban a las aves de corral (patos, gallinas y pavos) y a los cerdos. Enseguida
96 En México se le denomina así al “maíz cocido en agua de cal, que sirve para hacer tortilla después de molido”.
https://dle.rae.es/?w=diccionario. 97 Bebida a base de maíz molido, en muchas ocasiones se deja fermentar, se bate con agua y se acompaña con
sal y chile. 98 Es una red tejida de ixtle, un morral, utilizado para llevar el alimento, pozol, herramientas como la lima y el
tabaco, entre otras cosas pequeñas. 99 Información de dominio popular.
125
lavaban la ropa sucia de la jornada anterior en el patio de la casa donde, si era el caso, había
surtidor de agua que se conectaba con el acueducto proveniente de los cerros aledaños, pero
si no, lo hacían en el río o arroyo cercano.100
4.4. Las expresiones religiosas dentro y fuera de las fincas
La formación de las fincas cafetaleras en las montañas del norte marca un antes y un después
en la historia de esta región; la llegada de los extranjeros trajo consigo una forma diferente
de entender el mundo al que estaban acostumbrados los choles. Se introdujo una nueva
práctica religiosa muy propia, cristiana sí pero con elementos diversos tanto católicos como
protestantes y prehispánicos.
En el trabajo de campo que se realizó en la zona de estudio para esta investigación
que incluyó múltiples entrevistas, fue posible notar estas manifestaciones cristianas como
algo fundamental en la vida de las poblaciones. La práctica de la religión con los extranjeros
en el inicio de siglo XX fue una forma de concebir y fortalecer su espíritu de los finqueros;
en el caso de los choles las prácticas cambiaron, prevaleció el sincretismo religioso, que no
es más que la combinación y fusión de elementos de la religión prehispánica con el
cristianismo. Con la dispersión de la población en las montañas del norte, no se había podido
consolidar la religión católica en esa zona; la concentración de la mano de obra en las fincas
cafetaleras facilitó, de alguna manera, la catolización o el proceso de sincretismo religioso.
En el calendario litúrgico de las fiestas religiosas resaltan como las más importantes
las de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo, eran ocasiones para los trabajadores en los que
se olvidaban de las pesadas jornadas en los campos agrícolas; se reunían por invitación de
los dueños y administradores de la finca. Los choles lo identificaban como “el llamado de
los patrones” cuando los dueños ofrecían aguardiente a los mozos y peones de las fincas. Esa
bebida alcohólica se compraba en Salto de Agua para el consumo exclusivo en los días de
festejo. Eran fiestas pero también se dedicaba tiempo a la reflexión religiosa y espiritual.
Según Berta Kanter la celebración empezaba con los preparativos días antes de la fecha
indicada; los patrones daban indicaciones a los empleados para que consiguieran palmas,
ramas, hojas de juncias, entre otros y construir el nacimiento, esto en la época navideña.
Faltando un día para el 24 de diciembre se llamaba a más trabajadores para apoyar en el
100 Información obtenida en los diversos encuentros y pláticas con los campesinos choles de la región.
126
sacrificio y despiece de una res; luego se preparaba la cena de Nochebuena para la familia de
la casa grande y para los trabajadores, la preparación se realizaba de distintas maneras
dependiendo el grupo social al que se alimentaba.
El recuerdo que prevalece entre las poblaciones actuales es que los patrones no se
reunían con los trabajadores. Mencionan que los primeros se sentaban en una mesa grande
dentro de la casa principal y que los platillos eran diferentes a los que comían los peones. En
el caso de los dueños, por lo general llevaban a una cocinera de Tumbalá o Yajalón. Los
peones y demás empleados de la finca cenaban caldo de res con las verduras que ellos
producían: chayote, ñame, elotes, yuca, cueza, cilantro, cebolla y hierbas de olor.
El momento de reunión entre los trabajadores y patrones era cuando se realizaba el
rezo frente al pesebre o nacimiento que por lo general se instalaba en el patio de la casa
principal. La ceremonia tenía una duración de entre una y dos horas, por lo regular la dirigía
una persona de mayor edad dentro de la familia de los finqueros; en caso de no haber en esa
familia se buscaba entre los choles, que por lo regular era el de mayor edad conocido dentro
de los principales como tatuches.101 Después de ese acto se ofrecía la comida acompañada
con tazas de café caliente. Algunos de los trabajadores se embriagaban por el consumo de
alcohol; para evitar enfrentamientos el caporal recogía los machetes por órdenes de los
administradores de la finca, era una práctica generalizada en todas las fincas de la región
norte (Morison, 2019).
Cabe resaltar que en la ceremonia religiosa se le pedía al Niño Dios dos cosas: primero
por la salud de todos y, segundo, buena cosecha en los campos agrícolas, para que hubiese
abundancia de alimentos para los peones y capacidad económica para los finqueros.102
Para Año Nuevo, la reunión religiosa solo se hacía entre la familia de los dueños o
administradores de las fincas cafetaleras, ese día no había actividad en las plantaciones de
café, solo preparativos para la cena en la casa principal. En la casa de los choles, muy
temprano empezaban con los preparativos para una reunión familiar y religiosa, los
habitantes se reunían en espacios comunes al aire libre, en la montaña o en los cerros para
invocar a Dios e implorarle por salud y fuerza para soportar las intensas jornadas en los
101 Tatuch es la persona de mayor edad entre los choles, respetado por sus conocimientos de curación y
conocimientos en los ciclos agrícolas y naturales, es la guía espiritual de las poblaciones, de igual manera
conocido como “anciano de la comunidad”. 102 Es una práctica dentro de los usos y costumbres de la población, según información de la colectividad.
127
campos agrícolas; pedían también bienestar para las familias; esta actividad se realizaba al
medio día, cuando el Sol estaba en el centro del cielo y en la tierra había luces y sombras.103
En la segunda mitad de los años treinta del siglo XX, esta práctica sufrió cambios
cuando empezó la decadencia de las fincas cafetaleras y la llegada de religiones protestantes
a la región. La presencia de un proyecto religioso identificado como el Instituto Lingüístico
de Verano (ILV) generó cambios profundos en la concepción del mundo, las prácticas del
sincretismo religioso no se desvanecieron en su totalidad, fue gradual conforme pasaba el
tiempo. Ya para los primeros años de la década de los cincuenta se ve una mayor práctica de
la religión cristiana con denominación presbiteriana y adventista provenientes de Estados
Unidos (Sánchez Franco, 2015).
La historia del ILV en México comenzó en la década de los treinta del siglo pasado,
bajo el signo de la política populista y corporativista del Gobierno de Cárdenas. Los primeros
miembros del ILV que llegaron a Chiapas fueron William Bentley, al municipio de Chilón
en 1938; y Mariana Slocum y Evelyn Woodward, en 1940, quienes llegaron a los municipios
tzeltales de Tenejapa y Oxchuc (Sánchez Franco, 2015, p. 215).
Por la cercanía que existe entre estos municipios tzeltales, las religiones protestantes se
diseminaron poco a poco hacia Tumbalá, considerado el municipio más importante para los
choles sobre los otros en esa región. Morison (2019) manifestó que las misiones evangélicas
llegaron hasta las montañas del norte, encabezadas por la misionera Evelyna104 Woodward.
(ver Imagen 16). Esta filiación religiosa no era bien vista entre los finqueros, consideraban
que solo generaba conflictos al idealizar a la población indígena y, como resultado, se
negaban a emplear a quienes fueran adeptos de esta religión en las fincas.
103 Información obtenida con habitantes de Chuchucruz. 104 Conocida con este nombre entre los choles y no como Evelyn.
128
Imagen 16. Familia Morison y misionera Evelyna, Tumbalá, Chis. 1950 (Evelyna,
tercera de izquierda a derecha, tiene sobrepuesto un suéter negro,
está abrazando a Porfirio Morison Trejo, con pantalón negro).
Fuente: Porfirio Morison, 2016, Tuxtla Gutiérrez.
Retomando la manifestación religiosa en las primeras décadas del siglo pasado, la Semana
Santa era una ocasión especial, tanto, que en las fincas Cuncumpá, La Primavera y La
Esperanza se suspendían las actividades agrícolas para que los peones pudieran cumplir con
las tradiciones de esos días.
4.5 La instrucción pública en Chiapas y la educación en las fincas
En los primeros años del siglo XX el tema de la educación en el Estado de Chiapas ya era un
programa importante para los gobiernos en turno que causaba profundas preocupaciones, ya
que en ese ramo no existían avances importantes, apenas se encontraba en sus inicios por la
falta de infraestructura y de una política educativa enfocada en los grandes temas nacionales
como la economía. Este último era para el Gobierno federal el más importantes como eje
fundamental para el desarrollo del país.
En Chiapas, con relación a las otras entidades del centro y norte de la República
mexicana, existía una marcada diferencia de desarrollo; el sur no terminaba de fortalecer sus
129
proyectos educativos por la falta de consistencia en la economía local; en el centro y el norte
de México se contaba con algunos elementos importantes para el desarrollo de la instrucción
pública:
Se hacía sentir la necesidad imperiosa de fundar escuelas normales para profesoras y
profesores y seguramente el próximo año quedaran establecidas, pues aunque la Normal de
Profesoras pudiera decirse que ha comenzado sus trabajos, esto se han limitado, con el
personal competente a dejar completo el curso preparatorio de las alumnas internas
pensionadas por el Estado, que se pidieron a los departamentos, y de las externas que de esta
ciudad se han inscrito.105
Esto obedecía a la falta de profesores que pudieran atender o crear espacios de educación
elemental para la entidad, a pesar de que existía la buena voluntad de los gobiernos y eso se
manifestaba constantemente en cada periodo. Por falta de profesores aptos para fomentar la
educación en la entidad acudían a los profesores de otras entidades del país, como lo
manifestó el gobernador Rafael Pimentel:
En efecto, habiéndose ocurrido a la Capital de la Republica, y a los Estados de Oaxaca,
Veracruz, Colima y Puebla, el Gobierno pudo traer un número considerable de profesores y
profesoras normalistas tituladas que, debidamente renumeradas, se encuentran dirigiendo las
principales escuelas de San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Simojovel, Chiapa de Corzo,
Tuxtla Gutiérrez, Copainalá y Tonalá.106
En este informe se aprecia que había interés por llevar la instrucción pública a todos los
sectores de la sociedad. Pimentel proyectaba crear dos escuelas regionales exclusivamente
para indígenas, esto con la idea de que acudiera la mayor cantidad de alumnos donde se podía
instruir a los jóvenes en su propia lengua. La buena voluntad del gobierno se mantuvo
siempre como una esperanza para la educación en Chiapas, pero sus dificultades fueron las
105 Informe del gobernador del Estado de Chiapas, Rafael Pimentel, ante la XXII Legislatura, 16 de septiembre
de 1901. Periódico Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Chiapas. Tomo XVIII. Núm. 38. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 21 de septiembre de 1901. 106 Informe del gobernador del Estado de Chiapas, Rafael Pimentel, ante la XXII Legislatura, 16 de septiembre
de 1901. Periódico Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Chiapas. Tomo XVIII. Núm. 38. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 21 de septiembre de 1901.
130
que no le permitieron que se llevaran a cabo como se planeaba desde Tuxtla Gutiérrez, todo
por diversos factores como lo económico, las vías de comunicación, el capital humano, entre
otros.
Aquel gobierno reconocía algunos factores que le impedían el mejoramiento en esa
materia y expresaba que sus deseos de desarrollo de la instrucción pública se habían
tropezado con graves obstáculos:
No ha sido el éxito bastante propicio a mis deseos en el desarrollo y mejoramiento del
importante ramo de la instrucción pública, pues aun cuando se han desplegado esfuerzos
vigorosos y singular diligencia para dicho fin, se ha tropezado con el gravísimo obstáculo de
la falta de profesores, y de aquí la necesidad para removerlos, de haberlos solicitado de
diversos puntos de la Republica siquiera para proveer las de ambos sexos de las principales
poblaciones del Estado (Informe de Gobierno 1903, p. 8).
En este mismo sentido, el 27 de junio de 1900 expidió la Ley orgánica de Instrucción Pública,
medida con la que secundaba las medidas del gobierno federal en la materia (Informe de
Gobierno, 1902). Con este prototipo, el gobierno de principios de siglo XX mostró interés
por mejorar la educación, aunque es claro que para este tiempo con expedir leyes no era
suficiente, mucho menos asemejarse a otras entidades del centro y norte para poder crecer en
la educación pública de Chiapas. Era importante progresar internamente en el desarrollo
económico para fortalecer la infraestructura educativa; pero como México solo alcanzó para
ser un país capitalista dependiente y Chiapas se enfocaba en la economía de la agricultura de
exportación que generaban los países capitalistas sobre todo de Estados Unidos y Alemania,
la educación se fue rezagando.
El gobierno de Pimentel trató de impulsar la participación de las mujeres en la
instrucción pública del Estado. En 1902 “bajo los auspicios del señor presidente, General
Porfirio Díaz y de su digna esposa, señora Carmen Romero Rubio, se inauguró ayer
solemnemente la Escuela Normal para Profesoras…” (Informe de Gobierno, 1902, p. 7). Se
crearon escuelas especiales para las señoritas, para que pudiesen formarse como educadoras
en los diversos municipios de la entidad, sobre todo los que se encontraran mayormente
urbanizados.
131
Ante estas iniciativas, el desarrollo de la educación se enfrentó con dos adversidades
importantes: primera, la centralización de la educación en la capital de estado porque familias
de los diversos departamentos se negaban a enviar a sus hijas a lugares distantes, además de
que por su situación económica precaria, no tenían recursos para mantener a sus hijas fuera
de casa y pagar la educación normalista. Y, segunda, en la mayoría de las familias, por no
decir todas, se pensaba que las mujeres no eran adecuadas para formarse profesionalmente
así que no tenía caso que fueran a la escuela; persistía la idea de que les correspondía
dedicarse a las labores del hogar. Gran parte del siglo XX se mantuvo esta postura para las
mujeres, aunque con la modernización del sistema educativo a mediados de la década de los
sesenta empezó a cambiar esta posición dentro de las familias sobre todo en el sur de la
República mexicana (Tuirán y Quintanilla, 2012).
Una característica importante que arrojan los informes de gobierno es que las escuelas
estaban organizadas por sexo, es decir, operaban planteles exclusivamente para niñas y
planteles sólo para niños, no había lo que se conoce como escuelas mixtas, esto a principios
del siglo XX. El estado ofrecía pocas becas para niños y niñas, siempre y cuando tuvieran
promedio de 10. Aplicaba para infantes de todo el estado, aunque, es importante decirlo,
tampoco había mucha demanda de espacios educativos.
Eran pocas las escuelas de instrucción primaria que se encontraban en los diversos
departamentos, solo en los pueblos y ciudades urbanizadas se podían localizar algunas. En la
región norte, en el Departamento de Palenque, solo se podía ubicar una escuela para niños en
la cabecera departamental (Informe de Gobierno 1902, p.7). Prácticamente no funcionaban
escuelas de educación primaria, mucho menos en la región.
En 1910 Chiapas gozaba de estabilidad política y administrativa antes de que estallara
la Revolución mexicana. Eso permitió que la instrucción pública avanzara durante el último
de los gobiernos rabasistas (Ramón Rabasa) todavía con apoyo del gobierno porfirista; se
impulsó el establecimiento de escuelas primarias, que para 1910 ya contaba con los siguientes
planteles, según se indica en el Cuadro 5 a continuación:
132
Cuadro 5. Total de escuelas oficiales en el Estado de Chiapas, 1910
Tipo de plantel Cantidad
Escuelas oficiales existentes en el último años escolar 193
Escuelas oficiales de reciente creación 15
Escuelas particulares 32
Total 240
Fuente: Informe del Gobierno de Ramón Rabasa, 1910
La cantidad de alumnos inscritos en todas estas escuelas dispersas en la entidad era de 12 mil
053, de los cuales 11 mil 215 estaban inscritos en escuelas oficiales apoyados por la
administración estatal; mientras que en las escuelas particulares había 838 alumnos (Informe
de Gobierno, 1910, p. 11). Es preciso mencionar que hubo algunos jóvenes becados por el
estado para realizar sus estudios profesionales en distintas instituciones de la República
mexicana, aunque se privilegiaba a los hijos de los funcionarios del Gobierno del Estado.
Este dato no es menor, toda vez que las escuelas particulares empezaron a tener
presencia en la entidad y en gran medida se debió a la presencia de extranjeros, sobre todo
estadounidenses y alemanes. En su informe, Rabasa expuso que un factor negativo que
impidió el crecimiento en el número de alumnos inscritos en las escuelas oficiales, fue el
cierre temporal de algunas en los departamentos de Mariscal, la Libertad y el Soconusco, por
la presencia de la viruela.
El incremento en el número de escuelas particulares se debió principalmente a que
los extranjeros no confiaban en las públicas y a que querían que sus hijos recibieran
formación relacionada con sus países de origen: lengua, historia, más elementos que tenían
que ver con su idiosincrasia.
Se establecieron escuelas alemanas en las principales cabeceras departamentales:
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula eran los puntos cercanos
a las grandes zonas de desarrollo económico, incluyendo las fincas cafetaleras. A esos lugares
enviaban sus hijos para la formación. Para la región norte donde se establecieron las fincas
de alemanes y estadounidense: El Triunfo, La Esperanza, Cuncumpá y La Primavera, las
escuelas particulares más cercana que tuvieron estaban en Comitán y en San Cristóbal de Las
Casas.
[…] se funda el Colegio Alemán que será, a partir del Porfiriato, el centro de educación para
todos los hijos de alemanes, y además difundirá una determinada actitud “germana” ante el
133
trabajo, la sociedad, la política; actitud que también muchos burgueses mexicanos desean
infundir a sus hijos, razón por la que el alumnado no es exclusivamente alemán (Von Mentz,
1988, p. 324).
Los alemanes y sus relaciones en la región fueron muy marcadas para estas organizaciones
sociales. La actividad económica determinó las relaciones sociales de producción, de alguna
forma marcó el ritmo de la economía de la región norte de Chiapas, porque consideraban que
mantenían una superioridad sobre los demás por las técnicas agrícolas que introdujeron, sus
conocimientos sobre producción y, sobre todo, el capital que invirtieron y determinó las
formas de producción y comercialización del café. Todo esto obedecía a la ideología que se
les inculcaba desde jóvenes vinculada al control que ejercían sobre los otros.
Es importante tener en mente que las relaciones sociales de producción no son
únicamente las que se establecen entre los hombres, sino que dependen de la forma en que
se relacionan con los medios de producción. El papel que se desempeña en la vida económica
determina, en gran medida, sus relaciones sociales, las cuales incluso, se establecen
independientemente de su voluntad (Von Mentz, 1982, p. 333).
Estos factores permitieron a los finqueros o dueños del capital económico tener
control sobre los trabajadores107 de las fincas cafetaleras, con la idea de superioridad de raza.
Aníbal Quijano hace un análisis profundo sobre la colonialidad del poder y la clasificación
social, poniendo mayor énfasis en el tema de la superioridad de raza y el trabajo para
comprender el comportamiento de las sociedades que se generaron en este continente, que a
la postre sería una forma de organización social y económica.
La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial
del poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la
población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de
los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a
escala social. Se origina y mundializa a partir de América (Quijano, 2014, p. 285).
107 Es invariable el uso de este concepto; en el contexto del tiempo y espacio se les llegó a conocer como mozos,
peones acasillados, pagados, empleados, entre los principales.
134
Con esta posición ideológica, los inversionistas capitalistas del café en las montañas
del norte de Chiapas utilizaron y manipularon la mano de obra de los choles de esta región,
donde se generó un sistema de producción con la base de peonajes acasillados.
Es por lo que la educación para los hijos de los alemanes era fundamental. En la finca
Cuncumpá, la educación de los hijos de Gustavo Kanter estuvo a cargo de la señorita Rebeca
Astudillo; este tipo de servicios fue utilizado también en la finca La Primavera de Enrique
Marh (Kanter, 2002). Al cumplir los hijos la mayoría de edad, se les enviaba a culminar sus
estudios básicos a la ciudad de Yajalón o en su caso a Comitán donde tenían vínculos
familiares; la ciudad de San Cristóbal de Las Casas era una opción muy importante porque
se localizaba una escuela prestigiosa en su sistema de aprendizaje encabezada por el profesor
José Weber.108 Muchos de los hijos se formaron profesionalmente en la ciudad de México,
lugar donde se podía acceder a las universidades y colegios alemanes.
Mientras tanto, dentro de las fincas había esfuerzos de los niños y jóvenes, hijos de
los administradores, capataces y enganchadores, para que adquirieran los conocimientos
elementales en la redacción de un documento, hacer operaciones matemáticas, establecer una
comunicación en la lengua española con las autoridades estatales. Para que se pudiera realizar
estas actividades formativas se contrataban algunos instructores en el pueblo de Yajalón y se
establecían por determinado tiempo (meses, sin determinar con exactitud) en la finca,
mientras se generaba el proceso de enseñanza y aprendizaje para los educandos (Morison,
2019).
El entrevistado mencionó que las técnicas que se utilizaban eran acordes al entorno
donde estaba establecido; por ejemplo, para el ejercicio de las matemáticas se ayudaban de
granos de maíz o frijol, las que tuvieran a su alcance. Este práctica se aplicaba cuando
aprendían las tablas de multiplicar. Este ejercicio en el uso de los factores de su entorno era
una constante para el aprendizaje de los hijos de los empleados de mediano rango en la
estructura de organización social; no así para los hijos de los mozos y empleados domésticos
de la misma unidad de producción agrícola.
108 Información de la entrevista con el Sr. Porfirio Morison (19/03/2019).
135
Conclusiones
El periodo de estudio de la investigación abarca desde la formación de la finca Cuncumpá en
1893 hasta la crisis de las fincas cafetaleras de 1940, cuando el Gobierno de Lázaro Cárdenas
dotó de tierras a varios ejidos que se encontraban cercanos a las fincas siempre y cuando
fueran solicitantes, todo esto bajo un marco de derechos agrarios a partir de la reforma del 9
de agosto de 1937: “se incorpora como sujetos agrarios a los peones y trabajadores de las
haciendas, y se promueve la organización de los ejidatarios […]” (Gómez de Silva Cano,
2016, p. 183).
En principio se presentaron las características históricas y socioculturales de la región
de estudio para poner en contexto el espacio; se expuso la evolución de los habitantes choles
como protagonistas del nuevo proceso de explotación agrícola con la visión del capitalista
extranjero. Antes de ese proceso se dieron a conocer la forma de vida de los choles, su
relación con el espacio territorial, la importancia de la lengua y la cultura para identificarse
con el entorno social, el medio ambiente que le proveyó de alimentos con prácticas de
sustentabilidad y respeto a la naturaleza.
Se aborda luego la incursión del modelo capitalista en América Latina y su expansión
en los diversos países. México no es la excepción, se difumina en todo el territorio nacional.
En el sureste se filtra el modelo capitalista de explotación agrícola que inició con capital
extranjero en países centroamericanos, particularmente Guatemala, hacia el Soconusco y la
región norte donde inician las plantaciones de café.
Ahora bien, para que se fortaleciera el nuevo sistema de explotación fue necesario
crear instrumentos que sujetaran a los choles a un espacio condicionado para garantizar la
disponibilidad de mano de obra. La finca se convirtió en un modelo que obligó a los choles
a quedar sujetos a su dinámica para ejecutar las actividades que generaron la mayor cantidad
de producción de café con la visión de acumulación monetaria. Toda acción que lleve a los
individuos a actuar contra su voluntad va a generar resistencia y malestar; con los años buscan
liberarse de la opresión; en este caso, se aprovecharon leyes y sus claroscuros para el dominio
de las tierras, hasta a llegar a obtener una nueva forma de vida y relación con el entorno
social.
136
Por último, se presentan aspectos de la vida cotidiana de los peones acasillados dentro
de las fincas, su relación con los diversos ámbitos: agrícola, religioso, cultural. Todo lo
referente a aquellas pequeñas acciones que engrandecen lo insignificante. En la actividad
doméstica se genera la mayor cantidad de historias que no se alcanzan a percibir a simple
vista; en la cotidianidad se construyen las narrativas que enseñan y proyectan lecciones
educativas para la vida. No solo la educación informal se construyó en la cotidianidad, los
extranjeros buscaron sentar las bases de la formación de sus hijos desde el hogar, luego con
el impulso a escuelas particulares y, finalmente, las carreras universitarias, con una mística
particular inspirada en la idiosincrasia de sus países de origen.
Las relaciones de poder que se establecieron en el entorno de las fincas cafetaleras,
particularmente entre los tres grupos sociales que convivieron por varias décadas: choles,
extranjeros y ladinos, tuvieron éxito, en gran medida, por los resabios de dominación en la
memoria colectiva de los pueblos originarios. México era un país independiente, sin
embargo, hacia el final de un siglo convulso y conflictivo, con los afanes de modernización
capitalista que marcaban el rumbo de la humanidad, el país no se podía quedar al margen y
entonces se abrieron las puertas a las inversiones extranjeras, se les dio permiso de comprar
tierras y de explotar a los indígenas que fueron la mano de obra barata que les permitió
obtener grandes ganancias mientras las desigualdades se profundizaban y la pobreza extendía
sus raíces.
Esta forma de relación y de modelo de trabajo prevaleció por un tiempo hasta que las
comunidades de choles decidieron resistirse a la explotación, al despojo y al maltrato de la
naturaleza. En combinación, otros factores operaron a favor, aun cuando se llevó algún
tiempo: las guerras mundiales del siglo XX, la Revolución mexicana, los precios del café y
la reforma agraria del Gobierno de Lázaro Cárdenas.
Este recorrido en el tiempo tiene varias ramas largas y cortas dependiendo de la
información que se proyectó para su evolución; es claro que después de las prolongadas
resistencias de los campesinos choles, mozos y peones llegaron a conseguir las tierras que
añoraban para liberarse del yugo de las fincas en franca crisis hacia el final del periodo
cuando los ejidos se constituyeron en la ilusión de los choles apoyados por diversos marcos
constitucionales: el ejido se percibió y se asumió como el espacio de la libertad anhelada.
137
Bibliografía
Fuentes
Archivo Histórico de Chiapas (AHCH)
Fondo Documental Fernando Castañón (FDFCG)
Fondo Documental Secretaría General de Gobierno (FDSGG)
Fondo Documental Fomento (FDF)
Fondo Documental Informe de Gobierno (FDIG)
Fondo Documental Periódico Oficial (FDPO)
Informe de Gobierno
Informe de Gobierno, Rafael Pimentel (1901, 1902, 1903)
Informe de Gobierno, Ramón Rabasa (1910, 1911)
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Chiapas
Tomo XVIII, número 38, septiembre 21 de 1901. Tuxtla Gutiérrez
Archivo público de la propiedad de Salto de Agua, sección 1897
Archivo Municipal de Tumbalá (AMT)
Entrevistas
Abelardo Gómez Arévalo (24 y 25 de abril de 2018) finca El Triunfo. Tumbalá, Chiapas.
Porfirio Morison (13, 14 y 15 de enero de 2019). Cerro de Huitepec, San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.
Bibliografía
Acuña, V. H. (1993). Historia General de Centroamérica: Las repúblicas agroexportadoras (1870-
1945). España: Ediciones Siruela.
Acuña, V. H. (1993). “Las clases subalternas y movimientos sociales en Centroamérica (1870-
1930)” en Historia General de Centroamérica: Las repúblicas agroexportadoras (1870-
1945), pp. 255-323. España: Ediciones Siruela.
Alcázar, J., Tabanera, N., Santacreu, J. & Marimón, A. (2003). Historia contemporánea de
América. España y México. Universidad d’ Alacant, Universitat de Valencia, UNAM, UdeG.
138
Alejos García, J. y Martínez Sánchez, N, E. (2007) Ch´oles. Pueblos Indígenas del México
Contemporáneo. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Alejos García, J. (1999). Ch´ol/Kaxlan, identidades étnicas y conflicto agrario en el norte de
Chiapas, 1914-1940, México: UNAM.
Alejos García, J. (1995). “Los choles en el siglo del café: estructura agraria y etnicidad en la cuenca
del río Tulijá”, en J. P. Viqueira, & M. H. Ruz, Chiapas los rumbos de otra historia (pp. 319-
328). México: UNAM, CIESAS, UdeG, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
Alejos García, J. (1994). Mosojäntel: etnografía del discurso agrarista entre los Ch'oles de
Chiapas, México: UNAM, IIF, Centro de Estudios Mayas.
Alejos, García J. (1990). El Archivo Municipal de Tumbalá, Chiapas. Rescate y conservación de
un acervo histórico regional. México: Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.
Azorín (2002). Los pueblos, ensayo sobre la vida provinciana, 1905. Biblioteca Nueva de Madrid.
Azorín (2012). ¿Qué es la historia?, edición de Francisco Fuster. Madrid: Fórcola.
Bartra, Armando, Cobo, Rosario y Paz Paredes, Lorena. (2011). La hora del café, dos siglos a
muchas voces. México: CONABIO.
Bataillon, C. (1993). Las regiones geográficas en México. México: Siglo XXI editores.
Benjamin, Thomas. (1995). Chiapas: tierra rica, pueblo pobre. México: Editorial Grijalbo.
Benjamin, Thomas. (1981). “El trabajo en las monterías de Chiapas y Tabasco, 1870-
1946”. Historia Mexicana, 30 (4), pp. 506-529. Recuperado
de: https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2629/2140.
Bernecker W. (2010). “Los alemanes en el México decimonónico: desde la independencia hasta la
revolución de 1910.” en Alemania en el México independiente. Percepciones mutuas, 1810-
1910, pp. 293-314. México: Herder/CIESAS/UNAM/Universidad Iberoamericana/ Cátedra
Guillermo y Alejandro Von Humboldt.
Bethell, Leslie. (1991) Historia de América Latina, 7 economía y sociedad 1870-1930, Barcelona,
España: Crítica.
Bulmer-Thomas V. (1993). “La crisis de la economía de agroexportación (1930-1945)” en Historia
General de Centroamérica: Las repúblicas agroexportadoras (1870-1945), pp. 325-397).
España: Ediciones Siruela.
Cárdenas Sánchez, Enrique (2015). El largo curso de la economía mexicana de 1780 a nuestros
días. México: FCE, Colmex, FHA.
139
Chevalier, François (1999) La formación de los latifundios en México: haciendas y sociedad en los
siglos XVI, XVII Y XVIII. México: FCE.
Carrasco, Pedro (1998). “La sociedad mexicana antes de la conquista”, en Historia General de
México (165-288). Vol. 1. México, D. F.: Colmex.
Carmack, Robert M. (1989) El impacto de la revolución y la reforma del siglo XX en las culturas
indígenas de los Altos de Chiapas una reseña crítica de obras recientes. En, Mesoamérica,
Vol. 10, Nº. 18, págs. 401-426.
Cuadriello Olivos, H. (2008). “Las regiones de Chiapas”, en M. Nolasco, Los Pueblos Indígenas
de Chiapas, atlas etnográfico (pp. 31-40). México: Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
Cerutti, Mario. (1995). “Ferrocarriles y actividad productiva en el norte de México, 1880-1910:
inversiones extranjeras y división del trabajo al sur del río Bravo” en Las inversiones
extranjeras en América Latina, 1850-1930, nuevos debates y problemas en historia
económica comparada, pp. 178-213). México: Fondo de Cultura Económica.
De Vos, Jan. (2003). Viajes al Desierto de la Soledad, un retrato hablado de la Selva Lacandona.
México: CIESAS.
De Vos, Jan. (2001) Fray Pedro Lorenzo de la Nada: misionero de Chiapas y México. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.
De Vos Jan. (1997). “Las fincas huleras en la frontera Chiapas-Tabasco: un experimento capitalista
de principios del siglo” en M. H. Ruz, Tabasco: Apuntes de frontera (pp. 109-122). México:
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
De Vos, Jan. (1990). No queremos ser cristianos, México: Instituto Nacional Indigenista, Consejo
Nacional para la Cultura y Las Artes.
De Vos, Jan. (1988). Oro verde: La conquista de la Selva Lacandona por los madereros
tabasqueños, 1822-1949. México: Fondo de Cultura Económica, Instituto de Cultura de
Tabasco.
De Vos, Jan. (1988) La paz de Dios y del Rey: La conquista de la selva Lacandona (1525-1821),
México: Fondo de Cultura Económica.
Fenner Bieling, Justus. (2015) La llegada al sur. La controvertida historia de los deslindes de
terrenos baldíos en Chiapas; México en su contexto internacional y nacional, 1881-1917.
140
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: UNAM, CONACULTA, UNACH,
UNICACH, CONACYT.
Florescano, Enrique (1975). Haciendas y latifundios y plantaciones en América Latina. México:
Siglo XXI editores, CLASO
Fuster García, Francisco (2015). “Azorín y la «historia Menuda» de España: una literatura de los
pueblos (1905)”. Revista Historia de Historiografía No. 17, abril 2015. pp. 105-115. Madrid,
España.
Figueroa, Jesús. María. (1904, 11 de julio) Periódico Gacetillas en El Chiquitín.
García de León Enrique (1985). Resistencia y Utopía. Memorial de agravios y crónicas de revuelta
y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su
historia. México: Ediciones Era.
Garza, M. de la, Bernal Romero, G. y Cuevas García M. (2012). Palenque-Lakamha´. Una
presencia inmortal del pasado indígena. México: FCE, Colmex, FHA.
Ginzburg, Carlo (3ra. ed. 1999) El queso y los gusanos: el cosmos, según un molinero del siglo
XVI. Barcelona: Atajos, Muchnik editores.
Gómez de Silva Cano J. J. (2016) El derecho Agrario mexicano y la constitución de 1917. México:
Secretaría de Gobernación, Secretaría de Cultura, INEHRM.
Gonzalbo Aizpuru, P. (2006) Introducción a la historia de la vida cotidiana. México: Colegio de
México.
González Pacheco C. (1983). Capital extranjero en la selva de Chiapas de 1863 a 1982. México:
Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM.
Hale, A. Charle. (2011) Emilio Rabasa y la supervivencia del liberalismo porfiriano. México:
Fondo de Cultura Económica, CIDE.
Helbig, C. (1976) Chiapas. Geografía de un estado mexicano, Tuxtla Gutiérrez: Gobierno de
Chiapas.
Heller, Agnes (1972) Historia y vida cotidiana. Barcelona: Grijalbo.
Hobsbawm, Eric. (1993) Identidad. Conferencia inaugural del congreso «IJOS Nacionalismos en
Europa: Pasado y Presente», Santiago de Compostela, 27-29 de septiembre de 1993.
Jones, C. (1996). “Los antecedentes de la moderna corporación transnacional: los grupos de
Inversión británicos en América Latina” en Las inversiones extranjeras en América Latina,
141
1850-1930, nuevos debates y problemas en historia económica comparada, pp. 70-95.
México: Colmex/FCE.
Kaerger, Karl. (1986) Agricultura y colonización de México. México: Universidad Autónoma de
Chapingo, CIESAS.
Kanter, Bertha. (2002). Cuncumpá, un siglo de historia. México: Independiente
Katz, Friedrich (1980). La servidumbre agraria en México en la época porfiriana. México:
Ediciones Era.
Kuntz, Sandra. & Speckman, Elisa. (2010). “El Porfiriato” en Nueva Historia General de México,
pp. 487-536. México: Colegio de México.
Line, A. E. (1905) Report on the properties of The German-American Coffee Co. Nueva York.
Recuperado de: http://hdl.handle.net/2027/udel.31741111568939.
Lira, Andrés y Luís Muro (1998). “El siglo de la integración”, en Historia General de México.
Vol. 1. México: Colmex.
Marichal, C. (1995). Las inversiones extranjeras en América Latina, 1850-1930, nuevos debates y
problemas en historia económica comparada. México: Fondo de Cultura Económica.
Marichal, C. (2009). “América Latina y la crisis de 1873” en Jstor, Revista de Historia
Internacional. Año IX, número 36, primavera de 2009. México: CIDE.
Marino, D. y Zuleta, M. C. (2010) “Una visión del campo. Tierra, Propiedad y tendencias de la
producción, 1850-1930” en S. Kuntz Ficker (ed.), Historia económica general de México, de
la colonia a nuestros días, pp. 437-472. México: Colmex/Secretaría de Economía.
Martínez Carreras, José U. (1999) Introducción a la historia contemporánea: El siglo XX 2.
España: Ediciones Istmo.
Mauro, F. (1996). “Las empresas francesas y América Latina, 1850-1930” en Las inversiones
extranjeras en América Latina, 1850-1930, nuevos debates y problemas en historia
económica comparada, pp. 53-69. México: Colmex/FCE.
Meneses López M. (1997). K´uk´ Witz, cerro de los Quetzales. Una aproximación a la Tradición
oral del municipio de Tumbalá. Tuxtla Gutiérrez, México: CECACH/CELALI.
Mentz, B., Pérez, R., Radkau, V. & Spenser, D. (1988). Los empresarios alemanes, el Tercer
Reich y la oposición de derecha a Cárdenas. México: CIESAS.
Mentz, B., Radkau, V., Scharrer, B. & Turner, G. (1982). Los pioneros del imperialismo alemán
en México. México: CIESAS.
142
Molina Enríquez, Andrés (2016). Los grandes problemas nacionales. México: Secretaria de
Cultura, Instituto Nacional de Estudios históricos de las Revoluciones de México.
Morales Bermúdez J. (1999) Antigua palabra narrativa indígena Chol, México: UNICACH, Plaza
y Valdés Editores.
Mörner, Magnus (1975). “La hacienda hispanoamericana: examen de las investigaciones y debates
recientes” en Enrique Florescano. Hacienda, latifundios y plantaciones en América Latina.
México: siglo XXI editores, CLACSO.
Moscoso Pastrana, P. (1988) La arriería en Chiapas, mulas y caballos famosos. San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas: Instituto Chiapaneco de Cultura, Gobierno del Estado.
Nickel, Herbert J. (1988). Morfología social de la hacienda mexicana. México: FCE.
Pérez Ocaña, E. (2018). Fincas cafetaleras y capital extranjero en Tumbalá, Chiapas. El caso del
El Triunfo (1894-1949). Tesis doctoral. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: CESMECA-
UNICACH.
Quijano, A. (2017) “¡Que tal raza!” en A. Quijano, Z. Palermo & P. Quintero. Aníbal Quijano textos
de fundación, pp. 101-109. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Signo.
Quijano, A. (2014) “Colonialidad de poder y clasificación social” en Cuestiones y horizontales: de
la dependencia histórico-estructural de la colonialidad del poder. Buenos Aires, CLACSO.
Recuperado de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf.
Riguzzi, P. (1995). “Inversión extranjera e interés nacional en los ferrocarriles mexicanos, 1880-
1914” en Las inversiones extranjeras en América Latina, 1850-1930, nuevos debates y
problemas en historia económica comparada, pp. 159-177. México: Fondo de Cultura
Económica.
Samper Mario. (1993). “Café, trabajo y sociedad en Centro América, (1870-1930): Una historia
común y divergente” en Historia General de Centroamérica: Las repúblicas agroexportadora
(1870 1945), Tomo IV, pp. 11-110). España: Ediciones Siruela.
Sánchez-Albornoz, Nicolás (1991). “La población de América Latina, 1850-1930” en. Leslie
Bethell, Historia de América Latina. Vol. 7, América Latina: economía y sociedad, C. 1870-
1930. Barcelona: editorial Crítica.
143
Sánchez Franco, I. (2015) Catequistas, líderes evangélicos y comunidad en localidades tojolabales
de Las Margaritas, Chiapas, México. Tesis inédita de doctorado. Universidad Autónoma de
Madrid. Madrid, España.
Sapper, Karl. (2004) “Choles y Chorties”. Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos,
Vol. II. Núm. 1, pp. 119-142. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: CESMECA.
Sheseña Hernández A. (2006). Las pinturas mayas en cuevas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México:
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas.
Schele, Linda. y Freidel, David. (1999) Una selva de Reyes: La asombrosa historia de los antiguos
mayas. México: FCE.
Smith, Robert Freeman, (1991).” América Latina, los Estados Unidos y las potencias europeas,
1830-1930” en Leslie Bethell, Historia de América Latina. Vol. 7, América Latina:
economía y sociedad, C. 1870-1930. Barcelona: editorial Crítica.
Soustelle, J. (1988) Los mayas. México: FCE.
Spenser, Daniela (1988). “Los inicios del cultivo de café en Soconusco y la inmigración
extranjera”, en B. Von Mentz, V. Radkau, D. Spenser y R. Pérez Montfort. Los
empresarios alemanes, el tercer Reich y la oposición de derecha a Cárdenas Vol.1.
México: CIESAS.
Suter, C. (1995). “Las fluctuaciones cíclicas en las inversiones extranjeras en 1850-1930: el debate
histórico y el caso latinoamericano” en Las inversiones extranjeras en América Latina, 1850-
1930, nuevos debates y problemas en historia económica comparada, pp.27-52. México:
Fondo de Cultura Económica.
Tenorio Trillo, Mauricio y Gómez Galvarato, Aurora (2018). El porfiriato, México: FCE,
CIDE, AC.
Trens, M. (1999). Historia de Chiapas: desde los tiempos más remotos hasta la caída del segundo
imperio (¿...1867). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Consejo Estatal para las Culturas y Artes de
Chiapas.
Tuirán, R. y Quintanilla, S. (2012) 90 años de educación en México. México: FCE, SEP.
Turner, John Kenneth (1994). México bárbaro. México: Porrúa
Van Dijk, Teun A.(2003). Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina.
Barcelona: Editorial Gedisa
144
Vega Martínez, Pedro. (1991). Las Monterías. Villahermosa, Tabasco. Gobierno del Estado de
Tabasco.
Viqueira, Juan. Pedro. (1995). “Chiapas y sus regiones” en Viqueira, J. P. y Ruz M. H. Chiapas,
los rumbos de otra historia. México: UNAM, UdeG, CIESAS, CEMCA.
Von Mentz, Brígida. (1988). “Notas en torno a la “colonia alemana y al problema de la identidad
de la identidad nacional” de sus miembros y de las clases propietarias en México” en B. Von
Mentz, R. Pérez Monfort, V. Radkau & D. Spenser. Los empresarios alemanes, el tercer
Reich y la oposición de derecha a Cárdenas, Vol. I. México: CIESAS.
Von Mentz, Brígida. (1982). “Relaciones sociales y vida cotidiana” en B. Von Mentz, V. Radkau,
B. Scharrer, & G. Turner R., Los pioneros del imperialismo alemán en México, pp. 333-362.
México: CIESAS.
Von Wobeser, Gisela (1989). La formación de la hacienda en la época colonial: el uso de la tierra
y el agua. México: UNAM.
Wassestrom Robert. (1989) Clase y sociedad en el centro de Chiapas. México: FCE.
Williamson, E. (2013). Historia de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.
Young, George. F. W. (1995). “Los Bancos alemanes y la inversión directa alemana en América
Latina, 1880-1930” en Las inversiones extranjeras en América Latina, 1850-1930, nuevos
debates y problemas en historia económica comparada, pp. 96-124. México: Fondo de
Cultura Económica.
Otras fuentes
CEIEG: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. CIGECH: Compendio de
Información Geográfica y Estadística de Chiapas, (21/11/2019).
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal/Cronología de
hechos históricos.
Mapoteca Manuel Orozco y Berra https://mapoteca.siap.gob.mx/
Decreto de 1863, presidente de la República Benito Juárez, Recuperado de:
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080047387/1080047387_071.pdf.
Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos del 26 de marzo de 1894. Recuperado
de:
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1894_191/Ley_sobre_Ocupaci_n_y_Enajenación
_de_Terrenos_Bald_89.shtml.