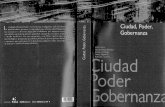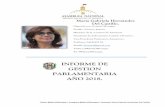Representación parlamentaria de las áreas metropolitanas chilenas
LIBERALISMO Y POSITIVISMO EN CHILE: DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LIBERALISMO Y POSITIVISMO EN CHILE: DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA –SEDE MEDELLÍN
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICASDEPARTAMENTO DE HISTORIAHISTORIA DE AMÉRICA IV
LIBERALISMO Y POSITIVISMO EN CHILE: DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA
PARLAMENTARIA
HÉCTOR ARTURO TORRADO DÍAZCC. 1’116.801.510
MATEO NAVIA
2
MEDELLÍN – ANTIOQUIA02 – 2013
LIBERALISMO Y POSITIVISMO EN CHILE: DESDE LA
INDEPENDENCIA HASTA LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA
Durante la primera mitad del siglo XIX, se emprendieron en
Hispanoamérica campañas y proyectos militares e
intelectuales, en busca de la independencia política y
económica de las colonias españolas del gobierno y
administración de la Monarquía Española. Dichos proyectos, en
el cono sur americano, fueron realizados por caudillos
criollos, los cuales buscaron conseguir el poder político y
económico que la corona española les había negado durante
mucho tiempo.
Los principios del Liberalismo Ingles, la Democracia
Norteamérica y La Revolución Francesa, traídos por burgueses
criollos a América, gestaron un cuerpo de habitantes ilustres
en temas de libertad en el ámbito político e igualdad ante la
ley; aunaron el vacío de poder producto de la Crisis
Monárquica1 que afrontó España a principios del siglo XIX y1 El 17 de Mayo de 1808, ocurrió el Motín de Aranjuez (era una revuelta encontra del Valido (Primer Ministro) de Carlos IV, Manuel Godoy), cuyo finera darle muerte al responsable de haber firmado el Tratado deFointainebleau, el cual le permitía a la Grand Armée de Napoleón Bonaparteentrar al territorio español y que entonces amenazaba la “estabilidad”del Reino. El hijo de Carlos IV, Fernando, hizo que su padre le entregasela Corana. Una vez enterado de dicho hecho Napoleón declaró nula esa
3
buscaron la emancipación política. Los procesos fueron
diferentes y con grados de complejidad disímiles, según las
condiciones que presentaron cada presidencia, capitanía o
virreinato que hubo en el continente. Sin embargo, sin
importar el camino (refiriéndose a las tendencias políticas
administrativas y económicas), la meta fue la misma, lograr
un autonomos.
La historia política chilena a analizar se divide en siete
periodos en donde los procesos históricos del Liberalismo se
vieron mediados por Guerras Civiles y constantes reformas en
el campo político y social principalmente. Estos períodos
son: Proceso Independentista (1810-1818), Liberalismo
Dictatorial (1818-1823), Federalismo Liberal (1823-1830),
Republica Conservadora (1830-1860), Fusión Liberal-
Conservadora (1860-1873), República Liberal (1874-1891) y
República Parlamentaria (1891-1925). Estos se separan unos de
otros por revueltas o guerras civiles que no siempre buscaron
la afirmación de principios liberales
El liberalismo chileno no siguió una cronología
ascendente y triunfal, ni fue esencialmente opuesta a
un bando “conservador”. Si bien existieron grupos,
proclamación y reúne (el 1 de mayo de 1808) a la familia Borbónica deEspaña en Bayona, en donde obliga al ya preconizado Fernando VII, a quele regrese la corona a Carlos IV. Luego Napoleón, el 5 de mayo, haceque Carlos IV le abdique la corona a favor de su hermano José Bonaparte.Sánchez Mejía, Hugues, “la Crisis de la Monarquía Española”, en:Revoluciones, Independencia, y Guerras Civiles. Historia de la Independencia de Colombia. Tomo I.Presidencia de la República, Bogotá, 2010, pp. 35-36
4
partidos o movimientos políticos que llevaron esas
rúbricas, los valores y conceptos políticos
gravitaban cada vez más frecuente en torno a un
liberalismo clásico y compartido, antes que
sectariamente partidista. Los supuestos contendientes
utilizaron el lenguaje de la libertad y los derechos
individuales, y buscaron un equilibrio entre los
componentes del gobierno representativo.2
Panorama General:
Sin lugar a dudas, el Liberalismo3 proveyó a los
hispanoamericanos los medios para lograr la mencionada
emancipación4 política5. La libertad y la democracia fueron2 Jaksic, Iván y Serrano, Sol, “El gobierno y las libertades. La ruta delliberalismo chileno en el siglo XIX”, En: Jaksic, Iván y Posada, Eduardo(eds.), Liberalismo y Poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Fondo deCultura Económica, Chile, 2011, p.2063 El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político quepromueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma dedespotismo, apelando a los principios republicanos. Constituye lacorriente en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho, como lademocracia representativa y la división de poderes.4 Los españoles peninsulares no tendrían más operación y función dentrodel nuevo modelo político-administrativo a seguir, ya entrada la segundamitad del siglo XIX en el cono sur; empero, esto no significaba que lamentalidad española, o dicho mejor, la conciencia de clase que losespañoles habían instaurado en los americanos se hubiese erradicado.Además, como manifestó Bello, el espíritu español, estaba tan arraigadoen la mente de los hispanoamericanos que en sus hábitos y costumbrespersistía la herencia española peninsular. 5 Hago énfasis en que fue una emancipación política, dado que comoseñalarían varios de los intelectuales americanos, como Andrés Bello,“arrancamos el cetro del monarca, pero no al espíritu español. Surgió un
5
dos fundamentos que los hispanoamericanos no lograron
dimensionar e inútilmente los caudillos los propusieron para
formar los gobiernos. “Los ideales de libertad y democracia
no eran en sus labios sino palabras, pretextos simples,
mediante los cuales reclamaban su derecho a gobernar. Cada
caudillo hispanoamericano, independiente de sus divisas o
banderas, no era sino un aspirante a ocupar el lugar que
había dejado el conquistador.”6
Charles Hale consideró al respecto que “el triunfo del
liberalismo pasó a ser sinónimo del avance del Estado
Laico”7. No se debe olvidar, que al tiempo de la conquista de
la Corona española sobre una porción de los territorios
americanos, hubo una conquista evagelística traída por los
párrocos, curas y obispos que pertenecían a diversas órdenes
romano-católicas (Jesuitas, Franciscanos, Agustinos y
Capuchinos). Dicha conquista católica, estuvo fundamentada
cambio de poder, como expresaría Leopoldo Zea. “La revolución deindependencia no había tenido como fin otra que un cambio de poder. No sehabía buscado el bien de la comunidad, sino simplemente el poder por elpoder. El criollo reclamaba al español su derecho a gobernar por ser hijode estas tierras”. Bello, Andrés, Investigación sobre la influencia de laconquista y del sistema colonial de los españoles en Chile, Santiago deChile, 1842. Citado en: Zea, Leopoldo, Dos etapas del pensamiento enHispanoamérica: Del Romanticismo al Positivismo, Colegio de México,México, 1949, p.55 y p. 616 Zea, Leopoldo, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica: DelRomanticismo al Positivismo, Colegio de México, México, 1949, p. 617 Hale, Charles, “Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930”, En: : Leslie Bethell (ed.) Historia de América Latina, Tomo 8,Editorial Crítica, Barcelona, 1991, p. 10
6
bajo preceptos filosóficos escolásticos8 con las cuales
buscaron, en teoría, encontrar la perfecta unidad entre la
razón y la fe, al momento de propagar el evangelio9. La
intención de establecer el Estado Laico, fue siempre el
principal punto de choque en el Gobierno, y generó revueltas
y guerras civiles. El liberalismo chileno buscó la rápida
secularización de la sociedad, generando ello fuertes
tensiones políticas. Mientras unos preconizaban seguir
“conservando” la Institucionalización de un Estado Católico,
otros promulgaban el Estado Laico y el pluralismo religioso10.
Por ello es comprensible que los intelectuales americanos
del siglo XIX, buscaran erradicar la mentalidad, las
costumbres y hábitos dejados por la conquista y la
colonización. Además de inhibir la influencia de las
instituciones clericales y religiosas en la política estatal.
A pesar de que en la Ilustración del siglo XVIII, surgieron
diversas teorías y pensamientos filosóficos (cartesianismo,
8 La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que intentóutilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelaciónreligiosa del cristianismo. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento medieval, tras la patrística de laAntigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que encualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a lafe9 Todo ésto hacía y hace parte de la tradición española dejada a loshispanoamericanos.10 Jaksic, Iván y Serrano, Sol, “El gobierno y las libertades. La ruta delliberalismo chileno en el siglo XIX”, En: Jaksic, Iván y Posada, Eduardo(eds.), Liberalismo y Poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Fondo deCultura Económica, Chile, 2011, p.206
7
sensualismo, eclecticismo, utilitarismo, entre otras), con
los cuales se buscó dar vuelco a la mentalidad católica. La
más destacada fue el positivismo.11 12A finales del siglo XIX,
surge un consenso de ideales políticos y sociales los cuales
proclamaron el triunfo de la ciencia en América Latina13.
Dentro de sus postulados sociales, el positivismo comtiano
comprendió a la sociedad como un organismo en desarrollo y no
una colección de individuos. Dichos postulados fueron
11 El positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que elúnico conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que talconocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías através del método científico. El positivismo deriva de la epistemologíaque surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del pensadorfrancés Saint-Simon primero, de Augusto Comte segundo, y del británicoJohn Stuart Mill y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en lasegunda mitad de dicho siglo. Según esta escuela, todas las actividadesfilosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco delanálisis de los hechos reales verificados por la experiencia.12 Zea, Leopoldo, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica: Del Romanticismo alPositivismo, Colegio de México, México, 1949, p. 4413 A esta serie de ideas se le da comúnmente el nombre de positivismo,aunque no existe ninguna definición reconocida del término. En su sentidofilosófico, el positivismo es una teoría del conocimiento, en la cual elmétodo científico representa el único medio de conocer que tiene elhombre. Los elementos de este método son, primeramente, el énfasis en laobservación y los experimentos, con el consiguiente rechazo de todoconocimiento apriorístico y, en segundo lugar, la búsqueda de las leyesde los fenómenos o la relación entre ellos. Sólo podemos conocerfenómenos, o «hechos», y sus leyes, pero no su naturaleza esencial ni suscausas últimas. Esta teoría del conocimiento no era nueva en el sigloXIX, lo único nuevo eran su formulación sistemática y el propio términopositivismo, las dos cosas creadas por Auguste Comte en su Cours de philosophiepositive (1830-1842). Hale, Charles, “Ideas políticas y sociales en AméricaLatina, 1870-1930”, En: : Leslie Bethell (ed.) Historia de América Latina, Tomo 8,Editorial Crítica, Barcelona, 1991, p 14
8
compartidos por John Stuart Mill (1865), quien consideró a la
sociedad como la propiedad general de la época14.
Ante esto, Leopoldo Zea consideraba que mientras las demás
doctrinas generaban combate o tenían instrumentos destructivos,
el Positivismo fue visto, apreciado y utilizado, como un
instrumento de orden constructivo. “La filosofía positiva
trató de ser, en nuestra América, independiente; lo que la
escolástica había sido en la colonia: un instrumento de orden
mental.”15. Ahora, quienes que se habían servido de las
teorías liberales lograron la emancipación política para
finales del siglo XIX a través de un la revolución violenta,
así como también se sirvieron de la filosofía positiva para
lograr así la emancipación mental. Esto lo hicieron bajo el
modelo de la revolución (evolución) bosquejada por Saint-
Simón: una revolución pacífica y además, mediática. “El
positivismo fue […] un remedio radical, con el cual trató
Hispanoamérica de romper con su pasado que le abrumaba.” 16
España estaba así, en la mente y en los hábitos de los
hispanoamericanos. Ella era la que causaba todos los daños
sufridos por estos. “El vasallaje mental continuaba y sus
vasallos no hacían sino comportarse de acuerdo con los
14 Hale, Charles, “Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930”, En: : Leslie Bethell (ed.) Historia de América Latina, Tomo 8, EditorialCrítica, Barcelona, 1991”, p 1415 Zea, Leopoldo, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica: Del Romanticismo alPositivismo, Colegio de México, México, 1949, p. 4416 Ibíd., p. 47
9
límites que la metrópoli les había impuesto tras siglos de
dominación mental política y social”17.
“En 1870 la clásica fe liberal en los sistemas
constitucionales ya se había visto erosionada por la
afluencia de teorías sociales e históricas análogas al
positivismo.”18 El positivismo se presentó a los reformadores
hispanoamericanos como el mejor instrumento para lograr lo
que era su mayor preocupación: la emancipación mental de
Hispanoamérica. Ante ello, Zea comenta que “creyeron que era
posible, mediante una educación adecuada, borrar el espíritu
que había impuesto España a sus colonias. Una vez borrado
este espíritu, pensaron, Hispanoamérica podrá ponerse a la
altura de los grandes pueblos civilizados”19.
No obstante, a pesar de que este proyecto promovió el
desarrollo intelectual y económico, Zea señala que “las
palabras libertad, progreso y democracia sobre las bases
científica y positivas aparecían como nuevas banderas”, la
mezcla entre liberalismo y positivismo generó situaciones
preocupantes. La educación no llegó a todos los sectores
sociales existentes en la época, incluso afectó a los
sectores económicos solventes, puesto que la industria y los
17 Zea, Leopoldo, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica: Del Romanticismoal Positivismo, Colegio de México, México, 1949, p. 60
18Hale, Charles, “Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930”, En: : Leslie Bethell (ed.) Historia de América Latina, Tomo 8, EditorialCrítica, Barcelona, 1991, p.1819 Zea, Leopoldo, Óp. Cit., p. 52
10
ferrocarriles quedaron en posesión de grupos, cada vez más
pequeños, los cuales por causa de la inmigración no
estuvieron conformados en su mayoría por hispanoamericanos.
Esta situación permitió que José Victorino Lastarria,
seguidor fiel del espíritu liberal, no concibiera la
respuesta al problema de mentalidad hispanoamericana en la
industria, sino que vio en la filosofía positiva de Comte la
solución al problema de la emancipación mental de los pueblos
hispanoamericanos, particularmente en Chile.
2. Liberalismo Chileno
Sin lugar a dudas, la Independencia de España motivó a los
burgueses intelectuales chilenos, a pensar un proyecto de
construcción de nación. Dicho proceso se inició con base en
algunos de los principios liberales y a medida que un
gobierno daba paso al otro, la implementación de mediadas
liberales aumentaba de acuerdo a las coyunturas sociales.
2.1. Siglo XIX
El desarrollo del liberalismo en Chile no fue constante como
se pretendió en principio, al contrario, este se destacó por
sus constantes declives e intermitencias, mostrando las
limitaciones de dicho proceso. Desde el proceso de
independencia (1810-1818), cuando se emprendió la reconquista
11
española, hasta la consolidación de la República
Parlamentaria.
Los logros liberales más representativos del Congreso en el
proceso de independencia, fueron la compra en 1811 de la
imprenta y la creación del Instituto Nacional en 1813.
Bernardo de O’Higgins, fue el primer presidente de Chile en
1818, el cual tuvo una postura liberal y paradójicamente,
dictatorial. Ello lo llevaría a abdicar la presidencia en
1823 para evitar una guerra civil. Al gobierno de O’Higgins,
siguió un periodo de Federalismo-liberalismo, en el cual se
crearon asambleas provinciales y se publicó la Constitución
de 1828, esta pregonó derechos como la libertad, la
seguridad, la propiedad y la facultad de publicar sin censura
previa; además eliminó el privilegio de los mayorazgos,
limitó el poder del presidente y fortaleció el gobierno local
de las provincias con Intendentes. Entre 1830-1860
comprendió el periodo de la República Conservadora bajo
presidentes militares, pero con gobiernos civiles no
dictatoriales. Las libertades compiladas en la Constitución
del 28 no fueron abolidas. La separación de los poderes, la
igualdad ante la ley y las garantías individuales fueron
establecidas hasta 1833.cuando se promulgó la Constitución y
se impuso la concentración de los poderes en el Jefe de
Estado. El presidente dominó a los poderes locales y a la
Guardia Nacional. No obstante, el poder del gobierno estaba
limitado por las libertades individuales establecidas en la
12
Constitución. Otro factor importante de esta Constitución,
fue que otorgó de manera abierta poder a la Religión
Católica, eliminando la posibilidad de la libertad de culto.
Luego de 1833, se gestó un periodo en la historia política
chilena conocido como Conservadurismo Liberal, con el cual se
secularizó el sistema político, y la institución clerical
tomó partido de los acontecimientos solo a través del
embrionario “espacio público”. En 1842 se creó la Universidad
de Chile, con la cual fueron ampliados los estudios hacia las
ciencias naturales, las humanidades y las carreras
profesionales. La República de las Letras empezaba a marchar,
así como también el espacio público deliberante. Con Manuel
Bulnes en la presidencia (1841-1846), hubo una gran afluencia
del pensamiento crítico y abundante en temas sociales y
culturales, permitiendo la germinación de una nueva
generación de intelectuales. En 1850 se fundó la Sociedad de
la Igualdad, la cual influenciada por el pensamiento francés,
estableció alianzas con el grupo artesano para hacer
barricadas en contra de la posesión presidencial de Manuel
Montt20. Ello inició la Revolución de 1851. “Este movimiento20“Desde la presidencia de la República (1851-1861), Manuel Montt Torresconsolidó la transformación de las instituciones del país, dejando atrásel mundo colonial e incursionando en una sociedad republicana ycapitalista. Incomprendido en su época por su autoritarismo, el devenirde la historia lo ha reconocido como un gran estadista. […]En dichaadministración, Manuel Montt ocupó numerosos cargos públicos, destacandocomo un eficiente ministro. Durante el segundo período de Bulnes, volvióa la Cámara de Diputados y se consolidó como el líder del peluconismo.Convertido en el candidato oficial del gobierno, su candidatura yelección desató un movimiento opositor que se manifestó en la fracasada
13
armado iba dirigido en contra del excesivo autoritarismo y
centralismo del gobierno, y a favor de una ampliación de la
libertad electoral.”21 Esta revolución tendría una secuela en
1859 con la guerra civil lideraba por el minero del Norte y
con iguales pretensiones a la de 1851.
El gobierno conservador había tenido hasta entonces, un claro
triunfo en lo militar al controlar las guerras civiles, pero
no en el ámbito político. Producto de estas guerras civiles,
se empezaron a fragmentar las fueras conservadoras en torno
tema las posturas religiosas, permitiendo así, la creación de
partidos políticos. Surgieron los ultramontanos22 y los
regalistas23 montt-varistas. Los primeros en alianza con los
revolución de 1851.” Memoria Chilena, “Manuel Montt Torres (1809-1880)”,Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3591.html,consultado el 24/11/201321 Memoria Chilena, “La Revolución de 1851”, Disponible en:http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96177.html, Consultado el24/11/1322 “El espíritu de la Iglesia se contrapuso a la progresiva corrientesecularizadora que recorrió el mundo occidental de la mano de lamodernidad. Así surgió una corriente clerical conservadora, cercana a laSanta Sede y opuesta al liberalismo, que entró al juego político bajo elnombre de "ultramontanismo". Ciertos sectores liberales y radicales veíanen la Iglesia una institución proselitista, empecinada en triunfar sobreel mundo civil y que no estaba dispuesta a coexistir con el pensamientosecular que, para ellos, se convertía en enemiga de las ideologías de sutiempo” Memoria Chilena “Postura Ultramontana”, Disponible en:http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96980.html consultado el24/11/13 23 “El regalismo –protección y control de estado en ciertas materiaseclesiásticas- fue una corriente de continuidad entre la monarquíaborbónica y el liberalismo republicano no sólo en las cúpulas políticaslaicas sino entre variados sectores del clero.” Jaksic, Iván y Serrano,Sol, “El gobierno y las libertades. La ruta del liberalismo chileno en el
14
grupos liberales conformaron en 1859 la Fusión Liberal-
Conservadora, con la cual buscaron ese mismo año, acabar con
el gobierno de Montt. Durante la Fusión se aprobaron una
serie de reformas con las cuales se buscó: limitar el poder
del Presidente, asegurar las garantías constitucionales y
reformar la división de poderes24. Además para 1860 se
hicieron grandes avances respecto a la Libre Asociación,
prueba de ello es la posterior consolidación de los partidos
políticos. En Chile esta Fusión duró hasta el año de 1873,
cuando el presidente liberal en turno, Federico Errázuriz,
decidió romper dicha asociación política. Además aprobó la
formalización de la Alianza Liberal como partido político y
dio inicio a la República Liberal, que duró hasta 1891.
En esta República Liberal hubo fuertes disputas en lo que
respecta a al tema de la Religión Católica y su
institucionalización como religión oficial y estatal de
Chile. Desde 1870 había pasado a ser El Partido Conservador
la oposición y fuertes debates surgieron cuando en 1873 y
1874 se discutieron leyes que les quitaba a los clérigos, sus
siglo XIX”, En: Jaksic, Iván y Posada, Eduardo (eds.), Liberalismo y Poder.Latinoamérica en el siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, Chile, 2011, p.19024 “Se prohibió la reelección presidencial, se eliminaron las facultadesextraordinarias y el estado de sitio, se declaró la incompatibilidadentre la calidad de parlamentario y funcionario, se facilitó lainterpelación de los ministros del estado, se incrementó la presencia deparlamentarios en la composición del Consejo de Estado, se rebajó elquorum legislativo para la reforma constitucional, y el Senado quedóconstituido por elección directa de las provincias, entre muchas otras.”Ibíd., p 186
15
privilegios judiciales y los introducía dentro de la igualdad
ante la ley. El presidente Federico Errázuriz consideraba que
cualquier Clérigo que rompiera la ley debía ser judicializado
según mandaba la misma, sin embargo, los conservadores
exigían que ello se debiera hacer sólo con el consentimiento
de la Santa Sede del Vaticano. No obstante, Errázuriz
estableció su propuesta con la cláusula de que se les daría a
los clérigos la pena más baja.
La Alianza Liberal se dividiría en dos grupos entorno a las
problemáticas de la Nación. Liberales Regalistas y Liberales
Pluralistas. Los primero aseguraban la igualdad garantizada
por el Estado y los segundos enfatizaban en la libertad del
individuo. Hasta 1880 las leyes laicas que se aprobaron
respecto al registro y matrimonio civil, así como la que
secularizaba los cementerios, permiten comprender el paso de
un liberalismo regalista a un liberalismo pluralista. “dicho
de otra forma, de énfasis puesto en la soberanía del Estado
al de la defensa de los derechos de los individuos.”25
Sin embargo, las tensiones entre conservadores y liberales
crecían de manera abismal. La Guerra del Pacífico (1879-1881)
con Perú y Bolivia, ayudó a desviar la atención de los
partidarios, alejando un poco las tensiones entre los
sectores políticos. En 1881 el presidente de turno, Domingo25 Jaksic, Iván y Serrano, Sol, “El gobierno y las libertades. La ruta delliberalismo chileno en el siglo XIX”, En: Jaksic, Iván y Posada, Eduardo(eds.), Liberalismo y Poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Fondo deCultura Económica, Chile, 2011, p.193
16
Santa María, acabaría la guerra y la larga disputa con la
Iglesia Católica por la posesión de los cementerios. En la
década de 1870 los protestantes habían hecho sus propios
cementerios, y aunado a ello, los agnósticos y ateos
reclamaban un espacio secularizado. Ello significó una gran
pérdida para los católicos, puesto que desde 1840 ellos
estaban perdiendo el dominio sobre la educación oficial y
pública.
En 1882 el Congreso secularizó los cementerios. Ante ello, la
reacción conservadora intentó ejercer un derecho que le
permitiera tener cementerios particulares, esta proclama
llevó a grandes debates que terminaron disgregando a la
Alianza Liberal. El gobierno y la mayoría de partidarios
liberales se opusieron a la autorización de cementerios
particulares, desde el supuesto de que sólo la igualdad de
propiedad (la pública) aseguraría la no exclusión, mientras
que los conservadores consideraron que el Estado no debía
impedir la construcción de los cementerios exclusivamente
para católicos. En medio de estos debates, José Francisco
Vergara, senador, propuso que la ley incorporara la libertad
para fundar cementerios particulares. Varios liberales
gobiernistas apoyaron su iniciativa y algunos de ellos la
complementaron argumentando que las familias debían estar
unidas en la muerte sin importar las creencias. Si el abuelo
fue católico, los hijos y los nietos aun cuando no hayan sido
católicos deberían yacer en el mismo cementerio. Estos
17
debates giraron en torno las a doctrinas liberales: una de
igualdad y otra de libertad individual.
No obstante, cuando en 1890 llegó a la presidencia José
Manuel Balmaceda, los liberales y algunos sectores
conservadores se aliaron, puesto que coincidían con el credo
liberal de restringir el poder del Estado sobre los
individuos. Junto liberales y algunos conservadores,
dirigieron la Guerra Civil de 189126 contra las medidas
autoritarias del Presidente José Manuel Balmaceda respecto a
la cuestión electoral, representación y gobernabilidad.
El conflicto de 1891 fue un acontecimiento que
involucró a todo el tejido social, generando
consecuencias de orden político, económico, social
y cultural. Diversos autores han entregado sus
interpretaciones acerca de esta guerra. Algunos han26 “Durante el gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda, en 1890, yen medio de fuertes tensiones políticas que enfrentaron al ejecutivo conel parlamento, el Congreso Nacional se negó a aprobar las leyesperiódicas que fijaban las fuerzas de mar y tierra así como la Ley dePresupuesto de gastos públicos. El Presidente reaccionó declarando, enuna Proclama pública del 7 de enero de 1891 que, dada la situación deingobernabilidad producida, se renovaban las mismas leyes sobre esamateria dictadas el año anterior. Los partidos de la oposiciónrespondieron con el Manifiesto de los Representantes del Congreso a bordode la Escuadra, desconociendo las facultades del poder ejecutivo.Balmaceda, el 11 de febrero de 1891, ordena la inmediata clausura delCongreso Nacional. Comenzaba así una guerra civil, que duraría seis mesesy costaría la vida a más de 4.000 chilenos, en una población de algo másde dos millones y medio de habitantes.” Tomado de: Memoria Chilena,“Guerra Civil de 1891”, Disponible en:http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-706.html, consultado el25/11/13
18
visto en la personalidad autoritaria de Balmaceda,
el origen de todo el conflicto; otros lo describen
como una división interna de la clase gobernante; y
otros, más allá de estas causas políticas o
psicológicas, han buscado explicar este conflicto a
partir de la pugna de intereses económicos entre
una elite más tradicional, acostumbrada a detentar
el poder total; y una nueva oligarquía emergente,
más moderna, que junto con Balmaceda buscaba sentar
las bases de un Estado moderno.27
Es notable la gran labor de contener el Ejecutivo a través
del Congreso, hasta 1891 cuando el presidente en turno lo
suprimió. Desde el Congreso se emprendieron los mayores
golpes contra el autoritarismo y la implementación de
principios liberales fueron hechos. Hasta 1891 la tensa
relación entre el Gobierno y el Congreso ilustraría el eje
sobre el cual ha girado la política chilena liberal: “el
equilibrio necesario, en situación cambiantes, entre el orden
y la libertad.”28
27 Memoria Chilena, “Guerra Civil de 1891”, Disponible en:http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-706.html, consultado el25/11/1328 Jaksic, Iván y Serrano, Sol, “El gobierno y las libertades. La ruta delliberalismo chileno en el siglo XIX”, En: Jaksic, Iván y Posada, Eduardo(eds.), Liberalismo y Poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Fondo deCultura Económica, Chile, 2011, p.206
19
2.2. Finales del XIX y Principios del XX
Luego de la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra
Civil de 1891, se impuso en el país un régimen político
parlamentario, sistema que perduró hasta 1925, en el cual el
Estado sería dirigido por un parlamento y no por un solo
hombre, aunque la figura del Presidente permanecía, ya no
ejercería el mismo poder que en fechas anteriores.
Este periodo de República Parlamentaria fue de mucha
importancia para el desarrollo del liberalismo, así como para
cimentar las bases para establecer la democracia social en el
segundo cuarto del siglo XX, puesto que:
El periodo parlamentario, en lo fundamental, implicamaduración plena de la democracia política, delindividualismo liberal y triunfo indiscutido de lalibertad; pero, al mismo tiempo, representa un lentoalejarse de estas formas de convivencia histórica yun resuelto acercarse a la democracia social, alestatismo y a los complejos problemas que plantea lalucha por la igualdad.29
La lucha por la libertad, la destrucción del autoritarismo, la
secularización de las instituciones y la consolidación del
parlamentarismo fueron las grandes metas propuestas por la primera
generación de parlamentario30. Ahora bien, para principios de la
29 Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I:Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile, Editorial AndrésBello, 1974, p. 35730 Vicente Reyes, Ramón Barros Luco, Enrique Mac-Iver, Manuel Recabarren,Manuel J. Irarrázaval, Ismael Valdés, Melchor Concha y Toro, Diego Barios
20
segunda década del siglo XX, estos objetivos ya se habían
cumplido. La crisis de 1891 marcó la conquista de la última de las
libertades: la. Electoral.
No obstante, el periodo del Parlamentarismo marcó pauta al final
del siglo XX, dada una continua disputa política entre la
implantación del Laicismo al Estado y la pretensión creciente y
constante de la Iglesia Católica de tomar partido en las
discusiones concernientes al presente y para futuro de la nación.
El parlamento fue el escenario de debates entorno al
involucramiento de la Iglesia Católica en la prensa, en la
educación, su participación política y la permisión de los
matrimonios civiles.
2.2.1. Prensa
La prensa reflejó esta pugna entre laicismo y clericalismo.
Los grupos políticos anticlericales organizaban campañas
violentas en las que combatían la influencia de la Iglesia.
En 1862 los radicales dirigidos por Manuel A. Matta,,
fundaron el periódico La Voz de Chile, El Deber, que se publicaba
en Valparaíso desde el año 1875, remplazaría a La Voz de Chile el
cual dejó de publicarse en 1864. La Ley, fundado en 1894 por
el destacado político radical Juan Agustín Palazuelos, fue
condenado por la Curia como “diario impío” y su propietario
fue excomulgado en 1895. Por un auto de fe, el 18 de agosto
Arana son, entre otros, las figuras más representativas de esteliberalismo individualista y parlamentario. Tomado de Ibíd., p. 359
21
de '1895 fueron quemados en la puerta del palacio arzobispal
ejemplares de La Ley. Por otro lado, los conservadores y laIglesia tuvieron también sus periódicos: El Independiente, El
Estandarte Católico, El Chileno y El Porvenir.
Mariano Casanova, arzobispo de Santiago Chile en 1895, habíaexpedido un decreto en el cual censuraba el diario la Ley y elPoncio Pilato, puesto que presentaban fuertes críticas a laiglesia y chocaba ello con las intenciones de la misma.Prohibió su lectura y extendió la pena de excomunión a loscooperadores, accionistas, suscriptores, editores, redactorese impresores. Aun así los avances logrados por sectoreslaicos permitieron que estas sanciones fuerancontraproducentes. El tiraje de los diarios excomulgadosaumentó considerablemente a finales del siglo XIX.
En 1908 nació el semanario La Bandera y en 1912 el diario La
Unión, como respuesta a las intenciones eclesiales de seguir
fundando periódicos y diarios “en defensa de las verdades
religiosas”. Desde el semanario y el diario, se hicieron
mayores y más fuertes críticas a las pretensiones eclesiales
sobre el Estado. Pero de igual forma los periódicos y demás
medios impresos de la Iglesia, hicieron grandes acusaciónes
respecto a ellos y los demás medios liberales. En términos
metafóricos, eran saltos de pez fuera del agua. El
clericalismo dentro del periodo parlamentario, perdió
influencia, al punto, que luego de la segunda década del
siglo XX había quedado sin relevancia alguna.
22
2.2.2. Política
Desde el inicio del periodo parlamentario (1890-1891), las
tensiones políticas entre liberales, radicales y
conservadores, se habían calmado dado que los grupos
políticos habían formado una coalición con el fin de abolir
el gobierno de balmacedista. No obstante, una vez logrado
dicho objetivo, las disputas se acrecentaron por las pugnas
sobre la participación clerical en la política y sus
maniobras para contratar las medidas liberales. Renacen y se
acrecientan las disputas entre laicismo y clericalismo.
Inmediatamente después de la crisis del 91 los gruposliberales en unión de los radicales lograron aprobaruna reforma constitucional que fue promulgada el 7 dejulio de 1892 y que establecía: Artículo 1° Sesubstituye el artículo 21 de la Constitución políticapor el siguiente: Artículo 21. No pueden ser elegidosdiputados: 1° los eclesiásticos regulares, lospárrocos y vicepárrocos.31
El comunicado papal Renum Novarum en el año 1891, escandalizó
a las masas liberales y al insipiente grupo socialista. En
esa bula, se destacaron las ventajas de ser pobre y la
resignación a la vida precaria como constante en la31 Tomado de Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I: Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile,Editorial Andrés Bello, 1974, p. 217
23
cotidianidad de los obreros. Además el Renum Novarum motivaba
a los católicos a rechazar la comunidad de bienes propuesto
por el socialismo europeo. El dirigente obrero socialista
Víctor J. Arellano comentó en un diario de Iquique el
documento papal, acusando a la Iglesia de aceptar las
desigualdades sociales y al Papa de emplear un tono
paternalista y autoritario.
También los grupos laicos rechazaron enérgicamente no solo la
Renum Novarum, sino la Humanun Genus, encíclica publicada por
León XII en 1884, puesto que estaba destinada a condenar las
actividades de la masonería... Es menester precisar, que así
como el clericalismo apoyó y encontró soporte sobre los
conservadores y su partido, los masones dirigieron e
inspiraron a los grupos liberales y radicales en la lucha
contra el clericalismo. 32
Las disputas entre el —cada vez más fuerte— laicismo y una
postura que propendía por recuperar la influencia que tuvo la
iglesia en la política, fueron las más notorias situaciones32 “Según el Papa, una de las enseñanzas peligrosas de la masonería era suempeño por ‘suprimir del mundo todas las distinciones sociales’ y afirmas‘que todos los hombres tienen los mismos derechos y que son de condiciónperfectamente igual; y que todo hombre es naturalmente independiente.Por lo tanto, el pueblo es soberano y lo que gobiernas no tiene másautoridad que la que el pueblo les confiere…’ Con estas declaraciones laIglesia pasó a ser a los ojos de la masonería la institución másconservadores del mundo y por su esencia dogmático, enemiga delpensamiento libre, de la evolución y de todo progreso material o cultural” Tomado de Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I: Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile,Editorial Andrés Bello, 1974, p.200
24
que caracterizan mejor el periodo en el que se estableció la
República Parlamentaria. Hasta la primera década del siglo
XX, las contiendas políticas, que se desarrollaban, lograron
ponderar los principios del laicismo y en 1895 se vieron
impulsadas por la creación de sociedades obreras clericales.
Los Josefinos, como se denominaron los pertenecientes a esta
sociedad, tuvieron fuertes enfrentamientos con los sectores
obreros anti-clericalitas, los cuales dejaron numerosos
heridos, entre ellos el gobernador de Valparaíso Ramón Ángel
Jara quien apoyó la formación y la consolidación del grupo
obrero-clerical.
El Arzobispo Juan Ignacio González Eyzaguirre, dirigió la
Iglesia chilena hasta el año 1908 relevando a Mariano
Casanova. El nuevo prelado estuvo convencido de que la
mansedumbre y la humildad evangélica, daban más honra y
dignidad a la Iglesia que un enfrentamiento áspero contra el
laicismo.
[…] estimó necesario aplicar la encíclica de LeónXII Renum Novarum para que no se alejaran de laIglesia los obreros, atraídos por las agrupacionespolíticas de avanzada. Podemos sintetizar su labor entres aspectos fundamentales: La educación. Ladifusión de la prensa católica y principalmente supreocupación por los obreros.33
33 Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I:Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile, Editorial AndrésBello, 1974, p.224
25
Su simpatía le ayudó a conquistar el apoyo de algunos sectores
obreros, del mismo modo, el respeto de poderes políticos. No
obstante, entró en contraposición con la postura que mantenía
monseñor Sibilia de mentalidad y de temperamento opuesto al
del Arzobispo González. Enrique Sibilia representó al prelado
altanero batallador, dispuesto a defender violentamente los
intereses de la Iglesia.
La postura de Monseñor Sibilia se hizo notable en marzo de
1910, cuando el gobierno Parlamentario ordenó la expulsión de
todos los clérigos peruanos que ejercían el ministerio
sacerdotal en Tacna y Arica. Frente a esa situación, Sibilia
protestó oficialmente contra esta resolución en la cual se
ofendía, según él, el sentimiento nacional. A raíz de ellos,
los ataques contra el Internuncio empezaron a crecer cada vez
más, sumándose a estos los estudiantes universitarios. Ya en
1913 los rumores sobre la venta de los bienes de las
comunidades religiosas realizada por Monseñor para enviar
dinero a Roma, eran vox populi. Decidió Sibilia que ante las
constantes denuncias públicas respecto de su labor como
Monseñor, lo mejor era alejarse de Chile y dejar en su lugar
al nuevo Monseñor. Vagni.
Empero, el Vaticano consideró que Sibilia debía ejercer un
cargo diplomático en representación de La Santa Sede en
Chile. El ministro de Relaciones Exteriores Enrique Villegas,
aceptó la proposición del Vaticano, sin embargo, agregó que
26
ello podría acarrear varios disturbios sociales. Así, las
pugnas entre clericalismo y laicismo se acrecentaron cuando
los estudiantes universitarios realizaron más de una decena
de manifestaciones ruidosas “y en la Cámara de Diputados por
Santiago, Luis Izquierdo, formuló interpelación contra
ministro de Relaciones Exteriores por haber permitido el
regreso de Enrique Sibilia, hecho que el diputado calificó
atentatorio a la soberanía y dignidad nacionales”.34
Luego de 1914, las pugnas entre clericalismo y laicismo
fueron más álgidas en el campo electoral... En esta época se
discutió apasionadamente sobre la legitimidad o la
ilegitimidad de la intervención del clero en las actividades
políticas.
Apoyados en el artículo 8° de la Constitución y 26 dela Ley de Elecciones, muchos estimaban que conrespecto al clero regular, a los párrocos yvicepárrocos, existía prohibición absoluta paraintervenir de cualquier manera en las contiendaspolíticas. El voto supone independencia y libertaddel ciudadano que sufraga. El religioso que haprometido solemnemente guardar obediencia a sussuperiores no es un elector libre e independiente.
34 Los movimientos estudiantiles no solo lograron la definitiva renuncia ysalida de Sibilia de Chile, sino que los sucesos estudiantiles dieronorigen a un sumario a cargo de un ministro de la Corte de Apelaciones yprovocaron también la renuncia de1 gabinete Barros Jara-Villegas, queapoyaba a los sectores clericales, en el año 1914. Tomado de HeiseGonzález, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I:Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile, Editorial AndrésBello, 1974, p. 228-231
27
Por su parte, los conservadores y la Iglesia pensabanque la inhabilidad parlamentaria establecida por laConstitución no lleva consigo la prohibición de quelos párrocos y vicepárrocos hagan uso de su influenciaen favor de los candidatos que prefieran.35
Los curas consideraban que si bien no tenían un espacio como
parlamentarios en el congreso, estaban obligados a trabajar
para el incremento de la fe y por el predominio de la
Iglesia. Ellos constantemente se preocuparon para que las
leyes civiles fuesen favorables al catolicismo y no
contrarias. Y dado que las leyes eran dictadas por los
miembros del congreso, ellos también debían estar en el
congreso.
Para 1914, las disputas por la participación política de los
clérigos en el campo electoral, tomarían más fuerza, ya que
se decide renovar los registros electorales, en los cuales se
discute el derecho de inscripción del clero regular en las
elecciones. No obstante, en ese mismo año las juntas
inscriptoras de Valparaíso, se negaron a aceptar las
postulaciones de los clérigos. Posteriormente la Corte de
Valparaíso, recibió las denuncias de los clérigos, las cuales
fueron revocadas, negando a los religiosos el derecho de
inscripción electoral.
35 Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I:Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile, Editorial AndrésBello, 1974, p. 231
28
A finales de 1918 el vaticano erige como arzobispo de
Santiago a Crescente Errázuriz, quien mantenía una postura en
la cual los clérigos no debían interferir en la política,
pero sostenía que la iglesia no se podía separar del Estado.
Combatiría fuertemente contra
[…] los hábitos de intervención político-electoraldel clero y debió enfrentar la resistentica no solode los obispos, sino también de los personeros delPartido Conservador, que , a cambio de la protecciónpolítica que le brindaban a la iglesia, se sentíancon derecho a disfrutar de la influencia moral,política y económica de esta. 36
Pero al arzobispo Errázuriz, también le correspondió afrontar
el problema de la separación de la Iglesia y el Estado
planteado en la crisis política de 1924, la cual condujo a la
redacción de la Constitución de 1925. El prelado se opuso a
esta reforma, expresando al pueblo que esta implicaba la
negación de Dios y que como tal, debía ser combatida y
rechazada, mientras que le expresaba al Jefe de Estado en
turno. Arturo Alessandri, que no aceptaría dicha separación
si antes no la había manifestado una autoridad eclesiástica.
2.2.3. Educación
36 Ibíd. 241
29
Otro problema que planteó la pugna entre el laicismo y el
clericalismo fue el de la enseñanza. Mientras el Partido
conservador argüía que el sector Educación debía estar
administrado por la Iglesia, las posturas Liberales y
Radicales convergían en que este debía tener autonomos de la
iglesia, el estado debía ser docente y garante de libertad
de la Enseñanza.
Desde 1892 el Partido Conservador empezó la redacción de un
proyecto de ley en el cual proponía atacar los diversos
aspectos del Estado como docente. Para 1893 Jorge Montt
promulgó un reglamento general, Ley sobre colación de Grados, en los
cuales se destacan la supresión de los exámenes anuales, la
creación de comisiones examinadoras y la reglamentación de
los exámenes. No obstante, el imperante laicismo dejó
inconforme a los partidarios conservadores al consagrarse la
libertad de exámenes
Las disputas crecieron en el campo de la Educación cuando en
1894, en el gobierno de Jorge Montt, sectores liberales y
laicos pidieron a este que se suprimiera la Facultad de
Teología en la Universidad de Chile, pero fue una propuesta
que no se realizó.
2.2.4. Matrimonio Civil y Registro Civil
30
Si bien las constantes disputas entre el laicismo y el
clericalismo se comprenden en campos como la prensa, la
política y la educación, la aplicación de las leyes al
matrimonio y de registro civil proporcionó también engorrosas
pugnas entre el clero y los grupos laicos.
Las políticas que regulaban el matrimonio estuvieron hasta
1857 reglamentadas por el derecho Castellano expresado en las
Siete Partidas hecha en el siglo XIII. Ello significó que la
iglesia a través de los sacramentos ejercía influencia sobre
la organización familiar de las personas, aún lograda la
Independencia. En el año de 1857 se estableció el primer
Código Civil en Chile en el cual se estipuló el matrimonio
como un contrato civil de dos personas, pero no delimitó el
poder que ejercía la iglesia sobre estado civil de las
personas.
Las polémicas que surgieron frente a esta medida no se
hicieron esperar. La representantes de la iglesia y
partidarios clericales, preconizaron que el matrimonio era
una sacramento católico, y por lo tanto, al
institucionalizarlo y reglamentarlo el Estado iba en contra
vía de los principios católicos. No obstante, desde 1861 los
grupos liberales y radicales con tendencia laicista exigieron
la separación de Estado frente a la iglesia en este campo. En
ese momento se planteó la controversia acerca de la
31
naturaleza del matrimonio: si era un contrato o un
sacramento.
Los sectores laicos reclaman el derecho del Estadopara legislar sobre el matrimonio, que debe ser unacto meramente civil. La base de la sociedad es lafamilia, que se genera en el matrimonio. Este produceimportantes efectos jurídicos entre los contrayentes,entre padres e hijos, como igualmente sobre losbienes, que debe reglamentar la ley. 37
Además Heise considera que dado que a lo largo del siglo XIX lostriunfos que había tenido los principios de la Revolución Francesa
(libertad, igualdad y fraternidad) en el consiente de las
personas, no era posible aceptar que el Estado dejase en las manos
de la Iglesia la reglamentación de tan importante institución.
El Estado no puede ni debe dar validez legal alsacramento del matrimonio ni considerarlo como unacto jurídico, fuente de derechos y obligaciones.Finalmente, de todos los sacramentos, éste es elúnico que produce efectos en esta vida, y efectos deorden indiscutiblemente material. Es necesarioreconocer y aceptar la libertad de conciencia; porconsiguiente, la ley no puede imponer el matrimonioreligioso a los contrayentes no católicos.
Basados esta orientación, los sectores y partido con
tendencia laica, consideraron el matrimonio como un contrato
civil que se hacía frente al Estado y no frente a la Iglesia.
Aun así la postura de la Iglesia y de los católicos se
37 Tomado de Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I: Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile,Editorial Andrés Bello, 1974, p.261
32
mantuvo en que el matrimonio era un sacramento regido por el
derecho canónico, y ningun estado, católico o laico, tenía el
derecho de establecerlo como en un contrato.
Grupos laicistas y clericales se sostenían y mantenían a sus
respectivas posturas a lo largo del siglo XIX. No obstante,
se puede argüir que hubo fuertes triunfos por parte del
laicismo, cuando en 1884 se aprobó la Ley de Matrimonio Civil que
había propuesto el presidente en turno Domingo Santa María.
En esta ley se estableció en su artículo 1:
El matrimonio que no se celebre con arreglo a lasdisposiciones de esta lei, no produce efectosciviles. Es libre para los contrayentes sujetarse ono a los requisitos i formalidades que prescriben larelijión a que pertenecieren. Pero no se tomará encuenta esos requisitos i formalidades para decidirsobre la validez del matrimonio ni para reglar susefectos civiles38
Con esta Ley, pasó a ser obligación de las autoridades
civiles del Estado, otorgar a las parejas el status civil de
casados, o divorciados ser era el caso. Del divorcio se
expresó en la Ley, que no disolvía el matrimonio, sino que
suspende la vida común de los conyugues. Además podía ser
temporal o perpetuo dicha suspensión. Las causas por las38 El texto conserva la ortografía y gramática con la cual se redactó enel Diario Nacional. Tomado de Santa María, Domingo. “Lei de matrimonio civil,16 de enero de 1884”. En: Boletín de las leyes i decretos del gobierno. Primer Semestre de1884, Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1885, pp. 148-160. Disponibleen Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chilehttp://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-67820.html. Accedido en26/11/2013.
33
cuales se podía solicitar ante un juez el divorcio, también
quedaron sustentadas en esta ley.39
La libertad de Culto permaneció en pie, y dado que había para
la fecha un mayor auge de comunidades religiosas diferentes a
la católica, se hizo menester para el Estado hacerse cargo de
este campo, dado que un matrimonio tenía implicaciones
sociales y judiciales.
Heise clarifica que al no reglamentarse “la precedencia”, la
institución del matrimonio civil perdió toda eficacia; además
solo “una ínfima minoría” respetó la ley. Este incumplimiento
39Las causas se relacionan a continuación y hacen parte del artículo 21.Es válido resaltar el artículo 22, que establecía que “las causales 5, 6,7, 8 y 12 no son suficientes para pedir y decretar divorcio perpetuo.Adulterio de la mujer o del marido.”“Malos tratamientos graves i repetidos, de obra o de palabra. Ser uno delos conyujes autor, instigador o cómplice en la perpetración opreparación de un delito contra los bienes, la honra o la vida del otroconyugue. Tentativa del marido para prostituir a su mujer. Avaricia delmarido, si llega hasta priva a su mujer de lo necesario para la vida,atendidas sus facultades. Negarse la mujer, sin causa legal, a seguir asu marido. Abandono del hogar común, o resistencia a cumplir lasobligaciones conyugales sin causa justificada. Ausencia sin justa causa,por más de tres años. Vicio arraigado de juego, embriaguez o disipación.Enfermedad grave, incurable y contajiosa. Condenación de uno de losconyujes por crímen o simple delito. Malos tratamientos de obrasinferidas a los hijos, si pusieren en peligro su vida. Tentativa paracorromper a los hijos o complicidad en su corrupción” El texto conservala ortografía y gramática con la cual se redactó en el Diario Nacional.Tomado de Santa María, Domingo. “Lei de matrimonio civil, 16 de enero de1884”. En: Boletín de las leyes i decretos del gobierno. Primer Semestre de 1884, Santiagode Chile, Imprenta Nacional, 1885, pp. 148-160. Disponible en MemoriaChilena, Biblioteca Nacional de Chilehttp://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-67820.html. Accedido en26/11/2013.
34
produjo la desorganización de la familia y aumentó
considerablemente el número de hijos ilegítimos. “La mayor
parte del pueblo contrajo únicamente el matrimonio canónico,
infringiendo abiertamente la ley”40
Todas las consecuencias negativas de la ley de 1884 tuvieron
mayor preponderancia con la reacción del clero. En vista de
ello en 1885 se estableció por el Parlamento que todo
funcionario religioso a quien se acudiese para la
autorización del matrimonio deberá exigir antes de la
celebración del acto, la comprobación de haberse otorgado el
matrimonio civil en conformidad con la ley de 1884. Es decir,
que toda autoridad eclesial antes de realizar un matrimonio
debía exigir el certificado oficial otorgado por una
autoridad civil concediendo el matrimonio civil.
Para los últimos años del siglo XIX, las pugnas entre
sectores laicistas y clericalistas, menguó considerablemente.
El Vaticano aceptó la medida de introducir el matrimonio
civil. La Santa Sede, motivaba a los clérigos que después de
instruir en los sacramentos se presentasen ante el oficial
civil a legalizar la unión. Además envió obispos a Chile con
instrucciones necesarias para que estos conservaran a los
fieles: Luego del bautizo del infante, inscribirlo en el
Registro Civil. 4043 Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I:Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile, Editorial AndrésBello, 1974, p. 263-264
35
En el periodo parlamentario los problemas creados porLa Ley de 1884 no tuvieron una soluciónsatisfactoria, a pesar de la buena disposición dealgunos prelados como el obispo de La Serena CarlosSilva Cotapos y el arzobispo Crescente Errázuriz. Elprimero de estos prelados reconoció expresamente ladiferencia entre el matrimonio como contrato y elmatrimonio como sacramento. El arzobispo CrescenteErrázuriz ordenó al clero exigir sus feligreses elcumplimiento de la ley de matrimonio civil. Laprecedencia del matrimonio civil quedó legal ydefinitivamente resuelta por Ley N° 4.808 del 10 defebrero de 1930, sobre "Registro Civil”.41
2.3 Fin de la República Parlamentaria y Democracia Social
La República Parlamentaria representó un eslabón en la
creciente democratización, constituye el antecedente
inmediato de la democracia social. Heise establece que
Republica Parlamentaria fue el periodo embrionario de las
políticas sociales del siglo XX. Expresa además que el
periodo parlamentario, en lo fundamental, implica la
maduración plena de la democracia política, del
individualismo liberal y el triunfo indiscutido de la
libertad.
La lucha por la libertad, la destrucción del autoritarismo,
la secularización de las instituciones y la consolidación del
41 Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I:Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile, Editorial AndrésBello, 1974, p. 268
36
parlamentarismo habían sido las grandes metas de la Republica
Parlamentaria. Al comenzar la segunda década del siglo XX
estos objetivos, que habían sido comportados por algunos
partidos políticos, se habían cumplido. La conquista de la
Libertad Electoral lograda luego de la crisis de 1891, fue
una de las conquistas más importantes logradas por y para
los partidos políticos. Además, se habían consolidados los
anhelos de los sectores liberales y radicales de secularizar
las instituciones estatales. La democracia política había
llegado a su plenitud.42
Sin embargo la postguerra trascendió en Chile como una crisis
del liberalismo parlamentario; con el fin de la Primera
Guerra Mundial, las políticas del Estado cambiaron y se
enfocaron en una democracia social
La Primera Gran Guerra, que significó el derrumbe detodos los valores para dejar lugar a otros,
42 Heise estipula que luego de 1912 surge una segunda generación depolíticos en el Parlamento, que eran descendientes directos, en lamayoría de casos, de la primera generación que afrontó la Crisis de 1891y la Guerra del Pacífico. Entre los liberales resaltó a “Augusto Matte,Manuel Rivas Vicuña, Eliodoro Yáñez y Arturo Alessandri, cuatro ilustresprecursores de nuestra legislación social”. Entre los “jóvenesnacionales” se destacó “Agustín Edwards Mac-Clure, Rafael SotomayorGaete, AIberto Edwards, Miguel Varas Velásquez”. Entre los radicales, sunueva promoción de políticos fueron “Armando Quezada Acharan, ValentínLetelier, Enrique Oyarzún, Pedro Aguirre Cerda, Pablo Ramírez, WashingtonBannen.” Y el Partido Demócrata renueva sus cuadros directivos conpolíticos como “Ángel Guarello, Guillermo Bañados, Nolasco Cárdenas yZenón Torrealba”. Tomado de Heise González, Julio, Historia De Chile. El PeríodoParlamentario 1861-1915, Tomo I: Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno,Chile, Editorial Andrés Bello, 1974, p. 358-362
37
fortalecerá el nueve espíritu de solidaridad social yla nueva filosofía política Este conflicto –en elcual se inmolaron once millones de hombres- valorizóla participación de las clases inferiores en laconflagración, y terminada ésta, cada Estado creyóde su deber arbitrar medios para mejorar lascondiciones de vida de estas clases.43
Además del Periodo entre Guerras se resaltó la gran
conflagración de principios y el surgimiento de nuevos
movimientos políticos e ideológicos a nivel mundial. En
Chile, los sectores sociales tuvieron contacto con estas
ideologías e impulsaron movimientos socialistas que en el
siglo pasado se había inaugurado. El parlamentarismo perdió
su “aureola” de formula política de avanzada. “La vida
burguesa con su tono aristocrático no entusiasmaba a las
nuevas generaciones; el liberalismo individualista ya no
representaba ciencia política alguna, sino simplemente el
egoísmo de una clase social”44
En Europa y Asia menor los trastornos revolucionarios
terminaron con el liberalismo político. El “espíritu social”
se levantó reformando la manera en la que se administra la
economía nacional, adquiriendo un manejo con criterio social.
Comenzó la era de los derechos sociales y económicos. Era
necesario crear una sociedad más “humana” y justa,
fundamentada en las mejores condiciones de vida. En este43 Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I:Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile, Editorial AndrésBello, 1974, p. 42544 Ibíd. 426
38
momento coyuntural el concepto de democracia adquiere mayor
preponderancia en las secciones sociales y populares, no sólo
entorno a la participación política sino también enfocada a
la igualdad social y a la economía. “Era una actitud
resueltamente anti-individualista.” 45
En Chile, ya en 1918, más que una actitud, el espíritu social
anti-individualista sucumbió en el espíritu (entendido como
impulso hacia el progreso) de las masas de trabajadores y en
la clase media. Las manifestaciones en las cuales participan
estudiantes, obreros y hombres públicos inundaron las calles
de las principales ciudades de Chile (Valparaíso, Concepción,
45 “[Si a principios del siglo XX] la acción de Estado eratodavía discutida y ardientemente atacada por el liberalismo,después de la primera guerra mundial quedó establecido comoun principio político indiscutible la necesidad de que elEstado Organice los intereses superiores de la vida nacional.En Chile, desde los albores de la presente centuria loshombres públicos insinúan la necesidad de la intervenciónestatal en la solución de los problemas sociales, como lashabitaciones para obreros, los procedimientos de conciliaciónen los conflictos del trabajo, etc.” Óp. Cit.429
39
Santiago…), buscando con la ayuda de Arturo Alessandri
Palma46 la redención social.47
Con el fin de la Primera Guerra Mundial, llegó una depresión
económica mundial, ocasionando la paralización del comercio
exterior que tenían varios países con potencias
norteamericanos y europeas. Chile fue uno de los países que
paró las exportaciones de sus mercancías. Esta paralización
se debió a que en la mayoría de los casos a la aparición de
materiales sintéticos, que eran más económicos para los
compradores exteriores. Ante ello, muchas de las extractoras
46 Arturo Alessandri Palma es considerado el político más importante de laprimera mitad del siglo XX, donde tuvo un papel protagónico comoPresidente de la República entre 1920-1925 y 1932 -1938. Descendiente de italianos, nació en 1868 en la hacienda de Longaví,provincia de Linares. En 1880 ingresó al Colegio de los Padres Francesesen Santiago. Una vez egresado inició sus estudios de leyes en laUniversidad de Chile, donde realizó su memoria sobre las habitacionesobreras, donde denunciaba las condiciones en que vivían los sectorespopulares. [Asumió la presidencia en 1920] representando los deseos de uncambio de vastos sectores de la sociedad chilena. Sin embargo, durante elprimer gobierno de Alessandri la economía se reactivó parcialmente y losproyectos de legislación social y laboral no avanzaron en el CongresoNacional. El descontento hizo crisis el 4 de septiembre de 1924, cuandoun movimiento militar tomó las riendas del poder y el Congreso aprobó sinmayor debate las leyes sociales que estaban pendiente”. Tomado deBIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Arturo Alessandri Palma (1868-1950).Memoria Chilena. Disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3307.html. Accedido en 9/12/2013.47 Con el fin la Gran Guerra se ampliaron sus funciones del Estado en losaspectos políticos, económicos y sociales. Especialmente los problemaspor las cesantías, los salarios, la habitación de los obreros y losconflictos del trabajo, y la prevención de huelgas de trabajadores,obligaron al Estado a ser garante de los beneficios de la poblacióncivil y trabajadora.
40
de salitre natural en Chile despidieron en masa a los obreros
sin darles indemnización de ninguna especie. Las migraciones
de desempleados del norte (centro minero del país) al centro
fueron constantes en entre 1920-1921.
Frente a esa situación económica, Arturo Alessandri se
postula para la presidencia de la república y desde 1918
empieza a transformar los métodos y las estrategias
electorales. Antes de 1918 no habían surgido en la vida
pública candidatos que mantuvieran contacto directo con el
electorado. Alessandri se mostró como alguien capaz de
organizar personalmente su campaña de interacción con la
población civil con discursos de agitación popular.
El obrero discutía públicamente los problemas nacionales; los
estudiantes abandonaban las aulas de clases para ir a
escuchar discursos en pro de la democracia e igualdad social;
la clase media habían comprendió todo el alcance de las
nuevas ideas de fraternidad social; y Alessandri aprovechó
esta situación para motivar a las población a civil a
levantarse con el propósito de lograr la democracia e
igualdad social que solicitaban. De esta forma descubrió la
fuerza que había tras la agitación popular, incentivándola
con discursos académicos que enaltecían las multitudes de
forma tal, que llegó a representar las aspiraciones de la
41
clase media y proletariado. “Fue objeto de una veneraciones
casi religiosa por parte de las masas trabajadoras”48
Fueron su postura anti-burguesa y su iniciativa contra los
valores tradiciones, los que lo llevaron a ganar las
elecciones y llegar a la presidencia en 1920.
Los proyectos de ley que propuso Alessandri enfocadas en
reformas sociales para de incentivar la democracia y la
igualdad social, habían quedado estancados en el Congreso.
Por ello, durante su gobierno siempre animó y acompañó a las
masas en sus manifestaciones con las cuales buscaran lograr
por las vías de hecho la democracia social. Pero tras cuatro
años de estancamiento legislativo del gobierno de Alessandri,
el 2 de septiembre de 1924 un grupo de oficiales jóvenes del
ejército encabezados por Marmaduke Grove y Carlos Ibáñez se
reunió en la galería del Senado y presionó a los
parlamentarios a que votaran en contra de la dieta
parlamentaria49.
Dos días después y tras el apoyo a los amotinadospor el general Luis Altamirano, los oficiales enconflicto expusieron sus demandas al presidenteAlessandri: suprimir la dieta, aprobar de manerainmediata un impuesto a la renta, promulgar el
48 .” Tomado de Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario1861-1915, Tomo I: Fundamentos Histórico-Culturales De Parlamentarismo Chileno, Chile,Editorial Andrés Bello, 1974, p. 43549 Un proyecto de ley en el cual se declaraba que la gratuidad del cargode parlamentario no obstaba a conceder a los senadores y diputados,mediante ley, asignaciones a título de gastos de representación.
42
Código Laboral que había presentado meses antes elgobierno al Congreso, mejoras salariales para losmilitares y la renuncia de tres ministros delgabinete. Al poco tiempo, el Congreso aprobó sin lamenor protesta las leyes sociales que exigían losmilitares. Alessandri, viéndose cautivo de losmilitares, renunció el 11 de septiembre y ese mismodía asumió el poder una Junta de Gobierno presididapor el general Altamirano.50
Los militares reformistas, depusieron el 23 de enero de 1925
a la Junta de Gobierno y, una vez en el poder, llamaron al
exiliado Alessandri para que retomara las riendas del
gobierno. Estando de nuevo en Chile, Alessandri propuso la
elaboración de una constitución que reemplazara el régimen
parlamentario por el presidencial. Pero la mayoría de la
población civil chilena era contraria al régimen presidencial
y optaban por un parlamentarismo reglamentado. Las secciones
políticas se enfrentan diplomáticamente. Algunas secciones
comunistas conspiraban que esta medida era semejante al
establecimiento de régimen autocrático, un peligroso régimen
autoritario y de fuerza. En contraposición, algunas secciones
liberales apoyaban la formalización de la Constitución
Presidencialista.
Al final, fue aprobada la Constitución en 1925, dado término
a la republica Parlamentaria y dado inicio a la Republica
50 BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. "Movimientos militares", en: CarlosIbáñez del Campo (1877-1960). Memoria Chilena. Disponible enhttp://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94574.html . Accedido en9/12/2013.
43
Presidencial. Los poderes políticos se renovaban formalmente
a través de mecanismos constitucionales y, progresivamente
nuevos grupos sociales comenzaron a participar en la
política. Ese mismo año, en octubre, renunció Alessandri, y
su Ministro del Defensa tomó el poder en 1927.
3. Positivismo Chileno
Desde 1861 el laicismo se acentúa como la bandera doctrinaria
más prestigiosa del liberalismo chileno. La filosofía
positivista y el racionalismo de la época habían penetrado
todos los estratos de la burguesía chilena, lo cual impulsó
el laicismo y dio sólido fundamento doctrinario y un notable
prestigio.51 Según Heise la postura individualista implícita
en la mentalidad liberal y burguesa, fue una de las raíces
más profundas que asentó la incredulidad del siglo XIX y
primer tercio del siglo XX. “El individualismo destruyó esa
intima conexión entre la vida y la religión, tan
característica en la época colonial y en la primera mitad del
siglo XIX […]”52. Sin lugar a dudas el laicismo representó el
proceso de emancipación espiritual frente a la religión. Pero
51 “Se hacía mofa del clero y de las ceremonias religiosas, de laconfesión y de los sacramentos, del infierno y del purgatorio. Para ellaicismo todo esto pertenecía al pasado y representaba fanatismo,ignorancia y superstición.” Tomado de Heise González, Julio, Historia DeChile. El Período Parlamentario 1861-1915, Tomo I: Fundamentos Histórico-Culturales DeParlamentarismo Chileno, Chile, Editorial Andrés Bello, 1974, p. 21852 Ibíd., p. 197
44
como advirtió Heise, los chilenos del periodo parlamentario
debieron luchar dramáticamente con su propia conciencia y con
arraigadas preocupaciones sociales.
Las interpretaciones hechas en el siglo XIX de la Filosofía
Positivista, estuvieron influenciadas por los problemas y las
condiciones político-sociales que afrontaba cada país, e
incluso, como es el caso de Chile, estaban determinadas por
síntesis filosóficas como es el caso de las posturas
expresadas por José Victorino Lastarria y Valentín Letelier.
Otros exponentes como los hermanos Juan Enrique, Jorge y Luis
Lagarrigue, pensaron en un positivismo completo para Chile.
Esto es, la aceptación en el ámbito religioso del
Positivismo, la religión de la Humanidad.
Los principios fundamentales del liberalismo, y
principalmente el de la protección al individuo frente a los
abusos de la autoridad, tuvieron una rápida y duradera
recepción en Chile desde que se asumieran formas republicanas
a partir de la Independencia 53 hasta 1823. Estos principios
serían tomados por Lastarria en 1868, junto con el laicismo,
cuando el positivismo le había sido conocido. El paralelismo
de este con sus ideas liberales le había sorprendido,
originando su adhesión al mismo. En adelante, el positivismo
germinó en la élite intelectual de la República chilena. Se53 Jaksic, Iván y Serrano, Sol, “El gobierno y las libertades. La ruta delliberalismo chileno en el siglo XIX”, En: Jaksic, Iván y Posada, Eduardo(eds.), Liberalismo y Poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Fondo de Cultura Económica,Chile, 2011, p. 177
45
aceptará total, parcial, o se negará pero en todo caso estará
presente provocando comentarios y discusiones. Estas tendrán
como epicentro a la Sociedad de la Ilustración desde su
creación en 1872 y la Academia de Bellas Letras, fundada por
Lastarria en 1873, la cual se fundó con el fin de instalar y
mantener un espacio vivo de reflexión sobre la necesidad de
lograr la emancipación mental del pueblo chileno respecto de
los resabios coloniales y a fin de congregar nuevamente, a
parte de los más ilustres, representantes del liberalismo
político para hacer frente al creciente poder de los
elementos más conservadores de la sociedad54.
Ahora bien, sin importar la tendencia, heterodoxa u ortodoxa55
seguida por los ilustres del siglo XIX en Chile, fueron ellos
los interpretes que se dispusieron a pensar y divulgar la
filosofía positiva a través de publicaciones, conferencias, y
de la fundación de sociedades de debate y discusión.
Filosofía moral, política, historia, educación, mujer y
sociedad, fueron sólo algunos de los temas que se estudiaron
bajo la óptica del positivismo56. A pesar de las diferencias54 A ellas acudieron y participaron activamente jóvenes prosélitos comolos hermanos Lagarrigue y Valentín Letelier. En ellas se realizabanlecturas y comentarios de las obras de los representantes del positivismofrancés e inglés: Augusto Comte, Emile Littré y John Stuart Mill.Memoria Chilena, “La Filosofía Positivista en Chile (1873-1949)”,Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-690.html#presentacion, consultado: 22/10/1355 Zea, Leopoldo, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica: Del Romanticismo alPositivismo, Colegio de México, México, 1949, p.187-18856Memoria Chilena, “La Filosofía Positivista en Chile (1873-1949)”,Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-
46
entre los heterodoxos (José Victorino Lastarria y Valentín
Letelier) y los ortodoxos (Juan Enrique, Jorge y Luis
Lagarrigue), ambas posturas adoptaron el positivismo como
doctrina educativa. Es decir, buscaban mediante un método
pedagógico de enseñanza-aprendizaje, llegar a formar un nuevo
tipo de hombre libre de todos los defectos que el ciudadano
chileno heredó de la Colonia y con un gran espíritu práctico.57
Leopoldo Zea, manifiesta que en Chile tanto el Positivismo
comtiano y el de John Stuart Mill fueron amalgamados con
postulados liberales ingleses. Fue una interpretación mediada
por los postulados liberales que les había permitido llegar a
la independencia. José Victorino Lastarria (1817-1888) fue
uno de los primero positivistas, para el cual el positivismo
significaba una ideología liberal; por lo cual, hacía del
mismo un instrumento al servicio de la defensa de las
libertades políticas de su pueblo. Valentín Letelier (1852-
1919), compartía la interpretación hecha por Lastarria.
Estos se oponían a la religión de la Humanidad proveniente de
la filosofía positiva de Comte, pues ello no significaría un
avance o progreso para Chile, ya que pasar de una religión
a otra impedía ejercer las libertades más intrínsecas del
hombre. Además él manifestaba su deseo de que el Liberalismo
y la Filosofía Positiva convivieran y la Religión de la
690.html#presentacion, consultado: 22/10/1357 Zea, Leopoldo, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica: Del Romanticismo alPositivismo, Colegio de México, México, 1949, p. 48
47
Humanidad fue un claro punto de choque al intentarlo. Por
esto, en lugar de renunciar al principio de laicismo del
liberalismo, renunció al principio religioso comtiano. Ello
entendible, dado que se buscaba una emancipación de la
mentalidad católica-española y al introducir una religión
propuesta por un francés, no se lograría una verdadera
emancipación, sino que se cambiaría de religión, y al
parecer, estas no eran las intenciones de Lastarria.
José Victorino Lastarria, era de una postura más radical el
cual serviría de puente hacía un liberalismo más positivista,
influenciado por el pensamiento de Augusto Comte. Se formó en
el Liceo de Chile y en él conoció y se empapó de la filosofía
de Bentham. Desde 1830 hasta 1840, dio en el Colegio Romo un
curso en el que exponía la filosofía de Montesquieu,
Constante y Bentham. En 1849 hace parte del Congreso y junto
con Federico Errázuriz redactan las Bases de la Reforma.
El eje fundamental del pensamiento de Lastarria
radicó en las libertades, principalmente en los
aspectos políticos y religiosos y especialmente en
la libertad y la seguridad individual frente a los
recursos autoritarios, […]. Pero su encuentro con
[la filosofía de] Comte en la década de 1860 le
llevó a enfatizar el «progreso» como la necesidad
fundamental para el desarrollo democrático.58
58 Jaksic, Iván y Serrano, Sol, “El gobierno y las libertades. La ruta delliberalismo chileno en el siglo XIX”, En: Jaksic, Iván y Posada, Eduardo(eds.), Liberalismo y Poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Fondo de
48
Entendía que la emancipación política y económica sería
lograda desde el Liberalismo, pero concibió que la mentalidad
de la población chilena e hispanoamericana, sería
independizada de la mentalidad Católica española y aun la
política (laicismo) con la Filosofía Positiva, dado que esta
no recurría a las causas sino que estudiaría la materia de
cada ciencia y así, aportaría leyes según las propiedades o
funciones de dicha materia59.
Lastarria y Comte resultaron antagónicos, puesto que mientras
Comte partía de la sociedad, Lastarria partía del individuo,
siguiendo claramente los postulados liberales. “José
Vicentino Lastarria […] mantenía su fe en la libertad
individual, a pesar del sesgo anti-individualista del
positivismo, y sacó la conclusión de que la libertad estaba
destinada a aumentar con el progreso de la sociedad.”60
Cultura Económica, Chile, 2011, p.20659. “La filosofía positiva, cuyo carácter fundamental consiste en mirartodos los fenómenos como sujetos a leyes invariables, considerando comoabsolutamente inaccesibles i vacío de sentido, para toda investigación,lo que se llama causas, sean primarias o finales, clasifica las ciencias enun orden histórico i lógico, […]. Las ciencias [… deben] satisfacer lanecesidad fundamental de conocimiento que esperimentan nuestrainteligencia de conocer las leyes de todos fenómenos.; […]. Estanecesidad […] no podemos satisfacerla concibiendo los hechos confacilidad de un modo positivo, volvemos a las explicaciones teolojicas imetafísicas, […]. Esto sería una inconsecuencia…” Lastarria, JoséVictorino, “Lección Primera”, en: Lastarria, José Victorino, Lecciones dePolítica Positiva, profesadas en la Academia de Bellas Artes. Santiago de Chile, Imprentade El Ferrocarril, 1874, pp. 8-9
60 Hale, Charles, “Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930”, En: : Leslie Bethell (ed.) Historia de América Latina, Tomo 8, Editorial
50
BIBLIOGRAFÍA.
BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. La Filosofía Positivista
en Chile (1873-1949). Memoria Chilena. Disponible en
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-
690.html#presentacion. Accedido en 20/10/2013.
________________________. La Guerra Civil de 1891.
Memoria Chilena. Disponible en
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-706.html.
Accedido en 24/11/2013.
_________________________. La república parlamentaria
(1891-1925). Memoria Chilena. Disponible en
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3537.html.
Accedido en 24/11/2013.
________________________. "Movimientos militares", en:
Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960). Memoria Chilena.
Disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-94574.html . Accedido en 9/12/2013.
________________________. "Postura ultramontana", en: La
prensa católica en Chile (1843-1891). Memoria Chilena. Disponible
en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-
96980.html. Accedido en 26/11/2013.
51
________________________. "Revolución de 1851", en:
Manuel Montt Torres (1809-1880). Memoria Chilena. Disponible en
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96177.html.
Accedido en 24/11/2013.
_________________________. "Revolución de 1859", en: Los
liberales en el siglo XIX. Memoria Chilena. Disponible en
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-95553.html.
Accedido en 24/11/2013.
Hale, Charles, “Ideas políticas y sociales en América
Latina, 1870-1930”, En: Leslie Bethell (ed.) Historia de
América Latina, Tomo 8, Editorial Crítica, Barcelona, 1991,
p.1-64
Heise González, Julio, Historia De Chile. El Período Parlamentario
1861-1915, Tomo I: Fundamentos Histórico-Culturales de Parlamentarismo
Chileno, Chile, Editorial Andrés Bello, 1974
Jaksic, Iván y Serrano, Sol, “El gobierno y las
libertades. La ruta del liberalismo chileno en el siglo
XIX”, En: Jaksic, Iván y Posada, Eduardo (eds.),
Liberalismo y Poder. Latinoamérica en el siglo XIX,
Fondo de Cultura Económica, Chile, 2011, pp.177-206
Lastarria, José Victorino, “Lección Primera”, en:
Lastarria, José Victorino, Lecciones de Política Positiva,
profesadas en la Academia de Bellas Artes. Santiago de Chile,
Imprenta de El Ferrocarril, 1874, pp. 8-9
52
Rodríguez, Roberto, “La tradición Liberal”, en: Quesada,
Fernando (Ed.), Ciudad y Ciudadanía. Senderos Contemporáneos de la
filosofía Política. Madrid, Editorial Trotta S.A., 2008, p, 8
Sánchez Mejía, Hugues, “la Crisis de la Monarquía
Española”, en: Revoluciones, Independencia, y Guerras Civiles. Historia
de la Independencia de Colombia. Tomo I. Presidencia de la
República, Bogotá, 2010, pp. 32-47
Santa María, Domingo. “Lei de matrimonio civil, 16 de
enero de 1884”. En: Boletín de las leyes i decretos del gobierno.
Primer Semestre de 1884, Santiago de Chile, Imprenta
Nacional, 1885, pp. 148-160. Disponible en Memoria
Chilena, Biblioteca Nacional de Chile
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-67820.html.
Accedido en 26/11/2013.
Zea, Leopoldo, Dos etapas del pensamiento en
Hispanoamérica: Del Romanticismo al Positivismo, Colegio
de México, México, 1949