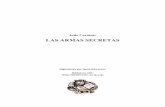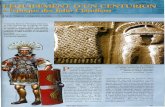Las ciudades romanas del valle Medio del Ebro en época julio claudia. GALVE, M.P. MAGALLON. M.A y...
Transcript of Las ciudades romanas del valle Medio del Ebro en época julio claudia. GALVE, M.P. MAGALLON. M.A y...
√
Ayuntamiento de Zaragoza. GrupURBS.
√√
Departamento de Arqueología Universidad de Zaragoza. GrupURBS y equipo de investigación dLabitolosa.
√√√
CNRS - Ausonius. Equipo dinvestigación de Labitolosa.
Las ciudades romanas del valle medio del Ebro
en época julio-claudia
Mª Pilar Galve, Mª Ángeles Magallón y Milagros Navarro
El establecimiento de la situación y evolución de las
ciudades romanas del valle del Ebro en época julio-claudia
pudiera parecer una tarea sencilla, puesto que las variables
geográficas y cronológicas son bien conocidas. Además,
los progresos de la investigación realizados en los últimos
años han sido muy importantes. Sin embargo, no existe
ninguna síntesis previa sobre el tema y faltan incluso
monografías locales sobre las mayoría de las
ciuitates
romanas del valle del Ebro durante dicho periodo
1
. A
dicha dificultad se unen las enormes diferencias
arqueológicas detectadas entre unas ciudades y otras.
Algunas, como
Caesaraugusta
, han sido intensamente
excavadas y objeto de numerosas aunque dispersas
publicaciones. Otras, como
Damania
, siguen sin ser
localizadas con seguridad, otro grupo, ubicadas pero
nominadas con dudas, como el yacimiento del Poyo del
Cid (Teruel) (fig. 1).
Ante esta situación, el primer objetivo de nuestro
trabajo es aportar un
corpus
documental que reuna de
forma sintética todas las informaciones disponibles sobre
el tema tratado. A continuación, se establecerán las
observaciones generales que pueden explicar el proceso de
transformación urbana en el valle del Ebro entre la
desaparición del primer emperador y el final de su dinastía.
Nuestro esquema de presentación conlleva ya ciertas
pautas de interpretación y nos ha parecido útil agrupar las
ciudades en razón de su estatuto jurídico-político, al
considerar que dichas posiciones, atribuidas a partir de la
época cesariana y sobre todo durante el reinado de
Augusto, confirman y determinan la estructura social, y
por tanto económica e ideológica, que sostiene las
transformaciones arquitectónicas hacia la romanidad.
Dichos estatutos se obtienen de la descripción pliniana del
conventus Caesaraugustanus
cuya fuente se puede fechar a
principios del reinado de Augusto
2
. En efecto, para
comprender la situación urbanística de las ciudades en
época julio-claudia en el valle medio del Ebro, hay que
partir de la actividades administrativas realizadas en
Hispania en general y en esta parte de la Citerior en
particular durante el reinado de Augusto. Sabemos que
entre el 16 y el 14 a.C., el emperador estableció la división
provincial de Hispania, al mismo tiempo que el territorio
interprovincial se compartimentaba en
ciuitates
, unidades
fiscales, unidades de control del espacio y sus habitantes,
y se establecían sus capitales.
Partiendo de dicha clasificación, se hará especial
hincapié en los datos más nuevos y significativos y se
pondrán de relieve tres ciudades,
Caesaraugusta
,
Bilbilis
y
Labitolosa
, por dos motivos: cada una de ellas fue un
exponente claro de un tipo de ciudad en época julio-
claudia (respectivamente, colonia, municipio de
ciudadanos romanos y ciudad estipendiaria); además, son
los tres núcleos urbanos que han aportado más datos en
los últimos años, gracias a las investigaciones
arqueológicas sistemáticas realizadas.
1. Pensemos, por ejemplo, en la última obra de síntesis sobre la región
fechada en el 2000. En el discurso sobre el desarrollo urbano, se analiza la
época augústea para pasar luego a la época flavia, Beltrán F.
et al.
2000, 73-
90. El último resumen que recoge una reflexión de los datos julio-claudios
es la de Beltrán 1990a, 238-246. Los conocimientos aportados, muy útiles
aunque antiguos, aparecen clasificados tipológicamente y no por ciudades.
Para muchos elementos, aún hay que acudir a Lostal 1980.
2. Plin.,
Nat.,
3.4.24.
170
L
’
AQUITAINE
ET
L
’
HISPANIE
SEPTENTRIONALE
À
L
’
ÉPOQUE
JULIO
-
CLAUDIENNE
Fig. 1. Las ciudades del valle del Ebro en época romana (según M. Magallón).
LAS
CIUDADES
ROMANAS
DEL
VALLE
MEDIO
DEL
EBRO
171
C
OLONIAS
Celsa
(Velilla de Ebro, Zaragoza, Aragón)
Los restos de esta colonia romana comenzaron a ser
exhumados por un equipo de investigación dirigido por
M. Beltrán hace 30 años. En la actualidad, los trabajos se
centran en la publicación de lo excavado. Sabemos que fue
creada en el 44 a.C. por M. Emilio Lépido durante su
segundo gobierno en la
Citerior
, tal vez siguiendo directivas
cesarianas, y que ocupó un solar en lo que hoy es un
despoblado situado entre las localidades zaragozanas de
Gelsa y Vellilla de Ebro, sobre un núcleo anterior
perteneciente a los ilergetes
3
. La colonia surgió con el
nombre de
colonia Victrix Iulia Lepida
4
, como indican sus
primeras monedas. No parece que esta
deductio
fuera
realizada para castigar a la ciudad indígena, puesto que era
aliada de César. Parte de los indígenas, muy romanizados,
pudieron recibir la ciudadanía y convivirían con los recien
llegados, cuya identidad se desconoce, posiblemente un
contigente de veteranos con itálicos de diversos orígenes.
Tras la caída del triunviro fundador por su apoyo a
Sextus
Pompeius
, la ciudad cambió de nombre, recobrando el
topónimo indígena y desprendiéndose del de
Lepida
5
. La
ya
colonia
Victrix Iulia Celsa
fue el centro romano del valle
del Ebro hasta la fundación de la
colonia
Caesaraugusta
entre el 19-16 a.C. Desde esos momentos, la ciudad fue
perdiendo importancia y habitantes hasta casi
abandonarse en época de Nerón. En efecto, no han
aparecido en estratigrafía materiales que puedan datarse
más allá del reinado de Claudio. Según M. Beltrán, la
ciudad, o al menos lo que de ella ha sido excavado, fue
abandonada de forma paulatina, casas y calles caen en el
olvido y se recuperan los materiales importantes. Su
declive total debe situarse en la década de los años setenta
d.C
6
. Sin embargo, restos epigráficos más tardíos, entre
ellos, los de un magistrado, permiten mantener ciertas
dudas abiertas
7
.
Nada se conoce del asentamiento indígena, que debío
ocupar la posición más elevada, desde la que podía
controlar el territorio circundante. Las investigaciones
arqueológicas han puesto al descubierto sólo parte de la
colonia romana, aunque algunos restos materiales, como
los enterramientos infantiles bajo los pavimentos de una
casa recuerden costumbres ibéricas
8
.
Celsa
se extendió
hacia abajo en una zona de terrazas horizontales a modo
de cerros testigos
9
junto al río Ebro; parte de sus ejes
viarios son casi paralelos a dicho curso de agua y
perpendiculares los otros. Alcanzó una superfie de unas
44 ha y se rodeó de un largo foso de unos 20 m de anchura
media. Salvo las calles y restos dispersos, todos los
elementos arquitectónicos descubiertos pertenecen a
estructuras domésticas privadas. Se distinguen varias fases
de urbanización pero la planificación general que ha
llegado hasta nosotros es de época augústea,
continuándose durante el reinado de Tiberio. En esos
momentos, se destruyen edificios anteriores, tal como se
puede observar en algunos puntos, como en las
fundaciones de la
Domus de los Delfines
. Se desconoce por
completo donde podía estar el foro, aunque es posible que
se situase en el centro de la extensión conocida
10
.
La disposición de los ejes viarios de la ciudad, que
aprovechaban las pendientes naturales para la evacuación
de las aguas pluviales, obligó a supeditar su trazado a las
condiciones del medio físico:
Celsa
no estaba dividida de
forma rectangular. Las
insulae
resultantes de la trama viaria
tenían formas irregulares, generalmente trapezoidales, ya
que las calles no creaban al cruzarse ángulos rectos. La
colonia carecía de cloacas, por lo que las aguas residuales
debían ser expulsadas a las calles que presentaban un surco
central, creado para favorecer la citada evacuación.
Magníficamente pavimentadas y enmarcadas por aceras,
algunas llegan a medir 6 m de anchura. Para protegerlas,
se construyeron
metae
como en Pompeya.
Como se ha dicho, en
Celsa
no se han descubierto los
edificios de carácter público relacionados con la gestión
de la ciudad. Sin embargo, se han hallado varias
instalaciones comerciales de uso público como son un
macellum
, una popina y otras instalaciones de almacenaje.
Todas ellas se encuentran en la llamada Insula II, cuyas
excavaciones han proporcionado en los niveles de
aterrazamiento del terreno los materiales
correspondientes a la etapa de fundación de la colonia.
11
3. Al parecer, dicho núcleo fue conquistado a mediados del siglo
II
a.C.,
momento en el que empezó a acuñar moneda con leyenda ibérica
(Villaronga 1979, 133; 191). Vivió pacíficamente hasta el siglo
I
a.C., cada
vez más influida por los individuos itálicos que llegarían hasta allí.
4.
RPC
, n° 261-268.
5. Augusto:
RPC
, nº 270-278; Tiberio:
RPC,
nº 279-280-
6. Beltrán 1997a, 18.
7. Beltrán
et al.
2000, 62.
8. Mínguez 1989-1990.
9. Beltrán 1997a, 11.
10.
Id.
1997b, 109.
11.
Id.
1991a, 52.
172
L
’
AQUITAINE
ET
L
’
HISPANIE
SEPTENTRIONALE
À
L
’
ÉPOQUE
JULIO
-
CLAUDIENNE
El
macellum
, descubierto en la totalidad de su planta en la
Ínsula II, con una superficie de 180 m
2
, presenta un patio
central empedrado y nueve tabernas laterales
12
. Estaba
dividido en dos partes casi iguales por medio de un muro,
que dejaba a ambos lados dos espacios alargados a modo
de calles a los que se abrían las
tabernae.
La descripción de los vestigios arqueológicos
13
de
Celsa
pasa por la descripción de su arquitectura doméstica. Por
el momento se han excavado once casas, de las cuales se
conocen las plantas completas, restos materiales y
estratigrafía de nueve de ellas
14
, algunas pequeñas, otras
más grandes, otras muy lujosas, representando a diferentes
niveles económicos
15
. Algunas presentan dos fases
cronológicas: una primera fundacional y una
remodelación posterior, generalmente en torno a los
años 20 de la era aproximadamente. Esta reestructuración
puede llevar consigo la ampliación del espacio, como en
el caso de la Casa de los Delfines. Destaca la sencillez de
la técnica constructiva empleada en la elevación de las casas
celsenses y la pobreza de los materiales, procedentes del
entorno inmediato y relacionados con la tradición
autóctona de la arquitectura ibérica y celtibérica de las
ciudades indígenas vecinas
16
. A continuación aparecerán
los ejemplos más significativos:
La más conocida es la
Domus de los Delfines
, creada al
unificar, en el segundo cuarto del siglo
I
, dos viviendas
preexistentes de los años 30 a.C. aproximadamente
17
.
Dicha renovación originó una unidad doméstica de
724 m
2
con grandes espacios de aspecto monumental. Se
desarrolla alrededor de un gran patio abierto provisto de
aljibe, con
hortus
en su parte central: el núcleo de la casa
está junto al atrio testudinado, que hace de unión entre
las primitivas unidades domésticas. Sus estructuras y
decoración, tanto las de época augústea, pero sobre todo
las julio-claudias, son totalmente itálicas. En sus estancias
se encontraron fragmentos de pinturas del III estilo
Pompeyano
18
.
Pensemos también en la llamada Casa de Hércules,
construida en torno a un atrio toscano con
impluuium
realzado y protegido por un murete de
opus caementicium
.
En una de sus habitaciones se encontraron restos de
paredes que estuvieron decoradas con vistosas pinturas del
II estilo Pompeyano en las que se representaban escenas
del ciclo hercúleo
19
. La Casa de la Tortuga, ubicada en la
denominada insula VII, es una
domus
con estructura de
atrio testudinado de escasas dimensiones, de unos 300 m
2
de superficie, y con
hortus
situado paralelo al eje central de
la casa. En el vestíbulo de la casa se hallaron las improntas
de una escalera que conducía a un piso superior. En el
umbral de la puerta de acceso se puede leer una inscripción
realizada en teselas negras con la leyenda de advertencia
CAVE CANE
20
.
Por último, hay que aludir a la
denominada Casa del Emblema Blanco y Negro, fechada
en la época de Augusto
21
, estructurada en torno a atrio
testudinado, de unos 267 m
2
de superficie
22
.
Los investigadores que han trabajando en
Celsa
han
demostrado que los artesanos que hicieron y remodelaron
estas casas eran itálicos e itinerantes y construyeron para
los notables celsenses casas similares a las de Campania.
De sus propietarios pocos datos se tienen, puesto que la
epigrafía es prácticamente inexistente. Los elementos
onomásticos de los habitantes de la ciudad se reducen a
los magistrados que aparecen en las monedas acuñadas por
la ciudad desde época fundacional al reinado de Tiberio
23
.
La mayoría de los antropónimos de tales ciudadanos
romanos, inscritos en la tribu Sergia, son típicamente
latinos, a veces raros y antiguos, traídos por los veteranos
y emigrantes itálicos. Sin embargo, algunos elementos
pudieran ocultar su origen local.
En la época en la que las casas de
Celsa
se están
remodelando, sus notables viven evidentemente un
proceso de desarrollo económico y social dentro de las
elites provinciales, cuyo único pero fundamental ejemplo
lo tenemos en el caso de la familia
Licinia
. Dos emisiones
monetales están firmadas por un magistrado denominado
L(ucius) Sura
, una de ellas fue realizada entre el 44 y el
36 a.C.
24
y la segunda entre el 27 y el 25 a.C.
25
. Este
cognomen
, rarísimo, sólo aparece en latín cuatro veces en
12. Beltrán 1991a, 56.
13. Recordemos que los edificios públicos todavía no se han hallado. A modo
de hipótesis de trabajo se piensa que el posible teatro romano pudo estar a
los pies de la actual ermita de San Nicolás, según se desprende de la
topografía de la zona. Beltrán Martínez 1953, 321.
14. Tres son los tipos de construcciones: testudinadas, de atrio cubierto, con
pavimentos de mosaico o suelos de yeso y cenizas. Esta fórmula de atrio
cubierto permitía doblar el espacio mediante la construcción de pisos
superiores, permitiendo el desarrollo vertical de la casa. Se conservan las
improntas de escaleras dejadas en la Casa VII / Tortuga y Casa VII /
Emblema; de patio abierto enlosado o con mosaico; de atrio toscano con
patio porticado.
15. Beltrán 1997a, 12.
16. Beltrán 1991a, 131-164.
17. Beltrán
et al.
1984; Mostalac & Beltrán
1994, 9-10, sobre la estratigrafía
y los restos de pintura del segundo estilo pompeyano.
18. Mostalac & Beltrán
1994.
19. Beltrán 1997a, 24-26.
20.
Id.
1991a, 68.
21.
Id.
1991a, 69.
22. Tuvo un piso superior pavimentos de mortero blanco para las zonas de
acceso y de
signinum
rojo para el atrio y estancias adyacentes, destacando el
emblema del tablino en
opus tesellatum
blanco y negro.
23.
RPC
, n° 261-280.
24.
RPC
, n° 263.
25.
RPC,
n° 271.
LAS
CIUDADES
ROMANAS
DEL
VALLE
MEDIO
DEL
EBRO
173
Hispania: la primera en las monedas de Celsa, la segunda
en un magistrado de Ercavica 26, la tercera en la
denominación de un horrearius, esclavo de Sura, muerto en
la primera mitad del siglo I en Caesaraugusta 27 y la cuarta
en la denominación del constructor del arco de Bará en
época augústea 28, homónimo y antepasado del senador
L. Licinius Sura, hombre fuerte del régimen trajaneo 29.
Puesto que el gentilicio Licinius está documentado en
Celsa 30 en las monedas y en los propietarios de una casa 31
y puesto que Licinius Sura estaba inscrito en la Sergia, es
totalmente acertado unir de forma lineal todos esos
testimonios: una familia de colonos, tal vez unidos
matrimonialmente con notables locales, adinerados y
magistados de Celsa, ampliaron sus intereses en la nueva
colonia de Caesaraugusta, desde cuyo puerto fluvial
comercializarían y almacenarían los productos de sus
propiedades agrícolas. La rama principal de la familia se
trasladó a Tarraco hacia el cambio de era, ya que las
posibilidades de ascenso económico y social eran mucho
más elevadas en la capital provincial. La progresión
realizada durante un siglo alcanzó el éxito total con la
figura del senador L. Licinius Sura. Al cargo de las
propiedades celsenses quedaría un liberto, tal vez L.
Licinius Aticus 32.
El innegable despegue económico que pone de
manifiesto la historia de dicha familia, reflejo de las
transformaciones arquitectónicas de la ciudad de Celsa,
termina casi bruscamente a mediados de siglo. El
fenómeno es tanto más sorprendente cuanto que, según
M. Beltrán y su equipo, Celsa se va abandonando, para
quedar convertido en un pequeño núcleo de población a
comienzos de la época flavia, puesto que pocos son los
materiales arqueológicos que van más allá de esta fecha.
La explicación tradicional ha sido que la fundación de
Caesaraugusta en época augústea absorbió la vida
económica de Celsa. Sin embargo, las dudas permanecen
tanto en lo que respecta a la naturaleza de la decadencia
como al tipo de núcleo urbano que siguió sobreviviendo
al menos un siglo más, puesto que así parecen indicarlo
dos inscripciones fechadas en la segunda centuria de la
era 33.
Caesaraugusta (Zaragoza)
La elaboración de una síntesis acerca del urbanismo de
Caesaraugusta, sea cual sea la etapa elegida, es aventurada,
y no por la ausencia de trabajos de campo precisamente,
sino porque bien pocos de éstos son los que ofrecen la
profundidad de estudio necesaria. El resultado de la mayor
parte de las excavaciones que han aportado hallazgos de
estructuras públicas permanecen sin elaborar, sus
materiales almacenados y la documentación pendiente de
estudio -sin ir más lejos, monumentos tan representativos
como el teatro o el foro. Pese a ello, desde finales de los
ochenta, la actividad arqueológica desarrollada en
Zaragoza ha permitido confirmar, modificar y, sobre todo,
aumentar considerablemente los escasos conocimientos
de la vida de la ciudad de época julio-claudia. Centenares
de excavaciones realizadas en solares, plazas y viales han
sacado a la luz hallazgos notables, entre los que destacan
sin duda los edificios públicos. Estos no hacen sino
corroborar la importancia política y administrativa que
tuvo la colonia que Augusto fundó a finales del siglo I a.C.
y que, necesariamente, fue dotada de edificios dedicados
a la vida política, administrativa, religiosa, cultural…
El antiguo solar que alojó la ciudad ibérica de Salduie
y su población indígena, muy romanizada 34 y de la que
conocemos destacados miembros que formaron parte de
la famosa turma Salluitana 35, fue elegido para la ubicación
de Caesaraugusta dentro de un contexto histórico bien
determinado: el lugarteniente de Augusto, su yerno
Agripa, vino en el 20 a.C. a resolver la revuelta de Astures
y Cántabros 36. Tras la victoria y para resolver el
descontento de la tropa, desmovilizó a los más antiguos y
los instaló en la antigua ciudad ibérica en el 19 a.C. Estas
primeras instalaciones viritanas de veteranos de tres
legiones, permitieron la creación de una población mixta,
local e itálica, citada por Estrabón 37. Al instalar los
primeros contingentes de veteranos junto al Ebro, Agripa
26. RPC, n° 464-467.
27. Hyacintus Surae horrearius, Beltrán 1982, 56.
28. Dupré 1994, por los capitales y otros elementos decorativos, el autor data
el arco en época augústea. Su autor sería, por tanto, un antepasado del
famoso senador.
29. Le Roux 1982, 445-446 considera que la difusión de este nomen por el
valle del Ebro “paraît devoir remonter aux campagnes de L. Licinius Lucullus
qui fut consul en 151 a.C.”
30. CIL, II, 3018.
31. En una de las viviendas más ricas de la ciudad, comenzada en el siglo I
a.C. y remozada en diversas ocasiones, apareció un sello matriz que
pertenecería a su propietario. Éste era L. Licinius At(icus). Según M Beltrán
“pudo ser un liberto descendiente del magistrado monetario de la colonia
L. Licinio Sura”, Beltrán 1991a, 37.
32. Ver nota anterior.
33. Beltrán et al. 2000, 62. Un magistrado de Celsa aparece en una
inscripción de Saguntum fechada en el siglo II.
34. Galve et al., 1996; Pina 2003.
35. Critini 1970.
36. Hor. Ep., 1.12.26.27; Vel. Pat. 2.9.1; Dio. 54.11.1-5.
37. Str. 3.2.15.
174 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
supervisó la planimetría general de lo que sería la ciudad:
debía ejercer las competencias que se le otorgaban en
calidad de colonia y para este fin organizaría su urbanismo.
Probablemente durante el viaje que Augusto realizó a
Hispania en el 14 a.C. le otorgaría la deducción oficial 38.
La epigrafía cesaraugustana es muy escasa, de ahí que
las fuentes arqueológicas sean el elemento esencial para
conocer la historia de esta ciudad. Señalemos, sin embargo
la importancia de las monedas que la ciudad acuña entre
los reinados de Augusto y Calígula: en ellas no sólo se lee
el nombre de un buen número de magistrados locales, sino
que se puede apreciar alguno de los proyectos
arquitectónicos, como los templos y estatuas al emperador
(ver infra) y también la ideología pro augústea y pro
agripense 39 de la ciudad 40.
El paisaje urbano (fig. 2)
Pero fuera la que fuera su planificación augústea, que
estaría próxima a la urbs quadrata, fue con los príncipes
julio-claudios cuando la ciudad desarrolló su urbanismo
en todas las facetas posibles. Llegó a adquirir, por una
parte, la madurez, que proporcionó a sus ciudadanos el
confort, gracias a sus excelentes redes de evacuación y de
distribución de aguas, sus calles principales porticadas, y
por otra, la monumentalidad, con un foro, dos templos y
el teatro, de enormes dimensiones todos ellos, y
probablemente con algún otro edificio público que puede
que todavía permanezca oculto en el subsuelo.
Además, sabemos ahora que su paisaje urbano estuvo
caracterizado por grandes espacios porticados. Son varios
los peristilos documentados que originaban grandes plazas
en torno o junto a edificios cívicos o religiosos: la del foro,
la del Teatro (a la que abrirían tambien las Termas), las de
los Templos, y alguna más que desconocemos. Sus
habitantes podrían recorrer protegidos del sol o de la lluvia
amplias distancias a través de las principales calles
porticadas y deambular por los espacios cubiertos también.
38. Sobre el tema, ver Roddaz 1984, 431-433; Gómez-Pantoja 1994, 169-202;
Navarro Caballero 2002, 29-56.
39. RPC, n° 381, firmadas Scipio y Montanus; RPC, n° 386 por Titullus y
Montanus. Cada pareja de duouuiri realizó una serie dinástica completa: al
emperador Augusto, a Germanicus Caesaris pater, a Agrippina Caesaris mater y
a M. Agrippa (RPC, p. 126-127) en época de Calígula.
40. Ariño & Gurt 1994, 34.
Fig. 2. Aproximación a la trama urbana de Caesaraugusta (según P. Galve).
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 175
Estas comodidades, con las que el poder central y evergetes
desconocidos dotaron a la ciudad en época julio-claudia,
le proporcionaron la fisonomía que la caracterizó hasta
mediados del siglo III.
La ciudad julio-claudia era mucho más extensa de lo
que siempre se había pensado. Su magnitud en el siglo I
constituye un dato muy importante: la existencia de zonas
urbanizadas hacia el este, el oeste y el sur, es decir,
traspasando los límites de la muralla bajoimperial en todas
las direcciones salvo hacia el norte, donde el río siempre
ha actuado de límite, ampliándose, tras los nuevos datos,
considerablemente el recinto urbano romano que hasta
ahora se conocía.
Finalmente, los numerosos trabajos realizados en el
Centro Histórico zaragozano han obligado a desterrar, en
algunos casos, otra idea bien anclada hasta ahora. Ha sido
de especial interés haber comprobado la perduración de
calles de trazado romano en las actuales, frente a la teoría
de que el mundo islámico hubiera alterado
profundamente su callejero. Este hecho se ha constatado
en excavaciones en la vía pública que han sacado a luz
tramos pertenecientes a la red de evacuación de aguas de
época romana, algunas cloacas de las cuales todavía
conservaban restos de calzada sobre ellas. Y hay que
destacar que en varios casos se ha podido comprobar la
alineación perfecta a lo largo de tramos pertenecientes a
una misma calle-cloaca, siendo el más llamativo el
atribuido a la uia decumana como se verá. Pero,
desafortunadamente, son todavía escasos los datos
topográficos convenientemente registrados y, hoy por hoy,
es imposible todavía determinar las insulae en su
atribución más usual. La hipótesis de que hubiese muy
pocas manzanas de casas 41 parece confirmarse cada día
más: las casas señoriales, cuyos habitantes pertenecerían
en su mayoría al ordo decurionum, llenarían el recinto cívico.
Las grandes lagunas que todavía existen en el urbanismo
se acrecientan respecto a la época fundacional de la
colonia, escasamente conocida, así como su distinción de
la de los años en los que reinó la casa julio-claudia, si
exceptuamos los grandes edificios, que parecen pertenecer
mayoritariamente a esta última, persistiendo en la
datación de algunos serias dudas.
Se ha dicho de Caesaraugusta que se aproximaba al
modelo teórico de Higinio Gromático por el hecho de que
algunas de sus estructuras urbanas parecen ser líneas
topográficas coincidentes con los límites de la
centuriación de época fundacional, aunque sin excluir la
existencia de otras orientaciones 42, considerando la
ciudad enclavada en un extremo de la pertica extendida por
la llanura aluvial del río Ebro 43. De cualquier modo, no
hay duda en la actualidad de que la ciudad se planificó con
arreglo a una retícula casi perfecta, de trazado ortogonal.
Estando todavía sin elaborar la forma urbis, no es
aventurado avanzar que cardines y decumani son paralelos
y perpendiculares y que delimitan espacios rectangulares
que progresivamente acogerían edificaciones, como es
habitual en otras ciudades, por ejemplo en Baelo Claudia
(Sillières 1995, 83), donde la ortogonalidad se ha estimado
utilizando dos unidades de medida, el pie romano de
0,2957 m y el actus de 120 pies (35,70 m). Un módulo
similar fue propuesto para las regiones antica citrata
sinistrata y postica ultrata de Caesaraugusta, basándose en los
tramos de cloacas descubiertos hasta 1991, aunque los
nuevos datos obtenidos posteriormente muy
probablemente modificarán esta modulación.
Los hallazgos han permitido conocer que las calzadas,
de trazado rectilíneo, estaban elaboradas con
lastricamentum de caliza (decumanus maximo) o con cantos
rodados (statumen) que habrían tenido por encima tierra
compactada (pauimentum) y que, en algún caso, se ha visto
que estaban constituidas por un eje central de mayor
tamaño, dando lugar a dos planos algo inclinados hacia
el exterior (decumanus minor de la C/ Universidad, 7,
angular a C/ Torrellas; cardo minor del solar de la C/
Fuenclara- C/ Candalija). Los margines estaban formados,
en los casos que se han podido comprobar, por una hilada
de piedras depositada sobre un manto de gravilla
compactada (en el decumanus minor de la calle
Universidad/ Torrellas, y en el cardo minor de la Plaza del
Justicia, en la confluencia de la calle del Temple y de la
calle Santa Isabel. La anchura de las aceras se aproxima a
0,90 m (C/ Universidad, C/ Torrellas; C/ del Temple
(vial)).
La ciudad contaba con uiae porticatae que sin duda la
embellecían y proporcionaban confort a sus ciudadanos
(cardo minor de la C/ del Temple, decumanus maximus). Las
vías presentaban sistemas hidráulicos para el suministro
del agua potable (tubos de plomo) y para la evacuación de
las residuales. Es frecuente el hallazgo de pequeños
depósitos con revestimiento hidráulico que pueden ser
testimonio de fuentes públicas. Bajo las vías se ocultaban
las cloacas, de gran tamaño todas las halladas, entre las que
41. Fatás 1971-1972, 214.
42. Para cambios de módulo y de orientación, consecuencia de una
renormatio, causada por una gran inundación que habría destruido tanto las
estructuras rurales como las urbanas, ver: Ariño et al. 1996, 153. Por este
motivo se ha supuesto la renovación del foro en época de Tiberio, elevando
el nivel alrededor de tres metros (Mostalac & Pérez 1989, 95-104 y 138).
43. Beltrán & Mostalac, 1991.
176 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
sobresale la gran cloaca del foro (lám.3), probable flumen
cloacale; a ellas se accedía por puntos de inspección (putei).
Había calles con canales structiles en lugar de desagües (calle
junto a la casa de C/ Heroísmo).
Vías en dirección Este-Oeste
La uia decumana ha sido tradicionalmente reconocida
en una calle que, por tramos, recibe denominaciones
diferentes (C/ Manifestación, C/ Espoz y Mina, C/
Mayor) y que conserva un mismo eje en su trazado actual,
ya que a pesar de modificaciones en la alineación de
fachadas a lo largo de su historia, los puntos más distantes
están en línea, es decir, que las puertas oriental y
occidental 44estaban al final del eje que las unía con la
misma orientación. Calle perfectamente alineada, cuenta
con tres hallazgos (dos en C/ Manifestación, y otro en C/
Mayor) concretos de su cloaca y tres de su enlosado viario
en su recorrido (C/ Manifestación, Plaza del Justicia, C/
Mayor), de Puerta a Puerta (de O a E). A ello hay que
añadir, en el mismo eje, la cloaca conservada en la C/
Palomar que, situada extramuros, no hay duda de que en
época julio-claudia, y hasta la construcción de la muralla,
formaría parte del decumanus, o de la vía que salía de la
ciudad por el Este.
En los dos tramos que conservaban lastricamentum ( C/
Mayor y C/ Manifestación), el summum dorsum estaba
constituido por grandes losas de piedra caliza de tendencia
al cuadrado, con la dimensión más frecuente en la parte
excavada en la calle Mayor de 88 cm x 80 cm y 102 cm x
82 cm 45, si bien en el tramo de Manifestación podían
alcanzar metro y medio de longitud y un grosor de 0,30 m.
Las losas estaban depositadas sobre una capa de arena y
grava apisonada, con cerámica muy triturada. La calzada
estaba dispuesta para verter agua a dos vertientes,
presentando un desnivel del 6 % en el tramo de la C/
Mayor.
No podemos evitar hacer referencia a una nueva
propuesta de trazado que sitúa esta vía más cercana al Ebro
y cuyo recorrido se conservaría en las actuales calles
Pabostría, Santiago y Prudencio. Los extremos vendrían
dados por la misma Puerta de Toledo al oeste, mientras
que su punto más oriental coincidiría aproximadamente
con el lugar donde se abrió el trenque del Estudio,
suponiendo los autores de esta hipótesis que sustituiría a
una puerta romana cerrada hasta entonces 46. Es evidente
que no tienen en cuenta los importantes hallazgos citados
en el trazado tradicional. La argumentación utilizada para
esta propuesta 47 está constituída por los “insalvables
inconvenientes que presenta el trazado tradicional”,
hecho, a nuestro juicio, insuficientemente razonado ya
que las “apreciables diferencias de orientación” 48 a las que
aluden, quizá deban explicarse, sin excluir otra
motivación, porque la centuriación propuesta para el
territorium no sea coincidente con la planta de la colonia.
No se han tenido en cuenta los trabajos arqueológicos
existentes, que deben ser prioritarios y, sin menospreciar,
en su ausencia, aquellos que puedan aportar luz sobre las
posibles centuriaciones, que en este caso deberían ser
siempre orientativas 49. Otras aparentes ventajas que
ofrece este nuevo trazado parecen fuera de lugar 50. En
definitiva, los argumentos esgrimidos son débiles y no
encontramos razón para otorgarle a la vía que,
supuestamente, llegaría a los pórticos del templo hallado
bajo la catedral de la Seo desde el este y el oeste, la
calificación de decumana. En cambio, contamos con
hallazgos pertenecientes a decumani minores que han puesto
en evidencia calzadas y cloacas bajo ellas (C/ Universidad/
C/ Asso, C/ Jussepe Martínez y C/ San Jorge).
Vías Norte-Sur
Tradicionalmente identificado con la calle Don Jaime,
el cardo que partía del supuesto puente sobre el Ebro
bordearía el lado occidental del foro y el recinto,
probablemente porticado, que encerraría en su interior el
templo hallado en la Plaza del Pilar. De ser esto así, su
trazado completo no está exento de dudas: no se han
hallado nunca estructuras viales en él, salvo un hermoso
tramo de cloaca en su punto más septentrional, y además,
la calle actual presenta un desvío importante a partir de
la C/ San Jorge. Si trazamos una línea recta desde el
puente, donde estaría la Puerta Norte, la salida por el Sur
44. Escudero & de Sus 2004, 412.
45. Aguilera 1992, 222
46. Hernández & Núñez 2000, 189-190.
47. Iid. 2000, fig. VII.
48. Ibid.
49. Ariño 1990.
50. Según Galve, uno de los obstáculos en los que habría que profundizar es
la ausencia de hallazgos acaecidos bajo el trazado de la supuesta vía,
habiendose investigado solares que el trazado propuesto por Hernández
Vera y Núñez atraviesa; y esto sucede tanto en su parte occidental (Plaza de
San Antón/ Calle Murallas Romanas, como en la oriental (solar de calle
Universidad, 11-13, angular a calle Palafox, 30), en la que se viene a añadir
en contra la calle romana aparecida en la excavación de la zona entre la calle
Universidad y la Plaza de Asso a escasos metros. El trazado propuesto parece
que afecta también a la zona norte de la manzana entre la calle Don Juan de
Aragón y Pabostría (Galve et al. 1996). Por otra parte, el único tramo que se
ajustaría a una calle actual es el comprendido por la C/ Santiago y
Prudencio hasta la Plaza de San Antón.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 177
habría que situarla donde hoy existe caserío, próxima al
teatro y en un tramo comprendido entre el Teatro
Principal, y las inmediaciones de la C/ Eusebio Blasco
(fig. 3).
Se han documentado también otras calles paralelas al
cardo que conservaban pavimentación y/o cloacas. Tres de
estos cardines minores se han podido detectar en más de un
tramo de su recorrido. Así el de la C/ Fuenclara prosigue
su trazado bajo la C/ Loscos; el que se oculta en la planta
sótano de la Casa de los Morlanes (Plaza de San Carlos)
se ha detectado también bajo una casa de la C/ San
Lorenzo hacia el norte y de la calle Flandro hacia el Sur.
Otros excavados son el que subyace en la C/ del Temple
y el de la Plaza Santa Marta. Todos ellos cuentan con
cloaca.
El foro
El foro 51 pudo haberse comenzado a construir incluso
a finales de la época de Augusto a partir del único estudio
en profundidad que se ha realizado sobre su material
arqueológico: la terra sigillata itálica 52. Las excavaciones
realizadas en la Plaza de la Seo, bajo la Catedral del mismo
nombre y en solares próximos de la calles Sepulcro y San
Valero, proporcionaron los restos de lo que se entiende
como el foro augústeo y el gran foro de Tiberio. Se trataría
de dos centros públicos consecutivos que pueden ser
datados por una serie de niveles imperiales tempranos que
afectan a dos fases constructivas: de unos años anteriores
al cambio de era (no anterior al 20/15 a.C.) la primera, y
de finales de Augusto o comienzos de Tiberio (entre 5 y
15 d.C, pudiéndose prolongar hasta el 20) la segunda 53.
Todo el material analizado data de época de Augusto,
elemento que puede ser determinante a no ser que se
explique que formara parte de un relleno anterior al
momento de realización del nivel, procedente de
escombreras y basureros con material del período augústeo
medio (15-1 a.C.) 54.
La proximidad del puente que debió
haber y la vía principal de la circulación del
eje Norte-Sur, debieron constituir elementos
definitivos para la elección de este lugar. El
foro ocupaba una amplia zona al norte de la
ciudad, mientras que el teatro hacía lo propio
en el mismo eje al sur. Esta ubicación, en las
proximidades del río Ebro, y no en el cruce
de dos vías principales, puede deberse a la
importancia de las actividades comerciales
allí realizadas. La presencia de pórticos es algo
a destacar, ya que a los propios del conjunto
forense se unía el que se abría al Ebro.
El gran foro fue construido sobre potentes
rellenos, elevándose con respecto al anterior
gracias a una gigantesca obra de
aterrazamiento. Tenía doble pórtico y en sus
lados menores contaba con tabernae. En el
ángulo suroeste apareció un recinto
51. Cuyos restos pueden ser vistos durante la visita a los llamados Museo del
foro y Museo de Puerto Fluvial.
52. Cantos 2000, 203-240.
53. Id. 2000, 235.
54. Id. 2000, 234.
Fig. 3. Gran cloaca del foro de Caesaraugusta.
Acceso desde el Museo del Foro (foto P. Galve).
178 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
rectangular (25 x 16 m), con ábside cuadrado y columnas
adosadas que se interpretó como la curia. Fue fundamental
para su identificación como foro el hallazgo de la
cimentación del podium de un gran templo en las obras de
restauración y consolidación de la Catedral, así como parte
del pórtico que lo circundaba 55. Cualquier duda sobre la
función de este conjunto se desvanecía ante el hallazgo de
este edificio. De esta forma, las estructuras que
comenzaran ya a aparecer a comienzos de los ochenta 56
(y las excavadas a finales de esta misma década en la Plaza
de la Seo, C/ Sepulcro) se han reconocido como el foro
de Caesaraugusta y no como un mercado, hipótesis que
hasta hace muy poco tiempo se seguía manteniendo 57.
Pero, a propósito de este primer recinto porticado,
también recientemente se ha complicado su
interpretación. En el subsuelo de la Plaza de la Seo
(actualmente Museo del Foro) se documentaron siete
tabernae que, según obran en los planos, formaban parte
del lado oriental del cuadripórtico, habiendo encontrado
sus excavadores escasos restos de otra posible confrontada
en el lado occidental 58. Pues bien, a raíz del resultado de
las excavaciones realizadas entre 1992 y 1996 en la catedral
de La Seo, se ha propuesto cambiar la apertura de estas
tabernae hacia el este 59, a pesar de que alguna de ellas
incluso conservaba restos de madera en el umbral, y todas
ellas apoyos para una galería porticada que rodearía la
platea. De esta manera el templo habría ejercido de eje
tanto del primero como del segundo foro; se ha supuesto
también la ubicación de la basílica o junto a la curia o en
el norte, bajo el Palacio Arzobispal. Al respecto, nos
limitamos a exponer el hecho por contradictorio, y de
difícil solución por otra parte 60.
Dada la poca potencia de los restos conservados, nada
se sabe de la decoración del foro, en la que la ideología
augústea tendría el total protagonismo. Un dupondio
acuñado por los IIuiri Cn. Dom(itius) Ampian(us) y C. Vet.
Lancia(nus) 61 entre julio del 4 y julio del 3 a.C. 62
representa en su reverso un monumento que la ciudad
pensaba erigir en el foro, aún en construcción: tres estatuas
sobre pedestal de Augusto con sus hijos adoptivos, Cayo
y Lucio. La de Augusto preside el conjunto y mira a Cayo,
situado a la derecha, mientras que Lucio está a la izquierda,
en una disposición escultórica que traducía la realidad
dinástica del momento. Sin embargo, entre los restos
arqueológicos, sólo un togado fechado en la segunda mitad
del siglo I parece pertenecer a la parte iconográfica del foro,
que se iría cubriendo con estatuas a los dioses y a los
notables locales 63.
Templos
Curiosamente, han aparecido en lugares diferentes a
los que se había propuesto 64. Se han hallado dos hasta la
fecha: en la Plaza de El Pilar, justo ante el Ayuntamiento,
y en el interior de La Seo de San Salvador.
En la Plaza de El Pilar, justo ante el edificio que alberga
el Ayuntamiento de la ciudad, se conservaban los
cimientos de un templo 65 de 29,20 m de longitud máxima
por 15,10 m de anchura. Sus restos fueron sacrificados a
finales de los ochenta para construir un aparcamiento bajo
la misma. Las estructuras conservadas, construidas en opus
caementicium, permitían apreciar la planta completa
rectangular de un edificio, dividida en dos espacios
desiguales (pronaos y cella) por un muro. La orientación era
NE-SO y su fachada estaba dispuesta hacia el Norte, hacia
el río Ebro. Sus proporciones han sugerido que fuera
próstilo con frente tetrástilo 66. Se carece de datos
estratigráficos que proporcionen la cronología del edificio,
aunque se haya apuntado que por su relación con el foro
de Tiberio pudiera pertenecer a esta época 67 pero en
realidad se desconoce la época en la que fue erigido.
55. Voir infra la descripción del templo.
56. Beltrán 1982, 49-51.
57. Todavía se contempla por parte de algún autor la posibilidad de dos foros:
uno de época augústea, cuyos restos se conservan en el sótano de la Casa
Pardo (Museo Camón Aznar en la C/ Espoz y Mina), que sería el forum
conventus (Beltrán & Fatás 1998, 23, 29-30), y un nuevo foro que ocuparía
el lugar de un “mercado” augústeo, ubicado en la Plaza de la Seo y
alrededores. Esta duplicidad de espacios administrativos, caso por ejemplo
de Emerita y Tarraco, no parece demasiado justificada en una capital de
Conventus (Martín-Bueno 1993, 120-121). Sencillamente, parece más natural
entender el supuesto mercado anterior al foro de Tiberio como un area
forense que tuvo su continuidad en el segundo.
58. Mostalac & Pérez 198, 125-37.
59. Hernández & Núñez 2000, 185.
60. La realidad es que las hipótesis barajadas son, de momento,
inconsistentes. Los estudios son superficiales, el solar bajo la calle San
Valero adolece de información, las publicaciones insuficientes por estar las
memorias sin elaborar; los planos publicados, en ocasiones, son
simplemente orientativos ya que se oculta de alguna manera su escala o bien
no están situados en la planta de la ciudad actual.
61. RPC, n° 319.
62. XX potestad tribunicia de Augusto, puesto que estos mismos IIuiri
aparecen indicados en el reverso de un as con el retrato de Augusto y la
leyenda TRIB POTES XX, RPC, n° 320.
63. Foto en Beltrán et al. 2000, 143.
64. Beltrán Martínez 1976, 58-9, lám. p. 80.
65. Delgado 1992.
66. Beltrán & Fatás 1998, 46.
67. Delgado 1992, 195.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 179
Podría suponerse que este templo también estaría
rodeado de grandes pórticos. Al respecto se ha apuntado
la posibilidad de que hallazgos recientes en un gran solar
situado entre la Plaza del Pilar y la C/ Espoz y Mina
pertenecieran al recinto de este templo o incluso a otro
diferente 68. Sin duda hay que esperar a que se realice el
estudio de excavación tan interesante.
El emplazamiento elegido para erigir el templo del foro
(Catedral de La Seo) 69 se perpetuó como lugar religioso
hasta la actualidad. En las excavaciones se determinaron
los espacios de la cella y la pronaos, siendo sus dimensiones,
a nivel de cimentación, de 35,48 m de longitud y de
17,74 m de anchura y alcanzando una profundidad
máxima de 2,30 m en una zona concreta. Estaba situado
en el centro del lado sur del foro y rodeado por un pórtico
doble abierto hacia el interior de la plaza y hacia el exterior
al sur. Su ubicación constituye el eje de simetría transversal
en el gran foro julio-claudio 70. Por algunos elementos
arquitectónicos recuperados en la excavación, se ha
definido en principio como pseudo-períptero de orden
corintio. Se cuenta incluso con una propuesta de
reconstrucción teórica de su alzado 71 y ha sido catalogado
de templo hexástilo 72, tipo que aparece representado en
un dupondio tiberiano de Caesaraugusta 73.
El teatro (fig. 4)
Caesaraugusta fue destacada con la construcción de un
gran, y hermoso se supone, teatro, el edificio sin duda más
representativo de los dedicados a espectáculos en el
mundo romano, sobre todo en tiempos de Augusto –a
partir de la época augústea el edificio teatral alcanza un
gran éxito en Occidente, fenómeno que va unido al
desarrollo de la vida municipal 74 y de la dinastía Julio-
68. Goyeneche 2002, 12.
69. Hernández Vera & Bienés 1998, 49-55; Hernández Vera & Núñez 2000.
Fue también Seo Episcopal de Cesaraugusta desde el 313 hasta 714 (Fatás
1998, 59-67); en el mismo lugar, tras la conquista islámica de la ciudad, se
construyó la Mezquita Aljama (Hernández Vera et al. 1998, 71-84), y el
espacio fue recuperado por los cristianos a comienzos del siglo XII,
atravesando desde entonces diversas etapas hasta el hermoso edificio
construido en el siglo XVI y que actualmente se puede contemplar.
70. Hernández Vera & Núñez, 2000, 186.
71. Núñez et al. 1998, 51-53; Hernández Vera & Núñez 2000, 195.
72. Iid. 2000, 187.
73. RPC, n° 334.
74. Frézouls 1979, 112.
Fig. 4. El teatro romano de Caesaraugusta
(foto F. A. Escudero).
180 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Claudia, años en los que sirvió de transmisor de la
propaganda imperial 75, constituyendo la construcción
pública urbana de mayor prestigio. La erección del de
Zaragoza, obedeció al programa urbanístico que,
posiblemente creado a finales de la época augústea,
iniciara sus obras en el principado de Tiberio, al que ya
hemos hecho referencia. En su corto funcionamiento (se
expolió a mediados del siglo III), cabe destacar una reforma
en la época de la dinastía Flavia que debió tener como
objetivo mejorar su apariencia como lo atestigua una
nueva orchestra, frons pulpiti y quizá la escena 76. Así mismo,
la reforma también afectó a la porticus postscaenam. Para su
construcción se llevaron a cabo importantes preparativos.
La ubicación es un hecho importante a considerar: este
teatro no está junto al foro sino en el extremo opuesto. Sin
embargo, está ubicado junto al cardo y junto a la puerta del
sur (si la hubiera en esta época). Al margen de su función
social, desde el punto de vista urbanístico debió ejercer
gran influencia en la vida de los habitantes de la ciudad.
Su sistema doble de pórticos, el semicircular de la planta
baja de la cavea y el gran peristilo que se apoyaba en la
fachada recta del edificio, lo ofrecían como otro centro de
reunión y esparcimiento al margen del programa de
representaciones que en su interior tuviesen lugar. Toda
la zona parece, según el resultado de la investigación,
dedicada a la vida pública: los ambientes domésticos de la
ciudad fundacional se anularon para la preparación del
terreno que tuvo lugar previa a la construcción del enorme
edificio de opus caementicium y de sillería que podía alojar
unos cinco mil espectadores.
Gran parte de la ima cavea está ocupando un terreno
vacíado previamente. Se realizaron profundas zanjas para
las substructiones de los seis muros semianulares, de los
muros radiales correspondientes a la veintisiete cámaras y
de la cimentación de la plataforma escénica. Conserva
íntegra su planta, teniendo en cuenta que parte de ella se
conserva bajo la C/ Verónica, C/ Pedro J. Soler y la iglesia
de los Jesuitas.
De 105 m de diámetro de cávea, contó, en la primera
etapa, con dos porticus de notables dimensiones que, de ser
cuadrada, la longitud total del teatro alcanzaría
aproximadamente 140 m. La cávea tenía posiblemente tres
plantas (y tal vez una porticus in summa gradatione) con lo
que alcanzaría una altura superior a los 22 m. La fachada
estaba articulada en 29 arcos, tres de los cuales constituían
los aditus: este teatro tiene la peculiaridad de poseer una
tercera entrada en el centro de la cávea que puede que
estuviera favorecida decorativamente con respecto a las
otras, ya que la luz de su arco era mayor. Se trata del único
teatro de la Hispania romana con entrada axial,
característica poco habitual en el Imperio, y cuyo mejor
prototipo, y no sólo por este motivo, lo constituye el teatro
de Ostia. A través de los arcos se accedía a cámaras cuya
función era bien diferente: 16 eran ciegas (tabernae?), otras
4 contenían escaleras de acceso a la media cávea, y otras 6
enlazaban con la galería semianular. El graderío se dividía
en 6 cunei en la ima cávea, al igual que ocurre en los teatros
de gran tamaño hispanos (Cádiz, Córdoba, Mérida,
Itálica), y como recomendaba Vitrubio.
La orchestra fundacional del teatro contaba con un
enorme y profundo foso en el eje perpendicular, de difícil
interpretación. Las huellas que aparecen en el fondo de
la estructura indican haber servido para alojar algún tipo
de maquinaria o amueblamiento que se utilizara en las
representaciones de época julio-claudia, ya que es
precisamente a finales del reinado de Claudio o en época
de Nerón cuando se produjo su anulación. Desconocemos
una posible reforma decorativa en la escena, aunque
parece probable que la hubiera y que se compruebe cuando
se realice el análisis completo de los restos decorados y
escultóricos hallados durante la excavación que concluyó
a finales del año 2002 (fig. 5).
75. Gros 2002; Béjor 1979; Martín-Bueno 1992.
76. La importancia de la reforma flavia sufrida por la orchestra a la que hemos
hecho ya alusión, afectó también al balteus, la proedria y la frons pulpiti, partes
que aumentaron su riqueza decorativa, y, por el contrario, afectó
negativamente al hyposcaenium. Así, la fosa de la escena se anuló clausurando
también los diez pozos telonarios.
Fig. 5. Cornisa curva procedente de la decoración
arquitectónica del teatro romano (foto P. Galve).
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 181
El teatro de Marcelo en Roma constituye el prototipo
de teatro urbano conseguido mediante la alternancia de
galerías semicirculares y cámaras radiales, modelo que será
adoptado por grandes teatros como los de Nápoles o
Milán, alcanzando su máxima evolución y permeabilidad,
ya a finales del siglo I, en el teatro de Benevento. Se trata
de una estructura que surge de dos exigencias relacionadas
entre sí: independencia de las características del terreno
para la construcción de la cávea, y facilitar la circulación
a los espectadores 77. El encuadre histórico de su
arquitectura pertenece al tipo de teatro con dos corredores
semicirculares y estancias radiales, algunas de las cuales
daban acceso directo a la praecinctio de la cávea. El
deambulatorio externo y algunos vanos radiales son
completamente practicables, mientras que otros vanos
abren solo a la galería exterior y otros soportan las
escaleras.
De momento, han aparecido restos de una docena de
esculturas, entre las que destacan una hermosa cabeza en
mármol de Paros que representa a una joven princesa de
la dinastía Julio-Claudia (fig. 6), y un torso de tamaño
monumental que puede identificarse con las diosas Diana
o Roma (fig. 7). También hay fragmentos de una estatua
de gran tamaño que pudieron pertenecer a la figura
idealizada del Emperador. El programa iconográfico
comportaba esculturas de diverso tamaño y de los temas
más habituales utilizados en la iconografía teatral: dioses
del panteón romano y personajes de la familia imperial.
¿El anfiteatro?
Situado ya en planos expuesto en el Museo de Zaragoza
y en Museos municipales que recrean la ciudad antigua,
se desconoce si la propuesta hecha hasta ahora es
conjetural o se basa en argumentos más sólidos.
Recientemente se ha vuelto a comentar su existencia de
manera oscura tambien en la excavación del interior del
Teatro Fleta. Extramuros, si hubiese estado ahí, estaría
próximo a unas grandes termas, restos de las cuales se
excavaron en la Plaza de España.
Termas
Termas (del Teatro?) (C/San Juan y San Pedro) 78.
Probablemente este establecimiento ocuparía el espacio
comprendido al sur del decumanus y al este del cardo, y
formaría parte del conjunto público perteneciente al
77. Pensabene 1989, 23.
78. Beltrán & Fatás 1998, 49-50.
Fig. 6. Retrato de princesa de la familia Julio-Claudia,
posiblemente cercana a Calígula hallado en el teatro
de Caesaraugusta (foto P. J. Fatás).
Fig. 7. Busto monumental de deidad femenina hallado
en el teatro de Caesaraugusta (Diana o Roma) (foto P. Galve).
6
7
182 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
teatro, integrándose a través de la porticus postscaenam. Del
complejo termal hoy es visible la piscina de agua fría con
los lados menores en ábside, de los que se conserva uno
solamente. Fue construida a mediados del siglo I,
anulando estructuras anteriores. La longitud total
estimada es de casi dieciséis metros, siendo de las más
grandes de Hispania, y a ella se accede por tres escalones
que la circundan. Estaba recubierta de placas marmóreas
y su construcción se data en el final de la época julio-
claudia. La natatio, que debió estar rodeada de una
columnata de cinco a seis metros de altura, es lo único que
se conservaba, además de restos de letrinas más antiguas
y sendos canales a su alrededor. En la actualidad los
vestigios están conservados y son visitables (Museo de las
Termas Públicas).
Termas extramuros (Plaza de España). Las excavaciones
realizadas por la Sección Municipal de Arqueología en
1986 corroboraron la noticia de J. Galiay (1946, 97-98 y
118-119) acerca de la aparición de restos termales de
importancia en plena Plaza de España. Se documentó un
muro potente de opus caementicium y parte de una sala
cálida (quizá perteneciente al caldarium ) con pilae,
suspensurae y tubuli que formaban parte de un hypocaustum,
posteriormente reformado y convertido en frigidarium 79.
La anchura conservada de este último era de 4,70 m,
presentando un escalón de 0,28 m de ancho por 0,18 m
de alto, y tanto el suelo como la pared estaban realizados
en mortero.
¿Puerto fluvial?
El hecho de que el foro estuviera ubicado a orillas del
Ebro pudo imprimirle un carácter comercial añadido a sus
funciones cívicas. La existencia de un muelle fluvial parece
muy probable, aunque arqueológicamente no se haya
suficientemente documentado. No obstante, se ha
propuesto como idóneo el lugar donde actualmente se
halla el llamado Museo del Puerto Fluvial de
Caesaragusta 80, aguas abajo del Puente de Piedra actual, y
donde debió de estar el puente romano. En dicho espacio
arqueológico se conservan estructuras aparecidas en la
excavación del solar de la C/ Sepulcro 1-15, realizada entre
los años 1989 y 1991, correspondientes al ángulo
nororiental del foro, con edificaciones a las que se ha
otorgado un carácter comercial, a la par que monumental.
El hecho de que se sacara a la luz un tramo de edificación
con cuatro grandes vanos en este extremo del foro abiertos
hacia el río ha dado pie a interpretarlo como un pórtico
que, paralelo al río, proporcionaría el paso desde los
muelles del puerto al foro 81. Esta construcción, de la que
se conservan 35 metros lineales y que distaría del Puente
unos 150 metros, conserva en algunos de sus sillares
marcas de cantería, que se han transcrito como numerales
pertenecientes a las legiones fundadoras (X Gemina, VI
Victrix, IIII Macedonica), lo que demuestra su participación
en las obras públicas de la ciudad. Fue datada por sus
excavadores en época de Tiberio 82. Sin embargo, se
carecen de testimonios susceptibles de ser atribuidos a un
puerto, aunque se haya propuesto la hipótesis de muelles
de madera perpendiculares a la orilla 83 a los que arribarían
barcas de escaso calado.
¿Hubo muralla en el siglo I?
Al igual que las dudas que se ciernen sobre la posible
existencia de un puerto fluvial, los testimonios
arqueológicos no colaboran en el planteamiento de que
la ciudad estuviera amurallada, al menos completamente,
desde su fundación. Ls vestigios que hasta hoy han podido
estudiarse (Escudero & De Sus 2004) se fechán en la
segunda mitad del siglo III y su trazado, ya fuera nuevo o
aprovechando otro anterior, delimitaba la planta
rectangular de la colonia de Augusto, con una excepción:
ya hemos comentado con anterioridad que el habitat de
época julio-claudia se extendía a un espacio más amplio
cuyo límite eran las orillas del río Huerva. Este dato se
desconocía hasta que diversas excavaciones realizadas en
los años ochenta y noventa proporcionaran testimonios de
un urbanismo pleno en el distrito oriental y occidental (red
de cloacas, abastecimiento de aguas…). Se trata de zonas
ocupadas por casas señoriales a juzgar por la riqueza de sus
pavimentos y sus decoraciones parietales, zonas
ajardinadas, fuentes, que, por motivos mal conocidos 84,
se abandona en época flavia, no siendo ya reocupada en
época romana. Consecuentemente, la planta de la ciudad
79. Alvarez et al. 1986, 73-76.
80. Aguarod 2000; Aguarod & Erice 2003; la seguridad con la que Aguarod
2000 identificaba los restos con un muelle fluvial aparece algo matizada
recientemente (2003). Las autoras se basan en estudios realizados por Faus
1988 y Ollero 1996.
81. Aguarod & Mostalac 1998, 75-76; ya anteriormente Casabona y Pérez
Casas mencionan la hipotética presencia de un puerto fluvial, oculto ahora
bajo el Paseo Echegaray y Caballero (Casabona & Pérez Casas 1991, 21).
82. Casabona 1992, 189; Casabona & Pérez Casas 1991, 21; 1994, 92.
83. Aguarod & Erice 2003, 149.
84. Se ha apuntado como causa el temor a las crecidas del río Huerva y a una
inundación en concreto ocurrida hacia el año 100 y que elevó la zona
oriental del paseo de Echegaray y Caballero dos metros de altura con sus
aportes. (Escudero & Sus 2004, nota 1).
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 183
se ve disminuida en la parte oriental y, curiosamente, el
límite de esta reducción será el que en el siglo III ocupó la
muralla.
Pese a que los vestigios arqueológicos conocidos hasta
el momento no aportan datos sobre la muralla
fundacional 85, se puede considerar la existencia de
segmentos más o menos amplios, fundamentalmente las
puertas. Su tamaño reducido ha podido dificultar su
conservación, al ser reutilizados o continuados más tarde.
Su función era la de delimitar canónicamente el perímetro
de la fundación augústea. Cierto es que resulta extraño que
una colonia que se creó con veteranos legionarios y con
el rito canónico, excelentemente celebrado en sus
amonedaciones (fig. 8), no contara desde el principio de
su vida con una muralla, no ya como defensa sino como
edificación de prestigio. De hecho, recientemente,
M. Navarro rehabilitaba la inscripción CIL, II, 255*, en
la que se commemoraba la donación de la muralla a la
ciudad por parte de Augusto, siendo Agrippa su represente
en el momento de la primera instalación de veteranos 86,
aunque la inscripción sería posterior, una
commemoración del año 2 a.C. exactamente. Esta acción
se encuadra perfectamente dentro de las evergesías
imperiales 87, entre las que los mura, elementos que
entregaban la esencia urbana separando la rusticitas de la
ciuitas, fueron las principales donaciones de Augusto a las
ciudades 88: se trataba de recuperar su poder simbólico de
creación. Generalmente son los gobernadores los
responsables de su contrucción, quienes podían utilizar al
ejército como mano de obra, como en una parte ya
conocida de la colonia (ver a este respecto el puerto fluvial).
En época augústea, los trabajos de la muralla estaban lo
suficientemente avanzados simbólicamente como para
poder poner una inscripción en un hito murario, como
una torre o una puerta 89.
OPPIDA CIVIVM ROMANORVM
Las ciudades que Plinio señala habitadas por
ciudadanos romanos en el valle del Ebro poseyeron
además el estatuto municipal, como queda demostrado en
las leyendas de las monedas que ellas acuñaron hasta el
reinado de Calígula. Sin embargo, sólo Bilbilis ha sido lo
85. Para detalles de tipología y de técnica edilicia de la muralla del siglo III, ver
Escudero & de Sus 2004).
86. Navarro Caballero 2002.
87. Ead. 2002.
88. Mitchell 1987, 339-342.
89. Navarro Caballero 2002.
Fig. 8. As de Caesaraugusta.
En el anverso, cabeza laureada de Calígula (37-41 d.C.);
en el reverso, yunta fundacional. Hallada
en C/Predicadores, 20.22
(foto Ayuntamiento de Zaragoza).
184 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
suficientemente excavada como para aportar un cuadro
general de lo que sería su aspecto a lo largo de la época
julio-claudia, tanto público como privado. Ello se debe,
por una parte, al abandono de dicho núcleo en el
siglo V p.C. y, por otra, a los trabajos de M. Martín-Bueno
y su equipo desde hace más de 30 años. En los últimos
años, las excavaciones urbanas efectuadas en el centro de
Huesca han aportado datos fundamentales para el
conocimiento de Osca en el siglo I. Estas serán las ciudades
que trataremos pormenorizadamente a continuación,
junto con los nuevos datos, aunque faltos de cohexión, de
Calagurris y las novedades de Turiaso.
La falta de información sobre Ilerda 90 y, en gran
medida, sobre Turiaso y Calagurris, está originada por el
hecho de que los solares que las vieron nacer siguen
ocupados hasta hoy, lo que dificulta las taréas y destruye
los restos anteriores. Todas ellas tienen en común su
importante pasado republicano, con una importante
participación en las guerras civiles, generalmente primero
en el bando sertoriano, que trajo consigo importantes
cambios sociales: castigos, desplazamientos y privilegios
fueron métodos acelerados de transformación hacia la
romanidad de sus cuerpos cívicos, sin que las fuentes
aporten datos determinantes. Todas ellas comparten
además la importancia de sus acuñaciones, tanto
republicanas con caracteres ibéricos 91 como imperiales-
municipales, que son nuestra mejor fuente de
conocimiento para esta época, ante la falta de datos
arquitectónicos. Además, la investigación llevada a cabo
en cada una de ellas, aunque a veces breve, pone de
manifiesto a través de los niveles arqueológicos fértiles,
una relevante transformación constructiva: modifi-
caciones pétreas de habitat importante en época augústea
con cambios incluso del espacio habitado hasta llegar a la
época flavia o antonina, momento en el que edificios
concretos informan de la importancia de unas ciudades
que se han ido construyendo a lo largo del siglo I d.C.
El numerario de bronce que acuñarán Calagurris 92 y
Turiaso 93, como también lo hacen las de Bilbilis, Ilerda y
Osca 94, símbolo de autonomía, será el expotente
ideológico más cercano de la nueva dinastía imperial, que
aparece unida a antiguos símbolos locales, como el jinete
con lanza en ristre de Osca y Bilbilis o la Silbis de Turiaso.
Además, ante la pobreza trágica de la epigrafía cívica del
valle del Ebro, las monedas son una fuente única para
conocer a los dirigentes de estas nuevas ciudades romanas:
nada en la onomástica de dichos ciudadanos romanos
recuerda el origen posiblemente local de la mayoría.
Bilbilis 95 (Calatayud, Zaragoza, Aragón)
La ciudad está situada a orillas del río Jalón, aguas
debajo de la actual ciudad de Calatayud (Zaragoza), en un
paraje perteneciente a la pedanía de Huérmeda
denominado el Cerro de Bámbola. Está siendo excavada
sistemáticamente desde 1971 por un equipo dirigido por
M. Martín-Bueno 96.
La importancia de Bilbilis en época republica se
desprende de su presencia en las fuentes literarias como
una de las principales ciudades celtibéricas 97. Estrabón
(3.4.13) menciona su participación en las guerras
sertorianas: al parecer, Metelo y Sertorio lucharon en las
cercanías de la ciudad celtibérica de Bilbilis. Seguramente
reconquistada por Metelo, optó por el bando cesariano en
la Guerra Civil. Los restos descubiertos en lo que luego
sería el emplazamiento del foro demuestran que el
municipio romano se erigió en el mismo lugar que el
oppidum celtibérico 98.
90. No hay grandes estructuras arquitectónicas que pudieran fecharse entre
el reinado de Tiberio y el de Nerón en Ilerda. Durante la segunda mitad del
siglo II a. C. y comienzos del I a.C., la ciudad sufrió un impulso urbanístico
que conllevó la ocupación de áreas bajas más fácilmente urbanizables y
mejor relacionadas con las vías terrestres. Sabemos que César (B.C., 1.37-87)
realizó una precisa descripción topográfica del entorno de la ciudad ibero-
romana, situándola junto al río Sicoris (Segre) sobre una elevación -cerro de
la Seu- con escarpadas laderas, salvo en uno de sus costados donde arrancaba
una pequeña cuesta de unos 600 m y pendiente suave. Por esta parte la
ciudad estaba amurallada. A unos 450 m se elevaba otro montículo en el que
los pompeyanos tenían situado su campamento. Sondeos realizados entre
1986 y 1992/93 hallaron materiales muebles ibéricos y tardorrepublicanos,
así como un muro datado en el siglo II a.C., relacionados con Iltirda-Ilerda
que demostraban la ocupación del área durante los siglos IV-I a.C. (Junyent
1994, 85). A mediados del siglo II a.C. la ciudad creció por la segunda terraza
del cerro, hasta el río Segre. Esta zona corresponde a las actuales plaza de
Sant Joan y plaza de la Sal. Durante el siglo I a.C. el núcleo urbano seguiría
emplazado en lo alto de la colina, ocupando las tres terrazas superiores y
creciendo por la suave cara del Oeste en dirección al actual Mercat del Pla.
La parte baja de la ciudad se extendería hacia el este, buscando espacio por
la orilla derecha del Segre, entre la Paería y la calle de la Democracia. Pérez
2001.
91. En signario ibérico TV-R-I-A-S-V, Villaronga 1979, 173; 177; 194. La ceca
Iltirta fue la antecesora de Ilerda y comenzó a acuñar a finales del siglo III a.C.
(Villaronga 1979, 128; 137; 213).
92. Calagurris acuña numerario en época triunviral, reinado de Augusto y de
Tiberio, RPC, n° 431-451.
93. El taller de Turiaso produce monedas bajo los gobiernos de Augusto y
Tiberio, RPC, n° 403-424, más dos emisiones de fecha insegura, RPC, n° 401-
402.
94. RPC, n° 261-280.
95. Estas líneas son deudoras de la síntesis realizada por Martín-Bueno
2002a.
96. A los trabajos de excavación sistemáticos hay que añadir los completos
estudios que se han realizado de los diferentes materiales arqueológicos:
Luezas, Tesis doctoral inédita 1992; Sáenz, Tesis doctoral inédita 1996; Guiral
& Martín-Bueno 1996; Martín-Bueno & Navarro Caballero 1997.
97. Aún la cita Ptolomeo como una ciudad celtibérica, 2.6.57.
98. Burillo & Ostalé 1983-1984, 287-309 pensaban lo contrario.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 185
Bilbilis acuñó moneda propia desde época ibérica tardía
hasta el reinado de Calígula, siempre en bronce, en tres
periodos claramente diferenciados: en primer lugar las
emisiones celtibéricas (anverso: cabeza varonil y reverso:
lancero a caballo 99), más tarde las series de Bilbilis-Italica
con caracteres latinos (anverso: cabeza masculina y reverso:
jinete) y por último las piezas puestas en circulación a partir
de Augusto, que se relacionan con su ascenso al rango
municipal. A continuación, la Bilbilis imperial emitió
moneda durante los reinados de Augusto, Tiberio y
Calígula.
Por el momento, es imposible afirmar la causa de la
mención Italica en sus monedas transicionales, aunque
parece verosímil que aludiera a la presencia en la ciudad
de itálicos atraídos por sus ventajas económicas y
estratégicas. También pudiera tratarse de un título
honorífico, puesto que había optado por el partido
vencedor en la Guerra Civil 100. Desde mediados del siglo
I a.C., la Bilbilis indígena 101 comenzó a organizarse al
modo de las ciudades romanas, contando con un número
importante de ciues Romani, lo que le permitió obtener el
derecho romano en época augústea del que habla Plinio
(Nat., 3.4.24), y el estatuto político municipal. El paisaje
urbano, sobre todo la parte pública de la ciudad, se
transforma durante el reinado del primer emperador
convirtiéndose en un paradigma visible de la cultura
romana: Bilbilis se podía distinguir en lo alto del cerro
desde muchos km a la redonda como el símbolo de Roma,
de la uenustas y de la securitas, en suma, de la civilización
urbana. El programa iniciado en época augústea se
desarrolla a lo largo de la julio-claudia. Una ralentización
económica distinguida por los arqueólogos a finales de la
99. BI-L-BI-L-I-S, Villaronga 1979, 184.
100. Martín-Bueno 2000a, 93-101 en particular p. 94.
101. En la campaña del año 2002 se ha identificado niveles correspondientes
a la ciudad celtibérica que se asentaba en el solar de la Bilbilis romana.
Martín-Bueno & Sáenz 2003, 355-361.
Fig. 9a. Reconstrucción ideal de Bilbilis en época alto-imperial (según J.-Cl. Golvin y M. Martín-Bueno).
186 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Fig. 9b. Panorámica del foro y del
teatro situados frente al valle del
Jalón (foto M. Martín-Bueno).
Fig. 9c. Plano de Bilbilis, en rojo se
ha marcado el conjunto foro-teatro
(según M. Martín-Bueno).
9b
9c
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 187
dinastía se recupera en época flavia y continuaría hasta el
reinado de Trajano 102.
Bilbilis es, por tanto, el ejemplo mismo de ciudad de
expansión julio-claudia por excelencia. La existencia de
una base social romanizada de forma acelerada por los
conflictos bélicos, dirigida por unas elites asociadas
totalemente a la causa romana, facilitará su
transformación urbanística. La epigrafía, a pesar de su
pobreza, permite conocer cómo los antiguos peregrinos
celtibéricos cambian su denominación al convertirse en
ciudadanos romanos 103. Las monedas acuñadas en su ceca
ponen de manifiesto la personalidad de sus dirigentes,
todos romanos, puesto que son los magistrados, IIuiri y
aediles, quienes las firman. Ellos participarán a sus
expensas en la construcción de la nueva urbe, la imagen
que debía dominar los contornos 104, utilizando para ello
materiales nobles, como los mármoles de importación 105.
Y entre esos notables, nacerá en los años 30 el más ilustre
de todos los bilbilitanos, Valerio Marcial.
El urbanismo de la ciudad está totalmente
condicionado por el medio físico sobre el que se asienta
(fig. 9a-b-c). En este sentido, se trata de un espléndido
ejemplo de la adaptación al terreno, un cerro de mucha
pendiente sobre la que se distribuyeron las construcciones
dispuestas en terrazas. Dicha posición, difícil en el
momento de la construcción, aportó grandes ventajas a la
ciudad: el conjunto adquirió un aspecto teatral tanto para
sus habitantes como para las personas de los alrededores.
A pesar de todo, Bilbilis era una ciudad funcional, con sus
infraestructuras, servicios, comunicaciones y equipa-
mientos, llegando a alcanzar unas 30 hectáreas de
extensión.
Bilbilis ha conservado hasta hoy todos sus elementos
monumentales: foro, templo, teatro y termas, además de
restos de estructuras pertenecientes al recinto amurallado
y al complejo sistema de abastecimiento de aguas. En los
últimos años se han descubierto importantes ejemplos de
arquitectura doméstica 106, hasta fechas recientes
escasamente representada, con viviendas de estructura
itálica de varios pisos provistas de espacios comerciales.
El foro
En época augústea, se arrasan ciertas viviendas 107 que
ocupaban la parte superior del montículo de Santa
Bárbara, a unos 600 m de altura. Allí se instala el foro, tras
realizar importantes obras de infraestructura. El resultado
final 108 consiguió sin duda un aspecto escenográfico y
monumental, articulado a partir de un esquema axial con
dos espacios bien delimitados: el templo en la parte más
alta, dominando el conjunto, y la gran plaza rodeada de
pórticos y edificios públicos. Destacamos los siguientes
elementos arquitectónicos.
Plaza porticada
En torno a ella se disponían todos los edificios que
conforman el foro bilbilitano. Este espacio abierto era
prácticamente cuadrado (48,64 x 44,88 m), con pórticos
perimetrales a los que se abrirían varias tabernae en el lado
oriental, opuesto al de la basílica.
Templo 109
De él, sólo subsisten en la actualidad vestigios que
permiten delimitar el podio con parte de su revestimiento,
la escalinata de acceso, el nivel aproximado del pavimento
de la cella y restos de los muros en los cimientos. Según
las reconstrucciones propuestas, el edificio sería hexástilo
y períptero, de orden corintio, sine posticum y con podio
elevado 6 m por encima de la plaza que aprovechaba, de
forma escenográfica, un montículo natural, modificado
mediante talla y relleno, que se salvaba por medio de una
escalinata de acceso desde la plaza (hasta casi 12 m de
altura). El templo fue construido en dos momentos, uno
102. La ciudad decáe en el siglo III, sin embargo la crisis más dura se observa
durante la antigüedad tardía. Se documenta el abandono de los
monumentos y de las viviendas. Paulino de Nola y Ausonio a finales del
siglo IV mencionan a la ciudad como un lugar inhóspito y sumido en el
abandono. Durante los siglo IV al VIII, la ciudad se va manteniendo a duras
penas y los escasos habitantes languidecen.
103. Martín-Bueno & Navarro Caballero, n° 3.
104. Navarro Caballero 1997; Ead. 2000.
105. Martín-Bueno & Cisneros 1986.
106. Martín-Bueno & Sáenz 2002-2002; 2003.
107. A partir de la escasa epigrafía romana conservada y de las excavaciones,
aún teniendo en cuenta la pérdida de niveles arqueológicos y la escasez de
datos estratigráficos, se puede establecer en el conjunto de Bámbola-Santa
Bárbara y San Paterno una evolución cronológica con los diferentes niveles
de ocupación, en espera de la próxima publicación de hallazgos de datación
más temprana. Mediados siglo I a.C.: zona de viviendas arrasada por la
posterior erección de conjunto foral; época augústea y julio-claudia: se
modifica el terreno para acomodar el nuevo modelo arquitectónico,
iniciándose las obras de construcción del foro; época trajanea: apogeo
urbanístico con modificaciones que afectan al conjunto foral, en especial al
templo, y configuración definitiva del trazado de la ciudad. Martín-Bueno
1987, 99-111.
108. Jiménez 1987.
109. La ciudad contaba con otros templos de cronología más antigua. Un
segundo templo, atribuido a una divinidad como Isis Fortuna, se puede
deducir por la existencia de capiteles de estilo jónico fechados en el último
tercio del siglo I a.C. Este se localiza en la calle que subía desde la puerta
meridional del Jalón hacia el centro de la urbe. Un tercero se localiza en la
zona alta de San Paterno, sobre un espolón que domina el río, según se
desprende de los restos de las cimentaciones.
188 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Fig. 10. Reconstrucción ideal en tres dimensiones del teatro y del foro de Bilbilis (según M. Martín-Bueno).
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 189
de época augusto-tiberiana y un segundo trajaneo. La
escalera estaba revestida de caliza blanca; tenía 9 m de
longitud y 8 de anchura y marca la axialidad del conjunto,
todo ello norte/sur, como se puede observar por la
disposición de las placas del suelo.
Basílica
La basílica se situaba longitudinalmente en el lado
oriental de la plaza, en posición transversal a la fachada
del templo. Se erigía sobre un alto basamento, quizá sobre
criptopórticos, que permitiese llegar al nivel de la
esplanada desde el muy inferior de los laterales del
conjunto forense. No se sabe con seguridad si este edificio
basilical era de dos naves, con el pórtico de la plaza como
antesala, o de tres sin contar con el citado pórtico, aunque
parece más probable esta segunda posibilidad.
Criptopórtico
Situado en el lado oriental del foro, tendría una triple
función: sustentadora de los pórticos, lugar de
almacenamiento y cisterna.
Fuente-Ninfeo
Se localizaron los restos de un ninfeo monumental de
estructura absidial apoyado en una cisterna doble en un
lateral del muro del podium del templo descrito.
Curia
Se ha interpretado así un edificio del que sólo subsisten
los cimientos, ubicado en el lado septentrional de la plaza
forense.
De la decoración del foro se han conservado pocos pero
importantes elementos 110. El primero de ellos es una
cabeza de Tiberio joven, reutilizada en la remodelación
trajanea del templo (fig. 11) 111. Pertenecería a la galería
de retratos de la domus Augusta que decoraría una parte del
foro, tal vez la basílica 112, como en Sagunto o en Veleia.
A esta serie podía pertenecer también una cabeza de
Tiberio adulto según Balil 113, o de Claudio sobre un
precedente de Calígula, según M. Beltrán 114, hallada en
condiciones desconocidas, y una tercera identificada con
Claudio, perteneciente a la colección Samitier 115. Dichas
imágenes icónicas eran sustentadas por cuerpos togados,
110. Sobre el tema, ver Martín-Bueno & Saenz (en prensa).
111. Se trata de una copia del tipo El Fayum realizada en mármol blanco, Balil
1982.
112. Bochung 2002.
113. Balil 1982, 43-46.
114. Beltrán 1992, 255.
115. Martín-Bueno & Sáenz en prensa, 160.
Fig. 11. Cabeza de Tiberio hallada en el foro de Bilbilis
(foto M. Martín-Bueno).
Fig. 12. Dedicatoria a Tiberio hallada en el foro de Bilbilis,
conservada en el museo de Calatayud (foto M. Martín-
Bueno).
190 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
de los que se han conservado algunos restos 116. La
información que aportan estas esculturas se completa con
un texto epigráfico inscrito en una placa de mármol
hallada junto a la escalinata de acceso al templum. Se trata
de una dedicatoria a Tiberio del 27-28 p.C., tal vez adosada
a la escalinata, o al frente de un pedestal, realizada por
disposición testamentaria de un notable local 117 (fig. 12).
La ideología imperial dominaba el espacio público
bilbilitano y se expandía desde allí a los alrededores, puesto
que el conjunto se veía desde muy lejos. Las elites,
asumiendo el comportamiento evergético, se encargaron
de difundirla.
Junto a la caliza local, el conjunto foral y el teatro, del
que hablaremos a continuación, estaban decorados con
mármoles de calidad, importados generalmente de Túnez
o de Italia 118.
El teatro (fig. 13)
El teatro 119 de Bilbilis figuraba en el plan inicial de la
ciudad. Mide su diámetro 78,2 m y tiene un desarrollo
completo de 180º. Estaba unido directamente al foro,
tanto monumental como funcionalmente, puesto que
enlazaba con la zona de pórticos del foro: las procesiones
de culto imperial que comenzaban en la plaza culminarían
en el teatro ante toda la asamblea ciudadada.
Se reservó una ladera sobre el barranco situado entre
el cerro de Santa Bárbara y el Cerro Bámbola para
construir la cauea 120. Para su erección, fue necesario
adecuar el terreno, efectuar trabajos de drenaje y
canalizaciones enterradas bajo el graderío. La orchestra y la
escena fueron protegidas y soportadas por una gran muro
de contención 121. Sobre el relleno de la orchestra y
asentado sobre el fondo del barranco, se dispuso la
cimentación del frons pulpiti.
116. Los togati conservados podían pertenecer también a retratos de notables
locales.
117. Martín-Bueno & Navarro Caballero 1997, n° 1.
118. Cisneros & Martín-Bueno 1993, 107-108.
119. Nuñez Marcén, J. El teatro romano de Bilbilis. Tesis doctoral inédita.
Zaragoza.
120. Se calcula que la capacidad era de 4 622 espectadores dispuestos en
treinta gradas.
121. El muro de contención tiene 7 m de altura y 5 de anchura. Todo ello
construido con piedra sin labrar (opus incertum).
Fig. 13. Plano del teatro de
Bilbilis (según M. Martín-
Bueno).
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 191
El conjunto se completaba con un sacellum que
coronaba el eje posterior de la cávea 122, siguiendo el
esquema del teatro de Pompeyo en Roma, repetido en
otros provinciales, entre ellos el de Sagunto. Del pequeño
templo se conserva el podium, realizado en opus caementicum
y recubierto por un opus cuadratum en yeso alabastrino. Los
investigadores piensan que se trataba de un edificio
pseudoperíptero con ritmo de columnas diástilo 123. Junto
a él, se situaban las vías de salida (uomitoria), mientras que
en la parte inferior se efectuaba por las salas laterales a la
escena (parascaenia). El sacellum albergaba al menos la
estatua de una mujer, ya que allí apareció una parte de su
torso. Ha sido interpretada tradicionalmente como Livia,
identificación que permitiría sugerir la existencia en el
interior de este templo del teatro de una serie de retratos
de la familia imperial, tal como se observa en otros lugares
del imperio, relacionadas directamente con la presidencia
de las ceremonias y actos que allí tendrían lugar 124. Sin
embargo, no es posible eliminar por el momento la
posibilidad de que se tratara de una diosa.
Los investigadores piensan que el frente de la escena,
situado sobre un alto podium, constaba de dos pisos con
unas 22 columnas por nivel. Se trataba de un modelo de
tres exedras curvas de cuyos elementos decorativos poco
se sabe. Destacamos una estatua de Livia, que ha podido
ser reconstruida con los fragmentos hallados en varias
campañas arqueológicas: como en otros monumentos
similares, la domus Augusta debía dominar la asamblea
desde la frons scaenae 125.
Los materiales hallados en el relleno fundacional del
postscaenium, corroborados por los surgidos bajo la cripta
de la summa cauea oriental, permiten sugerir que el
monumento comenzó a construirse en época de Augusto
o en los primeros años de Tiberio 126. El acondicio-
namiento y otras terminaciones se completan en época de
Claudio. A este último período se atribuyen las
decoraciones del scaenae frons y los estucos del pórtico. A
finales del siglo I d.C y comienzos del segundo se amplió
el postscaenium.
Otros edificios religiosos
En una calle que subía desde el sur hasta el centro de
la ciudad, se han puesto al descubierto restos de un edificio
que pudiera ser un pequeño templo 127. El podium ha sido
delimitado y se han exhumado fragmentos de fustes de
columnas de 60 cm de diámetro, así como restos de
capiteles jónicos fechados en época julio-claudia 128.
Los establecimientos termales
y el abastecimiento de aguas
La ciudad debió contar con más de un edificio termal
de carácter público, aunque el que mejor se conoce está
situado en la parte alta de la ciudad, en la vaguada existente
entre Bámbola y San Paterno. Este edificio, que recibiría
el suministro de agua desde dos grandes cisternas
construidas junto a él, evidencia varias fases constructivas.
El primer conjunto termal, datable en época de
Augusto 129 y de esquema lineal-simple, era de
dimensiones reducidas y sus vestigios quedan por debajo
de los restos visibles en la actualidad o formando parte de
los mismos. En la segunda fase 130, cuya construcción se
fecha a fines del siglo I o inicios del siglo II d.C., se
ampliaron todas las salas hacia el norte, se añadieron otras
y se varió el circuito de circulación para acomodarlo a las
nuevas obras, consiguiendo una sucesión de espacios
simple y lineal-angular. Del conjunto termal, destacamos
la decoración pictórica 131, ya que sus paredes fueron
decoradas con elegantes elementos pictóricos del IV estilo
pompeyano, que revelan las relaciones culturales con la
metrópolis y otras ciudades del valle medio del Ebro.
Para el abastecimiento 132 de aguas a las termas y a los
bilbilitanos, la ciudad contaba con un interesante sistema
de cisternas distribuidas por la compleja orografía del
terreno: se trataba de aprovechar al máximo el agua de
lluvia. En efecto, se han localizado varias cisternas
públicas, fabricadas en opus caementicium, cuyas paredes y
suelos están revestidos de opus signinum para
impermeabilizarlas. Se contabilizan más de 30 ejemplos de
122. Dispone de un podio, revestido de bloques de alabastro. Se trata de un
templete con una fila de columnas pseudoperípteras empotradas en el
muro. Medía aproximadamente 11,5 m por 7,5 m con un soportal (peristasis)
de seis columnas en los lados largos y cuatro en los cortos.
123. Martín-Bueno & Sáenz 2004, 162.
124. Como en Herculanum, en el que aparece una estatua de Tiberio, o el de
Volterra otra de Augusto. Gros 1990, 381 y 2002.
125. A este respecto, ver nuestros referencias y comentarios en el apartado
dedicado al teatro de Caesaraugusta.
126. Martín-Bueno & Sáenz 2004, 165.
127. Iid. 2004, 166.
128. Gutiérrez Behemerid 1992, 32.
129. De esta primera fase se han conservado el caldarium con hypocaustum de
tipo circular con canales radiales y con suspensurae, una habitación con
praefurnium, una cisterna, un canal de desagüe y unas escaleras de acceso a
la zona de servicio.
130. Se accedía al edificio desde la terraza inferior por medio de escaleras; de
allí se pasaba al apodyterium, frigidarium, tepidarium y al caldarium que contaba
con piscina de agua caliente y labrum. La instalación se completaba con otras
salas y dependencias para el servicio, escaleras, puertas de acceso, etc
131. Guiral & Martín-Bueno 1996.
132. Martín-Bueno 1975, 205-222.
192 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
tipos diversos. Estaban situadas sobre el terreno a unas
distancias regulares entre ellas, atendiendo a las curvas de
nivel para facilitar el paso del agua, y comunicadas entre
sí mediante tuberías tanto de plomo como de cerámica.
Recinto amurallado 133
La muralla de Bilbilis encierra un recinto de unas 30 ha
lo que indica un gran esfuerzo económico en su
construcción. Su trazado es irregular y se adapta a las
condiciones del terreno con lienzos lineales y ángulos
diseñados para proteger y vigilar. Sigue una línea
quebrada, adaptada al terreno. Conserva igualmente
torres cuadradas.
Arquitectura doméstica
Se conocen varios tipos, que manifiestan diferentes
niveles sociales: casas de notables y viviendas de gente
humilde. Como los otros edificios, los domésticos se
encaraman a las laderas 134. Las descripciones de Marcial
acerca de los pendula tecta –tejados en pendiente– o acutis
pendentem scopolis –cubiertas agudas– y en pronunciada
pendiente son un fiel reflejo de la realidad. Se han hallado
casas con bodegas interiores y sótanos excavados en la roca,
lo que garantizaba sus cimentaciones situadas en un
terreno en pendiente; hay también escaleras interiores.
Todas ellas están decoradas con profusión. Algunas
poseían patios interiores, peristilos e infraestructuras
como canalizaciones de traída y evacuación de aguas,
cloacas y cisternas 135. El desarrollo urbano no fue lineal
por una misma terraza, sino que las casas se distribuían
según la configuración del terreno, con viviendas en más
de un nivel, lo que facilitaba el mejor aprovechamiento del
espacio. Varias de ellas, conocidas parcialemente desde
hace tiempo, pueden fecharse a mediados del siglo I d.C.
En los últimos años se ha descubierto un barrio
residencial con tres ricas viviendas de varias plantas
adaptadas al terreno, de tamaño desigual pero de tipología
similar 136 y fachadas comerciales con locales, todos ellos
decorados con pinturas y adornados con estucos. Se trata
de residencias muy antiguas que, al parecer, seguían
habitadas en el siglo I d.C.
Calagurris (Calahorra, La Rioja)
Oppidum celtibérico conquistado por L. Mandius
Acidinus en el 185 a.C. 137 , fue anexionado más tarde por
los vascones. Aliada de Sertorio 138, Calagurris fue sometida
por las tropas de Pompeyo 139 y destruida 140. Resurgirá de
sus cenizas socialmente transformada. Probablemente de
época triunviral datan sus primeras emisiones monetales,
en las que aparece mencionada como Calagurris Nassica
Iulia 141. Una emisión posterior, immediatamente anterior
al reinado de Augusto, elimina el epíteto Nassica y presenta
la mención municipium 142, lo que parece indicar que la
ciudad en bloque pudo recibir la ciudadanía romana de
la mano de César y, tal vez, la carta municipal, status que
con toda seguridad poseía con anterioridad al 27 a.C. Esta
nueva condición jurídica y política provocaría la
renovación de la ciudad aunque, lamentablemente, los
datos arqueológicos que se poseen son muy escasos.
De nuevo hay que hablar de la ausencia de epigrafía y,
por tanto, de datos onomásticos que complementen
aquellos aportados por las monedas: desde época
triunviral, sus magistrados (IIuir/praetor? IIuir/ aedilis),
ciudadanos romanos cuyos gentilicios suelen asociarse a
los grandes generales romanos 143, manifestan en sus
presentaciones onomásticas una total adaptación a la
nueva cultura. Los antropónimos indígenas ya no están de
uso entre los notables dirigentes y las prácticas modernas
de la denominación hasta época augústea, praenomen más
cognomen, están en boga. Uno de los pocos calagurritanos
conocidos con posterioridad es el caballero C. Sempronius
133. Id. 1987a.
134. Por ejemplo se ha hallado una una vivienda con patio interior –atrio– y
dos fachadas dispuestas a dos calles, ambas separadas por un desnivel de
8 m.
135. Martín-Bueno 1991.
136. Denominadas: Domus 1 o Casa del Balneum, Domus 2, y Domus 3 (Martín-
Bueno & Sáenz 2001-2002, 127-158. La domus del Balneum, bellamente
decorada, conserva incluso un balneum privado, lo que nos refleja las
comodidades a las que llegaron los notables de época romana en esta zona
bilbilitana.
137. Liv. 39.8.
138. Liv. 91.
139. Liv. Epit., 93; Ap. Bel. Ciu. 1.11. 2.
140. Sal. Hist., 3.86-87; Val. Max. 6.6.3; Flor. 2.10.9.
141. En el siglo I a.C. produjo moneda ibérica en bronce (ases y semises), con
leyenda en alfabeto ibérico Kalakorikos. Se trataría de una producción
reducida y localizada en el tiempo, datada por diversos autores en época
sertoriana (Villaronga 1979, 276-277). No hay unanimidad a la hora de
fechar el comienzo de las emisiones latinas: 43 a.C. (Beltrán & Beltrán 1980,
15), 36-34 a.C. (Ruíz Trapero 1968) o 29-28 a.C. (Villaronga 1979, 277).
Aparece en el reverso la cabeza de Octavio con la leyenda CALAGVRRI
IVLIA NASSICA (con el sobrenombre Nassica la mencionan también en
Epit., 93 y Plin., Nat., 3.4.24; a este respecto ver Roddaz 1998, 341-358). De
época de Augusto son las monedas que presentan la leyenda MVN(icipium)
CAL(agurris) o MVN(icipium) CAL(agurris) IVLIA (RPC, n° 433-447). La
ciudad continuará acuñado bajo el reindo de Tiberio (RPC, n° 448-451).
142. Ver nota precedente.
143. El nomen Valerius es el más abundante en la onomástica de este municipio.
Un miembro de esta familia era Valerius Verdullus, el propietario de una
importante figlina. Destacaremos también la familia Sempronia, la Maria y la
Grania.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 193
M. f. Gal. Fidus, cuya carrera parece comenzar hacia el
70 p.C., lo que indica que nació en época julio-claudia en
el seno de una rica familia cuya influencia sobrevivió tras
el conflicto del 68. Llegó a ser flamen provincial 144.
Sabemos por documentos epigráficos que la
importancia de Calagurris aumentó durante el siglo I d.C.
La ciudad llegó a ser en época flavia una de las paradas de
los iuridici durante el desarrollo de su actividad por la
Citerior 145, algunos de los cuales llegaron a ser sus
patroni 146. Los momentos finales del siglo I d.C. y el siglo II
vieron como Calagurris aumentaba su dignitas contruyendo
edificios de espectáculos y decorando sus muros. El
acueducto que transportaba el agua a la ciudad se realizó
en la primera mitad del siglo II p.C. 147. La gran longitud
que alcanzó la obra permite suponer que fue realizado por
una iniciativa superior, proviente de la voluntad imperial,
ya que el aquae ductus recorría el territorio de varias
ciuitates. Sin embargo, del proceso que llevó al gran
desarrollo de Calagurris durante el siglo I, los datos son
hipotéticos e inexistentes o de datación imprecisa,
producto de excavaciones irregulares y poco ordenadas,
como veremos a continuación
E. Ariño detecta en su territorium un catastro realizado
probablemente en época augústeo-tiberiana 148. El foro
estaría situado tal vez en la Plaza del Raso y en su entorno
se localizarían los principales edificios públicos: curia,
templo, basílica. Del templo procedería hipotéticamente
la cabeza de Júpiter depositada en el Museo Municipal 149.
Varias catas han aportado restos de edificios
termales 150, de los cuales dos parecen haber estado en
funcionamiento a mediados del siglo I p.C. Se trata de las
llamadas “Termas del Norte”, sitas en la confluencia de
las calles Eras y San Blas. Se han conservado parcialmente
alguna de sus estancias (piscina, tepidarium, praefurnium,
hypocaustum con suspensura y pilae circulares sobre las que
se situaría el caldarium, canalizaciones, varias cisternas y
una posible zona porticada). Todas estas estructuras
estuvieron en uso desde el siglo I d.C. hasta mediados del
siglo III d.C., cuando se construye la muralla bajoimperial
que divide este edificio en dos partes; el segundo conjunto
es el del llamado “Solar de La Chimenea”, del que se han
identificado diferentes salas correspondientes a un
praefurnium, un hypocaustum, una piscina y un canal de
desagüe. Este edificio funcionaría desde época claudia
hasta su abandono en siglo III o mediados del siglo IV,
superponiéndose a edificaciones más antiguas todavía no
excavadas 151.
Se conocen además parte de una vivienda de mediados
del siglo I 152, restos de alcantarillado de los que no se sabe
la fecha 153, así como tramos de la muralla, cuya datación
varía en las publicaciones de la época republicana a la
Edad Media 154. Otras construcciones, como una gran
domus 155 o el importante acueducto que traería el agua a
la ciudad fueron construidos en épocas posteriores a la
que nos interesa.
144. Alföldy 1973, 63; RIT, 306.
145. Una inscripción hallada en Pamplona, la antigua Pompaelo, narra la
consulta realizada por los IIuiri de esta ciudad al iuridicus, quien se
encontraba en esos momentos en Calagurris, CIL, II, 2959, fechada en el
119 d.C.
146. Q. Glitius Atilius Agricola, CIL, V, 6974, en época flavia; T. Iulius Secundi
f. Voltinia Maximus Manlianus Brocchus, CIL, XII, 3167, en época de Nerva o
Trajano.
147. Mezquíriz 1979, 139-161. Las catas realizadas en la cimientación de los
pilares sólo han aportado un fragmento de T.S.H. datada en los reinados de
Trajano y Adriano.
148. Ariño 1986.
149. Espinosa 1984, 112-126; en la iglesia de San Andrés aparecieron los restos
de columnas, mosaicos y sillares atribuidos a otro templo (Gutiérrez
1956, 86).
150. Muchas de estas instalaciones han desaparecido en la actualidad o bien
han servido de cimentación a edificaciones modernas (Luezas 2000a, 185-
192): “Pila de los Moros”: piscina termal desaparecida por completo; “Solar
de la antigua fábrica Torres”: restos de una piscina termal o cisterna de planta
trapezoidal (Tirado 1993, 49-55); “Calle de San Andrés”: restos de una
piscina en opus caementicium de grandes dimensiones y de forma trapezoidal
y también restos del suelo del hypocaustum sobre el que se hallaron dos pilae
in situ. Probablemente se trataría de unos baños privados (Andrés 1998);
“Termas de la carretera de Arnedo”: desaparecidas en la actualidad.
151. Antoñanzas & Tejado 2000.
152. En la calle Navas se han identificado los restos de tres habitaciones que
formarían parte de otra vivienda, datada a mediados del siglo I d.C. (Andrés
1998).
153. Se ha constatado un sistema hidráulico bastante elaborado, con un
complejo sistema de alcantarillado del que se conservan bastantes
canalizaciones y galerías en el subsuelo de Calahorra (Cinca 1985, 802). En
la calle San Andrés se encontró una cloaca construida en opus caementicium,
cubierta con bóveda de cañón y enlucida mediante una capa de mortero.
154. Se conservan tramos del recinto defensivo en la calle de Las Murallas,
construidos con aparejo de grandes sillares apoyados sobre opus
caementicium de tamaño considerable. También se aprecian los restos de una
gran torre angular. En la calle Cuesta de Juan Ramos se hallaron unos restos
que han sido identificados con una de las puertas de época romana (Puerta
de Estella o de Eras), edificándose a la vez con el último cinturón defensivo
de época bajoimperial, enlazando la muralla con el torreón del Portillo de
la Rosa. En la segunda mitad del siglo III se levantó en Calagurris un segundo
recinto amurallado, del que existe una reciente restitución. Esta muralla
bajoimperial trajo consigo la reducción del área urbana de la ciudad (Sáenz
& Sáenz 1994).
155. En el solar conocido como La Clínica se exhumó a principios de los años
80 una domus romana de finales del siglo I d.C., constituyendo éste el
conjunto arqueológico urbano de mayor importancia en Calahorra
(Espinosa 1984, 134-137). Este edificio presentaba una notable
monumentalidad, con muros de mampostería regularizada en bloques
escuadrados, y con una distribución de sus dependencias en tres terrazas
horizontales aprovechando el desnivel del terreno, con paredes decoradas
con estucos pintados y con pavimentos provistos de mosaicos. La domus se
abandonaría a mediados del siglo III, coincidiendo con la reducción de
perímetro urbano. Se registran niveles de ocupación temporal y localizada
en determinados sectores del conjunto que pudieron alcanzar el siglo V. En
el solar de “La Casa del Oculista” se halló un edificio formado por un
conjunto de estancias distribuidas en tres naves con patio descubierto.
Posiblemente se trataría del área de trabajo de una gran villa. Este entorno
aparece ocupado desde el cambio de era hasta principios del siglo IV d.C.
(Rodríguez 1991).
194 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Los vestigios arqueológicos más importantes de
Calagurris pertenecen a un importantísimo alfar,
denominado de La Maja 156, situado, como era preceptivo,
a las fueras de la ciudad. Desde época de Tiberio 157 hasta
la segunda midad del siglo I produjo grandes cantidades
de materiales de construcción, cerámica común, engobada
imitando a la sigillata galica y, lo más conocido, tazas de
“paredes finas” firmadas por C. Valerius Verdullus para
commerorar juegos circenses en Calagurris 158. Esta última
producción se extiende por todo el valle del Ebro.
Puesto que las cerámicas conmemoraban munera
gladiatoria, se han buscado los edificios que los albergarían,
por el momento sin éxito, pero con grandes hipótesis y
según algunos eruditos locales, la planta de un anfiteatro
era perceptible a principios del siglo XIX y su localización
está siendo objeto de estudio en la actualidad; el circo
estaría situado a extramuros de la ciudad, en el actual Paseo
del Mercadal, conservándose únicamente un tramo de 8
m de longitud y 1 m de altura, correspondiente a su
cabecera semicircular. El historiador Ceán Bermúdez, a
principios del siglo XIX, proporcionó las dimensiones del
mismo: 480 pasos por 116 pasos de ancho y 22 pasos de
altura.
Para concluir, a pesar de su dispersión, los datos
calagurritanos permiten intuir la apariencia de Calagurris
durante la época julio-claudia, con los elementos
necesarios a la vida urbana, tanto estéticos, admistrativos
como de infraestructura; los restos de arquitectura
doméstica parecen manifestar una total adaptación a las
formas romanas. Sin embargo, nuestra principal
constatación es la necesidad urgente de estudiar de forma
organizada los vestigios de lo que fue una urbe de tal
importancia, hoy tan mal conocida, a pesar de los últimos
avances realizados 159.
Osca (Huesca, Aragón)
La actual ciudad de Huesca se alza en torno a un cerro
testigo de hasta 488 m de planta alargada de dirección sur-
norte, a la orilla derecha del río Isuela, afluente del
Flumen. Sobre las laderas y cumbre de dicho cerro se
constituyó la acrópolis de la Bolskan prerromana, de la que
conocemos fundamentalmente sus acuñaciones 160 y, a
continuación, el núcleo principal de la Osca romana.
Plutarco narra como, en el 77 a.C., Sertorio hizo de
Osca su capital en el exilio y en la acogió a los hijos de los
nobles indígenas que pretendía proteger y educar. En ella
fue asesinado 161. Ciudad por tanto antipompeyana, Osca
ofreció su apoyo a César, quien probablemente la
recompensó con la ciudadanía romana. En todo caso, este
era su estatuto jurídico en época augústea, según se
desprende del testimonio de Plinio. Políticamente era un
municipio a comienzos del imperio, puesto que así lo
atestiguan sus monedas. Tal vez su organización cívica
romana se debiera a Domicio Calvino, procónsul del
39 a.C. Triunfador de los cerretanos, su victoria se celebró
con una acuñación en Roma en cuyo anverso aparece el
busto barbado típicamente ibérico y la leyenda OSCA 162.
El taller monetario de la ciudad emitió moneda local
durante los gobiernos de Augusto y Tiberio. Las piezas
estaban firmadas por los IIuiri, muchos de ellos indicados
sólo con su cognomen. Todos los elementos onomásticos
de los dirigentes oscenses así conocidos pertenecen al
dominio antroponímico latino. Estos eran, por tanto,
jurídica y culturamente romanos.
El proceso de transformación urbanística de la ciudad
se conocía mal hasta hace poco tiempo. En el año 1974
se realizaron los primeros sondeos arqueológicos y fueron
llevados a cabo por el Museo Arqueológico Provincial de
Huesca. Tras esta operación, hay que llegar al año 1984
para ver la continuación de las investigaciones en el
subsuelo de la urbe. Los trabajos han dado como resultado
la confirmación de que se produjo una superposición de
los niveles romano-imperiales sobre los ibéricos e íbero-
romanos. Las construcciones de la etapa íbero-romana se
localizaron en la zona más elevada del cerro, descendiendo
hasta el llano. Los restos constructivos más importantes
responden a grandes y potentes edificaciones erigidas, en
su basamento, con sillares de arenisca y aparejo de opus
156. Beltrán 1984a estudia las piezas halladas en Celsa; Mínguez 1989, amplía
el estudio de Beltrán, añadiendo fragmentos hallados en otros puntos del
valle del Ebro; sobre la excavación, González Blanco 1995, 239-249;
Gónzalez Blanco et al. 1991, 46-53; Gónzalez Blanco et al. 1994, 37-47.
157. Este era el inicio que se proponía hasta ahora, aunque algunos elementos
parecen indicar incluso que comenzaría a trabajar a finales del siglo I a.C.
Gónzalez Blanco et al. 1999, 28-41.
158. Existieron hasta principios de este siglo en el Paseo de Mercadal muros
de factura romana que fueron identificados con un circo. Según Gutiérrez,
sus ejes medían 244 m tenía el longitudinal y 58 el transversal: Llorente
1789; Ceán 1832; Gutiérrez 1956.
159. Se observa una nueva fase que pronto dará sus frutos significativos, con
excavaciones sistemáticas publicadas en Estrato y en la nueva revista
Kalagorikos.
160. El comienzo de las acuñaciones oscenses se sitúa a mediados del siglo
II a.C., primero con emisiones con tipos y leyenda ibérica Bolskan y a partir
de la segunda mitad del siglo I a.C. con las primeras series latinas.
161. Vel. Part., 2.30.1; Str., 3.4.10.
162. Banti 1981, vol. Cornuficia-Gallia, 117-119. Sabemos de las tareas
organizativas de este personaje, bien conocidas en el caso de Emporiae. Sobre
el tema, Fatás 2000, 37-42.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 195
quadratum y han sidos interpretados como un templo in
antis. También han sido exhumados restos de
viviendas 163.
Los hallazgos de época imperial son muy imprecisos y,
aunque se ha localizado el emplazamiento del foro en la
parte alta de la ciudad, tanto la epigrafía (un pedestal
dedicado a un magistrado y un pedestal dedicado por los
seviros) como los restos materiales son más bien escasos o
más tardíos. Es posible sugerir que la Osca imperial respetó
el trazado de la Bolskan ibérica, trazado que parece ser
irregular.
Turiaso (Tarazona, Zaragoza, Aragón)
Las excavaciones que actualmente se están realizando
en Tarazona están sacando a la luz artefactos y estructuras
de la antigua Turiaso, sin que, por el momento, haya sido
exhumada ninguna construcción pública. El resto más
significativo es una cabeza de carneola que representa a
Domiciano. En época de Trajano, la damnatio memoriae
sufrida por dicho emperador se manifiesta en la escultura,
que fue retallada para recibir los rasgos de Augusto 164.
Este exvoto del divus Augustus, unido a otros restos
arqueológicos, se ha puesto en relación con la existencia
de un establecimiento termal en la ciudad de Turiaso con
propiedades curativas, en el que, hipotetizan algunos
investigadores, pudo acudir el emperador Augusto en el
año 24 a.C. 165 Los vestigios arquitectónicos son escasos,
ya que se limitan a los restos de parte de una piscina en
cuyo interior se localizaron diversos materiales como la
citada cabeza de Augusto-Domiciano, una cabeza de
Minerva, un arca ferrata, varias estatuillas de terracota y
otros materiales cerámicos. Este posible santuario tuvo su
momento de auge y asentamiento en la primera mitad del
siglo I y apogeo en época de Trajano hasta su destrucción
en el siglo III (circa 284-285 d.C.).
Otros vestigios de arquitectura doméstica y, sobre todo,
los restos de un alfar cerámico 166 indican que la ciudad
alcanzó cierto desarrollo en la segunda mitad del siglo I,
sin que por el momento se puedan hacer grandes
precisiones.
CIUDADES DE DERECHO LATINO
ANTIGUO SEGÚN PLINIO
Como en otras zonas de Hispania, Plinio (Nat., 3.4.24)
sitúa en el conuentus Caesaugustanus varias ciudades a las
que define como oppida Latinorum veterum. Se trata de
Cascantum (Cascante, Navarra), Ercavica (Castro de
Santaver, Cuenca) 167, Gracchurris, a la que dedicaremos
nuestra atención, Leonica (sin localizar) y Osicerda 168. Este
estatuto jurídico lo reciben ciertas ciuitates con
anterioridad a la época augústea o en ese mismo momento,
según se puede desprender del testimonio pliniano,
basado en una fuente no anterior al principio del reinado
Augusto. Un primer problema, muy poco estudiado, es
determinar cuáles eran las características socio-culturales
de los núcleos urbanos que lo recibieron, tal vez algo
menos romanizados que los anteriores, de derecho
romano, y las causas, posiblemente relacionadas con el
desarrollo de los conflictos bélicos del siglo I a.C., menos
sujetas a favores y asentamientos itálicos y, por tanto,
menos revolucionadas en sus bases sociales y, sobre todo,
dirigentes.
Gracias a las monedas acuñadas por alguna de ellas,
sabemos que, en su mayoría, se convierten en municipios
en época augústea o tiberiana 169, puesto que son
calificadas como tales en las leyendas monetarias.
Pensamos que se trataba de municipia de derecho romano,
lo que supone que habían recibido con anterioridad dicha
condición jurídica 170, abandonando la latina, de categoría
inferior.
163. Una domus denominada “la casa de las rosetas”, nombre atribuido por la
decoración de los pavimentos de signinum hallados durante las excavaciones.
La casa se ubica en el extremo Noroeste del solar del Círculo Católico,
limitando con el cruce de las calles Norte y Oeste. Sus excavadores han
diferenciado en ella tres fases constructivas, las dos primeras de época
republicana (1ª mitad del siglo I a.C.) y una tercera de época altoimperial con
el añadido de al menos una estancia con pavimento fabricado con ladrillitos
romboidales en extremo Sureste y un hogar en la zona Sur. Ver un resumen
a estas cuestiones en Beltrán 2001, 451-452.
164. Beltrán 1984, 103-140; Bona et al. 1989; Beltrán F. et al. 2000, 89-93.
165. Beltrán 2004, 259-279: quien cree ver recuerdos de esta visita en la
iconografía de las monedas acuñadas por la ciudad.
166. Aguarod et al. 1987.
167. Esta ciudad está demasiado alejada de la cuenca central que es nuestro
objeto de estudio. Está siendo estudiada en la actualidad. Esperamos, por
tanto, los resultados de dichos trabajos.
168. Ver el comentario al yacimiento del Palao infra.
169. Esta mención aparece en las monedas de Gracchurris, RPC, n° 429-430
(época de Tiberio) y en las de Ercavica, RPC, n° 459-461 (época de Augusto),
RPC, n° 462 reinado de Tiberio), RPC, n° 464-467 (gobierno de Calígula).
170. En contra de lo que piensan otros autores como G. Alföldy 1987.
Creemos que la fórmula de municipios de derecho latino es posterior,
posiblemente flavia, como piensa P. Le Roux 1986, o tal vez de época de
Claudio, como pensaba A. Chastagnol 1990.
196 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Gracchurris (Alfaro, La Rioja)
Los restos de Gracchurris se localizan en los lugares
denominados las Eras de San Martín y en la Eras de La
Cárcel, al norte del actual casco urbano de Alfaro (La
Rioja), exactamente entre esta ciudad y el cauce del río
Alhama. Gracchurris fue la primera fundación romana en
la prouincia Hispania Citerior, creada por Sempronio Graco
en el 179 a.C. 171 para asentar a los celtíberos, tal vez
mezclados con veteranos desmovilizados, como baluarte
de la dominación romana del valle del Ebro, sin status
jurídico y político determinado. Festo dice que la nueva
ciudad se situó en el lugar que antes ocupaba el núcleo
indígena de Ilurcis 172. El lugar de la instalación permitía
“vigilar y controlar una amplia zona del valle medio del
Ebro en ambas vertientes” 173, en este sentido, recordemos
la excelente posición de Gracchuris dominado los caminos
del Ebro y los que discurren hacia el interior de la Meseta,
hacia el territorio de Numantia.
A través del testimonios de Tito Livio y Ptolomeo 174
puede saberse que Gracchurris pasó a estar en la esfera de
influencia del pueblo vascón 175. Como el resto de las
ciudades de esta población hispana, excepción hecha de
Calagurris, Gracchurris apoyó a Pompeyo en su contienda
contra Sertorio, obteniendo seguramente los favores del
vencedor.
Plinio le atribuye la condición de oppidum Latinorum
veterum en un momento que debe situarse a comienzos del
reinado de Augusto. El dato siguiente pertenece a la época
de Tiberio: son las monedas acuñadas en la ceca de la
ciudad en estos momentos. En ellas, Gracchurris aparece
calificada con el término municipium. El reglamento que
le asignaba dicha condición política pudo serle otorgado
a fines del reinado de Augusto o comienzos del de Tiberio,
al mismo tiempo o poco después de que recibiera de forma
global la ciuitas. Este nuevo status provocaría una
monumentalización de la ciudad. De sus dirigentes nada
se sabe, ya que la epigrafía es prácticamente inexistente y
las monedas que la ciudad acuñó durante el reinado de
Tiberio no están firmadas 176.
No se conocen apenas restos arquitectónicos de
Gracchurris, prácticamente destruidos por el uso
continuado del solar. Los trabajos que J. A. Hernández
Vera y su equipo vienen desarrollando desde antiguo
tratan sin embargo de determinar la cronología de su
desarrollo y ocupación, realizando catas y estratigrafías en
la zona de terrazas del río. Se han exhumado restos que
pueden fecharse desde la primera Edad del Hierro hasta
el mundo musulmán. El estudio de los niveles de
ocupación permite deducir que la ciudad vivió una
profunda transformación que se inició en época de
Augusto y se hizo particularmente evidente con
Tiberio 177. Coincidiría con la promoción jurídica de la
ciudad y con un momento en el que su economía era
especialmente floreciente 178. A este contexto y a este
momento deben ser adscritos la mayor parte de los restos
constructivos hallados en Gracchurris prácticamente en sus
niveles de cimentación. Presentan una orientación norte-
sur, con pequeñas variaciones y se localizan en el sector
central del yacimiento.
Los almacenes y las viviendas
de las Eras de San Martín
En esta zona, las excavaciones han dejado al descubierto
restos de una calle de dirección norte-sur, de la que parte
otra perpendicular en dirección este. La primera, la mejor
conservada, mide 5,20 m de anchura; su pavimento está
compuesto por piedras planas. Además de constatar la
existencia de aceras y de bloques de piedra para facilitar
la circulación, es interesante destacar que esta calle sufre
una serie de remodelaciones, ya que sobre la misma se
acumulan rellenos fechados en el siglo I d.C. con cerámicas
de paredes finas y TSG, estando ausente la TSH 179. En el
siglo II d.C., se construye encima un muro que corta la calle
y la integra dentro de una nueva casa 180.
Juntos a las calles, han sido descubiertos varios edificios
cuya construcción parece coincidir con la remodelación
del espacio urbano de la primera mitad del siglo I p.C.,
aunque los restos, muy mal conservados, sean difíciles de
fechar. Entre ellos, hay que destacar una gran casa con
peristilo, de planta cuadrada (20,5 m de lado). Muy
destruida, conserva el fondo del estanque central y parte
del canal de evacuación de agua, hecho con argamasa de
cal, así como los apoyos de algunas columnas de este patio.
171. Tib. Sempronius Gracchus proconsul Celtiberos uictos in deditionem accepit
monumentumque operum suorum Gracchuris oppidum constituit, Liv. Per., 41.
172. Fest., p. 97.
173. Hernández et al. 1989, 36.
174. Liv., Frag. Lib. 91 parece situarla en el ager Vasconum al narrar los sucesos
del año 72 a.C.; entre las ciudades vasconas la sitúa Str. 2.6.67.
175. Este translado de influencia, como el de Calagurris, podría deberse al
favor de Roma a los vascones, sobre todo de Pompeyo, contra la hostilidad
de los celtíberos. Sobre tel tema, Fatas 1972, 389.
176. RPC, n° 429-430.
177. Hernández et al. 1995, 62.
178. Iid. 1995, 63.
179. Martínez Torrecilla 1999, 59.
180. Cronología establecida por la asociación de cerámica engobada y de TSH.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 197
Según los investigadores que la han excavado, dichos
elementos pudieran datarse en época tiberiana. También
se conocen restos de otra vivienda de la misma cronología
con pavimentos de opus signinum 181 y terrazo blanco
correspondientes a varias habitaciones –triclinium 182,
cubiculum.
De fecha similar es la construcción de lo que ha sido
interpretado como dos almacenes subterráneos, cuyos
rellenos permiten datar su abandono definitivo y
destrucción en el siglo II 183. Se reconocen dos fases
arquitectónicas: en la más antigua, el almacén de planta
rectangular estaba compartimentado en dos espacios,
comunicados entre sí por un amplio vano; en la segunda
fase, se separaron cortando la comunicación mediante un
muro de mampuesto.
El gran edificio de las Eras de la Cárcel 184
Se trata de una estructura cuadrangular de gran tamaño
formada por muros rectos de opus caementicium encofrados
con tableros (aún quedan las marcas). Las esquinas estan
realizadas con sillares de arenisca. El conjunto reposa
sobre cimentaciones de cantos rodados ordenados y
nivelados. En su interior se conservaba un relleno de
arcilla de más de un metro de potencia, formado por la
decantación en un medio acuático durante un periodo de
uso más o menos largo. A dicha estructura se accedía por
unos escalones de opus quadratum 185. Es posible sugerir
que se trataba de una gran piscina o depósito, al que se
podría asignar también un uso ritual, puesto que en su
interior han aparecido restos de objetos tirados al agua.
Junto al estanque, se ha delimitado un amplio espacio
porticado con columnas, al que se accedía a través de una
puerta precedida por varios escalones de arenisca. El
edificio presenta evidencias de remodelaciones y
abandonos que pueden ponerse en relación con otras que
se observan en una de las calles. La construcción parece
datar de época augústeo-tiberiana 186, aunque el conjunto
se asienta sobre niveles celtibéricos 187. La piscina debió
estar en uso durante un largo periodo de tiempo, ya que
en sus niveles de relleno se hallaron numerosas monedas
del siglo III y materiales cerámicos tardorromanos.
Conjuntos periféricos
Otra zona que ha sido ampliamente estudiada es la
periurbana, situada junto al río Alhama. En un sector
denominado del Burgo, en la margen derecha, surgen
restos complejos y monumentales que han sido
identificados con una presa, un puente y una fuente en la
que se distribuía el agua a la ciudad. La tipología del ninfeo
y los materiales romanos hallados en niveles muy alterados
no permiten una datación concreta del conjunto que sus
investigadores sitúan en época augústea.
En la misma ribera del río Alhama, en el paraje
denominado el Sotillo, se sitúa el siguiente
descubrimiento, de nuevo un conjunto monumental
relacionado con el agua que, según los niveles bien fijados
y datados, se construyó en época augusteo-tiberiana y que
fue destruido a finales del siglo I y sobre todo en el
siglo II p.C. 188. Está compuesto por una presa, un templo
y un estanque. Del primer elemento resta un muro en opus
quadratum de 33,28 m de longitud, asentado sobre una
cimentación de cantos rodados que parece pertenecer a
una presa de las de tipo contrafuerte 189. Los restos
arquitectónicos hallados en los alrededores, sillares,
capiteles corintios, fustes de columnas, permiten a los
investigadores reconstruir un pequeño templo in antis 190.
CIVITATES STIPENDIARIAE
Acudiremos de nuevo al testimonio de Plinio para
comenzar un nuevo apartado. Se trata de aquellos núcleos,
43 en el conventus caesaraugustano, que no poseían una
condición juridico-política privilegiada en época de
Augusto y no la recibieron hasta la entrega del derecho
latino por parte de Vespasiano a toda Hispania 191. Junto
a dicha cifra, el texto plineano sólo aporta el nombre de
diecisiete, los demás permanecen en el anonimato, salvo
181. Hernández et al. 1995, 67. Recordemos que estos pavimentos y su
correspondiente repertorio decorativo tienen una cronología muy amplia.
En el valle medio del Ebro su uso se generaliza desde el segundo tercio del
siglo I a.C. y llega hasta época flavia.
182. Núñez et al. 1990, 31-35. El pavimento de terrazo blanco tiene una
preparación y un tratamiento similar a los opera signina, excepto en lo que se
atañe a la ausencia del componente cerámico de su pasta.
183. Hernández et al. 1995, 65-66.
184. Nuestro agradecimiento al prof. Hernández Vera, responsable de la
excavación por sus informaciones, algunas de ellas inéditas.
185. Los excavadores no ofrecen sus dimensiones.
186. Hernández et al. 1995, 131.
187. Martínez Torrecilla 2000, 67.
188. Martínez Torrecilla 1997, 61; Hernández et al. 1995, 64, sobre el nivel de
fundación, bastante erosionado, en el que aparecieron formas significativas
de TSI. Algunos bloques de cemento destruidos han aportado la misma
cronología.
189. Hernández et al. 1995, 142-154.
190. Iid., 1995, 155-181.
191. Plin. Nat., 3.4.26: en el conuentus Caesaraugustanus, había LV ciudades, de
las cuales 12, privilegiadas son citadas por Plinio, restan 43 estipendiarias,
de las que nos da el nombre de 17.
198 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
aquellos que han podido nominarse gracias a la epigrafía,
como Barbotum, Boletum o Labitolosa.
Muchos de ellos eran centros cívicos preexistentes que
recibieron el rango de capital de ciuitas en la reforma
administrativa augústea, como Andelo, Cara o Bursao, con
un fértil pasado indígena. Pero en algunas zonas
montañosas el urbanismo era escaso. El territorio fue
divididos en ciuitates y las capitales pudieron atribuirse a
pequeños establecimientos o incluso mercados
temporales que comienzan a desarrollarse en época
augústea, como es el caso de Labitolosa.
De las ciuitates stipendiariae citadas por Plinio, muy
pocas han sido excavadas y aún menos aportan datos de
época julio-claudia 192. Se trata de Andelo, Arcobriga, Bursao,
Cara, Pompaelo; las mismas característica jurídicas deben
ser atribuidas a Tritium Magallum, que formarían parte de
las vienticinco cuyo nombre no aparece y cuyos vestigios
nos interesan en estos momentos. Todas estas ciudades se
convertirán en núcleos de derecho latino en época flavia
y muchas alcanzarían el estatuto municipal, corolario de
su romanización, manifestada a lo largo de la época julio-
claudia.
Andelo (Muruzabal de Andión, Navarra)
Aparece citada en Ptolomeo (Ptol. 2.6.66) entre las
ciudades vasconas. El descubrimiento de una placa de
bronce donde se mencionan unos ediles parece confirmar
que la ciudad, como el resto de las comunidades
estipendiarias hispanas, recibió el derecho latino en época
flavia y tal vez el estatuto municipal 193. Numerosos son los
datos conocidos sobre Andelo gracias a las excavaciones
comenzadas en los años 40, pero sobre todo a las
investigaciones que M. A. Mezquíriz realiza desde hace
tiempo 194. La ciudad se asentaba sobre una plataforma en
altura, dominando el espacio circundante. Se aprecian dos
fases romanas de ocupación claramente diferenciadas, una
de época republicana y otra imperial, la mayoría de cuyos
restos se datan entre finales del siglo I y principios del
siglo II.
De la primera, sita en la parte más alta del yacimiento,
se conservan varios muros de casas y pavimentos de opus
signinum, uno de ellos con inscripción en alfabeto ibérico:
likine: abuloraune: ekien: bilbiliars 195, fechables en el siglo I
a.C. y en uso hasta mediados del siglo I d.C. A un segundo
periodo, también en la zona alta, pueden adscribirse varias
casas localizadas en el ángulo sureste de la ciudad,
denominadas “del peristilo”, “del Triunfo de Baco” y una
tercera provista de impluuium y de un sistema de
evacuación de las aguas de lluvia. En la parte media de la
urbe han aparecido restos de calles pavimentadas con
guijarros dispuestos de forma plana.
Las obras públicas conocidas de la ciudad se adscriben
a un momento avanzado del siglo I d.C., como el complejo
sistema de traída de aguas 196. De hecho, según Merquíriz,
la ciudad alcanzó un notable desarrollo en época flavia
traducido en la construcción de la muralla, parte del foro
y el acueducto. El momento de mayor esplendor debió
corresponder a la época de Trajano-Adriano. Al final del
imperio romano la ciudad redujo notablemente su
extensión, sin llegar a abandonarse, ya que continuó
habitada hasta época medieval.
Arcobriga (Monreal de Ariza,
Zaragoza, Aragón)
Sobre Monte Villar, paraje perteneciente al municipio
zaragozano de Monreal de Ariza, se asentó una ciudad
indígena perteneciente a los celtíberos. El núcleo urbano
pervivió: ciudad estipendiaria dependiente judicialmente
de Caesaraugusta 197 en época augústea, adquiriría el
derecho latino en época flavia 198.
Excavada por el Marqués de Cerralbo, sus restos
arquitectónicos son mal conocidos. La ciudad se construyó
sobre una superficie en colina, dividida en tres terrazas. Se
conocen restos republicanos, como las termas. Sin
embargo, pocos son los elementos del siglo I que han sido
exhumados en una ciudad que tuvo poca relevancia en la
época alto-imperial (monedas e inscripciones son
inexistentes). Sin embargo, el estudio de los materiales de
las antiguas excavaciones, dirigido por M. Beltrán 199, ha
puesto de manifiesto el interés y la densidad de su habitat
en la época que nos interesa. Destaquemos el hallazgo de
pinturas del III y IV estilo Pompeyano.
192. Por ejemplo, Segia (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, Aragón), inscrita en
la tribu Quirina (Wiegels 1985, 134), fue excavada en la parte más alta del
yacimiento (Lanzarote 1993). Los resultados fueron muy poco explícitos.
193. Merquíriz 1984; Velaza 1998.
194. 1996, 512.
195. Mezquíriz 1991/1992.
196. Ead. 1998, 516.
197. Plinio, Nat., 3.4.24; Pt. 2.6.57; It. Ant. 437.1; 438, 13; Rau. 309.17.
198. Este estatuto, lógico dada la evolución de la zona, encuentra su
constatación tras la publicación de una inscripción en la que aparece un
Arcobrigensis inscrito en la tribu Quirina (Alföldy 2001, 243).
199. Beltrán M. éd. 1987.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 199
Bursao (Borja, Zaragoza, Aragón)
Otra de las comunidades estipendiarias que hay que
destacar es la antigua Bursao, puesto que entre sus vestigios
sacados a la luz recientemente, existen algunos fechados
en época julio-claudia. Se trata de una domus construida a
mediados del siglo I p.C. que se distribuía en seis estancias
unidas por un pasillo organizado alrededor de un hortus.
Se hallaron también restos musivos y un conjunto de
pintura mural 200. Dichos vestigios surgieron en la ladera
norte del Cerro de La Corona, junto a una torre de la
fortaleza islámica 201, dentro de una estratigrafía que
comprende tres fases de ocupación, una celtibérica, otra
alto-imperial, la que nos interesa, y una tercera tardía,
correspondiente a los siglos IV y V. Señalemos el aparente
abandono de la ocupación a mediado del siglo I como en
otros yacimientos de la zona 202.
Cara (Santacara, Navarra)
Esta localidad es muy conocida como nudo viario de
la vía entre Caesaraugusta y Pompelo 203, sobre todo en el
siglo I, puesto que varios son los miliarios de Tiberio que
la mencionan 204. Las excavaciones llevadas a cabo por M.
A. Merquíriz 205 lo confirman, puesto que han
proporcionado una secuencia cronológica continuada
que va desde el siglo I a.C. al siglo I d.C., momento este
último que nos interesa especialmente. La antigua
población se ubicaba en el mismo solar que la localidad
actual, lo que ha dificultado las investigaciones. Pocos son
los datos arqueológicos exhumados, de los que
hablaremos a continuación. Sin embargo, del desarrollo
económico y urbanístico de Cara habla la presencia en
Tarraco de una flamínica provincial originaria de esta
ciudad 206.
Se observan dos fases cronológicas bien diferencias:
una del siglo I a.C., sobre todo en la ladera 207 y en la
muralla y otra de época imperial que se le superpone y se
extiende por el llano. A la primera pertenece un gran
edificio con pavimentos de opus signinum 208 fechado a
finales del siglo I a.C., que rompe las estructuras
anteriores 209. Este edificio se remodela o cambia en el siglo
I d.C., ya que su materiales de construcción se
reaprovechan en edificaciones posteriores 210. En él se
hallaron molduras, restos de estatuaria 211, fustes de
columna.
En la zona llana de la ciudad se han localizado los restos
de una calle bien enlosada con pasaderas en ambos lados,
así como vestigios de viviendas de planta rectangular o
cuadrada. El trazado de la calle, un decumanus de la ciudad
según su descubridora 212, parece incluirse en un sistema
ortogonal establecido en la parte baja de la ciudad,
mientras que en la zona alta, donde queda el sustrato
prerromano, el trazado no es rectilíneo, adaptándose a la
estructura anterior que sigue vigente en plena época
romana 213.
La ciudad debió contar con momentos de mayor
esplendor a los que pertenecen el edificio, la calle y la
planta de algunas de las casas, cuya cronología puede
remontarse al cambio de Era, llegando hasta el siglo II.
Igualmente se ha detectado una fase de destrucción
atestiguada por los numerosos restos de cenizas aparecidos
en toda la zona excavada 214.
Labitolosa (La Puebla de Castro,
Huesca, Aragón) (fig. 14)
Desconocida en las fuentes literarias, su ubicación en
el Cerro Calvario de dicha localidad oscense pudo
realizarse gracias a un pedestal hallado en el siglo XVI, en
el que se mencionaba a los ciudadanos y a los incolae
Labitolosani (CIL, II, 3008=5837 ). Las excavaciones que
desde 1991 está llevando a cabo un equipo hispano-
francés 215 están permitiendo conocer lo que sería una
pequeña ciudad estipendiaria en época de Augusto que
recibiría el derecho latino en época flavia, junto con el
estatuto municipal, puesto que así lo indica una
inscripción hallada en el transcurso de los trabajos
200. Gómez 1991, 433-436.
201. Dicho castillo había sido interpretado como un castellum romano para la
defensa en la vía del Moncayo, pero que en realidad se trata de una fortaleza
de origen islámico, al igual que los restos de opus quadratum de la Torre del
Pedernal
202. Bona et al. 1979, 80.
203. Rav. 4.43.
204. CIL, II, 4905 y CIL, II, 4904. Sobre el tema, Pérex 1986, 129-130
205. Mezquíriz 1975.
206. CIL, II, 4242.
207. Mezquiriz 1977, 599-608. El poblado se ubicaba en un montículo situado
en el centro de la localidad actual.
208. Junto con cerámica campaniense A y B fechable a comienzos del siglo
I a.C. Mezquíriz 1998, 518.
209. Mezquiriz 1975, 84-109.
210. Pérex 1986, 136.
211. Mezquíriz 1974, 403-404.
212. Ead. 1998, 518.
213. Ibid.
214. Pérex 1986, 137. Esto pudo provocar la regresión y el empobrecimiento de
la ciudad.
215. Magallón et al. 1991; Magallón et al. 1995a; Magallon et al. 1995b;
Magallón & Sillières 1997.
200 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
arqueológicos 216. La topografía se adapta a una situación
en colina con fuerte pendiente. Todos los edificios se
disponen en terrazas. Por el momento, se han descubierto
dos edificios termales (Termas I y Termas II), varias casas
y, sobre todo, parte del foro, concretamente la curia
decorada con una excepcional galería epigráfica. Todos
estos monumentos se asientan sobre vestigios de los
primeros edificios construidos a finales del siglo I a.C. y
la primera mitad del I d.C. Difíciles de interpretar puesto
que sólo conservan una hilada bajo la cimentación de los
edificios posteriores, se puede sugerir que se trataba de
casas y del primer foro.
Estas construcciones se arrasan y se construyen otras
nuevas, más monumentales. La transformación
comenzaría a partir de la segunda mitad del siglo I y se
manifiesta principalmente en los usos arquitectónicos: del
aparejo irregular, se pasa al opus caementicium. Aunque la
fecha concreta está aún en discusión, sobre los años 60
pudieron empezarse a construir las Termas I y un edificio
muy destruido hallado en el foro. El resto de los elementos
urbanísticos son de época flavia, momento de gran
esplendor monumental, o posterior: la ciudad es ahora un
municipio y su aspecto tiene que hacer gala de dicho
estatuto. Entre esta fecha y mediados del siglo II, los
notables locales, algunos de cuyos nombres conocemos a
través de las inscripciones de la curia, participaron
activamente y a sus expensas en el desarrollo de su
ciudad 217. A pesar de todo, el centro urbano no parece
haber sido utilizado más allá de finales del siglo III.
¿El primer foro?
El foro se situaba en una zona central de la ciudad, algo
más llana que el resto. Sin embargo, aún hubo que contruir
una esplanada sostenida por muros de contención. Muy
deteriorado por las terrazas agrícolas modernas, sólo
conserva su parte norte. Allí se descubrió la curia, fechada
a finales del siglo I. Bajo este edificio, se documenta una
serie de estructuras pertenecientes a un primitivo espacio
abierto 218. Se apoyan directamente sobre la roca natural
y están construidas en un aparejo irregular de grandes
cantos ligados con tierra.
En estos momentos, se está excavando una estructura
arquitectónica rectangular de gran tamaño situada junto
a la curia por su parte este, que los investigadores
denominan “Edificio 1”. Orientado también de norte a
sur, mide 18,35 por 15,75 m. A pesar de estar muy
deteriorado, se conservar las primeras hiladas que
sostenían su fachada por el sur, en opus quadratum sin
puerta. La entrada se realizaba probablemente por el este.
El suelo, de opus spicatum, sólo se conserva en la parte norte
del edificio, ya que las terrazas agrícolas lo han roto en el
resto del edificio, bajando el nivel casi hasta la roca natural.
Dicho suelo estaba 1,60 m más alto que el de la vecina
curia, construida más tarde 219. En el ambitus entre el
edificio 1 y la curia permanecían niveles anteriores al
pavimento, cortados por la trinchera de cimentación. Al
construirse esta gran obra probablemente se arrasaron
todos los vestigios del primer foro augústeo, por lo que en
la actualidad los elementos mejor conservados de las
estructuras correspondientes al momento julio-claudio de
la ciudad son los que se encuentran bajo la curia y en el
lado oeste de la misma.
El análisis de dichos restos nos permite afirmar que, sin
duda, se trataba de las estructuras pertenecientes al primer
foro de la ciudad, fechado en la primera mitad del siglo I
y que muy bien puedan corresponder a las pequeñas
estancias o tabernae de un edificio del foro.
Las estructuras domésticas
y la calle del Sector 02 220
Fueron detectadas gracias a un corte estratigráfico
realizado en el límite de una terraza agrícola en la que
sobresalían elementos arquitectónicos. Los restos son muy
pobres y se limitan a parte de los muros de unas casas
abiertas a una calle 221 en dirección E/O. En las viviendas
se encontró bastante mobiliario arqueológico, entre el que
destaca, por su abundancia, la cerámica engobada y la
sigillata itálica, cuyos fragmentos más antiguos son los que
pertenecen a las formas Goudineau 26 y 27; además, han
sido recogidos algunos fragmentos de sigillata hispánica,
entre los que merecen ser destacados dos correspondientes
a vasos de las forma Dragendorff. 27 y 33. Este nivel se
formó inmediatamente después de la construcción de la
casa, es decir, a partir del 10 a. C.-10 d.C. y fue ocupado
al menos hasta fines del siglo I.
216. Navarro & Magallón 1999.
217. Sillières et al. 1995.
218. En las excavaciones de los años 1991 y 1992 se apreció un espacio abierto,
dispuesto sobre el terreno natural cuya cronología, determinada por la
presencia de TSI y otras variedades cerámicas como engobe rojo interno
pompeyano, nos lleva a la primera mitad del siglo I d.C.
219. Magallón et al. 2002; Magallón et al. 2003.
220. Magallón et al. 1991.
221. La calle del sector 02 parece haber sido empedrada en la segunda mitad
del siglo I d.C., atestiguando con ello posiblemente las transformaciones
urbanísticas de la ciudad en época flavia
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 201
Las estructuras domésticas
y la calle bajo las Termas II
Se trata de unos muros descubiertos en las excavaciones
realizadas entre 1997-1998 en las Termas II. La realización
de una terraza agrícola en el siglo XVIII destruyó parte del
conjunto termal llegando incluso a sus cimentaciones.
Surgen así pequeños muros construidos con la misma
técnica que el foro: mampuesto de piedra unido con tierra.
Los restos son visibles bajo el praefurnium, bajo su muro
Este, y en el frigidarium, junto a la pequeña puerta situada
en el ángulo sureste y en el ángulo noroeste de la
habitación. Al parecer, corresponderían a estancias que se
abrían sobre la calle de orientación suroeste/nordeste
hallada en 1996. Podrían pertenecer a casas de dos pisos:
los indicios de ocupación de estas viviendas se encuentran
a un nivel inferior del de circulación de la calle.
Probablemente su puerta y su fachada se abrían sobre otra
calle, paralela a la conocida, pero situada más al oeste y a
un nivel netamente inferior, por lo menos un metro. Hay
que considerar que aún en la actualidad esta zona presenta
una fuerte pendiente, lo que probablemente obligaba a
escalonar las estructuras antiguas.
Las termas I
La realización de varios sondeos en los niveles
pertenecientes a la casa que precedió al edificio termal
permitió conocer las fases de ocupación de dicha vivienda
y observar que se apoyaba sobre un relleno inferior de
nivelación, dispuesto sobre la roca natural para igualar su
superficie, en fuerte pendiente hacia el sur.
Tras arrasar dichas construcciones, se construyeron las
Termas I, tal vez a finales del reinado de Claudio o durante
el de Néron. La cronología de mediados del siglo I que se
les atribue parte de la estratigrafía hallada en tres sondeos
realizados en su límite meridional: el primero, el más
completo, junto a su ábside occidental, está compuesto por
Fig. 14. Plano de Labitolosa (CNRS-IRAA Pau).
202 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
capas de relleno anteriores al balineum en las que aparece
TSI en abundancia, junto con algunos últimos fragmentos
de TSG 222. Sin embargo, la TSH está totalmente ausente.
Además, se halló una moneda de Claudio 223 inserta en el
mortero del hypocaustum.
El edificio termal es rectangular (26 m por 15 m),
alargado de este o oeste. Las estancias se suceden en esta
misma dirección de forma axial: el frigidarium, rectangular
con suelo de opus spicatum (9,50 m de longitud por 7,80 m
de anchura) termina en un ábside meridional en el que se
situaba la piscina fría (4, 40 m de diámetro, cubierto por
estucos en forma de concha). El tepidarium (9,50 m por
4,80 m) ha perdido casi todo el suelo, recubierto por placas
de mármol. La cella soliaris (9,50 m por 50 m) llega a
continuación. El estanque del solium (baño por inmersión,
5,50 m por 70 m) se sitúa contra el muro norte, junto a
la testudo aluei, la caldera que lo calentaba directamente
apoyada sobre el fuego del praefurnium vecino. La cella
soliaris se cierra de forma absidiada por el sur. En dicha
estructura se situaba el labrum para realizar baños por
aspersión. Un segundo ábside se abre a la sala cálida por
el oeste, tambien con restos de un labrum, al parecer
abandonado al construirse el meridional. El praefurnium
ocupa el ángulo noroeste del edificio. Está compuesto por
una parte de servicios, en la que se han encontrado restos
de ceniza y un canal, y el hogar propiamente dicho: un
pasillo ocupado al final por la caldera que, mediante una
placa de bronce, calentaba el agua del solium y el aire del
hypocaustum. Este último elemento se conserva bien en la
parte septentrional de la cella soliaris. Está compuesto por
piletas de ladrillos rectangulares, salvo bajo el solium,
donde el peso del agua exigía arquillos del mismo material.
Las paredes de la cella soliaris y del tepidarium, de opus
quadratum en las hiladas inferiores, presentan canales
tallados en la piedra para dejar pasar el aire caliente,
cubiertos después con losas. Las hiladas superiores, de
mampuesto, también estaban tapadas por losas, separadas
de las paredes por bobinas.
Pompaelo (Pamplona, Navarra)
Como su nombre indica, la ciudad fue fundada por
Pompeyo Magno, probablemente en el 75-74 a.C., durante
su periodo de hibernación en territorio vascón durante el
transcurso del conflicto sertoriano 224, sobre un antiguo
asentamiento indígena. Pervivió, conservando su
organización prerromana con la que aparece indicada en
la obra de Plinio.
En el 57 d.C., Pompaelo realizó un pacto de hospitalidad
en el que la urbe es calificada de ciuitas, sin que sea indicado
status privilegiado alguno. En efecto, la ciudad seguía
siendo estipendiaria, aunque la onomástica de los legati
Pompaelonenses, ya ciudadanos romanos, sea totalmente
latina 225. En estos momentos se estarían construyendo
algunos edificios monumentales en lo que se ha supuesto
que fue el foro 226. La situación política cambió en época
flavia, cuando le fue otorgado el derecho latino y,
seguramente, la carta municipal. Gracias a varios textos
epigráficos, conocemos la identidad de algunos de sus
notables del siglo II 227.
La ocupación continuada del emplazamiento de la
ciudad romana dificulta su conocimiento, que nos llega
de la mano de las investigaciones realizadas por
M. A. Mezquíriz y el equipo del Museo de Navarra desde
1954. La estimación de la extensión de Pompaelo oscila
entre las 6-9 ha 228 y las 12 ha 229. El núcleo indígena estuvo
emplazado sobre una colina, en la que, en la actualidad,
se alzan la catedral y sus calles adyacentes, transformándose
posteriormente en una ciudad a la romana. El cerro está
cortado en sus laterales norte y oeste por el barranco que
forma el río, accidente natural que aumentaba las
posibilidades de defensa del asentamiento.
Lo exhumado en Pompaelo está disperso en el tiempo
y en el espacio, proporcionando una visión difusa de la
ciudad en época julio-claudia: junto a los importantes
restos republicanos 230 y a los del siglo II 231, surgen los
vestigios del foro y de las calles de cronología menos
establecida aunque parece predominar el siglo I.
222. Magallón et al. 1995b.
223. Tipo Libertas Augusta, RIC, I, 69=97.
224. Plut., Sert., 21. “Observando el plano actual de la ciudad se aprecia, al
suroeste de esta zona, una retícula perfecta, que bien pudiera corresponder
a la implantación del campamento militar de Pompeyo”, Mezquíriz 1987, 4.
225. CIL, II, 2958: Sex. Pompeius Nepos y Sergius Crescens.
226. Mezquíriz 1987.
227. Sobre todo de la flamínica provincial Sempronia Fusci f. Placida CIL, II,
4246.
228. Pérex 1986, 199.
229. Mezquíriz 1998, 444.
230. En el año 1972, en el solar del Arcedianato, fueron sacados a la luz restos
de una gran estancia perteneciente a una domus de grandes dimensiones de
tipología itálica con suelos en opus signinum, cuyos elementos materiales
permitían datarla en el siglo I a.C. La murallas no han sido fechados por el
momento (Merquíriz 1983, 277).
231. En el convento de los corazonistas, junto a la iglesia de San Fermín, se
hallaron los restos de una domus de la que se conservaban dos habitaciones
con mosaicos, una cisterna y un lagar: Merquíriz 1978, 22.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 203
En la actual plaza de la catedral se han centrado la
mayor parte de los trabajos de M. A. Mezquíriz y su equipo.
Allí han aparecido los restos de un pequeño macellum de
planta rectangular con patio porticado rodeado de
tabernae 232. Este descubrimiento, así como el de un
edificio cuadrangular con amplia entrada y columnas, ha
hecho sugerir que se trataba de la zona foral.
Las excavaciones comienzan a mostrar el trazado de la
ciudad: se han identificado dos trozos de calle de 4 m de
anchura en dirección noroeste-sureste en el área del
Arcedianato/Plaza de San José, denominada cardo
maximus por Merquíriz 233. Otro tramo viario de unos
80 m de longitud, pavimentado con lajas, fue descubierto
en las excavaciones del interior de la catedral. Su trazado
difiere ligeramente del anterior, pero se adecua al cauce
del río Arga, lo que permite sugerir que las vías urbanas
no seguían un trazado regular ortogonal sino que se
adecuaban al terreno. Las últimas excavaciones han
exhumado un tercer tramo perpendicular al anterior, que
se une en la plaza de la catedral que se dirigía a la primera
de las calles descubiertas 234.
Tritium Magallum (Tricio, La Rioja)
Desde finales del siglo I, esta ciudad se convirtió en un
importante centro productor de Terra Sigillata Hispánica.
Las prospecciones arqueológicas aportan sin cesar noticias
de la aparición de nuevos talleres, situados en el entorno
próximo la ciudad, lo que haría necesaria la creación de
las infraestructuras suficientes para el desarrollo de ese
comercio, tanto por vía fluvial 235 como por vía terrestre.
Vareia (Varea, La Rioja)
Otros de los núcleos estipendiarios que presentan
restos importantes del siglo I es Vareia, el primer puerto
fluvial aguas arriba del Ebro 236, excavado desde 1979 hasta
nuestros días. A juzgar por los hallazgos, la ciudad romana
de Vareia se desarrollaría durante los siglos I y II d.C.
Algunos investigadores piensan que dicho núcleo romano
nace como consecuencia del abandono del importante
yacimiento urbano indígena de “La Custodia” de Viana
(Navarra), donde se documentan niveles prerromanos que
van del siglo I a.C. hasta inicios del I d.C., momento en
que sus pobladores se verían obligados a trasladarse por
la destrucción violenta del enclave a causa de un incendio,
trasladándose a la otra orilla del Ebro, esto es, a Vareia 237.
La prueba que confirme tal suceso no existe por el
momento.
El horizonte augústeo y julio-claudio aparece bien
definido en los ajuares cerámicos, mientras que casi todos
los vestigios arquitectónicos de esta etapa están cubiertos
o amortizados por las reformas del siglo III 238. De las
estructuras conocidas, destacamos un edificio termal
parcialmente excavado, datado en el siglo I d.C. 239. El
monumento cayó en desuso en el siglo III d.C., momento
en que se produjo el desmonte parcial, la colmatación e
igualación del conjunto para su amortización y utilización
con un nuevo uso. En el siglo IV se observa en Vareia un
resurgimiento 240 del fenómeno urbano, recuperándose el
conjunto termal (VAR XII). A esta época pertenecen
también los cuatro mosaicos hallados hasta el momento
que cubrían los suelos de dicho edificio de baños 241.
En Varea se descubrió una inscripción en la que se
menciona a un legionario perteneciente a una de las
legiones fundadoras de Caesaraugusta. Se trata de
G. Valerius Donatus, soldado de la IV Macedónica 242. Su
presencia se explica, como la de otros legionarios a lo largo
de la Vía del Ebro, por la construcción de la cazada y no,
como han querido ver algunos investigadores, con la
presencia de un campamento en los primeros momentos
del imperio 243.
232. Mezquíriz 1978, 31-32.
233. Ead. 1978, 31.
234. Ead. 1978, 22.
235. Sobre todo por la vía fluvial del Ebro que arrancaba en Vareia para
desembocar en el Mediterráneo.
236. Nat., 3.4.21.
237. Algunos autores piensan que Vareia sería una ciudad romana nacida en
el siglo I a.C. como campamento militar romano, si bien no existe ningún
indicio de ello en fuentes documentales o arqueológicas (Heras & Bastida
1999).
238. Espinosa & Sánchez 1995.
239. Heras & Bastida 1999, 61-72. Ocupa los sectores denominados en las
publicaciones por los equipos sucesivos VAR II, VAR IV y VAR XII. Aún
por terminar de excavar, se han sacado a la luz el hypocaustum de la cella
soliaris, el tepidarium, la natatio del frigidarium, un canal de entrada de aguas
(VAR XII), área de gimnasio o palestra, cocinas (VAR IV), y el área terminal
de un acueducto que suministraría el agua al conjunto (VAR VII-Amp).
240. Recordemos la posición de la ciudad en el sistema de comunicaciones
romanas, a dos o tres días de distancia de los pasos pirenaicos, lo que
propicia en esta zona la presencia de los pueblos bárbaros en el siglo III y
sobre todo en las invasiones del año 409 d.C. que dejaron una profunda
destrucción en la ciudad.
241. A finales del siglo IV o inicios del V d.C. estas termas fueron abandonadas
definitivamente, siendo expoliadas de manera integral en un único
momento.
242. Se piensa que esta inscripción se puede situar en torno al 30/35 d.C.
como fecha más antigua o en cualquier caso entre Tiberio y el 65/70 d.C.
Espinosa 1995, 118.
243. Espinosa 1995, 117. Sobre el trabajo de utilidad pública realizado por los
legionarios, ver Le Roux 1982, 103-109.
204 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
CIUDADES DE DENOMINACIÓN
DESCONOCIDA
Se incluyen en este apartado varios yacimientos de los
que se desconoce el topónimo pero cuyas peculiaridades
arqueológicas demuestran que se trataba de núcleos
urbanos habitados en época julio-claudia. Es probable que
casi todos fueran urbes estipendiarias hasta época flavia.
Sin embargo, la parquedad de los datos arqueológicos que
de ellas se conocen, así como el desconocimiento de la
ubicación de ciudades privilegias como Leonica, obligan a
dejar abierta su clasificación jurídico-política.
Albarracín (Teruel, Aragón)
Una de las pocas posibles dedicatorias a un emperador
julio-claudio, tal vez Claudio o Nerón, fue hallada en
Albarracín, según se desprende del testimonio parcial y
fragmentario del viajero Labaña: la forma que atribuye al
soporte es propia de un pedestal, tanto más cuanto el texto
estaba de dativo 244. Este hecho, junto con la existencia de
inscripciones que presentaban a ciudadanos romanos de
origen indígena inscritos en la Galeria, nos permitió
sugerir la existencia de una ciudad romana en los
alrededores de Albarracín 245. Dicha hipótesis se veía
corroborada por la existencia de una obra de ingeniería
muy importante: el acueducto romano que, desde la
fuente artesiana de Cella, transportaba agua en dirección
de Albarracín. Muy poco estudiado, conserva restos del
canal tallado en la montaña y parte del riuus construido
en mampostería cuando la roca fallaba; en él han sido
encontrados materiales romanos.
El centro urbano podía situarse en el yacimiento de El
Castellar, ubicado en Frías de Albarracín, ya que las
prospecciones realizadas por O. Collado y su equipo le
atribuyen una extensión de 7,5 ha aproximadamente 246.
Además, los materiales recogidos en superficie permiten
precisar su ocupación entre el siglo IV a.C. y el siglo III p.C.
Desconocemos su nombre 247, pero los restos manifestan
su romanización antigua y la existencia de un lugar público
a la romana donde exponer el homenaje a Claudio o
Nerón.
El Palao (Alcañiz, Teruel, Aragón)
Sobre un montículo cercano a esta localidad turolense
se hallan los restos de un importante oppidum ibérico con
posterior ocupación romana 248. Así lo indican los restos
cerámicos descubiertos: los más modernos son
fragmentos de terra sigillata gálica usada entre 35-70 d.C.
y surgieron en la cisterna más importante, que se amortiza
a finales de la época julio-claudia 249. Se desconoce su
nombre, aunque F. Marco y sus colaboradores sugieren
que pudiera tratarse de Osicerda, puesto que en excavación
han aparecido un gran número de piezas monetarias
acuñadas en dicha ceca. Abandonado el yacimiento a
mediados del siglo I p.C., los investigadores sugieren que
sus habitantes se trasladarían a un nuevo emplazamiento,
quizás en las inmediaciones de la Puebla de Hijar.
Recordemos que Osicerda, aún sin localizar, ya emitía
monedas con signario ibérico desde el siglo II a.C. y que
su importancia perduró en época imperial. En efecto,
según Plinio era una ciudad de derecho latino antiguo 250
a comienzos del reinado de Augusto y sus elites llegaron
a ocupar los primeros puestos de la jerarquía provincial
entre finales del siglo I y comienzos del s. II 251. Tuvo por
tanto un desarrollo económico, social y monumental
importante a lo largo de la época julio-claudia, del que
nada conocemos. Recientemente, una inscripción en la
que aparecen mencionados los ciudadanos y los incolae de
Osicerda en un acto evergético de datación imprecisa ha
hecho sugerir que se situaba en torno a la Puebla de
Híjar 252. Pero esto no permite suponer que se trata de un
desplazamiento del núcleo anterior.
El Poyo del Cid (Teruel, Aragón)
En un montículo despoblado, denominado San
Esteban y perteneciente al municipio turolense de El Poyo
del Cid se sitúa un oppidum prerromano cuya ocupación
perdura hasta el reinado de Nerón, según puede
desprenderse de los materiales cerámicos descubiertos en
superficie 253. Su extensión indicaría que se trataba de una
244. Navarro Caballero 1994, n° 2.
245. Ead. 1994, n° 3-4; 8-11 . Navarro & Magallón 1992-1993.
246. Collado 1990.
247. En una publicación propusimos Urbiaca por las medidas viarias, aunque
de momento, las dudas persisten, Navarro & Magallón 1992-1993.
248. Marco 1980, 23-50; Id. 1983, 23-50; Id. 1985, 183-218.
249. Id. 2003.
250. Cf. supra el comentario y la evolución que proponemos para este tipo de
ciudades.
251. L. Cornelius C. f. Gal. Romanus realizó una carrera local en su ciudad y en
la capital provincial a finales del siglo I, principios del siglo II (RIT, 341);
Porcia M. f. Materna fue flamínica de la provincia como esposa que era de L.
Numisius L. f. Pal. Montanus, fue también flamínica de su ciudad, de
Caesaraugusta y de Tarraco sobre el 120 p.C. aproximadamente (RIT, 325).
252. Beltrán Lloris 1996, 287-294; Gimeno & Gimeno 1996.
253. Burillo 1976, 7-14; Burillo 1978, 12-16.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 205
ciudad. Sin embargo, su identificación con Leonica,
propuesta por algunos autores, es muy dudosa 254.
Nuestra Señora del Pueyo
(Belchite, Zaragoza, Aragón)
Se trata de un yacimiento sin excavar, situado en un
gran cerro amesetado ubicado en las cercanías de Belchite
que algunos identifican con Belia 255, la Beligio
indígena 256.
La prospección superficiel le atribuye entre 6 y 8 ha de
extensión y un ocupación bastante intensa en el siglo I.
Algunos de los restos arquitectónicos visibles en superficie
pudieran pertenecer a un edificio termal. Pero lo
realmente conocido es un conjunto hidráulico situado en
el cercano municipio de Almonacid de la Cuba cuya
función de contención de agua de riego estaría relacionada
con la vida de esta ciudad, cuyo nombre desconocemos.
Se trata de una gran presa realizada en el curso medio
del río Aguasvivas. La obra, entallada en el cauce, consta
de un terraplén aguas abajo y de un paramento compuesto
aguas arriba: la parte inferior es de opus quadratum, a veces
escalonado, y la superior de opus uitatum. Se observa la
presencia de sumideros para dejar pasar el agua y el inicio
de dos riui desde los que se distribuiría el agua a los campos
y a la ciudad. La datación de tan magna obra es difícil,
puesto que no quedan indicios estratigráficos. Las marcas
de las grapas permiten decir a M. Beltrán que el
monumento fue construido en dos fases, una anterior al
reinado de Claudio y otra bajo el gobierno de éste último
y el de su sucesor Nerón 257.
Rivas (Zaragoza, Aragón)
En esta localidad fue hallada una placa de mármol que
cubriría el frente de un pedestal honorífico 258. Presentaba
una dedicatoria al hijo adoptivo de Augusto, Cayo, antes
de ser cónsul, entre el 12 y el 5 a.C. Dicho monumento
debía formar parte de un conjunto más complejo, situado
en un céntrico espacio público, dentro de la series
estatuarias que las ciudades provinciales elevaron a los dos
hijos de Agripa y de Julia, Cayo y Lucio, adoptados por el
emperador. La consolidación del poder imperial pasaba
por la representación dinástica, lo que hizo fielmente la
ciudad situada en los alrededores de esta localidad, de la
que nada más sabemos.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Una evolución general de las ciudades
en el valle medio del Ebro
durante la época julio-claudia
Los datos expuestos, numerosos a pesar de las enormes
lagunas existentes, y variados por su naturaleza, convergen
en una certeza: la intensidad de la transformación de las
ciudades del valle medio del Ebro en época julio-claudia.
Si en el siglo I a.C. los aristócratas indígenas comienzar a
construir sus casas a la moda romana 259, esta forma de
vivir se impondrá definitivamente en el cambio de era,
desarrollándose a lo largo del siglo I. Pero, además, desde
época augústea, las ciudades dirigidas por una elite
romanizada, se manifestarán materialmente como
súbditos fieles a Roma y representaciones vivas de la
ideología imperial, como demuestran la plástica que
adoptarán los centros monumentales, tanto en lo que se
refiere a la arquitectura como a la iconografía. Y este
proceso que parece lógico y necesario en las colonias de
Celsa y Caesaraugusta, se demuestra con rotundidad en un
municipio como Bilbilis y se puede intuir en otros como
Turiaso, Calagurris o, posteriormente, en Gracchurris.
Realizada una importante planificación global de los
espacios bajo el gobierno del primer emperador, los
esfuerzos públicos durante las décadas siguientes se
centran en concluir el programa previsto. Pero, además,
los escasos datos de los núcleos más pequeños, aún
estipendiarios, ponen de manifiesto también una ola de
cambio arquitectónico desde época augústea, que se
acentúa a mediados de siglo, como en Labitolosa.
Por tanto, la primera aportación de nuestro trabajo es
una aparente justificación del tema propuesto en este
encuentro científico: en efecto, se puede observar una
relativa lógica monumental y social en el estudio de las
ciudades del valle medio del Ebro en época julio-claudia
o, al menos, mucho más que en otras zonas.
Y esta relativa uniformidad en el proceso de
transformación urbanística, a pesar de la subyacente
diversidad, parte de las condiciones socio-jurídicas
especialmente favorables a la romanización existentes en
la zona, certificadas administrativamente por la reforma
254. Navarro Caballero 1994, p. 45.
255. Ptol. 2.6.62.
256. Beltrán & Viladés 1994.
257. Id. 1994.
258. Beltrán F. et al. 2000, 86. 259. Sillières 2001, 173-185.
206 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
de Augusto. Sabemos que entre el 16 y el 14 a.C., el
emperador estableció la división provincial de Hispania,
al mismo tiempo que el territorio interprovincial se
compartimentaba en ciuitates 260. La elección de dichas
ciudades, así como el emplazamiento de su oppidum
principal y su estatuto jurídico-político, serán el resultado
directo de los acontecimientos bélicos que durante el siglo
I a.C. hicieron de esta zona en algunos momentos el centro
de los conflictos romanos. Las comunidades indígenas y
los emigrantes itálicos asentados aquí participaron
activamente en el conflicto sertoriano y en la Guerra
Civil. No es extraño que las urbes más directamente
afectadas, por tanto, aquellas que sufrieron destrucciones,
desplazamientos y privilegios individuales y colectivos,
según fuera la posición política concreta de los núcleos
locales, de sus dirigentes y de los Italici que se les asociaban,
recibieron el derecho romano que consagraba la
transformación definitiva de la sociedad, sobre todo de la
cultura de sus dirigentes 261. Junto a ellas se erigían las dos
colonias, el modelo romano, implantadas por Roma, que
debían controlar el territorio y que permitían además
resolver el problema del asentamiento veterano, sobre
todo en el caso de Caesaraugusta.
La transformación de los núcleos indígenas en ciudades
romanas, puesto de manifiesto de forma drástica por la
arqueología, comienza muy pronto en el valle del Ebro,
pero las guerras civiles cortarán el proceso, rompiéndolo
en algunos puntos y accelerándolo en otros. Ya no se
tratará de la adopción paulatina de elementos materiales
romanos, sino de la asunción de una forma de cohabitar
que pasará por la vida cívica romana. La epigrafía y la
numismática corroboran la presencia de dirigentes ya
romanos en los principales núcleos urbanos desde época
triunviral. La colonización apoya aún más esta
transformación, cuyo corolario teórico será la
municipalización de época augústea de los principales
núcleos indígenas y cuya manifestación material será la
monumentalización que se observa desde ese mismo
momento en las principales ciudades. Pero dicha
transformación se detecta también en las nuevas pequeñas
capitales de ciuitates stipendiariae. No es de extrañar puesto
que, cercanas a las ciudades privilegiadas, copian modelos
para manifestar un prestigio que acababan de adquirir.
Aunque escasos, los ejemplos mejor conocidos
muestran la repetición de los modelos itálicos, tanto en la
arquitectura pública como privada. Si dichos patrones son
lógicos en una colonia de nueva planta como
Caesaraugusta, son reveladores del proceso progresivo de
aceptación cultural en un municipio como Bilbilis, en el
que se halla el modelo de foro con basílica asociado al
teatro como sede de la devoción debida a la familia
imperial. Porque, en efecto, Augusto y su domus
personificarán en estas ciudades el poder de Roma, como
demuestras inscripciones y conjuntos templarios y
escultóricos en Caesaraugusta, Bilbilis y Turiaso.
Hay que siguir haciendo fuerte hincapié en la
transformación socio-cultural del cuerpo social,
especialmente de sus dirigentes. A pesar de la casi total
ausencia de fuentes epigráficas, la asociación de los datos
numismáticos con las escasas inscripciones conservadas
pone de manifesto el proceso por el que magistrados y
dirigentes se comportan según los cánones conducturales
imperantes en Roma: ciudadanos romanos, su
denominación es totalmente latina y manifiestan cánones
de conducta públicos semejantes a los notables itálicos,
tales como el evergetismo. No en vano, en núcleos como
Bilbilis, Calagurris, Celsa o Caesaraugusta existen familias
que progresan económicamente, participan activamente
en el desarrollo de la vida pública y cuyas aspiraciones
últimas será la de convertirse en elites del Imperio, lo que
conseguirán en época flavia. Ellos dirigieron la
transformación de sus ciuitates y en muchos casos la
sufragaron, como en Bilbilis, ya que dicha imagen pública,
sugerida desde el poder provincial en Tarraco, era su mejor
tarjeta de visita.
No podemos dejar de aludir a la supuesta ruptura del
habitat indígena en época augústea, que preocupa a
numerosos investigadores. Siguiendo una teoría que
emitiera por primera vez F. Burillo 262, por la que los
antiguos establecimientos indígenas se abandonan y Roma
funda otros nuevos, se estableció casi una “proposición de
ley” con escuelas a favor o en contra. Consecuentemente,
cuando un hábitat urbano aparece a comienzos del siglo I,
se intenta buscar desesperadamente el lugar en el que se
situaba la ocupación anterior. Pero, en realidad, se trata
de una búsqueda aislada de su contexto histórico y, por
tanto, poco interesante. Sabemos de antemano que, de
forma cohercitiva o dialogada, Roma influyó en la posición
geográfica de los núcleos urbanos, sin que tengamos
información concreta de cómo se produjo el proceso para
la mayoría de ellos y sin que existiera uniformidad. Pero
no es una idea romana romper con lo anterior, sino
mantener la seguridad del territorio y difundir la urbanitas
como forma de cultura romana. La organización
260. Le Roux 1994.
261. Roddaz 1988. 262. Burillo & Ostalé 1983-1984.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 207
administrativa establecida por Augusto contó con todos
los factores económicos, sociales y culturales que
favorecían la consecución de estos principios, partiendo
de la situación existente tras el final de las contiendas: se
fundan colonias en lugares estratégicos, se mantienen in
situ las ciudades romanizadas e ideológicamente favorables
como Bilbilis o Calagurris, incluso Bursao, Andelo o Pompaelo
y se utilizan como manifestaciones de grandeza romana,
se desplazan núcleos insalubres a lugares más favorables,
como tal vez en Vareia, e, incluso, designan la ubicación
de nuevas capitales de ciuitates destinadas a controlar el
espacio que las rodeaban, poco urbanizado, como
Labitolosa. Las posibilidades y circunstancias fueron
múltiples, lo que impide emitir conductas normativas.
A pesar de que los datos estratigráficos son cada vez más
numerosos y representativos, no se conoce ningún
conjunto monumental completo fechado en época julio-
claudia en los núcleos estipendiarios: es muy posible que
muchos no petrificaran en tan avanzado momento sus
centros públicos o que, como en el caso de Labitolosa, se
amortizaran en época flavia, momento en el que la
promoción jurídica actuará como impulso de la nueva y
más grandiosa monumentalización; de todos modos,
pocos se han buscado. Insistiremos en el hecho de que
muchas se situaron sobre un núcleo de población
preexistente, a veces con un grado importante de
romanización como Cara o Andelo, pero otras surgieron
casi ex nouo, sobre un lugar estratégico que les permitiera
controlar el territorio de la ciuitas que dirigían y en el que
reunirían a la población rural de los alrededores. En
general, en ambos grupos los elementos materiales y de
arquitectura doméstica descubiertos son totalmente
romanos, como se puede observar en Pompaelo, Bursao o
Cara.
En la mayoría de los casos, las ciudades del valle del
Ebro, ausenten de las fuentes literarias durante el periodo
julio-claudio, alcanzaron el final de dicha época en un
avanzado desarrollo urbano tanto monumental como
socio-económico, sea cual fuere su estatuto. En efecto, el
proceso que parece predominar en ellas es la total
adaptación a la vida romana, con todas las manifestaciones
propias de su adhesión a la causa y el esplendor de sus elites
entregadas al proceso imperial y con el confor que la
ingeniería romana proporcionaba (pensemos en las
cloacas de Pompaelo o en las obras de riego de Gracchurris
o en el acueducto de Albarracín). Sin embargo, es
necesario constatar que, a tenor de lo presentado por el
registro arqueológico, la nueva estabilidad no conviente a
todas las ciudades. El caso de Celsa es el más significativo:
la parte excavada de la ciudad, las grandes casas se
deshabitan en época de Nerón. Otros abandonos se
observan en ciudades más pequeñas como Bursao, El Palao
o El Poyo del Cid. Ante estos hechos detectados
arqueológicamente, surgen las teorías catastrofistas
erigidas de nuevo como una ley: la guerra civil del 68 habría
influido en estos núcleos 263. Emitida la idea, se aplica
directamente al registro arqueológico de forma
apriorística y como de nuevo, en el caso de las fundaciones
de época augústea, las ciudades sufren la guerra y se
desplazan por doquier (de El Palao a La puebla de Hijar
se desplazaría la importante ciudad de Osicerda, sin que
sepamos que contingentes militares causaron tales
desperfectos).
El relato de los acontecimientos no da pie en absoluto
a dicha búsqueda. Además, los trabajos de M. Beltrán
demuestran que Celsa, el ejemplo más significativo, fue
abandonada de forma paulatina y no rotunda, puesto que
siguió viviendo aunque fuera mucho más pequeña. Un
establecimiento urbano, resultado a veces de una decisión
unilateral del poder, vive in fine gracias a sus habitantes.
Diversas circunstancias unidas, sobre todo climáticas,
económicas y sociales, pudieron provocar su abandono, o
al menos, del de las partes urbanas que por el momento
han sido excavadas. Cierto es que la constatación del
llamado abandono sirve para marcar diferencias en el
desarrollo de las capitales de ciuitas en época julio-claudia:
tras su establecimiento durante el reinado de Augusto,
evolucionan hacia la total romanidad o desaparecen.
Para concluir unas últimas palabras sobre las ciudades
del valle medio del Ebro en época julio-claudia,
seguramente la época en la que fueron más creativas,
aquella en la que la mezcla de lo romano y lo indígena
culminó hasta conformar ciudades que miraban a Roma.
Ya no sólo receptoras, fueron partícipes activas de la
creación de una forma de vivir, de la creación de la
sociedad provincial romana.
263. Medrano & Díez 1986.
208 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Bibliografía 264
Abascal, J. M. et G. Alföldy, ed. (2002): El arco romano deMedinaceli (Soria, Hispania citerior), BibliotecaArchaeologica Hispana 18, Madrid.
Abascal, J. M. et U. Espinosa (1995): “Vareia en el orberomano”, in: Historia de la ciudad de Logroño, Logroño,109-114.
Aguarod, M. C. (2000): “Zaragoza y la recuperación de laantigua Caesaraugusta: el Foro, el Puerto Fluvial, las TermasPúblicas, el Teatro y las Murallas”, in: I CongresoInternacional: Ciudad, Arqueología y Desarrollo, Alcalá deHenares, 165-174.
Aguarod, M. C. et R. Erice (2003): “El Puerto deCaesaraugusta”, in: Puertos fluviales antiguos: ciudad,desarrollo e infraestructuras, Actas de las IV Jornadas deArqueología Subacuática, Valencia, 143-155.
Aguarod, M. C. et A. Mostalac (1998): La Arqueología deZaragoza en la Antigüedad Tardía, Historia de Zaragoza, 4,Zaragoza.
Aguilera, I. (1991): “Caesaraugusta: C/ D. Jaime 48-52”,Arqueología Aragonesa 1988-9, 307-313.
——— (1992): “Excavaciones en el vial de la Plaza de laMagdalena/Calle Mayor, (Zaragoza)”, ArqueologíaAragonesa 1990, 221-223.
Aguilera, I. et al. (1987): El solar de la Diputación Provincial deHuesca. Estudio histórico-arqueológico, Huesca.
Alföldy, G. (1973): Flamines provinciae Hispaniae Citerioris,Anejos de AEspA, 6, Madrid.
——— (1987): Römisches Städtewesen auf der NeukastilischenHochebene. Ein Testfall für die Romanisierung, AHAW, 3,Heidelberg.
——— (2001): Arcobriga in Hispanien, ein flavischesMunicipium, ZPE, 136, 239-250.
Andrés Hurtado, G. (1998): “Seguimientos arqueológicos envarios puntos del casco antiguo de la ciudad de Calahorra”,Estrato, 9, 35-44.
Andrés, S., C. M. Heras et J. J. Cabada (1997): “Estructurastermales en la ciudad romana de Vareia (Logroño, LaRioja)”, in: Primer Congreso Peninsular sobre termalismoantiguo (Arnedillo, 1996), Madrid, 419-426.
Andreu Pintado J. (2003): “Incidencia de la municipalizaciónflavia en el Conventus Caesaraugustanus”, Salduie, 3, 163-185.
Antoñanzas M. A. et J. M. Tejado (2000): “La Chimenea 1:Necrópolis y conjunto termal”, Proyecto de recuperación,
investigación y musealización del casco histórico deCalagurris Iulia, Calahorra, www.unirioja.es.
Ariño, E. (1986): Centuriaciones romanas en el Valle medio delEbro. Provincia de La Rioja, Logroño.
——— (1990): Catastros romanos en el Convento jurídicocaesaraugustano. La región aragonesa, Zaragoza.
Ariño, E. et J. M. Gurt (1994): “La articulación de los catastrosrurales con las ciudades romanas en Hispania”, in: XIVCongreso Internacional de Arqueología Clásica: La ciudaden el mundo romano, Vol. 2. Comunicaciones, (Tarragona,1994), Tarragona, 34-36.
Ariño, E., J. M. Gurt et J. M. Palet (1996): “Realitésarchéologiques et restitution théorique des parcellaires:analyse du problème sur quelques exemples hispaniques”,in: Chouquer 1996, 142-154.
Ariño, E., P. Lanzarote, M. A. Magallón et M. Martín-Bueno(1997): “Las vías de Italia in Hispanias y Ab AsturicaTerracone: Su influencia en el Valle del Ebro”, in: Coll.International Voies romaines du Rhone a l’Ebre, Via Domitiaet Via Augusta, (Perpignan, 1989), París, 267-293.
Ariño, E. et M. A. Magallón (1992): “Problemas de trazado dela red viaria romana en La Rioja, Zephyrus, 44-45, 423-455.
Asensio Esteban, J. A. (1995): La ciudad en el mundoprerromano en Aragón, Zaragoza.
——— (2003): “El sacellum in antis del “Círculo Católico” deHuesca (Osca, Hispania Citerior). Un ejemplo precoz dearquitectura templaria romana en el Valle del Ebro”,Salduie, 3, 75-105.
Balil, A. (1982): “Un retrato del emperador Tiberio procedentede Bílbilis”, in: Primer Encuentro de Estudios Bilbilitanos,Papeles Bilbilitanos, Calatayud, 43-46.
Banti A. (1981): Corpus nummorum romanorum, vol.Cornuficia-Gallia, Florencia.
Béjor, G. (1979):, “L’edificio teatrale nell’urbanizzazioneaugustea”, Athenaeum, 57, 126-138.
Beltrán Lloris, F., ed., (1995): Roma y el nacimiento de la culturaepigráfica en Occidente, Zaragoza.
Beltrán Lloris, F. (1996): “Una liberalidad en la Puebla de Híjar(Teruel) y la localización del Municipium Osicerda”, AEspA,69, 287-294.
——— (2000): “La vida en la frontera”, in: Beltrán et al. 2000,45-62.
Beltrán Lloris, F. et M. Beltrán Lloris (1980): “Numismáticahispanorromana de la Tarraconense”, in: IVo CongresoNacional de Numismática, Numisma, 30, 162-164.
Beltrán Lloris, F., F. Pina Polo et M. Martín-Bueno, coord. (2000):Roma en la Cuenca Media del Ebro. La Romanización enAragón, Zaragoza.
Beltrán Lloris, M. (1982): La arqueología de Zaragoza. Ultimasinvestigaciones, Zaragoza.
——— (1984a): “Ludus calagurritanus: relaciones entre elmunicipium Calagurris Iulia y la colonia Victrix Iulia Celsa”,
264. Las abreviaturas siguen las normas de la APh y de la VII Chronique
d’Histoire et d’Archéologie de la Péninsule Ibérique Antique. 1998-2002,
J. Fontaine, M. Navarro Caballero, E. Torregaray Pagola, ed., REA, 107/1,
2005, 149-370.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 209
in: Calahorra. Bimilenario de su fundación. Actas del ISymposium de Historia de Calahorra, Madrid, 129-138.
——— (1984b): “El retrato de Diuus Augustus del municipiumTuriaso (Tarazona, Zaragoza). Un palimpsepto de épocaTrajanea”, MDAI(M), 28, 103-140.
——— (1990a): “Roma: República y Alto Imperio”, in: Estadoactual de la Arqueología en Aragón, vol. I. Ponencias,Zaragoza, 238-246.
——— (1990b): “El valle medio del Ebro y sumonumentalización en época republicana y augústea(antecedentes, Lépida-Celsa y Caesaraugusta)”, in:Trillmich & Zanker 1990, 179-206.
——— (1991a): Celsa, Zaragoza.
——— (1991b): “La colonia Celsa”, in: La Casa UrbanaHispanorromana, Zaragoza, 131-164.
——— (1997a): Colonia Celsa. Velilla de Ebro, Madrid.
——— (1997b): “Colonia de Lépido – Lepida Celsa”, in:Hispania romana. Desde tierra de conquista a provincia delImperio. Catálogo de la exposición, Roma, 107-111.
——— (2001): “Roma. República”, in: Crónica del AragónAntiguo, 1994-1998. De la Prehistoria a la alta Edad Media,Caesaraugusta, 451-452.
——— (2003): “La Cisterna. Arquitectura” in: Marco 2003, 33-52.
——— (2004): “Augusto y Turiaso”, in: Beltrán & Paz Peralta2004, 259-295.
Beltrán Lloris, M., ed. (1987): Arcobriga, Zaragoza.
Beltrán Lloris, M. et al. (1998): Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa(Velilla de Ebro, Zaragoza). III. 1-2 El InstrumentumDomesticum de la Casa de los Delfines, Zaragoza.
Beltrán, M. et G. Fatás (1998): César Augusta, ciudad romana,Historia de Zaragoza, 2., Zaragoza.
Beltrán, M. et M. Martín-Bueno (1982): “Bílbilis y Celsa, dosejemplos de ciudades romanas en el Aragón antiguo”,Caesaraugusta, 55-56, 143-166.
Beltrán, M. et A. Mostalac (1991): Caesaraugusta, in: Atlas deHistoria de Aragón. Zaragoza.
Beltrán M., A. Mostalac et J. A. Lasheras (1984): Colonia VictrixLepida-Celsa (Velilla de Ebro. Zaragoza). I. La arquitecturade la “Casa de los Delfines, Zaragoza.
Beltrán Lloris, M. et J. A. Paz Peralta, ed. (2004): Las aguassagradas del municipium Turiaso. Excavaciones en el patiodel colegio Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador).Tarazona (Zaragoza), Caesaraugusta 76, Zaragoza.
Beltrán, M. et J. M. Viladés (1994): “Aquae Romanae.Arqueología de la presa de Almonacid de la Cuba”, BMZ,13, 127-293.
Beltrán Martínez, A. (1953): “Velilla de Ebro (Zaragoza). Teatroromano de Celsa”, Noticiario Arqueológico Hispánico II, 1-3, Madrid, 231.
——— (1976): Historia de Zaragoza. La Antigüedad. I,Zaragoza.
Bendala Galán, M., coord. (1993): La ciudad hispanorromana,Barcelona.
Bermúdez, A. (1991): “Intervención de adecuación yrehabilitación en el sector arqueológico de La Clínica(Calahorra)”, Estrato, 3, 22-25.
Bona, J., J. I. Royo et I. Aguilera (1979): “La campaña deexcavaciones Arqueológicas en Bursau, Borja (Zaragoza),CESBOR III, Borja, 35-85.
Bona J. et al. (1989): El Moncayo. Diez años de investigaciónarqueológica, prólogo de unas labor de futuro, Tarazona.
Boschung, D. (2002): Gens Augusta: Untersuchungen zuAufstellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppendes julisch-claudischen Kaiserhauses, Colonia.
Burillo F. (1976): “Avance al estudio del yacimiento de SanEsteban del Poyo del Cid”, in: I Symposium de CiudadesAugusteas (Zaragoza, 1976), 2, Zaragoza, 7-14.
——— (1978): “El yacimiento celtíbero-romano de San Estebandel Poyo del Cid (Teruel)”, BIDPT, 52, 12-16.
——— (1981): “Memoria de las excavaciones arqueológicasrealizadas en el yacimiento celtíbero romano de SanEsteban del Poyo del Cid (Teruel). Campaña de 1976”,NAH, 12, 31-45.
——— (1988): “Aproximación diacrónica a las ciudadesantiguas del valle medio del Ebro”, in: Actas del PrimerCongreso Peninsular de Hª Antigua, 2, Santiago deCompostela, 309-310.
——— (2001): “Propuesta de una territorialidad étnica para elBajo Aragón: los Ausetanos del Ebro u Ositanos”, Kalathos,20-21, 159-187.
Burillo F. et M. Ostalé (1983-1984): “Sobre la situación de lasciudades celtibéricas Bilbilis y Segeda”, Kalathos, 3-4, 287-309.
Cantos, A. (2000): “La terra sigillata itálica del foro deCaesaraugusta”, Salduie, 1, 203-240.
——— (2003): “La terra sigillata”, in: Marco 2003, 85-102.
Casabona, J. F. (1992): “La excavación de Sepulcro 1-15.Zaragoza”, Arqueología Aragonesa 1990, 185-190.
Casabona, J. F. et J. A. Pérez Casas (1991): “El Forum deCaesaraugusta”, in: Casabona & Pérez, 17-26.
——— (1994): “El Foro de Caesaraugusta. Un notable conjuntoarquitectónico de época julioclaudia”, in: XIV CongresoInternacional de Arqueología Clásica: La ciudad en elmundo romano, 2, Comunicaciones, (Tarragona, 1994),Tarragona, 91-93.
Casabona, J. F. et J. A. Pérez Casas, ed. (1991): Zaragoza.Prehistoria y Arqueología, Zaragoza.
Ceán Bermúdez J. (1832): Sumario de las Antigüedadesromanas que hay en España, Madrid.
210 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Cepas Palanca, A (1999): Crisis y continuidad en la Hispania delsiglo III, Anejos de AEspA 17, Madrid.
Chastagnol, A. (1990): “Considérations sur les municipes latinsdu premier siècle apr. J.-C.”, in: L’Afrique dans l’Occidentromain. Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C., Coll. EFR, 134,Roma.
Chouquer, G., ed. (1996): Les formes des paysages 2.Archéologie des parcellaires (Orléans, 1996), Orléans.
Cinca Martínez, J. L. (1985): “Las cloacas romanas deCalahorra”, XVII Congreso Nacional de Arqueología(Logroño, 1983), Zaragoza, 797-807.
——— (1991a): “Un nuevo tramo de cloaca romanadescubierto en Calahorra (La Rioja), in: Miscelánea.Arqueología de Calahorra, Logroño, 139-157.
——— (1991b): “Un nuevo hallazgo arqueológico enCalahorra”, in: Miscelánea. Arqueología de Calahorra,Logroño, 205-236.
——— (1996): “La necrópolis del Cascajo y la pared sur delCirco romano”, Kalakorikos, 1, 45-55.
Collado Villalba, O (1990): Introducción al poblamiento deépoca ibérica en el Noroeste de la Sierra de Albarracín,Teruel.
Critini, N. (1970): L’epigrafe di Asculum di Gn. PompeioStrabone, Milán.
Delgado, J. (1992): “Información de la excavación realizada enla Plaza del Pilar-Ayuntamiento, Zaragoza”, ArqueologíaAragonesa 1990, 191-195.
Dupré i Raventós, X. (1994): L’arc romà de Berà (HispaniaCiterior), Roma.
Escudero, F. A. et M. L. de Sus (2004): “La muralla romana deZaragoza”, in: Defensa y territorio en Hispania de losEscipiones a Augusto. Espacios urbanos y rurales,municipales y provinciales, Madrid, 391-425.
Escudero, F. A. et M. P. Galve (2003): “El teatro deCaesaraugusta. Espacios y formas”, in: Rodà & Musso 2003,75-86.
Espinosa Ruiz, U. (1983a): “Iuridici de la Hispania Citerior ypatroni de Calagurris”, Gerión, 1, 305-325.
Espinosa, U. (1983b): “Las ciudades de Arévacos y Pelendonesen el Alto Imperio; su integración jurídica”, in: Actas delSymposium de Arqueología soriana, Soria, 307-324
——— (1984): Calagurris Iulia, Logroño.
——— (1995): “Varea en el universo romano: de la sumisión ala integración. 3. Ordenación territorial”, in: Sesma 1995,115-146.
Espinosa, U. et A. Pérez (1982): “Tritium Magallum; de ciudadperegrina a municipio romano”, AEspA, 55, 65-87.
Espinosa, U et J. Sánchez (1995): “Varea: la investigación y lasfuentes”, in: Sesma 1995, 147- 158
Fatás, G. (1971-1972): “De la extensión y el poblamiento delcasco urbano de Caesaraugusta”, Caesaraugusta, 35-36,191-216.
——— (1972): “Aproximación al estudio de la expansiónvascona ss. II y I a.C.”, Estudios de Deusto, 382-390.
——— (1998): “La Seo Episcopal de César Augusta desde el313 hasta el 714”, in: La Seo de Zaragoza, Zaragoza, 59-67.
——— (2000): “Gneo Domicio Calvino y la ciudad de Huesca”,in: Beltrán et al. 2000, 37-42.
Faus, M. C. (1988): La orilla izquierda del Ebro zaragozano,Zaragoza.
Fernández Galiano, D., coord. (2002): Catálogo de la ExposiciónRestaurar Hispania, Sevilla.
Fernández Ochoa, C. et V. García Entero, ed (2000): Termasromanas en el Occidente del Imperio, ColoquioInternacional (Gijón, 1999), Gijón.
Frézouls, E. (1974): “L´architecture du théâtre romain en Italie”,Bolletino del Centro Internazionale di Studi di ArchitetturaA. Paladio, 16, Vicenza, 35-71.
——— (1979): “Le théâtre romain et la culture urbaine”, in: Lacittà antica come fatto di cultura. Actas del Convegno diComo y Bellagio (16-19 Junio 1979), Como, 105-130.
Galiay, J. (1946): La dominación romana en Aragón, Zaragoza.
Galve, M. P. (1980): “Excavaciones arqueológicas en Varea(Logroño, Rioja): el hipocausto romano”, Cuadernos deInvestigación, Historia VI (1-2), Logroño, 14-48.
Galve, M. P. et al. (1996): Los antecedentes de Caesaraugusta.Estructuras domésticas de Salduie, Zaragoza.
Galve, M. P. et F. A. Escudero (2002), “Busto de princesa julio-claudia”, in: Fernández Galiano 2002, 234-235.
Gil, I. et al. (2001): “De la Iltirta prerromana a la IlerdaTardorromana”, AEspA, 74, 161-181
Gimeno, Mª C. et L. Gimeno (1996): “Inscripción en la Pueblade Híjar (Teruel)”, Kalathos, 15, 57-65.
Gómez, F. (1991): “Excavaciones arqueológicas en la Torre delPedernal (Bursao, Borja). Convenio INEM-DGA 1987”,Arqueología Aragonesa 1986-1987, Zaragoza, 433-436.
Gómez-Pantoja, J. (1992): “Colonia Victrix Iulia Celsa.Conquista romana y modos de intervención en laorganización urbana y territorial”, Dialoghi di Archeologia,Terza Serie, 289-298.
——— (1994): “Germánico y Caesaraugusta”, Polis, 6, 169-202
González Blanco A. (1995): “La epigrafía del alfar de la Maja(Calahorra, La Rioja). Perspectivas de la romanización acomienzos del imperio”, in: Beltrán F. 1995, 239-249.
Gónzalez Blanco, A., M. Amante Sánchez et C. Hernández(1991): “El alfar de la Maja (Calahorra. La Rioja) y lasperspectivas arqueológicas de las nuevas tecnologías”Estrato, 3, 46-53.
Gónzalez Blanco, A., M. Amante et M. A. Martínez (1994): “ElAlfar de la Maja abre los secretos de su Bilioteca. Comienzana aparecer masivamente los fragmentos con inscripcionesdel alfarero G. Valerio Verdullo”, Estrato, 6, 37-47.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 211
Gónzalez Blanco, A, J. Garrido, J. Escribano et P. Serrano (1999):“La Maja 1999. Nuevas aportaciones a la estratigrafía yperiodización del alfar, e indicios de la fabricación delvidrio”, Estrato, 11, 28-41.
Goyeneche, R. (2002): “Los hallazgos de la plaza del Pilarpodrían formar parte del templo destruído en 1990”,Heraldo de Aragón, 4 de agosto de 2002, 12.
Gros, P. (1990): “Théâtre et Culte Impérial”, in: Trillmich &Zancker 1990, 381-390.
——— (2002): “La fonction politique des monuments duspectacle dans le monde romain sous le Haut-Empire”, in:Ludi romani. Espectáculos en Hispania Romana, Mérida, 25-40.
Guiral, C. et M. Martín-Bueno (1996): Bílbilis I. Decoraciónpictórica y estucos ornamentales, Zaragoza.
Gutiérrez Behemerid, M. A. (1992): Capiteles romanos de laPenínsula Ibérica, Valladolid.
Gutiérrez, P. (1956): “Historia de la Muy Noble, Antigua y LealCiudad de Calahorra”, Berceo, 3, 84.
Heras, C. M. et A. Bastida (1999), “Arquitectura romana deVarea: el conjunto termal”, Estrato, 10, 61-72.
Hernández Guerra, L., L. Sagredo San Eustaquio et J. M. SolanaSáinz, ed. (2001): Actas del I Congreso de Hª Antigua. LaPenínsula Ibérica hace 2000 años, Valladolid.
Hernández Vera, J. A., E. Ariño, J. Núñez et J. Martínez (1995):Graccurris. Conjuntos monumentales en la periferiaurbana: puentes, presas y ninfeos, Graccurris, 4, Alfaro.
Hernández Vera, J. A. et J. J. Bienes (1998): “La excavaciónarqueológica de la catedral del Salvador”, in: La Seo deZaragoza, Zaragoza, 23-46.
Hernández Vera, J. A., B. Cabañero et J. J. Bienes (1998): “LaMezquita Aljama de Zaragoza”, in: La Seo de Zaragoza,Zaragoza, 71-84.
Hernández Vera, J. A. et M. P. Casado (1976): “Gracchuris,primera fundación romana del Valle del Ebro”, in:Symposium de ciudades augusteas II, Zaragoza, 23-29.
Hernández Vera, J. A. et J. Núñez (1998): “Nuevos datos parael conocimiento del Foro de Caesaraugusta”, Empuries, 51,93-104.
——— (2000): “La ordenación del espacio de la Zaragozaprerromana y romana”, Salduie, 1, 181-202.
Hernández Vera, J. A., J. Núñez et J. Martínez (1989):“Excavaciones arqueológicas de Alfaro”, Estrato, 1, 35-39.
Herreras Belled, J. C. (1986): “Las contramarcas de la ceca deGraccurris”, in: Segundo coloquio sobre la Historia de LaRioja, vol. I, Logroño, 183-196.
Iguácel de la Cruz, P. (2000): “El Sequeral. Un nuevo tramo dela muralla de Calagurris Iulia”, in: Proyecto de recuperación,investigación y musealización del casco histórico deCalagurris Iulia, Calahorra, www.unirioja.es.
Jiménez Salvador, J. L. (1987): Arquitectura forense en Hispania,Zaragoza.
Junyent, E. (1994): “Los restos arqueológicos de la plaza de SantJoan de Lleida. I”, RAPonent, 4, 173-203.
Juste, N. (1996): Huesca: Más de Dos Mil Años. ArqueologíaUrbana, 1985-1995, Huesca.
——— (2000): “Bolskan-Osca, ciudad iberorromana”,Empúries, 52, 87-106.
Lanzarote, M. P. (1993): “Excavación arqueológica en la plazade Santa María, Ejea de los Caballeros (Zaragoza)”,Suessetania, 13, 66-77.
Le Roux, P. (1982a): “Les sénateurs originaires de la provinced’Hispanie Citerior au Haut-Empire romain”, Epigrafia eOrdine Senatorio, Actes du colloque International A.I.E.G.L.(Rome, 1981), Tituli, 5, Roma, 439-464.
——— (1982b): L’armée romaine et l’organisation desprovinces ibériques d’Auguste à l’invasion de 402, Paris.
——— (1986): “Municipe et droit latin en Hispanie sousl’Empire”, RHDE, 64, 325-350.
——— (1994): “ Cités et territoires en Hispanie: l’épigraphiedes limites”, MCV, 30/1, 37-52.
Llorente J. (1789): Monumento romano descubierto enCalagurris a 4 de marzo de 1788, Madrid.
Loriente, A. et A. Oliver (1992): “L’Antic Portal de Magdalena”,Monografies d’Arqueologia Urbana 4, Lérida.
Lostal Pros, J. (1980): Arqueología del Aragón romano,Zaragoza.
Luezas, R. A. (1998): “Arqueología urbana en Calahorra”,Estrato, 9, 24-34.
——— (2000a): “Termas romanas en el Municipium CalagurrisIulia (Calahorra, La Rioja)”, in: Fernández Ochoa & GarcíaEntero 2000, 185-192.
——— (2000b): “Supervisiones arqueológicas en el cascoantiguo. Calahorra”, Estrato, 10, 22-27.
——— (2000c): “Supervisiones arqueológicas en el cascoantiguo de Calahorra”, Estrato, 11, 55-59.
Luezas, R. A. et G. Andrés Hurtado (2000): “Obras hidraúlicasen el Municipium Calagurris Iulia”, Estrato, 10, 28-36.
Luezas, R. A. et M. P. Sáenz (1989): La cerámica romana deVareia, Logroño.
Magallón, M. A. (1987): La red viaria romana en Aragón,Zaragoza.
——— (1995): “Vías de comunicación y poblamiento romanoen la comarca de Las Cinco Villas”, in: Los Caminos en laHistoria de Las Cinco Villas (Ejea de los Caballeros, 1990),Zaragoza, 21-42.
Magallón, M. A., J. A. Mínguez, M. Navarro, J.-M. Fabre,Ch. Rico et P. Sillières (1995): “Labitolosa (Cerro Calvario,La Pueblo de Castro). Informe de 1993”, Caesaraugusta,71, 147-227.
Magallón, M. A., J. A. Mínguez, M. Navarro, Ch. Rico, D. Rouxet P. Sillières (1991): “Labitolosa (La Puebla de Castro).Informe de la campaña de excavación arqueológica de1991”, Caesaraugusta, 68, 241-305.
212 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Magallón, M. A., J. A. Mínguez, M. Navarro et P. Sillières (1995):“Un municipio romano en el prepirineo oscense”, in: XIVCongreso Internacional de Arqueología Clásica: La ciudaden el mundo romano, Vol. 2. Comunicaciones, (Tarragona,1994), Tarragona, 205-207.
Magallon, M. A., M. Navarro, Ch. Rico et M. Fincker (2003):“Excavaciones en la ciudad hispano romana de Labitolosa(La Puebla de Castro, Huesca)”, Salduie, 3, 343-353.
Magallon, M. A., M. Navarro, Ch. Rico, M. Fincker et P. Sillières(2002): “Informe preliminar de la campaña del año 2001”,Salduie, 2, 373-381.
Magallón, M. A. et P. Sillières (1994): “Labitolosa (La Puebla deCastro, Huesca). Informe de la 5˚ y de la 6˚ campañas deexcavación de 1993”, Bolskan, 11, 119-132.
——— (1997): “ Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca).Informe de la 7˚ y de la 8˚ campañas de excavación de 1995y 1996”, Bolskan, 14, 134-135.
Magallón, M. A., P. Sillières, M. Fincker et M. Navarro (1995):“Labitolosa, ville romaine des Pyrénées espagnoles”,Aquitania, 13, 75-103.
Magallón M. A., P. Sillières et M. Navarro (1995): “Elmunicipium Labitulosanum y sus notables: novedadesarqueológicas y epigráficas”, AEspA, 68, 107-130.
Marco F. (1980): “Excavaciones en El Palao (Alcañiz, Teruel).Campaña 1979”, Caesaraugusta, 57-58, 23-50.
——— (1983): “El yacimiento ibero-romano de El Palao(Alcañiz, Teruel). Campaña de 1980”, Caesaraugusta, 57-58, 23-50
——— (1985): “Excavaciones en El Palao (Alcañiz, Teruel).Campaña de 1982”, NAH, 20, 183-218.
Marco Simón, F., coord (2003): El poblado íbero romano de ElPalao (Alcañiz: La cisterna, Al Qannis, 10, Alcañiz.
Martín-Bueno, M. (1975): “El abastecimiento y distribución deaguas al Municipium Augusta Bilbilis”, HAnt, 5, 205-222.
——— (1987a): “Los recintos Augusteos en Hispania”, in: Lesenceintes augustéennes dans l'Occident romain, Actes duColloque International de Nîmes, 9-12 oct. 1985, ÉcoleAntique de Nîmes, Bulletin Annuel, Nelle Série, 18 (NuméroSpécial), 107-124.
——— (1987b): “El foro de Bílbilis (Calatayud, Zaragoza)”, in:Los foros romanos de las provincias occidentales, Madrid,99-111.
——— (1990a): “El teatro romano de Bílbilis (Calatayud,Zaragoza)”, Symposium El Teatro en la Hispania Romana,Badajoz, 73-79.
——— (1990b): “Bilbilis Augusta (Calatayud, Zaragoza)”, in:Trillmich & Zanker 1990, 219-240.
——— (1991): “Bílbilis: arquitectura doméstica”, in: La casaurbana Hispanorromana, Zaragoza, 165-180.
——— (1992): “Utilización político-religiosa de los teatrosromanos”, in: Spectacula II. Le Théâtre antique et sesspectacles, Lattes, 233-235.
——— (1993): “La ciudad hispanorromana en el Valle delEbro”, in: Bendala Galán 1993, 109-127.
——— (1999): “La ciudad julio Claudia, una estrella fugaz ?”,II Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora, 1996), 4,117-121.
——— (2000): Bilbilis Augusta. Zaragoza.
Martín-Bueno M. et L. Cancela Ramírez de Arellano (1984):“Arqueología clásica de Calahorra y su entorno”, in:Calahorra. Bimilenario de su fundación, Actas del ISymposium de Historia de Calahorra, Madrid, 87-88.
Martín-Bueno M. et M. Cisneros (1986): “Aproximación alestudio de materiales de construcción romanos de Bilbilis”,in: XIX Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 875-880.
Martín-Bueno, M. et J. Giz Guiral (1992): “Las termas delMunicipium Augusta Bilbilis y su relación con otros edificiosanálogos”, in: Roman Baths and Bathing (First Baths Heldal Bath, England, 1992), Portsmouth, Rhode Island, 251-261.
Martín-Bueno, M. et M. Navarro Caballero (1997): “Estudiosobre la Epigrafía romana de Bilbilis (E.R. Bil.)” Veleia, 14,105-239.
Martín-Bueno, M. et J. Núñez (1993): “El teatro del MunicipiumAugusta Bilbilis”, in: Teatros romanos en Hispania,Cuadernos de Arquitectura romana, 2, Murcia, 119-132.
——— (1996): “La evolución del trazado de la scaenae fronsen los teatros de Hispania”, Ktema, 21. Hommage àEdmond Frézouls, t. III, Strasbourg, 127-149.
Martín-Bueno, M. et J. C. Sáenz (2001-2002): “La Insula I deBílbilis (Calatayud, Zaragoza)”, Salduie, 2, Zaragoza, 127-158.
Martín-Bueno, M. et J. C. Sáenz (2003): “El Barrio de las termasde Bilbilis: Insula I, Domus 3 y 4”, Salduie, 3 , 355-362.
——— (en prensa): “Los programas arquitectónicos de épocajulio-claudia de Bilbilis”, in: La decoración arquitectónica enlas ciudades romanas de Occidente (Cartagena, 2003).
Martínez Torrecilla, J. M. (1993): “Excavaciones arqueológicasen la Eras de la Cárcel”, Estrato, 5, 23-26.
——— (1997): “Excavaciones arqueológicas en la Eras de laCárcel. Campaña de 1996”, Estrato, 8, 58-61.
——— (1998): “Excavaciones en las Eras de San Martín, Alfaro,Campaña 1997”, Estrato, 9, 45-47.
——— (1999): “Excavaciones en las Eras de San Martín, Alfaro,Campaña 1998”, Estrato, 10, 55-59.
——— (2000): “Excavaciones en las Eras de San Martín, Alfaro,Campaña 1999”, Estrato, 11, 65-67.
Martínez Torrecilla, J. M. et P. J. López-Menchero (1994):“Excavaciones arqueológicas en la Eras de la Cárcel”,Estrato, 6, 56-60.
Medrano, M. et M. A. Díez (1986): “Indicios y evidencias deconflictos y cambios politicos en el convento jurídicocaesaraugustano, durante la dinastía Julio-Claudia”,Kalathos, 5-6, 161-187.
LAS CIUDADES ROMANAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO 213
Mezquíriz Irujo, M. A. (1974): “Retrato masculino aparecido enlas excavaciones de Santacara (Navarra)”, PViana, 136-137,403-404.
——— (1975): “Primera campaña de excavaciones enSantacara (Navarra)”, PViana, 138-139, 84-109.
——— (1977): “Cerámica prerromana hallada en lasexcavaciones de Santacara (Navarra)” , XIV CongresoNacional de Arqueología, Zaragoza, 599-608.
——— (1979): “El acueducto de Alcanadre-Lodosa”, TANav,1, 139-147.
——— (1983): “Localización de un lienzo de la muralla romanade Pompaelo”, in: Homenaje al profesor Martín AlmagroBach, Madrid, 1983, vol. III, 277.
——— (1984): “Placa de bronce con inscripción procedente deAndelos”, TANav, 4, 185-186.
——— (1987): “La mansión de las vías”, in: Arqueología de lasciudades perdidas, Madrid, 4-10.
——— (1991-1992): “Pavimento en opus signinum, coninscripción ibérica en Andelos”, TANav, 10, 365-367.
——— (1997-98): “Hallazgo de un vertedero de época alto-imperial en Pompaelo”, TANav, 13, 49-73.
——— (1998): “Urbanismo en época romana en Navarra”, in:Rodríguez Colmenero 1998, 511-521.
Mezquíriz Irujo, M. A. et M. Unzú (1988): “De hidráulicaromana: el abastecimiento de agua a la ciudad romana deAndelos”, TANav, 7, 237-266.
Mínguez Morales, J. A. (1989): “La producción de paredes finascon decoración a molde del ceramista Gaius ValeriusVerdullus y su difusión por el valle del Ebro”, in: Actes duCongrès de Lezoux, SFECAG, Marseille, 181-189.
——— (1989-1990): “Enterramientos infantiles domésticos enla colonia Lepida/Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)”,Caesaraugusta, 66-67.
Mitchell, S. (1987): “Imperial Building in the Aestern RomanProvinces”, Harvard Studies in Classical Philology, 91, 339-342.
Mostalac, A. (1984): “Notas para el estudio de la pintura muralromana de Calahorra”, in: Calahorra. Bimilenario de sufundación. Actas del I Symposium de Historia de Calahorra,Madrid, 93-120.
Mostalac, M. et M. Beltrán (1994): Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). II Estratigrafía, pinturas ycornisas de la Casa de los Delfines, Zaragoza.
Mostalac, A. et J. A. Pérez (1989): “La excavación del Foro deCaesaraugusta”, in: La Plaza de la Seo. Zaragoza.Investigaciones histórico-arqueológicas, Estudios deArqueología Urbana 2, Zaragoza, 81-155.
Navarro Caballero, M. (1994): La epigrafía romana de Teruel,PETRAE Hispaniarum, 1, Teruel.
——— (1997): Les dépenses publiques des notables des citésen Hispania Citerior sous le Haut-Empire, REA, 99, 109-140.
——— (2002): “Caesaraugusta et Agrippa”: revision”,Epigraphica, 64, 29-56.
Navarro Caballero, M. et S. Demougin, ed., (2001): ElitesHispaniques, Etudes 6, Bordeaux.
Navarro Caballero, M. et M. A. Magallón Botaya (1992-1993):“La sierra de Albarracín (Teruel) en época romana”,Tabona, 7-2, 507-516.
——— (1999): “Las ciudades del prepirineo occidental y centralhispano de época alto-imperial: sus habitantes y su status”,in: Simposio internacional de la AIEGL (Sevilla, 1996),Seville, 30-56.
Navarro M., M. A. Magallón et P. Sillières (2000): “Barb(otum?):una ciudad romana en el somontano pirenaico”, Salduie,1, 247-272.
Núñez, J., J. A. Hernández et J. J. Bienés (1998): “El templo delForo de Caesaraugusta”, in: La Seo de Zaragoza, Zaragoza,51-53.
Núñez, J., J. M. Martínez et J. A. Hernández (1990): “Pavimentosde opus signinum de Alfaro”, Estrato, 2, 31-35.
Ollero, A. (1996): El curso medio del Ebro: geomorfología fluvial,ecogeografía y riesgos. Zaragoza.
Pavía, E. et al., ed. (2002): Así era la vida cotidiana en una ciudadromana: Calagurris Iulia, Calahorra.
Payá, X. (2000): “Las termas públicas de la ciudad romana deIlerda”, in: Fernández Ochoa et García Entero 2000, 179-184.
——— (2003): “Les termes públiques de la ciutat romanad´Ilerda (Lleida.)”, in: Tribuna d´Arqueología 1999-2000,Barcelona, 147-163.
Payá, X. et al. (1996): “Evolució espacial i cronológica de l’antigaciutat d’Ilerda”, RAPonent, 6, 119-149.
Pensabene, P. (1989): Il teatro romano de Ferento, Roma.
Pérex Agorreta, Mª. J. (1986): Los vascones, Pamplona.
Pérez Almoguera, A. (2001): “Las ciudades del occidente deCataluña de César a los flavios”, in: Hernández, Sagrado& Solana 2001, 275-281.
Pérez Centeno, M. R. (1999): Ciudad y territorio en la Hispaniadel siglo III, Valladolid.
Pérez Casas, J. A. (1991): “Excavaciones arqueológicas en lacalle de San Valero de Zaragoza. Campaña de 1989”,Arqueología Aragonesa 1988-9, 311-3.
Pina, F. (2003): “¿Por qué fue reclutada la turma Salluitana enSalduie?, Gerión, 21, 197-204.
Rodà, I. et O. Musso, ed. (2003): El teatro romano. La puestaen escena, Barcelona.
Roddaz, J.-M. (1988): “Guerres civiles et romanisation dans lavallée de l’Ebre”, Mélanges R. Etienne, REA, 317-338.
——— (1998): “Les Scipions et l'Espagne”, REA, 100, 1-2, 341-358.
214 L’AQUITAINE ET L’HISPANIE SEPTENTRIONALE À L’ÉPOQUE JULIO-CLAUDIENNE
Rodríguez Colmenero, A., coord. (1998): Los orígenes de laciudad en el Noroeste Hispánico. Actas del CongresoInternacional (Lugo, 1996), Lugo.
Sáenz, C. (1996): La Terra Sigillata Hispánica del MunicipiumAugusta Bilbilis. Tesis doctoral inédita. Zaragoza.
Sáenz, J. C. et M. P. Sáenz (1994): “Excavaciones y consolidacióndel recinto amurallado de Calahorra”, Estrato, 6, 48-55.
Sancho, L. (1981): El convento jurídico caesaraugustano,Zaragoza.
Sayas, J. J. (1998): “La romanización de los vascones. Esquemade comprensión de un desarrollo histórico”, in: Italia eHispania en la crisis de la República Romana. Actas del IIICongreso Histórico-Arqueológico Hispano-Italiano (Toledo,1993), Madrid, 463-469.
Sesma, A. coord. (1995): Historia de la ciudad de Logroño.Logroño.
Sillières, P. (1995): Baelo Claudia. Une cité romaine de Bétique,Madrid.
——— (2001): “La maison aristocratique à l’époquerépublicaine, principalement dans la vallée de l’Ebre”, in:Navarro Caballero & Demougin 2001, 173-185.
Tirado, J. A. (1993): “Excavación en el solar de la antigua fábricaTorres (Calahorra), Estrato, 5, 49-55.
——— (1994): “Segunda campaña de excavación en el solarTorres (Calahorra), Estrato, 6, 31-36.
——— (1996): “Arqueología urbana en Calahorra. El mosaicoromano de la c/ La Enramada”, Estrato, 7, 32-38.
——— (2000): “El yacimiento del solar Torres: niveles deocupación prerromano y romano”, in: Amigos de la Historiade Calahorra, Logroño.
Trapero Ruíz, M. (1956): “Las monedas de Calagurris en elMuseo Arqueológico Nacional”, Numario Hispánico, 5/10,1293-232.
Trillmich, W. Et P. Zanker, ed. (1990): Stadtbild und Ideologie.Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischenRepublik und Kaiserzeit (Madrid, 1987), BBAW 103,Munich, 179-206.
Tudanca, J. M. et C. López (2000): “Calagurris Iulia Nassica.Evidencias de incendio y abandono en el sector norte de laciudad altoimperial”, Estrato, 11, 42-54.
Valdés, L. et al. (2000): “La prospección geofísica y la excavaciónarqueológica del solar de La Clinica”, Estrato, 11, 18-27.
Velaza, J. (1998): “La evolución de la ciudad romana de Andeloa la luz de los testimonios epigráficos”, in: RodríguezColmenero 1998, 623-642.
Wiegels, R. (1971): Die Tribusinschriften des römischenHispanien. Ein Katalog, Madrider Forschungen 13, Berlin.
Villaronga, L. (1979): Numismática antigua de Hispania,Barcelona.
Vives y Escudero, A. (1926): La Moneda Hispánica, Madrid.
VV.AA. (1994): Arqueología de Zaragoza: últimasinvestigaciones, Zaragoza.