La utopía y el fascismo: una visión crítica y necesaria para la sociedad actual
Transcript of La utopía y el fascismo: una visión crítica y necesaria para la sociedad actual
PENSAR CON LA HISTORIA DESDE EL SIGLO XXI
Actas del
XII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Pilar Folguera
Juan Carlos Pereira
Carmen García
Jesús Izquierdo
Rubén Pallol
Raquel Sánchez
Carlos Sanz
Pilar Toboso
(editores)
UAM Ediciones, 2015
L A U T OPÍ A Y E L F ASC ISM O : UN A V ISI Ó N C RÍ T I C A Y
N E C ESA RI A PA R A L A SO C I E D A D A C T U A L
David Alegre Lorenz
¡Cuidado, fascismo! Consideraciones sobre nuestra visión de un fenómeno en
peligro de extinción
Hablar de fascismo y utopía comporta abordar dos manifestaciones
fundamentales de la modernidad, si bien merece la pena señalar que mientras el primero
sería un producto eminentemente moderno, la segunda sería una parte constitutiva de la
cosmovisión de cualquier cultura humana, plenamente asociada por lo demás a la
religión, lo cual no es en absoluto casual. No menos que en cualquier tiempo, si bien
quizás de un modo más intenso por las condiciones de la propia modernidad de crisis
y peligro permanente de disolución , la utopía ha ocupado un lugar esencial en las
experiencias de los hombres y mujeres contemporáneos, hasta el punto de convertirse en
un horizonte político-cultural con una gran capacidad de sugestión y arrastre en sus
diferentes proyecciones1. Precisamente por ello, como cultura política el fascismo es
inseparable de la misma idea de utopía, con todo lo que ello implica, de hecho podría
decirse que este resulta incomprensible sin su particular modo de entender la utopía; al
fin y al cabo esta se convirtió en el particular destino manifiesto del ser y la experiencia
fascistas, de modo que se puede decir sin miedo a equivocarse que una idea muy
concreta de la utopía fue la razón de ser última del fascismo. Más allá de cualquier
factor o problemática coyuntural, el fascismo venía a resolver de acuerdo con los
propios teóricos e intelectuales fascistas una crisis secular que amenazaba
directamente el futuro de una idea de comunidad que se identificaba con la civilización,
tal y como era entendida en el marco de su particular Weltanschauung.
Evidentemente, al hablar de fascismo y más aún de fascismo entendido como
utopía parece imposible no remitirse inmediatamente a Roger Griffin, que ha sido el
principal renovador y animador de los estudios sobre fascismo en el último cuarto de
siglo hasta haberlos situado en un nuevo plano2. En su obra no solo confluyen muchos
caminos, sino que se entrecruzan y surgen muchos otros, y es que a día de hoy se ha
convertido en toda una encrucijada historiográfica. Hace no mucho, el británico
6609 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
señalaba que «el fascismo es definible como una ideología con una visión utópica
, una visión que puede
asumir un número variado de formas condicionado por las circunstancias locales al
tiempo que conserva un núcleo-base de axiomas»3. Es decir, más allá de los costes y los
medios empleados para ello, que por lo demás son parte integrante del proceso hacia la
consecución de la utopía fascista, el fascismo pretendió la construcción de un modelo
ideal de comunidad diferenciable respecto al de otros proyectos. En este sentido, hay
varias razones que nos permiten utilizar esta idea básica como punto de partida de este
texto, entre las cuales se encuentra sobre todo la necesidad de discutir la visión
hegemónica del fascismo en el seno de nuestra historiografía, muy particularmente la
española4, y, no menos importante, en el conjunto de la sociedad.
Y es que necesitamos entender el fascismo, a la par que necesitamos un
conocimiento operativo de este, un conocimiento que haga posible reconocer y
aprehender, a su vez, a sus herederos políticos en el mundo de la posguerra o, más allá,
y, yendo más lejos si cabe, los comportamientos o elementos culturales en los que el
fascismo se encuentra vivo bajo nuevas formas, y sobre todo necesitamos que ese
conocimiento trascienda el ámbito de la academia para alcanzar el de la militancia
política, la educación y, por supuesto, el propio debate público. Sin lugar a dudas, se
trata de un objetivo ambicioso y el camino hacia su consecución se ha demostrado hasta
el momento tan pleno de polémicas como atestado de arenas movedizas, no obstante
estas son parte de la vida social y la profesión del historiador y por lo tanto deben ser
aceptadas como parte del reto. Todo esto pasa, precisamente, por adoptar una
aproximación empática al problema del fascismo que sea capaz de entender, que no
justificar, el modo de ser fascista y la utopía del fascismo en todas sus múltiples
dimensiones, así como el enorme poder de sugestión que tuvo sobre las sociedades
europeas. Sin duda alguna, este enfoque debería ayudarnos a desarrollar instrumentos
que potencien una necesaria autocrítica respecto al modelo de sociedad que queremos
construir, la educación que impartimos y, evidentemente, nuestras propias militancias e
inquietudes políticas. En definitiva, un buen conocimiento del fascismo tan solo puede
revertir de forma beneficiosa sobre el conjunto de la sociedad, convertido en un valioso
patrimonio inmaterial importante en nuestra vida diaria.
Un buen ejemplo de una de las visiones hegemónicas del fascismo entre
determinados sectores de la sociedad y la política nos lo brinda David Fernández,
6610 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
LA UTOPÍA Y EL FASCISMO: UNA VISIÓN CRÍTICA Y NECESARIA
ular (CUP) al Parlament de Cataluña,
quien señalaba al fascismo como una amenaza vigente en la actualidad que, a su vez,
identificaba como la «fase histérica del capitalismo»5. Sin embargo, este tan solo
constituye un ejemplo entre muchos otros: basta con
fenómeno tan extremadamente complejo, acompañado generalmente de múltiples
referencias al fascismo como instrumento de las élites político-económicas burguesas.
Esta visión que nace del materialismo histórico más clásico constituye a día de hoy una
de las imágenes dominantes entre muchos militantes de la izquierda revolucionaria, y en
muchos sentidos plantea una limitación en la comprensión y hasta cierto punto una
distorsión de la naturaleza y potencialidad reales del fascismo6.
Quiero dejar claro que no pretendo cuestionar las contribuciones fundamentales
del materialismo histórico al estudio del fenómeno que nos ocupa, que han sido y siguen
siendo decisivas tanto cualitativa como cuantitativamente, por tanto no está entre mis
objetivos simplificarlas o banalizarlas. Es evidente que el fascismo, no menos que el
comunismo o el anarcosindicalismo, está directamente vinculado a los cambiantes
mapas socio-culturales y políticos generados por la traumática imposición de lo que hoy
término que en los últimos veinte años se ha visto paulatinamente desplazado de los
análisis en favor del primero7. De hecho, los últimos avances historiográficos siguiendo
una tradición de largo alcance donde se situaría Tim Mason , apuntan claramente en la
dirección de que todos los regímenes fascistas mantuvieron funcionalmente estructuras
económicas capitalistas8. No obstante, perdemos la perspectiva de lo que el fascismo
significó en su sentido más esencial cuando creemos, como Hobsbawm por citar uno
de los representantes más insignes del marxismo británico , que su principal atractivo
residió en «su condición de salvaguardia frente a los movimientos obreros, el
importante apoyo entre las clases adineradas conservadoras, aunque la adhesión del gran
capital se basó siempre en motivos pragmáticos más que en razones de principio»9. Sin
duda hubo algo de eso en el fascismo, pero hay que ir mucho más allá, de ahí que su
relación con la utopía sea fundamental para entenderlo. Pronto quedó claro que no valía
con una mera
ocasiones desde el ámbito de la militancia política de izquierdas o desde ciertos sectores
de la historiografía: había que ir un paso más allá, era necesario un gran salto. La cruda
6611 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
realidad es que el fascismo no es un fenómeno que pueda desvincularse de los anhelos y
las emociones más íntimas de muchos millones de personas, así como tampoco de su
modo de entender el mundo no al menos sin cometer una temeridad10 , todo lo cual
nos lleva a la conclusión de que no puede ser entendido como un paréntesis al margen
Esto es exactamente lo que pretendió George Lukács tras el desastre devastador
que supuso el fascismo en Europa, en lo que no dejó de ser un noble y comprensible
intento por exculpar a la civilización de toda responsabilidad y salvarla de la crisis
abierta por la muerte de millones de personas, es decir, la civilización procedente de la
Ilustración y fundamentada en la razón en tanto que base de nuestro futuro.11 No
obstante, el filósofo húngaro tan solo estaba señalando una de las muchas fuentes o
influencias culturales que nutrieron el espacio donde acabaría creciendo el fascismo en
tanto que respuesta a la modernidad. Lo cierto es que un análisis tan influyente como el
de Lukács tan solo contribuyó a crear más confusión a la hora de entender un fenómeno
como el fascismo que siempre reivindicó para sí una idea propia de la civilización, la
cual debía alcanzar su culminación en la realización de esa utopía fascista12. Un
proyecto que en buena medida era deudor de los modelos ilustrados de
perfeccionamiento del hombre y progreso de la sociedad y del cual tan solo podían
intuirse sus líneas maestras, ya que solo habría de revelarse en todo su potencial por
medio de la acción del hombre en la historia. En buena medida, aquí residía buena parte
del atractivo del fascismo, en su capacidad para presentarse como una tarea permanente
que requeriría de un compromiso y una lealtad permanentes hacia el proyecto y sus
impulsores. Todo esto, como veremos, queda muy bien reflejado en su propio
discurso13. Por eso es un tremendo despropósito presuponer, como a menudo ocurre,
que el fascismo se caracteriza por una «retórica vacua y grandilocuente»14, porque esta
es la muestra más clara y evidente de la fe que alimenta al fascismo y de la urgencia que
lo mueve, así como también de su intento por restituir al lenguaje sus cualidades sacras
para la transmisión de la verdad y la restitución de un dosel sagrado compartido donde
hombres y mujeres, comunidades enteras, pudieran identificarse y encontrar su lugar en
el mundo. Al fin y al cabo se trata de algo tan sencillo como no convertir «en meras
engañifas o estafas proyectos políticos que alcanzarían todos los ámbitos de la
existencia humana y cuyo fin sería, por unos u otros medios y con mayor o menor éxito,
la transformación integral del individuo y de la vida en comunidad»15.
6612 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
LA UTOPÍA Y EL FASCISMO: UNA VISIÓN CRÍTICA Y NECESARIA
Catarsis, sufrimiento y eternidad en la utopía fascista
Tal y como destacó Dietrich Orlow en su estudio sobre el encanto del fascismo
«los fascistas no celebraban el presente, sino el futuro mítico de la nación», hasta el
punto de estar convencidos de que «sólo bajo su liderazgo podría la nación renacer
como una nueva sociedad perfecta»16. Hay, por tanto, en el fascismo una constante
proyección hacia el futuro, pero también una constante celebración del presente
entendido como Kampfzeit y realización de su magna obra, celebración que por sí sola
pone las bases y labra el camino hacia la construcción de su particular utopía, porque es
en la lucha donde se forja la conciencia del nuevo hombre. Esa ansiedad por atisbar y, a
su vez, alcanzar el futuro a una velocidad de vértigo son realidades muy presentes entre
las preocupaciones de cualquier fascista, muy especialmente entre sus cuadros
en ellos una necesidad de ver materializado el futuro esplendoroso hacia el que irían
encaminadas sus grandes obras de destrucción redentora y construcción perenne. Al
mismo tiempo, es un síntoma muy claro de la modernidad, es decir, de la creencia en la
capacidad de los nuevos tiempos para mostrar el porvenir por medio de la voluntad del
hombre y a través del poder de la ciencia y la técnica, pero también una muestra de
ansiedad y vulnerabilidad ante la insignificancia de una sola vida frente a la titánica
tarea de construir proyectos que se pretendían milenarios. Esto se pone de manifiesto
una y otra vez en las conversaciones de sobremesa que Hitler mantenía con sus
invitados y su círculo de allegados, un documento excepcional donde sale a la luz una y
otra vez su imagen de la utopía que pretendía construir en Europa por medio de la
conquista y explotación de poblaciones y territorios en el espacio europeo centro-
oriental.
Por lo que respecta al nuevo hombre que se convertiría en creador y gestor del
Nuevo Orden fascista Hitler tenía la esperanza de que «Dentro de diez años habremos
constituido una selección de hombres con los que podremos contar cada vez que sea
necesario dominar nuevas dificultades. De ahí sacaremos un nuevo tipo de hombre, una
raza de dominadores, una especie de virreyes»17. El homo fascistus, tal y como fue
anunciado por Robert Brasillach, siempre reivindicó como fuente de legitimidad y eje
rector de su conducta la voluntad y el derecho a hacer historia18. Por no hablar de su
visión colonialista de los territorios conquistados que habrían de pasar a formar parte
del Gran Reich y que habrían de crecer armónicamente bajo la acción de ese nuevo
6613 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
hombre: «El colono alemán deberá vivir en granjas bellas y espaciosas
de la ciudad y en una profundidad de treinta o cuarenta kilómetros, habrá un círculo de
hermosos pueblos unidos entre sí por las mejores carreteras». Una y otra vez habla de la
transformación y reterritorialización radical de los vastos territorios orientales, de
trascender y resignificar por completo la historia asociada a ellos mediante la
construcción de una nueva narrativa, paso necesario para su apropiación: «Los espacios
desmesurados del este habrán sido escenario de las más grandes batallas de la historia.
Dotaremos de un pasado [alemán, se entiende] a ese país. Le quitaremos su carácter de
estepa asiática, lo europeizaremos. A este fin hemos emprendido la construcción de
autopistas que conducirán hasta el extremo sur de Crimea y hasta el Cáucaso»19. Es
precisamente aquí donde se pone de manifiesto el modus operandi fascista basado
claramente en un binomio destrucción-reconstrucción, sin el cual el fascismo resulta
incomprensible como experiencia. Así pues, por medio de la destrucción se hace
concebible la creación de ese lienzo blanco o tabula rasa que propicie el alborear de un
nuevo tiempo, la construcción de una utopía fundamentada en la fabricación del mito in
situ. Por otro lado, nos encontramos con la imagen deshumanizada de las poblaciones
nativas: «hemos decidido dejar vivir a los rusos como deseen. Es preciso, sencillamente,
que los dominemos
capital del Reich con el fin de impresionar su imaginación con la grandeza de nuestros
monumentos»20. A la vez, no tenía reparos en aceptar la muerte de millones de eslavos a
causa de la propia guerra, el hambre y las epidemias, dado que el objetivo era el control
demográfico del territorio contando con una reserva oscilante de mano de obra esclava,
al fin y al cabo se entendía que el sufrimiento ajeno de seres considerados inferiores
habría de servir para fortalecer el espíritu y la conciencia de superioridad de los nuevos
hombres alemanes21.
Tampoco dudaba en proyectar su idea del futuro orden mundial: «La lucha por la
hegemonía del mundo será concedida a Europa por la posesión del espacio ruso. Europa
será de esta manera una fortaleza inexpugnable, al amparo de toda amenaza de
bloqueo»22, y es evidente que cuando habla de Europa se refiere a Alemania, que desde
su punto de vista sería su encarnación, entendida esta como espacio económico natural y
como civilización23. De hecho, Hitler no tenía ningún problema en reivindicar para el
nacionalsocialismo algo tan ilustrado como la búsqueda de la felicidad, hasta el punto
que señalaba: «Nuestro deber es enseñar a los hombres a ver lo que hay de bello y de
verdaderamente maravilloso en la vida, y a no volverse prematuramente amargados y
6614 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
LA UTOPÍA Y EL FASCISMO: UNA VISIÓN CRÍTICA Y NECESARIA
huraños. Queremos gozar plenamente de la belleza, asirnos a ella y evitar en la medida
de lo posible todo lo que pueda perjudicar a nuestros semejantes»24. Evidentemente, las
poblaciones indeseables del continente (judíos, gitanos, eslavos y otros colectivos) no
tenían cabida en su idea de la humanidad, es decir, entre sus semejantes, pero es
interesante ver el contraste que existe entre la conciencia social de Hitler y los jerarcas
del partido hacia aquellos considerados arios y, por otro lado, esa preocupación cruel y
despiadada frente a los considerados inferiores. Y es que debemos aceptar que ambas
dimensiones convivieron de forma real y consciente en la mentalidad fascista, sin que
ello restara un ápice de autenticidad a sus pensamientos y más allá de que la felicidad
siempre fuera un medio a la par que un fin. Esto ha quedado bien demostrado por
Dagmar Herzog, quien sostiene que lejos de haber planteado una política sexual
represiva el Tercer Reich promovió y explotó formas de sexualidad avanzadas entre los
alemanes, invitándolos a disfrutar de los placeres carnales. La propia Herzog señala:
a
esterilización, el aborto y el asesinato) la reproducción de aquéllos considerados
(a través de restricciones sobre los métodos
anticonceptivos y el aborto, incentivos económicos y alicientes propagandísticos) la
reproducción de aquellos valorados como salud 25.
Como decía, más allá de la felicidad del Volk todo ello tenía como fin varias
cuestiones: en primer lugar el control social de los propios alemanes por medio de la
gestión de la sexualidad, incluido el ámbito de las emociones; en segundo lugar la
transformación de las percepciones a través de la creación de un estereotipo positivo y
otro negativo de conducta sexual, asociado el primero a los propios alemanes y el
segundo a los judíos, fundamentalmente; en tercer lugar, un deseo de experimentación y
control sobre el propio cuerpo humano, generalmente dirigido a la mejora de la raza; y,
por último, no menos importante crear las reservas demográfico-raciales necesarias para
el cumplimiento de la misión providencial de los alemanes, es decir, la salvación y
construcción de la auténtica comunidad nacional. De hecho, cifraba la futura libertad y
alegría de la humanidad entiéndase los pueblos dignos de ser considerados en el
marco de esta en la destrucción de los judíos: «esta vez los judíos desaparecerán de
Europa. El mundo respirará con libertad y recobrará su alegría cuando deje de llevar
este peso sobre las espaldas»26. Por lo tanto, en el caso del fascismo como en el de
6615 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
cualquier cultura política modernista la utopía nace de la necesidad de dar un sentido
a los sacrificios de todo tipo, propios o ajenos, exigidos en el cumplimiento del destino
nacional, dotando a individuos y comunidades con una potente narrativa teleológica que
les garantizaría un lugar en el mundo y, en última instancia, la eternidad.
Por lo que se refiere a la cultura, Hitler observa en esta la más alta expresión y el
nervio fundamental de la comunidad nacional, y prevé un futuro floreciente de las artes:
«Tengo que hacer algo por Königsberg
todo lo que encontremos en Rusia. También construiré una opera grandiosa y una
biblioteca. Quiero reunir los museos de Núremberg. Será un conjunto maravilloso. Y
haré construir en esa ciudad un nuevo museo germánico
que ofrecer a la nación monumentos dedicados a la cultura»27. En cuanto al modelo de
sociedad que pretendía se intitulaba a sí mismo «partidario de que haya un máximo de
equidad en el orden social establecido er de una solidez
a toda prueba
ocupen su puesto la competencia y el talento»28. Al fin y al cabo, nada de esto es ajeno a
las operaciones de desarraigo, expropiación, colonización, limpiezas étnicas y muertes
de masas, pues todo estaría encaminado a poner las bases para garantizar la felicidad de
la comunidad nacional, su forja última y, finalmente, la consecución de un estado de
conciencia mucho más elevado y sublime, convertido en una suerte de revelación que
desvelaría al hombre la verdad última sobre su condición y le mostraría la necesidad de
sus desvelos y sacrificios29.
Por lo tanto, ¿qué es y cómo se transmite el fascismo? Creo que nos pueden
venir muy bien las palabras de Ferran Gallego, quien señala que sin lugar a dudas se
trata de «vivencia personal incluida en un movimiento colectivo», de ahí su fuerza. Y
esa idea de vivencia es fundamental para captar el poder de fascinación del fascismo,
sobre todo cuando se trata de entender fenómenos socioculturales y político-económicos
que siempre pasan por el filtro del individuo, que es donde cobran fuerza y sentido. El
propio Gallego identifica el fascismo como:
Vivencia atestiguada por mitos asumidos, creencias compartidas, doctrina estimulante
e ideología a la que se debe lealtad. Vivencia que solo se nos presenta como existencia
social, como realidad histórica, como espacio público consciente. Vivencia construida
en todas partes como un proceso en el que el fascismo se va constituyendo y al que yo
he llamado fascistización previa a un fascismo que es resultado como fase final, como
6616 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
LA UTOPÍA Y EL FASCISMO: UNA VISIÓN CRÍTICA Y NECESARIA
momento en que pasa a definir la convergencia de una mayoría social
eja sus lealtades previas en un momento de gran crisis
nacional, para incorporarse a una c 30.
De algún modo, podría decirse que el fascismo es la vivencia de una sensación
de crisis permanente o, si se quiere, un vivir siempre al filo de lo imposible, que es
condición sine qua non para su transmisión generacional y su socialización, con lo cual
también para el cumplimiento de su proyecto utópico. No entraré ahora en
disquisiciones sobre las precauciones que se deben adoptar cuando se observa al
fascismo desde este punto de vista, pero sí avanzaré que se corre serio riesgo de caer
presa de sus propias codificaciones mitopoéticas de la realidad y de sus proyecciones
propagandísticas, lo cual supondría perder pie con otras dimensiones esenciales del
fenómeno. Jamás hay que olvidar que por encima de la épica y la alegría de unos y del
terror, la opresión y la muerte de otros el fascismo fue también hastío o aburrimiento,
incluso para sus víctimas, circunstancia que fue magistralmente descrita por el premio
Nobel húngaro Imre Kertész, quien precisamente pasó por el Vernichtungslager de
Auschwitz durante su adolescencia31. Sea como fuere, lo que está claro es que la
proyección utópica del fascismo es su dimensión más dinámica, y si la utopía es
abolición del tiempo en tanto que eternidad y consecución del mundo ideal no menos
cierto es que la lucha y el sufrimiento en tanto que catarsis , son ineludibles en la
búsqueda de esa nueva conciencia que haga posible alumbrar el mundo fascista del
mañana. Al fin y al cabo, el fascismo es una promesa de salvación colectiva por medio
de los actos individuales, una promesa de trascendencia y entrada en un nuevo orden
eterno e inmutable y es, también, la vivencia de lo divino a través de la comunidad
nacional. Esto es algo que entendió a la perfección buena parte de la derecha española
durante la primera mitad de 1936 y más aún cuando en medio de un clima de
milenarismo respondió a la llamada de las armas a partir del 18 de julio de ese mismo
año. Hoy en día existe un consenso bastante generalizado en torno al carácter
absolutamente excepcional y sin precedentes que revistió a la guerra civil española de
principio a fin, siendo seguramente Ferran Gallego quien mejor ha captado su
significación en el marco de la época:
6617 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
sentido de pertenencia a una comunidad en las condiciones excepcionales de violencia
perfectamente ajustada tanto a la voluntad de destruir a los adversarios que cercenaban
las coordenadas de un mundo habitable, como para crear las condiciones de su
superación . La guerra creó los vínculos comunitarios que habrían de permanecer en
el bando de los vencedores y de los vencidos, un marco de referencias de fraternidad y
camaradería radicales, más «auténticos» que la solidaridad o la tolerancia, porque
parecían responder, más que a una circunstancia excepcional, a la gravedad permanente
con que debían defenderse los conceptos sagrados de la patria 32.
La guerra total, en tanto que guerra moderna capaz de barrer por completo los
límites entre el frente y la retaguardia: he aquí el único marco posible donde es
concebible esa crisis permanente, ese vivir al límite, ese estado de excepción ideal que
necesita un fenómeno político como el fascismo para poder hacer y deshacer a su
antojo, para poder llevar a buen término su proyecto. Por mucho que la idea schmittiana
de estado de excepción se ha demostrado como un tipo ideal, no es menos cierto que el
abanico de oportunidades abierto por una guerra total la sitúa en una lógica similar a la
de la mecánica cuántica, donde se pueden establecer predicciones pero nunca
definiciones exactas. Y la realidad es que el camino hacia la utopía fascista pasaba
indefectiblemente por el fuego de las armas y la sangre de las víctimas propiciatorias,
tanto mártires como indeseables, de ahí que la relación entre guerra y fascismo sea
indisoluble:
La guerra civil es la lucha entre dos porciones de un territorio nacional, y aquí el
enemigo lo teníamos infiltrado en todas las ciudades y aldeas; vivía al lado de nosotros,
convivíamos con él con una confianza suicida, pues no nos dábamos cuenta de que nos
acechaba para, en un momento dado, aniquilarnos, y con nosotros a España
nuestra labor de ahora es ir ocupando aldea por aldea, pueblo por pueblo, para liberar a
la patria de enemigos
marcha victoriosa, no pueden dejar atrás ningún pueblo sin purificarlo de enemigos, y
esto con la impaciencia de
muchos, para los que el problema debiera haberse resuelto en veinticuatro horas 33.
Este es un solo ejemplo entre los muchos que podríamos encontrar repetidos
hasta la saciedad en la prensa, literatura de medio pelo y propaganda fascistas de los
6618 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
LA UTOPÍA Y EL FASCISMO: UNA VISIÓN CRÍTICA Y NECESARIA
años de la guerra y la inmediata posguerra. La creación de un clima de terror y
desconfianza propiciaban en este caso una sensación de vulnerabilidad, esa «vivencia
personal incluida en un movimiento colectivo» que arrastraría al individuo a tomar
partido. El tipo de solución puesto en práctica es radical, como radical se percibe el
problema enfrentado, y el objetivo no es otro que la salvación colectiva, que es
necesaria para la supervivencia individual. Salvando las distancias, el modus operandi
de las milicias fascistas de segunda línea recordaría en no poca medida al de los
Einsatzgruppen alemanes en Polonia y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra
Mundial, pues ambos marcharían detrás de las fuerzas regulares eliminando a los
enemigos reales o potenciales. El objetivo no era solo consolidar la retaguardia con
vistas a respaldar la acción del Ejército en la consecución de la victoria, sino garantizar
un porvenir de paz y armonía en ese nuevo mundo que empezaba a clarear con cada
muerto al fondo del horizonte. Y a la par que tenía lugar el proceso de limpieza se
restañaban los desgarros producidos en una comunidad nacional amalgamada al calor de
la violencia, comunidad nacional cuya conciencia era invocada y recuperada por el
fuego de la fusilería que incendiaba la madrugada de pueblos y suburbios. Así, quedaba
abierto un periodo de inclusión-exclusión radical que habría de definir el mañana más
inmediato a través de la toma de p
propio Miguez señala, y junto a él muchos otros, que había
un afán casi frenético por ocupar espacios públicos desde los primeros días. La prensa
recoge las suscripciones populares y diversos actos como funerales, desfiles militares,
desagravios religiosos, misas de campaña, reposición de crucifijos, quema de libros,
izada de banderas, o entierros de héroes de guerra, que se convirtieron en expresiones de
fervor popular en torno al nuevo orden de cosas, al esfuerzo bélico y a la oportunidad
colectivos de la sociedad civil 34.
No se puede pretender como muchos han hecho que la ideología fue algo
puramente instrumental o, incluso, ausente entre las cuestiones que motivaron a un
individuo dado a actuar en uno u otro sentido bajo ciertas circunstancias, por mucho que
el contexto sea decisivo a la hora de optar por la delación y la violencia35. De hecho, no
fue menos determinante en el caso de una ciudadana alemana que denuncia a su vecino
por ocultar judíos en el desván36, ni tampoco en el caso de un soldado italiano que saca
6619 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
a una familia eslovena de su casa en mitad de la noche por ser sospechosa de colaborar
con la resistencia37, ni tan siquiera en el caso de un campesino croata que señala a la
población serbia de su comunidad preguntado por la milicia de recién llegada al
pueblo.38 Posiblemente, en estos casos pocos tendrían dudas del papel jugado por la
ideología, que no es tanto alta política como coincidencia de un conjunto de individuos
en su modo de pensar y entender el mundo en torno a una serie de cuestiones básicas
y me pregunto si acaso no es esto política . Sin el marco propiciatorio que dé pie a
su crecimiento y, por lo tanto, a su conformación como movimiento de masas, que es
cuando el fascismo cumple su objetivo de aunar las fuerzas de la contrarrevolución en
torno a un mismo proyecto, este queda en algo meramente testimonial sin apenas
capacidad de maniobra, por mucho potencial que pueda existir para su desarrollo. En
momentos de extrema necesidad el soporte ideológico de un individuo, sea cual sea, le
aporta instrumentos esenciales para la supervivencia física y psíquica, y el proyecto
utópico que lleva aparejado aporta esperanza en el porvenir, lo cual hace soportables las
privaciones presentes. Ciertamente, la ideología se vive de muchas maneras y opera en
múltiples sentidos dentro de la misma cotidianeidad de las personas y las comunidades,
pero para alcanzar su máxima expresión y liberar todo su potencial requiere del marco
adecuado, de la oportunidad que propicie su codificación, sublimación y, por tanto, la
confluencia colectiva en torno a ella.
Sin duda, hemos arrastrado limitaciones muy serias en nuestra aproximación al
fascismo y, por ello, quizás tendríamos que volver a un enfoque mucho más ambicioso,
más amplio e incisivo, que es también mucho más difícil de llevar término, pues que
requiere romper compartimentaciones y, sobre todo, volver sobre individuos y
comunidades. Ciertamente, fueron Deleuze y Guattari quienes mejor lo comprendieron
para el caso español es Ferran Gallego quien está apuntando en este sentido al
señalar que si el fascismo «conquistó el poder e
los filósofos franceses llamaron una «segmentaridad flexible y molecular». Ambos
coinciden y yo estoy con ellos porque creo que ahí reside la clave del éxito
movilizador del fascismo en marcos de crisis como el de la Italia del 1919-22, la
Alemania del 1930-33, la España del 1936 o, por qué no, la Croacia del 1939-41 en
que
6620 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
LA UTOPÍA Y EL FASCISMO: UNA VISIÓN CRÍTICA Y NECESARIA
el fascismo es inseparable de núcleos moleculares, que pululan y saltan de un punto a
otro, en interacción, antes de resonar todos juntos en el Estado nacionalsocialista.
Fascismo rural y fascismo de ciudad o de barrio, joven fascismo y fascismo de ex-
combatiente, fascismo de izquierda y de derecha, de pareja, de familia, de escuela o de
despacho: cada fascismo se define por un microagujero negro, que vale por sí mismo y
comunica con los otros antes de resonar en un gran agujero negro central 39.
En la línea de lo planteado por Deleuze y Guattari cabe preguntarnos si existió
o si acaso aún existe un modo de ser fascista. En primer lugar, ¿el fascista nació o
se hizo? y, en segundo lugar, ¿existieron unas trazas culturales, hábitos sociales y un
modus operandi político más o menos generalizados que contribuyeron a generar el
espacio de circulación ideológica donde creció el fascismo y que, por tanto, permitirían
explicar el fenómeno? Me empecé a plantear estas cuestiones tras ver la fantástica y
perturbadora obra de Michael Haneke, [La cinta blanca] (2009),
ambientada en un pequeño pueblo protestante de la Alemania guillermina, película que
se complementaría muy bien con Das Schlangenei [El huevo de la serpiente] (1977), de
Ingmar Bergmann, ambientada ya en el Berlín de la hiperinflación. Podría dar la
impresión de que ambas, especialmente la primera, habrían caído en la tentación de
presentar el problema del nacionalsocialismo, como algo particular, propio de un
Sonderweg alemán, es decir, de las especificidades de la cultura y la sociedad alemanas
hasta el punto de que no sería equiparable a ningún otro fenómeno de la época, ni tan
siquiera al fascismo italiano, sin embargo tienen la virtud de mostrarnos el fascismo
como algo que late bajo la superficie del día a día, en las relaciones sociales,
incubándose lentamente en la educación de los jóvenes, en la autorrepresión que explota
en forma de impulsos incontrolados y en las visiones mesiánico-religiosas de la
sociedad. Llegados a este punto podemos hacer el ejercicio de ponernos en las antípodas
de Lukács y plantearnos si acaso el fascismo reside en las mismas raíces de nuestra
propia cultura. Decía
sido vencido porque no lo hemos vencido dentro de nosotros»40. Más allá de las
moralejas fáciles que nos invitan a aprender del pasado cabría preguntarse hasta qué
punto tiene razón un hombre nacido en 1966 que vio, junto a medio millón de
sarajevitas, cómo su ciudad era destruida por una guerra de agresión movida en buena
medida por una explosión de ultranacionalismo, tanto del lado serbio como del lado
6621 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
croata. Seguramente este sería un buen punto de partida para actuar en alguna dirección,
comenzando por hacer autocrítica individual y colectivamente en torno a quiénes
¿Fascismo hoy?
Por tanto, y ya para acabar esta comunicación, es forzoso que nos preguntemos
si se puede hablar de fascismo hoy. En este punto soy de los que piensan que hablar de
fascismo es hacerlo de un fenómeno de época, pues él mismo se autoproclamó como
respuesta a una crisis civilizatoria en pleno auge de la modernidad, y millones de
europeos pudieron sentir el horrible desgarro producido en sus propias entrañas por la
ruptura, disolución y pérdida generalizada de las formas de vida tradicionales que,
sujetas a los ritmos naturales, habían enmarcado hasta entonces sus existencias. El
fascismo arraigó y se construyó sobre las necesidades, miedos, emociones y anhelos
más íntimos de aquellos y aquellas que en uno u otro momento decidieron poner en sus
manos su futuro, y sobre su apoyo, complacencia y entusiasmo se construyeron
movimientos de masas y dictaduras, se legitimaron e impulsaron guerras y se pusieron
en marcha proyectos eliminacionistas para la purificación y construcción de una nueva
arcadia encarnada en la comunidad nacional. Su fracaso por consunción e implosión y
su legado en forma de muerte y destrucción no hicieron sino agudizar la sensación de
crisis que supuestamente venía a resolver.
Hoy en día las condiciones son muy diferentes a las de los años 20 y 30, por más
que haya muchos analistas que se empeñen en señalar lo contrario los aficionados a
pensar la historia de forma cíclica, que es algo sencillo y que además vende bien a una
sociedad habituada a pensar en términos autocompasivos y apocalípticos . En primer
lugar, los referentes y modos de vida cuya extinción contemplaban con horror lo cual
no quiere decir que con impotencia los europeos de hace un siglo han desaparecido ya
para siempre, y seguramente lo han hecho de forma irreversible, con lo cual también ha
cambiado el individuo tipo, con su modo de entenderse a sí mismo, con su cosmovisión,
con su capacidad para socializarse y, también, para proyectar utopías. ¿Quiere esto decir
que no existen ya modos de vida tradicionales en Europa? Es posible que existan, pero
como remedos o bien convertidos en poco menos que reservas para el deleite del
urbanita que va al campo a pasar el fin de semana para fotografiar paisajes y aldeanos,
pero difícilmente pueden servir ya como referentes de nada en el mundo de hoy, al
6622 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
LA UTOPÍA Y EL FASCISMO: UNA VISIÓN CRÍTICA Y NECESARIA
menos bajo las condiciones en que vive y piensa una gran mayoría de los europeos,
porque ya no tenemos una memoria de esa vida fundada en una experiencia
generacional. La misma idea de posmodernismo, que es supuestamente el tiempo
histórico en que vivimos, denota una crisis no superada, una crisis agudizada y
cronificada que ha sumido la sociedad en el caos y ha quebrado sus puntos de amarre
con la realidad, paradójicamente cuando más conectado, seguro y ordenado parece estar
los que hablaban
Deleuze y Guattari e, incluso, podrán intentar algún tipo de conjunción, pero serán
aplastados bajo el peso implacable de la novedad y el paso del tiempo líquido que lo
arrasa todo. Simplemente hace falta ver a muchos de los partidos de extrema derecha de
hoy: ciertamente despliegan una estética, unos discursos, unas liturgias y unos mitos
procedentes del fascismo, porque sin lugar a duda son sus herederos, es decir,
pertenecen a la tradición política inaugurada por este, pero el perfil de su votante medio
suele ser población muy depauperada por el sistema, a menudo completamente
lumpemproletarizada, dicho en términos marxistas. Se trata de colectivos que nunca
habrían entrado en los cálculos del fascismo, elitista y meritocrático por esencia, y es
que este nunca fue el movimiento de los que lo habían perdido todo, sino de los que se
revelaban frente a la posibilidad real y manifiesta de perder su pequeña parcela de poder
en la sociedad. Precisamente esto explica los interesantes e inteligentes cambios
estratégicos impulsados por el Front National francés, que está encontrando vías para
salir de la marginalidad y abrir sus bases a nuevos electores y simpatizantes. Es
justamente a este tipo de cambios a los que deberemos prestar más atención en los
próximos años, porque es donde empezaremos a ver fenómenos capaces de condicionar
el mapa político, de generar planteamientos novedosos y, por último, de poner sobre la
mesa retos a los que tendremos que ser capaces de dar respuestas.
1 pia and Its
: Masses and Man: Nationalist and Fascist Perceptions of Reality, Detroit, Wayne State University Press, 1987 [1980], pp. 69-86. 2Entre sus principales contribuciones podrían señalarse Roger GRIFFIN: The Nature of Fascism, Nueva York, Macmillan, 1991; International Fascism: Theories, Causes and the New Consensus, Londres, Arnold, 1998; A Fascist Century, Nueva York, Macmillan, 2008; y Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler, Madrid, Akal, 2010 [2007], así como una infinidad de artículos en diferentes publicaciones internacionales de primer nivel. 3 en Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies, 1 (2012), p. 6. En términos muy similares, Emilio
6623 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
GENTILE: The Origins of Fascist Ideology, 1918-1925, Nueva York, Enigma Books, 2005 [1996], p. 354. 4Por mucho que se hayan realizado avances más que notables, siendo particularmente destacable el trabajo que se viene haciendo en el marco del Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo, tanto colectivamente como a nivel de cada uno de los participantes en la iniciativa. Véase http://seminariofascismo.wordpress.com/ 5Las palabras fueron pronunciadas en noviembre de 2012, en el marco del mitin para la presentación de la primera candidatura de la izquierda revolucionaria independentista a las elecciones autonómicas, donde cosechó un tremendo éxito con 126 435 votantes. 6Dos ejemplos clásicos son Barrington MOORE: Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia, Barcelona, Península, 1976 [1966], pp. 351-367 y Nicos POULANTZAS: Estado, poder y socialismo, Madrid, Siglo XXI, 1979 [1978], pp. 78-86. 7Merecería la pena indagar en las causas de ese eclipse casi total de la idea de capitalismo como sistema económico y cosmovisión por el mucho más inocuo, si bien más proteico, inclusivo y operativo, de
capitalismo. A mi parecer, no solo hay un intento por visibilizar un determinado modo de aproximarse a la historia, mucho más cultural, sino la hegemonía y rehabilitación/exculpación del capitalismo y el liberalismo en nuestras sociedades actuales. Véase al respecto la obra Frederic JAMESON: A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present, Londres, Verso, 2002. 8De Mason resultan fundamentales sus primeros trabajos,
en Past and Present, 29 (1964), pp. 67-87, donde demuestra que la Alemania nacionalsocialista se lanzó a la gu Más actual,
en New Political Economy, 11/2 (2006), pp. 227-250. 9Eric J. HOBSBAWM: Historia del siglo XX (1914-1991), Barcelona, Crítica, 2006 [1995], p. 179. 10Entre los defensores del enfoque del fascismo como canalizador de impulsos sexuales encontramos trabajos tan interesantes como Maria-Antonietta MACCIOCCHI: en F eminist Review, 1 (1979), pp. 67-81 o Klaus THEWELEIT: Männerphantasien, 1+2, Múnich, Piper Verlag, 2000 [1977-1978]. 11Georg LUKÁCS: El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, Barcelona, Grijalbo, 1967 [1952]. 12Véanse dos buenos ejemplos en David B. DENNIS: Inhumanities: Nazi Interpretations of Western Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 o Emilio GENTILE: El culto del Littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007 [1993]. 13Véanse Rory YEOMANS: Visions of Annihilation: The Ustasha Regime and the Cultural Politics of Fascism, 1941-1945, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2013; David B. DENNIS: Inhumanities: Nazi Interpretations of Western Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; y Claudio FOGU: The Historic Imaginary: Politics of History in Fascist Italy, Buffalo, University of Toronto Press, 2003, por poner tres ejemplos actuales referentes a tres casos de fascismo europeo. 14Luis Mariano GONZÁLEZ: Fascismo, kitsch y cine histórico español (1939-1953), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2009, p. 125. Simplemente es un ejemplo entre muchos otros. 15 ticipación y experiencia política durante el primer franquismo: la pugna por los principios ordenadores de la vida en comunidad durante el periodo de entreguerras (1936- en Rúbrica Contemporánea, 3/5 (2014), p. 6. Véanse pp. 5-8 para una visión crítica de nuestro modo de entender el periodo de entreguerras.
6624 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
LA UTOPÍA Y EL FASCISMO: UNA VISIÓN CRÍTICA Y NECESARIA
16Dietrich ORLOW: The Lure of Fascism in Western Europe, Londres, Macmillan, 2009, p. 8. 17 Las conversaciones privadas de Hitler, 1941-1944, Barcelona, Crítica, 2004, p. 15. Para una visión del nuevo hombre en el caso del fascismo croata, véase Rory YEOMANS: Visions of Annihilation , pp. 126-167. 18Véase Robert BRASILLACH: Les sept couleurs, París, Plon, 1970. Sobre el derecho del fascista a hacer historia, de La Joven Europa como espacio para la codificación de la experiencia de combate, la identidad y la conciencia fascistas (1942- en El Argonauta español [en línea], 10/2013, pp. 11-14. 19 en Las conversaciones , p. 54. 20
medianoche y noche del 10 al 11 en Las conversaciones , p. 19. 21 en Las conversaciones , p. 317. 22 en Las conversaciones , p. 25. 23Véase David B. DENNIS: Inhumanities: Nazi Interpretations 24 Las conversaciones , p. 30. 25Dagmar HERZOG: Sex after Fascism: Memory and Morality in Twentieth-Century Germany, Princeton, Princeton University Press, 2007 [2005], pp. 10-63, véase p. 10. 26 en Las conversaciones , p. 229. 27 en Las conversaciones , p. 166. 28 en Las conversaciones , p. 203. 29Para la importancia de la cultura en el caso italiano, véase Ruth BEN-GHIAT: Fascist Modernities: Italy, 1922-1945 (Studies on the History of Society and Culture), Berkeley-Los Ángeles, University of California Press, 2004. Para el caso croata, Rory YEOMANS: Visions of Annihilation -344. Para el caso español, para el estado»: hacia la construcción del Nuevo Orden en la España franquista a través de la pluma y el
Actas del Congreso Posguerras (en prensa). Disponible en: https://www.academia.edu/ 6733318/_El_arte_es_esencial_para_el_estado_hacia_la_construccion_del_Nuevo_Orden_en_la_Espana_franquista_a_traves_de_la_pluma_y_el_cartabon 30Ferra
en Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo. Disponible en: http://wp.me/p3ETxm-eJ, p. 5 31«Así me di cuenta de que hasta en Auschwitz uno puede aburrirse, en el supuesto de ser uno de los privilegiados que se lo puedan permitir. Esperábamos, siempre esperábamos si lo pienso bien que no ocurriera nada. Ese aburrimiento y esa espera son las impresiones que mejor definen, al menos para mí, la situación en Auschwitz». En Imre KERTÉSZ: Sin destino, Barcelona, Acantilado, 2006, p. 123. Esta dimensión del fascismo está todavía por estudiar, y sin duda contribuirá a aclarar muchas visiones mitificadas que aún actualmente existen en la historiografía. 32Ferran GALLEGO: El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950), Barcelona, Crítica, 2014, pp. 449-450. 33 El Compostelano, 4 de agosto de 1936, p. 1, cit. en Antonio MIGUEZ:
El
6625 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea
David Alegre Lorenz
, 62 (2013),
Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, p. 62. Una vez más aparece esa inquietud por el paso del tiempo, esa necesidad de contemplar de inmediato el mundo del mañana. 34 Véase también 35Sönke NEITZEL y Harald WELZER: Soldaten: Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, Fráncfort del Meno, Fischer, 2011 y James MATTHEWS: Reluctant Warriors. Republican Popular Army and Nationalist Army Conscripts in the Spanish Civil War, 1936-1939, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 216. 36Véase, por ejemplo, Robert GELLATELY: La Gestapo y la sociedad alemana. La política racial nazi (1933-1945), Barcelona, Paidós, 2004. 37Véase, sin ir más lejos, Brunello MANTELLI (ed.): scista potenza occupante. Lo scacchiere balcánico, Qualestoria, 30 (2002). 38Véase Alexander KORB: Im Schatten des Weltkriegs: Massengewalt der Ustasa gegen Serbn, Juden und Roma in Kroatien, 1941-1945, Hamburgo, Hamburger Edition, 2013. 39Gilles DELEUZE y Félix GUATTARI: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-Textos, 2010 [1980], p. 219. 40 El País, 15 de marzo de 2012. Disponible en: http://cultura.el pais.com/cultura/2012/03/15/actualidad/1331842457_191122.html
6626 Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea





















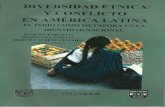
















![Il dopoguerra e le origini del fascismo a Forlì e a Cesena (1919-1926) [in P. Dogliani (ed.), Romagna tra fascismo e antifascismo, 2006]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63191026d4191f2f93076d60/il-dopoguerra-e-le-origini-del-fascismo-a-forli-e-a-cesena-1919-1926-in-p-dogliani.jpg)


