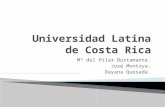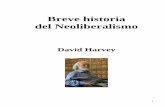breve análisis fascismo y guerra civil española
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of breve análisis fascismo y guerra civil española
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
CONTINUIDADES Y RUPTURAS
“Levántate, pueblo leal,
al grito de revolución social”1
A menudo determinados acontecimientos se nos presentan en el
imaginario como momentos únicos, ventanas de oportunidad, de
fuerte impronta revolucionaria y ruptor de estructuras. Sin
embargo, tal como lo concibe la tríada francesa acontecimiento-
estructura- coyuntura, es posible comprender ciertas
movilizaciones sociales pensando ya no en las rupturas que
provoca, sino en las continuidades con respecto a un orden
anterior. Desde Braudel con su crítica a la historiografía
tradicional y su apuesta a “La larga duración” hasta Michel Dobry
y su “hipótesis de continuidad”, la historiografía busca el
alcance de los acontecimientos en la continuidad de las
estructuras, es decir, en elementos que se combinan y se vienen
gestando en procesos de larga duración y que, en un momento
determinado, emergen en la superficie.
Haciéndome eco de estas teorizaciones, en líneas generales, creo
que resulta oportuna la comprensión de la Guerra Civil Española
como un proceso que encarnó rupturas, pero también continuidades,
no como un conflicto aislado dentro de una continuidad histórica,
ni como la antesala o el microensayo de procesos futuros, sino
1 “Los Hijos del Pueblo”. Canción popular. Cántico republicano. http://www.guerracivil1936.galeon.com/
1
pensándolo desde una perspectiva de larga duración que
simultáneamente no descarte su carácter excepcional.
De esta manera, podemos observar que las distintas tácticas y
estrategias llevadas adelante por los actores predominantes en
este periodo, tienen un anclaje impreciso y como acción,
indeterminado, inesperado al mismo tiempo que continuo, es: la puesta
en movimiento. Tal como lo define el autor de la bibliografía
recomendada, Julián Casanova, existe una enorme dificultad para el
acercamiento a la “cuestión” por parte de la historiografía
española, debido a los espejismos en que cae, sobre todo en los
análisis sesgados que enmarcan al conflicto bajo la (bi)
polaridad: nacionalistas/republicanos. De esta manera, el autor
acepta un cambio en el “paradigma” si se quiere dominante, para
postular nuevos actores y nuevas perspectivas de distinto alcance,
ya sea desde la inclusión de movimientos sociales, hasta actores
que habían sido invisibilizados como el caso de las mujeres y con
ello, alejarse de aquella perspectiva dicotómica que postula dos
pares homogéneos. Asimismo, critica a aquellos estudios que caen
en el anacronismo de analizar los hechos desde una subjetividad con
pretensiones universalistas, que considera que existen verdades y
no aproximaciones, prevaleciendo la perspectiva de “los
vencedores” en el análisis historiográfico.
Así entonces, hay un nuevo intento por dar una mirada más
“neutral”, despojada de las pasiones enceguecedoras y objetivando
aún más al objeto de conocimiento, en este caso la guerra civil,
2
que involucra no sólo a los historiadores extranjeros, más aún a
los mismos afectados: los ciudadanos españoles.
Encarándose en esos debate sostiene por lo tanto Casanova, que la
guerra civil si bien puede entenderse como lucha de clases, su
análisis debería complementarse con otras vertientes que recupere
no sólo a los partidos y a sus principales referentes sino a la
“sociedad civil” que participó activamente. A partir de aquí
critica una de las perspectivas que rompen con la hegemonía de
“creación de verdad” ´por parte de los vencedores, para postular
al proceso histórico de la Guerra Civil Española como “de crisis
estructural”, reavivando la disputa entre modernidad/arcaísmo, es
decir, explicitando la excepcionalidad española en su doble
estructura económica: una avanzada y otra arcaica, una industrial
y otra rural. Las desigualdades socio-económicas que provocan estas
asimetrías van a ser un fuerte componente para la imposibilidad de
constitución plena de una identidad nacional y la dificultad de
encarar un proyecto capaz de satisfacer a amplios y diversos
sectores. Es a partir de aquí que, de alguna manera, se piensa la
noción de CONTINUIDAD, dejando de lado el recorte que toma
únicamente como análisis al nuevo período abierto tras la caída de
Primo de Rivera, es decir, a la Segunda República.
Por consiguiente, y vinculando al concepto clásico de Poulantzas
de “formaciones sociales”, lo que se observa en España no es un
único modo de producción sino más bien un conjunto de elementos y
resabios de distintos modos de producción, con sus
correspondientes clases y fracciones de clase dominante, que
3
conviven en una tensión irreductible y que, particularmente en
España, colisionarían ante el “vacío de poder” explicito, en
mayor medida, según Casanova, en el último tramo de la República.
“…el <<bloque social>> que detentaba el poder perdió poco a poco su legitimidad
y su capacidad de representación, en un proceso que inicialmente es conceptualizado
como <<crisis de hegemonía>> y que pronto pasó a ser <<crisis de Estado>>. Crisis de
dominación que tuvo su máxima expresión en el advenimiento de la Segunda República,
una coyuntura decisiva que no pudo solucionar el repertorio de los grandes problemas
planteados porque la pérdida del poder político por el sector que conserva el poder
económico hizo muy difícil su equilibrio…”2
De esta manera entonces Casanova concibe al levantamiento militar
como la imposibilidad de la República de articular una base
consensual que le permita mantener subordinados a los grupos
económicos hegemónicos. Por lo tanto, los desequilibrios
estructurales fueron los causantes de la tragedia (y lo que este
concepto implica) entendiendo con ello la inevitabilidad del fracaso de
la República condicionada desde su puesta en acción, desde un
principio por los sectores más status quistas y el arrastre de
conflictos irresueltos.
Sin embargo, tal como afirma Casanova, referirse sólo al “bloque
de poder” es negar al conjunto de relaciones de poder que permite
que los sectores subordinados continúen siéndolos. En ello también
realiza una crítica que repara si se quiere, en la “autonomía
relativa del Estado”, al admitir que durante la gestación del
2 Casanova, Julián; “¿Guerra civil o lucha de clases? En Historia Social, N° 20, Valencia, 1994
4
nacionalismo español, se concedieron prerrogativas hacia los
sectores subordinados, ya sea desde leyes laborales impulsadas por
la Segunda República, que no encontraron aceptación por parte de
los trabajadores, hasta la aparición de un nacionalsindicalismo, que
trastoca cierta identidades y resignifiica la movilización obrera
al tiempo que oculta la dominación permanente y las instituciones
que reproducen su ideología, bajo un aparente consenso.
Por consiguiente, frente a la necesidad de visibilizar otras
fuerzas sociales que actúen ya no desde la superficie, sino desde
la historia en lo profundo, se rompe con 2 axiomas que acompañaron la
comprensión de este período, y que serán explicados por quien
critica al mismo tiempo la cuestión socialmente problematizada
como “Fracaso de la República”. Así pues Santos Juliá afirma:
“… este fracaso que se supone inevitable, alimenta la conciencia culpable de los
protagonistas; proporciona materiales para construir el mito de de los orígenes de la
nación española como ineluctable choque frontal entre dos Españas; sirve para
argumentar con pretensiones científicas la razón final de lo que se piensa un trágico
destino…”3
De alguna manera entonces, Santos Juliá reprocha los sentimientos
de culpabilidad de “los vencidos” y concibe a la guerra civil
desde un nuevo lugar: como consecuencia de un fallido golpe de Estado
militar. De modo similar afirma que tales golpes y sus causas
profundas superan cualquier consideración meramente episódica y
hunden sus raíces en la estructura de la sociedad, extrayendo como3 Juliá, Santos, “El Fracaso de la República”, en RevistaOccidente, n° 7-8, Madrid, 1981, pg.196
5
factores predominantes el mantenimiento de burocracias
ineficientes y aburridas como lo son la militar y la eclesiástica.
Por lo tanto, la fuerte tradición pretoriana y la arraigada
cultura del pronunciamiento, la defensa de la monarquía como de
los valores de la nación, las divisiones socioeconómicas, la
permanencia de la Iglesia como institución visceral y con un
enorme poder constituyente, conjuntamente con la débil
consolidación del Estado nación, posibilita entender a la Guerra,
ya no como el fracaso de la República, sino como un proceso de más
largo alcance, que se pone de manifiesto con el putsh y la
resistencia que moviliza.
Esta tradición pretoriana, o lo que Vilar denomina cultura del
pronunciamiento es un factor que no puede ser soslayado puesto que,
frente al escaso sentimiento de nación y en un país que en 122
años ha conocido 52 intentos de Golpe de Estado Militar, no debe
extrañarnos el papel desempeñado por esta burocracia militar
puesto que, de aquellos 52 intentos de pronunciamiento, sólo 11
tuvieron éxito. Esto ejemplifica el intervencionismo permanente de
los militares siempre que se planteaba un problema grave a la
sociedad española: en el siglo XIX, el de la revolución político
burguesa y en el siglo XX la Revolución social.
“…se ha podido sostener que hay diferencias de fondo entre los pronunciamientos del
siglo XIX que tienen un programa positivo (frecuentemente liberal, romántico, idealista), y
6
los golpes de estado del siglo XX, simples precauciones contrarrevolucionarias y es
posible, en efecto, que haya matices a determinar. …”4
Al mismo tiempo es importante reparar en el rol asumido por la
Iglesia Católica rescatando su función constituyente de
identidades, inclusive en el momento mismo de la República. Un
gran equivoco de los republicanos, según explicita Thomas Hugh, es
haber considerado que España de 1930 había dejado de ser
católica5, cuando en realidad hubiese sido más acorde
conceptualizarla como anticlerical, es decir, si bien no eran
practicantes y había un enorme descreimiento acerca del
comportamiento de la jerarquía, (especialmente por los numerosos
escándalos de corrupción), la Iglesia y las creencias religiosas
se mantenían muy arraigadas en el pueblo español. Es interesante
rastrear estas “contradicciones” que suscita la pertenencia a
estos grupos, ya que si bien la jerarquía eclesiástica estaba
aliada a los clases altas y burguesas, los párrocos del pueblo
eran percibidos como consejeros, resultando su imagen
comparativamente más favorable y capaz de ser ese “brazo
articulador” con aquellos sectores que la Iglesia requería
movilizar. Por consiguiente, “…al declinar la Iglesia, declinaba la principal
4 Vilar, Pierre, “La guerra civil española”. Ed. GrijalboMondadori, Barcelona, España, 1996. Pg. 39 “Pronunciamiento: un grupode conspiradores militares, que disponen en uno o varios puntos del país de fuerzasarmadas y que cuentan con apoyos interiores y exteriores, sacan a los tropas de suscuarteles, se pronuncian por medio de un manifiesto sobre la situación política, ocupanlos lugares de decisión y comunicación y, si el movimiento se extiende suficientemente,requieren al gobierno para que se retiren, lo reemplazan y a veces cambian el régimen”
5 Tal como lo explicita Azaña: «España ha dejado de ser católica»7
fuerza unificadora del país…”6 Entonces, la mezcla de imágenes que
combinan la quema de iglesias conjuntamente con la bendición de
cardenales a los desfiles militares, podrían tener un asidero, al
punto que en algunos casos fue retratada como una guerra de religión.
Pero ¿lo era realmente? A ello responde Vilar. Si bien se reconoce
que en algunas regiones de España se transmite aún una herencia
histórica y se conserva un ambiente tradicional, que mantienen en
el seno del pueblo ciertas creencias, al mismo tiempo existe un
intenso ateísmo militante que toma el aspecto de fe mística, en
una mejora de la humanidad por el triunfo de la razón sobre la
superstición y el dogma. Son éstas, a pesar de sus diferencias,
formas de concebir la religión.
Frente a todo este mosaico de unidades sociales, Santos Juliá
entonces aboga por el cese de dos axiomas que han atravesado a la
historiografía en torno a la Guerra Civil. Por un lado, la (bi)
bipolarización del conflicto, visibilizando dos compartimentos
homogéneos como nacionalistas y republicanos otorgándoles a sus
distintas fracciones una misma participación, contradiciendo la
propia experiencia.
Tal es el caso del “polo” que no se parece nada a un Polo: la
comunidad de intereses en la coalición que abarca desde
anarquistas hasta republicanos de centro, pasando por los
anarcosindicalistas, los sindicalistas a secas, los comunistas de
varias tendencias, los socialistas divididos entre sí y los
republicanos de izquierda. Lo mismo ocurre, si se quiere, con el
6 Hugh, Thomas “La guerra civil española”. España contemporánea. Editorial Ruedo Ibérico. París. 1961
8
otro extremo. Ya entonces los autores advierten las
fragmentaciones que impiden la sostenibilidad de la coalición que
forman los sectores nacionalistas, desde la Falange, la Iglesia,
los campesinos conservadores, hasta los militares sublevados.
“…por la práctica política, por el sistema de partidos y, sobre todo, por su composición
social, España, más que polarizada, ofrece a quien quiere verla con las lentes limpias de
propaganda política, la impresión de un mosaico…”7
Al mismo tiempo, como segundo axioma, el autor va a criticar
aquellas hipótesis de disolución, porque sostienen que la imposibilidad
de consolidar un sistema de representación política perdurable
deviene del tiempo escaso con el que contaba la República. De
aquí que la temporalidad, va a ser determinante para el éxito o
fracaso de un proyecto, aunque nunca se determine efectivamente
cuál o cuánto tiempo es el necesario.
“…La República sin embargo, no se define por la polarización o por la disolución, sino por
la apertura de vías de movilización de grupos en una sociedad fuertemente fragmentada
sin poder civil y que ha quebrado la tradicional representación de los intereses de clase
sin sustituirla por un sistema consolidado…”8
Otro de los autores que se van a referir a las fallas de la
Segunda República, va a ser Helen Graham quien versará sobre el
concepto de CRISIS, que es al mismo tiempo CRISIS Social, Política
7 Juliá, Santos, “El fracaso de la República”, en RevistaOccidente, n° 7-8, Madrid, 1981.Pg.205
8 Juliá, Santos, “El fracaso de la República”, en Revista Occidente, n° 7-8, Madrid, 1981. Pg. 210
9
y Económica. De esta manera otorga nuevamente a la crisis de la
República bases más estructurales, al considerar el peculiar
desarrollo histórico desigual experimentado por España. El único
medio para cimentar entonces una alianza antioligárquica era el
establecimiento de un amplio apoyo social que atienda a las
demandas sociales contradictorias, teniendo en cuenta la
articulación perdurable de intereses contradictorios, como base de
legitimación.
Así, el eclipse de la República ante el levantamiento militar
fallido, puso en evidencia estas limitaciones, reconociendo por un
lado, la formación de un frente de derecha y por el otro la
permanencia de tradición antiestatalista en vastos sectores, que
veían un Estado centralista como la continuidad de un orden
oligárquico que los había subyugado. Ahora bien, lo que destaca
Graham al igual que Santos Juliá, es que la Republica encontró su
base de apoyo en los días posteriores a la sublevación de Junio,
en la defensa de una causa común. Precisamente esta última es
motivo de debate. ¿Cuál es esa causa común?
Por consiguiente, si bien el autor parece por momentos caer en el
axioma de la polarización, al aseverar que la causa es una lucha de
clases, sin embargo simultáneamente distingue las milicias
populares constituidas por los sectores obreros (industriales y
campesinos), y el Ejército de los sectores oligárquicos
(encabezados por los terratenientes). Prueba de ello, es que
adjudica como la principal debilidad de la izquierda republicana
la falta de creatividad en un despliegue de estrategias para hacer
10
frente al desafío de la movilización de las masas, es decir, el
trastrocamiento del espacio de lo público frente a la irrupción de
diferente, del otro.
No obstante, Graham enmarca el conflicto en un espacio más
amplio: su vinculación intrínseca con la coyuntura de las
democracias europeas. Por su parte, frente al debate sobre la
internacionalización o no de la Guerra Civil, que algunos van a
considerar como microensayo de la Guerra Civil Europea, Graham
considera que la reticencia a participar por parte de Francia e
Inglaterra a favor de la República, que luego se tradujo en el
Pacto de No Intervención, marcó el clivaje de los acontecimientos.
Sin embargo, hay un hecho que merece el repudio de este
posicionamiento y es el conocimiento de los Gobiernos inglés y
francés sobre el apoyo otorgado por las potencias fascistas a los
nacionalistas. De esta manera la autora ya no coloca a la Guerra
Civil Española como un proceso aislado de los derroteros de
Europa, en una España arcaica y lejana, sino como parte y
preludio de un conflicto latente, que algunos iban a subestimar,
como lo fue la Segunda Guerra Mundial.
A partir de este momento, entra el conflicto en una nueva
confrontación de carácter macro: se vincula estrechamente (o
quieren vincularla) con el binomio Fascismo- Antifascismo. Lo que
en un primer momento se consideraba una simple negación por parte
de Inglaterra, que temía más al comunismo que al fascismo, y la
renuencia a involucrarse por parte de Francia, por miedo a un
11
aislamiento, con el posterior tratado de No Intervención, quedó
sellado el destino de la República y de Europa. Estas potencias no
tuvieron en cuenta (o no quisieron hacerlo) las desventajas sobre
las que operaban las fuerzas republicanas, basada su retaguardia
en asambleas populares y en milicias intermitentes, frente a un
ejército centralizado, jerarquizado como el Ejército nacionalista,
conjuntamente con la potencia tecnológica y material del eje
itálico germano.
De alguna manera, quien pudo leer este escenario de manera
diferente fue la URSS a la que la autora le otorga un papel casi
benevolente. Esto de alguna manera marca un cambio, pero más aun,
la coyuntura internacional es la ventana de oportunidad para que
el PC se reconstituya, organizando a las masas y arrebatándole la
preeminencia, en el caso de España, al anarcosindicalismo y al
socialismo. Digo benévola, ya que la URSS no intervino de forma
desinteresada, ni mucho menos, sino que participo en el conflicto
arrebatándole al bando republicano casi la totalidad de su reserva
económica, interviniendo logística y militarmente en la política
española, a cambio de una dominación implícita por parte del aliado (ver
Furet).
Sin embargo, en este contexto de dependencia externa para la
resolución de un conflicto prolongado, era imprescindible la
reconstitución de la alianza, mediante el restablecimiento de un
Estado centralizado o una fuerza capaz de aglutinar a los sectores
contradictorios, que desde un principio veían amenazada la
continuidad de su causa. Teniendo en cuenta la tradición de
12
izquierda en España, el predominio del anarcosindicalismo en
Cataluña y del socialismo en Madrid (principales bastiones del
republicanismo) conjuntamente con los sindicatos prevalecientes,
CNT y UGT, marca una ruptura interesante el papel que asume el
PCE:
“… El papel de PCE era central. Alentada por las necesidades bélicas, la movilización social
en gran escala dentro de la retaguardia republicana a través de organismo del Frente
Popular estaba poniendo en marcha una nueva política de masas…”9
De alguna manera era la transición del caudillismo hacia la
constitución de instancias modernas capaces de canalizar la
multiplicidad de demandas, teniendo en cuenta la movilización
popular e incorporando los sectores excluidos en la arena de la
política, al tiempo que había una contienda militar que necesitaba
la maximización de sus recursos. Por consiguiente, la República no
tuvo otra alternativa que reconstruir un aparato estatal. En este
sentido el rol del PCE es fundamental ya que no solo reclama una
alianza interclasista, sino que tácticamente alcanzo la misma,
ganando en posiciones al PSOE que continuaba siendo un partido
basado en el “puritanismo ideológico”. Hay que reconsiderar si
esto fue realmente así, es decir, el predominio del PCE por una
cuestión ideológica o si realmente lo que lo vuelve hegemónico es
la administración de los recursos estatales y los fondos enviados
desde la URSS. En este contexto agrupa a sectores de clases medias
urbanas y rurales junto con su propia base proletaria al mismo
9 Graham, Helen; “La movilización de masas en vistas a la GuerraTotal: la experiencia republicana” en “La república asediada”,Península, Barcelona; Pg. 310
13
tiempo que garantizaba a los pequeños propietarios rurales la
constitución de un Estado liberalcapitalista (burgués) más que un
orden radical anticapitalista (o proletario).10
Por primera vez había una causa mayor que la lucha de clases: la
defensa de la democracia por sobre todas las otras causas, lo que
provoca una pausa en la interpelación a las clases, para exhortar
ahora al pueblo. La estrategia discursiva por parte de los dos
bandos, nacionalistas y republicanos, habían absolutizado el
conflicto, para pensarlo como una Guerra Total.
Enzo Traverso por su parte va a teorizar esta categoría enmarcando
a la Guerra Civil Española en una coyuntura regional más amplia,
que tiene su punto de inicio en la 1° Guerra Mundial, a la que
denomina: GUERRA TOTAL. Este concepto, que parece ajeno a nuestro
trabajo para el propósito de analizar continuidad y rupturas,
marca un presente importante en la excepcionalidad española y más aún,
de la coyuntura europea inmersa en el trastrocamiento de su
condición beligerante. La anomia jurídica y la plenitud pasional
caracterizan a la Guerra Civil llevada al extremo, como si la
caída de las normas nos llevará a un estado ya no prehistórico
sino postpolítico, al precio de la vida del enemigo o de la
propia vida. De esta manera, con la concepción del enemigo que
esgrime Traverso, no se apunta a una paz justa, una rendición
incondicional, sino a su aniquilación, a su absolutización. La
10 Tal lo define Graham en “La movilización de masas en vistas a laGuerra Total: la experiencia republicana” en “La repúblicaasediada”, Península, Barcelona; Pg.295
14
noción es derivada como negación del concepto tradicional de
guerra: guerra de ejércitos, guerra interestatal, guerra enmarcada
por normas que se fueron estableciendo paulatinamente. En efecto,
en este nivel, el concepto ilustra el pasaje de la guerra clásica
a una guerra “anómica”, combatida, vivida y sufrida por civiles,
asimilable, dice el autor, a las guerras coloniales.
Lo llamativo es que la guerra civil española es el laboratorio de
análisis en el que por primera vez se combinaron todos estos
factores conjuntamente con la violencia caliente, ligada al
enfrentamiento cuerpo a cuerpo, bajo una función paroxística¸ con la
violencia fría, el maelstrom de las guerras totales, siendo una violencia
ancestral combinada con la tecnología de bombardeos aéreos y
exterminio de camaradas. Así sostiene Traverso: “…la distancia e
indiferencia moral se combinan con la proximidad física y la implicación emocional del
combate…hay una brutalización de las facultades mentales…”11
Otra cita que clarifica las pasiones desatadas, la retomo de Hugh:
“… al cabo de un mes unas cien mil personas habían perecido sin ningún juicio… los
crímenes fueron cometidos por hombres de los dos lados, enteramente convencidos que
lo que estaban haciendo no era recto, sino noble…”12
Como ya anticipamos, las continuidades o rupturas del proceso
español, se vincula con continuidades y rupturas de un proceso más
11 Traverso, Enzo, “A sangre y fuego. De la guerra civil europea 1914 – 1945”, Cap. N° 2 Anatomía de la guerra civil”. Pg. 9012 Hugh, Thomas “La guerra civil española”. España contemporánea. Editorial Ruedo Ibérico. París. 1961
15
amplio: el europeo. Tal como lo explicita en su texto sobre “La
guerra civil española”, Pierre Vilar sostiene que tanto desde los
estados mayores como por partes de los medios revolucionarios, se
pensaba todavía demasiado a la manera del siglo anterior.
“….aquellos que en la clase obrera se atrevían a pensar como si estuvieran en 1917- la
revolución rusa- o en 1918 – la revolución alemana- olvidaban que no se encontraban al
final de una gran guerra internacional sino en la víspera de otro conflicto, en una Europa
inquieta pero no fatigada…” 13
Quizá prefiera reafirmar la idea de Furet que considera que en
“España del siglo XIX” (la caracteriza de esta manera debido al
atraso en que estaba subsumida en comparación con el resto de
Europa) se estaba debatiendo lo que se hacía había saldado el
resto de “Europa del siglo XX”: “la revolución o contrarrevolución”:
“… Cabe señalar que la España de 1936 es uno de los países de Europa que menos pueden
ser comprendidos bajo la oposición fascismo- antifascismo… España ofrece el espectáculo
de un conflicto más antiguo: sobre su suelo se enfrentan la revolución y la
contrarrevolución…”14
Sin embargo, el conflicto español fue entendido por varias
potencias del resto de Europa como la materialización del
antagonismo entre fascismo/antifascismo teniendo en cuenta el
apoyo por parte de las potencias fascistas al bando nacionalista.
13 Vilar, Pierre, “La guerra civil española”. Ed. Grijalbo Mondadori, Barcelona, España, 1996. Pg. 43
14 Traverso, Enzo, “A sangre y fuego. De la guerra civil europea 1914 – 1945”, Cap. N° 2 Anatomía de la guerra civil”. Pg. 288
16
De alguna manera, “el apoyo” de Stalin a la República, y de
Hitler y Mussolini a Franco, provoca una apertura de la guerra
civil, un trastrocamiento de las relaciones de fuerza
materializadas en el espacio. Mientras tanto, Stalin iba ganando
una enorme ventaja moral y prestigio, al erigirse como el defensor
de la democracia europea, borrando las purgas, crímenes y torturas
perpetuados por el Komintern en URSS.
Continuando con la idea del enemigo, es el propio Hitler quien
permite que ese OTRO, se constituyera en otro capaz de disputarle
sus recursos de poder y erigirse como el enemigo legítimo. En el
discurso de aquel, al satanizar al comunismo, lo vuelve un
interlocutor confiable para las democracias europeas; siendo el
enemigo por excelencia Hitler lo convierte en amigo de los
demócratas.
En un contexto de necesaria movilización de las masas, de un
acompañamiento entre los distintos partidos de izquierda, la
inminencia de un conflicto armado hicieron indispensable la
consolidación de una Alianza Antifascista que tuviera como
política interna la constitución de Frentes Populares. El VII
Congreso de la Internacional, celebrado en 1935, sentó las bases
de un frente único como soporte de un frente antifascista,
generalizando las experiencias unitarias de Frente Único y de
Frente Popular, que estaban ya en curso en Francia, España y otros
países, y les dio una firme base de principio asentada sobre la
teoría del marxismo-leninismo.
17
Según interpreta François Futre, el Frente Popular debía
entenderse de dos maneras:
La primera, destinada a reunir contra Hitler no sólo a la
izquierda comunista y socialista (acérrimas enemigas, acusada
a ésta última de ser el ala izquierda de la derecha), sino
también a las democracias, lo que se llama “masas populares”
La segunda, debía tener por centro la unidad de la clase
obrera, ya que el fascismo no es más que una modalidad tardía
del capitalismo.
Diferentes son los argumentos esgrimidos en torno al viraje de la
Internacional, que iba a considerar confiable a los socialistas, a
quienes años anteriores había vilipendiado al considerarlo el ala
izquierda de la derecha, es decir, a los reproductores del
sistema. Según explicita François Furet como Santos Juliá, el
reacomodamiento de fuerzas se debió a un cambio en la política
exterior soviética, por el temor a quedar aislada en un conflicto
que la enfrente directamente con Alemania de Hitler, o las
revueltas populares en Francia reclamando la dimisión de Daladier
en la que Thorez reclama un frente popular o la iniciativa de
Dimitrov en la Internacional que abogaba por un cambio de política
que abandonase la consideración del socialismo como
socialfascismo. Resulta a su vez interesante (re)pensar al Frente
Popular como un subproducto del Partido Comunista, manteniendo su
hegemonía en un plano menos perceptible.
18
Lo que es innegable, y en eso ya nos advierte Eley, es que
efectivamente el pacto antifascista era en sí mismo un pacto
democrático, resultando favorecidas esencialmente las izquierdas,
al provocar en las mismas un sentimiento más amplio y demostrar
sus credenciales democráticas para avanzar más allá y sentar las
bases del socialismo. De esta manera, la estrategia
frentepopulista era más que una simple estrategia defensiva: era
una estrategia planeada cuidadosamente para el avance hacia el
socialismo, mientras que la democracia se convirtió en el tema
unificador de este planteamiento.
Al mismo tiempo este posicionamiento se alimentaba en la creencia
que el fascismo tenía como razón última el deseo de eliminar los
avances democráticos del sistema republicano. Por consiguiente, el
odio del nazismo no se alimenta del comunismo per se sino del odio a
las libertades democráticas de la República de Weimar.
Paralelamente el binomio que constituía el Frente Popular, las
democracias europeas y el stalianismo, según señala Traverso,
estaba atravesado por distintas antinomias, que marcarían el
clivaje de los acontecimientos. Podría leerse las mismas, y
teniendo en cuenta lo comentado al principio, como una continuidad
o ruptura. Con el ascenso de Hitler al poder, hubo un enorme
compromiso intelectual que derivo posteriormente en una polarización
del conflicto en el campo intelectual. Lo que se intenta no es
mantenerse distante de los hechos, sino más bien un involucramiento
consciente, puesto que en la contienda se lucha principalmente por el
devenir de Europa y por ende, “de la humanidad”. Por tal, puede
19
entender a la estrategia como continuidad con la tradición
iluminista, siendo una base de valores universalmente aceptada por
todo el espectro antifascista, oponiendo a los valores
reaccionarios de la autoridad y la jerarquía, los principios de
igualdad, democracia y libertad. Asimismo hay una ruptura interna
que muestra lo original del período: la antinomia: stalinismo-
antistalinismo, considerando que el terror al fascismo era más fuerte
que la denuncia de los crímenes cometidos por la URSS (ya sea
porque efectivamente lo desconocían o porque consideraban que para
combatir contra el fascismo no podía pasarse por alto el aporte de
los comunistas y de la Unión Soviética). Como contraparte, un
sector reducido en Europa eran los dispuestos a denunciar los
asesinatos de Stalin, pensando que si bien los comunistas eran
aliados indiscutibles en la lucha contra el fascismo, esto no
justificaba el silencio de la dictadura staliniana.
Vinculado con esto último, llama la atención que el antisemitismo de
los nazis no haya sido percibido por la oposición antifascista.
Probablemente el enceguecimiento provenía del contexto de la
guerra, así como la incomprensión de la naturaleza del
antisemitismo, considerado como residuo oscurantista y medieval.
Otros consideran en cambio, que el principal motivo del
desconocimiento, como es el caso de Traverso, radica en la defensa
encarnizada y acrítica de la idea de progreso.
En todo este proceso, lo que es incuestionable es que los grandes
beneficiarios de los Frentes Populares fueron los comunistas, ya
sea por su incorporación a la política nacional, aunque sea tras
20
bambalinas, por el aporte de un enorme caudal de afiliados y sobre
todo, su ropaje como un país democrático¸ de respeto a las libertades
civiles, viviéndose paralelamente en el interior de la URSS el
período más sangriento.
Sin embargo, más allá de las vastas lecturas que se puede hacer de
este proceso, es indispensable nuevamente poner en focus a la Guerra
Civil Española. Como ya advertimos, la asimilación de la
estrategia de no intervención por parte de los Frentes Populares,
en especial del Frente Popular francés, tuvo injerencia directa en
el acaecer de la Revolución que conllevó el abandono de la
República Española a su alineamiento a la égida soviética.
Lo que se trató entonces de un conflicto con ropajes
fascismo/antifascismo o democracia versus totalitarismo, en
realidad es la incompatibilidad de dos proyectos: Revolución o
Contrarrevolución.
“…La insurrección de julio de 1936 es una revuelta del Ejército apoyada por la Iglesia
Católica, los monárquicos, los terratenientes y todo lo que en España figure como fuerza
tradicionalista. Lo que tiene propiamente de fascista se debe a lo que queda de la Falange
de Primo de Rivera (y su nacionalsindicalismo). Pero esta izquierda del Franquismo pronto
será despojada de toda influencia...”15
A partir de aquí, entonces sostiene Furet que, si la Falange
acompaña en un principio al franquismo, prontamente será eclipsada
por la figura de Franco, que a diferencia de sus correligionarios
15 Furet, François, “El pasado de una ilusión”, o cit. Capítulo VII “Comunismo y Antifascismo”. Pg.287
21
Hitler y Mussolini, no puede ser entendido bajo la categoría de
líder carismático al tiempo que su totalitarismo es cuestionable
ya que nunca ha manifestado su voluntad de extender su dominación
hacia el resto de Europa, (inclusive, una vez iniciada la 2°
Guerra Mundial, va a marcar una considerable distancia con
respecto a aquellos).
Por lo tanto frente al vacío de poder, explícito por un lado en un
frente de derecha y por otro, en la propaganda anarquista y por
ende, antiestatista, al tiempo que el estado se presentaba
impotente para contener las huelgas obreras y las ocupaciones de
tierras por parte de los campesinos, son el marco general para la
comprensión de la coyuntura en que se sucede el levantamiento
militar. Se trata entonces del germen de una revolución libertaria, en
término de Furet, propia del anarquismo, con su prescindencia del
Estado e impulsada por el poderosos sindicato de la UGT contrario
a la alianza de movimiento obrero con los republicanos.
Por lo tanto, en el caso de español, la amenaza comunista
inexistente cobra valor en tanto sirve como pretexto para una
clásica contrarrevolución. Pero al mismo tiempo sirve para
envalentonar una revolución popular que da nuevas fuerza la
rebelión del Ejército. El levantamiento militar radicaliza el
conflicto llevándolo a dos bandos: los republicanos y los
nacionalistas.
Sin embargo, Pío Moa en su libro “Los orígenes de la guerra civil
española”, considera entre algunos hechos claves para entender la
dinámica de la historia de España en los años 30:
22
1) La insurrección socialista y nacionalista catalana de
izquierdas, en octubre del 54, como un intento de guerra
civil, implícito en la Esquerra catalana y explícito en el
PSOE. Según afirma el autor: eran frecuente las invocaciones
de la guerra civil en las propagandas socialistas y las
instrucciones del movimiento debía ser considerado como una
guerra civil.
2) Frente a ello, entonces, sostiene que el PSOE no creía en la
amenaza fascista (aunque propagandísticamente sostuviera lo
contrario, a fin de exaltar a las masas), considerando que la
legalidad seguiría en pie. Sin embargo el autor problematiza
sobre el perfil del CEDA, sosteniendo que lejos de presentarse
como un partido fascista, tenía preferentemente una impronta
centralista y legalista.
3) La documentación es concluyente a la hora de establecer que
el PSOE desató su asalto al poder con fines netamente
revolucionarios, es decir, para implantar lo que llamaba la
dictadura del proletariado, siguiendo el ejemplo soviético. Lo
hizo porque consideraba que la situación histórica y la
debilidad general que creía percibir en la derecha y en el
aparato del estado, abrían el camino al objetivo definidor del
partido: implantar en España un régimen socialista.
4) Y la Esquerra, en los meses previos al golpe de octubre,
provocó deliberadamente al gobierno, impidiendo la solución
negociada de diversos problemas, con el fin de crear en
Cataluña un ambiente insurreccional. Con ello atacaban
directamente la legalidad que esos mismos partidos habían
23
establecido en 1931, pero que no admitían pudiera dar el
triunfo electoral a las derechas.
5) Finalmente, según testimonia el autor, el plan de guerra civil
fracasó ante todo porque las masas no siguieron los
llamamientos de los líderes socialistas y nacionalistas
catalanes. Aún no existía, por tanto, el clima social propicio
para la contienda. La excepción fue la cuenca minera asturiana
que sumió al estado en una crisis extrema.
“…En conjunto, el golpe de octubre del 34 fue el intento revolucionario más grave y
Sangriento ocurrido en Europa desde la Revolución Rusa de 1917, y fue comparado a la
Comuna de París…”16
Conclusión:
Entonces, frente a todas estas corrientes historiográficas que
intentan dar cuenta de un proceso tan complejo, resulta difícil
encontrar una postura objetiva, (si es posible la objetividad en los
estudios sociales) ya que la misma Segunda República y aún más, la
misma Guerra Civil moviliza y contiene innumerables mitos,
leyendas y mentiras.
La España del siglo XX heredó del XIX, según definen los autores
que hemos trabajado en este trabajo, grandes desequilibrios
estructurales:
problemas religiosos: la persistencia de la Iglesia por
conservar sus privilegios antes las reformas republicanas,
16 Moa ,Pío ; “Los orígenes de la guerra civil española”, http://webs.ono.com/pdf001/otros/piomoa.pdf
24
que contaban a su vez con el apoyo de los poderosos y la fe
de los humildes; de esta manera la iglesia católica mantiene
una pretensión dominante a la que responde un
anticlericalismo militante.
la cultura de pronunciamiento apoyada por amplios sectores,
puesto que la República proponía modernizar un Ejército
anticuado y con exceso de oficiales, mientras que los
militares observaban con desconfianza las reformas
republicanas
Problemas sociales: la persistencia de instituciones de un
antiguo régimen agrario, con estructuras de la industria. En
algunas regiones, según detalla Pierre Vilar, de marcada
presencia de latifundios que conviven con una propiedad
parcelaria minúscula y de pocos recursos, al tiempo que en
otras regiones la pequeñez de las explotaciones (minifundios)
eran desbastadas al verse gravadas por cargas del antiguo
régimen.
Asimismo es importante hacer hincapié en la escasa consideración
de otras variables que necesariamente deben de incorporar los
autores trabajados para una comprensión, si se quiere, más nítida
del proceso: la dimensión espacial-territorial que explicite los
desequilibrios regionales ya sea del centro-norte español, así
como del sur de España, los modos de producción hegemónicos y que
entran en disputa, las diferentes tácticas de ofensiva y
retaguardia empleadas en los campos de batalla, y sobre todo, el
soslayar un elemento fundamental: las tendencias autonomistas de
Cataluña y Países Vascos, así como la resistencia Madrileña y el
gran abanico de subjetividades que desató. El reconomiento de la25
República a los estaods independientes de Cataluña y Países Vascos
(la república de Euskadi) no puede ser pormenorizado puesto que
las tensas relaciones entre sus principales fuerzas (comunistas,
nacionalistas vascos, socialistas, anarquistas y republicanos
moderados) hacía imposible una dirección política común para ganar
la guerra. Considero entonces que este conjunto de factores
posibilita una complejización de las perspectivas de análisis y
una mayor comprensión acerca de las continuidades y rupturas que
provocó la Guerra Civil Española. Se trata entonces, tal como
arguye Pierre Vilar, de ponderar las fuerzas de estos problemas.
Necesariamente las variables CONTINUIDAD- RUPTURA asimismo fueron
pensadas para disputar el sentido de pensar a la guerra civil
española como un conflicto que combina la dicotomía FASCISMO-
ANTIFASCISMO y REVOLUCION-CONTRAREVOLUCION, para pensarlo en
relación a la excepcionalidad y especificidad española.
El golpe militar que pretendía dominar todo el territorio español,
no alcanzó la rápida victoria esperada. Entre tanto una vez
desatada la guerra civil, se suscitó la resistencia desde el
bando republicano y la ofensiva desde los nacionalista, despojando
a la República del elemento definitorio del Estado en términos
weberianos, es decir, el monopolio de la fuerza física legitima,
por lo que la constitución de milicias populares sentaron las
bases de legitimación al mismo tiempo que se ensayaron formas
democráticas locales como los comités populares De esta manera
salen a
flote el “mosaico”, las múltiples España, nacidas de los
conflictos generacionales, arrastrados y enmudecidos en una paz
aparente; detrás entonces de la polarización surgen multitud de26
pequeñas republicas revolucionarias o contrarrevolucionarias,
mientras que el sentimiento de fascismo o antifascismo no es más
que un sentimiento ideológico unificador, la base moral sobre la
que se sustenta la movilización.
De esta manera, sin embargo estos dos parámetros de revolución-
contrarrevolución, que considero más plausible para la comprensión
del proceso, no necesariamente coinciden con el binomio
antifascismo- fascismo. Por un lado, quienes en ese momento se
explicitaban como una alternativa progresista, moderna no eran los
republicanos, sino quienes se enmarcaban bajo el estandarte del
fascismo, fenómeno nuevo en toda Europa, mientras que “el bando
republicano” encarna los valores del romanticismo y de la misma
democracia, ya que habían sido chantajeados por una elite reacia a
cualquier modificación del status quo y a cualquier intento de
consolidación de un Estado popular. Finalmente la dictadura que
sale victoriosa de la guerra civil se asemeja a una autocracia
reaccionaria respaldada por dos burocracias que permanecen hasta
el día de hoy, anquilosadas en la cultura española: la tradición
militar y la tradición eclesiástica. Justamente la necesidad de
instaurar un nuevo orden moral y no una promesa de comunidad es lo
que verifica la cara más sangrienta del franquismo. De esta
manera, las pasiones desatas en Julio del 36 eran el desahogo de
todas las luchas y aversiones acumuladas durante generaciones
enteras.
Entonces la impronta reaccionaria del franquismo puso en evidencia
el retroceso de lo que un momento fue un intento de movilizar a
las masas populares en la esfera de lo público, que sean
reconocidos sus derechos políticos, civiles y sociales, al tiempo27
que se presenta continuador de un orden oligárquico,
invisibilizando con ello nuevamente a aquellos sectores que por
un breve interludio, habían sido reconocidos como actores
relevantes en las relaciones de poder.
Tal como sostiene Furet:
“….La guerra de Julio de 1936, concentra y simplifica las pasiones políticas del siglo: las
vuelve heroicas la lucha armada, las amplifica el antifascismo y reduce la situación a dos
bandos: fascistas y antifascistas…” 17
Ana Milagros Games
17 FURET, FRANÇOIS; “El pasado de una ilusión”, o cit. Capítulo
VII “Comunismo y Antifascismo”. Pg. 303
28
BIBLIOGRAFIA
BRAUDEL, FERNAND; “La larga duración”, 1958; Revista Académica
de Relaciones Internacionales, Núm. 5 Noviembre de 2006, UAM-
AEDRI. http://es.scribd.com/doc/15000122/Braudel-La-larga-duracion
CASANOVA, JULIÁN; “¿Guerra civil o lucha de clases? , Historia Social,
N° 20, Valencia, 1994
ELEY, GEOFF, “Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en
Europa.” Capítulo 17: “Fascismo y Frente Popular. La política de
retirada 1930-1938”
FURET, FRANÇOIS; “El pasado de una ilusión”, op cit. Capítulo VII
“Comunismo y Antifascismo”. 1995
GRAHAM, HELEN; “La movilización de masas en vistas a la Guerra
Total: la experiencia republicana” en “La república asediada”,
Península, Barcelona. 2001
HUGH, THOMAS “La guerra civil española”. España contemporánea.
Editorial Ruedo Ibérico. París.
JULIÁ, SANTOS, “El fracaso de la República”, en Revista
Occidente, n° 7-8, Madrid, 1981
MOA, PÍO; “Los orígenes de la guerra civil española”,
http://webs.ono.com/pdf001/otros/piomoa.pdf29
TRAVERSO, ENZO, “A sangre y fuego. De la guerra civil europea
1914 – 1945”, Cap. N° 2: Anatomía de la guerra civil” y capítulo
N° 8 “Las antinomias de antifascismo”.Ed: Prometeo, Buenos Aires,
2009
VILAR, PIERRE, “La guerra civil española”. Ed. Grijalbo Mondadori,Barcelona, España, 1996. Pg. 43
www.guerracivil1936.galeon.com
30