la tradicion oral de los indigenas sumos: caracteristicas
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of la tradicion oral de los indigenas sumos: caracteristicas
Filología y Lingüística XVIII(2): 53-58, 1992
LA TRADICION ORAL DE LOS INDIGENAS SUMOS:CARACTERISTICAS y TEMATICA
Gilda Rosa Arguedas
ABSTRACT
This article deals with the oral tradition of the "Sumo" indians, one of the groups which inhabits theAtlantic coast of Honduras and Nicaragua, a1so known as "Mosquitia."The stories analyzed (36) are mainly narrations although there are some descriptions and explana-tions. According to the time in which the narration is set, these stories are classified into threegroups: myths, legends, and tales. The themes of the stories are varied though the mythic elementsprevail. Myths and legends seem to have native themes, while the tales reveal a foreign originoThe examples from each group of narrations make it possible to appreciate the richness and varietyof the oral tradition of an ethnic group that, in spite of its small size and of the enormous acultura-tion process it has undergone, has amazingly managed to keep its cultural identity.
O. Introducción
Los sumos son uno de los tres grupos indí-genas autóctonos que habitan en la vertienteatlántica de Honduras y Nicaragua conocida conel nombre de la Mosquitia. Esta vasta región seextiende desde el Cabo Honduras, cerca deTrujillo, hasta el río San Juan, en el límite conCostaRica, es decir, unas 550 millas (885 km) alo largo del litoral (más o menos entre los 112 Ylos 162de latitud norte). Los otros dos grupos sonlosmisquitos y los ramas. Los misquitos se locali-zan principalmente a lo largo del litoral, losramas,en Rama Cay, una pequeña isla en la bahíade Bluefields y los sumos viven tierra adentro,extendiéndose hacia el oeste hasta llegar a cortadistancia de los pueblos de habla española.
Los sumos se dividen en varios subgruposque poblaban el territorio comprendido entre elrío Grande de Matagalpa y la cabecera del ríoPatuka en Honduras. En los siglos 17 y 18 losmisquitos, entonces aliados a los ingleses, lossometieron a la esclavitud.
Actualmente la población se calcula en4900 habitantes y entre ellos se distinguen tresgrupos: 1) Los panamahka (alrededor de 2000)localizados en el río Bambana, Tungki, Pis Pis,Uly, Waspuk y Kwabul; 2) los twahka (unos
1(00) ubicados principalmente en las orillas delrío Bambana y el río Bocay y 3) los ulwa (unos1600) que viven dispersos a lo largo de los ríosGrande y Prinzapolka (Wani, 1984).
Los sumos practican la endogamia y se diceque por esta razón se conservan como la etniamás pura de la Mosquitia.
Tenían la costumbre del embije o sea usarpintura negra y roja para ornamentar el.cuerpo ypara proteger la piel de la picadura de ciertosinsectos, de los rayos solares y del frío. El negroera utilizado por los hombres y el rojo por lasmujeres.
Antiguamente los sumos practicaban ladeformación de la cabeza con una pieza de made-ra o de caña colocada firmemente en la coronillade la cabeza del bebé y amortiguada con unagruesa capa de algodón; el propósito era aplanaresa parte. Los misquitos se mofaban de ellos.diciéndoles "los Cabeza Plana" que correspondeal apodo español "Chacos" que aparece en docu-mentos antiguos.
También, en otros tiempos, solían limarse oastillarse los dientes hasta dejarlos agudos.
Otro aspecto interesante de los sumos, quese refleja en algunos de los relatos, era la prácticadel canibalismo. Por ejemplo, algunas subtribusasaban a los enemigos que capturaban en las gue-
lle, formularon entre los del grupo, lo que recor-daban de la historia de su poblado y de sunación".
54 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
rras como costumbre ceremonial y rito de vengan-za (Conzemius 1984: 184 y 191).
La lengua de los sumos forma parte, juntocon el misquito y el cacaopera-rnatagalpa, de lafamilia lingüística llamada misumalpa (Campbell,1979).
La evidencia lingüística de la relación entresumos y misquitos se refuerza con el estudio etno-lógico. Una de las narraciones del corpus apuntahacia un origen común:
Los indios nacieron en Kaunapa, una montafia entre el ríoPatuka y el río Coco. Por eso ahí hay rocas con dibujos de cor-dones umbilicales humanos.Había una pareja: el Gran Padre (al que los sumos llamabanMaisanha y los misquitos Van Baika "el que nos engendró") yla Gran Madre (Ituana o Itoki para los sumos y Yapti Misri,"Madre Alacrán", para los misquitos).De esta pareja nacieron primero los misquitos que fueron ins-truidos en muchas cosas pero desobedecieron a sus padres y sefueron hacia la Costa. Después nacieron los tawahka y despuéslos yusku.Estos se hicieron perversos y los otros sumos los mataron enguerras con excepción de un pequeño grupo que vive por lacabecera del río Coco. Por último nacieron los ulwa. Ellos fue-ron istruidos en todas las cosas, sobre todo en medicina yencantamiento. Los sumos vivían a lo largo de los ríos y en lamontafia y eran muy salvajes. El rey mosco se enteró de ellos,los buscó y los apresó, pero se encariñó con ellos y los guardóconsigo.
Todos los varones sumos saben el misquitoo el español, o ambos. Unos pocos hablan algo deinglés. Las mujeres, sin embargo, difícilmentehablan otra lengua que la nativa.
1. La tradición oral
Los sumos transmiten su tradición en formaoral por medio de relatos y descripciones.
Conzemius (1984: 238) dice que "contarcuentos es una manera favorita de pasar las largashoras de la noche antes de retirarse a dormir. Elnarrador habla por horas mientras su pacienteaudiencia ocasionalmente interpone alguna excla-mación que denota asombro, sorpresa, duda, asen-timiento o comprensión."
El carácter conversacional de estas narra-ciones y descripciones lo indica Von Houwald(1987: 10, folleto celeste) al comentar que "unanoche, estando sentado junto a algunos hombresplaticando sobre varias cosas que concernían alfuturo, uno de ellos empezó a hablar también delpasado de su pueblo y, añadiendo uno y otro deta-
1.1. El Corpus. Este trabajo se basa en el estu-dio de 36 relatos recogidos a los sumos por elalemán Gotz Von Houwald en cooperación conel indio sumo Francisco Rener. Los relatos fue-ron publicados en 1987 con el nombre deMayangna Yulnina Kulna Balna. Tradicionesorales de los indígenas sumos en versiones ensumo y en español. Son 4 folletos editados porAlfalit de Honduras bajo el auspicio de laSociedad Internacional para los DerechosHumanos IGFM.
Se trabajó con las versiones españolas;por lo tanto, no se hará referencia a la formade los relatos en sumo y a la manera de narrar-los, aunque en la introducción de la obra sedice que
la lengua ofrece un incomparable ritmo prosódico, mediantepalabras cortas, casi entrecortadas, y de sonido duro, a las cua-les siguen expresiones alargadas y suaves, produciéndose deesta manera en la forma de narrar efectos de un dramatismoinsospechado".
1.2. Todos los textos son de carácter narrativo; nohay cantos de ningún tipo pues "los sumos raravez cantan" (Conzernius 1984: 231 y 235).
Estas narraciones son básicamente de trestipos: mitos, leyendas y cuentos. Para esta clasifi-cación se toma en cuenta el tiempo en que suce-den. El mito tiene lugar "al amanecer del GranTiempo, en el tiempo sagrado de los comienzos..."(Eliade 1976: 23). Las leyendas se dan en untiempo real, definido, conocido. El cuento puedesuceder en un tiempo cualquiera y, en este senti-do, es atemporal.
1.3. Los mitos o narraciones mitológicas constitu-yen la mayoría de los relatos del corpus. Pormedio de ellos se transmite la información sobrela concepción del mundo: la cosmogonía, esto es,el acto o el proceso por el cual el universo se ori-gina y adquiere sus características actuales, losseres que habitan en ese universo, las formas deconducta buenas y malas, los castigos para lasconductas malas.
ARGUEDAS: La Tradición oral de los indígenas sumos: ...
Hay mitos sobre la creación del mundo, lacreaciónde los animales terrestres, las aves y lospecesy la creación de los hombres. Otros tratandelnacimiento del Sol y la Luna, de la aparicióndelprimer suquia y del origen del diluvio o graninundación,de los eclipses, de las otras razas, delasplumasrojas de la lapa verde. Otros se refie-rena los "dueños" de las especies y a los walasasoespíritusmalos. Otros hablan de los que sucedesi se desobedece o se hacen cosas indebidas(comoel asesinato). Otros son sobre viajes al otromundo.Otros, finalmente, hablan de los hombreso espíritusque se transforman en animales (enserpientesenormes especialmente), de hombresquese hacen walasas, de animales que se cam-bianen árboles (ceibas), de espíritus que se con-viertenen piedras en ese tiempo mítico en el queparecehaber indistinción entre los humanos y losotrosseresque pueblan el universo.
El mundo fue creado por dos hermanos; elmayorse llamaba Papang, que significa Padre.Despuésde crear las montañas, lagunas, bosques,ríosy sabanas, los dos hermanos navegaron en unpipantepequeño por un TÍo. En una correntada, elpipantese volcó y los hermanos tuvieron quenadarhacia la orilla. Como tenían frío y hambreencendieron un fuego y buscaron en el montemaízpara tostar. Al terminar de comer tiraron alsueloolotes de maíz que se transformaron en ani-males,otros que cayeron al agua se hicieronpeces y del resto surgieron pájaros al aire.Sorprendidospor esa manifestación inesperada devidaa su alrededor, los hermanos perdieron lanocióndel lugar y del tiempo. De repente Papangfuealcanzado por el fuego que habían encendidoy,envueltoen llamas, se desprendió de la tierra ysubiómuy alto; su hermano sólo pudo verlo comounpunto grande, redondo y ardiente en el cielo.Asíllegó a ser el Sol. Mientras miraba, el herma-nomenor también fue alcanzado por las llamas yempezóa ascender. Como no deseaba compartireldestinode Papang, luchó por mantener su posi-cióny lanzó una gran cantidad de chispas, pero, apesarde su esfuerzo, continuó ascendiendo acom-pañado de las chispas que se extendieron portodosel firmamento y él quedó en el centro. Asíseformaronla Luna y las estrellas.
La concepción del Sol y la Luna como her-manosestá muy difundida en el área; muchos pue-bloschibehas la presentan (Constenla 1990: 70).
Los sumos creían que eran hijos de Papang,elSol,que los había creado con sus rayos de luz;
55
por eso lo veneraban como la Luz Grande y tam-bién a su hermano la Luna, la Luz Pequeña. Unhombre, Udu o Mamang, descontento con esascostumbres de veneración, propuso una reforma.Dijo que de noche no podían encontrar a Papangpara pedirle un favor y de día tampoco podíanhacerlo con su hermano. Como ellos habían subi-do al cielo por medio del fuego, él dijo que iba acaminar en el fuego y que si no ascendía seríaindicio de que estaba predestinado a ser el media-dor entre los hombres y el Sol y la Luna. Se apro-bó la propuesta y Udu bailó en el fuego y salióileso de las llamas. El pueblo sumo lo proclamógran mediador, líder espiritual y sacerdote. Esteprimer suquia tenía también la función de condu-cir los espíritus de los difuntos hasta el lugar desu futura existencia.
Por eso, entre los sumos, todos los aspiran-tes a los honores y deberes de un sukia tienen quepasar la prueba de caminar y bailar en el fuego.Esta danza aparentemente ha sido observada sóloentre los indios de San BIas (Panamá), en Raiatea(Islas de la Sociedad), en Kandavu (Islas Fidji) yen una tribu de La India (Conzemius 1984: 282).
Ma Papaqki (el Padre Dios) envió aAlwana, el Trueno, a la tierra como su represen-tante para enseñarle a los hombres la agricultura yotros oficios y artesanías. Un día que Alwanaandaba sembrando pinos, un walasa o mal espíri-tu llamado Kiawa fue a su casa y secuestró a sumujer. Un loro le informó a Alwana lo sucedido yéste fue a rescatarla. Kiawa, que era un giganteimponente, se transformó en una boa y devoró ala mujer para impedirle a Alwana recuperarla.Empezó una lucha en la que los adversarios trata-ron de superarse uno al otro en altura. CuandoAlwana sobrepasó las nubes, logró vencer aKiawa; luego lo cortó en pedazos y con esto lesdevolvió la vida a todas las personas que el gigan-te había devorado. Las diferentes partes del cuer-po se transformaron en rocas que a veces manansangre.
Tanto en los mitos como en las leyendas, elnúmero dos se presenta como el número mágicoentre los sumos: dos son los creadores, dos losDitalyang (jefes, guías), dos hermanos provoca-ron la gran inundación, en dos cerros, el Yaluk yel Aluk se realizaban los ritos de iniciación, dosjóvenes tawahkas -enamorados de dos muchachastawihkas- provocaron una guerra entre ambosgrupos, dos son los sobrinos de Panamaka Viejo(un personaje mítico) que se amarran alas en el
e) En el río Coco, un poco abajo de ladesembocadura del TÍo Bocay, están dos cerrosque tenían un papel importante en la ceremoniasde la iniciación de los jóvenes. Se llaman Yaluk yAluk.
En el Yaluk se reunían las mujeres y en elAluk los hombres (Yal es 'mujer' y al 'hombre')para celebrar las fiestas. Como el cerro Aluktiene una forma curva, semejante a la espaldaencorvada de los muchachos al soportar los gol-.pes que recibían durante la iniciación, se lellama también Uruki ('espalda, columna verte-bral').
Muy cerca hay dos pequeños cerros que seformaron con los olotes y las hojas de tamales quedejaban las personas que participaron en esas fies-tas en el transcurso de los años.
En la ribera del TÍo hay una playa con unaroca muy lisa en la que se observan dos líneas conlas huellas de los pies de los hombres que tocabanla música en esas fiestas y que se reunían ahí paraensayar.
56 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
cuerpo para volar y la preparación de las flechaspara una de las g-erras tardó dos. días.
1.4. Las leyendas casi no presentan elementosnarrativos pues son descripciones o explicacionesdel origen y la fmalidad de algunas cosas, de lahistoria de la etnia, sus migraciones y guerras.
Son textos que informan acerca del por quéde nombres de lugares, del origen de unas rocas,montículos y cerros, de la estrategia militar, de lacacería, de los ritos de iniciación, de los ritos paraconjurar los eclipses, de costumbres del grupo, dela posibilidad de adquirir la invisibilidad.
Las leyendas históricas dicen cómo lossumos migraron desde Rivas hasta la CostaAtlántica guiados por Wakna, cómo llegaron a esacosta y lo que allí les sucedió, cómo fueron venci-dos por los misquitos y sometidos al dominio delrey mosco que los esclavizó y cómo, para huir deese rey, se separaron en grupos y se internaron enla región originando así las diferentes tribus.
Tres ejemplos de leyendas son los siguientes:
a) En el TÍo Patuka, que los sumos llamanMatuka, los eclipses de la luna causaban antesuna gran sensación en el ánimo de la gente. Aliniciarse el fenómeno, chicos y grandes se levan-taban, encendían grandes hogueras y hacían rui-dosas manifestaciones tocando tambores, golpe-ando latas o cualquier otro objeto, para conjurarlas posibles desgracias que se cernían sobre latribu. Veían en este acontecimiento una especie delucha entre el bien y el mal, entre la luz y lastinieblas. Algunos decían que la luna y el sol esta-ban luchando y otros creían que un tigre estabacomiéndose a la luna.
Un rito semejante pero en el que participansólo niños lo presentan los indios guatusos deCosta Rica (Constenla 1983).
b) Los ulwa vivían en Chontales en perpe-tua guerra unos indios contra otros. Una vez uncacique sabio cuando fueron a pelear hizo quecada guerrero colocara una piedra formando unmontículo. Cuando regresaron victoriosos y ale-gres, el cacique ordenó que cada uno quitara unapiedra. Una gran cantidad de piedras quedó ahí:eran los muertos, lo que costaba cada guerra.Resolvió entonces abandonar Chontales y bus-car un lugar más seguro. Caminaron muchohasta encontrar el mar y frente a él la tribu seafincó.
1.5. Los cuentos. Son muy pocos y presentancontenidos rastreables en el folclor universal; pro-bablemente llegaron a la tradición de los sumospor medio de los hispanos del área. En variosintervienen animales que interactúan con loshumanos.
Los cuentos son básicamente de dos tipos:
a) Relatos del tipo del cuento folclórico tradi-cional o cuento maravilloso.
b) Relatos en los que interviene un embauca-dor ("trickster").
1.5.1. En los relatos del tipo del cuento folclóricose presentan elementos ajenos a la cultura tradi-cional de los sumos como son una llave mágica,la hija del rey, el caballo, un huevo de gallina, unacasa de diez pisos, un pastel y una lancha de altavelocidad.
Hay cuatro narraciones de este tipo: "ElHombre Ceniza", "Mutrus", "Los dos huerfanitos"y "Los cuatro hermanos". En ellos se presentanmotivos y actancias propios de este tipo de cuen-tos, como el hombre que, para obtener algo, debepasar por varias pruebas de las que sale vencedorcon la ayuda de objetos mágicos proporcionadospor un ser, también maravilloso. Está el motivodel hombre que quiere casarse con la hija del rey
ARGUEDAS: La Tradición oral de los indígenas sumos: ...
y para lograrlo la salva de varios peligros convir-tiéndoseen animales diferentes. El motivo de losdoshuerfanitos que el diablo encierra y engordaparacomerlos y al que ellos logran engañar ymataren una gran olla de agua hirviente. Y elmotivode los hermanos que viven solos y de lamujerque llega en su ausencia a arreglar la casa yhacercomida y es el menor de los hermanos elquelogra casarse con ella.
Algo interesante que se presenta en estosrelatoses el cambio del número tres, propio deloscuentos folclóricos, al dos, que parece ser elnúmeromágico en la cultura suma, como se vioen los mitos y leyendas. Aparece el dos o unmúltiplode dos, el cuatro o el seis. Dos son los'huerfanitos, dos los voluntarios para llevar laceniza del diablo en un jícaro al otro lado delmar (el sapo y el venado), dos los vigilantes dela hija del rey (el chompipe y la gallina): elHombre Ceniza debe superar cuatro pruebas ylo hace por medio de cuatro objetos mágicos:carbón, espina de limón, huevo y sal; cuatro sonlos hermanos, el cuarto es el que logra casarsecon la Reina de los Zopilotes y ésta viene a lle-várselo con ella a su reino después de cuatrodías; Mutrus se convierte en cuatro animales:piojo, cucaracha, ratón y pájaro. Seis son loscachosdel diablo.
Estos motivos ajenos se mezclan con ele-mentospropios de la tradición indígena como sonel walasa o espíritu malo que come hombres, elHombredel Agua que es el "dueño de los peces",los walasas que se convierten en animales, laexplicación del por qué el sapo está hinchado y elorigende las marcas en su cuerpo.
1.5.2.Los cuentos en los que interviene unembaucador o trickster son cuatro. En uno deellos los protagonistas son sólo animales; el ani-malmenos calificado, reta al otro a una prueba develocidad y le gana por medio de un engaño.Aquíel embaucador es la tortuga y el embaucadoel conejo, quien debe morir al final. Se ha encon-trado este mismo tema en otros pueblos del área(Margery 1990).
Los otros tres conforman un ciclo que pre-senta al conejo como embaucador. En ellos hayinteracción de los hombres con los animales;éstospresentan actitudes humanas como el hablarel conejo y el tigre con el rey y enamorarse elconejo de una mujer y tener celos del hombre quela corteja.
57
El embaucado es el tigre, pero el conejo -apesar de lograr lo que quiere- termina de algunamanera castigado: pierde la piel, no se casa con lamujer o lo obligan a trabajar.
Los relatos presentan los conocidos episo-dios del conejo que usa al tigre como caballo, decómo lo hace beber hasta reventar; del sandial delrey y del muñeco de cera que éste prepara paraapresár al ladrón de sandías y el de la muerte demuchos animales al cortarIes el conejo la colapara conseguir el amor de una mujer.
En estas narraciones se presentan tambiénelementos ajenos a la tradición (el león, el rey, lasandía, el dinero en billetes) mezclados con otrospropios, como son: "el dueño de la selva" y elhombre que vuelve a la vida con una oración losanimales que el conejo había matado.
Textos que tratan de las aventuras de unembaucador se han observado en otros pueblosdel área (chibchas) y misumalpas (Constenla1990: 72, Arguedas 1991).
2. Conclusión
Los 36 relatos orales de los indígenassumos examinados en este trabajo permiten cla-sificarlos como textos de tipo narrativo princi-palmente, aunque hay otros descriptivos yexplicativos. De acuerdo con el tiempo en elque sucede la narración se clasifican en tresgrandes grupos: mitos, leyendas y cuentos. Latemática es muy variada aunque predomina lamítica. Los mitos y leyendas parecen ser autóc-tonos en sus temas mientras que los cuentosrevelan un origen foráneo; el estudio comparati-vo con la narrativa de los misquitos, el principalmiembro -por número de indígenas- de la fami-lia misumalpa, permitiría ver, en cuanto a latemática, si comparten esos mitos y leyendas.Con referencia a la familia chibcha, que es laprincipal en el área por la cantidad de pueblosque la componen, se observó que los sumoscomparten bastantes temas con ellos pero tam-bién presentan otros muy diferentes como elconcepto de la creación del universo.
Los ejemplos de cada grupo de narracionespermiten apreciar la riqueza y variedad en cuantoa tradición oral de una etnia que, a pesar de sermuy pequeña y de estar sometida a un proceso deaculturación enorme, ha sabido mantener su iden-tidad cultural en forma admirable.
58
1991. "Introducción al estudio de lasliteraturas tradicionales chibchas". Revistade Filología y Lingüística XVI (1): 55-96.
REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA
Bibliografía
Arguedas C., Gilda Rosa. 1991. "En torno al ori-gen del tema del conejo como embaucadorentre los misquitos". Past, Present andFuture. Selected Papers on Latin AmericanIndian Literatures. Mary H. Preuss, Editor.Labyrinthos, California, 73-79.
Campbell, Lyle. 1979. "Middle AmericanLanguages". Languages 01Native America.Compilado por Lyle Campbell y MarianneMithun. University of Texas Press. Austin yLondres.
Castillo Ondina y A. Carlos Zurita. 1984."Nuestra mitad de Nicaragua. Rasgos geo-gráficos y demográficos de la CostaAtlántica". Wani (Publicación del Centro deInvestigaciones .de la Costa Atlántica deNicaragua -CIDCA-) 1:23-30.
Constenla U., Adolfo. 1983. "Anotaciones sobrela religión tradicional guatusa''. AméricaIndígena 43(1): 97-123.
Conzemius, Eduard. 1929. "Notes on the Miskitoand Sumn Languages of Eastern Nicaraguaand Honduras". International Journal 01American Linguistics (5): 57-115.
1984. Estudio etnográfico sobre losindios miskitos y sumus de Honduras yNicaragua. Libro Libre. San José.
Eliade, Mircea. 1976. Mythus, dreams and mys-teries. Collins Clear-Type Press, Londres yGlasgow.
Margery P., Enrique. 1991. "Directrices temáticasde la narrativa oral bocotá (dialecto deChiriquí)". Past, Present, and Future.Selected papers on Latin American IndianLiteratures. Mary H. Preuss, Editor.Labyrinthos, California, 3-9.








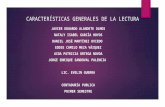








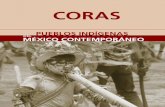




![Vocabulos indigenas na geographia riograndense [J-Y]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633af5539a9d0b87cc0c7b0c/vocabulos-indigenas-na-geographia-riograndense-j-y.jpg)




