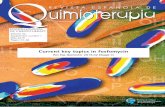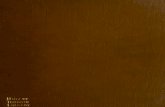La sociedad rural española
Transcript of La sociedad rural española
-ES PANA SOCIEDAD Y POLÍTICA
DIRIGIDO POR
SALVADOR GINER
MIGUEL BELTRÁN VILLALVA, CARMEN CALVO POYATO, JOSÉ CAZORLA PÉREZ, DOMINGO COMAS ARNAU,
JUAN DÍEZ NICOLÁS, LLUIS FLAQUER, JUAN JOSÉ GARCÍA DE LA CRUZ, SALVADOR GINER,
MAURO F. GUILLÉN, FRANCESC HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ LINZ, JESÚS IGNACIO MARTÍNEZ PARICIO,
FRANCESC MERCADÉ, JESÚS M. DE MIGUEL, LUIS MORENO, JOSÉ PÉREZ VILARIÑO, MANUEL PÉREZ YRUELA~
FERNANDO REINARES, JUAN SALCEDO MARTÍNEZ, RICHARD A. SCHOENHERR y JOSÉ FÉLIX TEZANOS
ESPASA-CALPE, S. A. MADRID
1990
Diseño de cubierta: Jos! Femández Olías nustraciólI de cubietta: El crimen de Cumea
© Equipo Crónica
Impreso en Espafia Printed in Spain
© Espasa-Calpe, S. A., 1990 Depósito legal: M. 32.008-1988
1.s.B.N. 84-239-6269-5 (Obra completa) I.S.B.N. 84-239-6270-9 (tomo 1)
Talleres gráficos de la Editorial Espasa-calpe, S. A. carretera de Irún, km. 12,200. 28049 Madrid.
ÍNDICE GENERAL
PRESENTAOÓN, por SaJvador Giner ....................................... 11
1
Capítulo l.-La sociedad española en la encrucijada, por Lluis Flaquer, SaJvador Giner y Luis Moreno ..........................................
Introducción: mudanza y futuro de la s~edad española, pág. 19; 2. Una modernización frustrada: capitalismo, industrialización y conflicto político (1808-1936), 21; 3. La guerra civil y la sociedad española en la época del franquismo (1936-1975), 24; 3.1. Fracaso de la revolución, contienda civil y triunfo de la alianza reaccionaria, 24; 3.2. La estructura
bajo el franquismo;26; 4. La España finisecular (1975-2000), 36; 4.1. La transición y la democracia liberal, 37; 4.2. Las elites del poder en la España contemporánea,
4.3. CoIJl9ratismo y democracia, 40; 4.4. Gases sociales e innovación tecnológica, 4.5. El Estado asistencial y el bienestar social, 48; 4.6. Las clases pasivas, 51; Anomia y desarraigo social, 52; 4.8. Los nuevos movimientos sociales, 55; 5. España umbral del tercer milenio, 58; 5.1. La sociedad española en el seno de la mundial,
La identidad española y su futuro: creencias, valores, cultura, 61; 5.3. Los Iralos días: lo 'público y lo privado en la vida de los españoles, 66; 6. Un futurible
69; OrienJación bibliográfica, 71.
19
11
población española, por Juan Díez Nicolás ..... ......... 15
, pág. 75; 2. Volumen y crecimiento de la población, 78; 3. La transición 80; 4. Nupcialidad y familia, 97; 5. Las migraciones, 100; 6. La concentra
102; 7. El sislema urbano, 104; Orientación bibliográfica, 108.
sociales, por José Félix Tezanos ............ .......... 109
111"" on ""'Palla, pág. 109; 1.1. El desarrollo del sistema de clases en España, de cIases en la España actual, 119; 2.1. Tendencias generales de de clases espafiol, 122; 2.2. Distinlos subsistemas en la estructura
La dinámica de la estructura de clases española, 135; Orientación
ocupacional y mercado de trabajo en España, por 143
ocupacional, pago 143; Cualificación profesíonal y mercado de en el horizonte del afio 2000, 160; Apéndice. 162; Análisis
162; La encuesta de población activa. 164; Orrentación
8 ÍNDICE GENERAL
III
Capítulo 5 . ....-:centro y periferia: La dimensión étnica de la sociedad española, por Salvador Giner y Luis Moreno .............................. . 169
1. Introducción: antecedentes históricos, pág. 169; 2. Centro y periferia en la España plural, 171; 2.1. Debilidad del centralismo estatal, 174; 2.2. Na~onalismo español y nacionalis· mos periféricos, 177; 3. La dictadura franquista y sus efectos perversos, 181; 4. Democracia, etnicidad y la Constitución de 1978, 185; 5. Organización del Estado y conflictos étnico-territoriales en la España autonómica, 188; 6. "Las etnias hispanas y la distribución territorial de la riqueza a finales del siglo xx, 19l; 7. Conclusión, 194; Orien
tación bibliográfica, 196. :;:,
Capítulo 6.-La sociedad rural, por Manuel Pérez Yruela ............... . 199
1. Introducción, pág. 199; La sociedad rural, 199; La estructura de la sociedad rural, 202; El cambio en la sociedad rural; 204; 2. El espacio rural, 207:;.3. La población, 211; 4. La distribución de la propiedad de la tierra, 216; 5. Estructura de producción y estructura social, 220; 6. Organizaciones sociales, 224; 7. Las transformaciones de la sociedad rural:· viejos y nuevos problemas, 228; Orientación bibliográfica, 241.
Capítulo 7.-La España urbana, por Juan Salcedo Martínez
Orientación bibliográfica, pág. 256.
IV
Capítulo S.-La cultura política en España, por José Cazorla Pérez ..... .
1. Introducción, pág. 259; 2. Rasgos principales de la cultura política en España hasta el siglo XIX, 260; 3. Una sociedad «ni tradicional, ni moderna,.: 1800-1931,263; 4. La crisis y la reacción: 1931.1960,268; 5. La secularización de la cultura política: 1960-1980,271; 6. La consolidación de una cultura política «moderna»: 1980,274; Orientación bibliográ·
fica, 281.
Capítulo 9.-Las fuerzas políticas españolas, por Luis Moreno 1. Introducción, pág. 285; 2. Agrupamiento ydispersión de las opciones políticas españo
las, 287; 2.1. Principios y contingencias del conservadurismo español, 290; 2.2. La emas· culación del centro político, 293; 2.3. Flujo y reflujo de las izquierdas españolas, 295; 2.4. La dimensión tefritorial de la España política, 300; 3. Movimientos sociales y par· tidos políticos ante el futuro, 303; 4. Conclusión: la gobiernabilidad de la sociedad es
pañola, 307; Orientación bibliográfica, 312. "
Capítulo 10.-La Administración pública y los funcionarios, por Miguel Beltrán Villalva ......................................................... .
1. Introducción, pág. 315; 2. La Administración de la etapa final del franquismo, 319; 3. La Administración en la transición a la democracia, 331; 4. Transformación recientes de la Administración española, 342; 5. Unas notas finales, 348; Orientación bibliográfica, 350.
Capitulo ll.-Sociogénesis y evolución del terrorismo en España, por Fernando Reinares ......................................................... .
1. Terrorismo y dictadura, pág. 354; 1.1. Sobre las causas del terrorismo: algunas conside· raciones a partir del caso español, 355; 1.2. Del nacionalismo a la violencia: orígenes y
INDICE GENERAL 9
desarrollo de ETA, 360; 1.3. El delirio revolucionario: surgimiento del FRAP y gestación de los GRAPO, 366; 1.4. La dialéctica de los puños y las p}stolas: aproximación al terro· rismo de extrema derecha, 370; 2. Terrorismo, transición política y consolidación democrática, 372; 2.1. Vanguardias y retaguardias: las organizaciones terroristas ante el cambio político, 375; 2.2. Por qué se produjo la escalada del terrorismo durante los años de la transición, 382; 2.3. Consolidación de la democrácia y control del terrorismo, 388; Orientación bibliográfica, 395.
v
Capítulo 12.-Ejército y militares: 1898-1998, por Jesús Ignacio Martínez Paricio .................................................................... 397
1. Quien siembra vientos, recoge tempestades, pág. 397; 2. El repliegue, 401; 3. ¿Dos ejércitos? ¿Dos mentalidades?, 407; 4. El Ejército que pudo ser, 411; 5. Agonía de una generación, 412; 6. Los costes de una victoria, 417; 7. Al otro lado del espejo, 420; 8. Una frase enigmática, 426; 9. Del centro a la periferia, 436; 10. El juicio de Campa· mento, 441; 11. La racionalización del Ejército, 445; Orientación bibliográfica, 448.
13.-La religión organizada en España, por José Pérez Vilariño y Richard A. Schoenherr ............................................... . 449
Los jesuitas y el diálogo con el marxismo, pág. 451; 2. El Opus y el espíritu del capitalismo, 453; 3. La identidad religiosa de los no practicantes, 456; 4. La transición demo·
'!aráfica del clero y sus efectos organizativos, 458; Orientación bibliográfica, 466.
14.-La sanidad en España, por Jesús M. de Miguel y Mauro F. .................................................................... 471
España diferente?, 472; 2. Recursos del sistema sanitario, 478; 3. ~mpacto de la en la atención sanitaria, 483; 4. Privado versus público, 487; 5. Medicalización
492; 6. Desigualdades sociales y sanitarias, 496; 7. ¿Pero qué crisis?, 501; bibliográfica, 505.
VI
15.-La familia española: cambio y perspectivas, por Lluis Fla, ................................................................... . 509
familiares en España, pág. 510; 2. Distribución territorial de las formas fa; 3. Las nuevas formas del hogar, 527; 4. El ciclo de desarrollo de la familia 3; 5. El divorcio en España, 537; 6. El carácter de la familia española, 542; bibliográfica, 546.
mujer en España, por Carmen Calvo Poyato .......... . 551 pág. 551; 2. Marco político-constitucional, 554; 3. Mujer, Trabajo y De; 4. Mujer y cambio social, 562; Orientación bibliográfica, 566.
Vida cotidiana, valores culturales e identidad en España, por ........................................................ 569
de los españoles en el umbral del siglo XXI, pág. 569; 2. Cambios de mentalidades, 57i; 3. Trabajo, consumo y actitudes colectivas, 573; la crisis, 579; 5. Tabaco, alcohol y drogas como ejemplo, 581;
culturales, 584; 7." Los cambios en las identidades colectivas, 587; 592.
~4tl.
.t".,.':<
10 INDICE GENERAL
.. .' ..•.. VII
>•••• .::1 Capítulo 18.-Los nuevos T1Wvimientos sociales, por Juan José Garda de
la Cruz .................................................................. . 593 "!
l. Oandestinidad, pág. 593; l.l. El movimiento social urbano, 594; 1.2. Movimiento estudiantil. 595; 2. La transición democrática, 596; 2,1. Los movimientos sociales here· dador, 597; 2.2. Los movimientos -específicos de la Transición, 599; 2.3. Los nuevos 1 moviaúentos, 600; 3. Los nuevos movimientos sociales en España, 602; 3.1. Elíminación de viejas formas poUtícas, 602; 3.2. Reacciones ante la sociedad posindustrial, 602; 3.3. Los nuevos movimientos, 603; 4. Otras reacciones, 608; 4.1. La reacción comunitaña, 608; 4.2. La reacción tribal. 609; 5;:Futuro, 610; Orientación bibliográfica, 611.
Capítulo 19.-Delincuencia e inseguridad ciudadana, por Domingo Comas ;; Amau ........................... , ...................................... .. 613 j¡, 1. Intraducción, pág. 613; 2. Las raíces del1>roblema, 614; 3. Las estadísticas de la delinJi li cuencia en España, 618; 4. La perspectiva de las encuestas de victimización y otras in ''"'> l! vestigaciones sociológicas, 620; 5. La delincuencia juvenil y de menores, 624;
6. Perspectiva, 628; Orientación bibliográfica, 631. li i: Capítulo lO.-Las drogas en la sociedad española, por Domingo Comas
Amau ................................................................... . 633 1I
1. Introducción; pág, 633; 2. Evolución histórica reciente, 634; 3. Niveles de consumo, 640;i 4. Factores de riesgo y problemas asociados, 645; 4.1. Nivel'socio-económico y
l «status», 645; 4.2. Empleo y desempleo, 645; 4.3. Estructura familiar y convivencial, ~ l ... · ",._,W.'
646; 4.4. Delincuenda y drogas. 647; 4.5. Dinámica del consumo: la función del alcohol, 647; 4.6. El acceso a las drogas ilegales, 648; 5. Respuesta asistencial, 649; 6. Actitudes y opiniones, 652; 7. Pi"ospectiva, 654; Orientación bibliográfica, 655.
VIII
EpiLOGo.-Reflexiones sobre la sociedad española, por Juan J. Linz .... 657 •..Introducción, pág 657; La sociedad española en perspectiva comparada, 658; Medio siglo de
cambio social. La España de los años treinta y de los ochenta, 662; Una sociología de la cultura de los españoles, 665; Clase, «status» y elites: la necesidad de un análisis histórico, local y cualitativo, 666; Una democracia consolidada pero con problemas, 668; La religión: . ..,{. ~',del conflicto a la tolerancia, 671; El Estado de las Autonomías: una sociedad de ·múltiples ':.. -~~':'- '....:~,. .'identidades, 672; La inmigración: ¿un nuevo problema?, 682; La necesidad de una socio _:.< 7:logía histórica, 682; Novedad y continuidad en la investigación sociológica, 684; Conclusión,685. .
Los AUTORES ........ _........................................................ . 687'
~.. .'_ 1,,:'"
J, ~.
.; "
.... 'JI. • .... '
CAPÍTULO 6
LA SOCIEDAD RURAL
POR
MANUEL PÉREZ YRUELA
1. INTRoDucCIóN
La sociedad rural española es varia y compleja como pocas. Por ello parece especialmente útil comenzar primero por exponer algunos conceptos básicos necesarios para comprender las sociedades rurales en general. Esta introducción tiene esta finalidad. No obstante sólo prentende resaltar
e algunas de las cuestiones que parecen inás relevantes para este análisis, sin áDimo de realizar un estudio exhaustivo de ellas.
La sociedad rural
Para delimitar qué es la sociedad rural hay que emplear y superponer varios criterios, ya que de otra manera los resultados no serian satisfactorios, Por ello es usual comenzar empleando un criterio ocupacional. Según él, la sociedad rural sería el ámbito en el que las ocupaciones principales de.sus miembros están relacionados con la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Este criterio nos pennite conocer qué parte de la población activa total se emplea en esas tareas y, a través de ella, estimar de fonna aproximada el tamaño de la población rural.
Pero este criterio es insuficiente porque la sociedad rural es algo más que un conjunto de personas dedicadas a ciertos menesteres ..La sociedad rural se constituye a través de un conjunto de comunidades rurales en las que se comparten, además de las ocupaciones, ciertos valores, hábitos y
de conducta, es decir, una determinada cultura, que durante mucho hemos venido teniendo por diferente, aunque como veremos más
cada vez resulte más dificil afirmar esa diferencia, al menos, para desarrollados. Sucede, sin embargo, que quienes participan de la
201 200 ESPAÑA
vida de esas comunidades, aunque no tengan ocupaciones estrictamente agrarias, también están inmersos en esa peculiaridad cultural. La sociedad rural habría así que extenderla más allá de las fronteras que el criterio ocupacional puede fijar. Por ello, tal vez sería más correcto sustituir este criterio por uno espacial. De tal suerte que lo rural pudiera delimitarse como el espacio en el que predominan las actividades anteriores, y la sociedad rural como aquella que se asienta en ese espacio. Sociedad cuya estructura estaría primordialmente condicionada por las formas de producción y organización de la actividad agraria y que presentaría ciertas peculiaridades culturales.
Este criterio, sin embargo, también ofrece dificultades a la hora de aplicarlo, pues no es fácil precisar a partir de qué tamaño o situación espácial puede una comunidad incluirse.o no en la sociedad rural. Sobre: tod<;l, cuando se sabe por experiencia que hay comunidades. en las que predominan los rasgos rurales pese a que las actividades agrarias no sean predQminantes. Parecería pues, que el uso del criterio cultural pudiera resolver el problema.
Para la aplicación del criterio cultural, determinada concepción teórica de la sociología rural ha resuelto el problema a través del recurso a' los tipos ideales, o modelos. Considerando lo «rural» como algo opuesto de lo «urbano», se ha formulado un modelo en el que se supone que ambos tipos son los extremos de un continuo, dentro del que pueden encontrarse todas las gradaciones posibles. En el tipo ideal de lo «rural» se superpondrían las variables ocupacional, espacial y cultural cuando toman sus valores típica y netamente rurales. Esto es, cuando la única actividad sea la agraria, cuando la comunidad viva aislada sin intercambios con áreas urbanas o en contacto, en todo caso, con otras de sus mismas características, y, finalmente, cuando se dote de una organización social y cultural producto de sus propias tradiciones, no alterada por influencias exteriores. Desde esta situación extrema hasta el tipo ideal de lo <<urbano», las tres variables pueden cambiar sus valores y entrecruzarse, en un casi indefinido número de tipos intermedios, para dar lugar al continuo citado. Lo «rural» se definirla así por comparación con lo «urbano» y su delimitación concreta conSistiría en un ejercicio de medición de la distancia que lo separa de éste. .
La solución anterior tiene un evidente sesgo etnocéntrico al definir ·10 rur-ltl por contraste, casi como negación de la cultura urbana. La.hipótesis implícita en 'esta teoría de que entre la cultura rural y la urbana no hay ruptura, ni salto, sino una continuidad que fluye de la una a la otra es, por otra parte,dudosa. Además, esta visión es la responsable de que la sociedad rural se haya definido como el ámbito en el que predomina el apego a la, tradición, en el que se mantiene una pesada inercia qué obstaculiza el avance de la racionalidad y la modeÍnización, y en el que se supone predominan valores morales que han ido desapareciendo en la cultura urbana. En suma, que la sociedad rural constituye un ámbito en el que se mezclan la tradición y la moralidad, produciendo una especie de reserva no contaminada ni deteriorada aún por los males de la civilización urbana. .
SOCIEDAD Y POLÍTICA
Una observación atenta de la sociedad rural pone pronto de manifiesto que sus características y estructura están lejos de poder ser siempre definidas en los términos anteriores. La sociedad rural tiene un grado apreciable de diferenciación interna y en su seno se producen conflictos, divergencias y enfrentamientos como en cualquier otro ámbito. Sus miembros persiguen, con igual frecuencia que en otros, intereses individuales y usan racionalmente por igual los recursos a su alcance haciendo, cuando es posible, caso omiso \de valores y normas venerables. Aunque haya que admitir cierta peculiaridad de' la cultura rural, no puede hacerse hasta el
' extremo de presuponer que no están presentes en ella procesos comunes a cualquier otro tipo de sociedad. Lo están, aunq!le su forma de expresión sea distinta en función de esas peculiaridades.Bi.~n es cierto que el acercamiento de/la sociedad rural a las características de la de la urbana o, en otras palabras, su alejamiento del modelo puro' «rural» está relacionado con el grado de desarrollo económico y técnico de la sociedad y el menor o mayor grado de incorporación de ésta al conjunto del orden social del que es parte.
Por Oka parte, la relación entre lo rural y lo urbano puede entenderse en términos distintos de los antes expuestos. La sociedad rural está, salvo en raros casos de aislamiento total, estructuralmente relacionada con el resto de la sociedad. La agricultura ha sido en épocas pretéritas fuente casi única de riqueza y, por consiguiente, de extracción de recursos para el mantenimiento de -estructuras políticas, religiosas y militares. Para ello se arbitraron diversas fórmulas de extracción y apropiación de excedentes con los que atender aquéllos gastos. El proceso de aportación de recursos humanos y materiales por parte de la sociedad rural al resto de la sociedad ha continuado a lo largo del tiempo hasta la actualidad, aunque pasando por fases de equilibrios diferentes. En definitiva, se ha visto involucrada en formas de relación e integración más o menos asimétricas. La asimetría se produce porque los vínculos entre el campo y el resto de la sociedad no han sido producto de intercambios entre partes con iguales poderes de negociación. Al contrario, han sido impuestas generalmente desde fuera porque la sO<;iedad rural, en su conjunto, no ha sido quién habitualmente ha detentado el poder, aunque haya habido etapas históricas en que una parte de ella ha podido estar representada, o influir, en los centros de decisión de forma notable.
En este sentido, puede decirse que el conflicto no es sólo una característica interna que ayuda a comprender los procesos propios de ]a socie
rural, sino que forma parte esencial de sus relaciones con el resto de sociedad. Sus frecuentes relaciones de dependencia la convierten en una
potencial de enfrentamiento y pugna como ha podido comprobarse Istóricamente a través de las múltiples tensiones y luchas que ha habido
zonas rurales. Desde este punto de vista, el énfasis en la comprende la sociedad rural hay que ponerlo no s610 en sus diferencias en
con la sociedad urbana, sino también en las desigualdades y ¡¡uilibrios a que está sometida, en su capacidad para articularse como
conflictivo, en su función como agente social de cambio y en los
202 203 ESPAÑA
procesos desarrollados por el resto de la sociedad para reprimir o satisfa
cer algunas de sus demandas. Pese a todo ello, bay que resaltar que la comprensión de la sociedad
rural actual dentro del área de los países desarrollados, en los que España se inserta, obliga a reconocer el proceso creciente de integración en el conjunto de la sociedad que ha experimentado en el pasado reciente, bajo los efectos de la modernización. Ello implica adoptar un punto de vista que, sin prescüidir completamente de los criterios de diferencia y asimetría antes expuestos, incorpore el hecho relevante de que la sociedad rural es cada vez más un sector funcionalmente especializado de la sociedad cuyos procesos y estructura responden a variables determinantes similares a las
de otros sectores.
La estruCtura de la sociedad rural
El conocimiento de la sociedad rural ha de~ basarse no sólo en las concepciones globales recién esbozadas, sino también en las caracterÍS.ticas de su estructura interna. Ésta se ha conformado históricamente en toruo a la propiedad y el uso de la tierra como factor productivo y simbólicp. Este proceso histórico ha sido de naturaleza muy diversa en las distint~ sociedades, generando estructuras agrarias también diferentes. Lo común a todas ellas ha sido, no obstante, el tratarse de procesos a través de los cuales la tierra, un bien inicialmente mostrenco, ha sido apropiada por determinados grupos sociales y explotada según fórmulas acordes con esas formas de apropiación. Exceptuando los casos en que la apropiación y explotación de la tierra ha sido colectiva o comunitaria, el resultado de ellos fue siempre la creación de modos de desigualdad, basadas en las diferencias en el acceso a la propiedad, que se han ido consolidando con
el paso del tiempo. Las sociedades rurales presentan, pues, diversas estructurás. Las clasi
ficaciones más usuales para sistematizarlas distinguen varios modelos. Existe la estructura agraria basada en la «hacienda» señorial de gran ex-' tensión, en la que suelen encuadrarse varias comunidades o núcleos de población. La tierra es propiedad del hacendado o seño~ que organiza la explotación de los recursos utilizando la fuerza de trabajo asentada en la hacienda, a la que puede remunerar de diversas formas. Puede hacerlo a cambio de la cesión de pequeños lotes de:tierra de la que los campesinos pueden obtener sus medios de subsistencia, Cediendo éstos, a su vez, al propietario parte de las cosechas o bien joruadas de trabajo en las tierras de la hacienda que no han sido cedidas.a los campesinos. Dentro de este esquema pueden encontrarse distintas combinaciones de las formas de servidumbre de los campesinos respecto a los propietarios de la tierra.
También existe, y sobre todo ha existido, un modelo de estructura agraria basado en la existencia de tierras de titularidad diversa (comunales, de casas reales o titularidad no bien determinada) que han podido ser utilizadas por . los campesinos de manera tal que, sin ser dueños de ellas, han podido aprovecharse de ellas por diversos procedimientos para vivir
SOCIEDAD Y poLtncA
de los frutos de su explotación. Ello no suponía relaciones de servidumbre respecto a los titulares de la tierra.
El «latifundio» constituye otro modelo de estructura agraria, caracterizado por la existencia de grandes propiedades (por lo general no tan grandes como las haciendas) de titularidad privada que se explotan mediante la utilización más o menos intensa de trabajo asalariado mayoritariamente eventual. Una forma extrema de este modelo es la agricultura de plantación, en la que la explotación del latifundio se orienta hacia el monocultivo de un producto destinado a la exportación para atender la demanda del mismo en el mercado internacional. Tal explotación se realiza generalmente por compañías extranjeras, solas o en colaboración con otras nacionales, m~iante los procedimientos más intensivos que -permite la tecnología y aprovechando los bajos costes de la fuerza de trabajo de los países en los que suelen instalarse. Este tipo de estructura agraria conlleva en ambos casos la presencia de gran cantidad de trabajadores sin tierra, jornaleros, que constituyen la reserva de fuerza de trabajo necesaria para estas explotaciones.
Puede hablarse, por último, de una estructura agraria denominada «agricultura familiar», basada en explotaciones de superficie pequeña y mediana que pueden ser explotadas con el trabajo que aporte una familia, aunque ocasionalmente puedan necesitar mano de obra asalariada. Se caracteriza esta estructura por la extensión generalizada de la pequeña propiedad, la inexistencia de relaciones de servidumbre internas y la práctica inexistencia también de trabajadores sin tierra. Produce comunidades relativamente homogéneas que, no obstante, no están absolutamente exentas de diferenciación ni de relaciones de dependencia, ya que, dentro de la agricultura familiar los distintos tamaños de las explotaciones y la distinta evolución de las familias en tomo a ellas producen jerarquizaciones y asimetrías. Son éstas de naturaleza e intensidad diferente de las que se producen entre propietarios y jornaleros, por ejemplo, en las zonas de latifundio.
Cada una de estas estructuras agrarias, cuya tipología no he pretendido exponer aquí exhaustivamente, conformaría la base material de la sociedad rural según que su presencia sea mayor o menor. En efecto, el poder y el conflicto dependerán de la forma de apropiación de la tierra y de las relaciones que se establezcan entre propietarios, campesinos y jornaleros. Asimismo, dichas estructuras generan diferentes culturas y establecen las bases materiales para el arraigo de diferentes ideologías en función de la posición que los distintos grupos ocupan dentro de ellas. En las áreas de latifundio, el conflicto entre propietarios y jornaleros ha sido endémico por la reivindicación de la propiedad de la tierra y la mejora de las con
,.dfciones de trabajo. Algo similar ha sucedido en las áreas de haciendas y' lntaciones. En todas ellas, las ideologías revolucionarias o de reformis
radical han encontrado audiencia entre los grupos más desfavorecidos de la estructura social. Sin embargo, en las zonas de agricultura
los conflictos de clase internos han sido siempre mucho menores bien han predominado en ellas actitudes defensoras del orden es
205 ESPANA204
tablecido, la propiedad, la tradición y los valores del qabajo, la austeridad y el ahorro. En esta última, los conflictos internos surgen más en el ámbito de las relaciones interpersonales Y microsociales, aunque también ha sido y son frecuentes los conflictos con el <<resto de la sociédad».
La articulación política de las relaciones entre la sociedad rural y el resto está conectada con los modelos ánteriores. En áreas de haciendas, plantaciones y latifundios, el poder lo detentan los propietarios de la tierra, que a su vez, suelen integrarse en la clase dominante nacional. El poder central está así fácilmente representado en las zonas rurales a través de esta clase privilegiada, que lo ejerce directamente o mediante sus clases locales de servicio. En las zonas de agricultura familiar esta conexión es más compleja. Solía ejercerse por medio de notables, caciques o instituciones de intermediación como la iglesia o partidos políticos agraristas. La evolución de la Sociedad rural en los países desarrollados ha alterado estos medios de articuIªción sustituyéndolas parcialmente por otras nuevas: sindicatos, partidos poJíticos, organizaciones profesionales agrarias y asociaciones de cooperativas, que han racionalizado y modemizado tales relaciones.
Los efectos que la estructura de la propiedad tiene sobre la sociedad rural están mediatizados por las orientaciones productivas en el uso de los recursos agrarios, la tecnología empleada en la producción y transformación de los productos y el grado en que tales producciones se destinan a satisfacer los mercados nacionales o extranjeros o bien al autoconsumo de la sociedad rural. La creación de empleo y riqueza, la irmovación tecnológica y el cambio social en las zonas rurales están asociados a estas variables. También están mediatizados por las evolución del resto de la sociedad y de las relaciones entre ambas. En este sentido, el crecimiento de la demanda de trabajo de otros sectores, los cambios en las pautas de consumo de las zonas urbanas, las necesidades de transformación de productos agrarios para hacerlos más fácilmente asequibles a los consumidores, entre otras, han afectado a algunas de las variables, que junto a la estructura de la propiedad, determinan la estructura de la sociedad rural. Todo ello se ha producido a través de un proceso cuyas líneas generales esbozamos a continuación.
El cambio en la sociedad rural
Las sociedades que hoy conocemos como industriales, avanzadas o próximas a serlo fueron, hasta no hace demasiado tiempo, sociedades rurales
. en el sentido más estricto. La actividad económica más importante fue la actividad agraria hasta que otros sectores económicos comenzaron a desarrollarse. A partir de ahí, las direcciones a través de las cuales se han producido los. cambios más importantes en la sociedad rural podrían resumirse así: primero, la disminución creciente de la población rural a causa del trasvase de fuerza de trabajo de la agricultura a las nuevas actividades económicas; segundo, como consecuencia de la reducción de la sociedad rural y de su pérdida de importancia económica, en comparación con otros sectores, disminuyó el peso específico de lo rural en el conjunto
SOCIEDAD Y POLÍTICA
. de la sociedad; y tercero, la sociedad rural ha ido pasando progresivamente de significar un modo de vida generalizado, a convertirse en una parte de la sociedad funcionalmente especializada en la producción de alimentos y ciertas materias primas para toda la sociedad. Esta especialización ha tenido lugar de acuerdo con la lógica del sistema económico dominante en cada sociedad. En el caso del capitalismo, mediante la incorporación de la agricultura y la sociedad rural al mercado y a la cultura compatible con el desarrollo del mismo.
A través· de todo ello, la sociedad rural· ha experimentado profundas transformaciones, cargadas de importantes costes sociales, económicos y políticos. La emigración ha supuesto un proceso de desmembración social notable de las comunidades rurales que han visto cómo ~Idían sus efectivos humanos y envejecían progresivamente los que qué<laban en ellas. La adaptación económica de la agricultura a las exigencias de una economía de mercado ha conllevado una crisis profunda de la agricultura tradicional, que era menos dependiente de influencias externas;. La necesidad de incremento de la productividad, para poder subsistir, ha obligado a cambios importantes en la forma de gestionar y organizar las explotaciones; particularmente, en lo que se refiere a la introducción de tecnología, tanto mecánica como biológica, y a la reorientación de los cultivos para atender demandas nuevas. Todo ello ha precisado cambios de mentalidad, mayor profesionalización y más capacidad de adaptación de los agricultores. Finalmente, la pérdida relativa de peso específico de la sociedad rural y la consiguiente pérdida de poder han obligado a sus grupos componentes a replantearse y reformular sus relaciones con el estado para la defensa de sus intereses.
En este complejo y difícil proceso de cambio, la iniciativa, por así decirlo, ha partido siempre de fuera. La sociedad rural se ha visto arrastrada por la evolución del resto de la sociedad y, en el caso de los países capitalistas por las exigencias del mantenimiento y expansión de la 16gica económica de la competencia, la eficacia y el beneficio. En este sentido, el proceso de. cambio puede calificarse de traumático, pues se ha hecho en casi todos los casos sin prestar demasiada atenci6n a las tensiones, desajustes y problemas que· ello ha creado en la sociedad rural. Ahora bien, como no podía permitirse tampoco una crisis tan profunda que impidiese a la sociedad rural cumplir con la función que le correspondía, este proceso de cambio ha tenido que ser, de una u otra manera, apoyado y amortiguado en algunos de sus efectos por la intervención de ayudas externas, principalmente del estado. Este soporte estatal para impulsar y facilitar el proceso de cambio y adaptación y para evitar, al mismo tiempo, una crisis de efectos perversos para el resto de la sociedad, ha sido una característica general e importante de este proceso.
Igual que en el resto de la sociedad, la innovación tecnológica ha sido de las causas principales de cambio en la sociedad rural. El incremen
de productividad ha sido posible en las últimas décadas gracias a ello. continuamos .asistiendo a su influencia con la aparición de nuevas
de intensificaci6n de la producción mediante la aplicación de nue
207 206 ESPAÑA
vas tecnologías (cultivos forzados bajo pláStico, cultivos hidropónicos, aplicaciones de la biotecnología) que tendrán efectos importantes en el uso del suelo, la organización de la actividad agrana y, en definitiva, en la sociedad rural. Además, el avance tecnológico en la conservación y transformación de los productos agrarios, está generando relaciones cada vez más estrechas entre las industrias alimentarias y los propios agricultores como productores de materias primas que aquéllas emplean. Estas relaciones se desarrollan en el sentido de aumentar la integración y la dependencia de la agricultura respecto al sistema industrial, dando lugar a lo que hoy se viene denominando sistema agroalimentario.
Un efecto importante de la innovación tecnológica ha sido el descenso en la necesidad de fuerza de trabajo en las explotaciones,;permitiendo que muchos ,agricultores asentados sobre estructuras de agricultura familiar puedan explotar sus fincas sin tener que ocupar en ello mas que una parte de su tiempo disponible para el trabajo. Ello les ha permitido, e incluso les ha obligado, cuando la renta de la explotación era inSuficiente por el escaso tamaño de la misma u otra razón, a buscar empleo en otros sectores, dedicándose sólo parcialmente a la agricultura en lo que se cOnoce como «agricultura a tiempo parcial».
Finalmente, el espacio rural empieza a dejar de ser de uso exclusivamente agrario. En las zonas rurales se instalan industrias, se desarrolla el turismo o se ocupan como áreas de primera o segunda residencia para personas procedentes de las ciudades. Se empieza a establecer, pues, una primera competencia por el uso del espacio, sobre todo en las zonas próximas a las ciudades o en las particularmente aptas para las instalaciones de ocio, turismo o cierto tipo de industrias. A su vez las comunidades rurales ven diversificadas sus ocupaciones con la aparición de estas nuevas actividades y la presencia en ellas de personas procedentes de otros ámbitos. También están cada vez más expuestas a la información y pautas culturales, que generadas en áreas urbanas, les llegan a través de los medios de comunicación. Por todo ello, las distancias y las diferencias que en otro tiempo pudieran haber existido entre la sociedad rural y el resto de la sociedad, van desapareciendo. Hasta el punto de que hoy sea pertinente interrogarse si continúa teniendo sentido, en los países donde estos cambios han sido más intensos, hablar de la sociedad rural en términos de su especificidad y de aquellas diferencias, o hay que empezar a considerarla como un ámbito no tan diferente de los otros, que participa como los demás de las características de la sociedad a la que pertenece.
Pese a todo lo anterior, subsisten problemas especificamente rurales en estos países avanzados. Existe una cantidad importante de zonas o comarcas que han ido quedando apartadas' de ese proceso de cambio y se ha.n ido convirtiendo en áreas depritnidas con niveles de renta, servicios y oportunidades notablemente peores que las demás. En las zonas de lati .., fundio el problema del desempleo continúa siendo endémico. En zonas agricultura familiar muchas explotaciones, por su escaso tamaño o por deficientes condiciones agroclimáticas, están gravemente amenazadas en subsistencia porque la renta que generan es insuficiente para sostener.,~
SOCIEDAD Y POLíTICA
sus propietarios y a sus fámilias. Además, una parte importante de la población (casi el 50 por 100 en la Comunidad Económica Europea) reside todavia en zonas rurales que aún no disponen del mismo nivel de servicios y oportunidades que el que existe en las ciudades. Todo ello constituye la otra cara del profundo cambio experimentado por las sociedades rurales.
* * *
Analizaremos la sociedad rural española siguiendo, en lineas generales el hilo conductor recién expuesto. En el caso español se ha producido un cambio similar al descrito con. la particularidad de que ha tenido lugar con relativa celeridad. Ello ha provocado desajustes y costes sociales y económicos adicionales. La urgencia y la fuerza del cambio, junto a la dirección política del mismo, han' ,hecho que algunos problemas estructurales históricos de la sociedad rural, española hayan quedado sin resolver. Al tnisrno tiempo, pese al esfuerzo de adaptación que ha realizado, muchos de los beneficios que podrían haberse obtenido de tal esfuerzo no se han recogido. De ello se han aprovechado otros países más capaces de hacerlo aumentando la dependencia que la agricultura española tiene de ellos en aspectos tecnológicos, industriales y de acceso y control de los mercados. Como veremos en lo que sigue, tal vez se partía de un nivel demasiado bajo y haya sido difícil afrontar todos los problemas en tan poco tiempo.
2. EL ESPACIO RURAL
El espacio sobre el que se 'asienta la sociedad rural éspañola es enormemente diverso debido a las características tan distintas que de unas zonas a otras presentan el clima, los suelos y el relieve. Ello ha generado muy diferentes agriculturas, esto es, diferentes especializaciones productivas con la diversidad que ello implica desde el punto de vista de la organización del trabajo, el empleo de tecnología, la riqueza que es posible obtener de la actividad agraria y la organización social que de todo ello emerge. Esta pluriformidad de la agricultura se ha visto acentuada, en el ' español, por las diferencias también profundas entre las estructuras
propiedad de la tierra que existen. Diferencias producidas por el prohistórico a través del que ha tenido lugar la apropiación del suelo,
hablaré más adelante. el punto de vista climático España se caracteriza por el desigual
estacional de las precipitaciones, con una sequía estival pronunciasu vez, dentro de la Península las desigualdades pluviométricas son
acusadas. En Galicia y la cornisa cantábrica las precipitaciones estar por encima de los 1.000 milímetros anuales, mientras que en
oscilan en torno a los 200-300 tnilfmetros e incluso menos. Entre extremos varia la pluviometría del resto de las zonas, que suele ser
en partes de los valles del Ebro, Duero y Guadalquivir y más dos mesetas centrales. La escasez de lluvias limita la capacidad del suelo y el tipo de cultivos que pueden desarrollarse. En
209 208 ESPAÑA
este sentido la mayor parte del territorio experimenta déficits hídrlcos que sólo pueden compensarse mediante los regadíos si se quieren díversificar los cultivos y aumentar los rendimientos. Por ello, el desarrollo de las zonas regadas ha sido siempre una cuestión capital para la agricultura y la sociedad rural española.
Las temperaturas constituyen otro factor limitante de la producción agraria que se presenta también de forma muy diversa. Mientras que en las zonas litorales, tanto del norte como del sur y levante las mínimas de los meses de enero y febrero pueden oscilar en tomo a los 5 ó 7°, en las zonas del interior, especialmente las dos mesetas, se sitúan en 1 ó 20 bajo cero. Estas diferencias generan yentajas comparativas distintas a favor de las zonas con temperaturas más'isuaves y poco riesgo de heladas para el desarrollo de una agricultura más diversificada e intensiva, que pueda desarrollar producciones de frutas- y hortalizas en momentos en que no es posible hacerlo en las demás zonas por limitaciones de temperatura. Estas producciones «fuera de temporadi:l» adquieren precios notablemente más altos en los mercados nacionales e internacionales. Gracias a estas ventajas climáticas, apoyadas por el uso de tecnologías cada vez más sofistica~ das, han surgido focos de agricultura intensiva muy importantes en la costa atlántica y mediterránea, de los que suelen citarse la producción de fresas en Huelva, de hortalizas y frutas subtropicales en el litoral mediterráneo de Almería y Granada y de plátano y algunas hortalizas en Canarias.
La orografía de la Península también ha influido mucho en la conformación de las distintas agriculturas españolas. El nuestro es un país muy accidentado, como machaconamente se nos ha venido enseñando desde la educación primaria. El 18 por 100 de la superficie se sitúa por encima de los 1.000 metros de altitud y el 56 por 100 por encima de los 600 metros, cotas que imponen restricciones importantes al desarrollo de la agricultura. A su vez, abundan las pendientes elevadas que también limitan los cultivos y su mecanización. Sólo un 12 por 100 de la superficie tiene pendientes inferiores al 5 por 100. Todo ello hace que las tierras cultivables ocupen sólo un 40 por 100 del total de la superficie del país. Esta proporción varía notablemente de unas comunidades autónomas a otras como puede verse en el cuadro 1.
La variabilidad en los parámetros que caracteriza el medio físico han producido una apreciable especialización productiva de las distintas partes del territorio. Así, en la comísa cantábrica y Galicia, con precipitaciones abundantes y orografía muy irregular, las tierras cultivables son escasas en comparación con los prados y pastos naturales, por lo que se ha desarrollado más la ganadería que la agricultura. En Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco está el 40 por 100 de todo el ganado bovino del país. Esta dedicación se extiende al resto de la franja norte de la Península (norte de Castilla-León, Navarra, Huesca, Lérida y Tarragona) aunque menos intensamente. Entre todas las anteriores se concentra el 55 por 100 de la cabaña bovina. Consecuentemente abundan los cultivos forrajeros. Más del 50 por 100 del total nacional de esos cultivos están en esas zonas. Sólo
SOCIEDAD Y POLmCA
CuADRO l.-Superficie t(Jtal (ST) en miles de Ha. y superficie labrada (SL), superficie agrícola utilizada (SAU) y superficie no labrada (SNL). (En porcentaje de la superficie total, por Comunidades Autónomas. 1982)
i i I i Coollllildades .utóno.... ST SL SAU SNL
Ga\icia ............. o •••••••••••••••• 2.241,9 15 29 85 P. de Asturias ...................... . 811,1 4 43 96 Cantabria ........................... . 471,3 2 39 98 País Vasco ......................... . 591,8 15 33 85 Navarra ............................ . 966,8 35 63 65 La Rioja ........................... . 453,3 35 42 65 Aragón ............................. . 4.429,2 44 49 56 Catlllúña •.......•..••.........••.•.. Bal~es ............................ .
2.562,9 409,2
36 57
42 58
64 43
Castilla-León .. ~ .................... . Madrid ............................. .
8.657,8 627,9
45 41
60 55
55 59
Castilla-La Mancha ................. . 7.210,9 52 57 48 C. V-áIenciana ...................... . 1.801,5 40 42 60 Murcia ............................. . 910,1 62 63 38 Extremadura ...•............•....... Andalucía ........................... .
3.753,5 7.966,7
34 45
73 54
66 55
Canarias .....•.....•................. 627,9 41 55 59 FuENTE: INE. Censo Agrario, 1982.
4 Galicia concentra más de la mitad del maíz forrajero, las praderas polifitas y algunos otros cultivos forrajeros. Aunque la agricultura en todas estas zonas tiene escaso desarrollo por -las limitaciones citadas, pueden encontrarse en ellas producciones muy variadas pero que en volumen tienen muy poco peso en el conjunto de la producción nacional, exceptuando algún cultivo como la patata del que sólo Galicia, produce en torno al 30 por 100 de la producción nacional.
Las dos Castitlas han desarrollado una agricultura totalmente diferente si se exceptúa la zona norte antes citada. Abundan los cultivos extensivos fácilmente mecanizables de secano y de regadío en los valles del Duero y Tajo.
Como puede verse en el cuadro 2, los cultivos extensivos son importantes en ambas comunidades, aunque con diferencias entre una y otra. Todos son cultivos de secano excepto la remolacha azucarera que se siembra en la cuenca del Duero. Los cultivos de secano debido a las limitaciones de suelo yagua tienen rendimientos bajos. El rendimiento medio del trigo
CuADRO 2.-Superficie de cultivos. (En porcentaje de la superficie total en España, 1986)
OdtiVosCom~.Autónomas t--T-rigo-'-i"t--.~Cebada--·~'-~Ce~n-.~-r;cinolacM I Girasol
, Viña
Castilla-León ...•... ;... . 29 36 56 50 11 5 Castilla~~cha; .. , ... ;.. 16 23 14 6 32 48
Fu"""," lImmrW de EsúJdJ!¡tia> AgrarilJ, 1986. Ministerio de Agricultura.
211 210 ESP~A
\~11 1,(l~J 44'\1; fue, por ejemplo, en 1986 de 1.617 kg./Ha. ,en Castilla y ~n y de 1.226 kg.lHa.. en ~La Mancha, mientras en Alava fue de ~.'Mfkg./Ha. Y en Andalucía de ~.Ml kg./Ha., por citar dos ejemplos en aquellas limitaciones son menores. El ganado ovino constituye la producción ganadera más importante de ambas comunidades. Entre las dos concentran el 40 por 100 de la cabaña ovina total.
La agricultlffa intensiva dedicada sobre todo a la producción de hortalizas y frutas se concentra en otras zonas. El litoral mediterráneo (Valencia, Murcia, Cataluña) y un enclave'interior en el valle del Ebro (La Rioja y parte de Navarra), junto con una parte de Andalucía, de la que hablaremos más adelante, son las que concentran estas producciones. Navm;Pl, La Rioja, Cataluña, Valencia y Murcia que representan sólo el ~ por 100 de la superficie total labrada en España, concentran el 40 por lop del total de la superficie dedicada a hortalizas en regadío al aire libre. A su vez, Valencia, Murcia y Cataluña tienen el 47 por 100 de toda la superficie dedicada en España a frutales no cftricos y el 43 por 100 de la dedícada a cultivos de flores. Por último, la Comunidad Valenciana concentra el 68 por 100 de toda la producción de cftricos. En todas estas zonas la actividad agraria requiere mayor especialización profesional y ronoclmiento de la tecnología, es más intensiva en uso de mano de obra y exige capacidad organizativa para situar en los mercados productos perecederos con cierta rapidez. En todas ellas se ha desarrollado una industria de transformación que trata de alargar en el tiempo la oferta de esos productos que en fresco sólo puede hacerse en períodos muy limitados. También se ha desarrollado una cierta tradición exportadora. Todo ello implica la existencia de una sociedad rural más innovadora, capaz de adaptarse a las exigencias de integración en los mercados para subsistir.
Andalucfa es la región con la agricultura más diversificada y, en algunos aspectos más productiva, debido a su extensión y a las diferentes características agroclimáticas que existen dentro de ella. Andalucía cuenta con una extensa zona de sierra apta para el desarrollo de la ganadería. Un valle interior, el del Guadalquivir, de suelos feraces, pluviometría regular y buenas condiciones de temperatura, en el que puede producirse casi de todo. También cuenta con una franja importante de litoral en la que es posible la horticultura para producciones fuera de temporada y la producción de algunos cultivos subtropicales: aguacate, chirimoya, caña de azúcar, piña.
Pese a estas posibilidades, lo que ha tenido allí mayor desarrollo histórico ha sido la agricultura extensiva. Andalucía produjo en 1986- el 3S por 100 de todo el trigo, el 32 por 100 de toda la remolacha, el 57 por 100 de todo el girasol y prácticamente todo el algodón producidos en España, una gran parte de todo ello en el valle del Guadalquivir. Tambi6n tiene el 60 por 100 de todo el olivar dedicado a transformación en y el 53 por 100 del dedicado a aceituna de mesa. Pese a su escaso rrollo en comparación con la potencialidad productiva, los cultivos sivos de frutas y hortalizas son importantes. En Andalucía se cultiva 01 por 100 del total de la superficie nacional dedicada a hortalizas en al aire libre y el 66 por 100 de la dedicada a cultivos protegidos
SOCIEDAD Y POLÍTICA
todas en Almería). También el 16 por 100 de la superficie de cítricos, el 19 por 100 de la de frutáIes y el 23 por 100 de la de flores. De manera que por estas magnitudes Andalucía podría sumarse a las zonas antes citadas de dedicación a la hortofruticultura.
En Andalucía puede encontrarse, pues, a la vez una agricultura tradicional basada en los cultivos extensivos y una agricultura intensiva (a veces altamente innovadora) cuyas producciones alcanzan ya un valor económico que supera a las primeras. Para dar un ejemplo orientativo, el valor de la producción de las aproximadamente 15.000 Ha. de cultivo bajo plástico en Almería puede equivaler, sin pretensiones de exactitud, al valor de la producción de 600.000 Ha. de trigo. Ello indica la impQrtancia de este tipo de producciones. No obstante hay que '~ñalar, que su expansión no es fácil ya que la capacidad de absorción de Íos mercados y la competencia de otros países productores ribereños del mediterráneo la limitan.
Este espacio, a la vez diversificado y especializado, se hace más complejo cuando se observa con perspectiva d~t!lllada. El espacio rural se encuentra relativamente especializado en lo que se refiere a las macromaguitudes de las producciones agrarias nacionales. Cada Zona según sus condiciones agroclimáticas ha ido consolidando y desarrollando los cultivos mejor adaptados a ellas. Pero el uso productivo del suelo no es sólo un asunto de macromagnitudes. Es también un asunto relacionado con los problemas de subsistencia de las familias de campesinos y agricultores. En este sentido, ellos cultivan lo que pueden, necesitan y saben cultivar, sin atender en ocasiones demasiado a criterios- de eficiencia técnica o económica. Por eso pueden encontrarse todavia en las explotaciones cultivos de rentabilidad dudosa y usos del suelo que tienen que ver más con las necesidades de consumo de las familias que con cualquier otro razonamiento. Bien es cierto que la incorporación de la agricultura al sistema capitalista ha expandido entre sns protagonistas el uso de criterios de eficiencia. Pero a veces es imposible llevarlos a la práctica porque los recursos naturales y económicos de que disponen no lo permiten. Ante esto, la ~lución es continuar coII).o sea con las explotaciones o abandonarlas si bay oportunidad para ello, que no es fácil cuando se tiene cierta edad, no
sabe otra coSa o simplemente no existe tal oportunidad. Por hacer eso el paisaje rural puede observarse todavía junto a la especialización
Oductiva la diversidad de producciones que garantizan mejor las fuentes inscresos y, en todo caso, el autoconsumo de las familias. Sin duda esta
ha sido una estrategia más del pasado que del presente, que ha al paisaje rural esa diversidad que contrasta, aunque cada vez me
la homogeneidad que la especializaciÓn impone al paisaje.
a continuación de analizar cuál es el volumen qe la población se distribuye por el espacio antes descrito, con las limitacio
según expuse en la introducción hay para ello. Una primera apro
213 212 ESPAÑA
ximBción puede realizarse a través de la distinción entre la población que vive en capitales de provincia y la que vive en las provincias excluida la capital. Por supuesto que no se trata de una medida estricta de la pOblación rural, ya que algunas capitales pueden considerarse rurales desde un punto. de vista cultural y, a su vez, existen muchos pueblos y ciudades en las provincias españolas que por su tamaño y actividad han de considerarse urbanos. Pese a ello, se trata de un dato que aporta cierta información sobre la distinción rural-urbano. Como puede verse (cuadro 3) en '1981 casi uno de cada tres españoles vivía en las capitales de provincia mientras dos de cada tres lo hacían fuera de ellas. La evolución ha sido importante en los últimos decenios en lo que se refiere al aumento y disminución de la población que vive en los lugares anteriores respectivamente.
CuADRO 3.-Población censal de hecho distribuida en capitales de provincia y en provincias (excluida Úl capital).
(Números absolutos en miles de habit~tes y porcentaje. 1950-81)
Población.que vive en capitales de prOVInCia ................
Población que vive en provincia excluida la capital ..........
1950 1960 1970 1981
7.693,4 9.370,2 12.091,1 13.912,5 21,5 % 30,8 % 35,7% 36,9 %
20.283,3 21.283,3 21.732,8 23.704,4 72,5 % % 64,3 % 63,1 %
Fua<n;;: AnuariD Esmdfstico. 1987.
Una aproximación más precisa puede hacerse estimando la población que vive en municipios a partir de determinado tamaño. Así del cuadro 4 puede deducirse que la población que vive en municipios con menos de 10.000 habitantes, que puede considerarse rural con pocas excepciones, representaba en 1950 el 48. por 100 y en 1981 el 26 por 100 del total nacional. Por encima de este tamaño pueden caber dudas acerca del carácter urbano o rural de la población. Tomando los datos publicados por el Anuario Estadístico de la ONU para 1980, la población rural española se estimaba en 16.298.000 habitantes, casi igual que la que en la misma fecha vivía en municipios con menos de 30.000 habitantes.
CuADRO 4.-Población censal de hecho distribuida por municipios clasificados por el número de sus habitantes.
(En miles de habitantes 1950-81)
1950 1970 19811960Municipios
10.114,713.473,1 13.219,1 10.580,1Menos de 10.000 .............. 3.360,7 3.783,1 3.954,73.410,4De 10. a 20.000 ...............
1.927,2 2.325,21.444,7 1.805,2·De 20 a 30.000 ............... 5.488,33.096,9 3.665,1 4.376,3De 30 a 100.000 ............ , .
15.863;36.740,4 8.483,1 12.489,4Más de 100.000 .................' - ,
FUENTE; !NE. A_rio Estadittico. 1987.
SOCffiDAD y POLÍTICA
CuADRO 5.-Población urbana y rural en algunos paises. (En porcentaje 1980)
Pafses Población urbana Población 'rural
Estados Uuidos ............ .... ........ ....... 78 22 México ........................................ 64 36 Francia ........................................ 77 23 Grecia ........................................ 55 45 España ........................................ 56 44 Italía .......................................... 59 41 India .......................................... 21 79 Reino Uuido .................................. 83 17
Fua<n;;: ONU, A~ Estadirtico, 1980. ll.erogido en Anuario de Est_. Agrorio, 1986. Ministerio de Agrí<1dtura. Pescl y Alimentación~
En España existían en 1981 5.893 municipios con menos de 2.000 habitantes y 7.481 con menos de 10.000, lo que representaba el 73 y el 93 por 100 respectivamente del total de los municipios españoles. Esto puede ilustrar el grado de dispersión de una parte importante de la población rural en núcleos pequeños .de población, con las implicaciones que ello tiene en la dificultad de acceso a determinados servicios o para su instalación en esos municipios.
Las distintas zonas se hallan desigualmente pobladas y también gravita sobre ellas un volwnen de población activa agraria diferente. La población activa agraria en España descendió notablemente desde 1950. En 1986 había 1.894.100 activos en el sector agrario frente a los 5.237.200 que había en 1950. Pese a este descenso, la población activa agraria en España es comparativamente más alta que en el resto de los países de la CEE, exceptuando Grecia, Portugal e Irlanda, como puede verse en los cuadros 6 y 7.
CuADRO 6.-Población activa agraria en miles de personas. (En porcentaje de la población activa total. 1950-81)
1950 i9i.io 1970 1981
..p.•... O.. '.b.... I.aCl....ó.~ac.tiva a.graria.;.•.... :..... ' ...1 5.237,2fpr@taJede lapoblaClÓli . tiyatÓtal. ....... , .. ,.. ..... .48,5
4.672,3
39,5
2.916,5
24,5
1.842,2.
14;4
FUENnl; A_o de Estadlslka AgrDrio, 1986. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.
CuADRO: 7.-Población activa agraria de algunos paises. (En porcentaje de la población activa total, 1985)
Pals.. Población activa agraria 11 Paises Población activa agraiÍa
Estados Unidos .. . México ........... . Alemania ......... . Dinamarca ....... . Francia ........... .
3 33 5 6 7
Grecia .......... .. Irlanda .......... .. Italia ............. . Países Bajos .... ..
. Portugal ......... .
26 15 9 5
23
FuENTE: AnwlriO de E.stadlsdca AgrarúJ, 198« Ministerio dé AgriCUltura. Pesca y Alimentación.
215 214 ESPAÑA
La población activa agraria en las distintas comunidades autónomas, puede verse en cuadro 8, en el que resalta lo elevado de la misma en algunas de ellas que coinciden con las menos industrializadas y de menor nivel de desarrollo.
CUADRO 8.-Población activa agraria en números absolutos. (En porcentaje de la población activa total, por Comunidades
Autónomas. 1986)
FIJE>o'E: lNE. Ea<;ucsta de Población A<ti... """"0 trimenre 1986.
Los datos anteriores sobre la población activa agraria pueden completarse analizando las categorias socioprofesionales que la integran. Según el Censo Agrario de 1982, había en España 2.342.926 empresarios agrarios de los cuales 566.000 tenían su activiQad principal fuera del sector agrario y 601.062 tenían más de sesenta y cinco años, es decir, estarian, en principio, jubilados. El número de empresarios activos con dedicación principal a la agricultura es aproximadamente de unos 800.000. El 53 por 100 de todos los empresarios censados tenían más de cincuenta y cinro años y sólo el 8 por 100 menos de veinticinco, lo que da una idea del envejecimiento de este grupo. Desde el punto de vista de los estudios realizados, como puede verse en el cuadro 9, la proporción de empresarios, con menos de 20 Has. analfabetos o sin estudios es muy alta, aumentando el nivel de estudios a medida que aumenta el tamaño de las explotaciones.
La estimación del número real de trabajadores asalariados no es problema sencillo. Es sobradamente conocida la dificultad que para ello plantea el que muchos activos residentes en zonas rurales se inscriban como trabajadores agrarios en las oficinas de empleo, más por la ausencia de empleos en otros sectores que por el hecho de ser efectivamente tales. La cifra de trabajadores por cuenta ajena afiliados al régimen especial agrario
SOCIEDAD Y POLÍTICA
CUADRO 9.-Empresarios agrarios, según nivel de estudios realizados y tamaño de sus explotaciones. (En porcentaje,1982)
Tamaño de las e.p1ot3cio.es Analfabetos y sin estudios
Primarios Medios y Superiore$ Total
<20 Ha. ................ 2()...50 Ha. ........... 50-150 Ha.......... >50 Ha........... ~
69 52 41 30
27 40 43 31
4 8 16 39
100 100 100 100
FoE!<fE: lNE. Censo Agrario. 1982.
de la Seguridad Social era de 880.973 en 1976 y 883.229 en 1988. Ello representa más del 40 por 100 de toda la población agraria. Muy probablemente estas cifras sean, desde el punto de vista estrictamente ocupacional, más altas de las reales por las razones expuestas antes.
En 1988 el número medio de asalariados ocupados fue de 468.200. Según la Encuesta de Población Activa la tasa de paro en la agricultura fue en el mismo año del 13,0 por 100 y sólo el 6 por 100--en cifras de paro registrado. De ser cierta la cifra de trabajadores asalariados citada en el párrafo anterior, la tasa de paro estaría en tomo al 22 por 100, más próxima a la media nacional. Pese a las dificultades para disponer de cifras exactas, lo importante es señalar que en la agricultura española el trabajo asalariado es muy importante, sobre todo en la mitad sur y levante, como puede verse en el mapa adjunto, lo que indica la importancia que tiene
MEDIA ESPAIÍIOLA: 36.3 .~ ~ /JI
9 28.0
, 41.1 "
••-t'" ) FuE'NTE: E. Amalte, Modos de producción en la agricultura española, Madrid: MWsterio de AgricultuIa~ Pé$Ca y Ali~
mentaci6n, 1985.
---
217 216 ESPAÑA
la explotación agraria capitalista no familiar. Sólo en Andalucía y Enremadura hubo en 1988 unos 250.000 trabajadores eventuales agrícolas acogidos al subsidio de desempleo, subsidio que sólo es. aplicable a estas regiones.
Respecto al envejecimiento del conjunto de la población (empresarios y trabajadores), la estructura por edades que puede verse en el cuadro 10, comparada con la misma estructura para el conjunto de la población activa española, pone de manifiesto que esta situación no sólo afecta a los empresarios, como vimos antes, sino a toda la población activa agraria.
CuADRO 10.-Población activa agraria (PAA) y población tgtiva total (PAT), por edades. (En porcentaje 1986) .
, .;~'~
~AA" •. :;; .. . l'AT ......... ~"
.Edades
~á"9· aD;os.->,
18,7 ..• ).8;4;
i'uE>m's: • I.J> Agr:í<ultma, la Pesca y la AJimentación en 1988. Ministerio de Agri<:uIturo. Pesca Y Alimenl8áón. •• INE~ Encuesta de Pobladón Activa. roa.rto trimcstn: 1986.
En resumen, la población rural y la población activa agraria han experimentado un descenso importante en los últimos treinta años, efecto del proceso de cambio antes esbozado, lo que ha repercutido a su vez en el envejecimiento de la misma y en el abandono de pequeños núcleos de población que han ido quedando sin pobladores. Pese a ello, España tiene aún una población activa agraria mayor que la de los paises más desarrollados de la CEE. Dentro de ella, coexisten propietarios y trabajadores sin tierra, siendo estos últimos una parte numéricamente más importante, que representa cerca del 45 por 100 de la población, la mayoría de los cuales lo son en régimen eventual.
4. LA DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
La distribución de la propiedad de la tierra es, sin duda, una de las variables de mayor peso en la estructura de la sociedad rural. De ella depende la distribución de la riqueza, la desigualdad y la formación de las clases sociales. La primera observación general que sobre esto puede hacerse en España, es que se trata de una distribución muy desigual de unas regiones a otras. A grandes rasgos en la mitad norte peninsular (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y parte de Castilla-León y Levante predominan las pequeñas y medianas explotaciones, mientras que en la mitad sur (Castilla~La-Mancha, Enremadura y Andalucia) la propiedad de la tierra está marcadamente concentrada. Esto no significa que .no existan grandes propiedades en el norte ni pequeñas en el sur, sino que
SOCIEDAD Y POLÍTICA
el tipo de explotación que predomina y caracteriza a la estructura agraria en cada caso es del tamaño citado.
Una idea de estas diferencias la puede dar el indicador que mide la superficie agrícola utilizada (SAU) media que tiene una explotación en cada comunidad autónoma. (La superficie agrícola utilizada es el conjunto de tierra labrada, praderas permanentes, pastos y tierras dedicadas a cultivos permanentes.) Como puede verse en el cuadro H, esta cifra es, según los casos, entre tres y cuatro veces menor en el norte que en el sur. Las diferencias son aún mayores si el indicador se refiere a la superficie labrada, tierras dedicadas al cultivo propiamente dicho de herbáceos o leñosos, incluidos los barbechos y excluidos los prados y pastizales, como puede verse en el mismo cuadrQ.
CuADRO H.-Extensión media por explotación en Ha. de las superficies total (SMT), labradá (SML), agrícola utilizada (SMAU) y no labrada
(SMNL), por Comunidades Autónomas. 1982 " _.
Comunidad.. autónomas SMT SMI. SMAU SMNL
Galicia .............................. 6,2 1,0 1,9 5,8 P. de Asturias ....................... 10,8 0,6 4,9 10,8 Cantabria ............................ 13,5 0,5 5,6 13,7 País Vasco .......................... 14,6 3,1 5,6 14,0 Navarra .............................. 23,1 9,2 12,9 38,5 La Rioja ............................ 15,9 5,9 7,1 28,0 Aragón .............................. 38,3 17,4 19,3 54,1 Cataluña ............................ 20,3 8,2 9,4 27,8 Baleares ............................. 14,8 8,7 8,8 16,8 Castilla-León ........................ 31,9 17,4 20,8 25,9 Madrid .............................. 25,5 13,7 16,8 27,4 Castilla-La Mancha .................. 32,6 19,3 20,4 37,9 C. Valenciana ....................... 6,1 .2,5 2,7 15,2 Murcia .............................. 11,1 7,0 7,1 30,0
• 12,3Extremadúra ........................ 33,3 25,0 50,3 Andalucia ........................... 19,3 9,2 10,9 44,5 Canaria_~ .••.~ ..•..........• 5,9 1,1 1,4 8,7
FuE>rrE: ¡NE, Censo AJ!llIlÍO, 1982.
Otro indicador que pone de manifiesto estas diferencias es la distribución porcentual de las explotaciones según su tamaño, que puede verse en el cuadro 12. Si se comparan los porcentajes de explotaciones pequeñas « 5 Ha. y entre 5 y 20 Ha.), medianas (entre 20 y 50 Ha.) y grandes (> de 150 Ha.) de las distintas comunidades autónomas pueden confirmarse tales diferencias.
Esta desigualdad en la distribución de la propiedad tiene en España un origen histórico cuyos hitos principales fueron la reconquista y posterior repoblación de las tierras arrebatadas al control musulmán durante los siglos x· al xv y más tarde, la desamortización que tuvo lugar durante el siglo XIX. La reconquista de territorios ocupados por los sarracenos era en unos casos seguida de repoblaciones para asentar nuevos colonos y
218 219 ESPAÑA
CuADRO 12.1.-Explotaciones distribuidas según su superficie total. (En porcentaje del número total de explotaciones, por Comunidades
. Autónomas. 1982)
Supcdiáe: (!h.)
O:ím~.'~ SQ,15O , 1502O--SO6-20
Gáijcia .......: •. , ............ . p. de A:s.turias ............ .. CaUtabria, •...'.............. . PaísVa:sCo ........ , ....... .. Na'vanÍ!. .. , .. .. La,Rioja ., .................. .
~j:a·::::::::::::~:::::::Qal~ei; ... ,. . Oistiíill·~n ........• :...... . Ma#rid~y .. ,.; .:.:.~-" ... ; Oistilla-I,a,Mancha ........ . C.ValeIlciru;lll Mutéia .. ;'.',.;'............. ;;
~~~au:..: :::: ::: :::~:::: Cllliarias '"'.' .. ; ...... ; ...... .
75,7 67,9 66,7 52,0
57,6:: 68,~t-: 4O;0':i5!-:¡ 49,/1,
~~¡t1~56t"'~4s:s',:i1' '85,2 75,9 54,5 66,4 90,1,
21,2 2,3 28,9 2,2 30,5 1,6. 35,9 8;8 26,5 9;7 23,4 5,7 34,6 13,9 33,1 10,7 26,7 7,8
.33,7 15,5 9,5 '.25;8
32,1 12,5 11,9 1,7 15,6 4,9 27,8 .8,5 22,4 6,0 7,6 1,4
0;40,4 0,30,5 1,00;4 1,12,1 1,8.4;4
1,4 O,~ 3,28,3 1,84,7 1,64,22,97,9
5,5 '3,0 3,46~5 0;40,7
' 1,02,6 4,7 4;4
1,93;3 0,6 0,4
Fu""",: !NE. Censo Aprlo. 1982.
consolidar la presencia de los vencedores. En otros casos, los pobladores que ya estaban antes de la conquista pudieron continuar manteniendo la estructura de la propiedad preexistente. El modelo de asentamientos que se siguió en el tercio norte peninsular (al norte del río Duero aproximadamente) estuvo basado en el reparto de pequeñas propiedades para las que había suficiente número de colonos. En la franja comprendida entre el Duero y el Tajo se siguió una pauta similar aunque aquí se mantuvo la población que ya ocupaba la zona. En el tercio sur de la Península se siguió una pauta diferente. La escasez de población para organizar asentamientos como en el norte y la expulsión de las gentes ya asentadas dejó grandes superficies cuyo destino final fue cederlas a las órdenes militares, la Iglesia y la nobleza que habían colaborado muy activamente en esta fase final de la reconquista. Las tierras conquistadas fueron repartidas en grandes lotes a aquellos beneficiarios, excepto en el reino de Granada que tras su conquista final en 1492, mantuvo la estructura minifundista de la época de dominación árabe.
También la repoblación siguió un modelo diferente bajo la Corona de Aragón en el levante peninsular. En este caso se respetaron los sistemas de explotación hortícola musulmanes y se permitió a gran parte de la población continuar trabajando la tierra. Incluso se permitió a las zonas reconquistadas mantener un sistema de autogobierno, al modo del que caracterizaba las relaciones entre Aragón y Cataluña.
SOCIEDAD Y POLÍTICA
Esta estructura de la propiedad heredada de la reconquista se mantuvo con pocas variaciones sustanciales hasta el siglo XIX. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, los problemas que empezaban a presentarse para que la agricultura fuese capaz de suministrar alimentos suficientes a toda la población, impulsaron a la minoria ilustrada a plantear la necesidad de una reforma de las estructuras agrarias que culminaría con la desamortización. La desamortización constituyó un conjunto de medidas tendentes a poner en producción tierras no cultivadas por pertenecer a «manos muertas» (Iglesia, órdenes militares, fundaciones, conventos) o a privatizar otras de pertenencia municipal o comunal, para incorporarlas a la producción de alimentos para el mercado, sustrayéndolas al aprovechamiento popular para el autoconsumo al que venían siendo dedicadas. Todo este pr()~ ceso hay que enmarcarlo en una transformación más amplia que afectaé'a la. sociedad y a la economía españolas durante el siglo XIX como fue la revolución burguesa, sobre cuya ocurrencia estricta no existe aún acuerdo completo entre los historiadores. Con independencia de esto, con el pro,,ceso desamortizador, las tierras de titularidad antes citada fueron declaradas bienes nacionales en sucesivas medidas legislativas y posteriormente vendidas en subasta públicas a quienes ofrecieron mejores condiciones de compra. De esta manera, una gran cantidad de tierras cambiaron de titularidad pasando a manos de una cIase terrateniente surgida en parte de este proceso. Como las tierras se transfirieron sin alterar el tamaño de las fincas, la estructura de la propiedad no cambió, limitándose los efectos del proceso al cambio de titularidad aludi(lo antes. Fue una oportunidad
CuADRO 12.2.--Superficie ocupada por las explotaciones según su tamaño. (En porcentaje de la superficie total, por Comunidades Autónomas. 1982)
Superficie (Ha.)
20·50 SQ,ISO ISO ,Comunidades aUlónomas
5 6-20
Galicia ...................... 18,3 31,3 P. de Asturias .............. 11,2 24,0 Cantabria ................... 9,0 19,7 País Vasco .................. 6,3 25,1
11,8Nava:r~ ................. : ... .- 4,2 La RioJa .................... Aragón ....................., Cataluña .................... Baleares .................... Castilla-León ................ Madrid ...................... Castilla-La Mancha ......... C. Valenciana ............... Murcia .; .. , ................. ExtremadUra ................ Andalucia ................... Canarias ....................-_._.. _.. __ .
FuElmI: !NE, Censo Aprlo, 1982.
6,8 14,2 2,2 9,4 4,9 16,4 7,4 17,5 2,5 11,2 3,7 10,0 2,9 10,0
17,1 17,6 7,8 13,6 3,1 8,1 5,9 11,2
14,8 _,-1~,5
10,1 5,6 34,5 5,5 3,9 55,3 3;1 2,8 65,3
17,4 11,0 40,0 13,0 15,2 55,~ 10,6 6,6 61,6 11,2 17,9 59,3 15,9 19,2 43,5 15,8 23,8 35,4 15,1 19,7 51,5 11,6 17,9 56,9 11,9 16,5 58,7 8,2 '9,2 48,0
13,6 18,8 46,1 7,9 . :\:2,0 69,0 9,5 14,1 59,3 6,8 8,1 58,7
221 220 ESPAÑA
histórica perdida para haber generado una esn:uctura de la propied3;d equilibrada sin las desigualdades citadas.
Durante la n República se intentó redistribuir la propiedad en las zonas latifundistas del sur, a través de la Ley de Reforma Agraria promulgada en septiembre de 1932. Con independencia de los problemas que esta ley presentaba para su aplicaci6n, los avatares del proceso político republicano en los que influyó mucho el problema de la Reforma Agraria, hicieron que este intento de redistribuci6n de la propiedad sólo quedara en conato.
Todo este proceso hist6rico es el que generó la desigualdad en la distribución de la propiedad que todavia persiste en España con las característiCas generales conocidas del minifundio en el norte y el latifundio en el SOr, a su vez, han condicionado a las comunidades rurales de cada zona¿c En ,el norte ha existido una sociedad rural integrada por pequeños y medianos propietarios, con muy escasa presencia de trabajadores sin tierra: Las comunidades rurales, pues, han tenido una estratificación social basadaen las diferencias en los tamaños y riqueza de las explotaciones, que no ha estado muy polarizada pues tales diferencias no son en términos generales muy grandes. Por el contrario, en el sur han coexixtido, en las comunidades rurales, grandes propietarios y trabajadores sin tierra dentro de un clima conflictivo propio de las sociedades de clases.
5. EsTRucruRA DE PRODUCCIÓN Y ESTRUCI'URA SOCIAL
Sobre esta estructura de la propiedad y con la influencia también de las condiciones agroclimáticas de cada zona se han ido consolidando en España diversos sistemas, o modos de organización, de la producción y del uso del suelo agrícola, que pueden agruparse en los siguientes tipos. La explotación capitalista surgida de la transformación de los latifundios en empresas agrarias modernas, basadas en el uso cada vez más intenso de capital y tecnología y orientadas completamente hacia la producción para los mercados. Son las explotaciones que por su tamaño requieren, además el empleo regular de mano de obra asalariada para la realización del trabajo. Existen sobre todo en la mitad sur de la Península, aunque puedan encontrarse casos similares en Castilla la Vieja, León y Aragón. Los latifundios tradicionales pudieron organizar su explotación, hasta la década de los cincuenta, mediante el uso intensivo de mano de obra asalariada, con escasa mecanización y poco uso de tecnología para la produc~ ción. Esto fue posible gracias a la existencia de abundante fuerza de tra~ajo disponible a bajos costes y al estado generalizado de subdesarrollo técnico de la agricultura espilñola. A partir de esa década se produjeron un conjunto de cambios que alteraron la forma tradicional de explotación. La subida de los salarios, provocada por la. emigración y la generación de empleo en otros sectores, y la disponibilidad en el mercado de recursos técnicos (maquinaria, pesticidas, abonos) forzaron en estas explotaciones un cambio hacia el uso creciente de esos recursos y decreciente de mano de obra, con el consiguiente aumento de la productividad de todos los
SOCIEDAD Y POLÍTICA
factores empleados, y el mantenimiento relativo del desempleo pese a la emigración de muchos jornaleros.
Este cambio en el uso de los factores de producción no ha ido acompañado, sin embargo, de cambios importantes en la orientación productiva. Han seguido manteniendo cultivos extensivos tradicionales y algunos nuevos facilmente mecanizables, en vez de introducirse progresivamente cultivos intensivos que ,generen más empleo. Por ejemplo, un 33 por 100 de todo el trigo sembrado se concentra en unas 14.000 explotaciones con más de 150 Ha., que representan s610 el 4 por 100 de todas las que lo siembran. Otras cifras parecidas podrían darse para la cebada, la remolacha o el girasol, según el censo agrario de 1982. Por ello el paro estacional entre los jornaleros continúa siendo un:. problema todavía sin resolver. Existen dudas razonables sobre la eficien'cia por parte de estos empresarios en el uso de los recursos naturales disponibles, que podrían emplear más intensamente. Precisamente esta impresión de que es posible aún intensificar la producción de algunas explotll.ciones capitalistas en el sur., es lo que ha motivado la promulgación reciente de una Ley de Reforma Agraria en Andalucia que pretende impulsarla. Ley que, por otra parte, aun tenía en 1989 perspectivas más que dudosas por los problemas políticos y jurídicos que entorpecen su aplicaci6n. Considerando que puede estimarse que estas explotaciones son las que tiene aproximadamente más de 150 Has., este tipo de agricultura puede estar integrado según el censo agrario de 1982 por 41.265 explotaciones que ocupan el 54 por 100 de la superficie total censada. De todas ellas, el 49 por 100 se concentran en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. Todas ellas no pueden considerarse como explotaciones capitalistas, pues bastantes ocupan suelos de sierras improductivas en cuya explotación no se ha producido el proceso de modernización antes citado.
El otro tipo que puede identificarse es de la explotación familiar, que se distingue por el empleo completo de la fuerza de trabajo del empresario, parcial de otros miembros de la familia y ocasional de trabajo asalariado. Se trata de explotaciones pequeñas y medianas, de hasta 50 Has. aproximadamente, si se trata de secano, y hasta 10 si se trata de regadío, como cifras orientativas. Es dificil, no obstante, aventurar qué tamaños corresponden con exactitud a este tipo, porque lo que determina la suficiencia o insuficiencia del trabajo familiar en la explotación no depende sólo de la superficie, sino también de las características agroclimáticas, instalación o no de riego y tipo de cultivos. Téngase en cuenta que. aproximadamente, una o dos hectáreas de cultivos hortícolas pueden absorber. el trabajo del jefe de explotación y de la ayuda familiar normal de que suele disponerse en estos casos, y que lo mismo sucedería en 10 Ha. de regadío o en 40 ó 50 de secano, con cultivos extensivos mecanizados.
Para áreas agro climáticas y de orientaciones productivas homogéneas, la posibilidad de que una explotaci6n familiar puede servir para mantener económicamente a una unidad familiar, depende ya casi exclusivamente de su tamaño. En este sentido, dentro de la agricultura familiar se encuentra un número considerable de explotaciones cuyo tamaño es insuficiente. Tampoco es fácil aventurar cuál pueda ser la superficie, mínima
223 ZZ2 ESPAÑA
para delimitar esa suficiencia o insuficiencia, pues las variaciones senan muy grandes de unas zonas a otras. También como cifras nuevamente orientativas para disponer de alguna referencia, recuérdese que en regadío esa superficie mínima puede oscilar entre 1 Ha. (incluso menos) y 10 Ha., según se trate de cultivos protegidos bajo plástico, se destinen a cultivos hortícolas, viñedo, frutales o a cultivos extensivos. En secano puede oscilar entre 20 y 50 Ha., según la pluviometria y la feracidad del suelo.
Si se tiene en cuenta la cifra de explotaciones que existen próximas o por debajo de estos tamaños, puede estimarse la cantidad de ellas que se encuentran en Jímite de la supervivencia. Según el Censo Agrario de 1982 habia en España alrededor de 2 millones de explotaciones con menos de 20 Ha. que representaban el 80 por 100 de! total de las explotaciones existentes y que sólo ocupaban el 18 por U~ de la superficie censada. Todas éstas no pueden considerarse por debajo o en el umbral de los Jímites mínimos, por lo dicho antes, pero la Crifra da una idea de -la importancia de este problema en España. No o~ante, muchas de estas pequeñas explotaciones no constituyen ya hoy la'única fuente de sustento de sus titulares, que complementan sus ingresos mediante el trabajo asalariado en la propia agricultura o fuera de ella o con actividades profesionales o comerciales. Esto ha hecho que crezca en España la importancia de la agricultura a tiempo parcial, en la que la actividad principal del empresario no está en su propia explotación. Sólo el 30 por 100 de los empresarios, con menos de 20 Ha., tienen su actividad principal en la explotación. Esta cifra es el doble para el tramo de 20 a 50 Ha. y de 50 a 150 Ha. y baja de nuevo hasta el 50 por 100 entre las que tiene más de 150 Ha.
Las explotaciones intermedias entre 50 y 150 Ha., que podrian considerarse como mezcla de explotaciones familiares y capitalistas son según la misma fuente 160,178, casi un 7 por 100 del total de las explotaciones censadas, que ocupan unos 6 millones de hectáreas, el 15 por 100 del total de la superficie. Según los datos anteriores puede hablarse, pues, en España de la existencia de una clase terrateniente y latifundista bien acomodada, que aunque más dispersa, en el resto de la geografía. Se trata de un grupo reducido, que hasta que la agricultura comenzó a perder peso en el contexto económico nacional frente al desarrollo de otros sectores, era parte muy importante de la elite económica de España y con estrechas vinculaciones históricas con la aristocracia y el poder político. Esta posición se ha visto rebajada en las últimas décadas por la emergencia de otras elites de base económica y social no agraria, aunque dentro de su propio ámbito continúe manteniendo su preeminencia.
También existe una extensa cIase social basada en las pequeñas explotaciones familiares, con difíciles condiciones de subsistencia en muchos casos por, su escasa capacidad económica para poder ampliar y modernizar sus .explotaciones y hacerlas más viables; clase que ha sido la que empezó a emigrar masivamente en los años sesenta junto con los jornaleros del sur, hasta que la crisis económica y el aumento dramático del desempleo, desde la segunda mitad de los setenta, paralizó el trasvase de fuerza de trabajo de la agricultura hacia otros sectores. Aunque, como se indicó antes, una parte importante de los titulares de estas explotaciones no se
SOCIEDAD Y poLtrrcA
dediquen ya a las mismas como actividad principal, parte de los que lo hacen en las zonas de agricultura menos desarrolladas (Galicia y parte de la cornisa cantábrica y todas las comarcas deprimidas del interior) pueden considerarse campesinos en el sentido casi estricto del término. Es decir, casos en los que aún predomina el valor de la explotación como fuente de subsistencia a través del autoconsumo y la autoexplotación del trabajo .propio, sobre los criterios de funcionamiento de la economía de mercado. En España existen 2.870 municipios dentro de las zonas declaradas de agricultura de montaña, según el Diario Oficial de la CEE (24 de septiembre de 1986). Se trata de zonas deprimidas que pueden acogerse, por ello, determinadas ayudas comunitarias. En el cnadro 13 pueden verse algunos datos sobre ellas.
CuADRO B.-Datos sobre zonas de agricultura de montaña españolas declaradas como tales por la CEE
Comunidaa.;¡fÁÍitÓUomas (1) (2) (3) (4) t~l"
Galicia ........... 109 34,9 1.280,8 44 11l6:73S~' P;deAsturias ................ 64 82,0 958,4 9155¡tj11' Cariboria ....... ~ .......... ~. País Vasco ..... ;.............
64 176
63,0 76,6
427,9 . 570,2
81. . 79
.17;768. 21.%(
Navarra .......... ;........... 138 52,2 524,0 50.. . 7.16!L La R10ja ..... ................ 71 41,0 261,5 52 . 2.162 Arag(j¡¡ ........... ;.. ,......... eai:aIuña ...... ~ ......... ,....
260 250
36,0 26,6
1.924,5 1.302,1
.40 41
11.123 13.869
Baiearés;.... ..• ...... ......... .19 27,2 101,4 20 2.314 C3stiUa"León ................. Madrl(J ............. :......... C$tiI1ácLaMlméha . ..........
711 62
331
31,5 .35,2
. 36;0
3.862,0 239,3
2.729
41 30 . 34
64.325 1.906
14.895 C.Yalenciana ......... > .•. ;.. 141 . 26,4 647,8 28 15.806 Murcia. •:.; ; .............. ;.;. 2 19;2 466,0 11 16.310 EXÍtemaditra .........,........3 Áridiil~cfa.;... ...... ...... ... 327 ~¡iri¡¡S ..... , ............':... .72.
19,2 . 43,0
83,0
466,0 3.301,6
491,7
11 38 68
16.310 83.570 40.254
'. TOTAL ,!, .....": ..." ... ".' ......... ~ ... .. 2.870 35;7 19~269,1 38 483.178
FUENTE: C. Gómez Ben¡to~ E. Ramos Rodríguez y R. Sambo Hazak, Polltica rocioestructural en zonas de agricultura de montaña en EtpDlla yen la CEE, Madrid. Ministerio de AgricultUra. Pesca y Alimentación~ 1987, págs. 19-24.
Entre estas explotaciones pequeñas hay que resaltar que existe una dualidad apreciable. Junto a las más pobres citadas antes, existen otras situadas en levante, litoral sur, mediterráneo y en zonas regadas de los valles interiores, que mediante la dedicación a cultivos intensivos, con el uso cada vez más frecuente e intenso de tecnología avanzada, se han convertido en una parte muy dinámica de la agricultura. La intensificación de pequeñas explotaciones mediante ganadena y cultivos frutícolas en Cata
225 224 ESPAÑA
luña, la tradición horticola de Valencia y Murcia y los nuevos casos de Iqs cultivos forzados en Almena y parte del litoral atlántico andaluz, o la producción de fresa en la provincia de Huelva, o la horticultura de la ribera del Ebro son los ejemplos más significativos de ello. Algunas cifras pueden ilustrar esto. Por ejemplo, el 70 por 100 del total de la superficie de hortalizas cultivadas en España está en explotaciones con menos de 20 Ha. Cifras similares pueden darse para algunos frutales como los cftricos, manzano o peral y para el vacuno de leche en el que el 72 por 100 de las cabezas también está en explotaciones con menos de 20 Ha.
6. ORGANIZACIONES SOCIALES
Los problemas y, por tanto, la organización de los agricultores y campesinos para encontrar soluciones a ellos es 2bviamente muy diferente en cada uno de íos tipos de agriculturas antes -descritos. Los pequeños agricultores son débiles ante los intermediarios y ante las empresas que les compran sus productos y a las que ellos han de comprar los que necesitan para sus explotaciones. Por ello la agrupación en cooperativas para la defensa de sus intereses ha sido tradicionalmente una de las fórmulas más voceadas para reducir tal debilidad. Efectivamente, las cooperativas agrarias tienen tradición en España desde comieuzos de siglo con la creación de los sindicatos católicos agrarios integrados en la Confederación Na:cional. Católico Agraria. Durante el primer tercio de siglo se extendieron por las dos Castillas y, sobre todo, por la Vieja. Esta tradición ha continuado con una interrupción importante tras la guerra civil. En la actualidad, según datos de un censo realizado por el Instituto de Relaciones Agrarias, para final de 1984 habia en España 10.309 entidades asociativas agrarias (cooperativas y sociedades agrarias de transformación) qUe agrupaban a 1,8 millones de socios. Según datos del Censo Agrario de 1982, alrededor del 30 por 100 de las explotaciones menores de 50 Ha. estaban integradas en una entidad asociativa agraria, el 26 por lOO de las de 50 a 150 Ha. y sólo el 14 por 100 de las de más de 150 Ha. Datos que reflejan las diversas necesidades de los agricultores de asociarse en función de la tierra de que disponen.
El cooperativismo agrario es importante desde el punto de vista cuantitativo pero aún presenta debilidades muy importantes. Hay una dispersión muy acusada de las cooperativas que se mantienen todavía relátivamente aisladas sin integrarse en cooperativas de segundo y ulterior grado. Según el censo de cooperativas antes citado sólo existen en España setenta cooperativas de segundo grado. Por esta razon, aunque han aportado beneficios importantes a sus socios en la defensa de sus intereses, ocupan casi el escalón más bajo en la cadena de producción-trañsformación-distribución de alimentos y materias primas agrarias. La mayoría sólo cumple el papel de concentradoras de la oferta, vendiendo sus productos a empresas comercializadoras o transformadoras no cooperativas, que son las que pueden retener el valor añadido más importante que se genera en la cadena anterior. Por ello también, la participación de las cooperativas en
SOCIEDAD Y POLÍTICA
la transformación y comercialización de productos agrarios es relativamente bajo y, desde luego, más bajo que en otros países de la CEE. A título de ejemplo puede citarse que según datos de la revista Mercaconsumo (núm. 32, diciembre de 1988), laserttidades asociativas participaban en el 20 por 100 de producción de cftricos, el 5 por 100 de vino embotellado, el 3 por 100 de harinas o el 12 por 100 de conservas de hortalizas. Sólo se pueden exceptuar las cooperativas olivareras y vitivinícolas que producen el 70 por lOO y el 60 por 100, respectivamente, de aceite de oliva y vino nuevo. Pero taIIipoco éstas han 'conseguido pasar a las fases de embotellado o crianza.
Por otra parte, el cooperativismo agrario ha gozado históricamente de escasa autoI)Qnrla en España. Primero fue la tutela de la Iglesia· y posteriormente la tutela de la organización vertical del franquismo. En ambos períodos el cooperativismo agrario, al igual que el conjunto de los pequeños agricultOres y campesinos, fue de grado o por fuerza sometido a los intereses de-los grandes agricultores, sin que pudieran desarrollar una estrategia autónoma de defensa de los suyos. A partir de la transición democrática, el cooperativismo se ha visto liberado de tutelas ajenas, y se encuentra ahora en una fase de reorganización con la consiguiente confusión propia de tales procesos, agravada por las dificultades que para la acción colectiva presenta una estructura social agraria tan heterogénea como la española.
Esta heterogeneidad se ha manifestado, y se manifiesta en la actualidad, en las organizaciones de representación de intereses surgidas en el seno de la sociedad rural. Obviamente los intereses de grandes, medianos y pequeños propietarios o de trabajadores sin tierra son distintos y esto se ha reflejado tanto históricamente como ahora en esas organizaciones. Ya en el siglo XIX existián en España la Asociación General de Ganaderos y la Asociación de Agricultores. La primera procedía de la disolución y transformación de la Mesta en esta nueva asociación y la segunda era una organización a la vez patronal y profesional pues incluía la presencia de ingenieros agrónomos, veterinarios y otras profesiones relacionadas, con la agricultura. Ambas representaban claramente los intereses de los grandes propietarios. A principios del siglo XX surgió la ya citada Confederación Nacional Católico-Agraria que agrupaba a pequeños y medianos propietarios, sobre todo de la mitad norte. Durante la dictadura de Primo de Rivera surgió una organización que pretendía representar los intereses específicos de los pequeños campesinos: la Liga Nacional de Campesinos.
Durante la II República se produjo una reorganización de las organizaciones patronales, apareciendo algunas nuevas como la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, vinculada a la Asociación de Agricultores, pero perdiendo la componente profesional que aquélla tenia. También surgió la Alianza de Labradores, con intención de convertirse en defensora de los intereses de arrendatarios, pequeños propietarios y aparceros, que apoyó la reforma agraria republicana.
Las organizaciones patronales agrarias citadas, exceptuando la Alianza y la Unión de Campesinos, escindida de la Liga Nacional de Campesinos, defendieron siempre la no intronrlsión de los poderes públicos en el fun
227 226 ESPAÑA
cionamiento de la agricultura. También defendían la protección de la producción agraria, sobre todo a través de los aranceles, para impedir que los productos extranjeros con precios más bajos pudieran entrar y competir con los que se producían aquí, más caros por la ineficiencia de la agricultura española. Actitud paradójica, que, por otra parte, se ha repetido en España en más ocasiones. Estaban, por tanto, absolutamente en contra de la reforma agraria y de cualquier otra medida que limitase su libertad de acción como empresarios.
Los trabajadores sin tierra se venían organizando desde finales del siglo XIX en sindicatos de influencia anarquista que se incorporan en la segunda década del siglo a la CNT. También la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT se implantó ampliamente entre los jornaleros del Sur, llegando a tener durante la II República una influencia similar a la de la CNT. Los sindicatos de trabajadores mantenían tres reivindicaciones básicas: la mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo, la reducción del desempleo por diversos procedimientos que obligasen a los propietarios a aumentar el número de trabajadores ~que contrataban y la reforma agraria, es decir; la expropiación de los latifundios y su posterior reparto entre pequeños propietarios y jornaleros. Los jornaleros mantuvieron, durante el primer tercio de siglo, organizaciones bastante sólidas y bien implantadas, debilitadas con frecuencia por la represión que sobre ellas se ejercía tras el desarrollo de acciones de protesta. Mantuvieron también una actitud combativa y reivindicativa firme durante todo ese periodo, COn numerosas huelgas y otras manifestaciones conflictivas que hicieron muy tensas las relaciones sociales entre las clases dentro de las comunidades rurales. Contribuyeron decisivamente al advenimiento de la II República, aunque luego se enfrentaran a los gobiernos republicanos porque no acababan de ver satisfechas sus demandas, sobre todo la de la reforma agraria.
La época franquista (1939-1975) supuso la disolución de todas esas organizaciones con la creación del «sindicalismo vertical» y la integración forzosa en él, de grandes propietarios, pequeños y medianos propietarios y trabajadores sin tierra. El sindicalismo vertical agrario y la represión política ahogaron la expresión libre de la defensa de los intereses de las distintas clases de la sociedad rural, en beneficio sobre todo de los intereses de los grandes propietarios. La represión de este periodo impidió también las protestas de la sociedad rural ante los problemas derivados de los cambios traumáticos que comenzaron y, en parte, se desarrollaron dentro de él.
Tras la transición democrática (1975-1978) y la recuperación de la libertad de asociación los distintos grupos iuiciaron un proceso de reorganización que continúa reflejando tanto la heterogeneidad de la estructura social agraria española, como algunas de las posiciones reivindii;ativas clásicas de los distintos tipos de organizaciones. Al comienzo de este proceso de reorganización entre los agricultores, se produjo una cierta dispersión en el número de organizaciones que con el paso del tiempo se han ido reduciendo, eliminando así la debilidad para negociar que tal dispersión suponía. En la actualidad, los grandes propietarios se agrupan en la Con-
SOCIEDAD Y POLÍTICA
federación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG), en la que también se integran en bastantes ocasiones agricultores pequeños y medianos. Se trata de una organización empresarial, integrada en la CEOE, que defiende sobre todo, la protección de la agricultura mediante la intervención estatal en los precios de los productos agrarios para garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Está obviamente en contra de cualquier medida que afecte a la propiedad de la tierra como han podido demostrar mediante su oposición férrea a la tímida Ley de Reforma Agraria de Andalucía de 1984. En cierto sentido puede considerarse heredera de los planteamientos de las organizaciones históricas de agricultores, aunque con las diferencias que han impuesto los cambios de todo tipo que se han operado en la sociedad rural y ~Jl la sociedad española en general en los últimos años. .~.
Hasta hace dos años existía también el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores que representaba a· un cierto sector de la agricultura familiar más dinámico y adaptado al desarrollo del capitalismo agrario. Junto a la política de precios reivindicaban-'también otro tipo de ayudas estatales para consolidar y potenciar el tipo de agricultura familiar que representaban. Mantenían, en términos generales, una actitud relativamente menos conservadora que la CNAG sobre los problemas agrarios. En los últimos dos años esta organización ha iniciado un proceso de fusión con la CNAG, lo que facilitará una vez más la confusión en una sola organización de diversos intereses de grandes, medianos y hasta pequeños propietarios, de lo que ya hay antecedentes históricos.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado Español (COAG) representa los intereses de los pequeños agricultores y campesinos a través de una estructura organizativa provincial y regional que es bastante autónoma. Reivindica la protección de los pequeños agricultores teniendo en cuenta la fuerte dependencia en que se encuentran respecto a otros sectores económicos y sociales con los que tienen que relacionarse y realizar intercambios económicos. Tiene una defmición más global y estructural de los problemas que afectan a sus representados, y por ello reivindica medidas estructurales también globales para paliar los efectos perjudiciales de esa dependencia. Ha movilizado en bastantes ocasiones a los pequeños agricultores frente a la administración y a las industrias agroalimentarias en acciones de protesta popularmente conocidas como «guerras agrarias» por de los medios de comunicación. Se trata de la única organización importante que trata de plantear un modelo alternativo de desarrollo agrario que no esté exclusivamente basado en la mecanización, modernización y aumento de la productividad de las explotaciones, que ha sido el que la política agraria española ha propiciado hasta ahora.
Recientemente la UGT ha creado las Uniones de Pequeños agricultores, para segregados. de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra en la que tradicionalmente se integraban los pequeños propietarios que se identificaban con esta opción sindical. Es una organización que todavía cuenta con poca implantación.
A diferencia de otros paises comunitarios, en los que la representación
229 228 ESPAÑA
profesional de los agricultores se realiza a través de una o dos grandes - organizaciones. en España ha existido, hasta hace poco, mayor dispersión de la representación. Como hemos dicho la tendencia es hacia la concentración, pues de lo contrario los agricultores verían debilitada su posición frente a la administración pública para reivindicar y negociar medidas de política agraria. La dispersión que ha existido ha provocado ya problemas a la unidad de acción de las organizaciones españolas dentro del organismo de representación de los agricultores europeos ante la CEE, muy influyente en la formulación de la política agrícola común (PAC).
Los trabajlj.dores sin tierra, están preferentemente afiliados a Comisiones Obreras del Campo yen menor medida a la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT.En Andalucia hay que citar además, al Sindicato de Obreros del Camw (SOC) de implantación muy localizada en un área reducida de la provincia de Sevilla y Cádiz. Los sindicatos de trabajadores continúan reivindicando mejoras salariales y de reducción del desempleo y también la reforma agraria, aunqoo CCOO y el SOC se han opuesto a la ya citada Ley de Ri':forma Agraria de Andalucía por considerarla insuficiente. La conflictividad social en las zonas con presencia importante de jornaleros se mantiene, aunque con menos intensidad que en épocas pasadas. Ello se debe a un conjunto complejo de causas: el descenso del número de jornaleros, el incremento-de los salarios y la extensión de las ayudas del estado asistencial, y la esperanza de que todavía es posible mejorar sus condiciones de vida encontrando empleo, como otros lo hicieron antes, en otros sentores económicos. Probablemente también sea efecto del cansancio producido por muchos años de lucha en los que no acabaron de conseguir sus reivindicaciones y, tal vez, de la resignación a que cada día serán más difíciles de atender dentro del modelo de evolución política. económica y cultural seguido por la sociedad española en los últimos años.
Desde el punto de vista de la representación política, la sociedad rural no cuenta en la actualidad con partidos políticos de orientación agraria, especializados, por así decirlo, en la articulación y representación de sus intereses traducidos a este ámbito. Tienen que integrarse o votar, si lo desean, por los partidos que existen, la mayoría de los cuales no incorporan como aspectos prioritarios de sus programas los problemas de la sociedad rural, aunque obviamente, todos dediquen a ello un apartado más o menos genérico.
7. LAS TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL: VIEJOS y NUEVOS PROBLEMAS
En los apartados anteriores he hecho referencia frecuente a cambios ocurridos en la sociedad rural, afirmando incluso que es tal vez esta dimensión, la del cambio, la que puede ser más relevante para comprender la situación en la que se encuentra en la actualidad la sociedad rural española. Se trata en este apartado de exponer más sistemáticamente y completar este aspecto.
SOCIEDAD Y poLÍ'rrcA
No hace más de unos cincuenta años que la sociedad española era una sociedad en gran medida rural por la importancia que tenía la actividad agraria en el conjunto de la economía nacional y por el importante volumen que tenía la población rural y la población activa agraria, que era más del 50 por 100 de toda la población activa. El cambio más importante y global ocurrido en este período ha sido justamente la desruralización y descampesinización de la sociedad española en su conjunto y, por consiguiente, la redefinición de la posición y el papel que abora corresponde a una sociedad rural dentro de otra cuyas características son ya distintas. A su vez, este proceso de reajuste ha tenido lugar dentro de un marco general bien conocido: el desarrollo urbano, industrial y del capitalismo esBañol, incorporado progresivamente a relaciones económicas interna,qioíláIes que, se puede decir, culmina con la incorporación a la CEE.
¿Qué ha aportado la sociedad rural a este cambio? ¿Qué ha recibido de él? ¿Qué problemas de la sociedad rural se han resuelto, se han agrav.ado o han surgido en este proceso? ¿Cuál es el papel y la posición dela sociedad rural? ¿Qué relaciones mantiene con el resto de la sociedád? Éstas son algunas de las preguntas relevantes a las que deseo responder.
La aportación de la sociedad rural a ese proceso ha sido decisiva, como lo fue en otros países que pasaron por transformaciones semejantes. Ha aportado en primer lugar, la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo de los otros sectores económicos. Ello ha sido posible porque existían en ella jornaleros y campesinos pobres necesitados de encontrar mejores condiciones de vida y porque progresivamente fue liberando después fuerza de trabajo en la agricultura a medida que dentro de ella misma se aumentaba la mecanización y la productividad. También ha aportado parte del capital necesario para el desarrollo de los otros sectores. El capital acumulado en las explotaciones más grandes y más rentables durante años de economía predominantemente agraria, basada en bajos salarios y escasos gastos en el exterior de las explotaciones, encontró buenas oportunidades para crecer y reproducirse en esas nuevas actividades. Bien es cierto que en el caso español esto sólo hubiera sido insuficiente. Hubo de completarse con los ingresos que proporcionaba el turismo, el dinero que enviaban los emigrantes desde los paises europeos y las inversiones de las multinacionales que empezaron a elegir España para instalarse. FInalmente, en medio -de ese proceso de transformación, la sociedad rural se fue adaptando para satisfacer las demandas de los nuevos consumidores que crecían al abrigo del desarrollo económico. De manera que los más pobres aportaron sus brazos, los más ricos su dinero y los que se quedaron tuvieron además que atravesar un proceso, en muchas ocasiones duro, de adaptación.
Los problemas más importantes de la sociedad rural, antes de iniciarse el proceso de cambio podrían resumirse así: las limitaciones del medio fisico a que nos referimos al principio, los desequilibrios en la distribución de la propiedad y los problemas sociales derivados de ello y de un exceso de población activa agraria; el deficiente nivel técnico de la agricultura y una orientación productiva hacia cultivos extensivos, poco diversificada y poco apta para satisfacer las demandas de una sociedad que poco tiempo después iba a alcanzar un nivel apreciable de desarrollo. De las limitacio
231 230 ESPAÑA
nes del medio físico sólo era posible resolver, siquiera parcialmente, el problema de la falta de agua mediante la ampliación de los regadíos. Las inversiones necesarias en obras púbIlcas eran tan cuantiosas para ello que sólo podría abordarse con la intervención estatal. Este problema ya se había planteado a finales del siglo XIX en el debate sobre la crisis agraria de 1880 y sobre la regeneración de España {el llamado regeneracionismo). Joaquín Costa defendió, con visión acertada, la extensión de regadíos como único modo de intensificar y diversificar los cultivos, permitiendo así a los pequeños campesinos transformar sus pobres explotaciones de secano en otras más productivas. Frente a ello triunfó finalmente la posición de los grandes agricultores cerealistas que consiguieron que se siguiera pro!Doviendo la expansión de estos cultivos y su protección frente a los produCidos a menores costes en otros países. Esta disyuntiva era compleja, pues el país era deficitario en producción de trigo y lo ha seguido siendo hasta hace unos treinta años, lo que refonaba las propuestas de quienes defendí;an esta opción. Probablemente ambas eran necesarias, aunque tal vez, n(ffuese posible apoyarlas al mismo tiempo con los fondos públicos disponibles. El problema volvería a plantearse durante la II República la cual realizó un ambicioso plan de regulación de Cl.;lencas hidráulicas que no tuvo tiempo de poner en práctica. Franco haría de las grandes obras de riego uno de los aspectos emblemáticos de su política. A través del Instituto Nacional de Colonización (posteriormente integrado en el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, 1RYDA) se desarrollaron proyectos de puesta en riego de grandes zonas que beneficiaron sobre todo a grandes propietarios. Estos proyectos se utilizaron también para crear dentro de las zonas afectadas los «pueblos de colonización», integrados por jornaleros a los que se entregaba una pequeña parcela de riego (entre 6 y 8 Ha.) procedentes de tierras que se expropiaban a los propietarios beneficiarios de los planes de riego. Esta política que Franco llegó a llamar de reforma agrarilil, resolvió ciertamente parte de la necesidad de regadíos, pero no modificó sustancialmente la estructura de la propiedad de la tierra. En el año 1950 había en España 1,5 millones de Ha. regadas!. En 1986 esta cifra se habia duplicado, alcanzando los 3 millones de Hl De los 1,5 millones de Ha. puestas en riego entre 1950 y 1986, 1 millón aproximadamente lo fueron a través de invesiones públicas de losorgauismos antes citados. Aunque el incremento ha sido importante, los estragos producidos por las sequías periódicas que sufre España, hoy conocidas por todos por su difusión en los medios de comunicación, indican que todavía debe hacerse más en el aprovechamiento y regulación de la no demasiada agua disponible, sobre todo cuando, como ya sucede, se agudiza la competencia por el agua para usos urbanos, industriales y agrarios. Sólo el 15 por 100 de toda la superficie labrada está regada.
La desigualdad en la distribución de la propiedad es otro problema histórico de la sociedad rural española que no se ha resuelto durante el proceso de cambio. Como vimos antes, los problemas sociales generados por la pequeña y la gran propiedad continúan. La emigración, el trasvase de población de las zonas rurales a las urbanas ha contribuido a paliar y resolver indirecta y tímidamente aquéllos problemas. En primer lugar, la
SOCIEDAD Y POLÍTICA
comparación de los censos agrarios de 1962 y 1982, pone de manifiesto que ha habido un descenso apreciable tanto del número de eX'plotaciones como de la superficie total labrada. Según un reciente análisis (L. Ruiz Maya, 1987) las tierras labradas eran en 1982 un 6,8 menos que en 1962. El número total de explotaciones ha descendido en un 15,6 por 100 entre ambos censos. Este descenso ha afectado a las explotaciones menores de 50 Ha. ya que las que tienen una extensión mayor han crecido en número. Las explotaciones pequeñas que desaparecen, liberan tierra que incorporan las más grandes. Parece, pues, que aunque débilmente todavía, se estén reduciendo las desigualdades en la distribución del tamaño de las explotaciones. Ello ha sido posible porque la emigración, jubilación u otras causas similares ha llevado a sus titulaJ:es a desprenderse de sus explotaciones. Habrá que esperar a próximos censos para ver si esta tendencia continúa o no y con qué intensidad.
En segundo lugar, la emigración de los jornaleros del sur ha reducido la magnitud del problema social. Aunque los.jornaleros que, en número considerable, todavía quedan, como vimos antes, siguen sometidos a los problemas del paro estacional. Esta situación se ha visto aliviada con la protección al desempleo agrario en Andalucía y Extremadura. Ésta no es, no obstante, una solución definitiva, solución que no se atisba fácil en los próximos años. Se trata, pues, de un hiriente problema social que ha subsistido a cambios y al paso del tiempo sin que se haya intentado hasta ahora abordar directamente su solución. La actual estructura productiva de la agricultura andaluza difícilmente va a generar más empleo a corto plazo. Por otra parte, la ausencia de un sector industrial bien desarrollado, tampoco contribuye a resolver el problema. Una intensificación de la producción que no parece fácil, mientras no se abran más mercados capaces de consumiría, podría hacerlo. No obstante, ésta es una vía no agotada completamente sobre la que merecería la pena insistir.
Ni la política agraria del franquismo, ni la de los sucesivos gobiernos democráticos a partir de 1977, han tenido la intención de abordar la cuestión de la gran propiedad. Sólo puede exceptuarse, con las reservas ya dichas, el intento de reforma agraria en Andalucía. La existencia de la gran propiedad ha ido adquiriendo progresivamente· cierta legitimidad social por el nivel de eficiencia que ha alcanzado en la producción de cultivos extensivos. La dimensión social del problema ha ido perdiendo peso en el conjunto de los problemas nacionales a medida que la agricultura y la sociedad rural han ido también perdiendo peso dentro de la sociedad española y han surgido nuevOs problemas (recesión económica, desindustrialización y reconversión industrial, desempleo elevado) de indudable gravedad. Incluso la crítica a la infrautilización de los recursos por la escasa intensificación de las grandes explotaciones puede contraargñirse que si bien es posible, en la práctica está limitada por el ya citado problema de los mercados. El recurso a la solución histórica del simple reparto de la tierra y de la riqueza a través de una reforma agraria, en teoría posible, encuentra en el contexto actual obstáculos sociales, políticos y hasta prácticos que hacen difícil su replanteamiento, por lo menos en los términos tradicionales.
233 232 ESPAÑA
Tampoco para la pequeña propiedad se tomaron medidas de política agraria que pudieran resolver el problema. La cuestión era en este caso completamente diferente, pues se tendría que haber aumentado el tamaño de las explotaciones, lo cual era muy dificil cuando, como sucedía, no había tierra disponible para ello. Desde los años sesenta se puso en marcha la concentración parcelaria con el objeto no de aumentar el tamaño pero si al menos de reducir el número de parcelas dispersas que integraban las pequeñas explotaciones de las zonas minifundistas. La excesiva parcelación dificultaba la mecanización y la racionalización del trabajo en las explotacione¡¡. El aumento del tamaño de los minifundios se ha empezado a producir cuando han quedado tierras libres por la emigración, jubilación o abandono por, sus propietapos, lo que ha permitido que los agricultores que aún continuaban pudieran incorporarlas a través del arrendamiento y la compra. Se ha trat1}do, pues, de un proceso espontáneo facilitado por los cambios ocurridos en la sociedad española y no inducido directamente por la política agr.aria.
En lo que más puede haber influido la,- política agraria y la intervención del Estado en los últimos años, tal vez haya sido en la elevación del nivel técnico -de la agricultura y en su reorientación productiva. La cr&1ción en 1955 del Servicio de Extensión Agraria ayudó a difundir entre los agricultores con menos conocimientos y, entre los más jóvenes, una tecnología que, aunque tal vez no fuese la más sofisticada, hacía falta aplicar en las explotaciones agrícolas. Pese a las críticas que puedan hacerse a esta institución, hay que reconocerle el papel que en este sentido cumplió en beneficio de la sociedad rural, aunque hoy ese modelo de extensión esté en crisis y sea necesario reedefinirlo. En cualquier caso no hay que olvidar
, que el proceso de difusión de tecnología entre los agricultores tuvo también otros agentes. Las empresas dedicadas a la producción y venta de maquinaria, abonos, semillas y pesticidas también trataron de utilizar para la venta de sus productos el asesoramiento técnico que, de mejor o peor calidad, redundó en el empleo de los recursos técnicos que ofrecían. También los agricultores más innovadores facilitaron el efecto demostración y la necesidad perentoria que todos tenían de elevar la rentabilidad de las explotaciones impulsó la avidez por mejorar las técnicas de cultivo.
CuADRO 14.-Consumo de fertilizantes (kg.lHa.). 1986
Alios N P203 K20
1945 ........•.....•.. , ..........,.. 0,7 5,2 2,0 1960, ............,................ .. 14,9 17,7 4,3 1986 ............................ .. 51,3 24,6 16,5
FumrE: Anuario- dtt Estadío:tica Agnrria. 1986, Ministerio de Agricultura. pes(a y Alimentación.
Algunas cifras pueden dar una idea de la magnitud de los cambios técnicos ocurridos. En el cuadro 14 puede verse el consumo de fertilizantes. Pese al incremento que se ha producido, España consume todavía la mitad de fertilizantes que Italia y casi cuatro veces menos que Francia. Países que deberán reducir su consumo en base a recientes normas co-
SOCIEDAD Y POLÍTICA
munitarias. Nuestro consumo es equiparable al de Portugal. En la actualidad la producción nacional de fertilizantes cubre prácticamente todo el consumo.
CuADRO 15.-Índice de ";ecanizaciól1, 1986.
~.~ ......,.. -.6 ..... !, .,'" .... '.:.~"~, ~ .'.~
" " .. ~ ..... ~ '..., ... "'. "." " " " .... ,. '.~ ~_ .• ~,. t "_~ .<,~.• ,!,•• """ .,';."'."
(Tractores y motocultores)
1950. W60 1970 :tl!SQ "c.'FuElml: A_rio tk _dea Agraria, 1986. MinisIerio de Agríoultura. Pesca y Alimentación,
En el cuadro 15 pueden verse los índices de mecanización para distintos años, en eLque también puede apreciarse lo espectacular del cambio. Hasta el punto de que se ha hablado de una hipermecanización de las pequeñas y mediauas explotaciones, en el sentido de que han adquirido más maquinaria de la necesaria para sus necesidades. Esto no habría sucedido si se hubieran extendido los parques de maquinaria para uso colectivo, a través de fórmulas asociativas. Pero la maquinaria se convirtió en un súnbolode modernización, bienestar y progreso para los agricultores, lo que les ha llevado en muchos casos a apreciar más su valor simbólico que real. Esto se ha visto favorecido por las ayudas estatales para la compra de maquinaria y la subvención que todavía existe para el combustible de uso agrícola que en 1986 supuso un gasto total de 38.500 millones de pesetas.
Un cambio similar ha ocurrido con el consumo de productos fitosanitarios, cuyo crecimiento puede verse en el cuadro 16.
CuADRO 16.-Consumo total de productos fitosanitarios.
(En millones de pesetas corrientes. 1986) ¡
Años', _~tlmo_
1950' ; ..............'....... . 297 1900 930 ,1970 '.'••'.•,.'.;.,-.;~,-.: ......,... ,- 3;'642 1986 ,.~ó ..... ;.,;; ......... " ~•.100
FuENTE: Anuario dt: E.stadJsüca Agraria. 1986. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pese a lo anterior, no puede decirse que los problemas técnicos no constituyan dificultad alguna en la agricultura. En los aspectos más relacionados con las experiencias de agricultura intensiva citadas, la dependencia tecnológica del exterior es aún muy fuerte. Semillas, productos fitosanitarios y elementos de infraestructura, los suministran principalmente
: empresas multinacionales. Incluso para la solución de los problemas téc
235 234 ESPAÑA
nicos de lo que puede considerarse la agricultura más tradicional española, existen problemas. La investigación agraria en España es todavía insuficiente comparada con la de otros países de la CEE y carecemos de una buena red de experimentación que sirva para ayudar a los agricultores a la hora de tomar decisiones. La conexión entre los investigadores agrarios de las universidades, de los centros de investigación estatales y de las comunidades autónomas con los agricultores y sus problemas técnicos cotidianos es aún muy débil. Existiendo, como existe, una masa crítica de investigadores y experimentadores suficiente en el país, es difícil explicar cómo no se ponen en práctica las medidas necesarias para que esta ronexión se produzca. Da la impresión de que en determinadas políticas de investigaci()n españolas se haya producido un fenómeno de «huida hacia adelante»;~ulada por la falsa apreciación de que podríamos ser competitivos <;asi a corto plazo en sectores punta de investigación olvidando lo mucho que aún queda por hacer y puede hacerse realmente en áreas menos ~aculares pero más necesarias.
La intervención estatal también ha sido muy importante, a través de las políticas de precios de productos agrarios, para cambiar la orientación productiva de la agricultura española. La necesidad de que la sociedad rural se preparase para ser la suministradora de alimentos y fuerza de trabajo al proceso de desarrollo económico que se inició a partir de los sesenta, fue la preocupación fundamental de la política agraria de aquellos momentos. Esta necesidad la puso de manifiesto el informe que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hizo público con el título el «Desarrollo Económico de España», en 1962.
Tanto el primer (1963) como el segundo (1968). Plan de Desarrollo de la época franquista, recogieron esta preocupación entre los objetivos que fijaban para la actuación del Estado en el sector agrario. Aunque proponían medidas de política agraria que pretendían incidir en todos los problemas imaginables de la sociedad rural, las acciones más importantes tuvieron como objetivo adaptar la producción a las nuevas demandas de la sociedad española consiguiendo el autoabastecimiento y facilitar el trasvase de población hacia los sectores industrial y de servicios. Desde entonces hasta ahora, la sociedad rural se ha ido adaptando a su nuevo papel. La orientación productiva ha cambiado. La superficie dedicada al cultivo de trigo ha descendido entre 1960 y 1986 en algo más de 2 millones de Ha., aumentando los rendimientos entre las mismas fechas de 8,3 Qm.l Ha. a 20,8 Qm./Ha., permitiendo el autoabastecimiento sin generar excedentes. En cambio, ha aumentado la superficie de cebada, necesaria para la alimentación animal y aumentar con ello la producción de proteínas de origen animal. Entre las mismas fechas anteriores la superficie dedicada a este cultivo ha aumentado en casi 3 millones de Ha. y los rendimientos han pasado de 9,6 a 17,1 Qm./Ha. Algo similar ha ocurrido con el maiz por la introducción de maíces híbridos.
La superficie dedicada a las leguminosas de grano para consumo humano (judías, lentejas, garbanzo), base de. la alimentación popular durante tantos años, ha descendido a la mitad. Los productos agrarios más demandados en las sociedades desarrolladas han crecido bastante entre los
SOCIEDAD Y POLíTICA
mismos años. La producción de hortalizas se ha duplicado, la de leche de vaca casi se ha multiplicado por cinco y la de huevos por tres. En la producción de carne, donde realmente se ha producido una transformación alimenticia de los españoles ha sido en el consumo de la de pollo y cerdo. La producción de la primera se ha multiplicado por casi sesenta entre esas fechas y de la segunda por seis. La producción de carne de vacuno sólo se ha multiplicado en ese período por tres. Pese a los cambios citados, la sociedad rural ha ido perdiendo importancia relativa tanto desde el punto de vista demográfico, como desde el punto de vista económico. Sobre el primer aspecto basta recordar lo dicho en el apartado sobre población. Sobre el segundo baste citar que en 1960 la agricultura contribuía al producto interior bruto con un 22,7 por 100 y enJ986lo hace sólo con un 6,2 por 100. Incluso en regiones como la andaluZa, donde la agricultura es aún un sector económico importante, esta cifra oscila en la actualidad en tomo al 12 por 100. En Francia esta cifra es alrededor del 4,5 por 100, en Alemania, Bélgica y el Reino Unido, poco más del 2 por 100 y en Italia similar a la de España.'
La sociedad rural y la actividad agraria están en una dara relación de dependencia asimétrica del resto de la sociedad. La solución no planificada de muchos de sus problemas dependen de la evolución de otros sectores económicos, la mayor parte de los factores que emplea en la producción también ha de comprarlos a otros sectores y la venta de gran parte de sus productos depende de industrias agroalimentarias y empresas de distribución que la consideran como mera productora de materias primas. Por otra parte, la todavía importante incidencia de los precios agrarios en la componente alimenticia de los Índices generales de precios al consumo, hace que el control sobre los mismos sea estrecho para evitar que incidan demasiado en la inflación. Ello hace que sistemáticamente los precios que los agricultores perciben por la venta de sus productos y los que pagan por la compra de los medios de producción que necesitan, estén descompensados a favor de estos últimos. Entre 1976 y 1986 los primeros crecieron en un 181,3 por 100 y los segundos en un 226,3 por 100. Año a año, este desequilibrio puede que haya sido menor e incluso en algún año se haya invertido discretamente. Pero la tendencia general es la señalada, lo cual significa que las rentas de los agricultores van sufriendo una erosión sistemática con el paso del tiempo. Este problema es
articularmente grave para los pequeños agricultores que no pueden adapfácilmente, mediante el aumento de la superficie que cultivan o cam
en las producciones, su volumen de producción de acuerdo con los que esperan percibir y los que esperan pagar para obtener algún
económico de su explotación. A esto hay que añadir que los de los productos que el estado garantiza, al establecerse de modo
para todos los agricultores, con independencia del tamaño y riagrológica de las explotaciones, inevitablemente acaban siendo más
para las explotaciones grandes que pueden producir con ecoescala y uso más intensivo de factores técnicos de producción
"neficiarse de la ventaja comparativa que supone tener mejores conagoclimáticas o de infraestructura (riego, por ejemplo). O ambas
237 236 ESPAÑA
al mismo tiempo. Esta situación también ha afectado a los trabajadores, que han visto crecer sus salarios por debajo de los demás. Entr~ 1976 y 1986 los salarios agrarios crecieron en un 369 por 100 frente al 417 por 100 de los salarios no agrarios.
La situación de dependencia en la esfera económica tiene su correlato en la política. Esto se manifiesta en dos aspectos estrechamente relacionados. Dentro de los objetivos de carácter general que corresponde fijar al sistema político, en los relacionados con la sociedad rural y la agricultura los planteamientos han cambiado sustantivamente. Si en los años sesenta, la preocupación era cómo conseguir que contribuyesen al desarrollo capitalista español, hoy ya son muy pocos los que creen que la continuación del desarrollo dependa de la agricultura. Por tanto, según ese criterio, 10 que importa es mantener el sistema actual ile articulación y procurar que no plantee problemas adicionales. Problemas adicionales que pueden venir de situaciones nuevas como son la generación de excedentes de productos agrarios, el mantenimiento de tierras en explotación cuyos rendimientos no lo justifican. O viejas, como la existencia de áreas ruraJes de pobreza. Por tanto la tendencia actu31 es hacia políticas de mantenimiento, de contención de los nuevos problemas surgidos (ejemplo de ello es la directiva de la CEE que pretende promover el abandono de tierras en cultivo) o de protección en términos de política social más que económica. En definitiva, la sociedad rural y la agricultura no pertenecen ya a la agenda de los problemas y las decisiones gubernamentales prioritarias. Naturalmente esto no satisface a los agricultores que, pese a ello, poco pueden hacer dado que desde el punto de vista de su peso electoral tampoco representan ya una fuerza suficiente para obtener más influencia en los programas y decisiones políticas.
Pero junto a lo anterior, hay que resaltar que la transición democrática ha significado un cambio importante en la situación y expresión política de la sociedad rural. Por una vez en muchos decenios con la excepción del breve perlodo de la TI República, se han podido romper las relaciones de clientelismo caciquil que atenazaba a las comunidades rurales. Y también por una vez el poder político local ha pasado a manos distintas de las de los mayores hacendados locales que siempre lo habían detentado. Es ésta una mudanza que puede considerarse general para toda la sociedad española, pero que tiene una relevancia especial en las zonas rurales. En ellas las relaciones de dependencia, la sumisión y el control social son más intensos que en las áreas urbanas. Por ello, este cambio tiene una significación que va más allá de su valor abstracto e ideológico. Ha' supuesto una liberación que ha refrescado las pequeñas tramas de la vida cotidiana de manera más intensa y próxima a los ciudadanos que en otros lugares. Esto no significa que hayan desaparecido completameñte los temores, la discreción y las relaciones de dependencia propias de estas comunidades, pues es difícil que esto suceda del todo mientras persistan las bases estructurales y culturales que las producen. Incluso han surgido nue~ vos problemas provocados por las fricciones inevitables que crean las distintas posiciones políticas, que son más visibles y pueden diluirse menos en los grupos pequeños. Pero todo ello no resta importancia a los efectos
SOCIEDAD Y POLmeA
saludables que en general ha producido a nivel local la transición democrática.
Todo lo anterior permite hablar del tan comentado proceso de dualización, que se aplica para describir muchas sociedades no desarrolladas, al caso de la sociedad rural española. Así, existe una parte de la sociedad rural comparativamente empobrecida respecto al resto. de la sociedad española, integrada por muy pequeños agricultores, campesinos, jornaleros y por los que viven en áreas desfavorecidas que sin duda es numéricamente mayoritaria. Junto a ella puede hablarse de otra parte de la sociedad rural, mucho más exigua en tamaño, que ha podido adaptarse a los cambios aquí descritos con explotaciones suficientemente rentables o que mcluso proporcionan elevadas rentas a sus titulares. Desde otro punto de vista, la sociedad rural se ha visto afectada ambivalentemente· por las transformaciones que ha experimentado dentro de las que han cambiado al conjunto de la sociedad española.
El sistema educativo eILlos niveles de primaria, bachillerato y formación profesional ha extendido su cobertura por la mayor parte del territorio. Siquiera sea con desplazamientos breves, desde los núcleos más pequeños a los más grandes, la población en edad escolar puede hoy acudir con relativa facilidad a estos centros. Más dificil es el acceso a la universidad, por los costes que ello implica. El crecimiento del número de universidades (hay algo más de una universidad por cada dos provincias) también ha contribuido a facilitar el acceso a ella, aunque todavía sea minoritario el alumnado procedente de la sociedad rural pobre. La Seguridad SocÍlu ha extendido sus prestaciones completas al régimen especial agrario, tras pasar sucesivas fases de prestaciones parciales. Su presupuesto ha pasado, en pesetas corrientes, de 130.000 millones en 1976 a casi 1 billón en 1988. Una parte muy importante de este gasto procede del presupuesto del Estado que contribuyó a él, en 1988 con un 85 por 100 de los recursos, frente al 15 por 100 que aportarlan trabajadores y empresarios a través de las cuotas correspondientes. Igualmente se ha extendido algo la cobertura al desempleo de los trabajadores agrarios del sur, ya citada. Aunque hasta hace pocos años, la atención sanitaria especializada estaba centralizada en las capitales de provincia, con los consiguientes inconvenientes para los residentes en las zonas rurales, también se ha empezado a aproximar recientemente este servicio a la población rural a través de los centros de salud locales y los hospitales comarcales. Finalmente, tras las elecciones democráticas en los ayuntamientos, las nuevas corporaciones han hecho un esfuerzo visible por dotar a sus municipios de instalaciones deportivas,
'cuidar el desarrollo urbanístico, mejorar los servicios y promover activi,. dades lúdicas y culturales, dentro de la penuria presupuestaria de la mayor
parte de ellos. Si los anteriores pueden considerarse aspectos generales positivos que
benefici¡tdo a la sociedad rural como nunca antes había sucedido, los negativos y los costes sociales y económicos que ha sufrido este
de transformación, no son menos importantes. En la otra cara de 'moneda se representa el drama de una sociedad que en poco más de que dura una generación ha asistido a su propio proceso de desorga
239 ESPAÑA238
nización y reot:ganización, provocado por fuerzas extrañas que escapan a su control, poco sensibles a los problemas que puedan causar a los protagonistas directos de ese proceso. La emigración exterior e interior con sus graves problemas psíquicos, culturales y económicos para adaptarse a nuevos medios y el sueño largamente mantenido pero cada v~z más irrealizable del retorno a las raíces, han sido causas de sufrimiento que han dejado su huella en millones de españoles. Así, de una parte, pueden identificarse pequeños propietarios empobrecidos que han tenido que librar una dura batalla, muchas veces perdida de antemano, para oontinuar subsistiendo en sus explotaciones, sin la ayuda de los hijos que emigraron, rompiendo así uno de los mecanismos clásicos de defensa de la economía campesina. Esto ha creado una generación de ancianos sglitarios, que continúan caDSinamente aferrados a un modo tradicional ~ vida que saben co¡lcIuirá con ellos. Menos mal que al final de sus vidas van a beneficiarse de la extensión del régimen de pensiones que aunque exiguo les va a ayudar a jubilarse con algo menos de agobio económico. De otra, los medianos e incluso grandes propietarios, que mientras duró el régimen de agricultura tradicional pudieron mantener un status económico y social preeminente en sus comunidades. y hoy sólo les queda el recuerdo de aquéllos tiempos. Hidalgos del siglo xx que no supieron adaptarse al cambio y creyeron que sus patrimonios otrora opulentos iban a continuar igual a pesar de las divisiones hereditarias y las nuevas condiciones económicas. Junto a todos ellos, los que por su esfuerzo o por el patrimonio que heredaron han conseguido continuar viviendo holgada o regaladamente, pero tienen que compartir su posición social con la nueva burguesía surgida, sobre todo en los núcleos de población más grandes, formada por profesionales, funcionarios, empleados, comerciantes o pequeños industriales.
Una gran parte de la sociedad rural ha perdido en las últimas décadas su aislamiento del resto de la sociedad. Con esta apertura sus características culturales específicas se han transformado. A ello ha contribuido la emigración, a través de la cual quienes vivían en las zonas rurales se han puesto en contacto con otra cultura, que han asimilado más o menos completamente, y han trasladado su experiencia a sus comunidades de origen mediante los contactos familiares y las visitas periódicas que hacen. También los medios de comunicación, especialmente la televisión, han invadido las comunidades rurales, mostrándoles características de esa sociedad cada vez más compleja de laque ellos forman parte y exhibiendo la variedad de valores y pautas de conducta que caben dentro de ella. En las épocas de vacaciones, sobre todo, ~uando vuelven a sus comunidades de origen quienes las habían abandonado, pueden verse estampas que reflejan los efectos de tales intercambios. Junto a los rituales festivos tradicionales que convocan puntualmente a quienes quedaron y se fueron, cumpliendo todavía una función de identificación comunitaria, se observan formas de vestido, consumo y diversión, que no son muy distintas de las que pueden observarse rualquier día festivo en los barrios y suburbios de las ciudades de destino de la emigración. En invierno, la comunidad se reencuentra de nuevo, sola, con sus hábitos cotidianos, añorando y criticando los días de bullicio, sin poder sustraerse a los efectos de todo tipo que. ha prO'ducido esta inmersión fugaz y reiterada en una experiencia vital distinta.
SOCIEDAD Y POLÍTICA
En la sociedad rural se va extendiendo la racionalidad instrumental, interesada y mercantilista de la cultura capitalista. Éste ha sido casi un imperativo de subsistencia provocado por el proceso de integración en la economía de mercado. Esto ha hecho retroceder la concepción de la actividad agraria como una forma total de vida. La importancia del autoconsumo, del mantenimiento y preservación de «la casa», en cuanto patrimonio sobre el que se sustenta la familia y del que depende su futuro y la consideración de la familia como recurso laboral sobre el que basar la estrategia de adaptación y continuidad de «la casa», han disminuido de forma apreciable. Esto significa también el retroceso de los valores rurales tradicionales asociados a ello. La familia extensa ha empezado a dejar de ser'el modelo común y el matrimonio como estrategia para reunificar o agrandar el patrimonio también ha perdido vigencia. Estos cambios han sido significativos entre los pequeños y medianos propietarios. Los grandes propietarios hace ya bastante más tiempo que empezaron a adaptarse cultural y económicamente a aquella racionalidad. La intensidad de estos cambios no ha sido igual en todas las zonas. Quedan regiones enteras como Galicia y áreas desfavorecidas dispersas en las que son casi incipientes.
Hoy la agricultura española en conjunto y la sociedad ·rural '1ue hay tras ella, es un sector relativamente eficiente, capaz de abastecer de alimentos a la población, aunque en un aspecto tan importante como las proteínas animales, dependamos todavía de la importación de alimentos básicos (soja y maíz) para producirlas. Quedan, pese a ello, bastantes problemas pendientes. En primer lugar el ya reiterado de la pobreza rural, para cuyo alivio o erradicación habría que hacer algo más que la mera asistencia social o esperar a nuevas oleadas migratorias, que acabarían por despoblar casi completamente extensas áreas de nuestro territorio, con los consiguientes perjuicios para la conservación del paisaje y de la naturaleza. El mantenimiento de la población en estas zonas en condiciones de vida dignas requiere acciones especiales como las que ya tiene en marcha la CEE para las zonas de montaña y desfavorecidas, y'medidas que permiten el desarrollo de pequeñas empresas, aprovechando los recursos de cada zona, que ofrezcan alternativas a la actividad agraria.
En cuanto a aquella parte de la sociedad rural que ha sido capaz de resolver, con ayudas estatales, el problema de la producción de materias primas agrarias los problemas que ya existen y se avecinan están relacionados con su capacidad para adaptarse a otros cambios. Las industrias de transformación y distribución de alimentos han adquirido una importancia mucho mayor que la de la mera producción. Los agricultores empiezan a verse sometidos a nuevas relaciones de dependencia respecto a ellas. Además este sector está mayoritariamente integrado por empresas multinacionales. Tampoco en la exportación de frutas y hortalizas, tan importante en la agricultura española, la sociedad rural ha sido capaz hasta ahora de organizar su presencia en los mercados internacionales, de forma que pueda retener para sí el valor añadido de la comercialización. La solución de estos problemas no es fácil y en muchos casos puede que hayamos llegado a situaciones de dependencia irreversibles. Finalmente, la incorporación a la CEE yla próxima puesta en marcha del Acta Única va a abrir un
241 240 ESPAÑA
nuevo frente de competencia para los productos agrarios españoles, que puede perjudicar a aquellos en los que, por distintas razones, la productividad en España es inferior a la de otros países (leche y derivados, carne de vacuno, cereales producidos en.la mitad norte de España, son algt190s ejemplos).
Podria, pues, decirse que el cambio ocurrido en esta parte de la agricultura y la sociedad rural, aún siendo importante, se ha quedado a medio camino en su propia dirección de incorporación a la economía capitalista española y europea. Pero esta situación no es privativa de. este sector, ya que también puede predicarse de otros y de la sociedad española en general. Todo ello remite a nuestra tardía incorporación al desarrollo del capitalismo, la democracia y a nuestra posición periférica en definitiva, que no es este lugar parltanalízar.
En los países más desarrollados de la CEE que han pasado antes que España por procesos de cambio que tienen algo de parecido con el nuestro, se está produciendo en la actualidad el agotamiento de un ciclo dentro de ése proceso y la aparición de otro nuevo. La reiterada generación de excedentes de productos agrarios por causa del uso creciente de la mecanización y del aumento de los rendimientos por el empleo de tecnología, es una situación, difícilmente sostenible, pues conlleva cada vez Dlayor gasto público para sostener los precios de productos que no encnentran consumidores. La solución de este problema apunta a la disminución de las tierras cnltivadas e incluso a un freno en el aumento de los rendim,ientos. La polarización de la estructura agraria entre una minoría de explotaciones viables y rentables y una mayoría de pequeñas· explotaciones siempre necesitadas de ayuda para continuar subsistiendo, no se ha podido resolver. Por otra parte, la política que favorezca el abandono de esas pequeñas explotaciones no es aconsejable, pues pudiera conducir a la despoblación de extensas áreas, ya hoy muy poco pobladas, con efectos ecológicos indeseables. Entre estas pequeñas explotaciones han comenzado a desarrollarse alternativas diferentes de subsistencia. Dedicación a la namada agricultura biológica, especialización en producciones pequeñas en volumen, pero de alta calidad, complemento de las rentas de sus titulares mediante actividades artesanales, creación de pequeñas empresas o desarrono del turismo. La solución del problema de las pequeñas explotaciones se orienta en ésta y otras direcciones similares, sobre las que la CEE quierC_!nsistír para evitar el problema demográfico antes citado.
Por varias razones, relacionadas con la «calidad de vida», como objetivo preferente para muchas personas, el retomo al contacto con la naturaleza, las dificultades para encontrar empleo en la industria y los servicios o el mero relevo generacional que se ha producido en la población activa agraria, ha comenzado a rejuvenecer la población rural y a descender mucho y hasta detenerse la tendencia emigratoria existente hasta ahora. De todos estos cambios, aún incipientes, aflorarán nuevos problemas y será necesario reformular la concepción que hasta ahora se tenía del desarrollo rural. En España casi ni se han iniciado. Pero no estaría de más prestarles atención para que el futuro, no nos coja, como suele, desprevenidos del todo.
SOCIEDAD Y POLmCA
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
ARNAL'IE ALEGRE, E.: Modos de producción en la agricultura española, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1985.
BERNAL, A. M.: Econom/a e historia de los latifundios, Madrid, Instituto de Espasa-Calpe, 1988.
CASTILLO, J. J.: Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación polltica del pequeño campesino, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979.
CEÑA DELGADO, P., y otros: «Características y efectos sociales de Ja política agraria española (1964-1984)>>, en Pensamiento Iberoamericano, núm. 8, Madrid, 1985.
PERRER, M., y otros: «El sistema de población urbano y rural de·España», en Papeles de Economta Española, núm. 34, Madrid, 1988.
~GARCfA DELGADO, J. L., ed.: La cuestión agraria en la España contemporánea, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1916.
GARCÍA SANZ, A., y GARRABOU, R., eds.: Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 1988.
MALEFAKIS, E.: Reforma agraria o revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1971.
MOYANO EsTRADA, E.: Corporativismo y agricultura. Asocfaciones profesionales y articulación de intereses en la agricultura española, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1984.
NAREDO, J. M.: La evolución de la agricultura en España, Barcelona, Estela, 1911.
PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA: La Nueva Agricultura Española, número 16, Madrid, 1985.
PÉREZ DiAz, V.: Estructura social del campo y éxodos rural, Madrid, Tecnos, 1972.
PÉREZ TOURIÑo, E.: Agricultura y capitalismo. Análisis de la pequeña producción campesina, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1983.
PÉREZ YRUELA, M., y otros: «Los empresarios andaluces: autovaloración de su actividad ante el desarrollo agrario», en Agricultura y Sociedad, núm. 47, Madrid, 1988.
RODRíGUEZ ZÚÑIGA, M., YSORIA GUTlÉRREZ, R.: Lecciones sobre agrit;ultura familiar, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y AlÍlilentarios, 1985.
RUIZ MAYA, L.: «Evolución de la concentración de la tierra (1962-1982)>>, en Agricultura y Sociedad, núm. 44, Madrid, 1987.
SEVILLA GUZMÁN, E.: La evolución del campesinado en España, Barcelona, Península, 1919.
SUMPSI, J. M., Y otros: La reforma agraria andaluza, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.
VARIOS AUTORES: Agricultura y Sociedad, núm. 31, Madrid, 1984, sobre organizaciones profesionales y sindicalismo agrano.