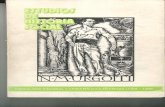Bibliografía Histórica - Hispania: Revista española de historia
Revista de filología española
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Revista de filología española
JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
REVISTA
FILOLOGÍA ESPAÑOLAdirector;
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
TOMO 1—1914
/\O
ir
MADRID
ÍNDICE DEL TOjMO I
1914
Páginas.
Artigas, M. — Fragmento de un glosario latino.. 245-274
Asín Palacios, j\I.—El original árabe de la «Dispu-
ta del Asno contra Fr. Anselmo Turmeda» ... I - 5
1
Castro, A.— Disputa entre un cristiano y un judío. 1 7 3- 180
— Mozos e ajumados 402-404
Farinelli, a. — Mistici, teologi, poeti e sognatori
della Spagna all' alba del dramma di Calderón. 289-333
García Villada, Z. — Poema del abad Oliva en
alabanza del Monasterio de Ripoll. Su continua-
ción por un anónimo I49-161
Gómez Ocerin, J.— Para la bibliografía de Lope , 404-406
González Magro, P. — Merindades y señoríos de
Castilla en 1353 37^-401
Menéndez Pidal, R. — Elena y María. (Disputa del
clérigo y el caballero.) Poesía leonesa inédita del
siglo XIII 52-96— Poesía popular y Romancero 357-377
Mitjana, R.—Nuevos documentos relativos a Juan
del Encina 275-288
SoLALiNDE, A. G.— Fragmentos de una traducción
portuguesa del «Libro de buen amor» de Juan
Ruiz 162-172
Notas bibliográficas :
Alonso Cortés, N. — Juan Martínez Villergas.—A. G. S. 415
Altamira y Creyea, R.— Cuesiiones de Historia del Dere-
c/io y de Legislación comparada,—
O
415
Antología de poetas vallisoletanos modernos. — F. R. M 353
ÍNDICE DEL TOMO I
Páginas.
Arco, R. del. — Algunas indicaciojtes sobj-c aniignos casti-
llos, recintos foi-tificados y casas solariegas del Alto Ara-
go'n. — N 201
Arigita y Lasa, M.— Cartulario de Felipe III, rey de Fran-
cia.— Z. G. V 184
AsTRAiN, A.
—
Historia de la Compañía de Jesús en la asis-
tencia de España. — B 412
Ballesteros, A. — Sevilla en el siglo XIII. — A. G. S. . . • 352
Bally, Ch. — Le langage et la vie. — J. O. G 340
Benot, E. — Los casos y las oraciones. — M. G. M 353
Berceo, Gonzalo dr.—EI Sacrificio de la Misa.—T. N. T. 106
Bibliographie Hispanique igio y igil. — A. G. S 354
Blanco, R. — Arte de la Escritura y de la Caligrafía espa-
ñola. — C 1 94
Bonilla San Martín, A. — Las leyendas de Wagner en la
Literatura española.— C 1 99
BuRNAM, John M. — Palacographia ibérica. — A. G. Sola-
linde 343
Calvo Madroño,}.— Descripción geográfica, históricay es-
tadística de la provincia de Zatnora. — P. G. M 198
Camilli, a.—II sistema ascoliano di grafía fonética.—N .
.
202
Cervantes. — Don Quijote de la Mancha, edic. de F. Ro-
dríguez Marín. — O 416
Cervantes de Salazar, F. — Crónica de la Nueva Espa-
ña, edic. Magallón. — T. N. T 192
Cervantes de Salazar, F. — Crónica de Nueva España,
edic. Paso 5^ Troncoso. — P. G. M 352
CoLLET, H.
—
Le mysticisjne ítmsical espagnol au XVF sicclc.
R. Mitjana 334
FoKKER, A. A.— Quelques niots espagnols etportugais d'ori-
gine oriéntale. — C 407
Galocha y Alonso, J.— Gramática futidamental de la Len-
gua castellana.— C 351
GossART, E. — Les Espagtiols en Flandre. Histoire et
poe'sie. — C 354
Gkammont, INI.
—
Le vers frangais. Ses moyens d'expression.
Son hartnonie. — T. N. T 1 90
Grandgent, C. H.— Introduzione alto studio del Latino
volgare. Traduc. de N. Maccarrone. — C 414
Hanssen, F. — Gramática histórica de la Lengua castella-
na. — A. Castro 97, 181
Hills, E. C, and Morley, S. G.—Modern Spanish Lyrics.—A. Reyes 411
ÍNDICE DEL TOMO I
Páginas.
HoYERMANN UND Uhlemanns. — SpüTiisches Lesebuch fürden Sclud- und Pn'vatgebranch.— C 201
IspizuA, S. DE.— Historia de los vascos en el desctibrimiento,
conquista y civilización de America.—P. G. M 35
1
JoHNSTON, H.— Phonetic Spelling.— N 202
JuD, J.— Probleme der altromanischen Wortgcographie,— C. 408
JÜNEMANN, G. — Historia de la Literatura española. —F. R. M 196
Lazarillo de Torines, La vida de. Edic. Bibliotheca Roma-
nica.— C 200
Levi, E. — La leggenda di don Carlos nel teatro spagmiolo
del seicento.—C 196
Martín Mínguez, B. — De la Cantabria.—N 351
Martner, D.—Spanisclie Sprachlere zum Selbst-und Scliul-
unierricht. — N 353
Marvaud, a. — L'Espagne aii XX' siccle.—C 202
Mazorriaga, E.—La leyenda del Caballero del Cisne.— C. 195
Mérimée, H.— L'art dramatiquc a Valencia depuis les ori-
ginesJusqu'au cominencemetii dit XVII' siecle 347
MoNACí, E.
—
Facsimili di docimientiper la sferia delle litigue
e delle letlerature romanze.— A. G. S 416
Pérez Villamil, 'SI. ^ Relaciones topográficas de España.—F. J. Sánchez Cantón 187
P1NOCHET Le-Brun, F., y Castro, D. — Crestomatía espa-
ñola.— C 417
Restori, a. — Ancora di Genova nel teatro classico di
Spagna. - A. G. S 415
Rodríguez Marín, F.—Burla burlando.—C 355
Rodríguez Villa, A. — Artículos históricos. — C 199
Salvador y Barrera, J. M. — El P. Flórez y su <iEspaha
Sagradas. — F. de O 1 97
Sánchez Pérez, J. A.
—
Partición de herencias éntrelos mu-
sulmanes del rito malequi.— C. A. González Palencia. ... 197
Sarthou Caureres, Q.—La provincia de Teruel.— P. G. M. 194
Schevill, R.—Ovid and the RenascenceinSpain.—A.G.So-
lalinde 103
Schevill, R., y Bonilla, A. — Obras completas de Miguel
de Cervaiites Saavedra : La Calatea. — C 194
Schroder, Th. — Die dramatischen Bearbeitungen des Dott
Juan-Sage in Spanien, Italien und Frankreicli bis aufAloliere einschliesslich. — C 410
SoMOZA García-Sala, J.—Jovellanos. JManuscritos inéditos,
raros o dispersos. — F. de O 200
ÍNDICE DEL TOMO I
Páginas.
Torre y Franco Romero, L, de. — Mosén Diego de Vale-
ra. — Y. C.G 198
Vega, Lope de. — La Dorotea, edic. A. Castro. — N 201
VoGEL, E. — Einfühnmg in das Spatiische für Lateinkmi-
dige. — C 200
^Waiblinger, E. — Beitrdge zar Feststellung des Tonfalls
in d^n rotnanJscíien Sprachen. — T. N. T 341
Bibliografía
:
Obras bibliográficas 108, 203, 418
Historia de la civilización. 110, 204, 419
Instituciones 1 1 1 , 207, 423
Iglesia y Religión 207, 424
Arqueología y Arte 113, 209, 429
Ciencia y Enseñanza 211, 426
Geografía y Etnografía 115,215, 433
Historia local 116, 213,431
Viajes 120, 217, 435
Lingüística 121,218, 436
Estudios gramaticales 122
Fonética general.. 122, 219, 437
Filología románica 220, 439
Gramática española 221, 440
Fonética española 1 23, 222
Ortografía y Paleografía 124, 222, 441
Morfología 1 24, 223, 44
1
Sintaxis 125, 224, 442
Lexicografía y Semántica 1 25, 224, 442
Métrica 127, 226, 444
Dialectología 127, 226, 444
Geografía lingüística 1 28
Textos no literarios 128, 227, 445
Enseñanza del idioma 129, 227, 445
Literatura general 229, 447
Literatura comparada 131, 230, 448
Historia de la Literatura 132
Literatura española 232, 452
Escritores hispano-latinos 232, 452
Poesía en general 133, 233, 453
Lírica 1 34, 234, 454
Épica 135, 234,456
Dramática. 135, 235, 456
índice del tomo i vu
Páginas.
Novelística 1 38, 236, 459Historia. . , 140, 239, 464
Mística 141, 240, 462
Prosa didáctica 142, 240, 465
Crítica literaria 144, 241, 466
Enseñanza de la Literatura 145, 242, 466
Folklore. Obi-as diversas 146, 242, 467
Poesía popular 1 47, 242, 467
Noticias 148, 344, 355
ABREVIATURAS
DE LAS REVISTAS CITADAS EN LA BIBLIOGRAFÍA DEL VOLUMEN I
AACol— Anuario de la Academia Co-lombiana. Bogotá.
AACR— Anales del Ateneo de CostaRica. San José. Costa Rica.
AAntr — American Anthropologist.
Lancaster.
AB—Analecta Bollandiana. Bruxelles.
ABHA— Archivo Bibliográfico His-
pano-Americano. Madrid.
AcHer— Nueva Academia Heráldica.
Madrid.AEPCMadrid — Asociación Española
para el progreso de las Ciencias. Ma-drid.
AEsp— Arte Español. Madrid.
AFH— Archivum Franciscanum His-
toricum. Firenze.
AGPsy— Archiv für die Gesamte Psy-
chologie.
AHA— Archivo Hispano-Americano.AHHAg—Archivo Histórico Hispano-
Agustiniano. Madrid.AIA— Archivo Ibero-Americano. Ma-
drid.
AIV— Atti del Reale Istituto Vénetodi Scienze, Lettere ed Arti. Venezia.
AJ —The American Journal of Philo-
logy. Baltimore.
AkR—Akademische Rundschau. Leip-zig.
Alh— La Alhambra. Granada.AMNAHE— Anales del Museo Nacio-
nal de Arqueología, Historia y Etno-
logía. México.Ant— L'Anthropologie. Paris.
ARel — Archiv für Religionswissens-
chaft, Freiburg i. Br.
ARLO— Archivos Latinos de Rinolo-
gía, Laringología y Otología. Barce-lona.
ASEFO — Anales de la Sociedad Es-pañola de Física y Química. Madrid.
ASI — Archivio Storico Italiano. Fi-
renze.
ASLom—Archivio Storico Lombardo.Milano.
ASNSL— Archiv für das Studium derneuren Sprachen und Literaturen.
Braunsweig, Berlín.
ASPNap — Archivio Storico per le
Provincie Napoletane. Napoli.
ASR — Annales de la Société J.-J.Rousseau. Genéve.
Ath— The Athenaeum. London.Atl— Atlántida. Buenos Aires.
AtRo— Atene e Roma. Firenze.
AUCh — Anales de la Universidad deSantiago de Chile.
AV — L'Ateneo Véneto. Venezia.
B — La Bibliofilia. Firenze.
BAB— Bulletin de l'Académie Royalede Belgique. Bruxelles.
BABLB— Boletín de la Real Acade-mia de Buenas Letras de Barce-lona.
BAE— Boletín de la Real AcademiaEspañola. Madrid.
BAH— Boletín de la Real Academiade la Historia. Madrid.
BALAC— Bulletin d'Ancienne Litté-
rature et d'Archéologie Chrétienne.
Paris.
BANHab—Boletín del Archivo Nacio-nal. Habana.
BANHCaracas— Boletín déla Acade-mia Nacional de la Historia. Caracas.
BBl — Bayreuth Blatter.
BBNMéxico— Boletín de la Biblioteca
Nacional. México.BCPNavarra— Boletín de la Comisión
provincial de monumentos de Na-varra. Pamplona.
BCPOrense — Boletín de la Comi-sión provincial de monumentos deOrense.
BDC— Butlleti de Dialectología Ca-talana. Barcelona.
BDR — Bulletin de Dialcctologie Ro-mane. Hamburg.
BEC— Bibliotheque de TÉcole desChartes. Paris.
BEscPrepMéxico— Boletín de la Es-
cuela Nacional Preparatoria. México.BGIPSR— Bulletin du Glossaire des
Patois de la Suisse Romande. Lau-sanne.
BHi— Bulletin Hispanique. Bordeaux.Bi— Bibliofilia. Barcelona.
ABREVIATURAS IX
BILE— Boletín de la Institución Librede Enseñanza. Madrid.
Bit— Bulletin Italien. Bordeaux.BLOR—Boletín de Laringología, Oto-
logía y Rinología. Madrid.BOZM— Boletín oficial de la Zona de
influencia española en Marruecos.Madrid.
BPLM— Bulletin de la Sociétc d'Étu-
des des Professeurs de Langues Me-ridionales. París, Carcassone.
BPyr— Bulletin Pyrénéen. Pau.
BRAGallega— Boletín de la Real Aca-demia Gallega. Coruña.
BRSG— Boletín de la Real SociedadGeográfica. Madrid.
BSCastExc— Boletín de la SociedadCastellana de Excursiones. Valla-
dolid.
BSEEx— Boletín de la Sociedad Es-pañola de Excursiones. Madrid.
BSEHX — Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Historia Natural. Madrid.BSMGEMéxico— Boletín de la Socie-
dad Mexicana de Geografía y Esta-
dística. México.BTer— La Basílica Teresiana. Sala-
manca.C— Le Correspondant. Paris.
Cat— Cataluña. Barcelona.CD — La Ciudad de Dios. Madrid.CHA — Cultura Hispano-Americana.
Madrid.CLPh— Classical Philology. Chicago.CMF — Casopis pro Moderni Filo-
logii.
Cr— La Critica. Napoli.
CrAIBL— Comptes rendus de l'Aca-
démie des Inscriptions etdes Belles-
Lettres. Paris.
CT — La Ciencia Tomista. Madrid.CuC—Cuba Contemporánea. Habana.DLZ—Deutsche Literaturzeitung. Ber-
lín.
DR— Deutsche Revue.ED — Estudios de Deusto. Bilbao.
EE— Euskal-Erria. San Sebastián.
EM— La España Moderna. Madrid.ENTLF—Edda Nordisk Tidsskrift for
Litteratur-forskning.
Estudio -— Estudio. Barcelona.EuskA— Euskalerriaren Alde. San Se-
bastián.
EyA— España y América. Madrid.FD — Fanfulla dalla Domenica.Fo — Folk-lore. A quarterly review.London.
FrAm— France-Amérique. Paris.
GFRom — Giornale di Filología Ro-manza. Roma.
Gl— Glotta. Gottingen.GMN — Gaceta de los Museos Na-
cionales. Caracas.
GMNV — Gaceta de los Museos Na-cionales. Venezuela.
GrB — Die Grenzboten.GRM— Germanisch-romanische Mo-
natschrift. Hcidelberg.GSLIt— Giornale Storico della Lettc-
ratura Italiana. Torino.GW— Geisterwissenschaften.
HJ — Historisches Jahrbuch. Mün-chcn.
HTM — History Teacher's Magazinc.lEA— Ilustración Española y Ameri-
cana. Madrid.IF — Indogermanische Forschungen.
Strassburg.
ILSt— II Libro e la Stampa. Milano.
IMz — II Marzücco.JRPh — Kritischer Jahresbericht über
die Fortschritte der RomanischenPhilologie. Erlangen.
L— La Lectura. Madrid.LA— Loghat el-Arab. Bagdad.Leng— El Lenguaje. Madrid.LGRPh — Literaturblatt iur Germa-
nische und Romanische Philologie.
Leipzig.
LMI—Larousse mensuel illustré. Pa-ris.
Logos — Logos. Internat. Zeitschrift
fiir Philosophie der Kultur. Tübin-gen.
LZ — Literarisches Zentralblatt fiir
Deutschland. Leipzig.
MA — Le ÍNIoyen Age. Paris.
MF— Le Merciire de France. Paris.
MHSJ— Monumenta Histórica Socie-tatis Jesu. Madrid.
MI— Memorial de Infantería. Madrid.
MIÓM — Mitteilungen des Instituts
für Osterreichische Gcschichtsfor-
schung. Insbruck.
MLA •— The Modern Language Asso-ciation. Baltimore.
MLN—Modern Language Notes. Bal-
timore.
MLR — The Modern Language Re-view. Cambridge.
MLT— Modern Language Teaching.London.
MMus— Münchencr Museum.MPhil — Modern Philology. Chicago.MPhon — Maitre Phonétiquc. Paris.
MSL — Memoires de la Société deLinguistique. Paris.
NC — La Nuova Cultura. Torino.
NEt— Nueva Etapa. Madrid.
NJKA — Ncue Jalirbücher für das
Klassische Altertum, Geschiclite unddeutsche Litteratur, und für Piida-
gogik. Leipzig.
NM— Neuphilologische Mitteilungen.
Helsingfors.
ABREVIATURAS
Nos— Nosotros. México.NR— La Nouvelle Revue. París.
NSpr — Die neuren Sprachen. Mar-burg.
NT— Nuestro Tiempo. Madrid.
PM— Pequeñas monografías. Madrid.
PMLA — Publications of the ModernLanguage Association of America.Baltimore.
Polyb — Polybiblion. París.
RAAM — Revue de l'Art Ancien et
Moderne. París.
RABM— Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos. Madrid.RaCo— Rassegna Contemporánea.RAf— Revue Africaine. Argel.
RAm — La Revista de América. Paris.
RBA— Rivista delie Biblioteche e de-glArchivi. Fircnze.
RBC— Revista bimestre Cubana. Ha-bana.
RBen — Revue Bénédictine. Lille.
RBi — Revue des Bibliothéques. Paris.
RBli — Rassegna bibliográfica della
Letteratura Italiana.
RC— Revue Celtique. Paris.
RCal— Revista Calasancia. Madrid.RCAral — Rivista del CoUegio Araldi-
co. Roma.RCC— Revue des Cours et Conféren-
ces. Paris.
RCEHGranada— Revista del Centrode Estudios Históricos de Granada
y su Reino. Granada.RCChile. — La Revista Católica de
Santiago de Chile.
RChil-— Revista Chilena de Historia
y Geografía.RCr— Revue critique d'Histoire et de
Littérature. Paris.
RCrLN — Revue critique des Livres
nouveaux.RDM—Revue des Deux Mondes. Pa-
ris.
RDR — Revue de Dialectologie Ro-mane. Hamburg.
REAn—Revue des Études Anciennes.Bordeaux.
REH— Revue des Études Historiques.
Paris.
REJ— Revue des Études Juives. Ver-sailles.
RELOR — Revista Española de La-ringología, Otología y Rinología.Ma-dríd.
RELV — Revue de l'Enseignementdes Langues vivantes. Paris.
REM— Revista de Especialidades Mé-dicas. Madrid.
RF — Romanische Forschungen. Er-langen.
RFE— Revista de Filología Española.
Madrid.
RFLCHabana — Revista de la Facul-
tad de Letras y Ciencias. Habana.RG— Revue de Gascogne. Auch.RGCM— Revista de Geografía Colo-
nial y Mercantil. Madrid.
RGI— Rivista Geográfica Italiana.
RH — Revue Historique. Paris.
RHE — Revue d'Histoire Ecclésiasti-
que. Paris.
RHeb—La Revue Hebdomadaire. Pa-ris.
RHGE— Revista de Historia y Ge-nealogía Española. Madrid.
RHi — Revue Hispanique. Paris-NewYork.
Rliist — Revista de Historia. Lisboa.
RHRFr— Revue Historique de la Ré-volution frangaise. Paris.
RI — Rivista d'ltalia. Roma.RÍE — Revue Internationale de l'En-
segnem.ent. Paris.
RIEV— Revista Internacional de Estu-
dios vascos. Paris.
RlLomb — Rendiconti del Reale Ins-
tituto Lombardo di Scienze e Let-
tere. Milano.
RJLQuito — Revista de la SociedadJurídico-Literaria de Quito.
RL— Revista de Libros. Madrid.
RLR — Revue des Langues Romanes.Montpellier.
RLu— Revista Lusitana. Lisboa.
RMBilbao— Revista Musical. Bilbao.
RMeM— Revue de Métaphysique et
de Moral e. Paris.
RMen— Revista de Menorca. Mahón.RMM— Revue du Mond Musulmán.
Paris.
RMo— Revue du Mois. Paris.
RMont— Revista Montserralina. Bar-
celona.
RMor— Revista de Morón.RMPh— Rheinisches Museum für Phi-
lologie. Frankfurt a. Main.
RMus— Rivista Musicale Italiana.
Ro— Romanía. Paris.
ROChr— Revue de l'Orient Chretien.
Paris.
RPh — Revue de Philologie.
RPhFL — Revue de Philologie Fran-gaise et de Littérature. Paris.
RPhLH — Revue de Philologie, deLittérature et d'Histoire Anciennes.Paris.
RPhon— Revue de Phonétique. Paris.
RPPLS — Rivista propalare di Políti-
ca, Lettere e Scienze sociale.
RRQ —The romanic Review. Lancas-ter, PA., New York.
RSH — Revue de Synthése Histori-
que. Paris.
RSí— Rivista Storica Italiana. Torino.RSS— Revue du Seiziéme Siécle.
ABREVIATUKAS
KTFi —Revue du Traditionisme fran-
jáis et étranger. Paris.
RUBA — Revista de la Universidadde Buenos Aires.
RUC — Revista da Universidade deCoimbra.
RUnTeg — Revista de la Universi-dad. Tegucigalpa.
RyF— Razón y Fe. Madrid.SBAkWienphhkl — Sitzungberichte
der Akad. der Wissenschartcn zuWien. Phil.-hist. Klasse. Wien.
SR— Studij Ronianzi. Roma.StFM— Studi di Filología moderna.
Catania.
StMed— Studi Medievali. Torino.StRo— Studi Romani. Roma.TSL— Transactions of tlie Royal So-
ciety of Literature. London.
UIAm— Unión Ibero-Americana. Ma-drid.
Vox— Vox. Berlin.
WS — Wcirter und Sachen. Heidel-berg.
ZDW—Zeitschrift für Deutsche AVort-forschung. Strassburg.
ZFSpr — Zeitschrift für FranzosischeSprache und Litteratur. Chemnitzund Leipzig.
ZOGym— Zeitschrift für die Osterrci-chischen Gymnasien. Wien.
ZR — Zeitschrift für das Realschulwe-sen.
ZRPh — Zeitschrift für RomanischePhilologie. Halle.
ZVglS—Zeitschrift für \'ergleichcndeSiirachforschung. Gütersloh.
REMSTADE
FILOLOGÍA ESPAÑOLA
Tomo I. ENERO-NiARZO 1914 Cuademo l.°
EL ORIGINAL ÁRABE
DE LA "DISPUTA DEL ASNO
CONTRA Fr. ANSELMO TURMEDA,,
La primera sospecha de este plagio estupendo vínome a
las mientes, al leer la introducción magistral de Menéndez
y Pelayo a sus Orígenes de la Novela ^ El sobrio pero per-
fecto análisis que allí se hace de la celebérrima Disputa del
apóstata fraile mallorquín, me bastó para la sugestión: yo
había leído aquello en otra parte, en un texto árabe, hací¿i
tiempo. La curiosidad, aguijoneada, hízome buscar entre mis
libros árabes de análogo tema zoológico, y topé por fin con
un opúsculo, editado años ha en el Cairo, cuyo título — «El
animal y el hombre» — y cuyo asunto — una disputa acerca
de la superioridad de éste sobre aquél — confirmaban mis
primeras sospechas -. Mas para convencerme plenamente ysugerir mi convicción a los otros, necesitaba disfrutar del
1 Madrid, Baillj-Bailliérc, 1905, vol. I, introd., págs. C\' y siguientes.
- Alhayauáii tialiusán; Cairo, lOOO, imprenta Attaraqiii.
Tomo I. i
MIGUEL asín
texto de Turmeda, conservado únicamente en una versión
francesa, cuya rareza hacíala casi inasequible. Un ejemplar de
la edición de Pamplona guardado en la Biblioteca Nacional ^
me permitió felizmente realizar el deseado cotejo con mi texto
árabe, y di ya por conclusa la sentencia; pero no me resolví
a publicar el plagio, porque su demostración habría exigido
insertar en mi artículo todo el texto francés de Turmeda, ya
que la rareza de este texto no hubiese permitido a los lectores
hacer por sí mismos la necesaria consulta para su cotejo con
el texto árabe.
Renuncié, pues, por entonces a dar publicidad a mi ha-
llazgo, aunque bien a mi pesar, porque las circunstancias
aguijoneaban a diario mi deseo: metido hace años en la tarea
de estudiar la filiación arábiga de los libros de Raimundo
Lulio, negada inconsideradamente por algunos obcecados en-
tusiastas del Doctor Iluminado -, el plagio típico de Fr. An-
selmo Turmeda — arabista, mallorquín y franciscano comoaquél — se me ofrecía, sin buscarlo, como síntoma flagrante
del concepto que en los siglos medios se tenía de la propiedad
literaria, y de la desaprensión con que muchos despojaban los
ricos centones de los apólogos y novelas arábigas. El efecto
de profunda convicción que este plagio ejemplar de Turmeda
produjo en el ánimo del luliano Mr. Probst — cuando en la
pasada primavera de 1913 se lo presentaba yo como caso
análogo al de Lulio, cuya originalidad obstinábase en defen-
der en su reciente tesis doctoral ^— me animó a no demorar
más tiempo su divulgación; y la oportunidad, por otra par-
te, con que la Revne Hispaniqíie reimprimía en uno de sus
últimos números la primera edición de la versión francesa de
la Disputa ^, ofrecíame la coyuntura más feliz para mi reso-
1 La Dispute d'un asnc contre Fñre Anseline Turmeda; Pampelune, 1606.
2 Cfr. Ribera, Orígenes de la filosofía de R. Lulio; Asín, Mohidín, apud Ho-menaje a Alenéndez y Pelayo (Madrid, 1899), II, 191-216 y 217-256. ítem, Asín,
Abenmasarray su escuela (Madrid, 1914), págs. 123-6 y 155-164.
' Caract'ere et origine des idees du B. Kaymond Lulle, par Jean-PIcnri Probst
(Toulouse, 1912).
< lievue IUspanique, tome XXIV, num. 66 (juin 191 1), pages 35S-479.
«LA DISPUTA DEL ASN'Oa, DE TURMEDA 3
lución, puesto que el cotejo de Turmeda con el original árabe
podía estar ya, mediante aquella reimpresión, al alcance de
todos los eruditos.
I. — Resumen bio-bibüográflco sobre Turmeda.
El nombre, la vida y las obras de Fr. Anselmo Turmeda
son bastante conocidas entre los investigadores de nuestra
literatura medieval, y bien puedo ahorrarme aquí el trabajo
de puntualizar los rasgos menos salientes de su biografía. Los
eruditos catalanes le han consagrado hace años atención pre-
ferente en sus publicaciones regionales, y poco ha el .Sr. Miret
y Sans ha resumido el estado actual de las averiguaciones obte-
nidas, redactando una Vida de Fr. Anselmo Turmeda, que ha
sido publicada en el número antes citado de la Reviie His-
paniqíie ^. Bastará, pues, para nuestro propósito que recor-
demos brevemente que Fr. Anselmo, nacido en la isla de
Mallorca a mediados del siglo xiv de nuestra Era, estudió
en Lérida y Bolonia, y que después de ser sacerdote y fraile
profeso de la Orden de Menores, pasó a Túnez, donde apos-
tató haciéndose musulmán, tomando el nombre de Abdalá
y siendo encargado de la interpretación de lenguas y de la
Dirección de la Aduana de Túnez por el sultán hafsi Abula-
bás Ahmed y por su hijo y sucesor Abufaris Abdelaziz. En
lengua árabe redactó allí, hacia 1 420, un librito de polémica
contra el cristianismo, que ha sido editado por las prensas
orientales, porque goza de gran boga entre los musulmanes
de hoy -. Simultáneamente casi, o algunos años antes, pu-
1 Págs. 261-29C.
2 Las indicaciones bibliográficas sobre este opúsculo árabe, su título, ma-
nuscritos existentes, etc., que el Sr. Miret da en su citado artículo (págs. 272-4)
adolecen de bastantes erratas de imprenta y de algunos defectos de informa-
ción, disculpables en el autor, que no es arabista. Consúltese a Brockelmann,
Geschichte der arabischm Litteratur (Berlín, 1902), tomo II, 250, para la biblio-
grafía, corrigiendo en la línea 22 el tomo XVII de la Rev. de l'hist. des reí. en
tomo XII. Añádase la edición del Cairo (1904 de J.-C.) publicada en la imprenta
del periódico Attamádon por Ahmed Alí .\lmalichí, con un apéndice en verso del
mismo editor y glosas del jeque Abdalá Rek.
MIGUEL asín
blicaba también, en lengua catalana, varios opúsculos, como c\
Libre de bous eiiseiiranients, las Cobles de la divisió del regiic
de Mallorqiies, las Profecíes y, en 1417, su Disputa del Ase.
Muerto en olor de santidad, hacia I420 y tantos, recibió hono-
rífica sepultura en un mausoleo que todavía es objeto de vene-
ración para los musulmanes tunecinos ^.
Pocos escritores existirán en la Historia literaria que hayan
tenido la fortuna de Turmeda: sus libros catalanes gozaron una
fama extraordinaria en su patria; su polémica anticristiana cir-
cula hoy todavía entre los musulmanes, y su Disputa del Asno,
vertida al francés, mereció cuatro sucesivas ediciones, desde
I 544 a 1606, aparte de la edición única del texto catalán, hoy
desaparecida, y de otra versión alemana de 1606 ^. La avidez
con que el público francés devoró en tan pocos años las cuatro
ediciones no era injustificada : el libro, aparte del incentivo
malsano que le prestan los licenciosos cuentos bocachescos
intercalados por el fraile apóstata, tiene en su fábula zoológica
un interés y una atracción indiscutibles, que se deben, según
Menéndez y Pelayo, a la «pronunciada originalidad», al «mu-
cho ingenio y agudeza», a la «viva y fresca imaginación» que
su autor derrocha a cada página '. Importa, por lo tanto,
aquilatar qué parte realmente corresponde a Turmeda en
la paternidad de la Disputa. Y para que el lector pueda más
fácilmente formar juicio, convendrá comenzar por ofrecerle
1 El Sr. Mirct publicó en el Butlleti d¿l Centre Excursionista dj Cata-
lunya (Barcelona, 1910) un trabajo titulado La toinba del escriptor cátala Fra
Anselm Ttirmeda en la ciutat de Tunig, en el que duda sobre si el rótulo
0^s^»-^J\ <^'U\ ^Xx.c f^-y^o (puesto por Mohámed bel Jocha al dibujo de la
tumba en la Rev. Tiinis.) será o no copia de la inscripción fúnebre de la misma.
La duda carece de fundamento, porque la palabra sarih (#:-^^^o=claro) es errata
de imprenta, por ^-^.y^, darih, que significa sencillamente tumba o mausoleo.
Suprímase, pues, ^n la página 25 todo el párrafo que el Sr. Miiet dedica a co-
mentar la traducción de aquel rótulo, comunicada por el Sr. Jiménez Soler; las
inscripciones funerarias entre los musulmanes son más explícitas y más religio-
sas que ese simple letrero tipográfico puesto por M. bel Jocha a su dibujo.
2 Gesprach des Esels wider Bruder Anshelmuin von Turmedan (Mümpel-
gardt, 1606), citada por Koliler en sus Kkinere Schriften, II, 636, III, 70.
- 3 Orígenes de la Novela, loe. cit. Cfr. Historia de los heterodoxos españo-
les. I, 646-8.
«LA DISPUTA DEL ASNO», DE TURMEDA 5
un esquema sucinto de la Disputa, algo así como el esqueleto
de toda la fábula, siguiendo el texto francés reimpreso en la
Revue Hispai/iqnc, a cuya paginación me referiré, y numeran-
do además las varias pruebas aducidas por Fr. -Anselmo en la
Disputa, para los efectos de la comparación que luego habre-
mos de hacer. El esquema se reduce a un prólogo, al cuerpo
de la disputa, constituido por las diez y nueve pruebas de
Vr. Anselmo refutadas por el asno, y a un brevísimo epilogo^
2. — Esquema de «La Disputa» de Turmeda.
Prólogo. — Fr. Anselmo explica la ocasión en que le
acaeció la disputa : supone que cierto día de verano sale al
campo, donde se queda dormido. Sueña que ve reunidos a
todos los animales, terrestres y volátiles (exceptúa los peces),
que se han congregado para elegir nuevo rey, en lugar del
león, que ha muerto sin sucesión. El caballo bayardo, conse-
jero del rey difunto, hace su elogio fúnebre y pide a la asam-
blea que designe como elector a alguno de los parientes o
aliados del león. La asamblea, después de deliberar, vota en
favor del caballo blanco para elector del nuevo rey. El elector
propone al león royo, primo del difunto, que es proclamado
por todos con grandes muestras de regocijo. Fr. Anselmo se
despierta al oir aquel tumulto y, maravillado ante tal espec-
táculo, ve que el conejo denuncia al nuevo rey la presencia
de un hombre en medio de la asamblea de los animales, y le
explica además que aquel hombre (a quien personalmente
conoce) tiene la audacia y vanidad de defender la superiori-
dad de los hombres sobre los animales y que éstos han sido
creados para el servicio de aquéllos. Consulta el rey a sus
barones y ministros qué medidas deberían tomarse contra el
calumniador, y le aconsejan que lo cite para que comparezca
ante su presencia y responda de la acusación aduciendo las
pruebas que crea tener, las cuales podrán ser i-efutadas por
los animales allí presentes. El león envía al zorro como emba-
jador suyo para que obligue a comparecer a Fr. Anselmo. Éste
MIGUEL asín
exige antes un salvoconducto, con el cual comparece ante la
asamblea.
El león comienza por explicar a Fr. Anselmo la opinión
ele que se le acusa. Fr. Anselmo asiente y reconoce la verdad
de la denuncia, ofreciendo probar con razones la superioridad
del hombre. Los animales protestan a una voz y se lanzan a
castigarle; pero el leopardo, primer ministro del león, lo im-
pide. El león consulta con sus ministros y acuerda aceptar el
reto de la disputa, delegando al asno para defensor de los
animales [363-377]-
Cuerpo de la disputa. — i.'"^, Fr. Anselmo propone la pri-
mera razón de superioridad del hombre, fundada en su bella
figura y semblante y en la proporción armónica de sus miem-
bros. En cambio, los animales son feos y desproporciona-
dos. Analiza las desproporciones del elefante, camello, buey,
toro, carnero y conejo. Refuta el asno esta prueba por par-
tes [377-379].
2.^ razón, fundada en la perfección de los sentidos corpo-
rales y de la memoria. El asno contesta ponderando a su vez
la excelencia de los sentidos y de la memoria en los anima-
les; V. gr. : en el caballo, águila, gato, escarabajo, perro, car-
nero, golondrina, etc. [379-385].
3.^ razón, fundada en la perfección del discernimiento,
consejo y prudencia de los hombres para las artes, comercio
y gobierno. El asno contesta ponderando a su vez la perfecta
organización social y política de las abejas, avispas, hormigas
y langostas [385-390].
4.^, la variedad, delicadeza y excjuisito sabor de los man-
jares y bebidas del hombre. Responde el asno explicando las
molestias, trabajos y preocupaciones que el hombre necesita
sufrir para procurarse esos placeres, y las enfermedades que
le acarrean. Antítesis en los animales [390-393].
5.^, los placeres de los juegos, diversiones, músicas, risas,
lujo, etc. Responde el asno ponderando las tristezas, dolores
y lágrimas a que el hombre está sujeto [393-394].
6.^, Dios ha dado a los hombres, y no a los animales, una
ley religiosa, norma del bien y del mal, así como ritos y cere-
«LA DISPUTA DEL ASNO», DE TURMEDA 7
monias, etc. El asno la refuta sacando la consecuencia contra-
ria, es decir, que Dios les ha dado ley para corregirles de sus
vicios [395-398].
7.^, el uso de vestidos finos y lujosos, que los animales no
usan. El asno la refuta porque ese uso demuestra que los hom-
bres roban a los animales las primeras materias de que fabri-
can con gran trabajo sus vestidos [398-400].
8.^, los hombres tienen reyes, nobles, sabios, abogados,
poetas, etc., y no los animales. El asno responde que esto últi-
mo es falso, y lo demuestra explicando cómo todos los anima-
les tienen esas mismas clases de personas eminentes, y ponde-
rando especialmente el buen gobierno de sus reyes [400-403].
9.^, la unidad del semblante humano, el cual, a pesar de
esto, no es del todo igual en dos personas; lo mismo ocurre
con la palabra hablada y escrita. El asno responde que, en
cambio, los hombres discrepan entre sí en ideas y creencias,
y no así los animales [403-407].
10.^, los hombres compran, venden, dan de comer y curan
a los animales. Responde el asno que lo mismo hacen los
hombres unos con otros, y que con los animales lo hacen, no
por amor, sino por egoísmo [407-409].
11.'^, los hombres saben construir con variado ingenio
casas, palacios, etc. Responde el asno ponderando la habili-
dad arquitectónica de las abejas, arañas, golondrinas, etcé-
tera [409-411].
12.^, los hombres comen la carne de los animales. El asno
responde que asimismo los animales comen a los hombres.
Intervienen, para confirmar esa refutación, la mosca, el mos-
cardón, la chinche, el piojo, la pulga, el parásito de la sarna yel de la carie dental [4II-418].
13.^, la inmortalidad del alma humana, después de la resu-
rrección, en el cielo, de que están privados los animales. El
asno pone en duda la inmortalidad del alma humana, y aíiade
que también es cierto que la mayoría de los hombres irán al
infierno [4 1 8-4 1 9].
14.^, el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, y no los
animales. El asno explica en qué sentido es el hombre seme-
MIGUEL asín
jante a Dios, mediante la teoría del microcosmos y del macro-
cosmos [419-424].
15-^, entre los hombres hay frailes y monjes de muchas
órdenes, que sirven a Dios. El asno responde que la mayoría
son pecadores. El león le ordena que cuente a Fr. ^Vnselmo
algunos casos de frailes viciosos. El asno intercala varios cuen-
tos : el de Fr. Juliot, y siete más para probar que los frailes
cometen los siete pecados capitales [424-457J.
16.% los hombres tienen alma intelectiva, y los animales
sólo tienen un poco de discreción natural. El asno la refuta
explicando las maravillas del instinto en todos los actos de los
animales: en la generación, en la crianza de los hijos, en el
amor conyugal, etc. [457-464].
17.^, los hombres son más limpios y bienolientes que los
animales. El asno contesta que los aromas con que los hom-
bres se perfuman y los adornos con que se embellecen pro-
ceden de los animales. Aquí intercala el asno una compara-
ción entre los hombres y las plantas, para demostrar que
aquéllos son inferiores también a éstas [464-469].
18.^, los hombres poseen muchas ciencias, especialmente
la Astrología judiciaria, para adivinar el porvenir, mientras
que los animales, como irracionales que son, conocen sólo lo
presente. El asno responde que los animales superan a fray
Anselmo en la ciencia astrológica, y, como prueba, añade que
él mismo, siendo asno, se atrevería a completar la profecía
que sobre el cisma de Occidente había publicado Fr. Ansel-
mo, con otra de su propia invención sobre el mismo tema. El
león ordena al asno que la recite, y el asno satisface sus de-
seos. Recitada la profecía, los animales aplauden al asno, el
cual solicita la opinión de Fr. Anselmo. Este también elogia
la profecía, pero pidiendo que le declare su obscuro sentido.
El asno accede a dar la interpretación cuando la disputa
acabe [469-477].
I9.'*5 Fr. Anselmo propone como última razón de la supe-
rioridad del hombre, que Dios quiso tomar carne humana yno la carne de los animales, al venir al mundo. El asno con-
fiesa que ésta es la única razón de superioridad legítima de
iLA DISPUTA DEI. ASNO'>, DE TURMEDA
los hombres sobre los animales; pero añade que él la conocía
muy bien desde el principio de la disputa [477-478].
Epílogo.— El león cierra la discusión dando la razón a
Fr. Anselmo, cuyos talentos elogia. ^Marcha el león con todos
los animales. Fr. Anselmo torna a su casa [478-479].
3. — La Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza,
y su «Disputa de los animales contra el hombre».
Pasemos ya a precisar cuál sea el original que Turmeda
plagió en su Disputa.
A mediados del siglo iv de la Ilégira, correspondiente
al X de nuestra Era, el pensamiento libre de los herejes mota-
dles, aliado con el sincretismo de los xiíes, dio origen en Ba-
sora a una escuela filosófico-política, cuyos adeptos tomaron
el nombre de Hcnuanos de la Pureza, que, animados de un
proselitismo no común, consagráronse a divulgar y propagar
sus ideas por el mundo islámico, mediante la organización
secreta de sociedades, conventículos o logias en las principa-
les poblaciones. Ignórase todavía cuál fuese el oculto resorte
político que les movía en sus propagandas; pero se conocen
perfectamente sus doctrinas, porque cuidaron de consignarlas
en una verdadera Enciclopedia formada por cincuenta y un tra-
tados o epístolas (rasail), que versan sobre todas las ciencias
humanas y divinas : Matemáticas, Lógica, Física y Metafísica
o Teosofía. No puede precisarse quiénes fuesen los autores de
cada uno de esos tratados; pero se conocen, en general, los
nombres de algunos de los que intervinieron en su redac-
ción ^ Sábese también que el famoso matemático Maslama
de Madrid (f 395:=I004) introdujo en España, a su regreso
de Oriente, esa Enciclopedia o quizá una redacción nueva de
ella, debida a su pluma -.
1 lie aciuí los nombres de los cinco pr¡ncii)ales, se^jún el Sahrazuri: i.° Abu-
suleiman Moliánicd hijo de Moxir, originario de Bost (en el Afganistán), conoci-
do por El Moíiiíiasi {ÚQ Jenisalcn); 2.° Abulhasan Alí hijo de Harún o Dahrún,
El Zanchani (originario del Aderbichán); 3.° Mohámed El Xahrachuri (del
Juzistán); 4.° El Aufi; 5.° Zeid Benrifaa.
2 Otro filosofo y médico, El Cari/iaiii, la introdujo también en España, a
MIGUEL asín
El espíritu que informaba las doctrinas de los Hermanos de
la Pureza puede resumirse en pocas palabras : bajo el disfraz
musulmán encubrían difícilmente las teorías emanatistas de
los gnósticos y neoplatónicos; Dios o el Uno plotiniano crea
por emanación a las hipóstasis del mundo ideal (intelecto, alma
y materia universales), y por medio de estas hipóstasis pro-
duce los seres particulares del mundo espiritual (ángeles, al-
mas, genios) y del mundo corpóreo o físico (esferas celestes,
minerales, vegetales, animales). El hombre, meta de la ema-
nación, cifra y resumen de todas las perfecciones creadas, es
un mundo pequeño o microcosmos : por su doble naturaleza
espiritual y corpórea, es a la vez un ángel y un animal, ocu-
pando en la escala de los seres el peldaño intermedio entre
ambos. Su perfección y su fin último consiste en despojarse
de las propiedades animales para adquirir por la purificación
o kátharsis las propiedades angélicas de su naturaleza espiri-
tual. La purificación se obtiene' por la práctica de las leyes
éticas que dictaron los sabios y filósofos de todos los pueblos
y revelaron los profetas de todas las religiones positivas. Este
sincretismo estupendo (tan semejante a la moderna Teosofía
en el empeño utópico de fundir en un mismo crisol los pos-
tulados de todas las religiones) asemejábasele también en su
carácter vulgarizador : el estilo y la forma literaria de toda la
Enciclopedia se acomoda, por esto mismo, a la mentalidad
media del vulgo; sin rehuir el empleo de los términos técnicos
de las ciencias, procúrase siempre facilitar su inteligencia con
copiosos y sugestivos símiles y ejemplos, y hasta intercalando
a menudo largos apólogos, fábulas y cuentos, en los que se da
realidad viva \ concreta a las más abstrusas tesis metafísicas o
a losm ás esotéricos misterios de la Mística y de la Teosofía ^.
mediados del siglo siguiente, hacia 457 (10G3), fecha en que fijó su residencia en
Zaragoza. Cfr. Asín, El filósofo zaragozano Av¿mpace (Rev. de Aragón, agosto
de 1900).
1 Para más amplia información sobre la Sociedad de los I/jrmauos de la
Pureza y la bibliografía de su Enciclopedia, véase a Brockelmann, op. dt., I, 213.
Dieterici es el que principalmente se consagró a estudiar el sistema de estos
filósofos místicos del islam. Cfr. Goldziher, Vorlesungen über den Islam (lleidel-
íLA DISPUTA DEL ASNO», DE TURMEDA
Uno de estos apólogos es el que aprovechó Turmcda
como original de su Disputa. El tratado vigésimo primero de
los cincuenta y uno que contiene la Enciclopedia de los Her-
ütauos de la Piire::a ^ es una pequeña zoología popular en
que se resumen las observaciones de los naturalistas acerca
del organismo, vida y costumbres de los animales; y como
apéndice de este tratado, insértase un extensísimo apólogo,
que pudiera titularse «Disputa o reclamación de los animales
contra el hombre» -, en el cual se plantea, ante el tribunal
del rey de los genios, un pleito, movido por las bestias con-
tra los hombres, a quienes acusan de haberlas sometido a
ominosa esclavitud, a título de la superioridad que pretenden
poseer. En la vista de la causa, los diputados humanos de
cada uno de los pueblos, razas y religiones, aducen las prue-
bas en que fundan su superioridad sobre los animales, prue-
bas que sucesivamente refutan los diputados de las varias
especies zoológicas. Como se comprende fácilmente, sin más
explicaciones, la tesis y la forma interna de la fábula son casi
idénticas a la Dispjita de Turmeda; pero además resulta que
las pruebas aducidas por éste y refutadas por el asno son
exactamente las mismas del apólogo árabe, coa ligeras dife-
rencias, exigidas por la adaptación.
Dejando para más adelante el examen comparativo de
estas analogías y diferencias, es preciso ante todo poner a la
vista del lector un análisis pormenorizado de la fábula árabe
(poco divulgada en Europa y menos en España), que supla en
lo posible la traducción íntegra de su texto y permita compro-
bar después el necesario cotejo ^. Para este análisis he tcni-
berg, 1910), pág. J49, donde se precisan magistralmente las ideas emanatistas de
la Enciclopedia.
1 Me sirvo de la edición de Bombay, año 1306 hégira, para estas indica-
ciones. Consta de cuatro volúmenes. Su título árabe es Rasad Ijuáii assafa. El
tratado 21.° cae en el vol. U, págs. iig-245.
2 Este apólogo llena las páginas 135-245 del tratado, es decir, su mayor
parte. Y para que no pueda creerse que el apólogo sea una interpolación poste-
rior, en el prólogo del tratado (pág. 119) prometen ya los autores su inserción
en forma bien explícita.
3 El lector que conozca el alemán puede substituir la lectura de mi análisis
12 MIGUEL ASÍN
do a la vista las ediciones más fidedignas. Porque es de notar
que el apólogo tiene varias, pues el interés de su tesis, la be-
lleza literaria de la composición y trama y la elegancia retó-
rica del estilo y del léxico, han hecho que gozase, entre los
musulmanes, de un predicamento no menor que la Disputa
de Turmeda entre los cristianos. Sin contar las ediciones de
la Enciclopedia íntegra de los Heniianos de la Pureza (en todas
las cuales se inserta, como es claro, el apólogo en cuestión),
ha merecido también ediciones sueltas y versiones. Hace más
de un siglo, desde los albores de la imprenta musulmana, fué
impreso en Calcuta el año l8l2'y reeditado en 1842; en
Rombay, el 1885-88; en Leipzig, por Dieterici, en 1881, etc.;
existe, además, desde el siglo xvi, vma versión turca, bajo el
título de Libro de la nobleza del hombre, y otra indostánica,
editada en Londres en 1861. Finalmente, el año 1900 ha sido
reeditado el texto árabe en el Cairo por Mohámed Alí Kámil.
Esta edición última es la que yo poseía, y de la que me he
servido fiíndamentalmente para mi estudio, porque está más
al alcance de los eruditos, a causa de lo reciente de su pu-
blicación ^. En el análisis que a continuación inserto me he
permitido dividir el cuento en un prólogo, un epílogo y cinco
capítulos o partes (señaladas cada una con números romanos),
y numerar también las pruebas aducidas en el pleito con cifras
arábigas entre paréntesis. La paginación del texto árabe va
indicada de igual manera, al fin de los principales párrafos
de cada capítulo. Estas modificaciones tipográficas facilitarán
luego el cotejo con la Disputa de Turmeda.
4-— Análisis de la «Disputa de los animales contra el hombre».
Prólogo.— Los hombres, al principio, vivían en cuevas yen lo abrupto de las montañas, para mejor defenderse de las
con la traducción alemana de Dieterici titulada D¿)- Strelt zwisc/ic'ii Mensch tind
Thier (Berlín, 1858).
1 Es la que más arriba cito bajo el título Alhaya'ián iialinsán; Cairo, igoo,
imprenta Attaraqui. A lo que parece, es una reproducción de la de Dieterici,
pues divide los párrafos y los rotula como éste, en vez de dar el texto sin solu-
ción de continuidad, como lo hace la edición Bombay de la Enciclopedia.
«LA DISPUTA DEL ASNO», DE TURMEDA I^
fieras. Comían sólo vegetales, vestíanse con las hojas de los
árboles y cambiaban ele climas según las estaciones. Poco a
¡)OCO perdieron el temor, bajaron a los llanos y fundaron ciu-
dades. Desde entonces comenzaron a someter a las bestias,
sirviéndose de las vacas, camellos, caballos, mulos, asnos, etc.,
para su provecho, es decir, para montarlos y cargarlos y para
las labores agrícolas, imponiéndoles fatigas superiores a sus
fuerzas y privándoles de su nativa libertad. Los demás anima-
les consiguieron evitar la esclavitud huyendo de los lugares
poblados a los desiertos: así escaparon las fieras y muchas
aves. Los hombres se dedicaron a cazarlos con todas las artes
y habilidades imaginables, porque los consideraban como
esclavos suyos que habían eludido injustamente el yugo a
que por su naturaleza debían estar sujetos [2].
Pasaron los años, y Mahoma fué enviado por Dios comoprofeta para los hombres y los genios. Una raza de estos últi-
mos se convirtió al islam. Algún tiempo después llegó a rei-
nar sobre los genios un príncipe sabio y prudente, llamado
Binarasb, apellidado Xah Marddií, que tenía su corte en una
isla llamada Blasagón, en medio del mar Verde, contiguo al
Ecuador ^.
A esta isla arribó un día un barco con un gran número de
hombres, mercaderes, artesanos, sabios, etc., que al desem-
barcar se maravillaron, no sólo de la hermosura y abundancia
de su vegetación, sino de que los animales de toda especie
convivían allí con los genios, sin temor de ningún género [3].
Estos hombres, encantados de la bondad del clima y de
las excelentes condiciones de la vida, construyeron en dicha
isla casas y las habitaron. Pronto también comenzaron a que-
rer emplear a las bestias para los mismos oficios de carga,
arrastre y montura a que las sometían en sus países; pero las
1 Estos nombres propios no son árabes : Bluarasb es el nombre de un rey
mítico de la Persia, a quien los historiadores árabes hacen vivir en tiempo de
Abraham (Cfr. Ibn-el-Athiri Chronicon, edic. Tombcrg, I, 53). Xah Mardán es
titulo real, también persa, que Dicterici traduce «Rey de los mortales». B/asa-
s^ón es una ciudad del Turquestán oriental, cercana a Kaxyar, según el Lexicón
Giographicum de JuynboU, I, 168.
14 MIGUEL A.S1M
bestias huyeron igualmente, y se vieron sin cesar perseguidas
por los hombres, que las cazaban con astucia, porque creían
tener derecho a someterlas a su servidumbre.
Las bestias entonces se reunieron en consejo y enviaron
a sus respectivos diputados y oradores para que reclamasen
ante el rey de los genios, Biiuirasb el prudente. Este despachó
un emisario que obligase a los hombres a que acudiesen a su
presencia.
Los hombres eran cerca de setenta y procedían de dife-
rentes razas y países de la tierra. Llegados que fueron a la
corte del rey, hízoles éste presentarse ante su trono, tres días
después. Una vez allí presentes, pídeles el rey explicaciones
por su llegada a la isla sin previo aviso. Uno de los hombres
contesta que han recurrido a él, fiados en su justicia, para re-
clamar contra la insubordinación de las bestias, que no quieren
someterse a la esclavitud a que están obligadas. Ordena el rey
que expongan las razones en que se fundan para decir que las
bestias son sus esclavos [4].
Un orador de los hombres sube a la tribuna y comienza
su alegato, fundado en razones teológicas y filosóficas. Las
teológicas son textos del Alcorán^ coherentes con otros de la
Tora y Evangelio, en que se afirma que las bestias fueron crea-
das por y para el hombre y que son sus esclavos.
Pregunta el rey a las bestias qué responden a estos argu-
mentos. El mulo, diputado de las bestias, se levanta y echa
otro discurso [5] aún más retórico, para evidenciar que aque-
llos textos sólo significan que los animales fueron creados
para beneficio del hombre, lo mismo que lo fueron el sol,
luna, nubes y vientos, sin que éstos sean siervos del hombre
por eso [6]. Los animales vivían en la tierra libres y seguros
antes de la creación del hombre, sirviendo a Dios y cantando
sus alabanzas; pero el hombre, con su tiranía, les quitó injus-
tamente esa felicidad en que fueron constituidos por el Crea-
dor. Y ahora pretenden, sin pruebas, que es insubordinación
de los animales lo que sólo es reivindicación de un dere-
cho [7].
:LA DISPUTA DEL ASNO \ DE TUKMEDA I5
I
El rey manda a un heraldo que pregone por todo su reino
la convocatoria de una asamblea a la que deben asistir los
jueces, testigos y jurisconsultos de los genios, y en la cual se
propone dirimir con su ayuda el pleito entre las bestias y los
hombres. Pide seguidamente a estos que aleguen sus pruebas
y razones.
[i.'^ prueba]
El diputado de los hombres da sus primeras razones de
superioridad, fundadas en la belleza de su forma, en la correc-
ción proporcionada de su figura y aspecto, en la estatura
erecta de su cuerpo, en la excelencia de sus sentidos, en la
agudeza sutil de su discernimiento, en el ingenio sagaz de sus
almas y en la facultad de pesar las razones, que poseen sus
inteligencias [8].
Refuta el diputado de las bestias la primera razón, de la
estatura erecta, explicándola como efecto necesario de la debi-
lidad del hombre, que nace falto de medios para subsistir, si no
se aprovecha de los frutos de los árboles para el alimento y de
sus hojas para abrigo. En cambio las bestias son cuadrúpedos,
para poder pastar del suelo. Interviene un sabio de los genios
para completar la explicación.
Habla el diputado de los hombres sobre la desproporción
de los animales [9] : del camello, cuyo cuerpo, grande, tiene
cuello largo, orejas pequeñas y cola corta; del elefante, cuyo
cuerpo, muy grande, con colmillos largos y orejas anchas, tie-
ne ojos pequeños; de los bueyes y búfalos, de cola larga, cuer-
nos duros y sin dientes en la parte superior; del carnero, de
grandes cuernos, cola recia y sin barba; del cabrón, de larga
barba y sin cola; del conejo, pequeño de cuerpo y con grandes
orejas. Asimismo se advierte en la mayoría de los animales.
Responde el diputado de los animales que el que despre-
cia la obra desprecia al artífice, y los animales son obra de
1
6
MIGUEL ASÍN
Dios, que los ha creado sal)ia y perfectamente. Explica la
razón de las aparentes desproporciones del camello, elefante,
conejo, etc. [lo].
Refuta la razón fundada en la excelencia de los sentidos
del hombre, con ejemplos de animales cuyo instinto supera a
los más finos sentidos de las personas [ll].
Refuta, por fin, la excelencia del entendimiento humano,
porque el solo hecho de envanecerse de poseerlo le quita todo
valor de discreción, pues no es obra del hombre, sino de
Dios [12].
Presenta el hombre otros títulos de dominio sobre los ani-
males: el hombre los compra y vende, les da de comer y
beber, los asiste y defiende, los cura y educa, etc.
Responde el diputado de las bestias que también se com-
pran y venden los hombres unos a otros alternativamente por
el derecho de la fuerza en la guerra. Y lo demás que dicen, no
lo hacen por amor a los animales, sino por mejor explotar-
los [13].
En confirmación de esto último, intervienen en la disputa
el asno, el buey, el carnero, el camello [14], el elefante, el
caballo y el mulo, alegando los malos tratos que del hombre
reciben [15].
El camello ruega al cerdo que exponga las injusticias del
hombre para con él. Alegato del cerdo [16].
El asno ruega a la liebre que alegue las injusticias del hom-
bre para con ella. Alegato de la liebre [l/], en medio del cual
censura ésta también al caballo, porque ayuda al hombre para
<jue la persiga en la caza.
El hombre'defiende al caballo, haciendo la apología de sus
prendas físicas y morales [18].
La liebre opone a esta apología las malas cualidades del
caballo, semejante a los vicios humanos.
Interviene el asno para decir que la perfección absoluta
sólo es de Dios [19].
El buey añade que las criaturas que poseen más perfección
«LA DISPUTA DEL ASNO», DE TURMEDA 17
deben perfeccionar a las menos perfectas. Y eso no lo hacen
los hombres.
Todas las bestias piden a coro al rey de los genios [20]
tjue les haga justicia contra los hombres.
El rey consulta a sus sabios y jueces, los cuales asienten
a las razones de las bestias, y las confirman diciendo que tam-
bién los genios huyeron de la convivencia de los hombres por
análogos motivos.
Termina la sesión, convocando un heraldo a todos los
asistentes para reanudar la vista al día siguiente [21].
II
El rey de los genios conferencia con su visir Beldar, pi-
diendo le aconseje el plan más acertado para dirimir el pleito.
El visir le aconseja reunir una asamblea de sus filósofos, jue-
ces y juristas, que lo estudien y resuelvan. Reunida la asam-
blea \22\, propone un jurista que las bestias redacten un
escrito de denuncia, informado por varios abogados, y que
luego sentencie el juez si los hombres deben vender las bes-
tias, o darles libertad, o lo que proceda en derecho.
Refuta tal solución otro consejero y propone que todas las
bestias huyan de noche, abandonando las moradas de los
hombres con la ayuda de los genios, para que la Humanidad
sufra las consecuencias de su injusta conducta con las bestias.
El jefe de los sabios desestima esta solución por impractica-
ble \2''¿\. Lo mismo opina el jefe de los filósofos. La discusión
se empeña entonces sobre la enemistad ingénita que existe
entre los genios y los hombres [24-25].
L^n sabio de los genios explica al rey, con este motivo, la
historia de la creación de los genios y la de los hombres (Adán
y Eva, Paraíso bíblico, pecado de los primeros padres, expul-
sión del Paraíso, penitencia, etc.). Los primeros hombres con-
vivieron con los genios, los cuales les enseñaron las artes; pero
como uno de éstos, Azazil o el diablo, fué quien tentó e hizo
pecar a j\dán y Eva, los hombres odiaron ya siempre a los
genios, a los cuales atribuyeron todos los males de la tierra.
ToM 1 I. ::
I 8 MIGUEL ASÍN
El narrador refiere las alternativas de concordia y enemistad
de los genios con los hombres, a través de los siglos de la ley
mosaica, de la ley evangélica y del islam. Mahoma consiguió
por fin volver a unirlos bajo su religión. Por todo esto, no es
prudente que ahora los genios ayuden a las bestias en contra
del hombre, puesto qvie renacería de nuevo su secular ene-
mistad [26-30].
El rey, oída la historia, pregunta al sabio de los genios
(}ué medio le aconseja emplear para dirimir la contienda de
las bestias y el hombre. El sabio propone que el rey incoe de
nuevo el expediente del pleito, haciendo comparecer y hablar
a los contendientes. Otro sabio de los genios se permite dudar
que las bestias posean la facundia y elocuencia precisas para
contender dignamente con los hombres [31].
Entretanto, los hombres, reunidos, discurren largamente
para adivinar qué pensará resolver el rey de los genios sobre su
pleito. Cada cual emite su opinión y propone medios para elu-
dir una sentencia adversa, caso de que recaiga. Después de
proponer algunos comprar con regalos el favor de los conseje-
ros, jueces y ministros del rey, plantea uno esta grave cuestión
:
Y si el rey o sus jueces nos obligan a exhibir los títulos de pro-
piedad que prueben jurídicamente que las bestias son nuestros
esclavos, ¿qué haremos.? Uno de los hombres, árabe de raza,
propone contestar que dichos títulos perecieron en el diluvio-
y que no quieren substituirlos mediante juramento, porque
éste debe prestarlo el que reclama y no el poseedor. Si las
bestias juran, recusaremos su juramento como falso, y aduci-
remos pruebas filosóficas en apoyo de nuestro derecho. Otra
cuestión se plantea: Si el juez nos condena a vender las bes-
tias, ¿qué haremos.'' Los hombres ciudadanos admiten gusto-
sos la solución; pero los campesinos la rechazan [32-34].
Simultáneamente a esta asamblea de los hombres, las bes-
tias tienen también una reunión para cambiar impresiones-
sobre su conducta en lo futuro. Todas convienen en que el rey
de los genios las volverá a convocar para discutir más sobre el
pleito; pero temen no tener la elocuencia necesaria para hacer
valer sus razones y sus derechos en la discusión. Ante tal con-
«LA DISPUTA DEL ASNO>, DE TUKMEDA 19
dicto, una propone enviar embajadas a todas las especies ani-
males, rogándoles que cada cual designe un diputado de su
seno que sea orador elocuente, para que en la nueva vista
del pleito aduzca los mrritos y razones que posea su especie.
Aceptada la idea, envían seis embajadores a cada una de las
seis especies zoológicas fsin contar la séptima, la de las bes-
tias, constituida por los animales allí j^resentes): ñeras, aves de
rapiña, ]:)áiaros, insectos, reptiles y animales acuáticos [3 5].
111
El embajador primero comunica al león, rey de las fieras,
el acuerdo de que envíe un diputado que las represente ydefienda en el pleito. El león convoca por un heraldo a sus
subditos para que designen quién de ellos deba ser. El tigre,
su visir, objeta que al león toca, como rey, mandar, y a
las fieras obedecerle, pues en esto estriba el buen gobier-
no [36-38]. Con este motivo, el tigre explica al león las con-
diciones, derechos y deberes del buen rey y de los buenos
subditos. Ofrécense después como candidatos para la diputa-
ción, sucesivamente, el tigre, la pantera, el lobo, la zorra, la
comadreja, el mono, el gato, el perro, la hiena y la rata, que
ponderan sus respectivas aptitudes. El león desestima sus
ofi-ecimientos, porque las cualidades de todas las fieras son
útiles sólo para el combate guerrero, no para la reposada dis-
cusión científica. Vuelve, pues, el león a pedir su consejo al
tigre sobre cuál sea el candidato más apto [39-40]. El tigre
pide al león diga las dotes que deba reunir el diputado. Enu-
méralas el león: inteligencia, bondad, elocuencia, menioria,
cautela, discreción, prudencia, sigilo, etc. El tigre afirma cjue
tales dotes sólo las reúne Calila^ hermano de Diiiii/a, o sea el
chacal ^. Acepta éste el nombramiento y pide instrucciones
para defenderse contra los enemigos de su propio linaje, que
1 Conocido es ol libro de fábulas titulado Cali/a y Diiitua, cuyos dos prin-
cipales actores, así llamados, son dos chacales hermanos. ClV. edic. árabe 2.'' de
F.mín Hindié (Cairo, 1902), pág. 56.
MIGUEL asín
son los perros domésticos. Explica el chacal con este motivo
la amistad y convivencia del perro con el hombre, y su causa
{la semejanza de cualidades psicológicas). Pregunta el león si
hay otra fiera que, como el perro, se haya habituado a convi-
vir con el hombre. El oso responde que los gatos, por análo-
gas causas que los perros; y asimismo, el ratón, la rata y la
comadreja, y las panteras y monos cautivos. Acaba el oso
explicando el origen histórico de la convivencia de perros ygatos con el hombre y los tristes efectos de ella para ambas
razas canina y felina. El león, finalmente, envía al chacal como
diputado de las fieras [41-45].
El embajador segundo comunica al Simiirg, rey de los pá-
jaros y, el acuerdo de que envíe un diputado que los repre-
sente y defienda en el pleito. El rey convoca por un heraldo
a todas las aves terrestres y marinas y pide a su visir, el pavo
real, que designe diputado. El pavo real enumera las aves que
a su juicio pueden servir, y va sucesivamente ponderando las
habilidades canoras que reúnen las siguientes: abubilla, gallo,
perdiz, paloma, francolín, alondra, calandria (.^), cuervo, golon-
drina, grulla, chocha y ruiseñor. A la descripción de cada una
de estas aves acompaña la interpretación de sus respectivos
cantos. El rey de las aves, por consejo de su ministro el pavo
real, designa como diputado al ruiseñor, el cual marcha segui-
damente a cumplir su misión [45-52].
El embajador tercero comunica al rey de los insectos, es
decir, al Yasnb, príncipe de las abejas, el acuerdo de que envíe
un diputado que los represente y defienda en el pleito. El rey
convoca por un heraldo a todos sus subditos y les dice de
qué se trata. El jefe de las avispas y el de las langostas se
apresuran a ofrecer sus servicios, creyendo que se trata de
dañar a los hombres. Seguidamente ponderan el molesto
efecto de sus picaduras las chinches, las avispas, las moscas
y los moscardones. Pero el rey les hace comprender que el
1 Este nombre, que en otros pasajes del apólogo aparece alterado en
Xahmurg, es, según Dieterici, de origen indio persianizado, y significa el rey de
los pájaros, sin que pueda precisarse a qué pájaro se refiere en concreto. Másbien es un ave mítica, como el P/ioaiix de los griegos y latinos.
«LA DISPUTA DEI. ASNO», DE TURMEDA 21
diputado que sea elegido no ha de ir a hacer daño a los hom-bres, sino a convencerles con razones. Por fin, un sabio indi-
viduo de la familia de las abejas se ofrece para el objeto, ymarcha a cumplir su misión [52-54].
El embajador cuarto comunica al Auca, rey de las aves de
rapiña ', el acuerdo de enviar un diputado. El rey convoca
por un heraldo a todos sus subditos, los cuales se presentan
ante él. Consulta el rey a su visir, el halcón, sobre cuál de las
aves de rapiña deba ser designada, y el halcón designa al
buho, que es la única que no huye del hombre, a quien no
teme y cuyo lenguaje, además, comprende. Pero el buho no
acepta, porque sabe que el hombre le odia. Propone que sea
nombrada un ave cualquiera de la familia de los halcones,
que son amados de los magnates y reyes de los hombres. P^i
halcón rehusa también, porque dice que el hombre sólo los
aprecia como instrumento para sus placeres cinegéticos. Pro-
]:)one a su vez sea nombrado el papagayo, que es ave grata
para los hombres de toda edad, sexo y condición, con los
cuales conversa. Acepta el papagayo, y pide al rey y a sus
hermanos rueguen a Dios para que le ayude en la empre-
sa [54-58].
P^l embajador quinto comunica al rey de los animales
acuáticos, que es el dragón o serpiente de mar, el acuerdo de
enviar un diputado. El rey convoca por un heraldo a sus sub-
ditos, que se presentan agrupados en cerca de setecientas
familias, y pregunta al embajador a qué título se glorían los
hombres de ser superiores a los animales, porque si es por la
fuerza y la corpulencia, él en persona es capaz de demostrar-
les lo contrario. Mas al oir al embajador que se trata sólo de
superioridad mental, ruégale el rev que les explique en qué
consiste ésta. El embajador pinta las habilidades de los hom-
bres para pescar a los animales acuáticos, y en general para
la navegación, caza, explotación de minas, etc. Oída la expli-
1 Es un pájaro fabuloso, como el Si//iui\^ antes citado o como el Grifo y cl
FJnix clásicos. Los autores árabes lo describen como un animal gigantesco, que
vive dos mil años, pone huevos como montes y que caza al elefante con la
misma facilidad que el milano caza al ratón, etc. Cfr., Damiri, s. v. &LiLXc.
MIGUEL AM.'í
cación, el rey pregunta a sus subditos quién debe ser elegido
diputado. El delfín propone a la ballena, que no sólo es el
mayor y más hermoso de los peces, sino también el más
acepto al hombre, desde que a un profeta le sirvió de mora-
da. La ballena se excusa, porque carece de pies para ir al
lugar de la discusión, de lengua para hablar y de resisten-
cia contra la sed, fuera del agua. Propone a su vez a la tortu-
ga, que está exenta de estos defectos; pero la tortuga también
rechaza el cargo, porque su tardo paso para tan largo camino
y su taciturno carácter le impiden aceptar. Propone a su vez
al delfín. Éste propone al cangrejo, que tiene muchos pies
para la marcha y que es acometivo para el combate; pero el
cangrejo también rehusa, porque su figura ridicula y despro-
porcionada será objeto de la befa de los hombres. Propone al
cocodrilo, que es de rápido andar y de larga lengua; pero el
embajador vuelve a hacerles notar que el candidato necesita
ser de carácter manso y justo, además de inteligente. Enton-
ces el cocodrilo propone a la rana, que reúne todas estas
dotes y además está hecha a convivir con el hombre. Acepta
la rana, y marcha a desempeñar su diputación [58-62].
El embajador sexto comunica a la serpiente, rey de los
reptiles y gusanos, el acuerdo de enviar un diputado. El rey
convoca a todos sus subditos por un heraldo, y acuden en
innumerables falanges de las más variadas figuras, colores ytamaños. El rey consulta a la víbora, que es su visir, si ere
que alguno de los reptiles o gusanos es apto para la dipu-
tación, pues que a su juicio ninguno posee tal aptitud. Ante
tal pesimismo de la serpiente, toma la palabra el grillo para
describir y ponderar las maravillosas habilidades del instinto
en los gusanos y la inefable providencia con que el Creador
ha suplido en ellos la fuerza que otorgó a los demás animales.
El rey, maravillado de tan elocuente discurso, designa al gri-
llo como diputado. La culebra aconseja al grillo que no diga
ante la asamblea de los hombres que va en representación de
las culebras y serpientes, porque esto le enajenará la simpa-
tía de los humanos, a causa de la antigua enemistad que los
separa de aquellos reptiles. Con este motivo, explica al grillo
«LA DISPUTA DEL ASNO», DE TÜRMEDA 23
la culebra las utilidades de su veneno para los hombres, así
como el fin que en general cumplen las culebras y las fieras
dañinas en el mundo. I''s una disertaciíjn filosófica sobre el
optimismo en la Creación, para demostrar que lo aparente-
mente pequeño, inútil o dañino llena un fin importante en
relación con el todo, sin (|ue exista cosa alguna despreciable,
vana, injusta o irrazonable [Ó2-71].
IV
Reunidos 3'a en la corte del rey de los genios los diputa-
<los de todas las especies zoológicas, maravíllase el rey de ver
una tan grande y variada muchedumbre de formas. Un filósofo
de su corte explícale con este motivo la teoría neoplatónica de
las formas corpóreas o tenebrosas, como imitaciones o copias
de los prototipos luminosos del mundo divino de los espíri-
tus, que son eternos, mientras que aquéllas son temporales.
Pronuncia después su discurso el sabio de los genios ponde-
rando la generosidad de Dios en la creación de los espíritus
angélicos, humanos y genios [71-73]-
El rey de los genios dirige su mirada al grupo de los hom-
bres y ordena que hablen sucesivamente los representantes
de las distintas razas, pueblos y lenguas. Uno tras otro se
levantan y pronuncian su discurso, para ponderar las excelen-
cias e historia de sus representados, los siguientes: un iranio
del Irac, un indio, un hebreo, un cristiano siriaco, un musul-
mán de la tribu de Coraix, un griego y un persa del jorasán.
Acabados los discursos, se levanta la sesión, convocando a
todos los presentes, hombres, animales y genios, para conti-
nuarla al día siguiente [73-84].
Abierta la sesión, el rey de los genios comienza interpe-
lando al chacal acerca de su rey, el león, y el chacal describe
al rey de las fieras y de todos los animales. Después interpela
al papagayo, que hace la descripción del Anca, rey de las aves
de rapiña. Seguidamente, el grillo describe a la serpiente, rey
de los reptiles. Luego, la rana explica las cualidades físicas ymorales del dragón o serpiente marina, rey de los animales
24 MIGUEL asín
acuáticos. En su discurso hace una digresión para demostrar
que si entre los habitantes de las aguas unos comen a otros,
lo mismo ocurre entre los animales terrestres y entre los
hombres; pues si éstos se nutren de la carne de los animales,
los animales a su vez comen también la carne de los cadáveres
humanos. Es, pues, ley del cosmos : corriiptio nnius conserva-
ño aJterhis. Y por tanto, en esto no superan los hombres a
los animales: unos y otros proceden del polvo y al polvo van
a parar. Acaba la rana con el siguiente argumento, para pro-
bar que los hoiiibres no son los señores de los animales :
Si las fieras, aves de rapiña, serpientes, dragones y cocodri-
los se lanzasen sobre los hombres, no quedaría ni uno con
vida [84-90].
El rey de los genios interpela a los hombres preguntán-
doles por su rey. Los hombres responden que ellos no tienen
uno solo, como cada especie animal, sino varios. El hombre
del Irac explica esta diferencia mediante una disertación filosó-
fica sobre la organización de las sociedades políticas y sus ele-
mentos diversos en función de la variedad de climas, lenguas,
costumbres, ideas, etc., que reclaman reyes distintos [90-93].
El rey pasa a interpelar al diputado de los insectos, que es-
la reina de las abejas, la cual describe extensamente sus ma-
ravillosas dotes arquitectónicas, la exquisita dulzura de sus
excrementos, la prodigiosa anatomía de sus cuerpos, predis-
puesta por Dios para aquellos fines, la organización política
de sus colmenas, etc. Admírase el rey de la persecución injus-
ta con que los hombres premian la bondad de las abejas. La
reina de éstas pregunta a su vez al rey de los genios cuál es
la organización política de su sociedad y cómo los genios
están sometidos a sus príncipes. Con este motivo el rey diser-
ta largamente sobre los genios en sus relaciones con los ánge-
les, con los hombres y con el Creador. Tan larga e íntima es
la conversación que mantiene el rey de los genios con la reina
de las abejas, que los hombres se indignan de tan extraordi-
naria muestra del real aprecio a un insecto. Pero un sabio de
los genios les tranquiliza respecto de la imparcialidad del rey
en sus juicios [93-IO0].
«la disputa del asno», de turme.d.v 25
[¡.^ prueba]
Kl rey de los genios resume los alegatos de los animales
en su defensa y en contra de los hombres, y pregunta a éstos
si tienen algo más que alegar en su propio favor y en contra
de los animales. El diputado griego se levanta y aduce otra
prueba de superioridad de los hombres sobre los animales,
fundada en los conocimientos científicos que ellos solos po-
seen, en sus talentos para la política y la economía social, en
sus artes y oficios, en el comercio, etc. A instancias del rey
de los genios contesta a esta objeción la abeja exponiendo al
i:)or menor : I.°, las pruebas de inteligencia que dan las abejas
por su perfecta organización social y política, por sus conoci-
mientos en Geometría y Arquitectura y por la fabricación de
la cera y la miel, de cuyas sobras se aprovechan los hombres;
2.°, la habilidad de las hormigas en la construcción de sus
nidos y graneros y en la recolección y conservación de las
semillas para su sustento; 3.°, la previsión de la langosta en la
conservación de sus huevos; 4.°, las maravillosas dotes técni-
cas del gusano de seda; 5.°, las virtudes domésticas de las
avispas y de todos los insectos y reptiles, como pulgas, chin-
ches, piojos, etc., que cumplen con admirable abnegación los
deberes de la paternidad mejor que los hombres [100-IO6].
[4."'* prueba]
El rey de los genios pregunta si los hombres tienen algo
más que alegar. Levántase el diputado árabe y aporta, comoprueba de la superioridad humana, las mayores comodidades
de que disfrutan los hombres en su vida fisiológica, la rica
variedad de sus exquisitas comidas y bebidas, de sus juegos,
fiestas y diversiones, la molicie, lujo y delicadeza de sus per-
fumes, vestiduras, etc., todo lo cual es síntoma de que los
hombres son señores y los animales esclavos. El ruiseñor,
diputado de los pájaros, refuta la prueba por partes. Primero
hace ver que el goce de los deleites de la gula preexige de los
hombres una enorme cantidad de esfuerzos, trabajos, moles-
26 MIGUEL ASÍN
tias y cuidados para la adquis¡ci(3n de la riqueza con que pro-
curárselos, para la transformación ingeniosa de los productos
naturales mediante las artes y oficios de la alimentación, para
la guarda y conservación de los alimentos y de la moneda con
que adquirirlos; y después de todo, aquellos deleites traen,
como triste secuela para los humanos, una serie infinita de
enfermedades y dolencias largas y molestísimas, cuando no
mortales. En cambio los animales no están sujetos ni a las
necesidades facticias de la industria y el comercio para la
adquisición y transformación de los alimentos, ni a esas enfer-
medades que derivan de la gula. Son, por lo tanto, más libres,
menos esclavos que los hombres. Es cierto que también algu-
nos animales padecen de esas mismas dolencias; pero son tan
sólo aquellos que por la convivencia con los hombres adquie-
ren sus vicios, perdiendo la rectitud natural del instinto; los
que viven en libertad y lejos del hombre, sólo comen y beben
en la cantidad y ocasión estrictamente necesarias para la vida.
Pero, además, el alimento y la bebida y la medicina mejor de
que usan los hombres es la miel, baba de la abeja. Por otra
parte, hombres y animales, en los primeros tiempos, partici-
paban de la misma sobriedad en su alimentación vegetariana
y naturalista, y sólo cambiaron de gustos después del pecado.
P'inalmente, las diversiones y regocijos de que se glorían los
hombres van siempre acompañados o seguidos de tristezas y
penas: al lado de las fiestas nupciales, de las risas y las músi-
cas, está como contraste y compensación el luto y los gemi-
dos del cortejo fúnebre. En cambio los sanos placeres y ale-
grías de la vida del campo, que los animales disfrutan, están
exentos de toda tristeza, y equivalen además, si no superan, a
todas las artificiosas diversiones de los hombres [107-II3].
[5.^ prueba]
¥A rey de los genios vuelve a preguntar si los hombres
tienen algo más que alegar. Levántase el diputado hebreo yaduce como prueba de superioridad de la especie humana el
hecho de haber sido distinguida por Dios con la. gracia sobre-
«LA DISPUTA DEL ASNO', DE TURMEDA ."7
natural de la inspiración y misión profctica, es decir, con la
revelación de las Sagradas Escrituras, en que se contienen tan
sublimes documentos y exhortaciones morales para la perfec-
ción de las almas, y tantos ritos, ceremonias y fiestas religio-
sas para tributar con ellas a Dios el culto que le es debido.
También el ruiseñor se encarga de refutar esta prueba, hacien-
do ver cómo todos los preceptos y prohibiciones de la Íes-
religiosa han sido dados cabalmente como freno contra los
vicios de los hombres, y las ceremonias del culto como estí-
mulo para la práctica de la virtud; y esto es síntoma evidente
de la nativa perversión de los hombres que de tamaños reme-
dios necesitan para ser buenos. Xi tampoco todos ellos cum-
plen la ley religiosa espontáneamente, sino violentados por el
temor del castigo. En suma: la revelación es una prueba de
que los hombres en su mayoría ignoraban la existencia de su
Creador y le ofendían; por eso fué necesario que Dios les
enviase a los profetas como maestros y médicos, y les impu-
siese ritos religiosos para expiar y corregir sus vicios; v. gr. : la
ablución ritual para limpiar las manchas morales que se con-
traen por el abuso del deleite venéreo; la oración y el ayuno,
medicina expiatoria de los pecados de la lengua; la limosna,
contra la avaricia y el robo, etc. Además, la falta de libros
revelados es una prueba de superioridad en los animales, pues
si no necesitan de tal revelación escrita como ley a que suje-
tarse, es porque Dios les inspira directa e individualmente
por el instinto la recta norma que deben seguir y de la cual
jamás se apartan; y si no necesitan fiestas ni templos, es por-
que espontáneamente dan a Dios el culto que deben todos los
días en el grandioso templo de la Naturaleza [113-II7].
[6.^ prueba]
El rey de los genios pregunta de nuevo si los hombres
tienen algo más que alegar. Levántase el diputado iranio del
Irac y alega como prueba de superioridad el uso de vestidos
finos y ricos para cubrir el cuerpo y para su adorno, mientras
que los animales, o lo llevan impúdicamente al desnudo, o si
28 MIGUEL ASÍN
lo traen vestido, es con coberturas ásperas y feas. El chacal,
diputado de las fieras, deshace fácilme;nte la objeción, obser-
vando que los hombres roban a los animales las primeras ma-
terias para sus vestidos; los animales, por lo tanto, tendrían
más derecho a envanecerse, ya que ellos poseen esas primeras
materias desde que nacen, y no los hombres, que nacen desnu-
dos y que para cubrirse necesitan arrebatarlas a los animales
y trabajarlas con arte después. Cabalmente esta fué la pena im-
puesta por Dios a Adán y Eva a raíz de su primer pecado: en
el estado de inocencia cubríanse como los animales: el cabe-
llo, descendiendo sobre todo el cuerpo, ocultaba sus desnu-
deces, les preservaba de las inclemencias del tiempo y les
servía de vestido, de almohada y de adorno; pero después de
pecar perdieron la felicidad que disfrutaban, fueron arroja-
dos del Paraíso y, caj'éndoseles el cabello, quedaron desnu-
dos [l 17-120].
El hombre iraquí interrumpe al chacal, desviando la polé-
mica con este ataque personal : Las fieras son las que menos
debieran hablar en este pleito, porque son la especie zooló-
gica menos numerosa, la más cruel, la menos útil, la más da-
ñina, la menos sobria, la más voraz, la que más persigue a
todos los demás animales. Pero el chacal responde que de los
hombres aprendieron las fieras esta crueldad para con las
bestias: antes de Adán, las fieras se nutrían de las carnes
mortecinas, sin necesidad de cazar y matar a las bestias vivas;
los hombres, después, esclavizaron a la mayor parte de éstas;
y desde entonces, faltas las fieras de aquel su natural susten-
to, hubieron, por fuerza, de procurárselo violentamente. En la
forma cruel y sanguinaria de destrozar a las bestias, también
imitan las fieras a los hombres, que aun añaden los tormen-
tos del arte culinario después de matarlas, y los golpes ycastigos injustos a que las someten en vida. De otra parte,
mal pueden hablar de injusticias y crueldades los hombres,
que con tal saña se hieren y matan unos a otros, se engañan,
traicionan y persiguen con exquisitas arterías, desconocidas
de las fieras más sanguinarias. Y por lo que atañe a la pre-
tendida inutilidad de las fieras, tampoco pueden hablar do
«LA DISPUTA DEL ASNOS DE TURMEDA 29
ella los hombres, que se sirven de sus pieles, pelos, lanas, etc.
Ni ¿qué provecho reportan los hombres a los animales? Y en
lo que se refiere a las guerras o ataques de las fieras contra
las bestias más débiles, no son sino imitaciones del asesinato
de Caín contra Abel y de las violencias de todos los conquis-
tadores en todos los siglos y países. Finalmente, si los hom-
bres examinasen sin pasión la condición de las fieras, se con-
vencerían de que son mejores que ellos. Verían, en efecto,
que los ascetas, devotos y santos no consiguen la meta de su
perfección sino cuando huyen de la sociedad de los hombres
para buscar la convivencia de las fieras en los montes y en
los desiertos. Un sabio de los genios confirma esta última
aserción del chacal, con lo que los hombres quedan confun-
didos, y se levanta la sesión [ 1 20- 1 24].
V
[7."^ prueba]
Al día siguiente, reunida de nuevo la asamblea, pregunta
el rey de los genios si les queda a los hombres algo más que
alegar. Levántase el diputado persa y aduce otro motivo de
superioridad, fundado en el hecho de que los hombre tienen
reyes y califas, ministros y secretarios, capitanes y goberna-
dores, nobles y propietarios y ricos mercaderes, artistas yartesanos, literatos y sabios, oradores y poetas, teólogos ycanonistas, historiadores y filólogos, filósofos y matemáticos,
astrónomos y físicos, médicos y adivinos, alquimistas y ma-
gos }' astrólogos y otras innumerables categorías eminentes
que en los animales no existen [125]. A su alegato responde
el papagayo recordando, en general, primero, las categorías
de pájaros que el re}' de las aves enumeró en sesiones ante-
riores; después, contraponiendo a aquellas clases de hombres
eminentes otras, no menos numerosas, de hombres deprava-
dos y prostituidos. Pasa luego a hacer una crítica severa de
cada una de dichas categorías humanas, para demostrar que
todas ellas adolecen de graves vicios y defectos, los cuales no
MIGUEL asín
existen en las categorías similares, que también se encuentran
en los animales [126].
La política altruista y liberal de la reina de las abejas o
del rey de las hormigas, sírvele de motivo para censurar el
egoísmo y tiranía de los reyes humanos. Con este motivo, un
sabio filósofo de los genios interviene para exponer a su re}'
la teoría del buen gobierno monárquico, que no debe ser más
que un fiel trasunto del gobierno del cosmos por los ángeles,
inspirado, a su vez, en la economía divina, la cual es todo amor
y misericordia para sus criaturas. Y penetrando más en el
tema, extiéndese en consideraciones psicológicas acerca de la
naturaleza de los ángeles y sus relaciones con las almas hu-
manas [130].
Reanuda el papagayo su réplica con la crítica de los artis-
tas humanos, que son inferiores a la golondrina y las abejas en
ciencia arquitectónica, a las araíias y al gusano de seda en
habilidad textil, etc., y sigue ponderando las artes sutiles del
instinto en diversos animales, como el avestruz y muchos
insectos y reptiles, para la incubación de sus huevos y la
crianza de sus hijos [134]-
Pasa luego a tratar de los poetas, oradores y literatos hu-
manos, para ponderar la elocuencia y armonía del lenguaje
de los pájaros y de algunos insectos y reptiles, en sus trinos,
gorjeos y cantos, que los hombres desprecian porque ignoran
su significación [l35]-
Por lo que toca a los astrólogos, el papagayo comienza por
afirmar que muchas de sus predicciones son ridiculas farsas,
buenas sólo para embaucar a los necios, a las mujeres y a los
niños, pues que predicen lo que sucederá en lejanas tierras ytiempos y no aprovechan su ciencia para adivinar lo que puede
interesarles a ellos mismos. Además, los astrólogos son hon-
rados tan sólo por los tiranos y reyes incrédulos, que se sirven
de ellos para satisfacer sus malas pasiones, porque son ateos
y prestan a las estrellas la fe que niegan a su Creador pro-
vidente. Con este motivo, narra el papagayo la historia evan-
gélica de la matanza de los niños inocentes, como acaecida en
tiempo de Nemrod y de Abrahám; la de Moisés perseguido
«LA DlbPUTA DEI. ASNO», DI¡ lUKMEPA 3 I
por Faraón, etc., para hacer ver lo inepto de la ciencia de los
astrólogos [l37j.
Llegado a este punto, el rey de los genios ruega al papa-
gayo que explique lo que haya de verdad en todo género de
adivinación, es decir, en los augurios, aruspicinas, .Ystrología
judiciaria, sortilegios, etc. El papagayo responde que ninguno
de esos ritos supersticiosos sirve para evitar los males o con-
seguir los bienes que sus adeptos pretenden: el medio seguro
del éxito es en todos esos casos el cumplimiento estricto de
las leyes divinas y de los preceptos y consejos de la religión
revelada por los profetas. Todos los ritos adivinatorios sirven,
efectivamente, si acaso, para saber de antemano qué fenóme-
nos han de acaecer por la permisión y providencia de Üios;
luego más útil y seguro es para el hombre tratar de atraerse
la benevolencia de ese Dios, creador de tales fenómenos. \este propósito entáblase un diálogo entre el rey de los genios
y el papagayo, en el cual éste le explica la influencia de la
oración y de las prácticas religiosas para obtener de Dios
el máximo bien de las criaturas en este o en el otro mundo.
Con idéntico espíritu religioso deben seguirse los consejos
de los médicos en la curación de las enfermedades, es decir,
subordinando siempre su intervención a los universales de-
signios de la presciencia divina, mediante la oración hun.il-
de [141].
Por lo que atañe a los filósofos y polemistas, de que se glo-
rían los hombres, el papagayo los desprecia y vitupera, como
causantes que son del extravío religioso e impiedad de los
humanos, por las contradicciones y discrepancias mutuas que
en sus sistemas reinan: unos defienden la eternidad del mun-
do, otros la de la materia, otros la de la forma; quiénes expli-
can el cosmos mediante dos causas, quiénes mediante tres,
cuatro, cinco, seis o siete; para unos el mundo es infinito, ypara otros limitado; hay quienes admiten la vida futura, yquienes la niegan; como hay quienes creen en la' revelación,
y quienes la rechazan, y quienes se quedan en la perplejidad
del escepticismo, etc., etc. En cambio, todos los animales
comulgan en idéntico sistema y profesan un mismo credo
WMUiL ASÍN'
monoteísta, sirviendo día y noche a un solo Dios creador yevitando todo mal a sus prójimos [142].
En lo que se refiere a los geómetras y astrónomos, el pa-
pagayo reconoce que su ciencia es abstrusa y sutilísima, pero
también revela en sus cultivadores un desequilibrio evidente,
pues que gastan el tiempo y el talento en calcular las dimen-
siones, volúmenes y pesos de los cuerpos físicos, mientras
ignoran todo lo que se refiere a su propio cuerpo y a su alma
y, sobre todo, desprecian la ciencia de la revelación divina,
que les sería más útil [143]-
En cuanto a los médicos y farmacéuticos, se explica el pa-
pagayo que a los hombres les sean tan caros, porque la gula
y la lujuria, de que éstos adolecen, son fuente inagotable de
enfermedades sin cuento; pero a su vez los médicos y botica-
rios son, para sus clientes, verdugos más crueles que la en-
fermedad misma, pues los atormentan con dietas o con póci-
mas, cuando quizá se curarían antes y mejor dejando obrar a
la naturaleza. En cambio, los animales, por su sobriedad, ni
tienen tantas enfermedades ni necesitan de médicos [144].
Por lo que toca a los propietarios, mercaderes y ricos ne-
gociantes, son los que menos derecho tienen a gloriarse de
hombres libres, pues su vida, agitada y llena de disgustos ypreocupaciones, es peor qué la de los esclavos : siempre ato-
sigados por el ansia de adquirir riquezas que no se han de
llevar al sepulcro; expuestos día y noche a la tentación de la
ganancia injusta y al peligro de perder su caudal, sin pre-
ocuparse de la miseria ajena ni de la suerte futura de sus pro-
pias almas; de modo que ni gozan tranquilos de sus riquezas
en este mundo, ni les sirven para el otro [l45]-
Tampoco es motivo de justo orgullo para los hombres el
poseer secretarios, oficinistas y gobernadores, pues que éstos
son malvados e inicuos, y toda su ciencia estriba, ya. en la
habilidad de engañar a los subditos y a los príncipes por me-
dio de la hipocresía y las malas artes de la retórica, ya en la
violencia desenfrenada para tiranizar a los pueblos [146].
Los lectores alcoránicos y los que profesan vida devota
son también tenidos por los hombres en gran predicamento,
CLA DISPUTA DEL ASNO>, DE TUKMEDA 33
y sin embargo, so capa de devoción, humildad y abstinencia,
sus corazones están llenos de hipocresía, ira, envidia, soberbia,
ignorancia de la ley divina y otras malas pasiones, preocupán-
dose tan sólo de los externos ritos y fórmulas de la religión.
Lo mismo ocurre con los canonistas y teólogos, que si estu-
dian el dogma y la moral, es sólo como medio para satisfacer
su ambición de riquezas y de cargos honoríficos, y por eso se
les ve interpretar las leyes según conviene a sus intereses bas-
tardos, y no según reclaman los intereses de la religión [147]-
V más todavía son vituperables los jueces, escribanos yrecaudadores del asaque o limosna legal, pues en lugar de
hacer justicia entre los subditos y refrenar los desafueros de
las autoridades políticas, colaboran con éstas a despojar a los
huérfanos de sus patrimonios y a cometer todo género de vio-
lencias e injusticias en los pleitos, depósitos judiciales, etc. Vfinalmente, los califas, reyes y sultanes tampoco son motivo
justo de vanagloria para los humanos, ya que, en vez de por-
tarse como herederos y representantes de los profetas, viven
entregados a todo linaje de desórdenes: para satisfacer sus
apetitos, persiguen, secuestran, roban y asesinan a todos sus
parientes, a la menor sospecha de conspiración, y de todo se
preocupan, menos de dirigir a su grey por el camino de la
religión y del bien [148].
Acabado el largo discurso del papagayo, pregunta el rey
de los genios a los sabios de su linaje y a los de la especie
humana quién suministra a los gusanos de la carcoma el barro
de que se sirven para construir sus nidos en forma de rosario,
cuando carecen de alas y de pies para ir a buscarlo. El sabio
hebreo explica el enigma, mediante una leyenda en que inter-
vienen Salomón.y los genios. El sabio griego lo explica natu-
ralmente por la fisiología de esos gusanos. El grillo, diputado
de los reptiles, es consultado por el rey de los genios para
que dé su opinión sobre el tema. El grillo aprueba y comple-
ta la explicación del griego, diciendo que Dios, para ser justo
en la distribución de sus dones, equilibra y compensa las do-
tes del espíritu con las del cuerpo: a las bestias corpulentas,
como el camello y el elefante, las dota de almas débiles e in-
TOMO I. 3
34 MIGUEL ASÍN
fan tiles; a los insectos minúsculos y débiles, les otorga un espí-
ritu enérgico, varonil y sagaz; así, el alacrán, a pesar de ser
pequeño, mata fácilmente al enorme elefante; y así también, el
gusanillo de la carcoma, lo mismo que el de la seda, la araña
^
la abeja, etc., poseen una fuerza espiritual muy superior a las
exiguas proporciones de su menguado organismo, a fin de que
puedan suplir con la astucia la fuerza; y Dios priva de este ins-
tinto más sutil a los animales corpulentos, porque de lo con-
trario eludirían todo trabajo pesado, para el que son aptos;
en cambio esos insectos sólo son aptos para las artes del in-
genio, y toda la habilidad en las artes consiste en ocultar a los
demás el secreto de la técnica respectiva; así, nadie es capaz
de averiguar el misterio de la fabricación de la cera y miel por
las abejas, o el de la seda por su gusano, a causa de que la
pequenez de sus cuerpos escapa a toda observación. Y así
podrían los filósofos encontrar, si quisieran, en la fabricación
de la miel, por ejemplo, una prueba de la posibilidad de la
creación ex 7¿i/ii/o, que niegan a Dios; puesto que si esa miel
la sacasen de las flores las abejas, mejor la sacarían los hom-
bres, dotados como están de tantas habilidades de que se glo-
rían. Por eso también, para confundir la soberbia de los hom-
bres, castigó Dios muchas veces a los más engreídos y endio-
sados tiranos, como a Faraón, por ejemplo, con ejércitos de
langostas, hormigas, etc. Igualmente, todos los hombres son
incapaces de fabricar las perlas o la seda, a pesar de los viví-
simos deseos que todos tienen de poseerlas para vestirse yadornarse con lujo, y a pesar también de la inteligencia y ha-
bilidad de que se glorían, mientras que el gusano de la perla
y el de la seda fabrican con toda facilidad sus productos, como
las abejas la miel, que tanto anhelan los humanos [148-152].
El rey de los genios pregunta de nuevo si los hombres
tienen algo más que alegar. Uno de los hombres se levanta yaduce, como nueva prueba de superioridad sobre los animales,
el que éstos tienen formas y figuras muchas y distintas, mien-
-'I.A DISPUTA peí. ASNO^ DE TL'KMEDA . 35
tras que los hombres tienen todos una sola figura y forma; yla unidad es signo de señorío y dominio, así como la muche-
dumbre lo es de servidumbre y esclavitud. El ruiseñor, dipu-
tado de los pájaros, responde confesando la verdad del hecho
aducido; pero añade que si las formas de los animales son mu-
chas y distintas, en cambio sus almas son una sola; mientras
que los hombres tienen una sola forma, pero muchas y distin-
tas almas, como lo demuestra la variedad y diferencia de sus
opiniones, doctrinas y creencias religiosas: entre ellos hay
judíos, cristianos, sábeos, zoroastras, politeístas, idólatras, as-
trólatras, etc.; y aun dentro de una misma religión, verbigracia,
el cristianismo, hay nestorianos, jacobitas y melquitas; y en el
islam \\7s.y jarichles^ mnrchies, cadries, motáziles, axaríes, xiíes,
ortodoxos, etc., todos los cuales mutuamente se contradicen,
persiguen y excomulgan; en cambio, todos los animales son
monoteístas [i54]-
El diputado persa replica que también los hombres creen
todos en un solo Dios, y si discrepan en las respectivas reli-
giones, es porque éstas son tan sólo medios o caniinos para
un mismo fin, al cual todas las religiones tienden. Las perse-
cuciones religiosas no obedecen a motivos de fe, sino a razo-
nes de dominio político. Además, la muerte y la mortificación
propia son los más caros sacrificios, en todas las religiones,
para atraerse la benevolencia de Dios, mediante la purificación
de las almas [156].
[9.'' prueba]
El diputado indio se levanta y aduce otra razón de supe-
rioridad, fundada en que los hombres son más en número que
los animales, pues la cuarta parte habitada de la Tierra tiene
cerca de 19.000 ciudades, que pueblan un número incontable
de gentes y razas diversas. Y seguidamente enumera las na-
ciones todas del mundo conocido, con sus principales regio-
nes y las diferentes cualidades físicas de sus habitantes.
La rana contesta a esta nueva razón, ponderando a su vez
la muchedumbre innumerable y la diversidad de los animales
que pueblan las aguas, y haciendo ver que sólo en la cuar-
36 MIGUEL ASÍN
ta parte habitada de la Tierra hay cerca de 1 4 mares, unos
500 ríos pequeños y 200 más caudalosos y de larguísimo reco-
rrido, sin contar los riachuelos, acequias, lagunas, charcos, etc.,
y todos ellos están pobladísimos de un sinnúmero de peces
de más de 700 especies y familias diversas. A los cuales, si
se suman cerca de 500 géneros más de animales terrestres y
volátiles, resulta un número y una variediid superior a la que
tanto envanece a los humanos [l59]-
Un sabio de los genios interviene en la disputa para pon-
derar la muchedumbre y variedad de criaturas espirituales ysimples, que así los hombres como los animales olvidaron en
su discusión; a saber: ángeles, querubines, genios y demo-
nios, cuya naturaleza inmaterial e inextensa se diversifica en
tantas variedades, especies, formas e individuos, que pueden
llenar la inmensidad de las esferas celestes, a pesar de ser
éstas muchísimo más extensas que la Tierra. De donde infiere
que los hombres no pueden invocar su propia muchedumbre
como razón de superioridad y dominio sobre los animales,
pues la afirmación única que cabe establecer es ésta : anima-
les, hombres y espíritus son todos siervos de Dios [16 1].
[lo.'^ prueba]
El rey de los genios pregunta de nuevo si los hombres
tienen más que alegar. El diputado árabe se levanta y aduce,
como prueba de superioridad, que los hombres han recibido
de Dios la promesa de la resurrección en el día del juicio final,
y de una vida inmortal y eterna en el Paraíso celestial, gozando
allí de infinitas delicias y de la presencia de Dios; todo lo cual
no ha sido prometido a los animales.
El ruiseñor, diputado de los pájaros, responde asintiendo
a la verdad del alegato, pero añade que el diputado árabe ha
dejado de consignar los castigos del infierno, que Dios ha
establecido asimismo contra los hombres en su revelación,
-excluyendo a los animales tanto de las penas como de los
premios; luego los animales son en esto iguales a los hombres.
VA diputado árabe replica que no existe tal igualdad, ya
«I.A DISPUTA DEÍ. ASNO>, DE TURMEDA 37
que los hombres, si fueren perfectos, gozarán eternamente de
la felicidad y dignidad de los profetas y santos, semejantes a
los ángeles y amigos de Dios; y aunque fueren condenados al
fuego, de él podrán salir por la intercesión de los profetas; en
cambio los animales, después de la muerte, no volverán jamás
a resucitar [163].
En este punto, los diputados de todos los animales y los
sabios de los genios exclaman a una voz que ahora es cuando
los hombres dijeron la verdad, porque sólo de eso tienen
justo motivo para gloriarse; pero de ahí resulta que sólo son
superiores a los animales cuando son y porque son perfectos;
en consecuencia, debieran acomodar a ese criterio su vida ysus actos; nías la realidad es bien distinta, puesto que la vida
y los actos de muchos hombres no poseen esa alta perfección
espiritual en que estriba su superioridad sobre los animales.
En medio de un profundo silencio, síntoma evidente de la
confusión de los hombres, levántase por fin el diputado persa,
para resumir el debate y pedir al rey de los genios su defini-
tiva sentencia. En el resumen hace constar: I.° Oue ha que-
dado demostrada la superioridad de los hombres sobre los
animales en algo, es decir, en la perfección moral o mística.
Y 2.° Que de hecho existen entre los hombres algunos que
realmente la poseen. El rey de los genios sentencia que, en
verdad, esos hombres perfectos son superiores y dueños res-
pecto de los animales, y que éstos están obligados a someterse
a su dominio. Con lo cual el pleito queda fallado definitiva-
mente y aceptado por las partes litigantes, que abandonan la
corte satisfechas y contentas [164].
Epílogo. — El autor cierra la fábula advirtiendo al lector
que estas cualidades místicas en que el hombre supera a los
animales, cífranse todas en las doctrinas que se contienen en
los cincuenta y un tratados o epístolas de los Hermanos de
la Pureza, de cuya colección forma parte esta fábula. Añadeque, si en ella se ha permitido poner en boca de los animales
ideas de tan grave trascendencia, no ha sido por juego pueril,
sino por acomodarse al estilo de todas las epístolas antedi-
chas, en las que las ideas más abstrusas se exponen bajo el
3« MIGUEL asín
velo de alusiones, alegorías y símiles. Termina haciendo votos
por que el lector atento y reflexivo acierte a descifrar los sím-
bolos y salga de su letargo espiritual, en virtud de las exhor-
taciones y avisos que Dios le envía por boca de los animales.
5. — Cotejo de ambas «Disputas» y demostración del plagio.
La simple lectura de este análisis del apólogo árabe basta
— sin necesidad de una íntegra traducción literal— para inferir,
de su cotejo con Iz. Disputa de Turmeda, el plagio perpetrado
por éste. Pero una comparación más detenida y atenta de am-
bos textos ayudará a precisar el alcance de aquél. Esta com-
paración, en efecto, da de sí el siguiente resultado: I.° En am-
bos textos hay elementos comunes, idénticos, que coinciden
en absoluto, sin la menor discrepancia. — 2.° Hay otros que
discrepan, y éstos, ya por estar en el texto árabe y faltar en
Turmeda, ya recíprocamente.
Los elementos coincidentes son el núcleo fundamental de
la fábula de Turmeda, y especialmente las diez y nueve prue-
bas aducidas por él y refutadas por el asno. Todas ellas, ex-
cepto la 14.^ y 19.^, están en las del apólogo árabe, aunque
alterando el orden de colocación con que en éste se ofrecen,
y dividiendo algunas en dos o más, hasta resultar las diez y
nueve. El siguiente cuadro facilitará la comparación de las
pruebas idénticas en ambos textos ^:
PRUEBAS
T' xto dt- Tui meda. Ti xlo árabe.
I.^ 2.-\ 3." y 16.
3-
4-% 5
6.^..
1
1
" y I»."
,
7.=^ 12.M' I-
8.^ 15.
9.^...Falta .
13.''..
.
1 9A..
V 18.
Mis)
M2S)" (25)
M26)"(27)
M29)•'^-(34)
" (35)
M36)Falta.
Falta.
' Para (juc cl lector encuentre más cómodamente (en mi anterior análisis del
LA DISPUTA DEL ASN'0;% DE TURMEDA 39
Xi se crea que la identidad de las pruebas se limita a las
ideas: no se trata de una simple adaptación, realizada con
cierta libertad inteligente; el plagio es tan inverecundo, que
consiste en la versi(3n literal e íntegra de casi todos los pasa-
jes coincidentes. En la imposibilidad de comprobarla aquí en
todos los casos (porque ello exigiría reproducir a la letra la
mayor parte de las dos Disf)i(tas), tomaremos al azar— a título
de muestra— algunos de esos pasajes:
TEXTO DE TURMEDA TEXTO A R y\ B E
(Prueba i.", pá^^. jyS.)
«L'Elephant, ainsi que pouez
veoir clairement, a le corps fort
<;rancl, les aiircilles grandes et
larges, et les yeulx petitz. I,e Cha-
meau grand corps, long col, lon-
gues iambes, petites oreilles et
la cjueué coiirte. Les Boeiifz et
Thoreaulx grand poil , longues
queués: et n'ont point de dents
aux machoires deuant. Les INIou-
tons grand poil, longue qaeiié
et sans barbe. Les Connilz, com-
bien qu'ilz soient petitz animaulx,
ilz ont les aureilles plus grandes
que le Chameau, et ainsi, trou-
verez plusieurs, et quasi infiniz
animaulx tous variables, selon
[léase sans] la inste proportion en
lears membres.»
(Prueba /.", pág. g.)
«Vemos el camello, grande de
cuei'po, largo de cuello, de orejas
pequeñas y de cola corta, ^'emos
el elefante, de gran volumen, con
colmillos largos, orejas anchas }•
ojos pequeños. Vemos los bue}'es
•^^ búfalos, de cola larga, cuernos
duros y sin dientes en la parte
superior. Vemos el carnero, de
grandes cuernos, cola recia y sin
barba... Vemos el conejo, peque-
ño de cuerpo }' con grandes ore-
jos. Y así, en manera semejante,
encontramos que la mayoría de
los animales, fieras, bestias sal-
vajes, aves y reptiles tienen sus
organismos inarmónicos y sin la
debida proporción en sus miem-
bros. >
(íb¿(L'/ii, linea 4." bifra.) (Ibideiii, linea i." infra.)
«Frere Anselme, ... ne sgachiez <¡01i hombre!.. ;Acas() no sa-
que (jui meprise aulcune ceuure, bes f|ue si desprecias o denigras
apólogo árabe) cada una de las pruebas, pongo en el cuadro, tras éstas, el nú-
mero de las páginas en que cada una comienza. La paginación de las pruebas deTurmeda puede verse supra, págs. G-9.
40 MIGUEL ASÍN
ou en dict mal, le mesprisement,
ou mal, redunde sur le maistre et
autheur de l'oeuure. Vous dictes
done mal du Createur, qui les ha
créés?»
la obra, desprecias al artífice? ¿Oignoras que estos [animales] son
obra del Creador sabio, que los
ha creado?»
(Pág. jyg, linea S.")
«Le Chameau pour ce qu'il a
longues lambes; et fault qu'il viue
des herbes de la terre, Dieu tout
puissant luy a creé le col long,
affin qu'il le puisse baisser ius-
(jues á terre, et qu'il puisse grat-
ter auecq les dents les extremes
parties de son corps.»
{Ibidein, línea 2.'^ infra.)
«¿Cuál es la causa de la longi-
tud del cuello del camello? Res-
pondió [el mulo] : Para que sea
proporcionado a la longitud de
sus patas a fin de que alcance la
hierba de la tierra, y para que se
ayude con él a levantar su carga,
y para que con su belfo llegue a
las partes extremas de su cuerpo
y se las rasque.»
(Pág. 378, linea 26.)
«Dieu a faict á l'Elephant gran-
des et larges aureilles pour d'icel-
les chasser les mouches de ses
yeulx et de sa bouche, laquelle
il tient toujours ouuerte, á cause
des grandz dents que luy sortent
dehors lesquelles Dieu luj' a don-
nées pour la defíence de son
corps.»
(Ryidem.)
«La magnitud de sus orejas [tie-
ne por objeto] el expulsar con
ellas los mosquitos y moscas, de
los dos ángulos de sus ojos }• de
su boca, porque ésta la tiene siem-
pre abiei-ta, sin poder cerrar sus
labios, a causa de que sus dientes
salen, y sus colmillos son las
armas con que se defiende de las
fieras.»
(Pnuba 10.°^, pág. 407.)
«Reverendissime Asne, la rai-
son pour prouuer que nous som-
mes de plus grande noblesse et
dignité que vous aultres animaulx,
et que par iuste raison nous de-
buons estre vos Seigneurs, est
que nous vous vendons et achap-
tons, nous vous donnons a man-
(Prueba .2.", pág. 12.)
«Otra prueba de que nosotros
somos sus señores y ellos nues-
tros esclavos, es que nosotros los
vendemos y compramos, les da-
mos de comer y de beber, los ves-
timos y los preservamos del calor
y del frío, los guardamos de las
fieras para que no los despeda-
íLA PISPUTA DEL ASNO», DE TURMEDA 41
ger et a boyre, et vous gardons
de chault et de froit, des Lyons,
et des loups, et vous faisons de
medecines quand vous estes ma-
lades. Faisans tout cela pour la
pitié et misericorde que nous
auons de vous. Et nul commune-ment exerce tclles oeuures de py-
tié, sinon les Seigneurs a leurs
subiectz et esclaues.»
cen, los curamos con medicinas
cuando cst;ín enfermos v los aten-
demos con solicitud piadosa cuan-
do están indispuestos, les enseña-
mos cuando algo ignoran, y nos
apartamos de ellos cuando están
furiosos. Y todo esto lo hacemos
por la piedad y compasión que
les tenemos. La cual conducta es
propia de los señores para con
sus esclavos, y de los dueños para
con sus siervos.»
(Pru¿ba j.", piUr. ¿SS.) (Prueba J.", púg. loj.)
vEt d'auantage pc^ur la crainte
qu'elles yas /ionnigas\ ont que
leurs dits viures ne se germent a
cause de la chaleur et humidité...,
trenchent en esté et partissent
le grain du froment en deux par-
ties. Et de l'orge, febues, lentiles,
ostent l'escorce.»
«Y cómo parten el grano de tri-
go en dos mitades, y cómo quitan
la corteza de la cebada, de las
habas y de las lentejas, porque
saben que no germinan sino con
la corteza.»
íPru¿¡,aj.'',páo.¿SQ.) (Prueba J.^, púg. loj.)
-Je vous veuls parler, Frere An-
selme, de la sagesse de la Lan-
gouste, comme apres que Testé
est passé elles tranchent la terre
grasse, et y font une fosse en la
quelle mettent leurs oeufz, et les
mettant soulz terre s'en vont: et
s'en volent aultre part, et sont
la plus grande part mangées des
oyseaulx, et les aultres a cause
du grand froid et gelée meurent.
Et apres quand le printemps est
venu et que le temps est chaukl
et humide..., incontinent lesdictz
eeufz sortent, et naissent Lan-
goustes tant petites qu'il semble
«Y también, ¡oh Rey!, ojalá el
hombre meditase acerca de las
langostas cómo, cuando se engoi"-
dan en los días del pasto en la
primavera, buscan una tierra de
buena clase y fácil de cavar por
ser suelta, y cómo descienden
allí y cavan con sus patas y sus
garfios, \' metiendo en el hoj'o sus
colas echan en él un huevo, lo
entierran y se van volando. Des-
pués viven algunos días, y cuan-
do viene el tiempo de su muerte,
las comen los pájaros, }' las que
quedan mueren y perecen del ca-
lor o del frío, o del viento o de
42 MIGUEL ASÍN
que se soient formis de couleur ]a lluvia, y desaparecen. Después,
noire, et commencent a manger cuando vuelve la estación y lie-
et a ronger les herbes, et leurs gan los días de la primavera y la
croissent les ailles, et s'en volant temperatura es templada 3'^ el aire
s'en vont pour leurs affaires.» bueno, cómo nacen de aquellos
huevos sepultados en la tierra
[las langostas] semejantes a gusa-
nos pequeños, y reptan sobre la
tierra, y comen las hierbas y el
forraje, y les salen alas y vuelan,
y comen de las hojas de los árbo-
les y se engordan y ponen huevos
como el año primero.»
\^eamos ahora brevemente las diferencias que introdujo
Turmeda en la fábula árabe para adaptarla a su Disputa. Ante
todo, suprimió el prólogo y las partes o capítulos que en el
análisis hemos señalado con los números II y III, empeque-
ñeciendo así la grandiosa y solemne introducción del apólogo
árabe, para dejarlo reducido a las inverosímiles y ridiculas
proporciones de una trascendental polémica que no tiene ni
preparación debida ni escenario adecuado a su trascenden-
cia. Además, el tribunal que ha de resolver el pleito de la
superioridad de los animales, está formado por estos mismos
y presidido por el león, en vez de los genios y su rey. Los
abogados de las partes no son los representantes de cada raza
humana y de cada especie zoológica, sino Turmeda (que en su
petulancia se arroga la representación de toda la Humanidad)
y el asno, respectivamente. Esta simplificación de interlocu-
tores suprime uno de los más delicados artificios que embe-
llecen el apólogo árabe, en el cual cada diputado humano alega
la razón de superioridad característica en su raza, v. gr. : el
hebreo, la religión; el griego, la ciencia, etc., y cada diputado
animal las dotes propias de su especie zoológica, como lo pide
la relativa verosimilitud poética de toda fábula. Ni se crea que
Turmeda otorgó al asno la representación universal de los ani-
males por un arranque genial de inspiración satírica o burles-
ca, pues que ni en eso fué original : el apólogo árabe ya pone
al mulo como diputado de los animales de su especie, las bes-
«LA DISPUTA DEL ASNO^, DE TUUMEDA 43
üas. Faltan, además, a la vista de la causa los representantes
de los peces, sin que su ausencia este justificada, y esta su-
presión obliga a Turmeda a borrar del original árabe la prue-
ba 9.^, que a aquéllos especialmente afecta. Claro es que, ade-
más de estas supresiones importantísimas, aligeró también el
original árabe de todos los adornos retóricos que en sus ale-
gatos ponen los contendientes, y de todas las fórmulas ritua-
les de la religión musulmana que a menudo insertan. Esto
último era indispensable para la adaptación cristiana.
La misma necesidad de la adaptación explica algunos ele-
mentos que Turmeda interpoló en su Disputa y que faltan en
el original árabe. Nos referimos, claro es, a las citas bíblicas
que traen alguna vez para confirmar sus razones, así Turmeda
como el asno; varias, sin embargo, tienen sus equivalentes al-
coránicas en el texto árabe (cfr. Turmeda, págs. 477-8, y Texto
árabe, pág. 4V A la misma causa obedecen las pruebas 14.^
y 19.^ de Turmeda, que faltan del todo en el apólogo árabe;
la 14.^ se funda en que el hombre ha sido creado a imagen y
semejanza de Dios, y la 19.^ en el misterio de la Encarnación.
La 14.^, sin embargo, no es exclusivamente cristiana, pues en
las tradiciones o hadices de Mahoma hay uno que es copia
literal del texto del Génesis, I, 26: «Faciamus hominem», etc.
Finalmente, restan las dos mayores interpolaciones de Turme-
da; a saber: los ocho cuentos bocachescos contra los frailes (in-
crustados torpemente en un inciso de la prueba 7.^ del apólogo
árabe — cfr. supra, pág. 32 — , de cuyo tono serio, solemne
y austero se despegan en absoluto), y la risible profecía del
asno, intercalada por Turmeda en su prueba 18.^ (sobre As-
trología judiciaria), que a su vez se inspira en otro inciso de
la misma prueba 7.^ del apólogo árabe (cfr. supra, pág. 31).
Pero queda todavía un residuo de adiciones introducidas
por Turmeda, que no pueden explicarse por las exigencias de
la adaptación : nos referimos, primero, a la teoría del hombre
microcosmos, desarrollada por Turmeda en la prueba 14.^ (pá-
ginas 420-422). Sabido es que esta teoría no es privativa de los
teólogos cristianos, pues que los neoplatónicos y místicos mu-
sulmanes la repiten a menudo en sus libros. Es más: la misma
MIGUEL asín
Enciclopedia de los Heruiauos de la Pureza, no sólo la men-
ciona en casi todos sus tratados, sino que consagra uno espe-
cial a desarrollarla: el tratado 25.°, que se titula: «Acerca del
dicho de los filósofos de que el hombre es un pequeño mun-
do» ^. ¿Cómo es posible, por consiguiente, que esa teoría
de Turmeda falte en el apólogo árabe, si este apólogo for-
maba parte (según sabemos) de otro tratado, el 2I.°, de la
misma Enciclopedia? El plagio audaz perpetrado por el fraile
mallorquín en toda su Disputa es tan flagrante, que á prior'i
debe desecharse la hipótesis de la originalidad en esta su teo-
ría del microcosmos. Por eso, con un poco de paciencia en la
búsqueda, no tardé en topar con el original árabe de ese frag-
mento: registrando los cuatro tomos de la Enciclopedia de los
Hermanos de la Pureza, hállelo muy pronto en algunas alu-
siones incidentales e incompletas (v. gr. : II, 246; IV, 202, etc.),
y por fin literalnieute en el tratado 25.° antes aludido, que
Turmeda pudo leer, algunas páginas detrás del apólogo por él
traducido para su Disputa. Véase a dos columnas el plagio
indiscutible de esta teoría:
TEXTO DE TURMEDA TEXTO ÁRABE
(Pág. 420, linea g.) (Tomo n, pág. 2g7, línea y.)
«Sachez, frere Anselme, que
les Philosophes dissent et after-
ment que l'homme doibt estre
appellé Petit monde...: car tout
ainsi comme au Ciel a douze Si-
sones, aussi en l'homme trouue-
rcz douze conduitz. Premierement
deux aux aureilles, dex aux
}'eux, deux au nez, ung de la
bouche, deux aux mammelles
:
ung au nombril, et deux aux par-
ües inferieures.
«Queremos explicar en este
tratado el sentido de la tesis de
los filósofos cuando dicen que el
hombre es un mundo pequeño...
(Pág. 302, línea 2.) Porque la es-
fera celeste está dividida en doce
signos o constelaciones, se en-
cuentran en el organismo del cuer
po humano doce agujeros Cjue k-
sirven de desagüe: los dos ojos,
las dos orejas, las dos nances, las
dos mamas, la boca, el ombligo
1 Edic. Bonibay, II, 297.
íI.A DISPUTA DEL ASNO», DE TURMEDA
Tout ainsi comme au grand
monde a quatre elements, c'est
á sgauoir le feu, l'air, l'eau, et la
terre, ainsi au petit monde de
riiomme a (¡uatre membres, c'est
á sgauoir le Cerueau, le Qjeur, le
foye et le poulmon. Et ainsi com-
me par lesditz elemens est regy et
gouuerné tout le grand monde,
ainsi par lesditz quatre membres
est regy et gouuerné tout le petit
monde, c'est á sgauoir le corps de
riiomme. Et ainsi córame par les
humeurs, vapcurs, froidures et
humiditez qui montent hault en
l'air se concréent et engendrent
' aprochant le mouucment du ciel,
et des planetes) vens, tonnoirres,
pluyes, ainsi montent les vap-
peurs des jiartics infcrieures aux
parties superieures, et font vent
comme rotter, tonnerres commel'esternuer, et le tousir, et pluyes
ainsi comme sont les larmes . et
la salyue.
Et pour bricsucment parler, la
chair du corps de Thomme est
semblable á la terre, car il est
creé de terre et en terre doibt
retourner: les os sont comme les
montaignes, les aureilles commeles mynes des mctaulx, qui sont
aux concauités et interieures par-
ties des montaignes, le ventre est
comme la mer, les boyaulx sont
comme les riuiéres, les veynes
comme les sources et fontaines,
la chair comme la terre, ainsi que
ie vous ay dit, et les poilz et
cheueulx comme les herbes et
plantes. Et les parties ou il ne
croyt point de poil sont ainsi
que la terre sallée et argillcuse,
ou il ne croist iamais herbes.
y los dos caminos [scil. anus et
penis].
(Pág. 303, línea 13.) Porque bajo
la esfera de la luna hay cuatro ele-
mentos, (|ue son los principios
constitutivos de las cosas engen-
dradas, es decir, el animal, el ve-
getal y el mineral, asimismo se
encuentran en el organismo del
cuerpo cuatro miembros que son
el constitutivo completo del cuer-
po ; la cabeza, el pecho, el vien-
tre y el corazón...
Y así como de estos cuatro ele-
mentos se producen por fusión
los vapores y se engendran los
vientos, las nubes y las lluvias,
los animales, vegetales y minera-
les, así también por esos cuatro
miembros se producen, por fu-
sión, en el cuerpo del hombre,
todas las secreciones vaporosas,
tales como la mucosidad que sale
de las narices, las lágrimas de los
ojos y la saliva de la boca, y los
vientos que se engendran en el
vientre y las humedades que sa-
len; V. gr. : la orina y los excre-
mentos, etc. El organismo, pues,
de su cuerpo es como la tierra;
sus huesos, como las montañas; la
medula que en ellos hay es como
las minas; su vientre es como el
mar; sus intestinos son como los
ríos; sus venas son como los ria-
chuelos o acequias; su carne es
como la tierra o polvo; sus pelos
son como los vegetales; el lugar
en que aciuéllos se crían es comolos campos poblados de plantas;
y el lugar en que los pelos no na-
cen es como la tierra salada. I.
a
])arte [del cuerpo] anterior es
como lo habitado de la tierra, y
46 MIGUEL ASÍN
Dauantage le visage et la partie
de deuant du corps de l'hommeest ainsi que les parties peuplées
et habitées du grand monde...
L'eschine et la partie de derriere
du petit monde, c'est a sg<auoir
du corps de l'homme, est ainsi
comme les parties du grand mon-de qui ne sont peuplées ny habi-
tées.
Dauantage, la partie de deuant
du corps de l'homme est ainsi
comme le leuant : et le dei-riere
est ainsi comme le ponent: la
main dextre est comme le midy :
et la senestre est comme septen-
trión; l'esternuer, cr3'er, toussir,
et le bruit et rumeur que font
les boyaulx sont comme les ton-
nerres... Et les larmes, la saliue,
et l'urine sont ainsi que la pluye:
le rire est comme la ciarte duiour: le plorer comme l'obscurité
de la nuict: le dormir, comme la
raort: le veiller, comme la vie:
le temps de la puerilité, commele printemps: l'adolescence, com-me Testé: la ieunesse, commel'automne : la vieillesse, commel'vuer.»
su parte posterior es como lo des-
habitado.
Su rostro es como el levante ysu espalda es como el poniente;
su mano diestra es como el me-
diodía y la siniestra como el sep-
tentrión. Su respiración es comolos vientos; su hablar, como el
trueno; sus voces, como los re-
lámpagos; su risa, como la luz del
día; su llanto, como la lluvia; su
pena y tristeza, como la obscuri-
dad de la noche; su sueño, comola muerte; su despertar, como la
vida; los días de su niñez, comolos días de la primavera; los días
de su juventud, como los días del
verano; los días de su virilidad,
como los días del otoño, y los días
de su vejez, como los días del
invierno.»
Las otras analogías entre el Diacrocosmos y el uúcrocosmoSy
que Turmeda añade a continuación, ya no he podido encon-
trarlas ad litteram en el tratado 25.°, aunque no dejan de ser
semejantes las ideas. Así, la comparación del gobierno del
alma en el cuerpo con el de Dios como rey en el universo,
está desarrollada en la página 304 y siguientes del mismo tra-
tado 25.°; la idea de que Dios manda sin palabras aparece másadelante, en la página 308, etc.
Finalmente, restan tres pasajes de Turmeda que se han
resistido hasta ahora a todas mis exploraciones, pero cuyo
original árabe no desespero de encontrar. Uno es el relativo
-LA DISPUIA ULl. ASXO>\ DE TURMEDA 47
a las tres maravillas exclusivas del hombre : fisonomía, voz
y letra, inconfundibles en cada persona (cfr. págs. 403-405).
()tro es el que contiene la comparación del árbol con el hom-
bre, a quien llama árbol celeste (cfr. págs. 466-9). VA último es
el en que Turmeda resume las observaciones relativas al ins-
tinto de la mayor parte de los animales (cfr. págs. 458-464).
De este pasaje, claro es que las materias se encuentran des-
perdigadas en todo el apólogo árabe (especialmente supra, pá-
ginas 22, 24 y 33); pero no ocurre lo mismo con los otros dos.
Ni en el sentido ni en las palabras encuentro pasaje alguno
semejante en toda la Knciclopedia; mas sigo, a pesar de ello,
sospechando que Turmeda no se inventó ambos pasajes, yhasta cabe pensar si disfrutaría el fraile mallorquín de un texto
de la Enciclopedia, distinto del clásico en su redacción. Sabido
es cómo difieren en todas las literaturas, y más en la árabe,
las redacciones de los cuentos, fábulas, apólogos y en general
de las obras que se hacen populares por su amenidad. Las
redacciones de Calila y Diurna o las de Las mily una noches
pueden servir de sugestivo ejemplo en este punto. Por eso, si
el problema mereciese el trabajo de la búsqueda, quizá en los
manuscritos de la Enciclopedia conservados en Europa, o en
otro autor árabe cualquiera, se daría también con esos dos
pasajes que faltan en la edición de Bombay ^
Pero aunque estas exploraciones fuesen infructuosas, el
juicio total sobre la originalidad de Turmeda no se podría ya
alterar considerablemente, por lo que toca a su famosa Dispu-
ta del Asno, que tiene su modelo indiscutible, como acabamos
de ver, en el pleito de los animales contra el hombre, inserto
en la Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza.
1 Huelga decir que la primera maravilla, es decir, la inconfundible variedad
tic los rostros humanos, fué tópico vulgar en la literatura cristiana medieval,
derivado de Plinio. Cfr. Kühler, Kleinere Schrifteu, U, 16. También la encuen-
tro, pero como fruto de observación personal, en el Libro d¿ los caracteres y de
la conducta, del cordobés Abenházam (f 456^ 1063). Cfr. edic. Cairo, pág. 69:
Todo rostro tiene alguna diferencia propia suya.» La observación, i)or lo demás,
no exige gran sagacidad.
48 MIGUEL ASÍN
6. — Fuentes del apólogo árabe.
Los autores de esta Enciclopedia no puede fácilmente aqui-
latarse hasta qué punto lo fueran también del dicho apólogo,
en su forma y en su fondo, porque nadie ignora el desarrollo
fecundísimo y vivaz que en el Oriente y Occidente habían
obtenido, durante la alta Edad Media, la fabulística zoológica
y la moral gnómica, cuyos primeros modelos arrancan del
Pancliatantra y del Hitopadeza. El libro de Calila y Diiinia.
derivado de estas fuentes indias a través de la literatura pehlevi
o persa, influye enormemente en la arábiga desde el siglo ir
del islam. En el apólogo de los Hermanos de la Pureza denun-
ciase esta influencia bien a las claras, llamando al chacal Ca-
lila; pero ni el cuadro general del apólogo, ni su forma litera-
ria, ni, sobre todo, su trascendental tesis filosófica aparecen
en las fábulas de Bidpay.
Por eso tengo para mí que es obra personal de los Her-
manos de la Pureza esa tesis, tan coherente con la doctrina
neoplatónica de todos sus tratados; lo es igualmente el artifi-
cio literario del pleito o disputa, a que tan habituados esta-
ban los musulmanes en aquella agitada vida de polémicas teo-
lógicas que se desarrollan en Basora y Bagdad durante los
siglos ni y IV ^; también se conforma con el medio cosmo-
1 Este ambiente polémico se refleja asimismo en la literatura de la época,
determinando el gusto por los análisis de las ventajas e inconvenientes de toda
cosa. Así, hasta se escriben libros consagrados a este tema; tal, v. gr., Le livre
d;s beautés et des antithéses, atribuido a El Cháhid (f 869 de J.-C), que ha editado
\'an Vloten. (Leyde, 1898.) En él se analizan las ventajas e inconvenientes del
hablar, del escribir, de las varias virtudes morales, del celibato, del matrimo-
nio, etc. Del mismo autor El Cháhid son otros opúsculos en que se usan aná-
logos recursos literarios para exponer alternativamente las razones en pro y en
contra de la superioridad del envidiado sobre el envidioso, de los negros sobre
los blancos, del hablar sobre el callar, del comerciante sobre el gobernante, etc.
(Cfr. Machimia rasail, edic. Cairo, I324hégira.) Finalmente, también se atribuye
a El Cháhid una Disputa entre la primavera y el invienio (editada en Constanti-
nopla, 1302 hégira). En esta disputa, por cierto, el prólogo tiene grande analogía
con el principio del de Turmeda, pues también el autor supone que sale al campoa pasear y, al sentarse a gozar del paisaje, se le ofrece inopinadamente el espec-
«LA DISPUTA DEL ASNO», DE TUUMEDA 49
polita y sincrético de aquella sociedad y de aquella cultura
enciclopédica y universalista el empeño de los autores en
hacer intervenir en la acción a los representantes de todas las
religiones y de todas las razas, idea inaudita en la fabulística
india.
En cambio, la enorme copia de observaciones zoológicas
•que constituyen el fondo y los materiales docentes del apó-
logo, así como la aplicación moralizada de esos datos para la
sátira de las costumbres humanas, ya no puede pensarse que
fuese obra personal de los Hcnuanos de la Pureza, sino mera
supervivencia de la tradición científica de los siglos clásicos.
Las Historias Naturales de Aristóteles y de Plinio contribu-
yeron a crear toda una corriente literaria de Zoología mora-
lizada, desde los primeros siglos de nuestra Era. El PJiysiolo-
giis latino, tan utilizado por los cuentistas y poetas cristia-
nos de la alta Edad Media para sus Bestiarios y sus libros de
ejemplos y castigos ^ deriva de esa misma corriente clásica,
cristianizada por San Basilio y San Ambrosio en sus dos
Hexaeinerou, en el siglo iv de Jesucristo. Y de la misma fuente
debieron asimismo proceder otras compilaciones didácticas
de Zoología moralizada que tanto abundan en las literaturas
semíticas. Por lo que toca a la árabe, baste recordar los tres
principales libros de El Cháhid (y 869 de J.-C), de Alga-
2el (f mi de J.-C.) y de El Damirí (f 1405 de J.-C), cuya
popularidad en el islam ha sido inmensa: Libro de los auiíiia-
les; Libro de la Providencia en las cosas creadas por Dios, y La
vida lie los animales -.
táculo de la disputa entre un joven y un anciano, que personifican a la prima-
vera y al invierno.
1 Cfr. Petit de Julleville, Hist. d: la lan^m et de la littér. fraui;., II, 1G7, a
propósito de los Bestiarios de Felipe de Thaon, de Gervasio y de Pedro. \'éasc
también a l'Abbé de la Rué, Essai hist. sur Us bardes (Caen, i834\ II, 17, a pro-
pósito de Li Bestiaire divins de Guillermo el cléiigo.
2 Cfr. Brockelmann, Geschichte, I, 152, 422; II, 138. Las ediciones respec-
tivas de esos tres libros son: Cairo, 1323-5 hégira, siete volúmenes; Cairo, 1321;
Cairo, 1292.
Tomo I.
50 MK.UCL A.SI\
:. — Conclusión.
No se le ocultó a la sagaz intuición de Menéndez y Pelayo
que Turnieda y su libro «presentan tales enigmas y contra-
dicciones, que bien puede decirse que la crítica apenas co-
mienza a dilucidarlas» ^ El, por su parte, insinuó que la
mayor importancia de la Disputa estaba en sus cuentos boca-
chescos, si bien añadiendo que para él eran imitación de mo-
delos italianos, así como su Líihre de bous enseuyauíciits es un
plagio parcial de La Dottr'uia dello schiavo di Bari. <-Oué que-
da, pues, de la originalidad y del ingenio del fraile mallorquín,
si casi toda su Disputa resulta ahora traducción literal de un
libro arábigo? Para mí, ni siquiera le resta a Turmeda el mérito-
de un modesto adaptador inteligente, porque aparte de la tor-
peza y mal gusto con cjue empequeñeció y rebajó la seriedad
solemne del apólogo árabe, su estilo vulgarísimo y pedestre
y la inopia de su léxico no le permitieron verter fiel y exacta-
mente las delicadas filigranas del árabe literario, copioso yselecto, ni las grandilocuencias del estilo retórico, ni las belle-
zas de la prosa rimada, que los Hermanos de la Pureza pusie-
ron en su hermoso apólogo.
El «habent sua fata libelli» tiene, pues, aplicación exac-
tísima a este apólogo, como el «sic vos non vobis» la tiene,
no menor, respecto de sus autores, expoliados durante varios
siglos por el desaprensivo apóstata de Mallorca. Esta sí que
fué habilidad y dote que no se le puede regatear : Turmeda
tuvo, en efecto, el arte indisputable de engañar a la vez a
cristianos y musulmanes : firmándose Fr. Anselmo Turmeda,
hacía circular por Europa sus libros en catalán, y firmándose
Abdalá, divulgaba entre los muslimes su Polcinica contra ct
cristianismo', en aquellos libros — al menos en la Disputa —daba como fruto de su ingenio lo que tomaba de los autores
árabes, y en su Polémica aprovechaba las antilogías evangéli-
cas que encontraba en el Físal del cordobés Abenházam ypropalaba ridiculas descripciones de los ritos cristianos, fal-
1 Orígenes de la Xovda, I, introd., p'igs. C\' y siguientes.
'I.A DISPUTA DUI, \S^•0^ DE TLKMEPA 5 I
seando a sabiendas los textos eclesiásticos y los dogmas. La
audaz ambición de conquistar timbre glorioso de escritor en
las dos religiones y en las dos literaturas, satisfízola así a bien
poca costa, apoderándose de lo que no era suyo o falseando
lo que por muy suyo había tenido. Sin ser en realidad otra
cosa que un traductor mediocre y un teólogo adocenado— en
lo literario ^ — a la vez que un hombre sin convicción nin-
guna— en lo moral — , estuvo, sin embargo, a punto de alcan-
zar después de su muerte la más sublime apoteosis a que en
lo humano cabe aspirar; porque la doble personalidad que
simultánea y hábilmente e.Kplotó en ambas religiones, hizo
que los musulmanes le tuvieran y le tengan por un apologista
y un santo (cuya memoria y sepulcro son hoy aún objeto de
veneración religiosa), y, al mismo tiempo, los cristianos (cuyos
dogmas zahirió groseramente en su Polémica y cuya buena fe
sorprendió audazmente en su Disputa del Asiio) pusiéronse
también de acuerdo durante cuatro siglos para glorificarlo
como escritor original, y hasta para redimirlo, como cristiano ycomo hombre, de los anatemas a que se había hecho acreedor
por sus apostasías y liviandades. A principios del siglo xviir
forjóse en Cataluña la leyenda del martirio de Turmeda, por-
que la popularidad de sus opúsculos no armonizaba bien con
la memoria de su apostasía, y poco esfuerzo hubiese sido ne-
cesario entonces para que alguno de sus entusiastas paisanos
y colegas, como Sayol, vSerra o Coll, lo declarasen acreedor a
la canonización.
Habría sido este empeño, en verdad, remate digno de las
audaces sofisterías del fraile mallorquín, y desenlace muy ade-
cuado de la estupenda farsa que desempeñó en vida.
Miguel Asín Palacios.
Madrid, diciembre de 191 3.
1 Berbrugger, el primero que dio a conocer el opúsculo árabe de Abdalá,
o sea de Turmeda (en la Reviie AjYicaim, V, 261), dijo ya entonces de él que
«ra un caso típico «de ees individuantes mesquines, mcprisables méme, et qu¡
pourtant, gráce á des circonstances exceptionnelles, arrivent partois á jouer un
certain role Dans son pays, sa vie, sans nul doute se serait écoulée bien obscu-
róment au milieu du flot qui entrainc les médiocrités vers l'oubli éternol. >
ELENA Y MARÍA(DISPUTA DEL CLÉRIGO Y EL CABALLERO)
rOESÍA LEONESA INÉDITA DEL SIGLO XIII
I . — El .aianuscrito.
Debo a la amabilidad del distinguido bibliófilo D. Juan Sán-
chez ^ la comunicación del manuscrito que aquí voy a publi-
car. En él encontré desde luego una poesía desconocida, de
antigüedad respetable, hallazgo que, unido al que A. Morel-
l'atio hizo en 188/ de la Razón de Amor, nos hace esperar
(jue aun recobremos más de la primitiva poesía española, per-
elida en su mayor parte, y privada, fuera del género épico, ele
todo elemento de reconstrucción.
Trátase de un manuscrito en papel ceptí, letra de princi-
pios del siglo XIV, lleno de picaduras de polilla, y muy des-
trozado en sus márgenes. Las hojas, por lo desiguales, parecen
sacadas de desperdicios de papel: miden entre 63X65 y
50X55 milímetros, y forman un cuadernito, al que sirve de
cubierta un pedazo de un diploma del siglo xiv. El tamaf.o
excepcionalmente pequeño del libro, propio para ser llevado
en un bolsillo, y lo tosco de su ejecución, parecen indicarnos
que se trata de una copia destinada tan sólo para el uso dj
un juglar ambulante.
?\Ie he desprendido del manuscrito sin haber observado su
' El Sr. Sánchez había recibido a su vez este manuscrito del libre-
ro barcelonés Sr. Babra.
El-ENA Y MARÍA 53
repartición en pliegos. Sin embargo, no es achacable a mala
costura del actual manuscrito el desorden que, según diremos
en el j)árrafo siguiente, se observa en el texto; el desorden
enpieza en medio del folio 1 3 v., acabando antes de las tres
últimas palabras del folio 18 r., y podemos asegurar que nues-
tro manuscrito se copió de un original ya desordenado.
2. — Contenido del MANUscRrro.
La poesía contenida en este manuscrito refiere una disputa
habida entre María, amiga de un abad, y Elena, amiga de un
caballero, sobre cuál de ambos amantes es mejor.
La disputa se interrumpe bruscamente en medio del fo-
lio 13 V., donde las palabras que Elena dirige a María se ven
cortadas, y sucedidas por un inesperado saludo de ambas due-
ñas a un rey, a quien piden que falle el jileito que entre am-
bas se discute. Hay aquí un evidente desorden en el original
de nuestro manuscrito: en el folio 23 María propone llevar su
cuestión al juicio de ese rey, y en el folio 25 v. ambas dueñas
se ponen en camino para buscar a ese rey. Después de este
folio 25 debe ir, pues, el saludo al rey del folio 13 v.
Falta ahora saber dónde acaba la parte anticipada que
comienza en medio del folio 1 3 v. Teniendo en cuenta que a
partir del folio 3, cuando la disputa toma vuelo, cada discur-
so de María se compone de un elogio de la vida del abad yun denuesto de la del caballero, y, viceversa, cada discurso de
Elena se compone de un elogio del caballero y un denuesto
del abad, hallamos una irregularidad en el discurso de Elena
ante el rey, que ocupa los folios 14 a 1 9. En efecto, Elena
primero habla al rey en contra del abad (folios I4 v.-I/ r.) ydespués en pro del caballero (folios 1 7 r.-l8 r.); pero después
vuelve a hablar en contra de la causa del abad (fol. 1 8 v.), lo
cual es ya irregular; y nótese que en esta segunda peroración
contra la causa del abad, helena no se dirige al rey, como al
principio de su discurso, sino que se dirige a María. Por estas
dos razones se demuestra que esta segunda argumentación de
Elena no está en su sitio, y debemos unirla a las palabras que
54 K- MENEN'UEZ TIDAL
empezó Elena a decir en la primera mitad del folio 13 v., yen-
do acaso precedida de otra argumentación en que defendiese
al caballero de la censura de pobreza que inmediatamente
antes le hizo María ^. Estas palabras de Elena del folio 18 v.
responden perfectamente a las últimas que pronunció María
en el folio 13 r.
Resulta, pues, que la interpolación o, mejor dicho, antici-
pación, que empieza en medio del folio 1 3 v., acaba al fin del
folio 18 r.; esto es, que los folios 1 3 v., segunda mitad, a 18 r.,
deben colocarse al fin de todo, detrás del folio 25 v., al cual
se unían por medio de algunos versos perdidos. Por lo tanto,
del razonamiento de ambas dueñas ante el rey, escogido por
juez, no tenemos más que el comienzo: la argumentación de
Isleña. No podemos suponer que, en todo o en parte, la larga
argumentación de María, que ocupa los folios 20 r.-23 r., fuese
pronunciada ante el rey; primero, porque no se dirige a éste,
sino a Elena, como tampoco se dirige a él la segunda argumen-
tación de Elena contra la causa del abad, que inmediatamente
precede, y que hemos excluido del discurso de Elena ante el
rey; y segundo, porque todo este discurso de María, que ocupa
los folios 20 r.-23 r., resulta indivisible, ofreciendo una mani-
fiesta unidad, y en él precisamente María propone a Elena ir en
busca del rey para que les decida el pleito, manifestando esta
idea de la apelación ya en el comienzo de su discurso («A nos
que nos val Por anbas nos denostar?», fol. 20 r.); en fin, las
palabras de María «bien sé que a mí non maldize» (fol. 22 v.),
«se a mí dizen monaguesa» (fol. 23 r.), responden precisa-
mente a las de Elena, que hemos dicho no deben ser pronun-
ciadas ante el rey: «a su moger maldezía» (fol. 19 r.), «a ti
dirán commo monaguesa» (fol. 19 v.j, asegurándonos de la
interpolación o anticipación de los folios 13 v., segunda nii-
tad, a 18 r.
^ No creo que esta defensa del caballero fuese la que se da en
los A^ersos 387-402, porque sería extraño que Elena dijese otra vez
(comp. V. 21) a María «el mío señor cavallero es» 3S7; palabras que,
en cambio, son oportunas i)ara informar al rey.
rLENA Y MAUIA
Corrctrida esta clislocaci(3n de versos, tenemos que la poe-
sía refiere un alternado alegato de María y de Ivlena en pro yen contra de sus respectivos amores con un abad \' un caballe-
ro (folios I r. a 13 V., primera mitad, seguidos inmediatamente
de los folios 18 V. a 23 r.); como la disputa se prolonga sin fin,
María propone que la cuestión sea juzgada por el rey Oriol,
cuya corte está toda consagrada al amor (folios 23 r. a 25 v.);
ambas se encaminan allá, y después de saludar al re)', lílcna
empieza a alegar en favor del caballero, quedando aquí inte-
rrumpida la poesía (fol. 25 v., seguido de algunos versos per-
didos, y luego de los folios 1 3 v., segunda mitad, a 18 r.j.
Transcribo a continuación la poesía, ordenados sus versos
como deben estar. Todas las adiciones, puestas entre corche-
tes, son de letras destruidas por la polilla o por el roce de los
márgenes; las adiciones o correcciones que hago al copista
van relegadas a las notas.
(fol. I r.)I ^lefura
biue b[i]en lin rrancura;
diz buenas palabras,
mas no// fabe jogar las tabras
5 ni// defpende !"u auer
en folia ni// en mal fen. •>
Elena la cato
de fu palabra la fon fano,
(fol. I V.) g[raue m]ie//tre le rrefp[u]fo,
K. agora oyd co///mo labro :
«Calla, Maria,
por q//í' dizes tal follia.'
efa palabra que fabrefte
al mió amigo d[e]noftefte,
1=, mas fe lo bien catas
(fol. 2 r.) Z por derecho lo [af] mas '
' \af\nias, hueco para dos letras en la comedura de polilla.
9. Léase respondió.
r6 R. MENüNDEZ PIDAL
no// eras tu pora conmigo
nm el tu amigo pora, co/i el mió;
fomos hermanas z fijas de algo,
20 mays yo amo el mays alto,
ca es cauallero [ar]mado,
(foi. 2 V.) de fus arma[s]|
efforgado;
el mió es de fenfor,
el tuyo es orador :
23 qnel mió defende t/Vrras
Z fufre batallas z guerras,
ca el tuyo janta ^ jaz
Z fienpre efta e[n p]az.»
(foi. 3 r.)i
Maria, atan p[or] ^ arte,
30 rrefpufo déla otra p^rte :
«ve, loca traftornada,
ca non fabes nada!
dizes q/(e janta z jaz
por que efta en paz!
35 ca el biue bien onrrado
Z fin todo cuydado;
ha comer z b[euer]
(f„i. 3 V.) i [z] en buenos lechos jazer;
ha veftir z calcar
+0 z beftias enqiie caualgar,
vafallas z vafallos,
muías z cauallos;
ha dineros z paños
Z otros auerí's ta;/tos.
(f-ji. 4 r.) 45 D[e] las ar[m]as no;/ ha|
cura
Z otrofi de lidiar,
ca mas val fefo z mefura
que fienp/e andar en locura.
' La inicial podría sery, pero la letra final no podría ser fi.
27 a 37. Para el clérigo que come, bebe y duerme mucho, v. Phi-
lii-5 66 y 119, Blancheflour 185. — 45. Léase curar(?J.
ELENA V MARÍA 57
com;//o el tu cauallero
5» c[¿et- ha vidas de gargo//.
Uz/ando al palagio va
fabemos vida í\/íe\e dan :
[el] pa// a rragio//,
el vin[o fi]n fazo//;
(ful. 4 V.) 55 fori[e] ^j
mucho z come poco,
va cantando comwo loco;
comwo tray poco veftido,
rie//p;'í' ha fanbre z trio.
Come mal z jaze mal
'<•> de noche en fu oftal,
ca q//ien anda en cafa ajena
nu;/ca fal de pena.
Mie;/tre [e]l eft[a] alia,
lazera[d]es vos a[caj;
(foi. 5 r.) 05 [para]|des mie//tes q//ando verna
Z cata le las manos que adoras,
Z íenon tray nada,
luego es fría la pofada.»
Elena co;/ yra
70 luego dixo : «efto es mentira.
EnH palagio anda mi amigo,
mas no/z ha fanbre ni// f[i"]i[o];
(Col- 5 V.) : anda veftido z calcado
Z bien encau[al]gado;
75 a conpana//Io cauall^ros
Z firue;/ lo efcuderos;
dan le grandes foldadas
Z abafta alas co//panas.
O/^ando al palacio viene.
1 Dudosa; acusa foro.
49. I.case caballerón; coinp. abadon loi; o léase hifan^on; com]i.
V. 100. — 57-58. El caballero anda mal vestido, Phillis 97.-66. Lca^-o
cat.%\iies\ lelas mcinos que adird. —79. Léase Q. d:l pal. vien {?); con-.p.
correcc. a 89.
58 R. MENENDEZ PIDAL
So apu[ejrt[o] z muy b[ie]n,
<foi. 6 r.) [co]/¿ armas 2 con cauallos
Z con efcLideros z con vafallos,
fienpre trae agores
Z con falcones délos mejores;
85 q//ando vie;/ rriberando
Z las aves mata[n]do,
ífoi. ó V.) b[u]'tor¿'s z abtardas
Z otras aues ta//tas;
qwando al palagio llega,
90"^ Dios, ojie h\cn femeja!
'^
agorí's gritando,
cauallos rreni/zchando,
alegre vien z ca//tando,
(foi. 7 r.) - palabras de cort¿?s fabrando.
95 A mi tie« onrrada,
veftida z calgada;
vifte me de gendal
e de al ojie mas val.
Creas me de gierto,
lo,. que mas val vn befo de infango//
(foi. 7 V.) c\i.ie ginco de a|badon,
comwo el tu baruj rrapado
ojie fienp;e anda en fu capa en ^vrrado,
qz/i? la cabega z la barua z el pelcuego
[o5 x\on femeja leño// efcuefo.
(foi. s r.) Mas el cuydado ma.yor
que ha aqwé"! tu feñor
de fu falterio rrezar,
Z fus molaziellos enfenar;
89. Léase q. delpal. (.',}. — 99. Falta un verso en -erlo.—102 a 105. Casi
todas las versiones extranjeras satirizan la tonsura; comp. Phillis 114,
Jugement 124, Hueline 87, Melior 127. — 106 a 113. El clérigo no sabe
hacer otra proeza en obsequio de su amiga que repasar el salterio, o
dar la absolución; comp. Jugement iii, Hueline 53, Melior 159, Blan-
cheflour 181.
tLENA Y MARÍA 59
w. la batalla faz co;/ fus manos
q/íando bautiza fus afijados;
comer z gaftar
Z dormir z folgar,
• foi. 8 V.) fijas de om;/é's bo[nos] ^ en nartar,
iij cafadas z por cafar.
Xo« val ne//guna rrc-n
qwien no;/ fabe de mal z de l)ie//
:
c\iie el mió fabe dello z dello
Z val mas por ello.» ^
I2U Maria rrespufo tan yrada,
efa vegada :
(foi. 9 r.) «Elena, [ca]l la,
por c\ne dizes tal palabra.^
Ca el tu amigo
125 a pos el mió no// val vn mal figo.
Guando el es en pala(;io
no// es en tal efpa(;io,
oras tie// algo, oras tie// nada,
q/zá" ayna falla ela folda.
i.v Q/^ando no// tie// ojie defpender,
.foi.'9 V.) torn[a]f[e] ^ '_ luego ajogar;
c joga dof vezes o tres,
q//í nu//ca gana vna vez;
q//ando torna a pívder,
i.!5 ayna fal el fu auer :
' (Jiiizá no Imbo espacio para \i!Os\ y podría leerse ha sin inás;
cumida la parte inferior de ambas letras.
2 Las palabras mas por ello están interlineadas con otra tinta.
3 Comido el margen; pero la /y lo que decimos hablando del len-
!:;uaje, en el párrafo 1 1, nos indican que había c ñnal.
120. Léase Ma. tan yr. rrefp. efa ve. — 129. Léase solda\da\. —130. En vez de despendar, léase gastar. - 130 a 141. Para el caballero
jugador, comp. Prim. Crón. Gral. 501 a 19, donde, según una fuente
l)Oética, se cuenta que Alvar Fáñez al ir a entrar en batalla grita al rey :
«Señor, yo jogué el cavallo et las armas que tenia »
6o K- MENÉNDEZ PIDAL
joga el cauallo z el rrogin
Z elas armas otro fy,
(foi. lor.) el ma;/ton, el tabardo ^
e el beftido z el calgado;
i+o finca en auol guifa,
en pánicos z en camifa.
0//ando non tie// Q\iie jogar
nvi al a (\ue tornar,
vay z la fiella empeñar
145 alos fra;/cos déla cal;
ifoi. 10 V.) el fre [n]o z el albardo[//]
da[lo] al fu rrapago//
c\ue\o vaya vender
z enpenar p^^/a comer;
150 fe que ay oras
(\ne alia van las efpueras;
a pie viene muchas vegadas,
defnudo z fin caigas,
• foi. II r.) z' f[e qujier ^ a fu amiga
155 ni[n] co??feja ni;/la abriga;
ca om;/e con rrancura
fria es la pofada,
c\He a fy faz do non ha vino
ni// trigo ni// fariña ni// togino,
ijj e a veredí's por lo a en penar
el ma//ton z el brial.
(foi. II V.) Ot/'o dia afy fe\
[mujcho dura
1 En las letras ai se ve solo la parte inferior de los trazos; lección
segara.
- Se ve la parte inferior de la e (o acaso /) y de la q.
137. Léase otrofin. — 142 a 167. El c iballero CTipeña sus prendas,
arreos y armas; comp. Jugement 133; refundición ms. B. Nat. fr. 795,
V. 27; Hueline 123-173, Melior 168-196, redacc. franco italiana 172-182.
144. Léase vay e/a siella e. — 151. Léase esporas. — 157. ¿Confusión
con 68? Un verso suelto en -7ira es el 162. — 160. Léase /í?;- e/o; véase
Lenguaje, § 9, pág. 81.
ELliNA Y MARÍA 6
1
cada di [a] facara fobrel veflido,
fafta qnt' fea comido.
165 0/^indo comido fuere,
^qne fera del feñor?
querrá, yr a furtar;
mas fe lo ouiero;/ ^ alomar,
colgarlo han de vn palero,
171 en fomo de vn otero.
Ca el mió amigo, bie// te lo digo,
(ful. 12 r.) a mucho trigo z mu//cho vino;
tien buenos gelleros
de plata z de diní'ros;
175 vifte lo que q/zier,
fe qu'ier ma//ton, fe q//ier piel;
non ha fanbre ni;/ frió,
ni// me// gua de veftido.
Enla mañana por la ylada
rso viefte fu capa en (¡errada
Z en p[e]nada en corderinos -,
(foi. 12 V.) z \
vafe a fus matiní's;
diz matiní's z mifa
Z fierue bie// fu egl/Ta,
1S5 e gana diezmos z p;'ime//gias
fin pecado z fin engaño;
e q//ando q//ier comer z beuer,
Z ha vida d[e] rrico om//e.
(foi. lü r.) E yoI
que efto digo,
i<)o a Dios grado z al mío amigo,
no7/ ha fanbre ni// frió
' La o final est¿i muy clara.
- Dudoso si la sílaba final es os o es. A causa de la conjunción si-
guiente, no divido el verso por la mayúscula del ms. : En cordcr.
165. Léase/<?;-. — 17í a 174. Para la iñqueza del clérigo comp. Plii-
llis 89-92 y 107.— 186. Léase sin fallen^ia. — 187. En vez de z beucr
léase come, o quicr beuc e come. — 191. Léase non Itey fa.
62 R. MENllxnEZ TIDAL
ni;/ me;¿gua de veftido,
n'm efto de feofa
de n¡//guna cofa.»
105 Elena, do fedia,
cato contra alaria;
diz : «ve, aftrofa,
Z non has [o]ra verguen(.;a?
(foi. .3 V pri-
I
Pqj. jj^gg ^^1 nialdatmera mitad.) 1
1
lioo abuelta con torpedat?
qz/íTrieTte alabar
fe te yo q/^ífiefe otorgar
(foi. is V.) Ca tu nonj
[cjonifs co;/ fazo//
efperando la obragio;/;
2.15 lo que tu has a gaftar,
ante la a egliya onrrada lo ha aganar
beuidí's com7//o mefq//i;/os,
de alimofna de viiefticos vezinos ^
(M. jgr.)]
Q/¿ando el ab^^ad mifa dezia,
21" a fu mogí'r n:ialdezia;
enla primera oragio//
luego le echa la maldegio;/.
ffi tu fueré's mifa efcu[char],
tras todos te [has a e]ftar;
tfoi. 19 V.) 215 ca yo ef[tare en]la delan|trera
e o fregere e;/la p/imera;
ami leuara;/ por el ma//to,
Z tu yras traf todas arraftra;/do;
^ Al fin de este folio hay nota del mismo copista, encerrada en cua-
tro trazos, que dice torna foja; en el folio 5 r., abajo, se ven trazos que
encerraban otra nota, perdida con el margen inferior.
198. Léase fc/-o-£>»fa.— 203 a 208. Comp. Hueline 101-105.—206.Léa-
se la eglisa. — 209 a 212. Parece que alude a las primeras palabras de
la misa: «Judica me, Deu?, et discerne causam meam de gente nonsancta^, Psal. XLII, i.
rLENA Y MARÍA
anij leaara// comwo co[n]defa,
2--.. ati dirá// [cojm/z/o monag[uefa].^>
(foi. 20 r.) 0//ando 'Shi/ia. cn'O efta rrazon,
pcfol de corago//;
rrefpoiidio muy bien :
«todo efto no;/ te p;ifta rren;
225 anos q;/¿nos val
por anbas nos denoftar?
Ca yo bien [[e a] faz
el tu amigo [lo q//r] faz :
fe el va en lo [n fado],
250 no;/ es de fu g[rado];
(foi. 20 V.) [fe] va conb[a]'ter,
no;/ es de fu q;/í'rer;
non puede rrefuyr
q//ando lo va ot/'o ferir;
23; lazerar lo ha y,
feno;/ tornar fobre fy.
fe bie;/ lidia de fus maños
vna vez en treyta.
fe vn[a] vez vie;/ de fcu[da]do
2('> e vie;/ [apa]rejado,
f ^ uedes v
(foi. 21 r.)I
enduradas mas de tres.
Muchas vegadas q/íí'redes comer
q;/rno;/ podedes auer.
245 Ca bie// telo juro por la mi camifa,
' Hueco para unas seis letras; luego acaso ne, en vez de ne.
229 a 238. El caballero no combate por valentía, sino por ganar,
riiillis 135, Melior 183.— 238. Léase trcynia \aHos\.— 245 a 253. Comp.
arriba 189 a 194. La riqueza de la amiga del clérigo se pondera en
Hueline 174, Melior 168. Recuérdense los ordenamientos, especial-
mente el de las Cortes de Valladolid, 1351, contra el lujo que osten-
taban las barraganas de los clérigos, que «no catan reverencia ni hon-
ra a las dueñas honradas e mugeres casadas» (J, Sempere, Hist. del
luxo, 1788, t. I, p. 166).
64 K- MENÉNDEZ PID.VL
que fienp/'e efto de buena g//ifa;
fe b¡e;z janto z mejor geno
q/íf nu/zca la[zdr]o ni// peno,
ca o[ra he gjrand vigió
^i" Z [biuo en] grand del[ig¡oj ';
{foi. 21 V.) [ca bie//] ha [mió] -|
señor
q//í' de la egü/a q¿(r de fu lauor,
q//í' fienp/'e tie// rriq/^í'za z bondat z honor.
Qz/ando el mifa dize,
255 bie// fe q/ie a mi no// maldize;
ca q/nen vos amar en fu corago//
no// vos [ma]ldizera en [nulla fa]gon.
Ca fy [por uero lo] fop[¡efen] '
(fu!. 22r.) [z en e]f¡c/ipto lo liefen,
200 q/ie afy fe ptvdia la moguív q//íi cLvigo touiefe.
no72 faria otro ab^'ad
feno// el q//í' touiefe caftidat;
ca non deue clívigo fer
el que alma ajena faz pf/'der.
205 Ma[s o]tra onrra mejor
h[a el m]io feñor :
fe fue[ren] rreys o condí's
(ful. 2 2 V.)'' o otros rricos om//¿'s
o dueñas de linage
27<i o cauallíV'os de parage,
luego le va// obedefger
Z va//le o freger;
bie// fe tiene por villano
q//ien le no// befa la ma[n]o.
' Picadura de polilla al comienzo y fin de esta palabra. Más bien
parece /¿/....., pero no hallo consonante con estas iniciales.
- Se ve un primer trazo vertical.
• I.a/ se destruyó después de mi lectura.
261. Léa.se/ar¡a[n]. — 265 a 274. El estado del clérif^o superior al
del caballero, Phillis 149.
ELENA y MARÍA 65
.75 \'illan¡a fab[lar] '
[es] afy me cieno í[tar];
(foi. 23 r.) fe- amj d¡z[e]// [monja guefa,
ati d¡ra;¿ cotayfefa.
]\Ias fe tu oujefes buc// fea
280 bie// te deujas conofger;
ca do ha fefo de p/'/or,
conofgefe eal[oJ mejor.
Mas tu no// a[s amor porj mj
nj// yo ot/'o fi por [ti];
285 [X'jayamos anbas ala [cortí] de vn rrcy
q//£' [y] o [de mejor non sey];
<foi. 23 V.) [efte rey][z enperador
nu//ca julga feno// de amor.
Aq/íd es el rrey Oriol,
290 feñor de buen valor,
no// ha en todo el mu//do corte
mas al[e]g/'e nin de mejor cono[rte];
[cojrte es de muy [grand] alegría
z de [plazer] z [de] jogrer[ia];
<foi. 24 r.) 215 [om//e no//] fa[z]|
ot/'O lauor
feno// cantar fie//pre de amor;
ca//tar z departir
c viefos nueuos co//trubar;
ta//to ha entre ellos conorte
300 q//í'no// ha// pauor de muerte.
El rruy feñor, <\uc es buen jogral, ^
aq//ílla corte fue morar;
don [ag]or z don gauila//
en aq//dl[a] corte eftan;
' Más bien pai'ece /íz/, y la / que 3^0 suplo es muy dudosa, pues
debiera verse algo del trazo superior de ella sobre la picadura de
polilla, y no se ve.
- Dudoso; acaso y>'; destruida la parte izquierda e inferior.
297. Léase deportar. — 300. Léase iiioríe.
Tomo \.
66 R. MENÉNDEZ TIDAL
305 don g[erre]nicolo ^ z don f[a]lcon,
'foi. 2+ V.) [don ]imo - z d[on]¡
pauow,
el gayo z la gaya,
ojie fon jograles de alfaya,
el tordo z el lengulado
310 z do« palonbo toreado
Z el eftornino z la cala//dre,
q//í' fienpre ca/^taw de amor,
el pelifco ^ ^ la firguera,
(\iLe de todos [los] ^ buenos era//
315 f tas »
(fai. 25 r.)«I z mefura
q/zc fuerga co// '-^ locura.
Tórnate mj vafalla,
luego fin toda falla,
320 z befa me la mano
tres vezes en^i año.»
Elena dixo : «yo me q/ziero
tener mi rrazo;/.
Alas felo el julgar,
325 z por derecho lo fallar,
que mas val el tu barbirrapado
(foi. 25 V.) q//;'l [mió]I
cauallifro onrrado,
tener me hey por cayda,
fere tú vafalla conofgida.
33" Mas felo el julgar mejor,
comwo rrey z comwo feñor.
1 Picaduní de polilki, con hueco para cuatro letras.
- El final de este nombre parece haber sido -límo^ o bien -2ime.
3 La inicial, picada en la parte superior, puede ser también /o r;
la sílaba final difícilmente puede ser to.
^ Dudoso, a pesar de algunos restos de letras que cjuedan.
5 Dudoso si es con o es a.
311. Léase calamina. — 312. Léase de amor cantan. — 323. Léase mi
ira. \J>rimero]; comp. 347.
ELENA Y MARÍA 6^
tu fcras mi vafalla,
oy plaz me fin falla.»
Anbas fe aueniero;/,
335 al cami[n]o fe metie[ro];/',
la
(fol. ,3V. según- ^.^^^^^^da mitad.)
c VOS de el fu amor.
Dueñas fomos de otras t/Vrras
34" qí/í" venimos a eftas fierras,
auos, feñor, deraa//dar
(foi. Mr.)I
por vn juyzio eftremar;
feñor, por a.qne\ q/^mos fizo,
de partid efte juyzio!»
345 Efa ora dixo el rre\' :
«yo vos lo de partirey.»
Elena de p?imero
touo la voz del cauallero :
(foi. 1+ V.) «feiior,¡
cudado fy fuer de muerte,
35" ally ha el grand conorte;
luego lo va vegitar,
con fu calze comulgar.
Faz la cafa de librar,
mawdalo manefeftar,
(foi. isr.) 355 z valo\
[cojufejar
quele de fu auer po/'a mifas ca//tar.
Ca diz q7ie non ha ta// bue// ofigio
com;/?o de facrifigio,
de faltcrios rrezar
360 z de mifas ca;/tar.
No;/ ma//da dar a las puertas
(foi. 15 V.) ni// a ofpitales ^ délos pojbrí^s;
1 La o parece v; pero comp. la inicial de oro, fol. 18 r.
337. l^é^sc Saluet [el Criador']. — ^^%. Léase wí7/-/í'. — 349 a 384. Aesta amplia sátira del clérigo que explota la muerte de sus feligreses,
puede compararse sólo la de Hueline 89-100.— 350. Léase ha el [abad\
gr. — 361. Acaso la rima es ¡es portes; véase pág. 81, § 10.
68 1^. MEN^.VDEZ PIDAL
tal cofa nu//co vi,
todo lo q/ner pa/a. fy.
303 Mas fe lo ve q/^í^xar
pora del ficgro pafar,
veredes yr pora, la cafa
(foi. 1 o r.) cruz z agua fagra da,
e los molazinos rrezaz/do,
.;;o reqznen eterna// ca;/tando,
los otros por las ca/zpanas tirando,
los vnos a rrepicar
Z los otros a en cordar.
Mas eftas bondadt's
375 ha// todos los abades :
(foi. 16 V.) len bien fus glofas
e canta// q/nrios z p/(^fas,
crifmar z bautizar
Z om//í's muertos foterrar.
jS(, Mas efto ha// los mefq//inos,
fienp/'e fofpira// por muerte de fus vezinos;
mucho le[s] p[laz]
(foi. 17 r.) q//ando hay muchas viudas o viudos
por Icuare// muchas obradas z muchos bodigos.
5S¿ Bie// cura fu pa//za
q;/í'lo no// fierga la lancea.
Ca el mió feñor
caualk/'o es de grañd ualor,
no// vi [nu;/ca otro] mejor
foi. 17 V.) 390 q^/te mas faga por mi amor.
Por ami fazer plazer,
de vel untad fe va conbater;
no// q//ier fu efcudo vedar
ani//gu//cl om//e, fe q/der co// el juftar.
(foi. isr.) 305 lía caftiell[os do]|
jaz
e muchas gibdades otro tal;
363. Léase nunca. — 389 a 400. Proezas que hace el caballero por
agradar a su amiga, Jiigcmc-nt 1 15, Ilueline 65, Mclior 151.
El ENA Y MARÍA 69
gaña muchos aue/'<'s por fu barragania
Z por fu caualleria,
gana muías z cauallos
^»u e otros auerrs tantos,
oro z plata z efcarlata
de qni' foy ^ preciada.
3. — Er, DF.nATi:.
Hay en la poesía latina y en la romance de los siglos xii
y xiii, un grupo de poemas en que se discute si es preferible
el amor del caballero o el del clérigo -, es decir, si debe elegir
la mujer su amor entre los que siguen las armas o las letras,
pues la palabra clérigo, al menos en las primeras composicio-
nes de este género, puede tener el sentido amplio de hombre
de letras, aunque en las más tardías se tome ya únicamente
en el sentido concreto de sacerdote.
La mayoría de estos poemas están compuestos en forma de
disputa entre dos mujeres. Diremos algo de éstos, para poder
observar la evolución que el tema sufre y para que el lector
llegue a formarse una idea de lo que la fragmentaria poesía
española podría contener en las partes perdidas.
El poema más antiguo es uno latino, Phillis et Flora, escrito
en la segunda mitad del siglo xii, en cuartetas monorrimas.
Phillis y Elora, sentadas en un vergel, disputan sobre las cua-
lidades respectivas de sus amantes, un clérigo y un caballero.
Como el altercado se prolonga, Flora propone someter la cues-
tión a Cupido. Ambas se dirigen en su busca: Phillis monta
un mulo domado por Xeptuno; Flora, un caballo enjaezado
con una silla labrada por \"ulcano; así iban las dos como dos
lirios, como dos estrellas que cruzan el cielo. Llegan al Paraíso
1 Picadura de polilla; de la v se ve la parte inferior, y es segura.
2 Sobre este tema pueden verse A. Jeanroy, Origines de la foésie
lyrigue en Francie, 1889, pág. 58 n.; y especialmente Ch. Oulmont, íxs
débats du Clerc et du Chei'alier, París, 1911; y E. Farat, Rcclicrclics sur
les sources latines des contcs et romaiis coartáis dii Moyen Age, París, 1913,
páginas 191-303, y Romania, XIJ, 136 y 497.
K. MENENÜEZ PIDAL
del Amor, lleno del sonido armonioso de instrumentos músi-
cos y del canto de las aves. Allí, rodeado de faunos, ninfas
y sátiros, mora Cupido, ante quien las doncellas viajeras ex-
ponen la causa de su ida. El Amor tiene sus jueces, que son
el Uso y la Naturaleza, los cuales fallan que el clérigo es más
apto para el amor, y toda la corte aprobó esta sentencia.
El clérigo autor de esta poesía la adornó con vistosas des-
cripciones, y la rodeó de un ambiente mitológico, como co-
nocedor que era de Ovidio, Virgilio, Sidonio Apolinar y Clau-
diano. La disputa de las dos doncellas, en medio de su acritud,
está matizada de suavidad; dulce ira anima el rostro de las dos
contendientes, su fui'or es gracioso, y las hace aparecer más
bellas. Tal delicadeza, artificiosa y postiza si se quiere, es el
carácter de este poema, primera manifestación conocida de
nuestro debate. Este evolucionará después, pasando gradual-
mente de esa idealidad a un realismo cada vez más acentuado.
A fines del siglo xii o principios del xiri corresponde la
poesía francesa (picarda)Zé' yiigement d'Amoiir,probablemente
derivada de Phillis. El poeta francés busca la gala de su poesía
en la amenidad del fondo sobre que el debate se desarrolla; en
la graciosa descripción de los trajes de las dos doncellas, Elo-
rence y Blancheflor, hechos con flores, amores y besos; en
la pintura del palacio del dios de Amor, labrado de flores ymaderas preciosas; y sobre todo en la adición de un episodio
final: el dios de Amor reúne los barones de su corte para que
juzguen el pleito de las dos doncellas, y el Esperver, el Ruise-
ñor, la Alondra y demás aves entablan una segunda discusión
del tema, la cual terniina con un duelo, en que el pequeño
Ruiseñor, campeón del clérigo, vence al corpulento Papagayo,
campeón del caballero. Allí veríais llorar a Elorence, mesarse
el cabello, retorcer sus manos y pedir a Dios la muerte; des-
máyase reiteradas veces, y expira; las aves la colocan en un
rico sarcófago, con una lápida que dice:
Ici gist Florence enfouie,
qui au cevalier fu amie.
En este cuento fanlástico, lleno de lindas ficciones, la dispu-
EI.ENA y MARÍA.
ta de las dos doncellas viene a ser lo de menos; por esto se
abrevia y palidece, comparada con la de P/iiHis; y tanto en este
altercado como en el de las aves, desarrollado con monótona
alternativa de pareceres, apenas se fija la atención más que en
una sola cualidad del clérigo o del caballero: la cortesía.
Mas habiendo llegado la disputa a este extremo de refina-
miento y simplificación en Le yugement d'Amoiir, sus imita-
ciones podían olvidarla del todo, como accidente insignifi-
cante, desarrollando en cambio los elementos fantásticos, se-
gún se ve en Li Fabh'I don Dicn d'Amors y en JVji/ís la déesse
d'anioitr ^. Pero si la imitación se hacía teniendo en cuenta
el tradicional debate, entonces debía tender a reforzarlo, con-
cediendo más importancia al altercado de las dos doncellas.
Esto sucede en HiieVuie et Eglaníine, escrito probablemente a
principos del siglo xiii, donde la discusión se extiende en
varios pormenores pintorescos y satíricos sobre la vida del
clérigo y del caballero. También se acentúan los pormenores
de la disputa, aunque menos que en Hiielif/e, en una simple ytrivial refundición del Jiigenieut, hecha a mediados del siglo xiii
y contenida en el manuscrito Bibl. Xat., fr. 795, la cual no
valdría la pena de que fuese aquí mencionada, a no ser por-
que añade una enumeración de las aves análoga a la de la
poesía española, según después diremos.
También cobra importancia la disputa en las dos imitaciones
del 'Jiigeineiii, hechas en Inglaterra, las cuales aparecen empa-
rentadas entre sí y con Hneline. La que parece anterior, Blaii-
chejiour e Florence, añade al cuadro general una descripción
inicial del prado donde las dos damas empiezan su discusión,
y una enumeración de las aves que llenan de armonía el prado.
Esta enumeración, precedida de otras varias, en las cuales
hay una de instrumentos músicos -, recuerda las de instru-
mentos y aves que en Pliillis se hacen tratando del Paraíso
del Amor.
^ Véase Oulmont, págs. 74, 197 y 217.
2 Véase la conjetura sobre estas enumeraciones que hace P. Meycr,
Romanía, XXXV'II, 224.
72 R. ]v;enendez pidal
El otro poema anglo-normando, Mclior et Ydohíe, mani-
fiesta iguales tendencias. La disputa, que antes se atenía a cua-
lidades generales de una y otra clase social, desciende ahora
a la más práctica realidad, analizada a veces con verdadera
grosería, sobre todo en Blanchefloiir
.
También hallamos una refundición franco-italiana del 9^//-
í^tinent, en la cual, a pesar de seguirse muy de cerca al origi-
nal, se observa igualmente alguna acentuación de los porme-
nores satíricos. Por ejemplo: en el pasaje relativo a la pobreza
del caballero, que tiene que empeñar armas y caballo, vemos
cómo los pocos versos del Jiigement están amplificados en
forma semejante a la que ofrece Htieliiie.
Mas a pesar de esta evolución que venimos observando en
el tema, todavía hallaremos que éste da un paso muy brusco
en la versión española. La discusión dialogada de las damas
llega en Elena y María a ser absolutamente lo principal, dila-
tándose en una disputa mucho más prolongada que la de las
más largas versiones extranjeras, y en ella ciertamente no en-
contramos aquella dulce ira de Phillis y Flora, sino la cólera
que llega a los denuestos injuriosos ^.
A esta evolución del debate debió de contribuir mucho un
fenómeno léxico: el desuso de un significado accesorio de la
voz clérigo. El debate nace entre los letrados, que sienten
su superioridad en punto a cortesía y amor refinado, como
clase social más culta que la de los caballeros. Así PliiUis yLe Jiif^evient aluden sólo a clérigos con corona y hábito
negro, que rezan el salterio; y debemos, piadosamente pen-
1 De los rasgos satíricos expuestos en todas las versiones extran-
jeras, muy pocos faltan en la española; casi sólo debemos citar la ma-
yor robustez y salud del clérigo, comparado con el caballero flaco ypálido (Phillis), que vuelve del torneo molido a golpes (Blancheñour yMelior), y el bajo linaje de muchos clérigos (Blancheñour). En cambia
la versión española añade varios puntos que no se encuentran en nin-
guna de las otras: el abad es mujeriego, explota el testamento de los
moribundos, en la primera oración de la misa maldice a su amiga;
el caballei-o lleva en palacio una vida miserable, es jugador. Y téngase
en cuenta que la disputa se conserva incompleta.
ELENA Y MAUl.V 73
sando, tenerlos por cli'rigos menores, no obligados con vo-
tos de castidad; la aludida refundición del yi(í(Liiiciit (Bibl.
Nat., Ir. 795) declara expresamente que el clérigo de que
trata es un abogado («un clerc, maistres estoit de lois») ^
Pero la palabra «clérigo» olvidaba cada vez más el sentido
de 'letrado', para quedarse sólo con el sentido fundamental
de 'sacerdote'. Hiitiiiic trata con la nías confiada desenvol-
tura del amor de un clérigo de misa y confesonario -, y lo
mismo hacen ya todas las versiones posteriores.
Kn consecuencia, las dos versiones anglo-normandas con-
tienen una protesta contra la ilegitimidad del amor clerical,
afrentoso y «sin esponsales» (Blancheflour), que escandaliza a
todo el mundo (Alelior); y si bien en Menor, obedeciendo a
la tradición, se falla el pleito en favor del clérigo, en Blanche-
flour se altera el desenlace, haciendo que salga vencedor el
campeón del caballero y que muera de pena la amiga del clé-
rigo. La versión española también habla del menosprecio en
ciue cae la amiga del abad (v. 2 1 3-220); pero además, al abo-
gar la causa del clérigo, ensaya una defensa de la ilicitud de
su amor, cosa que no habían creído necesaria las poesías ante-
riores. Sólo en una, que reviste forma aparte, el Concilio de
Reniirciiiont, las monjas opinan que no hay pecado en que-
brantar un voto pronunciado neciamente. Elena, en vez de esta
teoría subversiva, se limita a un malicioso argumento práctico,
fundado en la tolerancia que la Iglesia manifiesta hacia los aba-
des que no guardan castidad (v. 258-264).
Puesto ya el debate en el terreno del amor deshonroso, la
idealidad originaria estaba irremediablemente perdida. La an-
1 En la Razón de amor, de fecha bastante anterior a Elena, la dama
dice que su amado «es cler3'go e non cavalero» iii, y ese clérigo es
simplemente «un escolar que moró mucho enLombardía para apren-
der cortesía» 5. Se i^ecuerda, pues, aquí bien claramente el antago-
nismo de las dos clases sociales.
- Versos 60 y 105. No ha}'' que olvidar esto, como hace E. Faral (pá-
gina 238, abajo) al caracterizar las versiones inglesas, pues tanto éstas
como la versión española se relacionan precisamente con Hueline,
entre otras cosas, por tratar de un clérigo de misa.
74 R. MENÉNDEZ PIDAL
tigua discusión sobre las cualidades morales de dos clases de
la sociedad, los letrados constantes, discretos e instruidos, ylos caballeros ignorantes, volubles y jactanciosos, tenía que
acentuar cada vez más el elemento satírico, y se comprende
bien que acabase siendo, como en la versión española es, una
disputa violenta sobre el género de vida de un abad y un in-
fanzón, y sobre los regalos y consideración que proporcionan
a sus amigas. La cortesía del clérigo, uniformemente alabada
en las versiones extranjeras, desaparece por completo en la
española, que más bien la atribuye al caballero («palabras de
cortes fabrando» 94).
Ignoramos el desenlace de Elena; creo fuese semejante al
de Blancheflour, es decir, contrario a la tradición. Tratando
la versión española de un abad ^, obligado por todos los vo-
tos, y en la pintura del cual se extreman los rasgos satíricos,
es de presumir que no se fallase el pleito en su favor. Además
Elena es de tono más popular que ninguna de las otras ver-
siones, y sabido es la antipatía con que el pueblo mira a la
manceba del abad ^. Por último, después del fallo del pleito,
no seguiría la muerte de la dama vencida, como sucede en Le
Jiigeiiient y sus principales imitaciones, ni siquiera el simple
desmayo, como en Melior. A Elena le bastaría marcharse de
la corte del rey sin despedirse, como en la versión franco-ita-
liana, o reconocerse vasalla de la vencedora (v. 318, 332).
1 Abad, en el sentido genérico de 'cura' o 'párroco'. «Solamente ha
quedado el uso de esta voz en este significado en Galicia, Asturias,
Portugal y Cataluña», dice el Dice, de Autoridades en 1726. Pero véan-
se en contra Clemencín, Quijote, I, 244, y Rodríguez Marín, Quijo-
te, I, 262. Hablando de que la amiga de un clérigo pasaba mejor vida
que la casada, Thomé Pinheiro da Veiga, en su viaje por Castilla en el
año 1605 (Fastigimia, Porto, 191 1, p. 226-227), cuenta de una tendera que
no quería ver a su hija bien casada: «bien abbadada sí, bien casada no».
2 Basta recordar la fórmula de comienzo de los cuentos « y el
mal para el que le va a buscar y para la manceba del abad», fórmula
que incluye Quevedo en la Visita de los Chistes (Bibl. Aut. Esp., XXIII,
348 d) y que aparece ampliada en el Quijote de Avellaneda, XXI:« el mal para la manceba del abad, frío y calentura para la amiga del
cura, dolor de costado para la ama del vicario».
ELENA Y MARÍA
La escena de la corte está solamente empezada en el frag-
mento de Elena. Pero es de notar que en P/iillis el Amor man-
da fallar el asunto a sus jueces, y en Le Jugeme)it y demás
textos de él derivados el dios junta sus barones para que juz-
guen la cuestión, mientras que en Elena, al presentarse las dos
damas al rey Oriol, dice éste que quiere él mismo ser juez
(v. 343-346). Esto parece excluir la discusi(3n de las aves, que
tan principal es en Le "Jugenient, aunque ya en las versiones
anglo-normandas aparece abreviada, con buen acuerdo. Ade-
más parece también excluirla el hecho de que Elena y [María
abogan por sí mismas su causa ante el rey Oriol (v. 322-323,
347-402), cosa nueva en nuestro tema, sin precedente en las
versiones extranjeras conocidas. No obstante, en Elena hay
una enumeración de aves (v. 301-315), hecha al describir la
corte del Amor. Parece derivar de un texto semejante a la
refundición del ^ugonenl del manuscrito Bibl. Nat., fr. 795,
o a la franco-italiana, que ambas hacen una enumeración de
aves, cuando el dios de Amor convoca a todos los barones
de sus dominios para juzgar el pleito de las damas ^:
il i fu li faucons, la meiie,
li esperviers, la tourterellc
O bien:
atant la cigoigne i est venua
e en aprés i vient la grúa,
ralloete e le realté
La imitación española personifica también las aves, pues
les da el título de don (comp. «sire faucons», «dame aloe», etc.,
en la discusión de las aves, según Le Jiigement y sus imita-
ciones), y las hace juglares y moradoras de la corte del Amor;
1 La ocasión de la enumeración es distinta en Elena y en ambas
refundiciones francesa y franco-italiana. En Phillis, como en Elena, se
enumeran las aves al describir el Paraíso de Amor; pero las aves en
PliUlis no aparecen personificadas, como en Elena, y claro es que el
tono de ambas poesías es tan diverso, que no puede suponerse rela-
ción alguna entre ellas. Tampoco creemos que la parte perdida de
Hueline nos aclarase la derivación de la versión española.
K. MENENDEZ PIDAL
por esto creo que alguna intervención, aunque pequeña, de-
bían tener en el juicio. El rey Oriol mismo debe ser un ave ^.
Por el comienzo no debe faltar mucho a nuestro frag-
mento, pues en los versos 1 3-2 1 Elena parece que empieza a
darse por ofendida, y revela la condición de su amante. Pro-
bablemente los versos I -4, puestos en boca de María, perte-
necen a la primera defensa que ésta hace del abad, cuando
acaba de manifestar que le tiene por amigo y por ello Elena
la ha censurado.
No sabemos qué serían en P21ena la descripción inicial de
las dos damas, ni la del palacio del rey del Amor. Debían estar
desprovistas de gran parte del elemento maravilloso y fantás-
tico, que acentuado en Phillis y Le Jugemeiit se va debilitan-
do en las imitaciones. Tenemos indicios de ello: las damas
que en las versiones extranjeras son reinas de aspecto divino,
o tienen algo de sobrenatural o de espléndido en su atavío,
son en Elena dos hermanas hijasdalgo (v. 19; dos princesas
hermanas en Blancheflour, v. 103, 318); y el dios Cupido o
del Amor de las demás versiones, es en la española simple-
mente el rey Oriol, rey de las aves. Además la descripción de
los vestidos y monturas de las dos damas, cuando se dirigen a
la corte del Amor, hecha ampliamente en todas las versiones
extranjeras (salvo en Melior, que suprime el viaje a la corte),
parece que no existía en Elena ni aun en estado rudimentario
(v. 334-335)- Todo esto nos hace apreciar hasta qué punto se
eliminaba en la versión española el adorno incidental, que tan
desarrollado estaba en las versiones primitivas del tema. Yaen las versiones anglo-normandas se ha notado la insensibili-
1 Oriolo era realmente nombre de persona (un don Oriolo, merino,
se cita en un documento de 1191, Archivo Histórico, Cartulario de
Santa María de Puerto, en Santoña, fol. 46 v.). Pero en Elena el nom-bre del «rey Oriol», v. 289, es sin duda el nombre del ave «oriol», u
oropéndola, una de las disputantes en la corte del Jugement{<íX\ orieux»,
«li euriols» 305), y sus imitaciones («oi'iole», Blancheflour 80; «l'auriol»,
franco-italiana, 509). En Calila Sijoog» se dice: «el rey de todas nos
las aves es el falcón oriol», y se ensalza «la fortaleza del falcón oriol >^;
el editor C. G. Alien asimila este «oriol» al prov. «aurion».
ELENA Y MARÍA 77
dad de los autores ingleses respecto de los adornos literarios
de los modelos franceses ^
En resumen: de una imitac¡»')n iraiicesa de Le yuí^emei/t,
semejante en su tono a Hiielinc y a las versiones inglesas, pro-
vienen la mayor parte de los elementos de Elena, desde los
principales detalles satíricos y el nombre del rey Oriol, hasta
la forma métrica de pareados. Sin embargo, hay ciue notar
c|ue las seis versiones extranjeras conocidas forman claramen-
te un grupo, con versos y pasajes semejantes, que revelan en
las unas conocimiento de las otras o de originales comunes,
mientras la versión española carece de esas semejanzas de
pormenor, y queda enteramente fuera de ese grupo. Cabe
siempre suponer que si apareciese alguna versión provenzal,
serviría acaso de lazo de unión entre Elena y las versiones
extranjeras; pero también parece demasiada casualidad que se
hubiese perdido justamente toda versión extranjera no agru-
pable con las conservadas y que pudiese explicar la versión
española.
Por esto creo que hay que acudir a otra explicación, ysuponer que el tema tuvo en España una imitación primitiva,
perfectamente agrupable con las extranjeras, y que kiego se
popularizó (lo que no consta en los otros países) y se fué
adaptando completamente a los gustos indígenas. Adelante
veremos cómo esta adaptación española nos explicaría tam-
bién el octosilabismo dominante en la versificación de Elena;
ahora nos basta notar que la suposición de algunas versiones
intermediarias españolas es la que mejor nos explica la gran
distancia que hay, de una parte, entre las redacciones extran-
jeras, que más o menos conservan todas el carácter de poesía
refinada y culta, y de otra parte Elena, poesía francamente
juglaresca por su marcado tono popular, por su métrica des-
cuidada y hasta por el diminuto y pobre cuaderno en que se
nos ha conservado.
El juglar español olvida cuanto es posible los elementos
fantásticos y ornamentales en que el debate andaba envuelto
' E. Faral, pág. 239.
78 R. MENÉNDEZ PIDAL
fuera de España, y se aplica a desarrollar la sátira picaresca.
En esto precisamente consiste su importancia. Nuestro poeta
nos da una primera muestra del género cómico en España, yen su obra hallamos mucho de la viveza, energía y penetra-
ción con que esa poesía florecerá después en manos del genial
Arcipreste de Hita.
4. — Fecha de «Elena».
Difícil es calcular la fecha de la versión española. Las ver-
siones extranjeras se fechan todas entre 1 1 50 y I250; pero es
de suponer que nuestra composición sea posterior, como últi-
ma evolución del tema. Atendiendo a esto y a la época del
manuscrito, podemos asignar a Elena como fecha el último
tercio del siglo xiii.
5. — Lenguaje.
I. — Vocales.
I. En la lengua del poeta la ó no se diptonga, según
prueban las falsas rimas de la copia: espueras: «oras» 1 51;
muerte : « conorte » 300, 349. El copista sólo ofrece Joga
132, 136, importante, aunque verbal, y apos 125, que se ex-
plica por enclisis. Casos análogos, fuere : «señor» 165, y ver-
giienca: «astrosa» 198. La misma falta de iie se observa en El
Cid y en el Auto de los Magos (Mió Cid, 142, 144), textos con
cuyo lenguaje no tiene ninguna otra semejanza especial el de
Elena y ^Nlaría. En cambio hallaremos mucho parecido entre
el dialecto de Elena y el de Alfonso XI, en el cual también
falta el diptongo; el habla de uno y otro texto presenta mu-
chos caracteres de la hablada en el occidente de España, espe-
cialmente en el reino de León. En el caso de la o que ahora
tratamos, Alfonso XI nos ofrece más de una veintena de
rimas por el estilo á& fuera: «ora» 850; buena: «Cardona»
(corrección) 26, 1^1\\ fontes: «montes» 1587, y tiene también
casos análogos al de la ó, covao fueron: «seculorum» 126;
Duero: «Osorio» 306. Frente a 24 rimas o <^ ó, Alfonso XI
ELENA Y MAKIA 79
sólo nos ofrece dos en apoyo de ue: fuera: «guerra» 443, ymuestra: «esta» 1088 (corríjase 1592 en vista de 1640; 95 de-
fectuosa); vacilación escasa si la comparamos a la que mues-
tran los documentos notariales leoneses. Acudiendo a la obra
fundamental para el estudio de los diplomas leoneses, Étude sur
l'ancien dialecte léonais par Erik Staafl", Upsal, 1907, hallo en
30 documentos del leonés occidental (al oeste del alto Cea ybajo Valderaduey), escritos entre los años IIQ/ y 1293, tan
sólo un 45 por lOO de casos de o, frente a un 55 por lOO de ue
(incluyendo, entre éstos, escasos ejemplos de no y de ua)\
en la región oriental, la de Sahagún, la proporción de o es sólo
un 20 por 100; y en el siglo xiv, en esta misma región oriental
(a juzgar por los documentos que he visto en el Archivo His-
tórico), casi no subsiste más ejemplo que el adjetivo bono. EnSalamanca, región no estudiada por StaaíT, pero de la cual
publicará D. Federico de Onís una importante colección de
documentos, la diptongación de ó es más escasa que en León
en loa dos primeros tercios del siglo xiii, pero ya es general
en el último tercio de ese siglo.
Los diplomas ofrecen una vacilación semejante respecto de
la e, pero el diptongo aparece siempre en mayores propor-
ciones que el de 6. Las rimas de Elena y Alfonso XI nada
nos pueden decir sobre esto. La copia de Elena no usa las for-
mas leonesas del verbo «ser» : es 70, 126, 127, 388; eras 17;
eran 314.
2. Nótese eglisa: «misa» 184, y fuera de rima en 206,
252; forma rara, que sólo aparece en uno, entre los lOO do-
cumentos estudiados por Staaff (pág. 201; Sahagún, 1245, dos
veces, frente a cuatro veces eglisia)^ siendo las formas domi-
nantes en esos documentos 7(.?"//V/<7, eglesia, etc. Alfonso XI, 95,
usa forma más común, eglesias (1. egrejasr): «ovejas».
3. El diptongo AI ^ ei aparece sólo en formas verbales;
en los presentes Iiey 328, y [se]']: «rey» 286 (pero se, 150,
255, fuera de rima); y en el futuro departirey : «rey» 346.
Por lo demás, tenemos sirguera: «eran» 213, rima que es
menos imperfecta, rechazando la posible corrección ^sirgueira.
Las dos formas primeras tienen mucha difusión, apareciendo
8o R. MENÉNDEZ PIDAL
en textos de escaso dialectalismo, como los manuscritos de
J. Ruiz, la Danza de la Muerte, Frey Pedro de Colunga, etcé-
tera (K. Pietsch, Zeit, XXXV, 174-175). El perfecto Yo -^r yotros casos de ei, inonesteyro, ¡eygo, etc., aparecen en 9 do-
cumentos, de los 30 pertenecientes al leonés occidental que
publica StaaíT (v. su p. 1 86- 1 87 y 294), pero faltan en los del
leonés oriental. De 109 documentos salmantinos, de 1 1 50
a 1302, S(')lo 9 ofrecen casos de íV, 8 de los cuales tampoco
ofrecen diptongo de ó.
líl diptongo AU^ Olí no se halla en el perfecto, sousa-
iió, 8, 10, 196, 222. En cuanto al substantivo, si poco: loco, 55»
pudieran haber tenido ou. no es nada probable que lo llevase
cosa: «deseosa» 194. Las rimas de Alfonso XI tampoco apo-
yan la existencia de ou, poca: «boca» 839; pocos : «Marro-
eos» (corrección) 1 387, 1 568, ig2^;poco: «convosco» (correc-
ción) 1352; locos: «Marrocos» (corrección) 752, (en cuanto al
ei, nada nos dicen las rimas de Alfonso XI, pues «rey» y «ley»
riman siempre entre sí). Los diplomas ofrecen menos casos
de ou que de ei, apoyando así la ausencia de aquél y la pre-
sencia de éste en Elena: de los 30 documentos del leonés occi-
dental, sólo 7 tienen casos de ou; y de los 109 documentos
salmantinos, sólo 6 ofrecen ou, ninguno de los cuales diptonga
la o. Nótese también que los documentos salmantinos coinci-
den con Elena, ofreciendo 5 casos de Yo perfecto -ey y nin-
guno de El -ou.
4. Protónica: moger 2 1 0, 260; maldegion 212; í-elleros 173;
jogar 4, 131, 142 (comp. joga § \.°)', jog7-eria 294; jogral 301,
308. Al contrario contrubar 298.
5. Hiato. Aunque abunda el asonante en las rimas, pa-
rece Q^^ juyzio: «fizo» 344, nos lleva a suponer "^'juizo en 342,
344 (juyso, documento de Benavente, Zamora, 1 27 5, StaafT,
página 15120)- I-s misma duda en Alfonso XI; rimas aproxi-
madas, como «laceria: barrera» 1200; «plaga: gragia : garga»
314, 386, 2380; «coragon: oragion», 1 501, no nos dejan segu-
ridad de cuál forma sería la del autor en audauga : «ganan-
gia» 143; Frangía: «dudanga» 634, 1385, etc.; junto a Franga:
«langa» 1108. Además, liesen, 'leyesen' 259, y /f/Zj 'leen' 376.
ELENA Y MA:UA 8i
II. — Consonantos.
6. Consérvase la T inicial ante a, en janlo 2j\J; jauta 2J
,
2,Z\ Ja::er 38; ja-e S9', ja" 27, 33, 395- l'tíi'o no ante vocal de
la serie anterior, en ec/ía 212; yhida 179 (Menéndez Pidal,
Dialecto Leonés, § 8^).
7. Las rimas no hacen distinción entre j", z y g; tres: Te::lZ2)\
astrosa : vergoiica (corrección) 198; esciieso: pesciiego 105. Lo
mismo en Alfonso XI, ves: portugalés 1 585; Ferrandes: gran-
des 1455, 2180; Martines: marines 699; asas: Satanás 956;
altesa: mesa 12'^'/\guisa: Galisia 1325; brago: laso 1849.
8. Grupo de consonantes. MB, paíonbo 310; anhas 334
(Dialecto Leonés, § l2o; Staaff, pág. 239).
D C, julgar 324, 330; jníga 288 (Dialecto Leonés, § 12.,;
Staaff, pág. 242).
Consonantes seguidas áa L, jabró lo; labrando 94; fat>res-
te 13; obragion 204; siegro 366. La x'wwtü palabras: labras 4,
parece indicarnos que estas formas eran propias del autor;
pero compárese yí?^;'íz/: «morar» 3015 qi^e, de preferir la con-
sonancia, podría corregirse en ^jograr; el plural jograles 308,
se halla fuera de rima (jograles: «cantares», Alfonso XI, 406),
así como el compuesto /c^rmí? 294.
III. — Morfología.
9. Artículo: ela soldada 129; e elas armas 137. El co-
pista toma por conjunción la e inicial del artículo leonés en
c la siella 144 (comp. ^ teman 370), por donde se ve que la
forma ela le era poco familiar, y sin duda la desterró de su
copia en algunos casos. .\sí incurrió en la falsa corrección de
eliminar la e en lo 160, creyendo que se trataba del artículo
}• no del pronombre.
10. Nombre. El masculino otro laiior 295, es leonés, usual
aun hoy en Asturias.
El plural femenino laspuertas: «los pobres» 3Ó1, debe co-
rregirse les portes (v. Dialecto Leonés, § 7.^; Staaff, pági-
nas 216-217; Alexandre, O 2ól, 419, P 1 575).
11. Pronombre. El personal átono no apocopa sino le tras
Tomo I. 6
82 R. MENÉNDEZ PIDAL
verbo: pésol 222. Nunca en los demás casos: que le 52, 355;
luego le 212, 271; grave mientre le 9; bésame 320, 97; asy
me zyñ; tomate 318, se te 202; vase 182; asy se 260; camino
^s 335; 'isí resulta seguro el tornase <\q\. v. 131. La apócope es
muy escasa en leones (Staaff, pág. 2/0, y Etude sur les pro-
noms abrégés, 1906, pág. I49).
Posesivo. No tiene carácter dialectal. Primera persona, Mas-
culino: uiio amigo 14, 171, 190, 266, 327.'*, 387, o //// amigo
71, 390. Femenino: mi vasalla 318, 323, 332. Segunda per-
sona, Masculino: tu amigo 18, 49, I02, 107, 124, 228; l'emc-
nino: tu vasalla 329. Tercera persona. Masculino: su auer 5,
60, 108, 135, etc., trece veces; sus violazicllos 109, 1 1 1, 182,
381; P'emenino: su amiga 154, 180, 184, 210, 397, 398; sus
armas 22^ lio, 237, 376. Substantivado: el mío 18 rimando
con <\Conmigo», 23, 25, II8, 125; el tuyo 24, 27.
12. Inñnitivo : combater 231, 392, rimando con «plazer»
y «querer^).
Maldizera 2 57) í'uera de rima.
Hállase el inñnitivo personal una vez: mucho les plaz por
leuaren muchas obradas 384; abunda en los documentos de
Salamanca del siglo xiii; pero entre aquellos de Staaff que no
pertenecen a la región de Espinareda y Cacabelos, sólo se
halla en uno de Sahagún, del año 1 267.
13. Apócope verbal. Es predominante: //í2'.3'7;?í^ 333; c//.::3,
i83) 197) 357) (frente a dize : maldize 254, 255); /¿z¿r 110,
158, 264, 'i^y-, jaz 2^] rima «paz», 33 rima «paz», 395 rima
«tal» (frente a jace 59); vioi 85, 73) corríjase en 79, pues
rima con «bien», 239, (frente a viene 1 52); tien 95, 128 dos
veces, 130, 142, 173, 253, (frente a tiene 2^1); val 47 , 98
rima «gendal», lOO, 1 1 6, 1 1 9, 12 5, 326; sal 62, 1 3 5; guier
176 dos veces, 175 rima «piel», 187, 364, 393, 394; /«¿'^' 349,
y corríjase for en vez de fuere 165, pues rima con «señor»;
pulgar 324, 330; fallar 325; amar 256; tornar 236. Comovemos por 79 y 165, el copista rechaza alguna vez la apócope,
y podíamos atribuirle los casos 59, 152 y 273. Sin aceptar esta
hipótesis, tenemos 45 casos de apócope (incluyendo dos co-
rrecciones), frente a 5 formas con e final.
EIENA Y MVUÍA 83
No hay apócope en toniese 260, 2(b2\ quesiese 202, comotampoco apocopan estas formas en los documentos leoneses
desde fines del siglo xiii (Staaff, pág. 286).
No hay tampoco apócope tras las consonantes que el espa-
ñol moderno no admite como finales (sabe 4, 1 17, 118; come
55» 59; '<-'iste 175, etc.), como no la hay en el substantivo.
14. Presente: siente 184, sienten "J^; vieste 180, de «ves-
tir», junto a viste, 175; — de/ende, 25; — parayí'o-í?, v. § I. Es
raro p?-ist(7, praestat, 224, reducción de «priesta».
Hállase soy 402, fi-ente a esto 193, como en otros textos
leoneses, por ejemplo, en el Códice 5" de Juan Ruiz, soy, pre-
dominando sobre so, y al lado de esto, do, vo. (K. Pietsch, Zeit.
f. rom. Phil. XXXV, 175-177.)
Hallamos tray 57, 67, junto a tiac 83, vacilación muycorriente.
En fin: vay 144, y va 5 1 «dan» rima, 56, 229, 23 1, 234,
35I> 355) vadit; frente al imperativo i't' 31, 197, vadi (Pietsch,
Zeit. XXXV, 169, 172-173).
Persona vosotros: beitides 20'J
.
Subjuntivo :y7í'ro-<z 386 (!\Iio Cid, pág. 2663^).
15. Perfecto \ fabreste 13, dertosteste 14. No hay oit en fLi-
bró, etc., § 5- El perfecto de los verbos -er rima con el de los
verbos -ar, a juzgar por \respondiü\ : fabró 9; mientras en Al-
fonso XI no riman con el perfecto -ar ni el perfecto -er (62 1,
1889, 2199), ni el perfecto -/;-(24l8); ni los perfectos -er, -ir,
riman entre sí (1500) (v. C. Alichai^lis de Vasconcellos, Grun-
driss de Gróber II, 2, pág. 205, n. l).
16. Partículas: iiin 5, 18, '/2, etc.; ningund 394; ninguna
194; pero una vez nenguna 1 16. Predomina se^ diez y seis
veces (15, 162, IÓ8, 176, 202, 229, 237, 239, 247, 267, 277,
279, 3-4, 330, 365, 394,K frente a si, tres veces (212, 258,
349). Siempre sin 2, 36, 1 53, 186, 319, 333, y senon 67, 105,
262, 288, 296.
Es corriente nnis 4, 1 5» 47, 72, 98, etc.; pero en el verso 20
re usa ntaj's dos veces, como conjunción y como adverbio.
Parece que debe suponerse otrosy[n]: <'rogín-> 1 37, forma
bastante usada; comp. «asín».
84 K- MENIÍNDEZ PIDAL
IV. — Sintaxis.
17. El pronombre enclíLico va unido a! exordio de la frase
y separado del verbo por un adverbio: se lo bien catas l'y.
que lo non Jierga 38o; quien le non besa 274; o por un sujeto
pronominal: se te yo quisiese 202; mas se lo el juglar 324,
330 (en 341, nos debe ser pronombre tónico). El orden nor-
mal hállase en todo esto non te prista ren 22¿\ ca bien te lo
juro 245; antes la eglisa onrrada lo ha aganar 206. La fre-
cuencia de la interpolación en un texto del siglo xiii-xiv eii
un carácter leonés (v. \\". II. Chenery, Object Pronouns in de-
pendent clauses, en las Publications of the Modern Languagj
Association of America, XX, I, 1905).
18. La combinación Complemento -j- Infinitivo forma un
conjunto al cual se antepone la preposición que rige al infini-
tivo: por ?in juyzio estreniar 342; por anbas nos denostar
226; por a vii fazer plazer 391; pora del siegro pasar 366;
po7'it misas cantar 356; de anisas cantar 360 (Aleyer-Lübke,
Gram. III, § 73ó y 744; Alio Cid, pág. 420^). Tal orden Pre-
posición-]- Compl.-j- Infinitivo es constante en nuestro texto.
Este conjunto Complemento-]- Infinitivo no es tan cons-
tante en el caso del infinitivo dependiente de un verbo. Se
encuentra el infinitivo regido separado del verbo regente : ssi
tufueres misa escuchar 213; se quier con éljustar 394; non deue
clérigo ser 263 (y hasta separado por el sujeto: quando lo va
otro ferir 234); pero también se halla: el que alma ajena faz
perder 264; aquella corte fue' morar 302; me quiero tener mi
7-azón 322; vcredes yr pora la casa 367; de veluntad se va
combater 392. El adverbio, que generalmente va antepuesto al
verbo, va siempre antepuesto en el caso de Verbo -j- Infinitivo:
luego lo va vegitar 351, 271, 280, 243.
19. Señalaré como muestra del estilo popular y vivo de
Elena el uso desarrollado del infinitivo narrativo: «Cantan qui-
rios e prosas, Crismar e bautizar E omnes muertos soterrar-»
378; «La batalla faz con sus manos Guando bautiza sus afija-
dos; Comer e gastar E dormir e folgar, Fijas de aniñes bonos
cnartar» 112. Pero es más notable todavía hallar un gerundio
EIFXA Y MARÍA 85
narrativo: «Guando al palagio llega, Dios, que bien semeja!
.-Icofes gritando, Cavallos reninc/iaiido» 91. En el siguiente
ejemplo las frases de gerundio pueden depender del verbo
<:veredes», pero no el infinitivo narrativo, que aquí lleva la pre-
posición a (v. Cuervo-Bello, notas, pág. 59j: «\'eredes yr pora
la casa Cruz e agua sagrada, E los molazinos rfcsaiido, Requien
eternan cantando, Los otros por las campanas tirando; Los
unos a rrepicar E los otros a encordar» 372.
20. Otra muestra de estilo popular es el omitir la prepo-
sición ante un complemento antepuesto: Esa palabra que
fahreste Al mío amigo denosteste 13; El tu harnirrapado
One la cahec/i e el pesenecio Non semeja scnon escueso 104.
V. - Vocabulario.
21. El vocabulario ofrece muchas dificultades, debidas en
gran parte al mismo carácter regional del texto. Los vocablos
cotayfesa y encordar son muestras características de las rela-
ciones léxicas de Elena con el gallego-portugués antiguo y con
el leonés moderno. Ponemos a continuación un glosario:
Abtarda, 87, forma etimológica frente a «abutarda».
Afijado, III, el bautizado respecto del cura que le bautiza.
Agua sagrada, 368, 'agua bendita'; «el agua es sagrada
con las santas palabras que hi dicen; quando es sagrada
por las palabras de Dios que dicen sobre ella» Part. I.'"^ 4." lO.*
Alimosna, 208, 'limosna', como en la Estoria Santos
fol. 15 b; alimosnas > junto con «limosnas» en carta de 1 371»
Silos, p. 429.
A pos, 125, 'en comparación de'; véase arriba § I. «En-
tendió su ílaqueza apos la fortaleza del falcón» Calila 5 1 1017'
S. Alillán, 384 d\ «el primero apost deste non vale mas que un
feste» J. Ruiz 487 c. La sucesión (como la proximidad en el
fr. «pres ) pasa a indicar comparación.
Barvirrapado, 102, compuesto con / de unión, que debe
añadirse a los citados por Munthe, Bemerkungen zu Haist
Schrift Longimanus und [Manilargo, 1901.
Butor, 87, 'alcaraván'; «bitor» Ayala Aves; fr. butor».
86 R. MENÉNDEZ TIDAL
Calze, 352, 'copón'. «En qué manera deben los misa-
cantanos levar el Corpus Domini a los enfermos; et después
que hobiere comulgado al enfermo, débese tornar a la eglesia
et adocir él mesmo el cáliz o la causeta en que levó el cuerpo
de nuestro señor Jesu Cristo» Part. I.^ 4.° 117.^
Cayda, 328, 'vencida en juicio'; «sea caydo; diga el
alcalde qual es caydo o qual levantado», etc. F. usagre § 208.
(^errenícolo, 305, 'cernícalo'; comp. «cernícolO'> Juan
]\Ianuel, «cerrenícalo» Ayala Aves I55> «cerranícalo» usual
hoy en Salamanca (v. R. Menéndez Pidal, Festgabe f. A. AIus-
safia, 1905, p. 393 y 398).
Consejar, I55) ayudar, remediar, socorrer'.
Oontrubar, 298, 'componer canciones'; «controbando
cantares» Duelo 1/6, 1 7 2, 177.
Corderinos o corderines, 181, 'corderina, piel de cor-
dero'. El vestido que el infanzón debía dar a su mujer había
de estar forrado en pieles de cordero, según el F. Navarra I\",
1,4: «dével dar peynnas a estos vestidos, de corderunas de
yerbas que matan por la Sant Juan».
Cotayfesa, 278, es un femenino correspondiente al ga-
llego-portugués «coteife»; esta voz aparece en las Cantigas yen los Cancioneros Vaticano y Colocci-Brancuti, con el sen-
tido de 'soldado de baja clase', caracterizado por su barba
larga (muy gran granhon). Siempre se habla de los «coteifes»
con el mayor desprecio. Alfonso X los satiriza duramente ynos dice que los vio temblar de miedo al choque de los jine-
tes moros (Canc. Vatic. 74 }'' 62). Ta\ era su descrédito, que el
nombre «coteife» se aplicaba como término injurioso. \'éase
Carolina Michaélis, Zeit. XX, p. 2 15-2 17, y XXV, 289; esta
autora, en Zeit. XXV, 17 1, propone como etimología el árabe
kateif 'latus ensis, ferrum longum et latum'. Más bien creo
que deriva del diminutivo ¿Li-Ja¿-, ho taifa, que me sugiere
D. Miguel Asín, y que podría significar el algareador que roba
la tierra enemiga (de ¿J.k^, 'escaramuza, incursión', 'ímpetu,
rebatiña' en Alcalá; ^^ia^^, 'el que roba'; R. Dozy, Supplément
aux dict. árabes, I, 384 a); recuérdese que la Cantiga 194."^
llama «cuteif avarento» a un «cavaleiro cobijgoso» que quiere
ELENA Y MARÍA 87
robar a un juglar su muía y sus paños. En cuanto a la foné-
tica, sabido es que ¿ da regularmente c en castellano. — Kl
femenino en gallego -portugués era «coteifa», no cotaifesa,
como en leonés. En el Cancionero Vaticano 1 024, Joham
Soarez Coelho nos presenta unas coteifas quejándose de que
todos los trovadores cantan a sus enamoradas como si fuesen
ricashembras o infanzonas; el merino las tranquiliza, pues dice
cjue ya el rey, enojado, manda que los trovadores de mejor
condición troven a las más altas dueñas, el coteife trove a la
coteifa y el villano a la villana.
Defensor y orador, 23, términos aplicados respectiva-
mente al caballero y al clérigo, prueban la popularidad de estas
denominaciones, usadas por los eruditos al tratar de las clases
sociales : «Todos los estados del mundo se encierran en tres :
al uno llaman defensores, et al otro oradores, et al otro
labradores» (Juan Manuel, Libro de los Estados, I, 92, pági-
^"^ 337 f^)\ «Defensores son uno de los tres estados por que
Dios quiso que se mantuviese el mundo; ca bien así como los
que ruegan a Dios por el pueblo son dichos oradores, et otrosí
los que labran la tierra et facen en ella aquellas cosas por que
los homes han de vevir et de mantenerse son dichos labrado-
res; et otrosí los que han a defender a todos son dichos defen-
sores» (Part. 11.^21.° inic). Dos ejemplos parecidos de «ora-
tor» y «orateur», en los siglos xv y xvi, hállanse en Du Cang--
y en Littre; pero no hallo ejemplos análogos a defensor.
Delantrera, 214, 'delantera'; «en la delantrera» Prini
Crón (jral 354 a 9; comp. «delantre» doc. de 1 2 52, StaafT
León 5^3^, usual ho}' en leonés moderno.
Eglisa, véase arriba § 2.
En9errada, capa, 180, comp. anda en su eapa eneerra-
da 103.
Eocordar, 373, 'doblar las campanas'; este sentido de
encordar es hoy usual en Zamora (en Torregamones, Sayago,
y en Vezdemarbán, Toro, según glosarios ms. de don TomásNavarro y don Américo Castro. ^Decir un encuerdo»., 'decir
una misa por el difunto').
Ennartar, 114, junto al significado general de 'engañar',
R. MENhNDEZ PIDAL
tenía el de 'seducir a una mujer': í;s¡ alguno enartare a virgen
o a mugier non desposada con él, tómela por mugcr» Gral
Estoria, ms. 8l6, fol. 190 d.
Enpenar, 181, 'forrar con peñas o pieles'.
Escueso, 105, 'escuerzo'?
Estremar un juyzio, 342, 'fallar'; «ca mucho conviene
a los reyes de haber muy grant entendimiento para conos-
ccr las cosas segunt son et estremar el derecho del tuerto et
la mentira de la verdad» Part. pról. p. 4.
Francos de la cal, 145. 'Los francos de la ca! no quiere
decir que fuesen mercaderes ambulantes o que tuviesen sus
tiendas en medio de la calle, sino que el artículo tiene valor
posesivo, indicando que vivían reunidos en una calle; así en
S '\l Egipc 149 «alia va prender ostal con las malas en la cal»,
esto es: en la calle donde vivían las rameras.
—
Los francos
son los vecinos franceses que vivían en una misma calle, dedi-
cados generalmente al comercio. Por ejemplo, en 1 2 58 había
en Estella francos llamados «de la rúa» (rúa = calle) o «de la
rúa de San Martín», y francos en la parroquia de San Miguel
(J. Yanguas, Dice, de antigüed. de Navarra, I, p. 51/ y 5^6; yp. 418, para la población de francos en Estella el año 1090).
Muchas poblaciones, como Madrid, Sevilla, etc., tienen o tenían
una calle llamada «calle de francos»^; un doc. de 134I cita la
«calle de francos de la gapatería» en \'alladolid, Sahagún nú-
mero 2 1 16.
Gar9ÓD, 50. Además del sentido general de 'mozo', tiene
el concreto de 'mozo disoluto'. Hablando la Prim Crón Gral
352 a 12, de las bandas de moros que servían en Valencia
a las órdenes de Alvar Fáñez y de su tropa cristiana, dice :
«legávanse a éll quantos malfechores et gargones et traviessos
^ «Apenas ha}- pueblo de consideración en que no dure la memoria
de barrio o calle de francos», dice con exageración E. de Terreros y
Pando, en su Paleografía Española, 1758, p. iS. Para una interpreta-
ción, poco convincente, de «calle de francos» como calle de exen-
tos, y no de extranjeros, v. T. Muñoz Romero, Repitación del opi'tsculo
Fueros francos, Les communes frangaiscs en Espagnc ct Portugal [de
Helfferich y Clermont, 1860], IMadrid, 1867, p. 14-15.
ElENA Y MAKÍA 89
avie en la villa; et fueron con él grand companna daqucllos
moros malfechorcs que se le acogien, et de otros almogáva-
res». El verbo «gargonear» significaba 'llevar vida disoluta':
'<metaberis (1. moechaberis) tanto es otrossi, segund el propio
romanz castellano, como gargonearás; et gar<;onear, por pro-
pio romanz otrossi segund el castellano, tanto quiere dezir
como andar de muger en muger» Gral Estoria, ms. 8l6,
tbl. 183 c; «gargoneava el pueblo con las fijas de Moab et de
Madian, et fazien nemiga con ellas», ibíd., fol. lOó a; «andava
en gargonia, vuscando nuevas bodas», ibíd., fol. 66 c d; yeste sentido se ha de dar a «gargonia» en J. Ruiz 303 d. Comp.
el fr. «gargonner»; Covarrubias cita «garsonner la femme de
autruy que en castellano dezimos gargonear o gallear».
Ylada, 179, 'helada', § 6.
Julgar, 'juzgar', § 8.
Lengulado, 309, ave desconocida.
Molaziello, 109, 'monacillo'; es una disimilación, que se
ve también en «molacín» astur. (Vigon, Rato), ' molazino» aiio
1253, Staaff, Léon 57,,^.
Ostal, 60, 'hostal, posada'.
Palero, 169, 'horca'.^
Pánicos, 141. Hoy en Villena se usa «estar en pánicos»,
por andar en paños menores.
Parage, cavalleros de, 270, 'calidad, condición'; comp.
«fembra de paratge,^, S ]\í Egipc 248 y 25Ó; en fr. : «un
homme de parage», «de moult haut parage».
[Pjelisco, 313, ave desconocida.
PrimerKjiia, 1S5, primicia'; esta forma hállase compro-
bada por «primr//cia», consonante de «penitencia» en Dispu-
ta 17) y por el manuscrito de Eernán González 39, que escribe
«premiengias».
Rapagón, 147, 'mozo de caballos'.^ o mozo sirviente, en
general.
Ren, 224, 'cosa', reforzando la negación.
Reninchar, 92, 'relinchar'. «Darás tu al cavallo fortaleza
o cercarás su cueillo de reninchamiento.'» Bibl. 8, fol. 218 (-/
(Job XXXIX, 19, «hinnitum»). En la Crónica Troyana creo
90 R. MENEXDEZ PIDAL
que en vez de «reñichar», Rev. líisp. VI, 6^, debe leerse «re-
niwchar» o «reñiwchar». Estas formas antiguas creo suponen
una nasalización primitiva *re-hTnnT[n]tulare; la forma mo-
derna es producto de disimilación.
Riberar, 85, andará «caga de ribera» (Caza 68.,^ 69^; «la
caga de las perdizes e délas liebres non es caga tan noble nin
tan apuesta commo la déla ribera», Caza 7^2i)-
Sonsanar, 8, 'sosañar', usual en Asturias (Vigón, Rato).
Toreado, 310, torquatus, aplicado a la paloma «torca-
za» (J. Ruiz, Avala, etc.) o «collarada» (Calila).
Considerando en su conjunto el lenguaje de Elena, halla-
mos que tiene notables analogías con el de Alfonso XI, per-
ceptibles sobre todo en la presencia de rasgos occidentales,
como la falta de diptongo ?ie, los infinitivos -er, que en caste-
llano son -/;-, y la equivalencia de s, s, f (§ I, 12 y 7), coexis-
tiendo en modo chocante con la ausencia de otro rasgo esen-
cialmente occidental, el diptongo ou (§ 3). Hay, sin embargo,
una importante diferencia entre Elena y Alfonso XI, pues
aquel texto no conoce la distinción entre los tres perfectos
-ar, -e?; -ir que éste observa (§ I 5); en cuanto al diptongo ey,
si Elena lo manifiesta ('§ 3), nada sabemos de Alfonso XI,
cuyas rimas ni nos dan testimonio en pro ni en contra; el plu-
ral femenino -es (§ I o), rasgo muy saliente que se manifiesta
en Elena, es siempre de escasa extensión en los textos leone-
ses, no teniendo nada de chocante que no aparezca documen-
tado en Alfonso XI.
Esta coincidencia esencial del lenguaje de ambas poesías
nos muestra que el caso de Alfonso XI no es un caso aislado
que pueda explicarse, según intentó J. Cornu, como una traduc-
ción mal hecha del portugués. Ya atendiendo a las mismas rimas
de Alfonso XI, C. Michaélis de Vasconcellos desecha la opi-
nión de Cornu ^, y atribuye las particularidades del texto a
* De igual modo muchas rimas de Elena rechazan la hipótesis de
una redacción galaico-portuguesa; tales como las que prueban la au-
sencia de Olí, o mano: año 320, etc.
ELENA Y MAKIA 9
1
un autor leonés acostumbrado a poetizar en gallego-portugués
(Grundriss de (irober II, 2, págs. 204-205), o más bien a un
autor portugués cjue acepta el castellano como la lengua pe-
ninsular propia de la épica, de igual modo que los castellanos
aceptaban el gallego-portugués como lengua propia de la lírica
(Estudos sobre o Romanceiro, Cultura Española, 1907-1909,
páginas 330-331). De estas dos hipótesis, entre las cuales vacila
la ilustre romanista, me parece más aceptable la primera, la
del autor leonés. El desacuerdo entre notables particularida-
des de rima y la lengua general del manuscrito de Alfonso Xí
(lo que hizo a Cornu pensar en un poeta portugués y un
inhábil traductor castellano; lo que hace a C. Michaélis pen-
sar en un poeta portugués que poetiza en castellano) no
existe en Elena, texto que presenta semejantes particularidades
de rima armonizadas con el lenguaje general de la obra, y este
lenguaje ni es portugués ni castellano, sino que es un in-
termedio entre ambos, con existencia independiente, el len-
guaje leonés. La copia de Alfonso XI fué más castellanizada
que la de Elena. Por otra parte, si bien la ausencia del dip-
tongo ue en las rimas de ^Alfonso XI se pudiera explicar por
un autor portugués que emplease el castellano como lenguaje
propio de la épica, no entraría dentro de esta misma expli-
cación el caso de Elena, pues no pertenece al género épico.
Además creo que con tal hipótesis no se explicaría satisfacto-
riamente esa falta de ue, pues los portugueses, al escribir cas-
tellano, no debieron propender nunca a suprimir totalmente
el diptongo iit\ sino que, antes bien, aceptándolo como rasgo
saliente del castellano, al lado de alguna omisión del mismo,
debieron llegar a exagerar ese rasgo por falsa corrección,
como niierte (norte), consonando con «muerte», en Gil W-cente ^
* Véase Lusismos no castelliano de Gil Vicente, por A. R. Gongalves
Vianna (en la Revista do Conservatorio Real de Lisboa, núm. 2,
junho 1902). Igual significación tienen, en el Canc. Geral, de Resende,
1516, la abundancia de tonniento, espiero, etc. Los catalanes, al hablar
castellano, también toman el diptongo ue como rasgo característico,
92 K. MENEXDEZ TIDAL
Atendiendo a esto, me parece que el Alexandre ^ y Al-
fonso XI, considerados juntamente con Elena, reconstruyen,
dentro de la poesía española, una región dialectal que durante
los siglos XIII y XIV producía obras de diversos géneros poé-
ticos, redactadas en un lenguaje donde el elemento leones se
mezclaba en muy diversas proporciones con el castellano ycon el gallego-portugués. A esta última influencia, ejercida a
causa del florecimiento de la poesía galaico-portuguesa, debe-
mos atribuir el chocante predominio que en las rimas de Elena
y de Alfonso XI tiene la no diptongación, mucho más que en
la prosa de los documentos notariales (§ l); tal discrepancia
es mucho más de notar en Alfonso XI, pues ya en su época
los documentos ofrecen iie casi sin contradicción. Los textos
literarios y los diplomas notariales no concuerdan en su tes-
timonio; ni aquéllos ni estos reflejan con suficiente
fidelidad el dialecto leonés hablado; y en los textos
literarios, especialmente, se ven luchar dos influencias, litera-
rias también, y enteramente opuestas : la galaico-portuguesa
y la castellana, que no se ejercieron de igual modo, ni mucho
menos, en la lengua hablada. La lengua hablada mantuvo has-
ta hoy caracteres propios bien armonizados entre sí, en los
cuales se observa la transición gradual en el espacio, desde
los rasgos gallego-portugueses hasta los castellanos; en vez
de esta transición gradual, los textos escritos nos muestran
mezcla antagónica, pues la literatura leonesa, falta de perso-
nalidad, se movió vacilante entre los dos centros de atracción
que incontrastablemente la sobrepujaban. En un estudio que
preparo sobre los documentos leoneses será ocasión mejor de
insistir sobre lo mal que ellos reflejan la lengua hablada en las
localidades donde están fechados.
que les hace caer en falsas correcciones: vinero (moro), v. INIilá y Fon-
TA.N'ALS, Obras, VIII, pág. xv, n. 3.
1 La tesis de E. Müller, Spracliliche tind textkritische Untersuchun-
gen ziiin Libro de Alexandre, Strassburg, 1910, contraria al leonesismo
del Alexandre, está escrita sin tener en cuenta lo cjue Staaff expone
contra la atribución de la obra a Berceo. El examen que hace del ms.
de París y de las i^imas necesita revisión.
ELENA Y MARÍA 93
Versikicacióx.
Elena está escrito en pareados.
154 pareados llevan consonante. Incluyo en esta cuenta
los versos que deben llevar una corrección evidente en cuanto
a la rima: 49, 79, 130, 151, 1^5, 181, 186, 187, 297, 300,
301 (.^), 323, 337, 344, 349- Hay mucha rima fácil en ci\ ar,
OH, etc. Son consonante tierras: guerras 2^.
41 pareados llevan asonante. Incluyo en esta cuenta algu-
nos versos que exigen corrección: 9, 3 1 1, 361. Viudos es aso-
nante i-o, 373; en la poesía antigua es común «viuda>^ como
asonante í-a.
3 pareados no se sabe qué rima llevan: 45, 15Ó, 24I.
Hay 6 versos sueltos: 99, 162, que probablemente que-
dan sueltos por haberse olvidado en la copia otros dos versos
que rimasen con ellos; 253, 260 y 371, que tienen la rima
del pareado precedente, el cual así consta de 3 versos, y 3I5>
verso incompleto, seguido de una laguna.
El pareado de 9 sílabas (octosílabo según el iiiodo francés
de contar) es la forma métrica del Jugenient d'Aiiiour y de
todas sus imitaciones francesas, anglo-normandas y franco-
italiana, exceptuando una sola, Blancheflour. La refundición
del Jugement contenida en el manuscrito Bibl. Nat., fr. 795, yla redacción franco-italiana, presentan como curiosidad mu-
chas asonancias ^ prueba ele haber sido hechas en un medio
más inculto, más popular. Popular o juglaresca es enteramen-
te la versión española, no sólo por las asonancias, sino por la
irregularidad del metro, que contrasta con la regularidad del
verso de 9 sílabas usado por las redacciones francesas.
A pesar de la aludida irregularidad, podemos notar que
la base de la versificación de Elena es diferente de la de las
poesías francesas; fórmanla los versos de 8 sílabas; luego si-
guen en orden de abundancia los versos que tienen una sílaba
menos, luego los que tienen una sílaba más, y así alternativa
1 Véase Oulmont, p:'igs. S8-89, y Faral, píg. 270, ambos citados
arriba, pág. 69, n. 2.
94 K. MENliNDEZ PIDAL
V sucesivamente, predominando en cada alternativa los versos
menores sobre los mayores; de modo que el número de síla-
bas de los versos, colocado por orden de mayor a menor
abundancia, es éste : 8, ^, ^, g,^^'; después se quebranta esta
regularidad y continúa la serie: ^^, ^-, ., pero ya es tratándose
de versos raros y acaso dudosos.
Comparada la serie 8, -, ^, g,^'\ ^^ con la del Cantar de Mío
Cid: 14, ^^,^21
^"j u'^''
10' ^'^i^'^' vemos entre ellas un paralelis-
mo notable, y podemos considerar esa alternativa gradual de
decrecimiento y aumento como ley que rige la poesía amétrica
de los juglares. En Elena la alternativa comienza con dismi-
nución; en El Cid, con aumento.
Creo que nuestro juglar recitaba sus versos con sinalefa yno con hiato. Clasificados aparte los versos más seguros que no
ofrecen encuentro de vocales, y luego añadiendo los versos que
tienen choque de vocales, resulta que si se recitan éstos con
supresión del hiato por medio de la sinalefa, la clasificación
del total resulta más semejante a la de sólo los versos seguros,
que si se recitan los versos dudosos manteniendo el hiato.
Claro es que tratándose de una poesía amétrica, cuya pro-
sodia no puede fijarse, nuestra cuenta es muchas veces inse-
gura; pero esta inseguridad no afectará de una manera apre-
ciable el tanto por ciento que de cada medida damos en el
siguiente cuadro de la versificación de Elena
:
ELENA y MARI.V 95
\'emos que el tanto por ciento de la segunda columna es
mucho más semejante al de la primera que el de la tercera,
lo cual es significativo. La medida con hiato aumenta sobre
todo el número de versos de 9, lO y II sílabas, y disminuye
mucho los versos de 6; en tanto que la medida con sinalefa
aumenta sólo insignificantemente el número de versos
de 6 sílabas sobre los de Q.
Examinando la versificación de Sú//fa María Egipciaca en
un número de versos igual al del fragmento de Elena, halla-
mos en los 368 versos primeros el siguiente resultado :
1
;
96 R. MENÉNDEZ TIDAL
ción de otras imitaciones españolas anteriores, y por esto
se hallará su metro más asimilado al octosilabismo propio
del español; o puede depender de que acaso ese octosilabis-
mo fuese más acentuado en la región occidental, que en la
oriental a que pertenece María Egipciaca.
Notemos, en fin, que tanto la versificación de Elena como
la de María Egipciaca, nos prueban que los juglares españoles,
aun cuando imitaban la versificación francesa de metro cons-
tante, usaban el verso irregular, ateniéndose a formas primiti-
vas y populares en España ^
vSobre la popularidad y antigüedad de una forma métrica
análoga a la de las dos poesías mencionadas, puede dar
alguna luz la Cántica de Velador que Berceo introduce en el
Duelo 178-190. Esa Cántica está en pareados de base enea-
silábica, con alternativas cuya fórmula es 9, g,^°; evidente-
mente no es imitación del francés, pues un clérigo comoBerceo, puesto a imitar un metro regular, lo hubiese hecho
«a sílabas cuntadas». Por su parte, el asunto de la Cántica
tampoco parece de imitación francesa. La falta de regularidad
métrica de la Cántica nos indica que Berceo imitaba en ella
un metro popular, sea de origen independiente de los pareados
eneasílabos franceses, sea procedente de ellos, pero ya popu-
larizado en tiempo de Berceo.
R. AIexéxdez Píüal.
1 Sobre la importancia de este hecho indico algo en el Canta?- de
Mío Cid, pág. 117423- Sobre el metro irregular en España, véanse im-
portantes observaciones de F. Hanssen en el BiiIIctin de Dialeclol.
Rom., IV, 191 2, págs. 136-137.
KEVI5TA DR FILOLOGÍA RSFAÑOLA. TOMO I, CUADERNO I.
/^^^ '^^^'-^ ^»H" ^' 4^ (.
Fol. I V.
Fol. 2
.5^..
Fototipia de Hauscr y Meiiet.-.Mailrid
ELENA Y MARÍA, v. 1 -
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMO CUADERNO 1.
Fol. 2 V Fol. 3
1
^/ ' <l "#«••
Fol. 3 V. Fol. 4
- tr--^^^f^<-f,f^
g:;^^Ab^é
ViÉi^
ELENA Y MARÍA, v. 23 - 34
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMO 1.CUADERNO I.
Fol. 4 V.Fol. 5
u T>»l|t:T
'»>>,*
^^t^ ^.f^tl^ 4^5
Fol. 6
Fol. 5 V.
¡TCSíft^
>
^pufe |r^/^4Í>m f»í
.'«•t
ELENA Y MARÍA, v. 35-86
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TO/AO I. CUADERNO
Fol. «. V Fol. 7
f¿i.i
F"ol. 7. V Fol. 8
ELENA Y MARÍA, v. 87-114
1"^
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMO \. CUADERNO I-
Fol. 9
^ Wti "irt ^c^ fhh
fr^5^
1^ xífS? fi
Fol. qFol. I o
C^^ Vf' - '1; i'
ELENA Y MARÍA, v. 116-145
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMO I, CUADERNO I.
Fol. 10 V.
iii«-i,r'i ''"'tTVTi
P'ol. I I
/; h » ~^'
'¡WW
/*^H^X-^Í3^«|l|r, ^' ^ '^-fmtt't<fys¿í^V^*-
Ful. 1 1 V.
SW@.|V«? ^'
^'.1»tt«? di.r*v'íü.^#' >-^ f
.^iP^t.Q^^r ^fi«p€i
Fol. i:
*n4/i
ELENA Y MARÍA, v. 146-181
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMO I. CUADERNO I.
Fol. 12 V.
^^
< r
^7 f»fí1
>;£\f?f''.
Fol. 13, V. Fol. 14
Fi ^'
"V
ELENA Y MARÍA, v. 182 - 202 y 387-348
ql^
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMO CUADERNO I.
Fol. 14 V. Fol. 15
bol. I ^ V. Fol. 16
r
í
ELENA Y MARÍA, v. 349-376
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMOCUADERNO I.
Fol. 1 6 V.
*t z-
>rW«í"-
'fe
Fol. 17
'í^okv ,^ Vf**''^^?9«V| .
Fol. .8
r ^ '^*"'»^ >-i ^^1
^'^
ELENA Y MARÍA, v. 377 - 402 y 203
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOA\0 I, CUADERNO 1.
Fol. 1 8 V.
Fol. 19
i _x
Fol. 19 V. Fol. 20
^í>>»í=?^
ñ
ELENA Y MARÍA, v. 204 - 231
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMO I. CUADERNO I.
ro VFul. 2 1
:^A
Fol. 2 1. V
ELENA Y MARÍA, v. 232-267
REVISTA DE FILOLOGÍA ESrAÑOLA. TOMO I. CUADERNO I.
Fol. 2 2 V. Fol. 23
rí^lr^Ptfi ftt1C«Nr'
^1
..>* ^
Sv^^iíí^^^
Fol. 23 V.
X.
^ A.. •'/«41
./
^ . r:'
%r
y' 4r\ájt
ELENA Y MARÍA, v. 268 - S06
t
REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. TOMO I. CUADERNO I.
Fol. 24 V. Fol. 25
'í?«t-
..,aa,*-i>-yr^ íí-f;^
Fol.
K'.i
4 **--
v-<«a
ELENA Y MARÍA, v. 307 - 336
RESENAS
TIanssen, Federico. — Gramática liistórica de la Lcng//a castellana. —Halle, Max Niemcver, 191 3, 4.", xiv-347.
La (iramálica del Sr. Hanssen es una ti-adiicción — o más bien una
refundición— déla Spanischc Grammatik, publicada por este notable
filólogo en 1910. Huelga decir que en esta segunda redacción la obra
ha sufrido aumentos y mejoras de gran importancia; y además, en la
forma española, el libro podrá ser aprovechado por los estudiantes de
España y América. Por todo ello hemos de felicitar al Sr. Hanssen
desde las páginas de nuestra naciente Revista, con tanto más motivo,
cuanto que la deuda de la filología española para con D. Federico
Hanssen no es de fecha reciente. Desde hace veinte años el profesor
Hanssen ha venido armonizando la labor docente en un país hermano,
por lengua y tradición, con los menesteres del investigador científico;
-SUS estudios son numerosísimos, y han ido apareciendo, ya en publica-
ciones chilenas (Anales de la Universidad, Verhandliingen des Deiitschcn
wisseiucliaftlichen Vereins in Santiago), ya en revistas europeas (Bul-
Ictin Hispaniqne, Romanisclie ForscJumgen, etc.). Entre estos trabajos pre-
ferimos como más sólidos y originales los que versan sobre métrica
y sintaxis '. Valdría la pena hacer una bibliografía de todos ellos, j'
quizá haría bien el .Sr. Hanssen formando una miscehmea lingüistica en
varios volúmenes, para que sus trabajos fuesen más accesibles de lo
que lo son actualmente al público europeo.
La obra que reseñamos refleja el estado actual de los estudios
gramaticales sobre el castellano, con las valiosas opiniones del autor
en muchos puntos. Un aumento importante de esta edición son las
páginas consagradas a las formaciones nominal y verbal: \ 21-162. Estambién muy de alabar que la sintaxis ocupe ahora un lug.ir ai)arte,
l)ues inducía a confusión el exponerla fragmentariamente, según hizo
el Sr. Hanssen en la edición alemana. fLi atendido el autor observa-
1 V. ]>. e. Esfiíilegio gnvnatical, 1912; La pasiva castellana, \ij\2.
Tomo 1. -
98 RESEÑAS
ciones hechas a su Gra.nática, principalmente, me parece, las forma-
ladas por H. R. Lang, Romanic Rcview, II.
A continuación vo}' a permitirme decir lo que se me ha ocurrido
al leer la Gramática histórica. No son advertencias ni correcciones:
por su saber y experiencia debo considerar a Hanssen como un gran
maestro, y sólo quiero demostrar al autor con las menudencias quesiguen que he leído su libro con gran interés. Sobre todo, es tan rica
su información bibliográfica, que en algunos casos invita a aumen-
tarla. Algunas de estas omisiones se comprenden perfectamente, dado
lo difícil que será reunir en Chile todo lo que se publique en Europa.
§ 2. Yo incluiría en la lista de los gramáticos a J. D. M. Ford, Oíd
SpañisJi Rcadings, New-York. 191 1.
§ 6. Además de en las montañas de León, el dialecto está vivo en
una zona que abarca el occidente de Zamora (Sanabria, Alcañices yBermillo), según hemos observado T. Navarro y \o al recori-er el país
en busca de materiales para un trabajo que en su día publicaremos.
Ya indica algo M. Pidal en El Dialecto leones.
§ 7. No creo que la diferencia dentro del castellano sea sobre todo
la existente entre los eruditos y el pueblo. Aun prescindiendo del
habla rural y aldeana, entre las gentes llamadas cultas hay notables
diferencias (pronunciación, empleo de le y la, léxico, giros). A ello
contribu)^e la literatura regional y la falta de una enseñanza adecuada
del idioma; la influencia de la Academia es nula, y con razón. Más de
una vez me ha ocurrido en mis clases poner reparos a un giro de un
ejercicio escrito, que el alumno defendió luego justamente, basándole
en algún renombrado escritor.
§ 8. H. Schuchardt viene estudiando posibles relaciones del
vascuence con otras lenguas: Nubisch und Baskisck, Rev. Intcrn. Et.
Basques, VI, 208 y siguientes; Baskisck- hamitisch Wortvergleichun-
gen, ibíd., Vil, 289-360. (cf. Rom., 19 13, 602-603). Es de gran importancia
el artículo de J. Saro'íhandy, Vestiges dephonétiquc Ibériotne en territoire
román, ibíd., MI, 475-495; en él sostiene su autor que liepre, capeja, etc.,
en aragonés, obedecen a influjo ibérico, y observa que el fenómeno
ocurre también al otro lado del Pirineo. Schuchardt ha vuelto a tratar
de vega y nava en Z, XXXIII, 462-468; supone que vega deriva del vas-
cuence ibai-ko, 'perteneciente al río' (cf. ¡NI. Pida!, Cantar, II, 501-502,.
para las formas antiguas de vega); en cambio, nava no cree sea ibérico-
(v. M. Lübke, Et. Wlb, 5858). Creo deben citarse para orientar al hispa-
nista la obra de Hübner, AíoJtumenta lingiiae ibericae, 1893, y la obra de
Philippon, Les Ibéres (no obstante su discutible valor), dado el interés
que este misterioso problema ofrece para la lengua y la historia de
España.
Acerca de la sinta.xis del latín de España, v. H. Martín. Notes in tlie
Svnta:: ofilie latin Inscriftionsfonnd in Spain, Baltimore, 1909, en donde
F. HAKSSEX. — Crí7;//í///í'í7 liistófica de la Lengua castellana. 99
el autor establece algunas analogías entre giros castellanos e inscrip-
cionales.
§ 13. \'^. Meyer Lübke, Rom. NainensUidien (Die altportiigiesischcn
Personen Ñamen germanisc/ien Ursprnng), 1906, muchos de cuj'os ejem-
plos valen para el castellano y sirven para comprobar la derivación
de dialectos germánicos. También Jungfer, Über Personennamen
Spaniens, 1902. Farpa existe, p. e. en Cancionero Baena, pág. 204; Poema
Alfonso XI, 409 d. Fresco es mal ejemplo para probar la conservación
de la y" «en un principio»; cf. Einfühntng, 2.^, pág. 218. Toda esta cues-
tión de layes muy difícil e insegura; v. M. Fidal, Cantar, 173-174.
§ 14, V. el discurso de entrada en la Academia Española de don
Francisco Codera (1910), sobre la importancia de las fuentes árabespara
conocer el estado del vocabulario en las lenguas españolas desde el siglo VIII
al XII. La contestación de IMenéndez Pidal es de suma importancia
para apreciar el estado dialectal de España a través de la lengua de los
mozárabes. También debe verse Simonet, Glosario de las voces latinas e
ib/ricas usadas entre los mozárabes, 1888.
§ 17. En la reseña de Staaff Le dialecle le'onais, por !M. Pidal, RemeDialect. Rom., II, se revisan los conceptos de occidental, central y orien-
tal, en leonés. Pietsch, en Modern Philology, 1909, estudia lo que suek-
llamarse exceso de diptongación en leonés y aragonés (ue e ie no eti-
mológicos) problema central del dialecto. Hubiera deseado que Hans-
sen expusiese su autorizada opinión sobre el valor que «sprachwis-
senschaftlich» tengan los dialectos del castellano.
§ 20. No puede decirse que las Glosas Silenses estén escritas en
navarro, pues ello supondría que podíamos caracterizar al navarro
como distinto del aragonés en una época tan remota. Algún docu-
mento de Huesca (siglo xn), que en breve se publicará, ofrece analo-
gías con las Glosas.
En el Bull. Hispan., XII, 42, en el § 5, y aquí, sostiene Hanssen quela lengua literaria se ha constituido en las cancillerías de Fernando III
y Alonso X, a base de lo que llama dialecto de Toledo, teoría que
])ara fundamentarse quizá requeriría más pruebas que las alegadas en
el importante estudio de Hanssen sobre los pronombres posesivos.
Tal vez con los abundantes materiales que ofrecerá la Colección de
documentos lingüísticos de España (en prensa) se pueda rastrear algo.
§ 24. Las fonéticas de Araujo, Josselyn y Colton han sido reseñadas
i'iltimamente (después de publicada esta Gramática) por A. Rambeau,Die neuren Sprachen, 19 13, 397-408, quien analiza sobre todo el libro de
Colton. Creo puede orientar mal al lector el ver la Fonología Española,
de Cotarelo, colocada al mismo nivel que las obras de técnicos comoI'ord y Tallgren.
Las páginas dedicadas a la fonética descriptiva del castellano son
quizá las elaboradas con menos precisión por Hanssen. Se explica
mu}- bien por el hecho de que el autor haya de dictaminar sobre k:s
sonidos actuales de la lengua desde un país profundamente dialectal,
con la ayuda teórica de obras no muy perfectas. Sin duda ha conce-
dido demasiado valor científico a Colti)n, escritor algo fantástico, como
prueba Rambeau, /. c\, 405-406. Las observaciones de fonética experi-
mental hechas por Josselyn tienen carácter muy elemental. Por estas
razones, tal vez sería preferible que los que estudiamos históricamen-
te la lengua prescindiésemos por el momento de definiciones dema-
siado absolutas, que, tomadas al pie de la letra, suscitan la disconfor-
midad del lector español. Como la materia lo recjuiere, me fijaré tanto
en la forma como en el fondo de la exposición.
S 25. La forma demasiado esquemática me impide comprender lo
que el autor opina sobre la metafonía vocálica expuesta por Colton. .Si
Araujo y Colton «exageran» la importancia del timbre vocálico, ;en
qué consiste el interés de la teoría de Colton, según la cual ayo fina-
les cierran la vocal anterior.^ Yo no he oído nunca pronunciar popa,
mOna, ¡iKXno, rClbo, etc. O se trata de algo tan sutil que escapa al oído,
y en ese caso habría que emplear otros términos, o habrá que conce-
bir el fenómeno de otra manera. Es un hecho que un español llega
difícilmente— o no llega nunca— a decir en alemán lobeti, Fec//ner,dc:,
pronuncia iQben, F^clmer, etc. Luego nuestras vocales abiertas y cerra-
das— si existen — deben ser algo distinto del fenómeno que en foné-
tica general se designa con esas palabras.
§ 27. Hanssen detalla algo muy elemental (como es que «/C* se ex-
presa por c ante a, o, «», etc.), pero no especifica bien lo relativo a
la ch. «C/i es explosiva dorso-prepalatal (C); a veces llega a ser alveolar
o supraalveolar», definición que en parte convendría también a ke, ki;
ch es propiamente una afincada, y no debiera tal vez agruparse
con p, t, k. En cuanto a su carácter alveolar o supraalveolar, haría
falta precisarlo 3'' localizarlo,
§ 28. F no es bilabial sino en el caso (¡ue diremos luego, de /ali
fotañ; pero el fenómeno es propiamente dialectal, no castellano. El
paso de /" a h en fi/e es ciertamente un vulgarismo (lo mismo que
güebo junto a huebo); pei'o tampoco es castellano, sino dialectal, casi
siempre de regiones donde se dice Hierro, herir, etc; no creo, pues,
deba tratarse fue como un fonema aparte, sobre todo no entrando en
un minucioso análisis de todos los problemas fonéticos que sus-
cita la/".
§ 28. A un extranjero puede inducirle a confusión leer que c, z
«designan en Madrid una consonante interdental». No sólo en Madrid,
sino en toda España, con exclusión de Cataluña y la mayor parte de
Andalucía; en cambio, en una zona que comprende parte de Córdoba,
Sevilla y Cádiz se cecea, haciéndose z toda s inicial o medial. La s an-
daluza no «es idéntica con la francesa*. .Se parecen algo; sólo con el
F. HANSSEX.— ilrai/niticít l¡¡sto)-¡ca de la Lengua castellana. \ o i
método experimental se podrá apreciar la diferencia que el oído per-
cibe. Creo que se produce una estrechez mayor en la s francesa. En
Juzga, desde, israelita, la \ es menos sonora que la x de las otras dos
palabras; en desde se percibe la \, pero en israelita la j casi desaparece
y sólo se oye irraelifa (Z, W 320). Layes velar, no sólo en Madrid, sino
en toda Castilla; no se debe llamar alteración a que se articule esta
consonante más adelante seguida de e, i, pues es un hecho caracterís-
tico de la articulación con vocal prepalatal del sonido; cf. kn, ko, ka,
Á-e, ki.
La J final andaluza (fi) convierte en fricática la inicial siguiente:
lali fútaK 'las botas', lafijallinah 'las gallinas'. El fenómeno ocurre en
Granada; no conozco su extensión.
§ 29. No comprendo bien este análisis de l>, d, g finales; supongo
que se trata de finales de sílaba. ;Cuándo se oye, b, b fricativa o p}
¿Puede generalizarse esa fórmula a d \ g: Todo ello necesita explana-
ción. Desde luego puede decirse que no es la misma la b de boca, vino,
cantaba, saliva; en los dos primeros casos la explosiva está bien clara;
en cambio, en posición intervocálica, la b es fricativa. Así lo dice el
mismo Hanssen unas líneas antes; y por eso vuelve a extrañarme que
en el § 34 diga: «la disimilación que más tarde se usó (beaer, biuir)
existía probablemente sólo en la ortografía». Siendo evidente que en
español la consonante intervocálica es menos fuerte que la inicial, no
veo por qué haya de negarse valor fonético a una grafía tan frecuente
en la lengua antigua, valor que atestiguan los judíos y la pronuncia-
ción actual. Sin ser la oclusión labial tan fuerte como en francés o
alemán, las b, d, g iniciales han de mirarse como explosivas.
§ 30. En pronunciación rápida gn (agna, gnapo) toma valor de w.
La V en andaluz llega a ser semioclusiva.
Creo que en Madrid no puede circunscribirse la // a la buena socie-
dad y la V al pueblo; esta última es casi general. Así como es exacto
que la ;• final de palabra puede ser fricativa, no me parece lo mismode la opinión de Colton, transcrita por Hanssen, de que r «precedid.i
de consonante (con excepción de /, ;/, s) es fricativa». Óigase bien la
pronunciación castellana de afras, preso, trance, cromo, etc., y se verá
cómo /• es una oclusiva.
La / andaluza es complicada de exponer; v. .Schuchardt, /., V, 318.
Se ridiculiza a los de Motril (Granada), achacándoles frases como ésta:
Canne de picnna de canncro. Con transcripción fonética la primera ;/ lle-
varía un^,debajo.
§ 33. Añádase: todo los días, en vez de todos 1. d. (M. P., Man. p. 169).
§ 36. \'. \\'. Sander, J>cr Cbergang des spanischen] voni Zischlaut zuñí
Reibelant, Z., XIII, 319-322, que intenta explicar fisiológicamente el
paso de ^ a la 7 actual.
En la pág. 16, línea 2. léase font.i.
§ 40. Yo no citaría R. F. XX, 564, pues Gassner en ese lugar no
hace sino referirse a opiniones de Cornu y Meyer-Lübke. Cf. Ein-
fühntng, 2,''^, pág. 132. Lt'ase, pues, alécrem, en vez de aUcreni.
También Stolz, Laiciüisclic Graiiimat'ik, pág. 162, alude sólo de pa-
sada a este problema. En cambio trata a fondo la cuestión desde el
punto de vista romance Meyer-Lübke, Einfiihrung, 2,^, § 92, que cita la
bibliografía. Más bien que un rasgo dialectal, hay que admitir en tení-
brae, en lugar de ténehrae, un proceso análogo al paso del ant. latín
tdlentum a talén/i/m. 0|)inión distinta es la de Neumann, Zii den vidgdr-
latemisch-romanischcii Accentgcsetzai, Z, XX, 519-522, para quien la mu-
tación del acento va ligada a que la r, en //, dr, gr, etc., llegue a formar
sílaba; y así : íntegriíni> ¡ntegmim > iniégeruin, pasando el acento natu
raímente a la antepenúltima. A los latinistas toca decidir sobre este
interesante punto.
§ 42. Léase recomposición en vez de decojuposición.
§ 44. Las palabras terminadas en ia han llevado el acento a la / en
distintas épocas. Castillejo dice bigamia (Riv. XXXII, 165), acentuación
que no ha prosperado. Espronceda pronunciaba en cambio orgia, etcé-
tera. V. Cuervo, Apuntaciones, 5.% pág. 21, donde se distinguen los gre-
cismos antiguos de los modernos.' Precisamente en los más antiguos
se pronuncia ía: letam'a, profecía, etc.
Tal vez la forma esp. tresbolillo (plantación en forma de triángulo,
a diferencia de la de marco real, en cuadro) apoye la conjetura de
Meyer-Lübke, Gram. 1. rom., I, §, pág. 54, de que en irifolium se percibe
el elemento diferencial del compuesto; de ser así, no habría que re-
correr al gr. Tpí-fuKXov para la acentuación de trébol.
§ 1 1 o. Sostiene el autor con Saroihandy (Gnmdriss, pág. 858) y M. Pi-
da! (Manual, pág. 72), que las palabras cjue han venido a través de los
moriscos tienen .v- (luego -J): .xabo'n (jabón), xibia (jibia), .ximio,jalma, etc.;
explicación que ya daba Nebrija en su Ortografía (La Vinaza, Biblio-
teca histórica de la Filología, columna 1098). Su gran difusión hace pen-
sar en una causa distinta de la circunstancial del influjo morisco; en
catalán, seringa, ximple, xerafí (Griindr., 858); en mirandés, xabon 'ja-
bón' (con u nasal), xa-inga, xordo 'sordo' (gall. xordo), chiibir 'subir'
(Leite, Philologia, T, 266). A estos ejemplos, añadiré los recogidos por
mí en Sanabria: Sí7/í', Subir, SciSo 'pedrusco blanco' -< saxu y SeiSagal;
SiSiiguciro 'correa c^ue sujeta el mazo al pértigo del nianal con que se
maja el centeno' (desconozco su etimología); jastre 'sastre'. Tal vez
se 'trata de un fenómeno análogo a ducharo, chanco ((anco), chapuzar
(gapiizar), etc., ciue Menéndez Pidal (I. c.) explica como un dialectalis-
mo; y, en efecto, lo mismo que / y n iniciales tienen una evolución
palatal en leonés (II, y, ts, ñ), y la /, en catalán (llenga, lluna), así tam-
bién ha podido tenerla s y respectivamente c (cf. mallorquín xiprc,
xiga/-ro, xiuroiis, Griíudr., 858). Es sin duda posible que en una época
RUDOLPH scHEViLL.— Ovid aii.l llic Rciiascoicc in Spa'ui. 103
posterior, la pionunciación morisca favoreciese la conservación de r
en algunas palabras; pero ello es secundario y exigiría prueba concreta.
Américo Castko.
(Coutifiitará.)
ScHEViLL, RuDOi-PH.^ (?&/</ fl//í/ tlic Roiasccnce in Spain (Univcrsily of
California Publications in ]\Iodern Philology, vol. 4, núm. i. Novem-
ber 19, 1913). University of California Press. Berkeley, 1913.
—
4.°, 268 págs.
Rudolj)h Schevill ha venido dedicando desde 1906 varios estudios
a examinar las inñuencias ckisicas manifestadas en las obras de Cer-
vantes. Este volumen ciue reseñamos trata exclusivamente de la de
Ovidio. En él no se concreta a los escritos de nuestro ma)'or nove-
lista, sino cjue los analiza dentro de un cuadro general de tradición
ovidiana española.
Ovidio es un poeta no revelado por el Renacimiento, ya que los
siglos XII V xin se consideran como la «aetas ovidiana » '. El siglo xiii
español conoce también las obras de «Nason». Los renacentistas inten-
sifican este conocimiento en España por medio de traducciones. Mos-
trar el prestigio alcanzado en la Edad Media por Ovidio, y el aumento
de este prestigio en la época siguiente, hasta constituirse en elemento
esencial de nuestra literatura durante varios siglos, es lo (pie hace
Schevill en su e.xtenso trabajo.
También deslinda de manera clara las dos modalidades de su
influencia: una sutil, en la que sus poesías amatorias prestan a la
novela sentimental preceptos de amor, y otra más tangible de las
Meiamorfosis y Heroidas, obras que faciUtan a la literatura española
leyendas, episodios, rasgos novelescos, etc.
Como ejemplos típicos para la demostración de sus asertos, estu-
dia, entre otros muchos textos, los Cancioneros y poetas del siglo xv,
la traducción del Bursarío, de las Heroidas, La Celestina, las versiones
de la Metamorfosis de \'iana v Bustamante, y algunas obras de Lope de
Vega y de los escritores de los siglos xvi 3' xvn.
A Cervantes dedica especial atención en varios capítulos, siendo
notable un pecjueño Diccionario de las citas de personajes mitológi-
cos encontrados en sus obras.
Kn un apéndice bibliográfico nos da noticias de las ediciones y
' \'id. L. Traube, ]'orlest(iigen tiiiJ AldiauJlungen, tomo II : Einleituug in dii
lateiuische P/iilo!ogi¿ des I\[ittclalt¿rs. Miinchcn, 1911, pág. 113.
I04 RESENAS
manuscritos de las varias traducciones italianas, francesas y españo-
las. Puede añadirse entre las versiones francesas Les amours d'Ov/dc.
Traduit du latin en frangais par le sieur de Bellefleur. MDCXXIII.
Préface de Ad. van Berer. París. 1913; y entre las de las Metamorfosis,
la mención de Le sccond liiirc de la ^[eta»lorpllose d' Ovide, ]iar Clement
iNIarot, que se guarda en la Biblioteca de El Escorial, f. IV, 6. Es un
manuscrito en 8/', de 40 folios, letra del siglo xvr, muy clara y precisa.
Un manuscrito del Bursario, «con annotaciones. Pergamino», exis-
tía en la misma Biblioteca, con la signatura ITI, P. 20, pero dpl)ió des-
aparecer en el incendio de 167 1 >.
Los otros apéndices están dedicados a la publicación de textos. En
el primero reproduce la carta de Dido a Eneas (Ovidio, Heroida Vil u
traducida por los redactores de la Primera Crónica General. Con letra
bastardilla señala las amplificaciones. Sclievill no explica bien (pá-
gina 262) la presencia del nombre Acerua en la traducción del
verso 1 13. La Primera Crónica, que acoge las dos leyendas clásicas (es
decir, primeramente (cap. 51 a 56) la historia de Dido, sin (pie en su
trágico fin intervenga Eneas — siguiendo a Justino, Epitome XVIII—
;
y luego (cap. 57 a 59) la le3'enda virgiliana, que conoce a través de la
Historia Romaiiorum, del Toledano, cap. II, y de Ovidio, Heroida Vil)
se encuentra con dos nombres distintos para el marido de Dido,
Acherbas, según Justino, y Sicheo, según Virgilio y Ovidio. La
Primera Crónica, para unificar las dos leyendas, desecha el nombre de
Sicheo 3^ lo substituye por el de Acerua. Cf., v. 97 y 193.
Pudo señalar, además, la semejanza entre los versos finales caste-
llanos de la Primera Crónica y la última frase de la traducción del
Bursario, en la cual aparece repetido el ripio «la espada de llano», de
la Primera Crónica, denunciando esto que el Bursario conocía la Cró-
nica española, auncjue las traducciones sean independientes.
Esta epístola hállase traducida, o tal vez copiada de la Primera
Crónica, en una Historia de Troya, de Leomarte, Biblioteca Nacional
de Madrid, ms. 9256, fol. 107 v., y también en la Crónica Troyaua,
impresa 2, que deriva en muchas partes del texto de Leomarte.
Tenemos, después del libro de Schevill, bien estudiada, la influen-
cia de Ovidio en dos épocas largas de la producción literaria espa-
ñola: el Renacimiento y el siglo de oro. Tampoco la Edad Media ha
sido postergada del todo: un capítulo sintético de la apreciación uni-
versal de Ovidio precede al análisis del Alcxaudre y del Arcipreste
1 Vid. índice de los manuscritos existentes en la Biblioteca de El Escorial antes
del incendio de i8ji, ms. Esc. H. j. 5, fol 70 v.
2 La primera edición de esta Crónica es la de. Burgos, 1490 (vid. Hachler,
Bildiografia Ibérica, pág. 71). Más tarde, en la edición de Sevilla, 1502, aparece
i'l nombre de Delgaflo, que es sólo un lefiindidor dr las ediciones incunables.
KUDOLPH sciiEviLi. — Oviii üiid lili Rcnasccncc iii Spa¡)i. 105
de Hita. Pcn) estos textos, aunque significativos, sobre todo el de
Juan Ruiz, no lo son tanto como la Grande et Genera/ Estaría de Alfon-
so X, que Schevill no ha podido consultar, por hallarse aún inédita.
Ovidio es en la (iral. Est. el autor más aprovechado entre los «gen-
tiles*, y sus obras, al lado de la Biblia, constituyen el fundamento de
nuestra única historia de la antigüedad.
El libro Afavor (Metamorfosis), las Epístolas o Libro de las duennas,
el de los días faustos 1, «El libro de las sanidades dell amor», a que
llaman Ovidio De remedio amoris, son los más citados. No hay historia
j)rofana ni alusión a los distintos dioses y personajes de la historia
antigua que no proceda de Ovidio: Dcucalión, Faetón, Calixto, Júpi-
ter, Cadmo, Baco, Narciso, Píramo \ Tisbe, Perseo, Niobe y Latona,
Filomena, Calidón, Jasón }• Medea e Hipsipila, y todas las fábulas rela-
cionadas con Troya, Hércules, etc., etc.
Las Metamorfosis y las Heroidas puede decirse que están incluidas
en su totalidad dentro de la compilación de Alfonso X.
Otro capítulo interesante de fuentes de la Gral. Est. son los co-
mentadores del poeta latino. Después de la narración de un hecho
siguiendo a Ovidio, lo expone «segund un doctor de los fra)'res me-
nores que se trabaio de tornar las razones de Ovidio Mayor a theolo-
gia» 2. La obra a que alude es el Ovide vioralisé"^, uno de los comen-
tarios más importantes y extensos de las Metamorfosis. Este poema
francés fué atribuido a Chrétien Fegonais, en vista de que aparecía
como autor en tres manuscritos. Thomas ' y más tarde Boer * han dado
como anónimos estos comentarios, considerando el nombre de Lego-
nais como un derivado del de Chrétien de Troyes ^, autor únicamente
del episodio de Philomena, intercalado en la larga composición.
Lo que sabemos de un modo cierto es que el autor era fraile, pues
en la rúbrica del manuscrito Cottonien se le cita como de «l'ordre de
fréres menors% detalle que coincide con el epílogo de la obia, en el
cual se hace constar eso mismo. Alfonso X debía poseer en su biblio-
teca un manuscrito cuya rúbrica coincidiría con la del Cottonien. Para
é! era desconocido, sin duda, el nombre de Chrétien Legonais.
' Sobre t'-sto lio encontrado hi siguiente cita, especie de noticia literaria
:
« cuenta Ovidio en el libro de Faustos, en que fabla de los dias z de los
tiempos dell anno z de las fiestas de los gentiles z es aquel libro como marti-
loio de los gentiles a la manera del martiloio de la nuestra egiesia pora nos.»
(iral. Est., I." parte. Bibl. Xac. Madrid, ms. 816, fol. 12 v. a.
2 Gral. Est. Ms. Bibl. Xac, 816, fol. 38 a.
3 Rotnania, XXII, ])ág. 271.
* Esperamos la necesaria edición prometida por C". de Boer y sus estudios
anunciados en la Koinania sobre este texto.
5 rtii.'onteiiii, par Chrétien de Troves. París, 1909.
I06 RESEÑAS
Otro comentario de Ovidio citado por la Gral. Est. es el del «maes-
tre Tohan el Inglés». Aunque no lie podido comprobarlo, }' sólo poseo
el indicio del nombre, indentifico esta cita con los Litcgiimcnta Ovidii i,
atribuidos por algunos a Juan Scott.
Todos estos puntos los trataré detenidamente en mi futura edi-
ción de la Gral. Est. y en las investigaciones que han de preceder
a la publicación de la obra de Alfonso el Sabio.
Únicamente do}^ aquí estas noticias que pueden servir de anuncio
a los eruditos, como el Sr. Schevill, que se ocupen en lo venidero de
las relaciones entre nuestra literatura y las clásicas y extranjei-as.
La Gral. Est. guarda dentro de sus dormidas páginas un caudal enor-
me de materiales sobre todos los temas históricos )' poéticos que
preocuparon a la Edad Media -.
A. G. SOLAI.INDE.
Berceo, Gonzalo de. — El Sacrificio de la Misa. Edición de Antonio
G. Solalinde.— Tipografía de la Revista de Archivos. Madrid, 191 3;
4.°, 66 págs, una lámina. Publicaciones de la «Residencia de Estu-
diantes», serie I, vol. I.
La Residencia de Estudiantes inaugura con esta publicación una
serie de Cuadcr>ws de trabajo, cvcyo carácter va discretamente expre-
sado en el siguiente epígrafe de su prospecto: «Estos trabajos de los
Residentes no tienen la pretensión de ser obras acabadas. Intentan
sólo aportar una modesta contribución a la labor más vasta de los ver-
daderos especialistas.»
El Cuaderno del Sr. Solalinde es una transcripción paleográfica del
manuscrito del Sacrificio de la Misa, de Berceo, conservado en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Este manuscrito es una copia del
siglo xiv; para intentar sobre él una edición crítica, restituyendo el
poema a su forma primitiva, el Sr. Solalinde ha creído, con razón, que
faltan aún los materiales necesarios. Precede al texto una breve des-
cripción del manuscrito, una reseña de las ediciones anteriores y una
exposición detallada del plan seguido en la transcripción. Ha sido res-
I)etado el original en la ortografía de sus eses, íes, tildes, separación
1 \'id. G. París. Hist. Ut. de la France, XXÍX, pág. 504, y Manitius, Geschichte
der Latdnischen Literatur dss Mittelalters. München, 1911, pág. 332.
2 Sobre sus manuscritos, véase el estudio de S. Berger, Les Bibles Castilla-
nes. Romanía, XXVIII (1899), págs. 264 y siguientes. La lista de manuscritos es
bastante incompleta, pero están representadas todas las partes de la obra, y
pueden servir ¡¡ara un trabajo meramente literario.
GONZALO DE BERCEO. — El Sacrificio dc la ^íisa. 107
de palabras, separación de hemistiquios, etc.; han sido desdobladas las
abreviaturas, dándose en bastardilla las letras suplidas; al pie de las
páginas van discutidas en notas las lecturas dudosas con las interpre-
taciones de D. Tomás Antonio Sánchez y D. Florencio Janer; van asi-
mismo indicadas las variantes de la co{)ia de Ibarreta, según las citas
de Sánchez. La lámina es una reproducción fotográfica del folio 10 1 del
manuscrito, estrofas 55 í/ a 76 a.
El valor principal del texto del Sr. Solalinde consiste en haber
corregido numerosos descuidos de los textos de Sánchez 3' de Janer,
y en ajustarse rigui-osamente a las condiciones de precisión y exacti-
tud que la filología exige en ediciones de esta índole.
Por el momento, y mientras no sean hallados los desaparecidos
manuscritos de San Millán de la Cogolla, la edición del Sr. Solalinde.
superior en exactitud a la de la Vida de Santo Domingo dc Silos, publi-
cada por Fitz-Gerald en 1 904, París, será el material más seguro para
poder empezar un estudio crítico del lenguaje, la métrica y el estilo
de Gonzalo de Berceo.
T. N. T.
BIBLIOGRAFÍA
ANO 1913
SECCIÓN GENERAL
EsliiiHos de Historia general que puedan interesar a la Fifídot^/a espauola.
Obras bibliográficas.
1. Altadii.l, J.— índice de los documentos existentes en Simancas que
afectan a la Historia de uVaj'arra.— BCPNavarra, 1913, 18-24,
93-99, 134-38, 185-88.
2. Antolín, P. G.— Catálogo de los Códices latinos de la Real Biblio-
teca del Escorial.—Yo\. III (LI 2-R III 23). Madrid, Imp. Helé-
nica, 191 3, 8.°, 568págs.
3. Archivos cubanos {conc\i\%\ón).—RBC, 1913, VII, 146-53, 310-13.
4. Babelón, J.—La bibliotheqite franfaise de Fernán Colomb. - París,
Champion, 1913, 8.°, xi.iu-341 págs. con grabados, 15 fr.
V Bibliographie Hispanique IQIO.—New-York, Hispanic Society of
America, 1913, 16/', 24 págs., 0,50 ptas.
6. Bibliographie Hispanique IQII. — New-York, The Hispanic .So-
ciety of America, 191 3, 16.^, 167 págs., 125 ir.
7. Bonilla y San Martín, A,—Sobre Agustín Murúa y Valerdi : His-
toria crítico-literaria de la F^armacia y Bibliografia farmacéuti-
ca. — Madrid, 191 2.—BAH, 191 3, LXIII, 240-46.
5. Borda, J.— Los incunables de la Biblioteca provincial de Nava-
rra (continuación).— BCPNavarra 191 3, 45-52.
9 Bucmanan, Dr. M. a.—Spatiish Literature exclusive of tJic Drama.
General histories, studies and collected texts, 1 891 -19 10.
Erlangen, K. B. Hof-und Univ. Buchdruckerei von Junget
Sohn, 1913, 4.^". -
10. Catalogue des actes de Jaime I", Pedro IH et Alfonso IH, rois
d'Aragón, concernant les Juifs ''s//ite). — REJParís, abril 191 3.
OBRAS lílBLlOGKAlICAS I O9
II. I^Ains, H. — JRegisícr zum Arc/iiv für tías SliuUiint ilcr iiciicreii
Sprachcn iind Literatureii. — Bd. CXXI-CXXX. Neuc Folge,
XXI-XXX. Rraunsweig.— Reilín, Wcstcrmann, 1913, 8.",
56 págs.
\2. Fernández, W. — Iinf>rcsi)x de Alcalá en la R>ihl¡otcca del Esco-
rial. — en, 1 9 1 3, XC1V-XC\'.
1 3. FiTZMALRicE Keli.v, J.— Bibliogi'apliic de VHistoirc de la Litléra-
ture espai:;)iole.—París, A. Colín, 191 3, 8.", vin-80 págs., 2 fr.
14. F0U1.CHE Delbosc, R. — Manuscrits hispaniques de Blbliotheqices
dispersces.—París, Champion, 1913, 8.°, 70 págs., 2,50 fr.
I V (lÓMEz \'iLi.Ai-KANCA, R.
—
Iiidices de lualcrias }' autores de la Espa-
ña JModerna.—Tomos i." a 264, enero de 1889 a diciembre de
1910. I\Iadrid,Imp. Gabriel López del Horno, 4.°, s. a., 373 págs.
16. FIuNEEUs Gana, J.— Cuadro Idsto'rico de la producción intelectual
de Chile. — Santiago de Chile, Imp. Barcelona. Tomo I de la
Biblioteca de Escritores de Chile, 4.", xvi-8So págs.
1 7. León, N.—Exlihris de bibliófilos mexicanos. Colee, formada por
y continuada por J. B. Yguíniz. — AMNAHE, 191 3, V, 65-124.
1 8. Molina Navarro, G.—Imlice para facilitar el manejo y consulta de
los Catálogos de Salva y Heredia.— Madrid, 191 3, 4.'', 162 págs.,
10 ptas.
19. Ortiz, F.— Una colección cubana de libros y documentos iíiéditos o
raros.—RBC, 1913, VIII, 161.
20. Paz, J.— Los Archivos y las Bibliotecas de Valencia en 1S42. —
RABM, i9i3,XVH, 2, 353-373-
2 1
.
RoiG I Roque, J. —Bibliographia d'eii Alanuel Alila i ¡'"ontanals.—Barcelona, Librería religiosa, 191 3, 8.°, 206 págs.
22. Rubio y Borras, M.— La Lnprcnta en España. — Estudio, 191 3.
II, 176-184, 6 láms.
23. .Steinmetz, S. R.—Bibliographie systématique de Vethnologiejusqu'
a
l'anne'e IQII.— Brüssel, Inst. Solvay, 191 3, 200 págs., 7 fr.
24. Treli.es, C. M.— Bibliografía cubana del siglo XIX. — Tomo III,
1841-1855; tomo IV, 1856-1868. Matanzas, Ouirós y Estrada,
1912, 1913; dos tomos; vii-339 y 11-379 págs., 12 pesos vol.
25. Una visita a la Real Biblioteca del Escorial.— ^íadrid, Tip. Arch.
Bibl. Mus., 1 91 3, 8.°, 29 págs.
2b. Ureña, P. H.—La literatura mexicana de la época de la indepen-
dencia (i 800- 1 82 i).— Publicado en los Anales del Aíuseo Xa-cional de Arqueología, Historia y Etnología. México, 191 3, tomoV; 8.", 14 págs.
27. \'ergara y Velasco, F. J.— Archivos nacionales. índice metódi-
co, analítico y descriptivo. — Bogotá, Imp. Nacional, 1913,
4.°, xii-465 págs.
lio BIBLIOGRAFÍA.
Historia de la civilización.
28. Alonso Getino, L. G.— El maestro Fray Francisco de Victoria yel renacimiento filosófico-tcológico
.
— ^Madrid, Tip. de la Rev. de
Arch., 191 3, 8.°, 276 págs., 10 ptas.
29. Altamira y Crevea, R.—Rozas y su época.—BILE, 191 3, XXXVII,
341-348-
30. Araquistain, L.— Sobre Vives: On Education.—Traducción de
De tradendis disciplinis, de Juan Luis Vives, con una introduc-
ción, por Foster Watson.— RL, 1913, III, 34-35.
31. Beltrán y Rózpide, R.—Los pueblos kispanoamericatios en el si-
glo XX (1910-1912).—-Madrid, 191 3.
32. Beltrán y Rózpide, R.— Sobre Magdalena S. Fuentes: Compendio
de Historia de la Civilización.—BAH, 191 3. LXII, 257-60.
33. Bénder.— Un m/evo libro acerca de España: Spanienkulturbille-
der, af Karl Bratli.— L, 191 3, XIII, i, 303-306.
34. Cardaillac, X. DE.
—
Los franceses y los españoles en la batalla de
las Navas de Tolosa.— NT, 191 3, XIII, 38-43.
35. CiROT, G. — Sobre R. Bona: Essai sur le probléme mercafitiliste
en Espagne au XVII' siecle.—BHi, 191 3, XV, 488.
36. DozY, R.
—
Spanisli Islam.— Translated with additions and co-
rrections by Francis Griffin Stokes. New York, Duffield and
C.°, 1913, $6.
37. Echevarría, V. — Conferencia sobre hispano-americanismo, dada
en el Club Políglota de Londres.— London, Imp. Love and
Malcomso, 191 3, 4.", 24 págs., i pta.
38. Errera, C.—^ Sobre H. Vignaud: Histoire critique de la grande
entreprise de Cristophe Colomb. — ASI, 1913, LXXI, vol. II,
399-418.
39. Fita, F. y Bonilla, A. — Sobre Memorias de D. Enrique IV de
Castilla. Tomo II. Contiene la colección diplomática del mis-
mo rey, compuesta y ordenada por la R. A. de la H.— BAH,
191 3, LXIII, 188-89.
40. Marvaud, a. — L'Amérique latine et I'Espagne.—FrAm., 191 3,
sept. 172-177, oct. 243-247.
41. Marvaud, A.— L'Espagne au XX^ siecle. — Étude politique et
économique. París, Colin, 191 3, i8.°
42. Morel-Fatio, a.—Caduta del conté d' Olivares l'anno AIDCXXXIII,par le P. Ippolito Gamillo Guidi, ministre de Modéne en Es-
pagne.— Bit, 1913, XIII, 48-58; cfr. XII, 1912, 27, 136 y 224.
43. Negri, P.—Relazioni italo-spagnole nel secuto XVII.— ASI, 191 3,
LXXI, vol. I, 283-334.
44. Pérez de Guzmán, J.—La aviación militar en España bajo el rei-
nado de Carlos IV, en 1792.—BAH, 191 3, LXIII, 326-28.
INSTITUCIONES III
45. Pérez de Guzmán, J.— Sobre Cari Bratli : Spaniois knlturhillcJcr.
Kobenhavn, 1912.—BAH, 1913, LXII, 253-57.
46. Richard, G. — Sobre A. Bonilla: Historia de ¡a Filosofía espa-
ñola. — BHi, 191 3, XV, 10 1.
47. Richard, G.— Sobre L. G. Levy: Ma'iiiiouide. — BHi, 191 3, X\',
loi págs.
4<S. Silva, V. — Giaeo/ncí II dAra'^oiia e la Tosraii.i (1307-1309).—ASI,
191 3, LXXI, vol. II, 23-57.
49. \'allejo, J. de. — Memoria de la Vida de Frax Francisco Jiménez
de Cisneros, publicada por A, de la Torre y del Cerro. — Ma-
drid, Imp. Bailiy-Bailliere, 1913, xxv-131 págs., 2 ptas.
Instituciones.
50. Academia de la Historia. — Cortes de los antiguos reinos de Ara-
go'n V de Valencia y Principcuio de Cataluña. Tomo XVII : Cor-
tes de Cataluña, XVII. Comprende las Cortes de Barcelona
de 1431-34. Madrid, Fortanet, 19 13, 4.°, 503 págs.
51. Actas de ¡as Cortes de Castilla, publicadas por acuerdo del Con-
greso de los Diputados Cortes celebradas en Madrid en el
año de 1621. Tomo XXXVI, que comprende las actas desde
el día 19 de junio hasta el 7 de septiembre de 1621.— ]\Iadrid,
Est. Tip. Sucesores de Rivadenej'ra, 191 3, 4.", 394 págs.
52. Antón del Olmet, F. — Proceso de los orígenes de la deccuiencia
española. Fl cuerpo diplomático español en la guerra de la Itide-
pendencia. Libro III: Las Embajadas y Alinisterios. — Madrid,
Imp. de Juan Pueyo, 8.", 395 págs.
53. Archivos cubanos. Representación a S. M. en 19 de enero de
1790, sobre el régimen de los esclavos. — RBC, 1913, VIII,
57-75-
54. Arco, R. dei.— \'. núms. 147, 149.
55. AsTRAiN, P. A. - Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia
de España. — Tomo IV, segunda parte, 1581-1615. Madrid,
1 91 3, 831 págs.
56. Benítez Carreras, V. — Las Comunkicules religiosas en sus rela-
ciones con la civilizacio'n.— Mahón, Tip. M. Sintes Rotger, 19 13,
4.°, 1 30 págs.
57. Cabello y Lapiedra, L. M. —La Universidad de Alcalá de Hena-
res.— X^'s,'^., 19131 11, 321-329.
58. Carcerori, L. — Sobre Ch. Bratli: Philippc II., roi d'Espagne.—ASI, 1913,1-XXII, vol. I, 433-435-
59. CiNQUETTi, G. — Privilegi del capitoli e dei cavalicri spagnoli dell'
Ínclito e militare Ordiiie del S. Sepolcro. — Verora (Legnago),
Tip. Legnaghese, 191 3, i6.°, 15 págs.
I I 2 BlBLIUiiKAl-IA
60. CiROT, G. - Sobre Ch. Bratli: Philippc //.-BHI, 1913, XV', 486.
61. Clausel, R.— I'liiUppe II.— París, 19 13.
62. Deleito y Piñuela, J.—Sobre J. B. Sitges : Enrique IVy la exce-
lente señora doña Juana la Beltraneja (1425- 15 30). — L, 191 3,
XIII, 2, 186-192.
63. Fernández de Béthencourt, F.—Obras, tomo I: Príncipes y Ca
ballcros, cincuenta artículos.—Madrid. Tip. J. Ratés, 1913, 4-",
1X-515 págs., 12,50 ptas.
64. Fita, F.— V. núms. 173, 174, i75? 176.
65. Foronda y Aguilera, M. de. — \'. núms. 177, 178, 17c), 180.
66. Girard, a.— V. núm. 183.
67. GoY CoTONAT, A.
—
Historia de la indita y soberana Orden tnilitar
de San Juan de Jerusalén o de Malta.— Madrid, Tip. T. Pérez,
1913, 318 págs.
68. Groizard, C.— V. núm. 185.
69. Jara, A. de. — Don Gil de Albornoz. Datos biográficos. — RHGE,1913, 20-26.
70. Juderías, J.— Felipe II: su carácter y su política, sef:;ún un libro
reciente.—L, XIII, 2, 1913, 279-294.
7 1
.
Juderías, J.— Sobre J. B. Sitges : Don Enrique IVy la excelente
señora llamada vulgarmetite doña Juana la Beltraneja. —RABM, 1913, I, 320-25.
72. Juderías, J.— Sobre Julio Pu}'ol y Alonso: Las Hermandades de
Castilla y León.—RABM, 1913, 2, 133-37.
73. TusTi, C. — Don Pedro de Mendoza, gran cardenal de España.—EM, 191 3, 293, 104-129.
74. Laurencín, Marqués de. — Sobre J. B. Sitges : Enrique IVy la
excelente señora llamada vulgarmente la Beltraneja. — BAH,
1913, LXII, 226-40.
75. Lema, Marqués de.— El último gran maestre español de la Orden
de San Juan de Jerusalén, D. Francisco Jime'nez de Tejada. —EE, 191 3, LXVIII, 160-164, 208-212, 265-270, 365-568, 554-557.
LXIX, 10-15.
76. LoNGÁs Y Bartigás, P. — V. núm. 190.
77. Maura Gamazo, G. — Sobre R. Fuertes Arias : Alfonso de Quin-
ianilla, Contador mayor de los Reyes Católicos. — BAH, 191 3,
LXIII, 168-71.
78. Minguella y Arnedo, Rvdo. P. Fr. T. — V. núm. 194.
79. Mir, P. M. — Historia iiiterna documentada de la Compañía de
Jesiís. — Dos volúmenes. Madrid, J. Ratcs, 1913, I, 4.°, 520 pá-
ginas; II, 852 págs., 15 ptas.
-So. Negri, P.— Relazioni italo-spagíiole tiel secólo XVII. — Roma,
Del Archivio Slorico Italiano, Firenze, Tip. Galileiana, 191 3,
8.°, 54 págs.
arqueología V ARTE 113
8i. Otero, S. — Sobre F. Fernández de Béthencourt : Principes yCaballeros.— RABM, 1913, XVII, 2, 497.
82. Pérez Larrilucea, P. D.—V. núms. 197 y 198.
83. PoLANCO Romero, J.— Estudios del reinado de Enrique IV. El
Pueblo. Condiciones en que se desenvolvió su vida en la época de
Enrique IV.— RCEHGranada, 1913, III, 5, 206.
84. Portal, E.— L'Ordine militare del Sanio Sepolcro di Gerusalem-
nie. — Roma, Del Giornale Araldico, Storico, Genealógico, Tip.
Unione editrici, 191 3, 8.°, 11 págs.
85. PuYOL Y Alonso, J.— Las Hermandades de Castilla y León. Estu-
dio histórico seguido de las Ordenanzas de Castronuño, hasta
ahora inéditas.—Madrid, Imp. de la Suc. de M. Minuesa de los
Ríos, 191 3, 8.°, 3 ptas.
86. Rodríguez Villa, A.
—
Etiquetas de la Casa de Austria.— Madrid,
J. Ratés, 191 3, 8.°, 170 págs., 3 ptas.
87. Sánchez Cabanas, A. —V. núm. 202.
88. Santiago Vela, P. G. de.— Ensayo de una biblioteca ibero-aiiieri-
ca7ia de la Orden de San Agustín. Vol. I. — 3Iadrid, Imp. del
Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1913, 4.°, 742 págs.,
15 ptas.
89. Silva, P. — Giaconio II d'Aragona e la Toscana (1307- 1309).
—
Roma, Del Archivio Storico Italiano, Firenze, Tip. Galileiana,
1913, 8.°, 39 págs.
90. Sitges, J. B.—V. núm. 204.
91. Sosa, J.— Condecoraciones militares y civiles de España. Legisla-
ción anotada y concordada de todas las Ordenes. Vol. I: Mé-rito Military Toiso'nde Oro.—^ladrid, 191 3, 8.°, 223 págs., 3 ptas.
92. ViLLALBA, L. — Felipe II, tañedor de vihuela. — CD, 191 3, XCIV,
442-457-
93. Zabala y Lera, P.— La mujer en la Historia. Isabel la Católica,
arquetipo de reinas, de esposas y de madres. Conferencia. —Madrid, 1913, 8.°, 39 págs., i pta.
Arqueología y Arte.
<»4. Amador de los Ríos, R. —Delpasado : Del aderezo de ciertas igle-
sias de la Orden de Santiago y de los objetos litúrgicos que po-
seían alfilial del siglo XV.—EM, 1913, 292, 5-28.
((5. Arco, R. del. — V. núms. 148 y 150.
96. Baquero y Almansa, A.— V. núm. 154.
97. Cedillo, Conde de.— V. núm. 166.
98. Collet, H. — Cln tratado de canto de órgano (siglo xvi). ^Slanus-
crito de la Biblioteca Nacional de París. — IMadrid, Ruiz Her-
manos, 1913, 4.°, 128 págs., 7 ptas.
Tomo I. S
114 BIBLIOGRAFIA
99. CoLLET, H.
—
Le mxsticisnte inusicale espagnol du XVP s/ec/c.—Pa-
rís, F. Alean, 1913, 544 págs., 10 fr..
1 00. DiEULAFOY, M. — Ars una spécies mille. Histoire genérale de l'Art^
Espagnc ct Por/ugal.—Librairie Hachette et C'% 19 13, xvi-^ 15
páginas, 745 grabs. y 4 lám?.
loi. Fita, F. — V. núms. 171 y 172.
102. Gascón de Gotor, A. — Carpintería artística aragonesa de /os-
siglos XIII al XVI.— ^T, 1913, XIII, 4, 311-324.
103. Gómez Moreno, M. — De Arqueología mozárabe.—BSEEx, 1913,
XXI, 89-116.
104. Hernández y Alejandro, Y.-— Las antiguas tarjetas de visita.—
EM, 191 3, 29S, 156- 16 1.
105. Hernández y Alejandro, F.—Marcas de Impresores.—EM, 191 3,-
295. 5-13-
106. // terzo congreso nazionalc spagnuolo di mitsica sacra. (De la
Rasscgna Gregoriatta.) — Roma, Tip. del Senato, 191 3, 8.",
43 págs.
107. J.— Sobre H. Collet: Le mysticisme musical espagnol du XJV"siéclc. — L, 1913, XIII, 2, 197-199.
108. JusTi, C. — V. núm. 189.
109. Leguira y Vidal, E.— Xa espada española. Discursos leídos ante
la Real Academia de la Historia.—Madrid, B. Rodríguez, 191 4,
4°, 79 págs.
110. Macías Liáñez, M. — V. núm. 191.
111. Miguel y Planas, R. — Restaicración del arte hispano-árabe en
la decoración exterior de los libros. Comunicación leída ante
el II Congreso Nacional de las Artes del Libro, en Madrid, el
día 29 de mayo de 1913.—Villanueva y Geltrú. Oliva, impr.,.
1 91 3, 4.°, 23 págs. y 21 láms.
112. París, P.— L'Arche'ologie en Espagne et en Portugal.— BHi, 191 3,
XV, 1,117.
1 13. Pi Y jMargall, F. — Historia de la Pintura en España. — IMadrid.
Sucs. de Hernando, edits., 191 3, 8.°, 284 págs., 4 ptas.
114. PoLENTiNos, Conde de. -V. núm. 201.
115. R. M. J.— Sobre Dieulafoy : Histoire genérale de /',Í;V.— RABM,.
1913, XVII, 2, 291-296.
1x6. Romero de Terreros, M.— La casa coLmial [de México].
—
AMNAHE, 1 91 3, V, 161-81.
117. R. V.—Sobre H. Collet: Le mysticisme musical espagnol du XVPsiécie.— RL, 191 3, VI, 45-46.
1 18. ViLLALBA. L.
—
A propósito de dos obras españolas de música de cá-
mara del siglo XVIII. Conferencia. — CD, 1913, XCIII, 96-105.
1 19. ViLLALBA, L. ~-La música instrumental de salón o de cámara en el
siglo XVL—CD, 1913, XCIII, 365-375-
CEOGRAFIA I I5
Geografía.
120. Alsixa, J. A.— Es/>c7/}i7. — Buenos Aires. Alsina ecl \'itoria, 191.^,
I, 1.287 págs.
121. Baedeker, K.— Spain aml J^ortic^al-Handbook for Iravellers.—
4 th. edit.— Leipzig, K. Baedeker, 1913, XCVIII. — 595 págs.
¡Mapas y planos.
122. Beltrán y Rózpide,'R. — Sobre Carlos García y Ayala : Cuadro
geográfico y estadístico de España.— BAH, 191 3, LXII, 260-61.
123. BocK, H. — El Mediterráneo en la antigüedad. — Buenos Aires,
Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1913, 8.°,
37 págs.
124. Carreño, a. M. — La raza indígena (continuación). — BSMGEMéxico, 191 3, \'I, 396-406, 451-462, 512-516.
125. Censo de la población de España, segú/t el empadronamiento hecho
en la Península e islas adyacentes el31 de diciembre de igio. —Tomo I. Madrid, Dirección general del Instituto Geográfico
y Estadístico, 191 3, 4.°, 443 págs.
1 26. Colón, Y.—Descripción y cosmografía de España(^continuación).—
-
BRSG, 191 3, LV, I.", 101-128.
127. Costa Ferreira, A. A. da.—A Caliza e as provincias portuguesas
do Minho c Tras-os Mo/ttes, contribuigao para o estudo das rela-
foes antropológicas entre Portugal e Espauha. — RUC, 191 3, II,
86-90.
128. Dantín Cereceda,). — El hombrey el relieve terrestre de la Penín-
sula.—Estudio, 1913, I, 61-78.
1 29. Dantín Cereceda, J.— Tectónica y Orogenia de la península Ibe'-
rica.—Estudio, 1913, I, 229-244.
130. Eder, Ph. J.— Colombia.— London, Fischer Unwrin, Adelphi
Terrace, 19 13, XXIV, 812, 8.°
131. Fischer, Th. — Mittelmeerbilder. Gesammelle Abliandlungen zur
Kunde der Mittelmeerlander.— 2 Aufl. von A. Rühl, 191 3, 8.°,
vi-472 págs.
132. Frank, J.
—
Aviens «Ora marítima» und ihr Wert filr das entwie-
klungsgeschichtliche Studium der Aíittehnecrkiistcn Fraukreiclis
und Spaniens.—PiM, 1913, 59, 5-9.
133. Gómez Centurión,]. — Sobre Antonio Sánchez Cabaiías: His-
toria civitatcnse.—BAH, 191 3, LXII, 545-54.
134. Gutiérrez Cabezón.—Sobre Martín del Barco Centenera: Fuen-
tespara la Historia de la Argentina.— CD, 191 3, XCII, 152-4.
135. Hauser, Ph. — La Geografía médica de la Península Ibérica.
Tomo I: Climatología y evolución étnica.—Madrid, Imp. Eduar-
do Arias, 191 3, xx-633 págs., 16 mapas y 7 láms.
136. HuRET,J.— La Argentina. Del Plata a la cordillera de los .Andes,
ii6 bibliografía
con un mapa de la República Argentina. Traducción de
E. Gómez Carrillo. — París, Imp. Fierre Landais, 8.°, s. a.,
594 págs., 4 ptas.
137. Alanuscritos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
ínandados publica?- por acuerdo de ij dejuliodeigij. En publi-
cación por pliegos, agregados al Boletín de la Sociedad. —México, Imp. A. García Cubas, Sucs. Hers. 191 3, 4.°
138. Medina, J. T. — El descubrimiento del Océano Pacífico : Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Magallanes y sus compañeros.
Tomo II : Documentos relativos a Núñez de Balboa.— Santiago
de Chile, Imp. Univ., 1913, 607 págs.
139. Philipp, H.— Histor. geograph. Quellen in den etymologiae des Isi-
dorus V. Sevilla. II (Ouellen u. Forschungen XXVI). — Berlín,
Weidmann, 1913, 236 págs. Cfr. PM, 59. 1913, 168.
140. San Vicente, J. i\í. —Exacta\
descripcio'ti\
de la magnifica\Corte
\
Mexicana,j
cabeza del Nuevo\Americano Mundo, : significado
por sus essenciales\
partes, para el bastante conocimiento de
su Gra?ideza.\
Su autlior :\Don — Cádiz, Imp. F. Rioja y
Gamboa, s. a; cfr., AMNAHE, 191 3, 3-40.
141. Sauvaigo, E. — Les cultures sur le liitoral de la Aléditerranee. —París, Bailliére, 191 3, 456 págs.
142. SiRET, L. — Questions de Chronologie ct dEthnograpliie ibe'riques.
I, de la fin du, quaternaire a lafin du bronze.—París, Geuthner,
1913, 8.°, V, VIII, 504 págs. con 15 pl. y 170 figs.
143. SoRRE, M. — Les Pyrénées AIe'diterrane'e?i?tes; e'tude de Géographie
biologique. — París, A. Colin, 191 3, 8.°. Cfr. BPyr, 191 3, XVIII,
núm. 32 (A. de Ridder).
Historia local.
144. Aguilar y Cuadrado, R. — Guadalajara y Alcalá de llenares. —Barcelona, J. Thomas, 1913, 8.", 19 págs., 1,25 ptas.
145. Altadill, J.
—
V. núm. i.
146. Altube y Albiz, L. — Ensayo histórico y apuntes para la historia
de la villa de Guernica. — Guernica, Goitia y C.'"^, 191 3, 8.",
404 págs.
147. Arco, R. del. — Ordenanzas ittéditas dictadas por el Coticejo de
Huesca (1284 a 1456). — RABM, 1913, XVII, 2.°, 112-126.
148. Arco, R. del.—Una estación prehistórica cji Albero Alto (Huesca).
BAH, 191 3, LXIII, 150-54.
149. Arco, R. del. — Memorias de la Universidad de Huesca. —Tomo VIII de la Coleccióíi de docu?ne?ttos para el estudio de la
Historia de Aragón. — Zaragoza, P. Carra, 191 3, 4.°, 288 págs.,
10 ptas.
niSTOUIA LOCAL I l^
150. Arco, R. del, y Labastida, L — El A¡¿o Ara;:;dit inoiiuniental
y
pintoresco, con un prólogo de L. López Allué. Obra ilustra-
da con numerosos fotograbados.— Huesca, Tip. Justo Mar-
tínez, 1913, 4.°, 87 págs., 2 ptas.
151. Arigita y Lasa, M.— Cartulario de D. Felipe III, rey de Fran-
cia.—Madrid, Imp. de los Sucs. de Hernando, 191 3, 4.°, 159 pá-
ginas, 6 ptas.
1 52. Arigita y Lasa, M.— Documentos inéditos.— Archivo municipal de
Pamplona (conclusión).-— BCPNavarra, 1913, 4.°, 9-10.
153. Ballesteros, A.— Sevilla en el siglo XIII.— Madrid, Est. tip, de
Juan Pérez Torres, 19 13, 4.°, 255-cccxxxvm págs. y 12 lá-
minas.
154. Baquero Almansa, a.. — Los pro/esores de las Bellas Artes mur-
cianas, con una introducción histórica. — Murcia, Imp. Suce-
sores de Nogués, 191 3, 4.", 600 pígs.
155. Becker, J.
—
La vida local en España. Discursos leídos ante la'
Real Academia de la Historia el día 15 de junio de 191 3. —Madrid, Ratés, 191 3, 4.°, 81 págs.
1 56. B. ¥. A.— Documentos históricos. Conducta humanitaria de las-
Órdejtes religiosas. Priorato de Rocas. — BCPOrense, 191 3,
IV, 313-14-
157. Blázql'ez, a. — Sobre J. Moreno de Guerra: Alemoria y restañen
de algunas noticias antiguas relativas a la actual villa de la
Puebla de Cazalla (Sevilla). — BAH, 1913, LXII, 401-24.
158. Blázquez, a.—La vía romana de Cádiz a Sevilla.— BAH, 191 3,
425-29.
159. Blázquez, a.—Sabré A. Madrid Muñoz: Acinipo (Ronda la Vie-
ja).— ^AU, 191 3, LXIII, 67-85.
160. Blotti£re, Roussel de la. — Lc'gcnde de tous les cois, ports ef
passages qui vont de France en Espagne . — Annotée par
L. Gaurier. Béarn. BP\'r, 1913, VIII, 179-87. Cfr, BDR, 1913,
V, 45-47-
161. Bravo, ÍNI.— León: Guia del turista.— León, Lucra Pinto, 1913,
232 págs.. 3,50 ptas.
162. Cambronero, C. — Li illo tempore. Viejas oi"denanzas }• otras
cosas viejas de Madrid. — NT, 19 13, XIII, 4, 19-3S.
163. Campión, a. — Gacetilla de la Flistoria de Navarra (continua-
ción).—BCPNavarra, 191 3, 139-477 189-97.
164. Castaños y Montijano, M.—El castillo de San Servando. Reseña
histórica.— AEsp. 1913, II, 332-340.
165. Castillo, A. del. — Encomiasticum Cordubce. — RCEHGranada,1913,111,29-32.
i56. Cedillo, Conde pe. — Coca, patria de Teodosio el Magno. Sus
monumentos arqueológicos. — BAH, 1913, LXllI. 36466.
ii8 bibliografía
167. Do:iimcnios para la Historia del virrciiia/o del Rio de la Piala.—Buenos Aires, Imp. Compañía Sudamericana de Billetes de
Banco, 191 3, tomo III, 4.°, x-195 págs., 25 ptas.
168. Fernández del Castillo, F. — Apuntes para la Historia de San
Ángel (San Jacinto Tenanitla).— Tradiciones, historia, leyen-
das, etc., etc.— México, Imp. del Museo Nacional de Arqueolo-
gía, 1 91 3, 4-", 253 págs.
169. Fita, F.— Calabria v Ciudad Rodrigo. Datos inéditos comur.i-
cados en 1755 al P. Enrique Flórez por el obispo D. Pedro
Ciomez de la Torre.— BAH, 191 3, LXII, 264-70.
I 7u. Fita. F. — Sobre N. Albornoz y Portocarrero : Historia de la
ciudad de Cabra. — Madrid, 1909.— BAH, 191 3, LXIII, 421-22.
171. Fita, F.— Consagración de la Iglesia de Somballe en Il6j. Su lá-
pida conmemorativa inédita.—BAH, 1913, LXII, 456-60.
I 72. Fita, F. — Nuevas inscripciones ibéricas descubiertas en la provin-
cia de Ávila.—BAH, 1913, I-XIII, 350-63.
173. Fita, F. — El papa Alejandro Hly la diócesis de Ciudad Rodrigo
(años 1173-1175). — BAH, 191 3, LXII, 142-157.
174. Fita, F.— Los Premonstraienses en Ciudad Rodrigo. Datos inédi-
tos.—BAH, 191 3, LXII, 468-80.
175. Fita, F. — Los Cluniacenses en Ciudad Rodrigo (año 1169).
—
BAH, 1913, LXII, 353-66.
176. Fita, F. — Sobre Ángel San Román: Historia de la beneficencia
en Astorga, con un \'ocabulario castellano-asturicense saca-
do de los documentos. — BAH, 191 3, LXIII, 368 págs.
177. Foronda y Aguilera, M. — Honras por Enrique IVy proclama-
ción de Isabel la Católica en la ciudad de Ávila. — BAH, 191 3,
LXIII, 427-34.
178. Foronda y Aguilera, ]M. — Alosen Rubín, su capilla en Ávila y su
escritura de fundación. — BAH, 191 3, LXIII, 332-50.
1 79. Foronda y Aguilera, M.—Un códice titulado Crónica de Ávila.—BAH, 1913, LXII, 278-83.
180. Foronda y Aguilera, M. — Crónica inédita de Avila. — BAH,
1913, LXIII, 1 10-143.
181. Freeston, Ch. L.— Dic Hocl/strassen der Pyrenden. Ein Automo-
bilführer ztini Befaliren der Pyrcndenpasse an der franzósiscl/-
spanischen Grenze. — Cbers. v. St. Bloch. Mit farb. Titelbild,
71 111. 8 Karten und 30 Streckentafeln. Berlín, Schmidt, 191 3,
8.", xi-266 págs.
182. fiíL, I.— J\íemorias históricas de Burgos v su provincia, con noti-
cias de la antigua arquitectura militar de esta comarca y de
sus fortalezas, castillos y torres defensivas. Ilustraciones yplanos.—Burgos, Segundo Fournier, 1913, 4.°, 339 págs., 15 pe-
setas.
HISTORIA LOCAI, I I 9
183. (íiRAUD, A. — Sobre C. Espejo y Julián P;iz: Las atith^uas ferias
de jMcdina del Campo. — BHi, 191 3, XV, 105.
184. CioNzÁLEZ Pérez, R. — R¿copi¡acióii hislórica de la villa y corte
de Madridy su Alunicipio en el siglo de oro de la Literatura.~Madrid, Martínez de Velasco y Comp.'\ 191 3, 8.°, 40 págs.,
1,50 ptas.
1S5. Groizard, C.— Ensayo de investigación histórica. La Silla de Ca-
lahorra cu el siglo XV (conclusión). — NT, 191 3, XIII, i,
158-167.
1 86. Guardia Castellano, A.
—
Leyenda y notas para la Historia de Al-
calá la Real. — Madrid, 191 3.
187. Guia-directorio de Madrid y su provincia. (Baylly-Bailliére-Rie-
ra.) Comercio, industria, agricultura, ganadería, minería, pro-
piedad, profesiones y elemento oñcial. Reseña geográfica,
histórica y estadística de cada entidad de población —Barcelona, 191 3, 4.°, 944 págs., 8 ptas.
188. Cnía práctica de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y sus provin-
cias.— Madrid, Imp. Félix Moliner, s. a., 8.°, 576 págs.
189. JusTi, C.—El renacimiento en Granada,— EM, 1913, 297, 73-98.
190. LoNGÁs Y Bartig.ís, P. — Breves páginas de Historia de Aragón.
Ramiro H el Monje \ las supuestas Cortes de Borja v Monzón
en 1134.—Madrid, 191 3, 4.°, 38 págs., i pta.
191. Macías Li.\ñez, M.— A férula monumentaly artística. — Barcelona,
La Neotipia, 1913, 8.°, ¡88 págs., 3,50 ptas.
u)2. Madrid Muñoz, A.— Acinipo (Ronda la Vieja). Memoria escrita
para la Real Academia de Ja Historia. — B.\n, 1913, LXIIÍ,
85-101.
193. ^Iartín Mínguez, B.—Algunos doctimentos para la Historia de Na-varra.—BCPNavarra, 191 3, 4.°, 81-84.
194. MiNGUELLA Y Arnedo, Rdo. P. Fr. T. — Historia de la diócesis
de Sigüenza y de sus obispos. \'ol. III: Desde principios del
siglo xvm hasta fines del xix.—Madrid, Tip. Rev. Arch. Bibl.
Mus. 191 3, medio fol., 700 págs., 10 ptas.
195. OssuNA, j\I. — Primeros pobladores de Canarias. — Rev. Geogr.
Col. Mere, 191 3, X, núms. 2 y 3, 97-102.
196. Pérez de Guzmán, J.— Sobre Antonio Pareja Serrada : Glorias
de la Alcarria. La razón de un centenario.—Guadalajara, 1 9 1 1 .
—
BAH, LXII, 1913, 240-42.
197. Pérez Larrilucea, P. D. — Trabajos apostólicos de los primeros
misioneros Agustinos en Méjico.— CD, 191 3, XCII, 298, 420.
198. Pérez Larrilucea. P. I). - Los Agustinos en Méjico en el siglo XJVicontinuación).— CD, i9i3,XCIV, 335; XCV, 5, 24r,XCVI, 1 1 1.
199. Pérez Valíos, P. — Gu/a descriptiva de Zaragoza. — Zaragoza,
Tip. «La Académica», 1913.
120 bibliografía
200. Pizarroso y Belmonte, C. — Anales de Canarias en ¡a e'poca con-
temporánea. Primera parte, de 1813 a 1841.— Santa Cruz de
Tenerife, Libr. y Tip. Católica, 191 3, 8.°, 288 págs.
201
.
PoLENTiNos, Conde de.—La Plaza Mayor y la Real Casa Pana-
dería.— BSEEx, 191 3, XXI, 36-60.
202. Sánchez Cabanas, A. — El fuero antiguo de Ciudad Rodrigo. —BAH, LXII, 191 3, 389-93-
203. SiTGEs, J. B.— Documefttos inéditos. Protesta de la princesa doña
Blanca, hermana del Príncipe de Viana, co7itra el pacto acordado
por D. Juan IIy Luis XI de Francia sobre la sucesión al trono
de Navarra.— BCPNavarra, 1913, 4.°, 198-206.
—
V. núm. 362.
204. Sitges, J. B. — El Monasterio de Religiosas Benedictinas de San
Pelayo el Real de Oviedo. — 191 3, 4-°, 185 págs., 3 ptas.
205. Torre, J. íM. de la. — Lo que fuimos y lo que somos, o la Habana
atitigua y moderna, con un mapa de la ciudad, construido por
el autor. — RBC, 191 2, 1913, VII y VHI.
206. Torres y Orden, Fr. A. de.— Historia de Palma del Río.— Se-
villa, Tip. de Girones, 191 3, 4.", 93 págs.
207. T'Serclaes, El Duque de.— Sobre Lorenzo Cruz de Fuentes:
Documentos de las fundaciones religiosas y benéficas de la villa
de Almonte y apuntes para su historia.—BAH, 1913, LXIIl,
162-64.
208. Zorrilla y Echevarría, P. E.— índice cronológico de los documen-
tosy papeles ajitigtios existentes en el Archivo Municipal de la ciu-
dad de Estella, pertenecientes a los siglos XII a X VIH, ánibos^
inclusive, formado por en el año de 191 1.— BCPNavarra,
1913, 11-17.
209. Zorrilla y Echevarría, P. E.— Apéndice al índice de documentos
antiguos del Archivo Alunicipal de Estella, comprendiendo el
índice cronológico de los documentos contenidos en el Libro
de privilegios de dicha ciudad. — BCPNavarra, 191 3, S5-92,
207-14.
Viajes.
210. García Guijarro, L. — Notas americanas. Apuntes de viaje.
—
Madrid, Fortanet, 191 3, 8.°, 194 págs., 3 ptas.
211. Gestoso Y Pérez, J.— De Sevilla a Guadalupe. Breves apuntes
tomados a vuela pluma. —Sevilla, 191 3, 8.°, 78 págs.
212. L. R. — Sobre L. Sorrento: Li Ispagna. Imprcssioni e Studi. —StFM, 191 3, VI, 278 págs.
213. Le Gentil, L. —Sobre E. Bobadilla: Viajandopor España.— ^\l\,
191 3, XV, 491 págs.
214. PAquerie, Ch. de la. — Excursions dans les Pyrenées frangaises
et espagtioles.— 191 3, 8.", 2,75 fr.
LINGLISTICA 121
215. Salazar, J. M.— Obras inéditas: Excursión de Bogotá a la isla
de Trinidad por territorio de Venezuela en el arlo de iSló.—BANHCaracas, 1913, II, junio-septiembre.
216. SoRRENTO, L.— Iii Ispagna. Impressioni e Studi. - Catania, Libr.
edit. Minerva, 1913, i6.°, 143 págs.
217. TicKNOR, G.— Travels in Spain. -Editad by G. T. Northup.
Universit)^ of Toronto, 1913, 8.°, 52 págs.
218. X. — Sobre L. Sorrento: In Ispagna. — GsLit, 191 3, XXXI,
459 págs.
LENGUA
Lingüistica.
219. Baumann, G.— Urspntg iind Waclistiim der Sprache.— Münclien-
Berlin, Druck u. Verlag R. Oldenbourg, 191 3, 8.°, vi- 153 págs.
4,50 marcos.
220. Bally, Ch. — Le langage et la vie. - Genf, Ed. Atar, 191 3, 8.°,
1 1 1 págs.
221. BoscH GiMPERA, P. — V. núm. 263.
222. Brugmann, K. — .4W«/-;r«;/_g- im spracitlichen Ausdruck, ilire An-
Idssc iind ihre Grcnze. — IF, 1913, XXXII, 368-72.
221. Cejador V Frauca, J.— Tesoro de la letigiia castellana. Origen yvida del lenguaje. Lo que dicen las palabras silbantes (cuarta
parte).— Madrid, Perlado, Páez y C.*, 1913, 4-°, 505 págs.,
12 ptas.
224. CosMo, U. — Sobre Vossler, Vidossich, Trabalza , M. Rossi,
Gentile: Sul concetto della Grainmatica. — GsLit, 191 3, XXXI,
389-394-
225. CouTURAT, L.; Jespersen, o.; Lorenz. R.; Ostvvald. W.; v. Pfaun-
DLER, L. — Wcltspraclie und Wissenschaft. Gedanken über die
Einführung der internationalen Hilfsprache in die Wissenschaft
2 Aufl.—Jena, G. Fischer, 1913, 8.0, v-153 págs.
226. DiTTRicH, O.
—
Die Probleme der Sprachpsycltologie und ihre ge-
genwartigen Ldsimgsinoglichkeiten.— Leipzig, Ouelle & ]\Iej'er»
191 3, 8.°, 148 págs.
227. Jespersen, O.
—
Sprogets Z-í?,;?'//?'. — Kobenhavn og Kristiania. Gyl-
dendalske Boghandel. Nordisk Forlag, 191 3, 95 págs.
228. Jiménez Soler, h. — La España primitiva según la Filología.—Za-
ragoza, Tip. G. Casañal, 191 3, 8.°, 180 págs.
229. JuD,J. — Sobre H. Schucliardt: Xubisch und Baskisch. (E.xtrait
de la Revue International des Eludes Basques, \'I, 268 sigs.).
—
Ro, XLII, 602-603.
122 BIBLIOGRAFÍA
230. Leieune, P. —La langiie, scs c'caris, scs peches. — París, Lecoffre,
1913, iS.", 1,75 fr.
231. Lliga del Bon Mot. — Apuntes para ¡a Historia de Ja cultura del
Lenguaje. — Barcelona, Tip. P. Sanmartí, 191 3.
232. Mauthner, y. — LHe Sprache. Die Gesellschaft. Sammlung sozial-
ps3^cholog. Monographien ed. M. Buber XI.— Frankfurt a. M.
Literarische Anstalt, Rütten & Loening [1913], 8.°, 120 págs.
233. MoRGENROTH, K.—Sobrc Erdmann: Die Bedenfung des Wortes. 2.
Aufl.— BDR, 1913, 21-22.
234. iMoRGENROTir, K.—Sobrc Borinski: Der Ursprnng der Sprad/e.—BDR, 1913, 20-21.
235. Navili.e, E. — La méihode scolastique dans la scicnce du langage.
Extr. de Scieníia, rivista di scienza, VIP année, vol. XIII,
229-38. Bologna. Zanichelli, 191 3, cfr. ASNSL, N.S, XXXI,
1913, 233 págs.
236. Prokosch, E.— Sprachii'issenschaftliche Ausblicke..— M2\\\\, 1913,
XI, 71-84.
237. Robles Dégano, F. — Sobre A. Dauzat: La Pliilosopliie du Lan-
gage. — París, 1912.— Leng., II, 1913, 2z..
238. Sánchez Mazas, R.— Las palabras.— NEt, 1913, 38-41-
239. Schuchardt, YÍ. ^ BaskiscJi-liamitisch Wortvergleichungcii
.
—RIEV, 1913, VII, 289-340.
240. Trombetti, a.—Saggi di gloitologia comparata, vol. II.— Bologna,
Cappeki, 191 3, 8.°, 480 págs., 25 liras.
Estudios gramaticales.
241. Bello, A. — Gramática de la Lengua castellana, destinada al uso
de los americanos. — Decimoquinta edición, hecha sobre la
última del autor, con extensas notas y copiosos índices alfa-
béticos de D. R. J.Cuervo.—París, R. Roger y F. Chernoviz,
1 91 3, 8.°, IX- 1 60 págs.
242. Hanssen, F.—Gramática histórica de la Lengua castellana.—Y{3.\\e..
Niemeyer, 191 3, xiv-367 págs.
243. Hernández, E. — Notas gramaticales.— ED, 1913, IX, 310-316,
363-369-
244. INIei.e, E. — Ancora di alcuni spagnolismi e dello spagníiolo nei
Promessi Sposi.— GsLit., 1 9 1 3, XXXI, 113-122.
245. Morel-Fatio, a. — L'cspagnol languc ¡iniverselle. — BHi, 1913,
XV, 207.
Fonética general.
246. Barnii s, P.
—
La fonitica.^Y^\.w<ííW. 1913. F 373-82.
247. Barnh s. I'.
—
La fonética experimental.—Y^áX.w^xo, 1913, III, 85-100.
lONETlCA ESPAÑOLA. I 23
248. Bei.austec.uigoitia, B.— Reeducación aiidifivafisiológica. - RELOR,191 3, IV. I. 1
13- 1 17.
249. Carrasco Alakcún, A. — De la respiración como función nutriti-
va. — REM, 1913, 409-55. Cfr. Chavanne: La ginuiastique res-
piratoire en rliino-laryngologie. L'o'.o-rliino larxng. Int. 1913.
453-456.
250. Hernández, S.— Sobre el estridor laríngeo conge'nito. — RELOR.1913, núm. 7, 1-7.
251. Ocharan.— Inspección otológica en las escuelas. — RELOR, 1913,
IV, I, 24- 25.
252. Panconcelli-Calzia, G. — Bibliographia phonetica. — Vox, 191 3.
Tomo II. Copiosa información sobre fonética experimental yestudios afines. Gran parte de lo concerniente a 191 3 véase
en Vox, 1 914, enero-febrero.
253. Passy, P.—PcHtephonétique comparée desprincipales langnes euro-
pe'ennes.—
'Leipzig, Teubner, 1913, iv-i4spágs.
254. Simón, P. - Sobre R. Robles: Nuei'a teoría de las letras vocales.—RyF, 191 3, XXXV, 261 págs.
255. Simón, P.— Fonética experimentaly sus aplicaciones. — RyF, 191 2,
XXXIV, 475; 191 3. XXXVII, 222.
256. Tapia, A. G. — Un caso de extirpación total de la laringe. —RELOR. 1913, núm. 7, 122-128.
Fonética española.
257. Bi.iss LuQuiENs, F. — Soln-e Collón: La Phonétique espagnole.—RRO, II, 466.
258. Rambeau, a. — Sobre F. Araujo: Estudios de fouetika kasteXana,
1894; F. M. Jossel3'n: Eludes de Pho7iétique espagnole, 1907;
^I. A. Colton: La Phonétique castillane, traite de Phonétique
descriptive et comparative, 1909; P, Passy: Pctite Phonétique
comparée des principales Ialigues européennes, 1906. — N.Spr.,
1 91 3, XXI, 397-408.
259. Robles, R. — Sobre F. Robles Dégano : Ortolojla kldsika de la
lengua kasteyana. — Leng., II, 191 3, 55-62.
260. Robles Dégano. F., y Robles, R. — Los diptongos castellanos.
Artículos de controversia gramatical.— Leng., febrero 191 3.
261. R. M. — Sobre Colton: La Phonétique espagnole. — Ro. 191 3,
XLIL 154.
262. Zauner, a. — Sobre Colton : La Phonétique castillane. — L< iRPh,
19 ¡3, 236-39.
124 BIBLIOGRAFÍA
Ortografía.
263. BoscH GiMPERA, P.— El problema de la propagación de la escri-
tura en Europa v los signos alfabéticos de los dólmenes dcAlvao. —RABM, 1913, I, 311-322.
264. Camilli, a. — // sistema ascoliano di grafía fonética. Núm. 2 de
J\íanualetti elementari di filología romafiza.— Cittk di Castello,
S. Lapi, 1 91 3. 8.°, 25 págs., 50 cents.
265. González de la Calle, P. U.—De las transcripciones fonéticas.—AEPCMadrid, 191 3, VII, 5 46.
266. JoHNSTON, Yí.—Plioneiíc Spelling.—Cambridge, University Press,
1913, 92 págs.
267. Karph, F.— Zu Viétors Tliesen über Lauischríft.— NSpr., 1913,
XXI, 351-2.
2 58. Karpf, F.— Zur Verwendung dcr Lautschrift im modernsprach-
lichcn Unterrichte.— NSpr., 191 3, XXI, 448-455.
269. Lozano Ribas, M.— Nociones de Gratndtica y en especial de Orto-
grafía castellana.—Barcelona, «Escuela Artes del Libro», 1913^
8.°, 210 págs, I hoja.
270. Passy, Y.—Représentation des affriquées. — MPhon, 1913, 129-31-
271. Salas Lavaquí, M.— Ortografía y Neografia. Observaciones sobre
la Ortografía castellana.— Santiago de Chile, Imp. Barcelona,
1913, 4-°, 75 págs.
272. ViÉTOR, W.— Über Lautschrift. Bcr. über díe Verhdlg. d. IS- Ta-
gung des Allg. Deiitsc/i. Nenplrilologen-Verba!ules.—l{c\áe.\hei'g,
Winter, 1913.
273. ViÉTOR, W.— Einheitliclte Lautschrift. — GRlsl, Y, 1913, 489-90-
274. ViÉroRjW. Einheitliche Lautschr/ft.—l<iSpi\XX, lofebr. 1913.
Morfología.
275. Ernout, a.—Historische Formenlehre des Lateinischen. Deutsche
Übersetzung von H. Meltzer. Sprachwissensch. Gymnasialbi-
bliothek. ed. N. Niedermann Bd. V.— Heidelberg. C. Winter,
1 91 3, 8.", 204 págs.
276. MiLLARDET, G. — Sobre R. Gauthiot: La fin de mol en ifido-euro-
péen. — Ro, 1913, XLII, 627-628.
277. Settegast, F.— Über einiguc Falle von Wortverschmelzung (Kreu-
ziing)im Romanischen (sp. varón barón).—ZRPh, 191 3, XXXVII,
186-199
278. Stengel, E.— Sobre L. H. Alexander: Participal substantives of
the -ata type ín the Ro?nance La7iguages witli special referencc io
French. — BDR, 1913, 30-32.
LEXICOGRAFÍA Y SEMÁNTICA 125
Sintaxis.
279. Araujo, F. — Galicismo de sobre por de.— E.M, 1913, 291, 204-5.
280. Gamillscheg, E. — Sludien zur Vorgcschic/ife ciiicr romanisclicn
7í.w///.r/í-/'/-6'.—Wien. A.Hülder, 1913,305 págs.SBAKWienphli
Kl 172 Bd. 6 Abh.
281. Kalepky, Th.—Prüpositionale Passivobjkte im Spanisc/ien, Portu-
gicsischcn imd Rumanisc/ieti. — ZRPh, 19 13, XXXVII, 358-364.
282. Kalepky, Tu. — Ziim ''stv/c indirect libre,, (verschleieric Rede). —GRM, 191 3, V, 608-19.
2'í>i. Lerch, E.— Satzglieder oline den Ausdruck irgendeincr logischen
Beziehiíng. — GRM, 191 3, V. 353-67.
284. Selva, J. B. — Lasfiguras de diccioJi.— Leng., 191 3, 67-74.
285. Spitzer, L. — Span: Como que. — ZRPh, 1913, XXX\TI, 730-735.
Lexicografía y semántica.
286. Araujo, F.— Pueblerina.— Leng., íl, 1913, 76-77.
287. Barbier fils, P. — Chronique étymologique des langues romanes.
(Suiie.) — RDR, 1913, V, 232-260.
288. Barbier fils, P.—Etymologie et derives romans du lat. ''Acernia"
''Acerna". — :MLR, 1913, VIII, 185-188.
289. Bohác, a.—Studie k. romaneskemu slovniku (Studien zum roma-
nischen Worterbuch).— Vulg. lat. communicare, vulg. \tA..jove-
nis; span.jabón, vulg. lat. timo. — CF^M, II, 4.
290. Bruckner, W.— Rom. guidare, got. ividan (ahd wetan).— ZRPh,
1 91 3, XXXVI, 205-210.
291. Carruegos, R. C. — Aposiillas lexicográficas. — Leng., II, 191 3,
18-20.
292. Charencey, H. de.— Quclques e'tymologics basques (entre otras:
gar, ra "tallo", garapiña "hielo", garbi "garbo", gardox "car-
do"). — RIEV, 1913, VII, 13S-142.
293. Espinosa, A. M.
—
Oíd Spanish fueras.—RRQ, 1913, IV, 191-206.
294. Espinosa, A. M. — Nombres de bautismo nuevo mejicanos.— RDR,V, 356-373-
295. García, A. J. R. V.—Dictionary of railway terms: SpanisJi-English
and English-Spanish. — New York, Van Nostraud, 191 3, 8.°,
356 págs., $ 4,50.
296. Garzón, T. — V. núm. 335.
297. Gauchat, L. —Sobre Fryklund: Les changements de signification
des expressions de droite et de gauche dans les langices romanes
et spccialcmcni e7i fra7tgais.— DLZ, 191 3, núm. 2.
298. Heltex, W. von. — Zur Scmasiologic. — ZDW, 191 3, Xl\', 3.
126 bibliografía
299. M. DE G., J.— Sobre E. de Leguina: G/osar/o de voces de Armc-
r/íz. — RABM, 1913,1, 328-9.
300. jNIazzini, U.—Per rajiticliita del/' uso della voce "tabacco".—ASI,
1913, LXXI, vol. II, 371-373-
301. M1KK0LA, J. J.
—
Ein unbeachíet gebliebenes v¡ilgci¡-late¡nisclies Wort
:
* sculca.— NM, 191 3, 4.
302. Molina Nadal, E. — V. núm. 336.
303. MoNNER Sans, 'R.—Etimologías. Perro.— l.eng.,\l, 1913, 50-52.
304. MoNNER Sans, R.— De Lexicología: Esplíji, matiicuro, taleniudo.
Extracto de la Reinsia de Derecho, Historia y Letras.— TomoXLVI, nov. 19 1
3.— Buenos Aires, 4.°, 6 págs.
305. ]\IÚGiCA, P DE. — V. núm. 337.
306. Ovidio, F. — Bevanda c vianda e lor co/nitive. — SR, 191 3, X,
123-154-
307. Pérez de Guzmán, ]. — Sobre E. de Leguina: Glosario de voces
de Armería.—BAH, 191 3, LXII, 242-49.
308. Picón-Febres, G. — V. núm. 338.
309. Renier, R. — V. núm. 331.
310. Román, M. A. — V. núm. 340.
311. Rovira i Virgili, a. — Diccionari catalá-castellá y castelld-cata-
Id. — Barcelona, Imp. Antoni López, 191 3, S.*^, xiv-840 pá-
ginas.
312. San Román, A. — V. núm. 342.
313. ScHiRMER, A. — Die Wdrterbücher der Kiil/iír/iatioj/cn. — AkR,
1913, I, 688-720.
314. Scholl, F.— Zicr lateinischen IVort/orsc/zung. /, Senecta-iiiventa.
II, Zwei angeblich spanisch-lateinische Wdrter gurdus, cantus.
—
IF, 191 2-13, XXXI, 309-20.
315. ScHucHARDT, H.
—
Altroin. bessu Gen'onheit; der Grammatiker
Virgilius J\Iaro. — ZR^h, 191 3, XXXVI, 177-185.
316. Segl.— Sj>anisc/¿e Etymologieti [gabardina, tambalear, talanquera,
atiborrar, pantalla, marsop(l)a, alpar'^ai'^, mejana]. — ZRPh,
1 91 3, XXXVII, 217-221.
317. Seybold, C. F.— Hispano-Arábica. II: Tembleque, Yecla, Riela,
Montesa, Culla y Chiprana. — RCEHGranada, 1913, III.
202-205.
318. Taltavull, a.— Sobre Velázquez: Diccionario español-inglés. —RMen, 191 3, VIII, 238-40.
319. TuTTLE, E. H. — Notes on romanic speechhistory (cinctulu, laicu,
lignu, * oclu, octo.)— MLR, 1913, VIII, 484-495.
320. TuTTLE, E. H. -///í/awüV tomar. — MLR, 1913, VIII, 97-98.
321. TuTTLE, E. W.—Romanic ?íá\\o\^x(t.—RRQ, 1913, IV, 241-242.
322. TuTTLE, E. H. — Cogitare in Gallo Román; Romanic cinctu and
puncta.—RRQ, 1913, IV, 381-382.
DIALECTOLOGÍA 1 27
323. Urtel, H.— Aiííour du rlnimc. - Extr. du BGIPSR, XIl*" année,
1913, S."', 32 págs.
3J4. Urtel, II. — Prokgomena zti ci/ter Studie über dic romaiiisclicn
Krank/icitsiianien.—k'^^Sh, 1913, XXX, 81-116.
325. Urtel, H. — Zuní Xaii¡:n des ¡rieseis (coiiiMircJa). — ZRPlí, 191 3,
XXX\', 210-212.
326. VoLPí, G. — D'iin uso autico deila parola "tabacco". — ASI, 1913,
LXXI. vol. II, 142-148.
327. Wiener, \^.—Byzanli>iisclies.—\\. Noch einmal '^andaré». ZRPlí,
191 3, XXXVII, 569-95.
32S. Zauner, a. — Reseña de W. von Wartburg: Die Ausdriicke fiir
die Fcliier des Gcsicldsorgaiis in den romatiischen Sprachen iind
/Va/íX-Av/.— ZRPh, 1913, XXXVII, 248-252.
Métrica.
329. Hanssen, F.— Los endecasílabos de Aifonso X.— BH¡, 191 3, XV,
284.
330. Jaimes Freyre, R.— Leyes de ia versificación castellana.— Buenos
Aires, 191 3; cfr. RL, 19 14, II, núm. 7, pág. 83.
331. Renier, R.— Sobre H. R. Lang: The original meaning of the iiie-
trical terms estrabot, strambotto, estribóte, estrambote. En
«Scritti varii in onorc di R. Renier». —-GsLit, 1913, XXXI,198.
112. Sheldon, E. St. — Soinc reniarks on the origin of Romanic ver-
sification. Reprinted from Anniversary Papers by Colleagues
and Pu[)ils of George Lyman Kittredge.— Boston, Giun & C°,
1913-
Dialectología.
m. Espinosa, A. M. — Stiidies in New JSlexican Spanisli. Part. II.
^lorphology, continualion. — RDR, 1913, V, 142-72.
334. Galante, A. — La lengua espartóla en Oriente, y sus deformacio-
nes. — Rev. Geogr. Col. Mere, 1913, X, núms. 5 y 6, 192-202.
335. Garzón, T. — Diccionario argentino. — Ilustrado con numerosos
textos.— Barcelona, Imp. Elzeviriana, 1913, 4.°, xv-519 págs.,
35 Pts.
336. Molina Nadal, E. — Vocabulai io argentino-español y espahol-
argenti/io {contiene 2.412 palabras). — Madrid, Fernando Fe,
1913, 8.°, 62 págs., I pta.
337. Múgica, P. de.—Americanismos.—Leng., II, 191 3, 46-49.
338. Picón-Febres, G.— Libro raro. Voces, locuciones y otras cosas
de uso frecuente en Venezuela, algunas de las cuales se en-
cuentran en Fidclia y en las demás novelas del autor. Segunda
12S BIBLIOGRAFÍA
edición, considerablemente aumentada.— Curasao. A. Béthen-
court e Hijos, 404 págs., 4.°, 10 ptas.
339. Rodríguez Villa, A.— U71 códice de la Real Biblioteca del Esco-
rial 01 dialecto a7-ago7iés. En «Artículos históricos^.— Madrid,
Tip. J. Ratés, 1913, 4.°, 227 págs.
340. Román, M. A.
—
Diccionario de chilenistnos y de otras voces y loca-
ciones viciosas. Tomo III, G-M.— Santiago de Chile, Imp. San
José. 1913, 4.°, VI-52I págs.
341. San Carlos de Pedroso, M.— La langiie espagnole chez les j'uifs
dti Levafit.—Le Correspojidaiit, 191 3, 10 aoút.
342. San Román, A. — Historia de la Beneficencia en Astorga, con un
vocabulario castellano-asturicense, sacado de los documen-
tos. -Astorga, 191 3, 4.°, VI, 416.
343. Saroíhaxdy, J.— Vestiges de Phonétique ibérienne en territoirc
román (las consonantes sordas intervocálicas del aragonés». —RIEV, 1 91 3, VII, 475-497.
Geografía lingüistica.
344. LoRix, H.— Sobre P. Fabo : Idiomas y etnografía de la región
oriental de Colombia. ^BHi, 191 3, XV, 489.
345. INIoNTOLiu, M. DE. — La Geogra/ta lingüistica.— Estudio, 191 3, I,
24-34; II, 76-98-
346. Tallgren, o. J.— Í7/ desiderátum: L'Atlas Historique román.—
•
BDR, 1913, 1-20.
Textos no literarios.
347. A. G. P. — Sobre Ibarra Rodríguez: Documentos correspondien-
tes al reinado de Sancho Ramírez.—RABM, 191 3, X\TI, 2, 300.
348. Arco, R. del. — V. núms. 147 } 149.
349. Arigita y Lasa, M. — V. núms. 151 y 152.
350. B. F. A. — V. núm. 156.
351. B0FAROLL, F.— Los dos textos catalán y aragonés de las Ordefia-
ciones de 1333para losJudíos de la Corona de Aragón.—BABLB,
1913, XIII, 153-162.
352. Cedulario de las provincias de Santa Marta y Cartagena de In-
dias {si^o jívi).— Tomo I: años 1529 a 1535. Publicado por
M. Serrano y Sanz. Madrid, Imp. Fortanet, 191 3, 8.°, viii-446
páginas. Tomo XI^" de la Colección de libros y documentos refe-
rentes a la Historia de América.
353. Cuevas, S. J. M.— Algunos documentos de la Coleccióti Cuevas.—AMXAHE, 1913, V, 125-52.
354. Documeíitos históricos de la Florida y la Lnisiana (siglos xvi
ENSEÑANZA DEI. IDIOMA 129
al xvm). — Biblioteca de los americanistas.—Madrid, \'. Suá-
rez, 1913, 4.°, vii-466 págs., 5 ptas.
1155. González Magro, P.—Sobre M. Serrano y Sanz: Cedulan'o de las
provincias de Sania Mar/a y Cartilgena de Indias {<\^o xvi).
—
RL, 1913, II, 17-19.
J56. Ibarra Rodkíguez, E. — Docnmenlos corresponiienlcs al reinado
de Sancho Ramírez (vol. II, 1063-1094).—Tomo IX de la Colec-
ción de documentos para el estudio de la Historia de Arago'n. —Zaragoza, P. Carra, 191 3, 4.°, xiv-284 págs., 10 ptas.
357. .Marichalar, C. nE.
—
Documentos inéditos. — lUTXavarra, 1913,
4.^133.
358. Martín Mingüez, B. — \'. núm. 193.
,^59. Miguélez, P.—Famoso discurso en castellano de Carlos V.— CD,
1913, XCIV, 173.
,K>o. MoNACí, E. — Facsimili ai documenti per la storia delle tingue e
delle letterature Tomanze.— Roma, D. Anderson [1913!, fase. II,
6 págs. y láminas, 66-115.
361. Serrano y Sanz, M.—V. núm. 352.
362. SiTGEs, J. B. — Documentos itie'ditos. — BCPNavarra, 191 3, 4.",
127-32. — V. núm. 203.
Enseñanza del idioma.
363. Academia Española.— Gramática de la Lengua castellana. Nuevaedición.— Imp. de los Sucs. de Hernando, 191 3, 4.", 420 págs.
364. Brackenbury, L.—La enseñanza de la Gramática. Traducción del
inglés porA. Pestaña.—Madrid, Ediciones de La Lectitra, 1913,
8.°, 117 págs., 1,50 ptas.
365. Cadena, L.— Proyecto de Programa para la enseñanza de la len-
gua nacional.—EscPrep, México, 19 13, IV, 140-168.
366. Dernehl, C.— El comerciante. Spanisches Lehrbuch für Kauf-
leute. — Leipzig, Teubner, 191 3, vi-276 págs., 3,60 marcos.
367
.
DÍAZ Y Utiel, S.—Alanual de Gramática de la Lengua castellana.—Madrid, L. Guillen, 1913, i6.°
368. DowLiNG, M. C. — Readi7ig, IVriting and Speaking Spanish for
Beginners. — New York, American Boock C°, 191 3, 12.°, 256
págs., 75 c.
369. E. V.— Sobre P. Lasalde: Desarrollo del idioma castellatto desde
el siglo XV' hasta nuestros días. Friburgo, 191 2. — Leng., II,
1913, 25-26.
370. Ferrant Roig, M.— Gramática pedagógica de la Lengua castellana.
Segundo grado. — Madrid, Imp. Ibérica, 1913, 16.'', 140 págs.
371. García Bellido E. — Sobre la enseñanza de las lenguas vivas. —Leng., 19 i 3, 11, 5-12.
Tomo T. o
130 BIRLIOGR.VFIA
372. Gaya y Bu^quels. — Lengua española. — St. Gallen, Fehrsche
Buchhandlung, 191 3, 264 págs., 2,80 marcos.
^73. Gómez Marín, F. — Gramática razonada del idioma castellano.
Segunda edición.—Montevideo, A. ^lonteverde y C.*, s. a, 4.°,
382 págs.
374. Ingraiiam, E. S. — A Brief Spanisit Grammar, Ijased on .1 Brief
Spanisli Grammar, by A. H. Edgren.— Boston, Heath and C,
1913, 12.°, IV-194 págs., $ i,to.
375. La escuela española de Alcazarquivir. — BOZM, 1913, núm. 2,
abril, 155.
376. Las escuelas árabes de Alcazarquivir. — BOZM, 19 13, núm. 2,
abril, 151.
377. ^ÍARCiiAND, L. — Eifie wisscnschaftlic/ie Methode zur Erlernnn^
fremder Spracken durch das direkte Lesen un die Sprechma-
sclíine.—NSpr, 1913, XXI, 171-180.
378. MoNTEVEKDE, R. D. — T/ic Spauisk Language as now spokcn and
wrilten.—London, Blackie and Sons, 1913, 4 sh.
379. MoNTEVERDE, R. D.
—
A Ncio Spanisli Reader on modera Lines.—
London, Blackie and Sons, 191 3.
380. Notas para el cstud'o de la instrucción pública en Marruecos, yespecialmente en Tctuán.—BOZM, 1913, núm. 2, abril, 122.
381. Oliver, G. a. S. und Hartmann, A. — Spanische Grammatik. —Leipzig, G.A. Glückner, 1913, 8.", vii-264 págs.
382. PoGONObKi, A. — Compendio de Gramática castellana. — INÍadrid,
Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Interven-
ción militares, 191 3, 4-°, 94 P^gs., 2 ptas.
38 V PoGONOSKT, A.— Gramática castellana. — ]\Iadrid, Imp. del Patro-
nato de Huérfanos de Intendencia e Intervención militares,
1913, 4.°, 194 págs., 4,50 ptas.
384. Ramheal', a. — Sobre Sauer und Kordgien : Rektionsliste der
gebrailclilichsten spanisclien Zciticórter, Bei-undHaupticorter. —
NSpr, 1913, XXI, 128.
385. Rambeau, a.—Sobre C. M. Sauer: Kleinc spanische Sprachlchre. —
NSpr, 191 3, XXI, 126.
3S6. Real decreto de 3 de abril de 191 3, constituyendo la Junta de
enseñanza en Marruecos.—BOZM, 191 3, núm. i, abril, 77. Mo-
dificación de su art. 4.° — Ibíd. núm. 2, 109.
387. Real orden disponiendo que se publiquen en este Boletín Oficial
determinados informes, memorias, notas y datos sobre orga-
nización y ejercicio de la enseñanza en Marruecos.—BOZM,1913, núm. 2, abril, 121.
388. Revilla, M. G. — La Gramática y la Alquimia. Discurso en pro^
de la enseñanza directa del castellano. — ISIéxico, Tip. Gue-
rrero Herm;inos, 191 3, 8.", 51 págs.
LITERATURA COMPARADA 131
389. Rubio, J.—Sobre G. Frisoni: Grammalica, esercizipratici e diziona-
rio della lingita catalana, con una Introduzione siigli Idiomipar-
lati nellapenisola Ibérica, una Raccolta di3^0 Provcrbi e la chia-
ve dei temipcrrapprcndimento autodidáctico. -BDR, i9i3,V, 47.
390. Sánchez, P. F.— Sobre C. Lasalde: Desarrollo del idioma caste-
llano, etc. — CD, 191 3, XCII, 147.
391. Selva, L. de.— Dificultades gramaticales. Su explicación y correc-
ción al alcance de todos. — Madrid, González y González, 1913,
8.°, 0,50 ptas.
392. Selva y Alvarez Ordoño, L. de. — Noinsima Gramática de la
Lengua española Primer curso: Elementos de Gramática para
laprimera enseñanza.—Madrid, González y Jiménez, 1913, i6.",
59 págs. — Segundo curso : Compendio de Gramática para la
enseñanza. — Madrid, 1913, 207 págs.
393. Trabajos de la Junta para ampliación de estudios e investigacio-
nes científicas en relación con la influencia española en Ma-
rruecos. — BOZM, 1913, núm. 2, abi-il, 167.
394. WiLCOx, C. D.— .-1 reader of Scientifi: and Tecl/nical Spanish, icitlt
a vocabulary and notes.—New-York, Sturgis and Walton, 191 3,
12.°, illustrated, $ 1,75.
LITERATURA
Literatura comparada.
395. Allard, Emmy.— Friedrich der Grosse in der Literatur Franl--
rcich mit einem Ausblick auf Italien und Spanien. — Halle a/S,
Max Niemeyer, xv-144.
396. Alonso, J.— Influencia dantesca en España. — NEt, 191 3, XVII,
58-62.
397. Beccari, G. — Impression! italiane di scrittori spagniioli (1860-
1910^ — Lanciano, R. Carabba, 1913, i6.°, 124 págs., i lira.
398. Bonilla y San Martín, A.
—
Las levendas de Wagner en la Litera-
tura española. — Madrid, Imp. Clásica, 1913, 8.", 103 págs.,
2 ptas.
399. Faguet, E.— Moliere et l'Espagne Le Temps Présent, 2 aoút,
'913-
400. Hamilton, G. L. — The Sources of tl/e Symbolical Lay Commti-
nion.—RRQ, 191 3, IV, 221-240.
401. Hanford, J. H.— The medieval Debate betK'een Jl'ine and IVater.—MLA, 1913, XXVIII, 31S-367.
402. K., M. — Sobre Schróder : Die dramatisclicn Bearheitungen def
Don Juan Sage in Spanien, Italien und Frankreich bis auf Mo-liere einschliesslich.— LZ. 1Q13, I.XIV, 16.
132 BIBLIOGRAFIA
403. NoRTHUP, G. T. — \'. núm. 530.
404. Pfandl, L. — Robert Southey wid Spanien. Leben imd Dichttmg
eities englischen Romatitikers linter dem Einjiusse seiner Bezie-
hungen znr Pyrendisclíen HaIbi7isel.—'R.Wi, 191 3, XXVIII, 1-3 16.
405. Pfandl, L.— Carlos García und sein Anteil an der Gescliichte der
kultiirellen und ¡iterarischen Bczichiingen Frankreic/is zii »S)>a-
;;/>;/. — MMus, 1913,11, i.
406. PiETscH, K. — \. núm. 532.
407. Renier, R.— Sobre G. Rossi : Alcune poesic ¡nedievali laiine sulla
guerra di Troia. En «Scritti varii di erudizione e di critica in
onore di R. Renier». — GsLit, 1913, XXXI, 186.
408. ScHEViLL, R. — Ovide and the Renaissance in Spain. Publica
-
tions in Modern Philologx". — University of California Press.
Berkeley, 191 3, 4.", 268 págs.
409. WicKERSHAM Crawford, J. P.—Siuircz de Figueroa's España De-
fendida and Tasso's Gerusalemme Liberata.— RRQ, 191 3, I^'
207-220.
410. WuRZBACH, \V. YON. — ^^ núm. 540.
411. X.— Sobre U. Buchioni : Torquato Tasso e Lope Félix de Veg.i
Carpió. — GsLit, 1913, XXXI, 152-153.
412. X.—Sobre M. Besso : La fortuna di Dante fiiori di Italia. — Gs
Lit, 1913, XXXI, 414-417.
Historia de la Literatura.
413. Antón del Olmet, F. — Proceso de los orígenes de la decadencia
española. Libro IV. Los Afraticesados. Noticia sobre los escri-
tores de principios del siglo xix tachados de afrancesados.
—
Madrid, J. Pueyo, 8.°, 431 págs.
414. Ballesteros Robles, L. — Diccionario biográfico matritense. —PJadrid, 1 91 3, fol., 702 págs., 15 ptas.
415. BussE, C.— Gesckichte der Weltliteratur. Zweí Bánde. —-Leipzig,
Velhagen & Klasing, 1913, 779 págs., 20 marcos.
416. Fitzmaurice-Kelly, J.— Littérature espagnole. Deuxiéme édi-
tion refondue et augmentée. — París, Colin, 191 3, XXII, 8.",
494 págs., 5 fr.
417. Fitzmaurice-Kelly, J.—-Historia de la Literatura española [con
una bibliografía]. — Madrid, V. Suárez, 191 3, 4.°. 582 págs.,
8 ptas.
418. Gutiérrez, M.— Notas del siglo XVIII.— Allí, agosto, 1913.
4 1 9. Henríquez Ureña, P.— Traducciones y paráfrasis en la literatura
mexicana de la época de la Indepejidencia. — AMNAHE, 191 3,
V, 51-63.
420. Nieto Mozo, J.— El siglo literario de Don Juan Tí. Opúsculo
POESÍA EN GENERAL 133
crítico sobre el movimiento intelectual de aquel reinado.—Madrid, Casa edit. La Última Moda, 1913, 8.°, 53 págs.
4JI. PüLPON, S.— Sati José de Calasanz y la Literatura.— RC, agosto,
1913-
422. ScHüFFER, C. — Venezuela m der Literatur von der Entdeckung
bis heuie. — Mitt. Dt. Südam. Inst., 1913, I. 44-59-
Poesía en general,
423. Alonso Cortés, N.— Juan Martínez Vtllergas. Bosquejo bio-
gráfico-crítico. Segunda edición. — Valladolid, Tip. Viuda de
]\Iontero, 191 3, 8.°, 217 págs., 2,50 ptas.
424. Alonso Cortés, N.—Don Hernando de Aatña. Noticias biográ-
ficas.— Valladolid, s. a.. Viuda de Montero.
425. Arcipreste de Hita. — Libro de Buen Amor. Dos volúmenes.
Edición y notas de J. Cejador y Franca. — Madrid, Ediciones
de La Lectura, 191 3, 8.°, I, 300 págs.; II, 324 págs., 6 ptas.
420. Berceo, Gonzalo de.— El Sacrificio de la Misa. Edición de An-
tonio G. Solalinde. — !\Iadrid. Residencia de Estudiantes,
1913. 4.°, 66 págs., I lám.
427. Casanova, R. P. — Ojeada critica sobre la poesía en Chile (1840-
igi2).— Santiago de Chile, Imp. Barcelona, 191 3, 8.°, 71 págs.
428. Castro, A. — Sobre Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: Libro de
Buen Amor. Edición y notas de Julio Cejador.— RL, 191 3. II,
10-15.
420. Chacón y Calvo, J. M.—Los orígenes de la poesía en Cuba. Publi-
cado en Cuba Contemporánea.— }iíih-<\n:\, Imp. Siglo xx, 1913,
4.°, 84 págs.
430. CiROT, G. — Sobre J. Cejador y Franca: Arcipreste de Hita. —BHi. 1913, XV, 479.
431. Fitzmaurice-Kelly, J.
—
Oxford Book ofSpauish Verse. Thirteenih
Centurv-Tii'entiet/¿ Century, cliosen by — Oxford, Clarendon
Press, 191 3. 12.'', 496 págs., 7 sh.
432. Menéndsz y Pelayo, M. — Historia de la Poesía castellana en la
Edad Media. Tomo I. Obras completas, tomo W; edición defi-
nitiva revisada por el autor. — ^ladrid, Imp. Fortanet. 191 1-
1913, 4.°, 432 págs., 10 ptas.
433. Menéndez y Pelayo, M.— Historia de la Poesía hispano-america-
na. Tomo II.— Madrid, Imp. Fortanet, 191 3, 8.°, 530 págs.
434. Mesa Y López, R. — Antología de los mejores poetas castellanos.
Introducción y comentarios de — París, s. i. ni a., 8.**,
473 págs.. 1.50 ptas.
134 bibliografía
Lírica.
435. AuMENTERAs, A. DE. — Pocsius forcstalcs. Colección de poesías
de autores antiguos y modernos que cantan los árboles y los
montes.—]Madrid, Imp. R. F. de Rojas, 1913, 394 págs., 3 ptas.
-436. Campoamor (Las mejores poesías de). —^ Juicio crítico de Jacinto
Benavente. Prólogo de Andrés González Blanco. Dos volúme-
nes. — Madrid, Imp. Helénica, 191 3, 8.°, xxix-275 págs., i pta.
437. Gay, V.— Los Irovadores en la vida del pueblo. Discurso [leído]
en los Juegos Florales de Aleo}'. — Madrid, Imp. I. Perales,
'913, 4.°, 30 págs.
438. González Blanco, A.
—
Las J7iejores poesías de amor. Recopiladas
y prologadas por — Madrid, 191 3, 12.°, 275 págs. i pta,
439. GuNzvLEZ Blanco, A.— Sor Juana Ine's de la Cruz. Estudio anec-
dótico y biografía sentimental.— NT, 191 3. XIII, 2, 310-319.
440. Hanfokd, J. H.
—
\. núm. 401.
441. Hendkix, W. S.— Sobre F. Rodríguez Marín: El divino Herre-
ra y la condesa de Gehes.—RRO, 19 13, IV, 138-139.
442. IIiLLs, E. C. and Morley, .S. G. — Modern Spanisli Lyrics edited
with introduction-., notes and vocahularw-—-New York, Holt and
C, 1913, 12.°, Lxxxvxii-435 págs., % 1,25.
443. Martí Grajales, F. — Obras de D. Juan Fernández de Heredia,
poeta valenciano del siglo xvi, precedidas de una noticia bio-.
gráfica y bibliográfica. — Valencia, iManuel Pau, 1913, 4.", 282
páginas.
444. Merimée, H. — Reseña de A. Pagés : Auzias 3íarch el ses prédc-
cesseurs.—BHi, 1913, XV, 230.
445. Renier, R. — Sobre C. Michafilis de Vasconcellos : Ilis/oria
de urna canfao peninsular (\'en muerte tan escondida). En«Scritti varii in onore di R. Renier». - GsLit, 191 3, XXXI,192-193.
446. Rodríguez, B. — Memorias sobre José María Gabriel \ Galán.—RC, sept. 19 1
3.
Sánchez Rojas, J.— Elogio de Gabriel v Galán.— NT, 191 3, XIII,
3, 129-148.
44S. .Santillana, Marqués de. — Canciones y decires. Edición y notas
de V. García de Diego. — Madrid, Ediciones de La Lectura,
1913, 8.°, 288 págs., 3 ptas.
449. Teresa de Jesús, Santa.— Flores de la mística española. Poesías.
Prólogo del R. P. Franc. Jiménez Campaña.—Madrid, L. Fau-
re, 191 3, 8.°, 72 págs., i pta.
450. T., L. de.— Sobre Marqués de Santillana: Canciones y decires.
Edición de V. García de Diego.—RABM, 1913, 2, 137-140.
DRAMÁTICA 1 35
451. Vega, Garciiaso de la. — £g/ogas. Con las anotaciones de He-
rrera. Colección Michaud.— París, Imp. de P. Landais, S. a,
8.°. 270 pág». y un retrato.
452. Villegas, Esteban ^Ianuel de. — Eróticas o Amziorias. Edición
y notas de Narciso Alonso Cortés.—Madrid, Ediciones de ¡jU
Lectura, 191 3. 8.°, 355 págs.
453. WuRZBACH, \V. VON.— Sobrc L. P. Thomns: Gongora ct le Gjngo-
;/>;//:•.— ZRPh, 191 3, XXXVÍl, 745-748.
454. Zorrilla, J.— Obras completas. Tomo 1: Poesías, 6.^ edición.
—
Madrid, 1913, 4.°, 516 págs., 6 ptas.
Épica.
455. Capdevila, R. M.— Sobre M. .Maclas: Juan Lorenzo Segura y cl
Poema de Alexandre. — SuplABHA, 191 3, V, núm. 9.
455. Castro, A.— Sobre M. Maclas: Juan Lorenzo Segura y el Poema
de Alexandre. — RL, 191 3, 26-28.
,457. Ercilla y ZúÑiGA, A. DE. — La Araucana. Documentos relati-
vos al poema. Edición del centenario, ilustrada con graba-
dos, documentos, notas históricas y bibliográficas y una bio-
grafía del autor, por José J. Medina.—Santiago de Chile, Imp.
Universitaria, 1913, 4.°, 552 págs.
458. FoscoLO, B. L.—Una rcdazione inédita delIa leggenda degli infanti
di Lara. — StMed, 1912-1913, IV y último, 231-253.
459. ^Iacías, M.— Juan Lorenzo Segura y el Poema de Alexandre. Es-
tadio crítico seguido de numerosos fragmentos del poema.
—
Orense, Imp. «La Popular», 191 3, 4.°, 108 págs.
460. Menéndez Pídal, R.—El Poema del Cid. Valor artístico del poe-
ma. — RL, 191 3, I, 5- II.
461. Menéndez Pidal, R. — Poema de Mió Cid. Introducción, edición
y notas de — Madrid, Ediciones de La Lectura, 191 3, 8.",
360 págs.
Dramática.
462. Arroyo, C. E. — Alirando a España. El teatro español contempo-
ráneo. — RJLOuito, 1913, X, 274.
463. Bacon, G. W.—Sobre S. L. Millard Rosenberg: La Española de
Elorencia o Burlas ]''eras y Amor Invencionero, comedia famo-
sa de D. P. Calderón; y Las Burlas Veras, comedia famosa
de Lope de Vega. — RRQ, 1913, IV, 256-259.
464. Barzum, H. M.— L'Ére du drame. Essai de synthése poétique
moderne.—París, Figuiére et C'", 1913, 140 págs., 2,50 fr.
465. BucnANAN, M. A. — Sobre Kohler: Siebcn spanisclie dramatisclie
Eklogen. — T^'?^ 1913, XXXVII, 503-505.
136 BIBLIOGRAFÍA
466. Castro, Guillen r>E. — Las mocedades del Cid. Edición j' notas-
de V. Said Armesto. — Madrid, Ediciones de La Lectura^
191 3, 8.°, 287 págs., 3 ptas.
467. Celestina, La (Comedia de Ca/isto y Aíelibea). — París, (rarnier
Fréres, 191 3, 12.°, 281 págs.
468. CoRVALÁN Mendilaiiarsu, D. — Araiico libre. Continuación a la
Historia del teatro en Buenos Aires.— Buenos Aires, Coni
Hermanos, 191 3, 30 págs.
469. EscovAR, N. D. DE.
—
Anales de la escena española (continuación).-^
CD, 191 3, xcii, xcm, xciv, xcv.
470. P'aguet, E. — V. núm. 399.
47 I . García X'alero, V. — Dentro y fuera del ieairo. Crónicas rclros-
pectivas. Historias, costumbres, anécdotas y cuentos. Carta-pró-
logo de Vital Aza. — Madrid, 1913, 8.°, 264 págs., 3 ptas.
472. (íracia, P. de.—Die Widergeburt des spanischen Dramas im neuen
yíz//A-/!W/c/¿7-/.—Kolnische Volkszeitung, Liter. Beilage, 19, 191 3.
473. H., G. N. — Sobre J. E. Hartzenbusch : La coja y el encogiiio,
edited by J. Geddes. — MLN, 1913, XXVIII, 128 págs.
474. House, R. E. — The I536 tcxt of thc Égloga of Juan de Paris.
[Sobre Kohler : Siebcn Spanisckc Dramaiische Eldogen.^ —MLN, 1 91 3, XXVIII, 28-29.
475. House, R. E.— The sources of Bartolomé Palau's l'~arsa Salman-
tina. — RRQ, 1913, IV, 311-322.
476. Izquierdo, J. M.
—
El Derecho y el Arte. \n\.\-i->(\\.\zc\ów aun esta-
dio sobre El Derecho en el teatro español. — L, 1913, XIII, 3,
117-134-
477. Juderías, J.— Sobre Juan del Encina : El aucto del Repelón. Edi-
ción crítica por A. Alvarez de la \'il!a. — L, 1913, XIII, 3.
445-452.
478. K., M.— \'. núm. 402.
479. La toma de [el castillo de] San Eelipc [en .^fenorca] por las armas
españolas [en 1782]. Artículos, comedias y zarzuelas con este
asunto. — RMen, 191 3, VIII, 364-71.
480. Levi, E. — La leggenda di don Carlos nel teatro spagnolo del sei-
cento. — Roma, Unione editrice, 191 3, 8.°, 59 págs. (De la Ri-
vista d' Italia.)
4S1. L1ZASOAIN Y Aurrecoechea, J. J.— Néiñez de .írce como dramáti-
co.—ED, 1913, IX, 142-15 1.
482. Merimée, H. — L'art dramatique a Valencia, depuis les origines
jusgu'au commencement du XVII'^ siecle. — Toulouse, Imp.
E. Privat, 19 1 3, 4.°, 734 pá?,s.
483. Merimée, H. — Spectaclcs et comédiens a Valencia. — Toulouse,
Imp. E. Privat, 191 3, 4.° 267 págs.
484. Monner Sans, R. — Pon Cuillé/i de Castro. Ensayo de crítica
DRAMÁTICA
biobibliográfira. Conferencias ciadas en el Colegio Nacional
de Buenos Aires. ^ RUBA, 1913, XXIV-XXV.4S5. MoNTEVERor, A. — Le foiiii de <íLa vida es sucrio-». — StFM, 191 3,
VI, 177 y 314, nota.
486. MuRET, E.— Une httrc iiicdilc de Lope de Vega. En Mélangcs
offerts á M. E. Picot. — París, 191 3, 8.", 2 vols.
487. Onis, F. de. — Sobre f^ope de Vega Carpió : Las Burlas Vera.^,
comedia famosa. Edited with an introdiiction and notes by
S. L. Millard Rosenberg. — RL, 1913, II, 52-53.
48S. OwEN, A. L. — Sobre Consuelo, por A. López de Ayala, edited
by A. M. Espinosa. — MLN, 1913, XXVIII, 1 18-121.
489. Pérez Pastor, C. — Nuevos datos acerca del Jiistrionismo español
en los siglos XVIy XF//.—BHi, 191 3, XV, 300-428.
490. Rangel, N,— Los estudios uti¡versitarlos de D. Juan Ruiz de Alar-
cón y Mendoza. — BBN^Iéxico, 191 3, X, núms. i \' 2.
491. Reed, F. o. — Reseña: I^a ^foza de Cántaro, por Lope de Vega.
Edited with introduction and notes by Madison Stathers.
—
MLN, 1914, XXIX, 13-17.
492. Renier, R. — .Sobre A. Restori : Un elenco di comedias de 162S.
En «Scritti varii in onore di R. Renier».— GsLit , 1913',
XXXI, 195.
493. Restori, A.— Ancora di Genova ncl teatro classico di Spagna. Es-
tratto dalla Rivista Ligure di Scienze, Lettere ed Arti. — Ge-
nova, 191 3. (Comp. del mismo autor : Genova nel teatro classico
di Spagna. Discorso letto nella r. Univertitá di Genova il
giorno 4 nov. 191 1. Genova, 1912.)
494. Rojas, Fernando de.— L,a Celestina. Edición y notas de J. Ce-
jador y Franca. Tomos I y 11.—Madrid, Ediciones á& La Lec-
tura, 8.", 6 ptas.
495. Stathers, M.—La Moza de Cántaro, por Lope de Vega. Edited
with introduction and notes liy —-New-York, Holt and C,191 3, 12."^. xin-170 páji^s., 70 cents.
496. Teatro español del siglo A' í'/.—Tomo I. Publicado por U. Cronan.
Sociedad de Bibliófilos Madrileños. Tomo X. — ]\Iadrid, Imp.
Fortanet, 191 3, 4.'\ 542 págs., 18 ptas.
497. \'ega, Lope de. — Obras publicadas por la Real Academia Espa-
ñola. Tomo XI\': Comedias novelescas, 2.^ sección. Tomo XV:Comedias novelescas, 3.^ sección. — Madrid, Tip. Sucesores de
Rivadeneyra, 1913, 4.° mayor, 611 y 60S págs.
498. X.—Sobre L. Cavalli y E. Grandi : // mito di Fedra nella trage-
dia.—GsLit., 1913, XXXI, 169-170.
499- X.—Sobre R. Verde: G. Cicognini(StudJ suirimitazionc spagnuole
ncl teatro italiano del seicento).— GsLit, 191 3, XXXI, 454-455.
500. X. — Sobre U. Buchioni. — V. núm. 411.
138 BIBLIOGRAFÍA
Novelística.
501. Alda, M. — El caso de La gloria de Don Ramiro. Séptima edi-
ción. — Buenos Aires, 1913, 8.°, 100 págs.
qo2. Alemán, Mateo. — Vida de Guzmdii de Alfarachc. Atalaya d: la
vida Jr.unina. Primera 3' segunda parte. Edición transcrita
y revisada por Julio Cejador.— Madrid, Renacimiento, 1913,
2 vols., 8.°, 375 y 429 págs.
503. Alemán, Mateo. — Giizmin de Alfarachc. Primera parte. Edited
by Fr. Hollé. Biblioteca románica. — Strassburg, J. H. E.
Heitz, 191 3, nLims. 1 83- 187, i6.°, 347 págs., 2 marcos.
504. Baig Baños, A.—Un folleto raro cervantófobo.—Madrid, Imp. del
Asilo de Huérfanos, 191 3, 8.°, 15 págs., 1,50 ptas.
505. Barrera, I. j. — IJgeras consideraciones estéticas acerca de la no-
vela. — RJLOuito,i9i3, X, 112.
506. Benary, W.— Hervís von Alctz iiinl dic Sage voiii danklnjrcn Ta-
len. — ZRPh, 1913, XXXVII, 57-92, 129-144.
507. Bushee, a. H.— Sobre Mateo Alemán: Guzmdn de Alfarachc.
Ediciones de J. Cejador y Fr. Hollé.— RRQ, IV, 387-391.
50S. Cervantes, Miguel de. — El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha. Primera edición crítica, con variantes, notas y el
diccionario de todas las palabras usadas en la inmortal novela-
por D. Clemente Cortejón; continuada por Juan Ganivel Mas
3^ Juan Suñé Benajes. Segunda parte. — Barcelona, Serra Her-
manos y Russell, 191 3, VI, 4.°, xiv-556 págs., 20 ptas.
509. Cervantes, Miguel de. — El ingenioso ldd%lgo Don Quijote de la
Aíancha. Comentado por el Dr. Diego Clemencín. Nueva edi-
ción, anotada por Miguel de Toro Gómez.—Tours, Imp. Delis
Hermanos, 1913, III y IV, 8,°, xi-503 y 445 págs.
510. Cervantes, Miguel de. — J-hn Quijote de la Mancha. Edición 3'
notas de F. Rodríguez Marín.—Madrid, Ediciones á& La Lec-
tura, 191 3, VI, VII 3^ VIH, 8.°, 342, 340 y 304 págs.
511. Chandler, F. W. — La novela picaresca en España. Traducción
del inglés, por P. A. Martín Robles.—Madrid, Imp. V. Torde-
sillas, 1913, 8.°, 248 págs.
512. Chavarri, E. L.— La JMúsica en los novelistas españoles en los
siglos XVIy XVII. — RMBilbao, 1913, julio y agosto.
513. C. P.—Sobre Savj-Lopez: Cervantes novelliere.—StFM, 19 13, ^T,
279.
514. Espinel, V. — Lehen nnd Abentener des Escudero ^'Ifarcos van
Obregon. Spanische Schelmenroman. Hrsg. von H. Florke,
F. Freksa und K. Th. Senger.—Mdnchen, Ba3'erische Verla-
ganstalt K. Th. Senger, 1913, 331 págs.
NOVELÍSTICA 1 39
51 :. EsTCBANiíio fioNzÁLEz, lioiiiorc dc bucii humor. Su vida y hechos
contados por<51 mismo.^París, L. Michaud, 1913,8.°, 269 págs.
516. Fitz-Gerald, J. D., und Fitz-Gerald, Leora A.— Lope de Vega:
Novelas a la señora Marcia Leonardo.— RF, 191 3, XXXI\',
218-320.
517. FrrzMAURicE-KELLY, J.— Miguel de Cervantes Saavcdra. A me-
moir. — Oxford, Clarendon Press, 1913, 8.°, xx-228 p4gs.,
7 sh., 6 d.
518. FiscHER, W.— Houore' d' Urfé's «Si reine» and the «Diana» of
Montemayor.— MLN, junio 191 3.
510. Ford, J. D. 1\I.— Possible foreign sources of tJic Spanisli novel of
I\oguer\. Reprinted from Anniversary Papei-s by CoUeagues
and Pupils of George Lyman Kittredge, 1913, 8.°, 4 págs.
520. Galán, D.— Cautiverio y trabajos dc Diego Galán, natural de Con-
suegra V vecino de Toledo (1589 a 1600). Los publica la Socie-
dad de Bibliófilos Españoles.—Madrid, Imp. Ibérica, 191 3i 4-"-
xcv-448 págs., 18 ptas.
521. González Aurioles, N. — Re:u;rdjs a-itoh!Ogrdfí:os de Cervantes
en La Española Inglesa. Estudio crítico. — Madrid, Viuda de
A. Alvarez, 191 3, 8.0, 56 págs., 1,50 ptas.
522. IcAZA, F. a. de. — Mateo Alemán : su historia y sus escritos. Un
nuevo capítulo de su vida. — RL, 191 3, I, 37-43-
523. IcAZA, F. A. DE.— El centenario de un libro. Las Novelas ejem-
plares de Cervantes v sus contemporáneos.—RL, 1913,111,6-9.
524. Lazarillo de Tormes. Editado por L. Sorrento. Biblioteca Romá-
nica, 177. — Strassburg, J. H. G., Heitz, 1913, n." 16, 70 págs.
525. L. R. — Sobre P. Savj-Lopez : Cervantes.— StL'M, 1913, VI, 279.
526. I\Iele, E. — Miguel de Cervantes y Antonio Veneciano. — RABM,Madrid, 191 4, XXIX, 82-96.
527. Molina, Tirso de. — Cigarrales de Toledo. Edición de V. Said
Armesto.—Madrid, Renacimiento, 1913, 8.°, 381 págs., 2 ptas.
528. Morel-Fatio, a.— Sobre J.Cejador y Frauca: Guzmán de Alfa-
rache. Primera parte.— BHi, 191 3, XV, 484.
529. NoÉ, J.— Sobre Manuel (jálvez: El solar de la raza.— RL, 19131
VI, 69-74.
530. NoRTHLip, G. T.— Tiic Spanish Prose Tristram Source Question.—MPhil, 1913. XI, 259-265.
531. Peseux-Richard, II.— Un romancicr espagnol : M. Felipe Tri-
go.— RHi, 191 3. XXVIII, 317-389.
532. PiETscH, K. — Conrrning MS. 2-G-s of the Palace Library at
.l/aí/A/V/( Libro del .Santo Grial).—MPhil, 191 3, XI, 1-18.
533- OuEVEDO, D. Francisco de.— Geschichte des Spitzbuhen Don Pa-
blos, Muster der Sclnoindler und Spiegel der Vagabunden. Nach
alteren deutschen und spanischen Ausgaben neu bearbeitet,
140 bibliografía
ergánzt und eingeleitet von Karl Theodor Senger. Spanische
Schelmenromane, hrsg. von K. Th. Senger. Bd. 2.—München,
Ba3-erische Verlaganstalt K. Th. Senger, 1913, 210 págs., 4 m.
434. Ras, M.— Los personajes del Quijote.— Estudio, 1913, 1, 303-216.
535. Reniek, R. — Sobre V. Savj-Lopt-z: Una cavalcata con don Clii-
sciotie. En «Scritti varii in onore di R. Renier».— GsLit,
191 3, XXXI, 195.
536. Rodríguez Marín, F. — El capítulo de los galeotes. Apunte para
un estudio cervantino.— Madrid, Tip. de la Re^ñsta de Archi-
vos, 191 3, 8.°, 21 págs., I pta.
537. Savj-Lopez, P.— Cervantes.— Napoli, 1913, 8.°, 247 págs.
538. Schevill, R.— Threecenturies ofDon Quixote. Reprinted from tlie
Univ. of. California Clironicle, vol. XV, núm. 2, 8.°, 26 págs.
539. Vega, Lope de. — La Dorotea. Edición de Américo Castro.
—
Madrid, Renacimiento, 191 3, 8.°, 305 págs, 2 ptas.
540. WuRZBACiT, W. VON. — Sobrc G. Babinger : Die Wandeningeu
und IFaudclnngen der Novelle von CervantesYX Curioso Imper-
tinente. — ZRPh, 1913, XXXVII, 246-248.
Historia.
541. Ballesteros Beretta, A., }' Ballesteros Álava, P. - Cuestiones
históricas. Edades Antigua v Media.—Madrid,]. P. Torres, 191 3,
8.°, 350 págs.
542. Barros Arana, D. — Obras completas. Tomo I: Historia de Afue'-
rica. Partes I y II. —Bibliografía de la Historia de Atne'rica : LaAtnérica indígena. El descubrimiento r la conquista. — Santiago
de Chile, Imp. de Cervantes, 1908, 4.", 533 págs., 3 hojas sin
numerar.
543. Cárdenas, Dr. J. de. — Primera parte de los problemas y secretos
maravillosos de las Indias, compuesta por el Reimpresión de
la edición de México, en casa de Pedro Ocharte, año de 1591.
segunda edición. — México, Imp. del Museo Nacional de Ar-
queología, Historia y Etiología, 113, 4.°, xv-222 págs.
544. Casas, P. Bartolomé de las, y Vargas Machuca, B.— La des-
trucción de las Indias. Refutación de las Casas. — París, Imp.
P. Laudáis, s. a, 8.°, 299 págs., 2,50 ptas,
545. CiROT, G. — Sobre A. Morel-Fatio: Historiograpliie de Charles-
Quint.— Wc^\, 1913, XV, 350.
546. Charlevoix, P. P. F. J. de. —- Historia del Paraguay, con las
anotaciones y correcciones latinas del P. Muriel. Traducción
al castellano por el P. Pablo Hernández. Tomo XIII de la
Colección de libros y documentos referentes a la Historia de
América. — Madrid, Imp. Fortanet, 1913, III, 8.°, 376 págs.
MÍSTICA 141
547. Fernández, D.— IJistoria del Perú. Primera i)artc. Edición, pró-
logo y apéndices por D. Lucas de Torre. —Madrid, Biblioteca
Hispania, 191 3, 4.", 354, 7,50 P^as.
^4^. GüixÉ, J.—Sobre el P. Las Casas: La desiruccióii de /as Indias.
París, Michaud, 1913.—RL, 1913, III, 31-32.
549. Laiglesia, y. — Sobre An/ia/s of tlic Empcror C//ar/cs f", by
Francisco López de Gomara, spanish text and english trans-
lation edited, with an introdiiction and notes by Roger Bige-
low Merriman.—BAH, 1913, LXII, 323-27.
330. Larkinaga, J. R.— Fi-ay Jerónimo de Mendicta, his/oriador de-
X/n'7<a Es/aTia (1525-1604). — AIA, 1914, I, 290-300.
551. Maura Gamazo, G.— Sobre Enrique Redel: Amhrosio de Mora-
/í-.r. — BAH, 1913, LXIII, 168.
352. Mir.uÉLEZ, P. - - A;.v historias inéditas de Carlos V. — CD, 191 3,
XCIII, 5-13.
353. Ortíz, F.— í.as crónicas inéditas de [Tontas .\i:;i<st/n] Cerran-
tes. — RBC, 1913, \'1II, 325-42, 428-41.
334. P., J.—Sobre A. Morel-Falio : Hisforiograpliic de i 'liarlcs-Qnint.—RABM, 1913, I, 326-328.
353. Peláez, M.—L'Assedio di Zamora nella Primera Crónica General
de España. Estratti eglossario a cura di Roma.— Loescher.
1913, núm. 29 de la Colección Testi romanzi per uso delle
Scuole a cura di E. Monaci.
33(>. Pérez de Guzmán, H.—Mar de istorias (1512).— Editado en Rlíi,
1913, XXVIII, 442-622.
337. Pérez de Hita, G.—Guerras cii'iles de Granada. Primera parte.
Reproducción de la edición príncipe de 1595, publicada por
Paula Blanchard Demonge. [Publicación del] Centro de Estu-
dios Históricos.— Madrid. Inij). E. Bailly-Baillicre, 1913,4.",
cxvii-A-N-337.
338. Serrano y Sanz, M.— Vida y escritos de D. Juan Fernández de
Heredia, Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusa-
Ic'n.— Zaragoza, Tip. «La Editorial», 1913, folio, 75 págs.
Mística.
35q. Cruz, San Juan de i.a. — Obras. Edición crítica del P. (jerardo de
San Juan de la Cruz. Tomo II.— Toledo, 191 3, 8.", xxiii-724 pá-
ginas.
360. Cruz, San Juan de la. — Antói^rajos del místico doctor San Juande la Cruz. Edición fototipográñca.— Toledo, J. Peláez, 1913.
8.", 95 págs., 5 ptas.
361. González Blanco, A.— V, núm. 439.
3h2. Gutiérrez, '\\.—Los nombres de Cristo, del beato Alonso de Orozco
y de Fr. Luis de León icontinuación^.—CD, 1913, XC\', 161 ss.
142 BIBLIOGRAHA
563. Eguía, C. — Sobre el P. Gerardo de San Juan de la Cruz: Obras
del místico doctor San Juan de la Cruz; y P. Wenceslao del S. Sa-
cramento : Fisonomía de mi doctor. — RyF, 191 3, XXXVII,
120-123.
564. PiDAL Y Mox, A.— Dona Isabel la Católica y Santa Teresa de
Jesús.—^Madrid, 1913, Tip. de la Rev. de Arch. 16.", 89 págs.,
I pta.
565. Ríos DE Lampérez, B. de los.— Influencia de la mislica, de Santa
Teresa singularmente, sobre nuestro grande arte ¡lacionaL Con-
ferencia.— ^Madrid, Imp. Hijos de M. G. Hernández, 191 3,
8-°, 57 págs.
565. Teresa de Jesús, Santa.— V. núm. 449.
Prosa didáctica.
567. Autores americanos juzgados por españoles. Compilación hecha
por R. Blanco-Fombona.—París, Imp. de la Casa editorial His-
pano-Americana. s. a. 8.°, 379 págs., 4 ptas.
56S. Azevedo, Pedro d'.— Duas iradugóes portuguesas do scc. XIV.
I: Tratado de S. Isidoro do ajuntamento de bons ditos e pa-
lavras. II: Un fragmento da versao das Partidas de Castella..—RLu, 191 3, XVI, loi-iii.
569. kzo^i^.— El alma castellana (1600-1800). — Madrid, 1913, 8.",
213 págs., 3 ptas.
570. AzoRÍN.— Una antología olvidada. — RP, 1913,111, 1-5.
571. AzoRÍN. — Clásicos y modernos. — Madrid, Tip. Editorial, 191 3,
S.'', 346 págs., 3,50 ptas.
572. Bunge, C. o. — El Derecho en la literatura gaucliesca. Dis-
cursos. — Buenos Aires, Academia de Filosofía y Letras,
1913, 4-"
573. Camacho y Perea, A. ]M. — Estudio crítico de las doctrinas de Jo-
vcllanos en lo referente a las ciencias morales y políticas. — ]Ma-
drid, Imp. J. Ratés, 191 3, 4-°, 296 págs.
574. Galdácano y Artiñano, G. de. — Jovellanos y su España. — ?*Ia-
drid, J. Ratés, 19 13, 4.°, 126, 3 ptas.
575. García Calderón, V. — Del romanticismo al modernismo. Prosis-
tas y poetas peruanos.—París, 19 13, xvi-545 págs., 5 ptas.
576. Gómez Centurión, J.— Jovellanos y los colegios de las Órdenes
militares en la Universidad de Salamanca. Colección de docu-
mentos interesantes, en su casi totalidad inéditos, con notas
y comentarios, insertos en el Boletín de la Real Academia de
la Historia. — ^Madrid, Est. tip. Fortanet, 19 13, 4.°, x-389 pá-
ginas.
577. Gómez Ocaña, J.— Elogio de D. Federico OlJriz y Aguilera.
PROS.V DIDÁCTICA 143
Estudio biográfico de cinco subios españoles: Olóriz, Mcnén-
dez y Pelayo, Saavedra. Echegaray y Ramón y Cajal. — Ma-
drid, De las Memorias de ¡a Real Sociedad Española de Historia
Natural, V, Memoria 5.*, Est. tip. Fortanet, 191 3, 4-°
578. González de la Cali e, P. U.— Idc.is politico-iinrales del P. Juan
de Mariana. — RABM, 191 3, XVII, 3, 388-406.
:;79. Gkacián, Baltasar.— El Criticón. Edición transcrita y revisada
por J. Cejador. — Madrid, tS^i, Renacimiento, 8.", 308 págs.,
2,50 ptas.
580. Juderías, J.— Don Gaspar Mehlior de gordianos. Su vida, su
tiempo, sus obras, su influencia social. — Madrid, 191 3.
581. Le Gen i II , E. — Sobre Azorín : Lecturas españolas; La Ruta de
Don Quijote.—BHi, 191 3, X\', 110 págs.
582. Menéndez Pidai, J.— Un opúsculo in'dito del P. Jerómimo Gra-
dan.—RABM, 191 3, I, 92-100.
^83. Morayta, N.—El P. Feijóo y sus obras.— Valencia, F". Sempere,
191 3, 8.°, 242 págs., I pta.
.584. Ovejero y Maury, E.— EL Criticón de Baltasar Gracián.— EM,
1913, ^97, 5--7-
585. P¿REz GoYiNA, A.— Estudios recientes sobre el Dr. Torres Villa-
rroel.—RyF., 1913, XXXV, 194-211.
586. P¿REZ de Guzmán, J.— Sobre La España del siglo XIX. Madrid,
1886-88. Publicación del Ateneo Científico, Literario y Artís-
tico de Madrid, de las conferencias dadas en su cátedra du-
rante los cursos de 1885-S6, 1886-87 Y 1887-88.—BAH, 1913.
-47-54-
587. Rendueles, E. G.—Jovellanos y las ciencias morales y políticas.—^Lidrid, J. Ratés, 191 3, 4.°, 83 págs.
588. Rodríguez Villa, A.
—
Artículos históricos.—^Madrid, Est. tip. de
J. Ratés, 191 3, 4-". 275 págs.
589. Sjmoza,J.— Jj-jellanjs: Slíanuscritos ine'di'os, raros o dispersos.
Nueva serie.—Madrid, Imp. Hijos de Gómez Fuentenebro,
1 91 3, 8.°, 430 págs.
590. SuÁREZ DE Figueroa, CRISTÓBAL. — El Pasagcro. Edición prepa-
rada por D. F. Rodríguez Marín. — Madrid, Renacimiento,
1913, 8.", 366 págs., 2,50 ptas.
591. ToRRF, L. de.— Carta del BachiHer de Arcadia v respuesta del
Capitán Salazar.—RABM, 1913, I, 291-319; 352-63.
592. \VicKERSH.\M Crawford, T. P. — Tltc Scvcn Liberal Aris in tJie
Visión Delectable of Alfonso de la Torre. — RRQ, 1913, IV,
5^-75-
593. WicKERsHAM Crawford, T. V.— T/ic Visión Delectable ofAlfonso
de la Torre and Mainicnides's Guide of the Perplexed.—]MLA,
1913, XXMII, 18S-212.
144 BIBLIOGRAFÍA
594. Yaben Yaben, H.— Juicio critico de las doctrinas de Jovellanos en
lo referente a las cicticias inórales y políticas.—Madrid, J. Ratés,
1 91 3, 4.", 415 págs.
Crítica literaria.
595. Amezúa y MAyo, A. G. de. — Djn Pedro José Pidal, marqrie's de
Pidal (i 799- 1 865). Bosquejo biográfico.— Madrid, Imp. Hijos
de M. G. Martínez, 191 3, 4.° ma5'^or, 27 págs.
596. Antón del Olmet, L., y García Carraffa, A.
—
Los grandes espa-
ñoles : Alcnéndez y Pclayo. — Madrid, Imp. J. Pueyo, 191 3, 8.",
251 págs., 4 ptas.
397. Bonilla y San Martín, A. —La representación de Aíene'ndez y Pe-
layo en la vida histórica nacional. Discurso. — Madrid, 1913,
29 págs., 0,50 ptas.
598. Cedrún de la Pedraja, G.— La ?iinez de Meníndez y Pelayo.—Discurso. Madrid, 19 13, 27 págs., 0,50 ptas.
399. Donoso, A. — Alen'ndez Pelayo y su obra. — .Santiago de Ciiile,
Imp. Universitaria, 191 3.
600. Fabo, P.— Rufino José Cuervo y la lengua castellana. — Bogotá,
191 2, 3 vols.
601. Fuentes y Pila, S. — Ensayo sobre la personalidad literaria de
D. Enrique Menéndez y Pelayo. — ED., 1913, IX, 335-362.
602
.
Fitz-Gerald, J. D.—Marcelino Menéndez y Pelayo ( 1 856-19 1 2).
—
RRO, 19 1 3, IV, 143-146.
603. G. A.—-Sobre O. Bacci: La critica letteraria (daUantichita classica
al Cinquecento).—GsLit, 191 3, XXXI, 1 16-1 19.
604. Gómez Ocaña, J.— V. núm. 577.
605. González Blanco, A. — El espíritu de Clarín. — NT, 191 3, XIII,
1.°, 67-74.
606. Juderías,}.— Donjuán Valera; apuntes para su biografía. - L,
1913, XIII, 151-159, 245-256, 393-404-
607. N. J.— La Crítica y la Psicología. — RJLOuito, 191 3, X, 200.
608. Oliver Copons, F. de.—Recuerdos de Menmdez y Pelayo. Discur-
so leído en el Ateneo de Vitoria el 31 de marzo de 1913.
—
Vitoria, Imp. Hijos de Egaña, 191 3, 8.°, 24 págs.
600. Parpal y Marqués, C.—Menéndez Pelayo, historiador de la litera-
tura española.— Barcelona, Imp. Casa provincial de Caridad,
191 2, 119 págs.; cfr. CD, 191 3, XCII, 234.
610. PiTOLLET, C.
—
Quelqiies reliqnes de Bóhl von Faber. — RABM,1913.1.323-37-
t)ii. Rubio Borr.ís, M. — Los cuatro primíros escritos de Marcelino
" Metiéndez y Pelayo y su primer discurso. — Barcelona, G. Gili,
191 3, 8.°, 87 págs., i pta.
ENSEÑANZA DE LA LITERATURA 145
6 1 2. Rubio y Lluch, A. — Discurso en elogio del Dr. D. Marcelino
Menéndezy Pelavo.—Tip. Hijos de Domingo Casanova, 1913,
4.", 81 págs.
613. Sanvisenti, B.^jVecrología de D. Marcelino Menéndezy Pe/ayo.—ILST, 1913.
614. Valbuena, a. de. — Obras completas. Tomo III: Ripios vulga-
res. Cuarta edición, aumentada.—Madrid, Tip. Hijos de Tello,
191 3, 8.°, 303 págs., 3 ptas.
615. Valbuena, A. de.— Caca mayor y menor. N'o hay ynetdfora.— Ma-
drid, Tip. Hijos de Tello, 191 3, 8.°, 277 págs., 3 ptas.
616. Valera y Alcalá Galiano, Juan.— Correspondencia. Tovclo \:
1847-1857; II: 1857.—Madrid, Imp. Alemana, 8.", 2 vols.
Enseñanza de la Literatura.
617. Álvarez Ruyales, N. — Historia de los hechos más importantes de
Don Quijote de la Mancha, extractados en verso. — Burgos,
A. Díaz y C.^ 191 3, 8.°, 307 págs.
618. Barry E.— 5j/a«a_r ¿J/a«í7/5J. Paisajes, monumentos, tipos de
la Corte v de las provincias, usos y costumbres leyendas y
tradiciones. Páginas selectas entresacadas de las obras de los
insignes escritores contemporáneos. Colección Merimée. —París, Garnier, 191 3, 2,50 fr.
619. Barsi Cüntard), M. — Programa de Preceptiva literaria.^'Ma.-
drid, Tip. de A. Marzo, 191 3, 8.°, 16 págs., i pta.
620. Barsi Contardi, M.— Progratna de Historia getieral literaria.—Madrid, Tip. de A. Marzo, 191 3, S.**, i6 págs., i pta.
621. Jlnemann,G.— Historia de la Literatura española, con una anto-
logía de la misma.— Freiburg, Herder, 191 3, 8.°, xi-268 págs.
622. Navarro y Lbdesma, F.— Lecciones de Literatura, explicadas en
el Instituto de San Isidro de Madrid. Tercera parte: Resu-
men de Historia literaria. Cuarta edición. — Madrid, Imp. Hi-
jos de Tello, 1913, 4.°, 512 págs.
623. NoRTHUP, G. T. — Selections from Mesonero Romanos. Edited
with introduction, notes and vocabulary. — New York, Holt
and C°, 1913, 12.°, XXIV-188 págs., 70 cents.
624. Paraire, V, et RiMEY, G. — La Patria española. El país y los
habitantes pintados por escritores españoles modernos. —París, A. Colin, 191 3, 8.", 540 págs., 42 grabs. y un mapa,
625. Ruano, J. M.* — Historia general de la Literatura. Compendio
de las explicaciones dadas en el Instituto de Santiago. Se-
gunda edición. — Santiago, Imp. José M. Paredes, 1913, 8.°,
259 págs.
626. Sáiz, C.— Lecturas escolares. Notas históricas y páginas selec-
ToMO I. 10
146 BIBLIOGRAFÍA
tas de Literatura castellana. Tomo I: Siglos xii al xv. — Ma-
drid, Imp. Clásica Española, 191 3, 8°, 268 págs., 2 ptas.
627. Ureña, P. H.—- Tablas cronológicas de la Literatura española (para
uso escolar). — México, Stephan y Torres, 191 3, 8.", 12 págs.
F0LKL(3RE
Obras diversas.
628. Abt, a.—Die volkskiindliche Litcratur des Jahres igil. Ein Weg-weiser. — Leipzig, Teubner, 1913, 5 m.
629. Ancona, a. — Saggi di letterattira popolare. — Livorno, Giusti,
1913, 16° vi-528 págs. Reseña en GsLit., 1913, XXXI, 226-230.
630. Araujo, F. — El alma humana e?t el folklore. — EM, 191 3, 293,
196-201.
631. Bruna, J. C.— Las corridas de toros.—NT, 1913, XIII, 4, 172-190,
292-310.
632. Cambronero, C.— Crónicas del tie?npo de Isabel II : Diversiones
públicas, óperas, conciertos, coreografía, volatines y variedades,
toros, bailes públicos, etc. — EM, 191 3, tomos 290 a 300.
633. Cepeda y Guzmán, C.— Descripción de unafiesta de toros y cañas
que celebró la Maestranza de Caballería de Sevilla el año 1671.
Precédela un estudio biográfico y crítico por D. Santiago
Montoto.—Sevilla, Escuelas profesionales de Artes y Oficios,
191 3, 4.°, 71 págs.
634. CoLLiN DE Plancy,J.—Diccionario inferrial. Estudio de los seres,
personas, libros, hechos y cosas que hacen referencia a las
apariciones, a la magia blanca y negra, al comercio del in-
fierno, a las adivinaciones, a las ciencias secretas Novísima
edición, ilustrada y aumentado por O. López Gómez. — Bar-
celona, s. i. ni a., dos tomos 4.°, 512 y 535 págs.
635. Crooke, W.—Method of Investigation and Folklore Origitiis.—Fo. XXIV, 1 91 3. I.
636. D. F., G.— Le cerisier dans la tradition populaire.^'R.'YVT, 1913,
60-61.
637. Espinosa, A. M.
—
-New Mexican Spaftish Folk-Lore. — Repr.
from the Journal of Amer. Folk-Lore. April-June, 191 3, 8.°, 26.
638. Gutiérrez Solana, J.— Escenas y costumbres.— Madrid, N. Bel-
trán, 1913, 8.", 164 págs., 2,50 ptas.
639. Iriarte Reinoso, T. — Viajeros de alforja o de Alarcón a San
Sebastián. Costumbres aragonesas.—Zaragoza, Imp. de Andrés
Arantegui, 191 3, 8." ui-822 págs.
640. J.R.— Sobre P. Pereda: Quelques proverbes des langues rot?ianes.
Livorno, 191 2.— RLR, 191 3, LVl, 284.
poesía popular 147
641. MoNTOTO Y Rauchenstrauch, L.— Personajes, personas y perso-
nillas que andan por las tierras de ambas Castillas.— Sevilla,
Libr. de San José, 1913, III, 4.°, 187 págs., 4 ptas.
642. Nogales-Delicado y Rendón, D. de.— Diclios españoles, histo'ricos,
anecdóticos, populares y literarios.—Sevilla, Imp. F. Díaz, 191 3,
8.°, 294 págs.
643. Pardo Bazan, E. — La cocina española antigua. Tomo X de la
Biblioteca de la mujer.— Madrid, La Editora, 191 3, 8." viii-412
páginas.
644. Ramos, J.— Los ángeles de Cariaco. Tradición.— BANHCaracas,
191 3, II, 199-204.
645. Rolland, E.—Flore populaire d'Histoire naiurelle des plantes dans
leurs rapports avec la linguistique et le folklore. Tomo X. Pa-
rís, Libraires-commissionnaires, 191 3, 8.°, vi-226 págs., 7 fr.
646. Salz.mann, R.—Recopilación de cabalas y supersticiones para ga7tar
a la lotería v terier suerte en todos losjuegos.— Barcelona, Imp.
Artis y C.^, 191 3, 8.°, 91 págs.
647. Sébillot, P.— Le folklore. Litte'rature órale et ethnografie tradi-
tionnelle.—París, Libr. O. Doin et Fils, 191 3, 18°, xxii-395 pá-
ginas. Cf. RCr., 19 1 3, núm., 37 (R. Basset).
648. Spence, L. — Tke Mvths of México and Perú. — London, Har-
rap, & C, 1 91 3, 8.°, xiv-367 págs.
649. Urquijo, J. de. — Los refranes y sentencias de 1596. Refranes
castellanos y sus correspondientes vascos. — RIEV, enero-
marzo, 191 3.
Poesía popular.
650. Bayo, C.—Romancerillo del Plata. Contribución al estudio del Ro-
mancero Rio-Platense.— Madrid, V. Suárez, 191 3, 8.°, 339 págs.
651. Castro, A.— Romaficerillo del Plata. — Nos, 1913, núm. 6.
652. CoLL Acuello, A. — Canciones infantiles a dos o tres voces. Tex-
tos castellanos y catalanes. — Madrid, Ildef. Alico, 191 3, 8.°,
14, 3 ptas.
653. Contamine de Latour, E. — Cliants nationaux de l'Ame'rique la-
tine.— París, 1 9 13.
654. Espinosa, A. M. ^ Sobre J. Vicuña Cifuentes: Romances popula-
res y vulgares recogidos de la tradición oral chilena. — BDR1913. 49-55-
655. Ker, W. P. — Sobre R. Menéndez Pidal: El Romattcero Espa-
ñol.—MLK, 1913, Vm, 264-267.
656. Lo que se canta en Chile. Cancionero modernísimo. — Santiago
de Chile, Imp. Renacimiento, 191 3, 8.°, 84.
657. Rajna, P. — Rosafiorida. Estudio del romance «En Castilla está
un castillo». [Cree probable que Rodríguez del Padrón pudo
i
1 48 BIBLIOGRAFÍA
ser el autor de este romance.] Extrait des Mélanges offerts á
M. E. Picot.— París, Libr. Damacéne Morgand, 1913, 1 15-134.
658. Vidal, M.— Cancionero de Navidad, Villancicos, romances y co-
loquios de poetas castellanos de los siglos xv, xvi y xvii. —Madrid, D. Jorro, 1913, 16. °, 64 págs., 0.50 ptas.
659. Wagner, R. L. — Sobre R. Gil : Romancero judeo-español. —ZRPh, 1913, XXXVII, 743-745.
NOTICIASEl tercer curso de vacaciones para extranjeros, organizado por la
Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, se daráen Madrid del 13 de julio al 22 de agosto de 1914.
Estos cursos se dirigen principalmente a los extranjeros que sedediquen a la enseñanza del español o que deseen familiarizarse connuestra lengua y literatura. La Historia, el Arte y la vida social en Es-paña serán objeto de cursos breves que se complementarán con excur-siones y visitas a Museos y Centros de cultura.
El cuadro de estudios de este tercer curso comprende las materiassiguientes :
Literatura.— La épica en la literatura española. — La historia y la
poesía política en el siglo xv. — Místicos españoles. — Cronistas deIndias. — La obra de Cervantes. —Tipos literarios españoles : Ama-dís, Don Juan. — El romanticismo en España. — El teatro de PérezGaldós.
Lengua.—Porvenir de la lengua castellana.—Explicación de textos
arcaicos, clásicos y del siglo xix. — Fonética española: ejercicios depronunciación. — Clases de conversación.
Arte. — Breve ojeada histórica sobre el desarrollo del Arte enEspaña: La Arquitectura. — La Escultura.— La Pintura.
Historia.— La historia política y la civilización española.
Vida y costumbres.—Organización administrativa de la España con-
temporánea.—La educación y la sociedad española.
Excursiones.—-Visita de monumentos y ciudades históricas,
Para todo lo referente al curso de vacaciones, inscripción, hospe-daje, viajes, etc., dirigirse al Secretario de la Junta para ampliaciónde estudios. Plaza de Bilbao, 6, Madrid.—El retraso con que aparece este número es debido a la tardan-
za con que hemos recibido algunas revistas que necesitábamos paranuestra bibliografía.
El próximo número contendrá la bibliografía del primer semestrede 1914, y en números próximos incluiremos, además de los títulos
de las publicaciones recientes, informaciones bibliográficas retrospec-
tivas (de 1912, 191 1, etc.).
— El Sr. Asín nos comunica la siguiente adición a su artículo, pá-
gina 1 1, nota 3: Hav también una traducción francesa, Les animaux en
discussion avec l'homme, en «Allegories, récits poétiques et chants po-
pulaires, traduits par Garcin de Tassy». 2.* edic. París, E. Leroux, 1876.
REVISTADE
FILOLOCrA ESPAÑOLA
Tomo I. ABRIL-JUNIO 1914 Cuaderno 2.°
POEMA DEL ABAD OLIVA
EN ALABANZA ÜEL MONASTERIO DE RIPOLL
SU CONTINUACIÓN POR UN ANÓNIMO
El Monasterio de Ripoll, fundado hacia el año 88o, fué el
origen, y durante los siglos x, xi y xii el principal centro de
cultura en toda Cataluña. Así lo ha demostrado Beer en la
preciosa monografía que sobre sus códices ha escrito ^. Con-
viene, sin embargo, advertir que la materia no está agotada.
1*^1 escritorio de Ripoll no fué un mero refugio de copistas.
Allí se produjeron obras originales de Música, de Agricultura,
de Aritmética, de Gramática y de Lexicografía, que es menes-
ter estudiar aún más a fondo para darse cuenta de lo que
aquellos monjes sabían.
El más culto y el más erudito de cuantos pasaron por
aquel Monasterio, y al mismo tiempo el principal promotor
de su actividad literaria, fué el abad Oliva, tercer hijo del
conde de Cerdaña v Besalú, llamado asimismo Oliva. Nació
* Die Handschriften des Klostcrs Santa María de Ripoll (Sitzungsbe-
richte der Kais. Akadeniie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, ISS Batid,
? Abliattdlung, Wien, 1907; ijS Batid, 2 Abliandlung, Wien, 1908).
Tomo I. 1
1
150 ZACARÍAS GARCÍA VILLADA
hacia el 971, entró en el Monasterio el I002, fué elegido abad
el 1008, obispo de Vich el 1018, sin dejar por eso el carga
de abad de Ripoll, y murió el 1046. La regesta aliviana y su
biografía científica las ha bosquejado admirablemente Beer
en el trabajo citado (I, pág. 69 y siguientes). La obra Gesta
Comitum Barc/íiuoiieusiuní, recogida por Pedro de Marca ypublicada por Balucio en 1688, dice que Oliva amaba tierna-
mente al Monasterio de Ripoll ^ Nada tiene de extraño. Aquel
lugar había sido escogido por sus antepasados para panteón
de los condes de Barcelona y Besalú, de los que el descendía
_
Allí reposaban los restos de varios de ellos.
Oliva emprendió durante su superiorato la reedificación
<le la iglesia, y tuvo la dicha de poderla consagrar con extra-
ordinaria pompa el año 1032 -. Este acontecimiento le dio
ocasión para componer un poema en alabanza de los princi-
pales abades y condes allí enterrados, sin dejar de hacer una
alusión encomiástica a la hermosa fábrica por él levantada.
Este poema es el que publicamos más abajo. Consta de dos
partes : la primera comprende diez y seis hexámetros en ho-
nor de los principales abades que le habían precedido, y la
segunda quince dísticos, consagrados únicamente a perpetuar
la memoria de los condes enterrados en el Monasterio.
Algunos de estos versos parecen inscripciones sepulcra-
les; pero no es seguro que hayan sido compuestosicon este
fin. Antes bien, sabemos que sobre el sepulcro de.Wifredo el
Velloso se leían otros versos bien diferentes de los de Oliva,
como se desprende del siguiente título, conservado junto con
el epitafio en el manuscrito de París, del que hablaremos luego
:
Haec su)it metra dompni Guiffredi comitis super tumulum
ipsius
:
Hic diix ciim prole sitiis est Gidffrede Pilóse
A quo dotatus est locus hic et aedificatus.
Que el poema haya sido escrito por Oliva lo demuestra
el verso 16 de la primera parte, que dice así: Septinms ipse
' Petrus de M;irca, Marca /¡is/anica, Parisiis, 1688, col. 543.
2 Ibid., apéndice CCVlll, col. 1050.
POEMA DEL ABAD OLIVA
stquor qiii i/iiin' siiin caniiinis anctor. El séptimo abad de Ripoll,
según los catálogos, fué Oliva ^ El terminus a quo de la com-
posición parece ser el IO32, año de la consagración de la igle-
sia, y el tenninns ad qiitni el 104Ó, en que murió.
Los diez y seis hexámetros son leoninos, y en los otros
quince dísticos rima, asimismo, la cesura del primer hemisti-
quio con la última sílaba del segundo. Por lo demás se obser-
van en todos las reglas de la cantidad y del corte.
1^1 lenguaje supera a cuanto se podía esperar. La única
palabra de origen claramente medieval es el substantivo inar-
íliio (dístico 1). El adjetivo sceptiger (dístico 7) se encuentra
ya en Silvio Itálico, Pitniconiiii, lib. 16, v. 244. De lo que no
se ha librado nuestro autor es del abuso del participio de
presente.
El estilo es correcto, y algunas formas, v. gr.: fac venias
nmndus (hex. 2), poscinms liunc patreni praebeat openi mi-
sero (hex. 6), contegit hic titniuliis siiifredi nohile corpiis (dís-
tico 13) tienen verdadero sabor clásico. Cicerón había ya dicho
antes: tiiimilns qui corpus eiiis coiitexerat (Pro Archia, 10).
Para señalar la procedencia del nombre de una persona em-
plearon los latinos, principalmente los poetas, según nota
Schmalz, la preposición de con ablativo -. L^n ejemplo de esta
índole hallamos nosotros en el dístico 5 : Dictiis in hoc aevo
patris de tuniiiiie Miro. En cambio, poco antes, en el hexáme-
tro 15 ha suprimido Oliva la preposición, forzado, quizá, por
el verso.
Este poema lo publicó Villanueva en 182 1 ^, sacándolo
del códice 57 de Ripoll, perteneciente al siglo xi, hoy per-
dido; pero este diligente investigador suprimió las notas mar-
ginales, no puso acotación ninguna crítica al texto, y, lo que?
es más extraño, no dio a luz la continuación del poema, de la
que hablaremos en seguida. Algunos años más tarde recogió
' Villanueva, ]'iaje literario a ¡as iglesias de EsJ-ana, vol. VIH, pd-
jjina 8 (Valencia, 1821).
^ Lateinische Grammatik, München, 1910^, pág. 407.
^ Viaje ¡iierario a las iglesias de Espafia, vol. VI. págs. 306-308.
11^2 ZACARÍAS GARCÍA VILLADA
D. Próspero de Bofarull y Mascaró, en su obra Los Comü's (/r
Barcelona vindicados (Barcelona, 1836, vol. i), los versos
referentes a los condes. Últimamente volvió a publicar estos
mismos versos, referentes a los condes, D. Antonio Elias de
Molíns en un trabajo sobre epigrafía catalana ^ La transcrip-
ción de los versos dada por este último no ofrece seguridad
ninguna. Juzgúese por el epitafio de W'ifredo el Velloso, citado
más arriba, que copia D. Antonio Elias de ]\Iolíns de este
modo:
Hic diix cmu prole situs est Giiifrediis pilóse,
A quo dotatus locas est liiic liereditatis.
Para llenar todas estas deficiencias, y especialmente para
dar a conocer los once dísticos de la continuación del poema
de Oliva, inéditos hasta el presente, hemos juzgado conve-
niente publicarlo todo junto.
La continuación del poema es un elogio del abad Bernar-
do. Durante la regencia de Oliva había llegado el Monasterio
de Ripoll a un florecimiento extraordinario. Bernardo 11, con-
de de Besalú, escribiendo en lO/O al abad de San Víctor de
Marsella, llamado asimismo Bernardo de Ruthenis, califica al
Monasterio de Ripoll de nohile coenobiiim, qiiod ob reuerentiaiii
totiiis religionis et scientiae oliiu capiit et specimen iiniversae esse
meruit Esperiae ^. Pero al poco tiempo de haber muerto Oli-
va, entró la relajación en el Monasterio; el cargo de abad se
proveía simoníacamente, y fué necesario que intervinieran el
papa Alejandro II y el mencionado conde Bernardo para po-
ner término a tan lamentable situación. El vSumo Pontífice
expidió una Bula en 10Ó3, exhortando a los monjes a volver
* Revista de Arclüvos, Bibliotecas v Museos, Madrid, julio de 1904.
página 18 y siguientes.
- Colleclion de documents inédits sur l'liistoire de France. Preniiére se-
rie : Histoire politique. Calleetion des Cartulaires de France, tomos VIII
y IX. Cartulaire de l'Abbaye de Saint Víctor de Marseille, publié par
Giiérard avec collaboration de MM. Marión et Delisle. Paris. 1857, vo-
lumen IX, núm. 817, pág. 166.
POEMA DEL ABAD OMVA 153
al buen camino '. Algo se consiguió con esto al principio,
pues fué depuesto el abad intruso, Adalberto; pero un poco más
tarde se apoderó del cargo un tal Mirón, hacia el año lOÓQ-
A fin de poner un remedio eficaz a estos desmanes, acudió el
conde de Besalú, Bernardo, a W'ifredo, obispo de Narbona;
a Berenguer, obispo de Gerona, y a Guillermo, obispo de
Vlch. Con su ayuda logró expulsar del Monasterio a Mirón;
y para consolidar la disciplina, sometió el Monasterio de Ri-
poll a la jurisdicción de los abades del Monasterio de San \"íc-
tor de Marsella. Así consta por la carta que dirigió al abad
Bernardo de Ruthenis el mismo conde - y por el acta de ane-
xión expedida por el mismo a 28 de diciembre del aíio IO70 ^.
Con esto mejoró la situación, y volvieron a florecer en aquel
recinto la observancia regular y la ciencia.
El primer abad marsellés que se encargó del Monasterio
de Ripoll se llamaba Bernardo, distinto de su homónimo, que
regía a la sazón el Monasterio de San Víctor en Marsella. Co-
menzó su gobierno en 1071 y lo conservó hasta su muerte,
acaecida el 20 de junio de 1 102 ^. En elogio de este abad,
restaurador de la tradición científica y religiosa del Monaste-
rio de Ripoll, compuso un contemporáneo anónimo los once
dísticos que forman la continuación del poema de Oliva. Es el
principal documento histórico que sobre este abad poseemos.
Por lo que hace a su estructura, se observa que la cesura
del primer hemistiquio, tanto en el hexámetro como en el
pentámetro, rima con la última sílaba del segundo hemistiquio
respectivo; a veces se extiende la rima a las dos últimas voca-
les; v. gr. : Efrregiits pastor • diiiinae legis .\mator|
Beniardiis
dulcís • qui fiüt abba suis (dístico \\. En el pentámetro del dís-
tico 4 encontramos una ley muv usada por los poetas me-dievales V fundada en la métrica clásica; a saber: la de alar-
' Marca hispánica, apéndice CCLIV, col. 1222.
2 Carttilairc de /'Abbaye de Saint Víctor de Marseilte, tomo y númerocitados.
3 Ibid., pág. 171.
* Villanueva, Viaje, xo\.\'\\\, \)'\.g. 12.
i;4 ZACARÍAS GARCÍA V!LLADA
gar la sílaba de la cesura que forma la rima, aun cuando sea
breve por seguir una vocal: l^crbis qiiod iiioiiuvv • actibus cdo-
ciát. Otra de las licencias a que fácilmente acudían los versifi-
cadores de la Edad Media era la supresión de la elisión en la
cesura. El anónimo rivipulense presenta el siguiente ejemplo
de esta licencia : Dulcís odor C7¿nsro • hic fnii ¡n populo (dís-
tico 3).
El lenguaje y estilo de esta última parte del poema no
ofrecen particularidad ninguna, aunque carecen del sabor clá-
sico de la compuesta por Oliva. Lo único digno de notarse es
el uso substantivado del acusativo neutro plural del adjetivo
ierreUS.
Para la edición de los versos, nos servimos del manus-
crito 3/2 de la CoUection Baliize, existente en la Biblioteca
Nacional de París. Este 'manuscrito es un Catalogue des iiia-
miscrits de TAbbaye de Ripoll, escrito para Esteban Balucio
en 1649. El que lo hizo tuvo la feliz idea de copiar de cuan-
do en cuando las subscripciones y los poemas cortos que en
los códices iba encontrando. Uno de ellos es el presente. El
códice en que se hallaba era el 80, el cual tenía por título
Expositioiies Bedae eiiaugelioniui sinuil ciuii explaiiatioiie Pas-
chali et Gisliberti. Este códice, que debe de ser el 57) de que
habla Villanueva ^, pereció en el incendio de 1835. ^^ ^'^^ ^^
importancia de la copia de París.
Para el texto de la parte compuesta por Oliva, hemos
tenido en cuenta, además de esta transcripción, que llamare-
mos B, la que publicó Villanueva, que señalaremos con la
letra V.
Como el poema tiene un valor marcadamente histórico,
hemos procurado aclarar o confirmar sus datos, aduciendo en
notas los textos paralelos de los documentos rivipulenses de
la Breuis historia iiioiiasterii Riiiipidlensis a qnodaiii iiioiiaclio
Riiiipullensi scripta auno Christi MCXL \ 'II - y de la obra
* Viaje, vol. VI, pág. 306; vol. VIII, pág. 36.
- Marca liispauica, apéndice CCCCIV. l^a citaremos sólo con las
iniciales B. //.
POEMA DEl ABAn Ol IVA 155
Gesta Loinitiivi Baycinonensiitiu scripta ciña aiiimiii MCXC a
qiiodam monacho Rudpullensi '. Conviene advertir, sin embar-
go, que esta última obra no es completamente segura, comonotó varias veces D. Pr(3spero de BofaruU en Los Condes de
Barcelona, y haremos notar nosotros en los lugares respecti-
vos. Es lástima que de una crónica tan importante no se haya
liecho todavía ninguna edición crítica. Un avance de su trans-
misión manuscrita ha dado ya Heer ^, y el poema que publi-
camos nosotros, bastante anterior a ella y contemporáneo de
los hechos en él consignados, podrá servir de ayuda para con-
trastar su valor histórico.
OLIUAE ABBATIS
CARMEN
IN I.ALDK-M MONASrKRII RU'II'ULÍ.F.NSIS «
Hoc adieos templum • genilricis uirginis almiini,
Fac uenias mundus • humili spiramine fultiis.
Hic Deus est rector • templi seruator et a actor.
Emicat egregius • radians ut sol Bcnedictiis,
5 Cuius ad aethereum • perdiicunt dogmata regnuni.
Poscimus hunc patrem * nosmet dominumque potentem
' Ibi'd., columna 540 y siguientes. La aducimos con las siglas G. C.
- L. c, pág. 51 y siguientes.
" El título lo hemos formado nosotros, siguiendo en parte a Villa-nueva.
' La primera noticia sobre el Monasterio de RipoU se encuentra
en una donación hecha doiniii Satictae Mariae Virginis in Monasíerii}
Rtopullcnse, por el presbítero Adulfo el año 880 (Villanueva, VIII, apén-
dice I, pág. 209).— La primera consagración solemne de su iglesia se
celebró el año 888 (Marca hispánica, apéndice XLV, col. 817); la se-
gunda el año 936 (Ibid., col. 386); la tercera el año 977 (Ibid., apén-
dice CXXIII, col. 917).
* La Breáis historia atribuye al abad Arnulfo la introducción de la
Regla de San Benito (Marca hispánica, col. 1 296^
6. possimus B.
156 ZACARÍAS GARCÍA VILLADA
Praestet opem miseris • praebens solatia cunctis.
Praesul Oliva sacram • struxit hic funditus aulam.
Hanc quoque perpulchris ornauit máxime donis.
Semper ad alta tulit • quam gaudens ipse dicauit.
Est hic et Arnulphns • harum qui prima domorum
* Hic igiíiir aun iam idein Riuipullcnse monasíerium ad altioris kona-
ris fastigia pertienisset, et celebris ubique eius odoris fama discurreret,
tertiam quam diximus eiusdem Ecclesiaefábricam solo teims coaequauit, el
a fundamentis ea quae nunc est aedificans, multo labore el miro opere,
diuina se iuuante gratia, ipse compleidt; uicinariim regionum episcopos coii-
gregauit, ct eamdcm Ecclesiam in no>ni?ie Domini iienerabilitcr quarta iam
uice dedicauit (B. H., col. 1297).
Hunc locum speciali dilexit amore, Ecclesiam, quae modo est, nobiliter
coustruens : et altare eodem modo construxit auro et argento et preciosis
lapidibus nobiliter (G. C, col. 543).
La reedificación y consagración de la iglesia por el abad Oliva,
consta por el Acta del 15 de enero de 1032, publicada en la Marca
Idspanica, apéndice CCVIII, 1050. Fué solemnísima. Asistieron, según
el documento, bastantes obispos de los países vecinos, el legado de
Su Santidad, tres condes, una condesa y cuatro vizcondes. La iglesia
pereció por las llamas en 1835. Hoy sólo se conserva de ella la por-
tada, incrustada en el nuevo edificio, que levantó el Sr. D. José Mor-
gades, siendo obispo de Vich. En la construcción se han seguido las
líneas y el estilo del tiempo. Se conserva también un sermón pronun-
ciado en aquella solemnidad, donde se enumera el gran número de
reliquias que la iglesia contenía (Villanueva, VIII, apéndice II, pág. 210.)
1' Fué cuarto abad del Monasterio desde 948 a 970, y obispo de
Gerona desde 954 a 970, año en que murió (\'illanueva, VIII, pág. 6).
Amplió el clausti'o, que aun se conserva, y las moradas de los monjes;
construyó alrededor del convento una muralla y zanjó los cimientos
de una nueva iglesia que acabó su sucesor.
Istorum denique gloriosissima fempestaíe domnus Arniilphiis pracdicíi
loci uenerandus extitit abbas, uir per cuneta laudandus, qui post Gerun-
densis cathedrae Pontifex sublimatus, utrinsque acui praenobUe uexit
officium. Hic nempe eiusdem locipost cunctalam diu fábricam, fundamenta
Ecclesiae, quae nunc est, locare disponens, mortis óbice sequestratus, reli-
quit (Alarca hispánica. Acta ded. Eccl. riu., anno 907, apéndice CXXII.
colección 918).
Hic itaque Armilphus, tune quidem, Riuipullensis abbas, sedpost Gerun-
dcnsis Ecclesiae Pontifex sublimatus, cum eiusdem coenobii claustrum cum
7. praestet] praebet B; prebens V.—9. perpulcris I3V.— 11. arum V
POEMA DEL ABAD OLIVA 157
Moenia construxit • primus fundamina iecit,
Sedis et egregiae • praesul rectorque Gerundae.
Quintus in hac aula • Guidischts praefuit abba. GuiJisdus abbas
Claret post sextas • Sen dictus nomine fredns. '" Se„,ofr,dus ia-
^ - cent ante altareSeptimusipsesequor'qiii nunc sum carminisauctor. Sancti Thomae.
CuiffrediiS li-
Conditur hic primus (¡iiifredus marchio celsus, losns Comes cum
Oui comes atciue potens fulsit in orbe manens. fH'osuoüicetaute
domibiis, sicut modo s/int, a»ipHassel, ¡pxam etiam Ecclesiain, maiori qiiain
secundo fuerat fabricam dilatare studiiit , sed morte praeuentus , ipsitm
opus Guidisclo, suecessori sito, reliqíiit (B. //., col. 1296).—En estos párra-
fos se ve evidentemente que la Breuis historia se formó con los docu-
mentos del Archivo del Monasterio.
'* La nota marginal la conserva sólo la copia hecha para Balucio.
Guidisclo o Vidisclo fué elegido abad en 970 y murió en 979 (Villa-
nueva, VIII, pág. 7); este abad acabó la iglesia, comenzada por Arnulfo,
y la consagró a 17 de noviembre de 977, según consta por el Acta
publicada en la Clarea hispánica, apéndice CXXII, col. 917 (véase ade-
mís la B. H., col. 1297). También trasladó a dicha iglesia el cuerpo c'e
San Eudaldo de Tolosa (Marca hispánica, 1. c; Villanueva, VIII, 235).
15 Senfredo o Seniofredo fué abad del Monasterio desde 979 hasta
el 4 de julio de 1008, en que murió (Villanueva, VIH, pág. 8). Su muerte
la anunciaron los monjes de Ripoll a las iglesias y monasterios de Cata-
luña y de la Galia Narbonense por medio de una carta encíclica, que
vio Villanueva en su viaje (vol. VI, pág. 189).
Defuncto itero Guidisclo abbate, Seniofredus abbas sitcccssii, qui slatini
a domino Lothario rege Francoritm praedicto decretttm regium acquisiuif,
ct Ecclesias citm aliis plurimis per diuersa loca, praedia itel possessiones
pracdictas ciim miiltis aliis, tcloncm et mercatiim ipsiits loci ct omnem iiisti-
tiam ibi pcrageniam cedens , regali haec omnia autorizare et priuiJegia,
sicut ipsum decretiim Icgentibus mmifestitm paiet (B. H., col. 1297). El
decreto está en la Atarea hispánica, apéndice CXXXI, col. 929.
1^ El séptimo abad de Ripoll, como queda indicado, fué Oliva.
Sobre su biografía y producción literaria, véase Beer, /. c, I, pág. 69}' siguientes.
1 El sepulcro lo vio antes del 1835 D. Próspero Bofarull. Sobre él
se leía aún uno de los versos copiados más arriba, pág. 150 (Los Condes
de Barcelona, vol. I, pág. 42).
12. menia V.—13. egregie V.
1^8 ZACARÍAS GARCÍA VILLADA
Hancíjue domum struxit, et stiuctam sumptibiis auxit.
Viuere dum ualuit, semper ad alta tulit.
Ouem Deus aethereis nexum sine fine choréis
6 Annuat in solio uiuere sydereo.
Hic dominus patriae recubans praesulque Gerundae ¡^'ro epu-
Abdita Felicis prodidit ossa i)ii.copas.
3 Primus coetiobii Saiiciac Mariae Riiiipitllcusis fuiíddtor ex fitii Gut-
frcdus, qui uocatur pilostis ínter retera Ecclesixrum aedificia Rhñpul-
lense coenobium construxit offerens ibiiein Deo ad niyn.inpn fiUum
suum Rodtilfum cum omni sua heredítate, et faciens dotein eidem Ecclesiae
in die consecrationis eius, quae in arckiuis publicis eiusdcm cocnobii con-
linetur Enumera las donaciones que hizo, y al ñn acaba: Expleto
íiitac suae termino ibident tumulandnm se tradidit (B. H., col. 1295).
Riuipullense construxit nionasterium, et anno DCCCLXXXVIII suo
tcmpore ftiit honorijice dedicatmn, et ab ipso nobilisseine prae iotatnm. líic
deinde Guifredus pilosi comes ex praedicta uxore quatuor habuit jilios,
Radulfum scilicet et Guifredum, Mironem et Suniarium. Primus itaqtie
Radulftis fuit monaclius RiuipolH et episcopus Urgellensis . Suprcuüctus
¡taque comes, pater istorum, suis ómnibus disposiiis, ohiit iti Domino anno
ChristiDCceexII, et sepultus est in monasterio RiuipuUi (G. C, col. 540).
Según BofaruU (Los Condes de Barcelona, vol. I, pág. 39 y siguientes)
no murió en 912, como dicen las Gestas, sino el 1 1 de agosto del 898.
En la Marca hispánica están publicadas el Acta de la fundación del
Monasterio (apéndice XLV, col. 817), la dotación y entrega de Rodolfo
(apéndice XL VI, col. 818), más otra dotación del año 90 1 (apéndice LXI,
colección 836).—El primero de julio de 1893 fueron reconocidos y de-
positados en la nueva iglesia, construida por el limo. Sr. Morgades, los
restos de Wifredo (Boletín de la Real Academia déla Historia, t. XXII I,
página 353).
^ Miro vero tertius filius ( Mironis coinitis) fuit Gcrundensis epis-
copus et comes, qui apud monastcrium Rivipulli sepultus est anno Chri-
sti DCCCCLXXILIIII (G. C, col. 541). En la Marca hispánica está el
texto de la donación que hizo al Monasterio de Ripoll el año 975 (apén-
dice CXX, col. 912). — Fué obispo de Gerona desde 970 a 984 (Villa-
nueva, Viaje, vol. XIII, pág. 64).— La frase dominus patriae parece in-
dicar que fué conde de Gerona, de acuei'do en esto con la B. H. y en
contra de Bofarull {X(?j' Condesde Barcelona, vol. I, pág. 97). ^Villa-
nueva, /. c, reproduce frases del testamento de Mirón, en las que éste
manda se le entierre en Ripoll.
8 Descubrió el cuerpo de San Félix, mártir africano (Villanueva, l.c,
Esp. Sagr., vol. 43, pág. 279).
5. Coréis V.
POEMA DEI. ABAD OLIVA 159
Dictas in lioc ;ieuo patris de nomine Miro.
Euehat hunc regnuní Christus ad aethercuni.
Huius eí annexo genitor tiimiilatur in antro
Miro, sed ipse comes, clara patrum sobóles. Miro comes.
Hinc comes egregia princeps hac conditur urna
Nomen Aiiac referens prolis honore uigens : Aua comUUsa.
Stemmate sceptrigero potiatur muñere diuo,
Eruta supplicüs, polleat aucta bonis.^^ F.rineiig.tuaus comes el «Sí-
Hinc ErmCH^andltS Slltlicri nobile pignUS „¡offrediis (recte Suniarius)
" Este Mirón fué liijo de ^\'ifredo el Velloso. Miro ilaquc comes
rc.xif comitatum Barchinotiensem XVIII aunis etgenuit tres filias, Sejiio-
fredum scilicei, Olibam Cabrctant eí Mirotieiu, et supradictis filiis 7iondum
adidtis, morluus est auno Domini DCCCCXXVIIII, et sepulttis est in
Ecchsia Rtiiipolli. Citi sncccssit iii contitatu Barchinone Seniofrcdus filiiis
cius primus (G. C, col. 541). Bofarull (Los Condes de Barcelona, vol. I,
páginas 64-90) impugna estos datos de las Gestas y los considera como
inexactos. Defiende que Mirón fué conde de Cerdaña y Besalú. La
cuestión no está del todo clara. Cierto es que Mirón tuvo cuatro hijos
y no tres, como dicen Las Ges/as de los Condes (véase más abajo la
nota 13).
Defuncto igitiir Guifredo comile, Miro aiquc Suniarius, ciiis filii,
siiccedimt. Eorum igitur siudio máxime ñero Mironis comiíis maioris
Ecclesiae fabrica dilatari necesse fuit (B. IL, col. 1295).
** Ava fué esposa del conde Mirón, mencionado en los versos
anteriores. No se sabe de qué linaje procedía, ni cuándo nació, ni
cuándo murió. Beer (Die Handschriften des Klosters Santa María de
Ripoll, II, 1908, pág. 66") ha dado a luz una donación hecha el 941 por
Ava y sus hijos, el conde Seniofredo, el conde Wifredo, el conde
Oliva y Mirón levita, al Monasterio de Ripoll.
'' Ermengaudo o Armengol, hijo del cunde Suniario, murió ase-
sinado el 21 de agosto del 940, 41 o 42. No se sabe quién le mató.
l^Bofarull, Condes de Barcelona, vol. I, pág. 1 16). — Suniario fué hijo de
Wifredo el \'elloso; aparece 3'a en la ejecución del testamento de su
padre el año 911 (Marca hispánica, apéndice LXIV, col. 836). .Según
la B. //., col. 1296: delnncto Guifredo Comité, Miro atque Suniarius eius
fila succedunt. Kn c^imhio \a. Gesta Comitum (col. 540) le hace primer
conde de Urgel: Suiníarius vero successit patri suo in Contitatu Urgelli,
etftiitprimus comes Urgelli. Bofarull (Los Condes de Barcelona, vol. I,
páginas 64-91) sostiene que fué conde de Barcelona, pero no con Mi-
rón, como dice la B. IL, y que murió en 954 (Ibid., pág. 120).
9. euuo V.— 10. aeueliat \'. — 13. ac V. — 14. Aue V.— 15. stema-
tc V. — 16. eruit BV. — 17. hic V.
1 6o ZACARI\S r.ARClA VILLADA
Perditus, heu, gladio, hac requiescit humo.
Hunc fera mors rapuit, qiiae nulli parcere nouit.
Parce, Deus, fámulo, conditor alme, tuo.
Post quoque Guifrediis crudeli morte peremptus
Nobilis atque comes, quem tulit atra dies,
Hoc iacet in túmulo compressus cespite duro.
Confer opem misero, Christe Deus, fámulo.
Contegit hic tumulus Sin/redi nobile corpus
Qui comes egregius splenduit atque pius :
Bellipotens, fortis, metuendus et acer in armis,
Terribilis reprobis et decus omne suis.
Quisquís ades, lector, suplex dic: parce Redemptor.
Hunc miserans famulum fer super astra tuum.
Giiiffrediis
cernes.
Sinffredus
comes.
ANONYMI VERSUS
IN LAUDEM
BERNARDI ABBATIS "
Egregius pastor divinae legis amator
Bernardiis dulcis qui fuit abba suis.Bernnrdus abbas iacet ante
altare Sanclae Mariae Mag-dalenae.
21 Wifredo, segundo hijo de Mirón y Ava. Su nombi'e aparece en
documentos de los años 937 (Marca hispánica, col. 848), 941 (Beer,
Die Handschriften des Klosters Santa María de Ripoll, II, 1908, pág. 67),
950 (Marca hispánica, col. 862), 962 (Ibid., col. 882). Le mató un hom-
bre llamado Alberto, como consta por dos documentos publicados en
la Marca ¡lispanica (apéndices CVII y CXXI, columnas 889 y 912).
Murió entre el 957 y 962 (Bofarull, Condes de Barcelona, vol. I, pág. 94).
-- Parece que fué conde de Besalú (Bofarull, /. c).
25 Seniofredo fué el primer hijo del conde Mirón y de la condesa
Ava. La G. C. (cap. VI, cul. 541) dice: Senio/redus vero comes tennii
comitatiim Barcliinonae X VII annis, et mortntis est sinc filio auno Cliristi
DCCCCLXVII et sepultus est in Ecclesia Rivipolli. Et eo mortuo sine
prole, tit dictum est, Borellus filius snpradicli Suniarii Comitis Urgelli
sKCcessit ei in comitatu Barckinottae. Bofarull (Condes de Barcelona, volu-
men I, págs. 91-93) defiende que no fué conde de Barcelona, sino de
Besalú. En cuanto al año de su muerte está conforme con lo que dicen
las Gestas.
" El título lo hemos formado nosotros. Los versos que siguen
salen ahora por primera vez y son continuación del poema de Oliva.
18. ac V. — 25. SinfíVedi R.
POEMA PEL AB.VD OLIVA l6l
Ultra uim formae seruauit niunia normae.
Verbis quod monuit, actibus edocuit.
Per popules flagrat proprio quod nomine signat.
Dulcís odor Christo hic fuit ¡n populo.
Istud coenobium suscepit iure regendum.
Ouod bene disposuit, praedia restituit.
Hinc architectus doctus, bonus atque benignus
Aedes restruxit, quodque necesse fuit.
Annis terdenis pius hic pater optimc rexit.
Debita pars soluit, terrea deseruit.
Bis lunius denas noctes transegerat actas
Ulterior nobis his fuit atra nimis.
Huius tot gentes planxere fuñera flentes
Et pastoris oues, proh dolor! heu lúgubres.
Illa dies testis qua soluit foedera carnis
Egrediens anima sexta fuit feria.
Ligneus est tumulus, iacet in quo nobile corpus.
Hoc habet in templo Virgo María suo.
Ouí populum sainas coelí sibí pandíto ualuas.
Da réquiem fámulo rex bone Christe tu(j.
Amen.
Zacarías García \'illada, S. J.
' Estos versos se refieren a la observancia regular introducida por
Bernardo en el Monasterio. Ya advertimos en la introducción que aqué-
lla estaba muy relajada. Alejandro II en la carta que dirigió a los monjes
el año 1063, les dice: Monemusutprofcssionis sanctae propositum pro
viribus semper cusiodiaiis (Marca Jiispanica, apéndice CCLIV, col. 1 122).
^ Iure en contraposición a los abades que hablan sido elegidos
simoníacamente, como Adalberto y Mirón, del último de los cuales
habla Bernardo II, conde de Besalú, en la carta dirigida a Bernardo
de Ruthenis, abad de San Víctor de Marsella, y en el acta de anexión
del Monasterio de Ripoll al dicho Monasterio de Marsella. (Guérard,
Carlulairc de VAhhayc de Saint Víctor de Marseille, vol. IX, pági-
nas 165 y 171).
8 Los abades intrusos habían dado a personas de su devoción algu-
nas de las posesiones del Monasterio. Quipredia dono abbatum non
satis dignepraeside7ititíiii seu rapiña reí inuasione possidere videantur
illa nequáquam retineant. Así escribía Alejandro II en la carta citada
poco ha.
Los demás datos que contienen los versos son los únicos que sobre
este abad poseemos. El que los escribió fué un testigo ocular.
3. Munica B.
KRACMKNTOS 1)K UNA TRADrCCION PÜKTUGUESA
LIBRO DE BUEN AMOR
JUAN RUIZ
Durante mi estancia en Oporto— junio de 1913— , me fué
indicada por D.^ Carolina Alichaelis de Vasconcellos la exis-
tencia de estos fragmentos en un códice de la Biblioteca pú-
blica de aquella ciudad.
A la liberalidad, bien conocida, de tan insigne escritora
debo además la reconstrucción — para mí imposible, por la
ignorancia del portugués — de las estrofas 60 a 78, incomple-
tamente conservadas en dos trozos de un mismo folio.
Tuvo también la amabilidad de revisar mi copia de los re-
feridos fragmentos, hecha sobre el original, ayudándose de las
fotografías que de ellos obtuve, y de corregir más tarde mi
trabajo, haciéndome muy útiles advertencias y aumentándolo
con una nota sobre los castellanismos de la traducción.
Públicamente agradezco ahora a la Sra. Michaélis no sólo
este favor, sino la buena acogida que me dispensó, brindán-
dome notas— que en otro estudio aprovecharé—, abriéndome
su rica biblioteca y haciéndome, por todos los medios, más
fáciles y provechosas mis pequeñas investigaciones.
Descripción de los fragmentos. — Del manuscrito que con-
tuvo la traducción portuguesa del Libro de buen amor, sólo se
conservan dos folios en pergamino, uno de los cuales está
incompleto por faltarle la parte central y haber quedado úni-
camente dos tiras largas y estrechas correspondientes a sus
LIBRO DE BUEN AMOR 163
lados marginales. Estos fragmentos A y B comprenden las
coplas 60 a 78 '; omiten la 75. A mide 197 x 44 mm.;
B 202 X 47 mm.El folio completo, de 277x195 mm., contiene las estro-
fas 100 a 130; faltan la 104 y de la 1 1 1 a la 122 inclusive. Por
el lado recto estuvo pegado a la parte interior de la segunda
tapa del códice Bibl. de Porto 785, comprobándose esto por
las manchas de goma y ferruginosas que coinciden con los
trozos de cuero y clavos remachados de la encuademación.
Por esta causa el folio recto ha perdido la escritura en bastan-
tes sitios; el vuelto hállase mejor conservado -.
Como caracteres generales y externos del manuscrito per-
dido podemos señalar la fecha de la letra : último tercio del
siglo xiv; las iniciales de las estrofas son grandes y en negro,
y sólo hay algunas capitales en rojo de mayor tamaño, sin
que en realidad coincidan con divisiones del Libro ^.
El folio completo y el fragmento A encuéntranse pega-
dos a dos hojas de papel que les sirven de encuademación *;
el fragmento B debió aparecer más tarde y anda suelto.
Códice en que se contienen. — Todo se conserva dentro del
manuscrito 785 de la Bibl. de Porto, al cual sirvieron en otro
tiempo de hojas de guarda.
Este códice contiene las siguientes obras, según el Cata-
logo da BihUotheca Publica Municipal do Porto ^
:
«I.— Liber (jestorum Barlaam et Josaphat, servorum Dei,
' Sigo la numeración de \. Ducamin, Juan Ruiz : Libro de buen amor,
Toulouse, 1 901.
2 Cosido con el primer cuaderno del códice existe un trozo muypequeño de otro folio, que pertenecería quizás a esta traducción, pues
las pocas letras que se leen son de la misma mano que la de estos
fragmentos.
^ Están en las estrofas 60, 124 y 129.
* En una de estas hojas, una nota del bibliotecario .Sr. Nogueira
Gandra nos indica que Alexandre Herculano halló el folio completo
y nuestro fragmento A, y por su recomendación se guardaron en la
forma que hoy lo están. Herculano desconocía el valor literario de
estas poesías, considerándolas como «do seculo xv».
' /." Fascicu/o.— Jfss. Membranáceos, Porto, 1880, pág. 22.
104 ANTONIO G. SOLALINDE
»editus gríECO sermone a Jolianne Damasceno, viro sancto et
«erudito ^.
»2. — Zmaracdi Abbatis liber qui vocatur Diadema -.
»Traz no fim 2 breves de Innocencio e Honorio ao Arce-
»bispo de Braga e suffraganeos, e ao Diácono e Cabido de
»Compostella» ^.
El catálogo alude a nuestras poesías y las cree un «ro-
mance astrológico», sin duda por haber leído la copla 1 23.
«I vol. fol.; perg.°; got.°»
Se guardaba en la Biblioteca de vSanta Cruz de Coimbra
con el número 45 de su catálogo.
1 Edición en Migne, Patrol. lat., t. LXXIII, cois. 443-606. — El catá-
logo cita los Commentariorum de Alcobacensi Monasterio Bibliotheca,
libri tres, de Fr. Fortunato de Boaventura Coimbra, 1827, pág. 274.
2 Se trata de la obra Diadema Aloiiacliortim de Smaragdus, abad
de St. Mihiel (siglo ix), publicada en Migne, Pairol. lat., t. CII,
colecciones 593-690. —Vid. Manitius, Geschichte der lateinisc/ien Litera-
tur des Mittelalters, Erster Teil, München, 191 1, pág. 461 y siguientes.
3 Debo al actual director de la Bibl. de Porto, Sr. Pereira de Sam-
paio, la comunicación del incipit y explicit de los dos breves.
El de Inocencio comienza :
Innocewtius a^iscopus scrwiis seruorww dei ven^rabi-
Whus fratribus Bracarení/ Archiep/.yí'f/o ct suffraganeis
suis, sal//t^;;í et a'^ostoWca.m henedicfiojieiii. Int^r ca^iern
quaeY termina
:
Data Latirán/, kalejidas Apr/lis pontificat//j ní7í/r¡
an«o nono décimo.El de Honorio dice en su principio :
Honori?/J episcoJ>us seruus s^;-uor//w úei dilectis filijs,
decano et CapzVwlo Conpostellanenj-/, salutefu et 'A'postoW-
cam hexiedictiotiem. Si diligenti
Termina
:
Data Romae apud Sanctum Petrum kale/idas Dccem-bris Pontificatz/J nostri Anno pr/mo.
El de Inocencio III (año 1216) no parece estar publicado. Al menosno figura en Potthast, Regesta Po7itificmn rotnajiontm, Berolini, 1875.
Sobre el de Honorio III (año 12 16), vid. Potthast, /. c, pág. 2.062,
y P. Pressutti, Regesta Honorii Papae III, Romae, 1888, t. I, pág. 25
(número 132).
LIBRO DE BUEN AMOR I 65
Edición de Braga. — Theophilo Braga en sus Questoes de
Litteratiira e Arte Portiigjieza ', publicó estos fragmentos,
pero su edición no es definitiva. No transcribió el fragmento Arecto y vuelto, cuya existencia no pudo ignorar, pues es pre-
cisamente el trozo encuadernado con el folio completo ^. Encambio nos da el B vuelto; de éste no copia los cuatro prime-
ros versos de la copla 73. Omite también el fragmento B rec-
to. Abundan las malas lecturas; como más importantes y arbi-
trarias señalaremos éstas: 69 c: ora outra bona dixa;
70 c : tu faze; ']2 : inventa el último verso :
que por autos se provao sabio em seu falar;
lOl b : se vee dar muito estrago; 102 ó : o pouco stulto
de mezes; I02 d: som para avel-as revezes; 107 d: quige
manda-las; 125 d: nem o podem dos mays; 128 d: pero
d'acabados males.
Identificación del libro. — Esta traducción, como indica Bra-
ga ^, se puede identificar, aunque con reservas, con O arcy-
preste de Fisa que existía en la Biblioteca de D. Duarte, según
testifica su antiguo catálogo *.
Acerca del traductor. Braga ' aventura el nombre del rey
D. Duarte. Fíjase en la versificación «en redondillas octosilá-
bicas» ", que coincide con la usada por el rey en su versión
del Juste Judex.
Pero ni la traducción de Juan Ruiz está escrita en redon-
' Lisboa, 1881, págs. 128-136.
- Compárese lo dicho arriba, pág. i6:<. La encuademación se Iiizo
en 1854, según consta en la mencionada nota del Sr. Gandra.' L. c, págs. 128 y 135.
< Fué publicado por A. C. Sousa: Historia genealógica da Casa Real
Portugueza. Pravas, I, 529-548. Consúltese C. Michaclis, Cancioneiro da
Aj'uda, II, 129 y Romanía, XXV'III, 543. En la copia que de este catá-
logo posee la Sra. Michaclis, el Arcipreste tiene el número 7 1
.
"• L. c, pág. 135.
^ Lo mismo dice en su Curso de Historia da Litteratiira Portugueza,
Lisboa, 1885. P<'^S- i.U-
Tomo I. 12
1 66 ANTONIO G. SOLALINDE
dillas octosilábicas, ni puede fundarse en esta identidad para
atribuir la obra a nadie.
Su fecha.—Para el límite máximo de la fecha de la versión
portuguesa tenemos como único testimonio la letra del ma-
nuscrito, que es, según hemos dicho, del último tercio del
siglo XIV.
Análisis de ia versión. — Las poesías de nuestro arcipreste
han perdido en manos del traductor portugués algo de su faci-
lidad, pues la versión resulta más diluida y pesada.
De conservársenos completa, podríamos otorgarle el valor
de un manuscrito más, ya que es fiel y literal, y su existencia
resolvería quizás algunas cuestiones de crítica, hoy imposibles
por la falta de manuscritos íntegros.
De qué manuscrito español deriva. — Tan escasas reliquias
no se prestan siquiera a la apreciación del trabajo del traduc-
tor. Cuestión importante sería, por ejemplo, precisar la copia
del libro de Juan Ruiz que pudo servir al escritor portugués.
En mi opinión, no se sirvió de ninguno de los hoy conocidos.
Me apoyo en que nuestros fragmentos parecen, por la letra,
anteriores a los manuscritos españoles ^.
En cuanto al contenido, sólo cabe la comparación con Ios-
manuscritos G y S^ pues T carece, por pérdida abundante de
folios, de los pasajes correspondientes a los conservados en la
versión portuguesa.
G y los fragmentos coinciden en la supresión de la co-
pla 75 ^ y Gí^ algunas variantes en contra de S. Suprimen
igualmente las rúbricas.
* El ms. G es de 1389 y a la misma época pertenece el T. Un poco
posterior es el S. Vid. Ducamin, /. c, págs. xv, xx y xxix.
2 Debido a la pérdida de folios en el ms. G, no podemos compro-
bar si las otras omisiones de la traducción — coplas 104 y 1 1 1 a 122 —obedecen a faltas en el ms. que le sirvió de base. Podría suceder que Ghubiera perdido sólo un folio, en cuyo caso sería posible la omi-
sión de estas trece estrofas, pues en esa hoja estarían escritas otras
trece coplas—número ordinario de las contenidas en cada folio de G—,
componiendo de esta manera las veintiséis que faltan en este ms.
Cfr. edic. Ducamin, variantes de G, coplas 99 a y 125 í/. Una foliación
antigua nos sacaría de dudas.
LIBRO DE BUEN AMOR 167
Los fragmentos coinciden, en cambio, con 5^ en no omi-
tir los versos 68 t y 1 28 <, como lo hace G, y también tienen
variantes comunes en contra de las de G.
Esta fluctuación entre las lecciones de una y otra copia,
induce a suponer un manuscrito común, del que tal vez deri-
ven los tres o todos los manuscritos.
Versificación. — El metro de estos fragmentos es el mis-
mo del original castellano: la cuadernavía, y no redondillas
octosilábicas, como pensaba Braga ^ Aunque la disposición
del manuscrito sea distinta, pues cada hemistiquio ocupa una
línea, la rima alternada de consonantes permite restablecer
el orden normal de los versos; las rimas cambian cada ocho
hemistiquios y son iguales a las de la poesía española. Nada
significa que algunos hemistiquios sean octosilábicos, pues
aparte de que es fácil que se produzca esta pequeña alteración
al traducir, se trata de una época en que la cuadernavía puede
dar lugar, ocasionalmente, a octosílabos. Muchos versos de
Juan Ruiz son verdaderos versos de romance.
Casttilaiiisiiios de la traducción. — La Sra. Michaelis me co-
munica los castellanismos que encuentra en la traducción
:
copla ']'/ : priso: repiso: quiso -; 78 b: solo ^; I02 d: a las deve-
ses; 104 d: salyr; 108 a: pages; 108 d: es; 109 d: salira o.
saliera; 126 c: víanos; 128: átales: naturales: sinales: viales;
I2g d: toiya *. Otras, como 108 a: uylano, y 108 c: humana, se
usaban en los Cancioneros galaico-portugueses.
Como puede observarse, las rimas presentaban algunas
dificultades al traductor, pues casi todos estos castellanismos
a ellas obedecen. Otras son imperfectas '. La omisión de la
^ Véase arriba, pág. 165.
2 En portugués nunca se usaron priso y repiso, y en cuanto a quiso,
aunque se encuentra en los Cancioneros, apenas se usaba en el pri-
mer período de la lengua, antes de 1300.
' Aun en el siglo xv era frecuente escribir solamente.
* Asegurado por la rima. Este castellanismo se encuentra en los
romances viejos, pero no en los textos poéticos
* Sirvan de ejemplo las de las coplas 61, 64, loi, 102, 103, 108, 109,
123, 126, 128, 129. A veces tampoco está libre de estas imperfecciones
el texto castellano de las poesías de Juan Ruiz.
1 68 ANTONIO G. SOLALINDE
estrofa "5 podría también deberse a la dificultad de la rima ^.
Transcripción de los fragmentos. — Seguimos en todo la co-
rrientemente empleada en esta clase de reproducciones.
Sólo advertimos que va entre corchetes[ ] lo que falta, ya
por pérdida de trozos del manuscrito, ya por estar borroso.
Usamos los paréntesis en ángulo < > para suplir los olvidos
del copista, y dentro de los paréntesis comunes( ) encerramos
lo que ha de suprimirse en la lectura. Por dificultad tipográfica
llevan tildes distintas las vocales a, o, é, ü, sin que esto repre-
sente diferencia alguna en el original.
El manuscrito escribe cada hemistiquio en línea separada.
Altero esta disposición para dar clara idea del metro empleado
por el traductor. Ha de tenerse esto en cuenta para explicar
la falta inicial o final de los hemistiquios por pérdida de la
parte central del folio incompleto.
Fragmea- 6o »E CU Ihe [dissc] q//e efta ' • [todo aa sua voontade];toA recto. »refpo[ndeo que tiinha o mundo], • z affi [disse uerdade].
»Pois eu ueio qu[e compreende] • r cree a fancta T[nindade],
»entendede q//e me[rescia] • as leis z efto e g[ertaindade].»
6i Pre<gun>taron ou 2 uelha[co] • qual fora o feu [antolho].
Diz : «Diffe qz/e con feu [dedo] • me quebrantaría [huum olho]
»defto ouue grand [pesar] • z tomei tam gra[n nojo].
»Eu Ihe refpondi c[om sanha], • com ira e com cordo[lho],
ti2 »que eu Ihe quebran[taria], • ante todas eftas [gentes],
»con dous dedos os [olhos], • con o polegar os den [tes];
>difre el logo defpos ef[to] • que Ihe paraffe bem me«[tes],
»que me daria palmad[as] * nos ouuidos retin[entes].
63 »Refpondi q/te Ihe da[na] • hüa muy grande pu[nhada]
»que em tempo de fu[a vida] • nuwca f^ria uingada.
»0«ando el uyo que a pe][eja] • tij[nha nom b]em aparellad[a]
srefpondeo qí/e de mea[(jas] • el fe nom curaua nad[a].»
6+ [P]or tanto diz a palau[ra] * • da uelha tanto ard¡d[a]:
{que) nom ha hi maa pal[aura] [s|e nom he mal enten[dida]
' Véase más arriba, pág. 166.
' Las palabras que cfta comienzan el segundo verso, sin duda por-
que la inicial no dejó sitio para terminarlo en una sola línea.
2 Léase ao.
* La lectura es dudosa; podría también ?,^xpaftranlia, coincidiendo
con el original castellano.
LIBRO DE BUEN AMOR 1 69
1 ragraen- [veeras que he bem]d[ict]a, • [se bem for en]te«(i¡d;i,to B recto.
, , , i- r j i- j[entende bem o mjeu Jiuro • [e auras dona garr|ida.
ój [A burla que ojoujres • [nom a t|enhas e/« ujl,
[a maneira do liur|o • [entende a) íotil;
[que faber bem e mal • e dizer molheril]
[tu non acharas nenhum • de trouadores rail],
oó [Acharas niuytajs gargas, • [non acharas huumjouo
[remendar bem nom sabe • todo alfaiate njouo';
[a trouar com loucura 2 • nom creas que me mouo],
[o que bom amor dize, • com razom eu to prou]o.
07 [Em geral bem a tojdos ' [fala a escriptura]
:
[os cordos com bomjíiío • [entenderam a cordura];
[os mancebos liua]os • [guardem se de lou]cura;
[escolha o me]lhor • [o de boa uen]tura 3.
08 [As de bom]amor • [som razoes encobe]rtas ^;
[trabalha u ach]ares • [as suas senhas] certas;
Ise a razom enten]des • [ou no siso acert]as,
[nom dirás mal do li]uro * • [«¡ue agora refertas].
Kragmen- óu Onde tu cuidas [que mente] • ali diz mayor u[erdade];to B vuel- _ p-gj^ cobras [pintadas] • iaz muy grande [falsidade] '^\
ora dita bona [ou maa] • uos per pontos [a julgade],
z as cobras pelos ^ [pontos] • louuade e déof[tade].
70 De todolos eft[rumentosJ • eu liuro fom [párente];
bew ou mal, qua[l pontares], • afli direi <;erta[mente],
z qual dizír tu [quiseres] ' hi faze ponto, z [temte];
fe preguntar [souberes] • fempre me au[ras em mente].
71 Como diffe A[ristoteles], • coufa he muj [certeyra],
o mundo per d[uas cousas] • trabalha: z ap;-im[e¡ra]
por auí/- feu ma[ntimento]; • ha outra coul|a era]
por auer junt[amento] • co;/ molht'r pra[zenteira].
7^ Se ho eu dif[sesse de meu] • mujto fívia d[e culpar];
mas diffeo g[ran filosofo], • eu no;/ no pof[so negar];
to.
* O también de Jiouo, como escribe el ms. G.
2 En el ms. o fabc, palabras que parecen corresponder al primer
hemistiquio del verso anterior.
^ escolliam o que he m. os de b., sería conforme a G.
•* de razao ene, más conforme a G.
* El fragmento B está cortado por debajo de este hemistiquio, ha-
biendo hecho desaparecer el hemistiquio final de esta copla, con el
que terminaría el folio.
" O también /í'a/./oí/í', coincidiendo con el (7 castellano.
' Dudoso, parece leerse enos.
I -o ANTONIO G. SOLALINDE
do que diffe offa[bio] -.no;/ deuemos [duvidar],
ca pela obra [se prova] • offabedor em [seu falar].
73 Se ho fabedor [o dize] • nuij claram[ente se prova]
hornees, au[es, animaes] • z toda befta [de cova]
Frajmen- [querem ' segum natura • companha sempre] noua,
to A vuel-j^g quanto majs] o homew • [que a toda cousa se m]oua.
-4 [Digo mui mais d]o homew. • [que de toda criatujra:
[todos a tempo ce]rto • [se juntam com natur]a;
[o homem de ma]u fufo • [todo tempo sem mesura],
[cada que pode, quer ~ fazer esta loucu]ra.
[OmiU la copla "]§•]
76 [E eu como som] huum homew • [como outro] pecador,
[ouue das mo]lheres • [aas vezes grjaue amor;
[prouar homem as] coufas • [nom he por ende] peor,
[e saber bem] z mal, • [e húsar o] melhor.
7- [Assi fo}' que h]uuOT t^wpo • [hüa dona me] prifo,
[de seu am]or nom fuy • [nesse tempo repi]fo,
[sempre auia déla • boa fala e bom r]ifo,
[nunca por mim] al fes • [nem creo que fazer] quifo.
78 [Era dona em] todo • [e de do]naf fenhora;
[non podia e]ftar folo • [cora ela hü]a hora;
[mujto de ho]me;2S <(se> aguardauaw • [ali u] ela mora.
[maj'S mujto] [que] ^ now aguardara • [os judeus] [a to]'ra.
Folio com- 100 Guando ela affi braraaua, • todos corapegaw de fugir,
pleto, rec-^ quando chegou o dia • que ela ouue de parir,
to, col. a.^ *"
, r • r u j ••
paño huuw rato peqw^no; • bein loi elcarnho de rnjr,
fuas uozes z espantos • em iogo forow fah-r.
loi Bem outroffi acowtege • a muitos z aten amo;
prometíw dar rauito trigo • do * com falfo e;zg[an]o;
cegaw raujtos con o uento • uaawffe pe;der cow mal rramo;
uay dilhe que rae now queira • ca no;« no q?<'í'ro new amo.
102 O homew que muito fala • faz mujto menos aas uezes,
z poeu[era] '' mujto fpanto, • pouca a Roydo de vozes ^;
' ijucre, conforme a G.
2 Se ven unas cuati-o letras ilegibles.
3 Borrado.
* Braga : fugindo; ms. S: e dan poca paja tamo. Sólo hay espacio para
dos letras.
*> Borroso; tal yc.z pocm.
^ an. de v. de otra letra, imitando la antigua, que fué raspada. De
la escritura anterior nada se distingue.
LIDRO DE BUEN AMOR I7I
z as coufas mujto caras, outra ora fom rrefec:es,
c as afti-ofas deujl prego • fera^w^ caras a las deuezes.
lu; Tomo <u)>por peq«<;na coufa • auorregimewto z fanlia,
arredouffe logo de mym • z fer'me de iogo manha;
affi o diz engañando • <(o> que cujda (\ue engaña,
defto eu fiz hüa troua :• ¡ay que t//Tteza tamanhal
[Omite la estrofa.J04.]
105 Affi o diz Salamon, • z diz e[ni ejlo ué/-dade
(\ue as coufas defte mu«do • fen dulda fom uaidade,
Col. b. z fom todas paffadoiras • fugewffe com ahydade,
faluante o amor de 'De/i?,, todo hal he neyqidade.
i()f> Depois (\ue uy adona • de mjw partida z mudada
dixe : «querer du now me q?ierem • faria pouco ou nada,
»refponder du me no/« chamaw he uaidade prouada».
Partióme de feu preito pois de my;« he arredada.
107 Sabe Dí'//s que nem [aqu]efta • na ^ qwantas donas nuwca uy,
eu fempre quige guárdalas • outrofi fempre as fíTui
z fe f^ruyr non ñas pudi • gerto nuwca as defc'/uy,
de dona bem mefurada • fempre déla bem fcreuy.
imS Muyto ícña eu torpe • z malo, uylano, pages,
fe eu déla molher nobre • rrazoaffe coufa rrefez,
ou enna molher louqana, • fremofa, nobre z cortes,
todo bem daquefte mundo, • todo prazer em ela es.
109 Se Dí«s, q«ando formou ao homen, entenderá
que era tam mala coufa, • a molher nom Ihe dera
ao homew por companheira • ne;« dele a now fezera;
z fe pera be;« no;« fora, • tan(to) nobre nom fallera '.
l'oiio coiii- lio Se o homem aa molh^/- • no;« Ihe quifeffe bem,pieto,vuei-
j^Q^^^ terria tantas pr^ffas • no amor q?íantas Ihe tew;tO. col. rt. - . _
nem por íatictos nem por lanctas • que íeiam, nom fabe quewmais ame qrie fu ^ cowpanha, • em efte fifo fe ma//tem.
[Están omitidas las coplas III a 122.']
I2Í Os eftrologos a/;tigos * dizew en na fcie;/gia
eu digo da efíroiafia, • que he muy nobre fabe«(;a.
* fez, según la Sra. Michaélis.
- nem, sic; aquefta, lectura dudosa; 7ia, debe leerse z a.
^ La lectura de lie es algo dudosa.
* Este verso ha sido objeto de una corrección, pues son de letra
posterior las palabras mais ame que fu y em efte fifo. La Si'a. Michaclis
me sugiere que tal vez fueran ordenadas estas enmiendas por el es-
crupuloso D. Duarte.
172 ANTONIO G. SOLAI.INDE
c\ue O homew q//ando nage • logo na fuá nage«ga
offyno etn que ele nage • aquel o julga ^er fente//ga.
124 Efto diffe Tholomeo • z afli o diffe Prato«,
z outros grandes meeftres • todos neefte acordó lom:
qual he oagidente • z afua coftalago;;/
daquele (\ne nage tal he • feu eftado z offeu dom.
125 A y mujtos c^tte trabalhaw • mujto pola crelizia,
z aprende»/ grandes tewpos, • defpende/« grande co;/tia,
mas no cabo fabew pouco, ' ca offeu fado os guya,
ne/« onow podem desmentir • a efta eftrolofia.
120 Outros e/itram em ordem • por faluarem fuas almas,
outros tomaw offigios . em querer hufar em armas,
Col. 6. outros íeraem a fenhores * com fuas manos antrawbas,
p¿ro mujtos de aqueítes * dam em térra dambas palmas.
127 Now acabaw em ordem ' nem fom grandes caualeiros,
ne;« em mergee dos fenhores • nem erdam de seus d/e/ros;
por que pode feer efto, • cree feer uerdadeiros,
fegundo natural curfo * os meeftres eftralageiros.
125 Por que tu creas ocurfo ' deftes finales átales,
dizer te hei huu/« juizo * fom de giwque naturales
os quaaes julgaro;;¿ huum nyno, • por feus certos fmales,
dero7« juizos muj fortes • forow da cabades males.
119 Era huum rrei de mouros, * Alearos nowbre auya;
z nagelhe huuw filho, • mais que aquel nom tenya;
mawdou par íeus fabedores, • ca deles faber quería
o fynal z a praneta • do filho que Ihe nagia.
130 Antre aq//des eftrologos • que hy ueerow pera ueer,
ueerom hi ginquo deles que eram de mayor faber;
defque opowto tomarow • no qual el ouue de nager,
diffelhe huuw dos maeftres que apedrado ha de feer.
Antonio G. Solamnde.
DISPUTA ENTRE UN CRLSTIANO Y UN JUDÍO
El breve texto que publico a continuación se encuentra al
folio 22 vuelto y último del códice escurialense o--I\'-30 (o,lóox
0,105 mm.). El manuscrito ha sido descrito por el P. G. An-
tolín en su Catálogo de los códices latinos de la R. B. del Es-
corial, II, 296, quien, naturalmente, no cita esta página en
romance ^.
Este texto carece de fecha, pero por la letra y alguna par-
ticularidad ortográfica (ch= qit) debe ser de la primera mitad
del siglo XIII.
Quedan huellas de haber sido cortado un folio que con-
tendría la continuación de la disputa; el último folio del ma-
nuscrito está en blanco y forma parte del último cuaderno,
üuizá suprimieron el penúltimo folio por juzgar inoportuno
este texto en un libro de asunto grave, dejando el existente
por contener al dorso el final de De nojiiinibus Dei.
No sé que haya sido editada esta curiosa muestra de dis-
cusión religiosa, que publico en gracia a su valor lingüístico
y a ser la única — que sepa — conocida en castellano.
Su asunto no ofrece novedad- alguna : se trata de una de
las infinitas controversias que desde los primeros siglos sos-
^ La mencionó Ebert en Jahrbuch f. rom. it. engl. Lit., I\', 59: «Dis-
puta entre un judío y un cristiano sobre estar ya abolida la ley de
Moisés, escrita en castellano a fines del siglo xiii, en pergamino
iCat. 54). Schon durch das Alter merkwürdig. Nur Knust hat, dochohne genauere Titelangabe, dieses Manuscript angeführt. Arcliiv.^Wl,
s. 814, n. 816. »
174 AMÉKICO CASTRO
tuvieron cristianos e israelitas. La forma, fingidamente dialo-
gada, es la que casi sin excepción revisten desde la antigüe-
dad las polémicas antijudías ^. Las cuestiones planteadas por
el cristiano son las que tradicionalmente venían figurando en
escritos análogos. Son las mismas que, por ejemplo, aparecen ya
en la Altercatio inte?- Tlieopliilmii jiidacHv?, Evagrio auctore ^.
Disputan ambos con tal pacto «quod si tu me hodie viceris,
facito christianum; aut ego cum te superavero, faciam ex Na-
zareo Judaeum». El judío defiende la circuncisión y el sábado,
ataca a la Trinidad, pero acaba por ceder. En nuestro caso no
conocemos el resultado, aunque es probable que fuese el mis-
mo ^.
El tono de nuestra Disputa es desagradablemente procaz.
Es cierto que el lenguaje de este género de escritos no resal-
taba en general por su moderación; el apasionamiento de los
disputantes casi siempre les impedía colocarse en un plano
tan ajeno a la violencia como al sofisma. Con razón se admira
Israel Lévy, estudiando la Altercatio Jiidaei cum christiano
de fide Christiana (Migne, Patr. lat. CLIX), de «le ton de
bonne compagnie qu'il y regne d'un bout a l'autre et qui
repose des grossieretés auxquelles les polémistes chrctiens se
croyaient tenus contre les juifs» ^.
El que nuestra Disputa emplee un lenguaje aún más libre
que el usado en las polémicas antijudías en latín que tuve oca-
sión de ver, tal vez se deba al carácter popular de este escrito.
En aquéllas se trata en general de autores doctos que intentan
reducir al adversario con razones más o menos legítimas; ysólo incidentalmente hablan de la mala fe, de la ignorancia o
de la pertinacia del paciente israelita •*.
1 Krumbacher, Geschr'cie der byzantinischen Litferatnr, pág. 49.
2 Migne, Patrol. lat., XX, 1166-1182.
* «El carácter fingido del diálogo de esta disputa se revela en la
facilidad con que el judío sedeja convencer 3' pide el bautismo.» (Krum-
bacher, /. c.)
* Rev. Éiud. Juives, V, 238-245.
5 Modelo de estas impugnaciones es el P/igio Fidei de Raimundo
Martín, edic. 1687; como espécimen de disputa escolástica v. Annulus
ÜISI'UTA ENTRE UN CKISTIANO Y UN JUIHO I75
Los escritos que existen en castellano contra los judíos son
verdaderos tratados, no disputas, y de fecha más tardía, como
El Mostrador de justicia, de Alfonso de Valladolid '; nada de
esto puede servirnos de precedente.
Nuestra Disputa es un fragmento de una obrita de carácter
popular, en que un judío renegado — tal parece ser el autor,
por los conocimientos judaicos que demuestra— ha recogido
los tópicos que los cristianos esgrimían contra los israelitas, ymás atento al efecto satírico que al contenido de sus argumen-
tos, ha lanzado su malevolencia contra un adversario real o fin-
gido. Tal vez es reflejo de alguna controversia que realmente
se verificó, análoga a aquella que más tarde describe MoistSs
Cohén de Tordesillas en n:ií:í<n "m? Eser há-Emüná (Sostén
de la fe) -
:
«En este año [hacia 1 37 5] vinieron dos hombres perversos
y duros, que habían renegado de nuestra santa ley y tomado
una religión nueva; y en virtud de una carta real que les auto-
rizaba a ello, recorrían nuestros pueblos, convocaban a los
judíos donde y cuando querían para discutir con ellos sobre
su religión. En Avila nos convocaron primero en la Iglesia
mayor y nos hacían preguntas y discursos que parecían
muy sabios, y no eran sino espinas y basura. Uno de ellos
era un buen dialéctico ; nos reunió cuatro veces ante la
multitud y la asamblea de los cristianos y los musulmanes. Se
extendió en alegorías y comparaciones, pero yo le refutaba
siempre cuanto decía, con pruebas sacadas del Pentateuco yde los Evangelios.»
seu Dialogas Cltristiani et Judaei de fidei sacramenfis, auciorc Rnperio,
abbate Tuitiensi (en Satiti Anselmi Opera, París, 1675, 524 y siguientes).
Cfr. Rev. Étiid. Juives, V, pág. 239. — Una lista de impugnadores del
judaismo (entre ellos varios españoles) trae el Lie. Porreño i^Bibl. Nac,
manuscrito 13.043, folios 527 53V, pero ninguna de esas obras tiene in-
terés especial para mi objeto.— Cfr. también Bolct. Acad. Hisl., IX, 376.
' Véase I. Loeb, Rev. Étud. juives, XVIII, 52 y siguientes y la l^i-
bliografía que cita.
2 Según la traducción de Isidoro Loeb, Rev. Élud. Juives, X\'I1I
228-29.
176 AMKRICO CASTRO
TEXTO DE LA DISPUTA
— Dj, ¡Lidio, ¿q//antaf com¿'//dangaf fo« de tu ley?— .x.
— Deftaf .X. ¿q//antaf ^ menuzaf fe fizierow?— vi cien-
taf z xiii.
— Deftaf VI cientaf z ¡^ xiii, ¿q/íantaf tienef? Que fabemof
que tienef .111. La prinié'/'a, q?ee ef dij^cha ."i'r'"'p milá ^, ha a tagar;
z ro;/per z fugar^, ca hay |^ nvits mezizá^, «"'"lE periá^, nS"'» ^ mi-
lá ^ Puef luego ente//demof que la primera, ef eo/itraña. de tu
j^ ley; ond tu ley no;/ comia feuo ni fangre, z uof dexadef de
¡^ comer laf otraf fangref z comedef laf de uueftro[ fiiof. Ond,
qz^ando bj|^e/2 uof mefuraredef, fonta uof i iaze z muy grand;
que la boca de ¡^ viueftro rabi que cowpiega MuefttdL oragion,
iechef cono de muier; z de maf ¡^*^ fabedef [z de maf fabe-
def) que la barba z laf narizef a« y mal ^^ logar. E de maf
ueedes q//al fonta di' fugar fangre de tal logar. |^^ Ond fi iufti-
cia fueffe de tierra, maf derecho era apedrear tal o///;/e ,^^ que
offo ni león.
Agora fablemof de fabaat. Hay ni;/ dar nin ¡^^ p;-¿'nder ni;/
fazer obra don feya leua;/tada, che tu digaf : «alogroP'^
ta;/ bie;/
cuentaf el fabado como el otro dia». Ond p;'6'uare que el j^^ tu
fabado uendef, z non haf fabado ni;/guno, ca om;/e que\ ue;/-
deP''
no;/ la z q/^^bra;/ta fu ley.
Agora fablemof de c/'eder uerdadero T>eu^. ¿Cumo creedef
uerdadero Deuf.^ Che nof falamof en ley que e;/ .111. ¡^^ ma-
né'raf lof clamadef, on dezidef : «cadof, cadof, cadof Adonay¡*^ Sabaoth» *. E de maf dezidef : «Eloe Abraa;;/, Eloe Yfaac,
Eloe Jacob» ^. j-*^ Si uof un Diof creedef, ¿como lo clamadef de
tantaf natural}
P^ O a que\ D'ioíque uof creedef, que me digadef que fimi-
liaf ha; si a¡-^ fimiliaf de om;/e o di' que.
' Escrito sobre la correspondiente palabra hebrea.2 Hay una raspadura antes de /?/j-íZ/-.
^ El n escrito sobre una raspadura y algo borroso.* Isaías, VI, 3.
5 Éxodo, III, 6.
DISPUTA ENTRE UN CRISTIANO Y UN JUDIO I 77
—Yo prouare q//e nuc/tro Diof, (\ue nof c/"eemof z a ,^^ do- y
ramo/, qite aq/^é'l fizo el cielo z la t?Vrra, z fizofe om//e z fablo
Z dixo :-^ «Yo fo, z otro no/¿ maior nj egual de mj; c^iie yo
fo primero z fere -'' portreméTo. E yo fo co;/pegam¡e;/to -
fere fin del mu//do; yo ferré j^^' z fanare z yo matare z refuci-
tare. E ni//guno áe mi ma j-' no no// podra foyr »^
v^
— Ond euaf fana prueua ojic el dixo (\iie auia \^^ mano.
Onda- tu fazef g;and cofa co//t;a tu Diof, z dizes q//t' non a
I"'-*fimilia. Ondí' te prí?uare por D<w/d c{He diz c\iie a oiof z
oreias a |^*' fi cuemo diz : «Oc//li áoiiiim fuptv iuftof z a[ures]
e[ius] ¡[n] p[reces] e[orum]v 2. Aun te ¡^^ p/miare por I3aui(l *•
que a ^ [cara] |^-: «¿Quo ibo afp/r//u tuo? ^z (\no a facie tua
fugiam?» ^. Ond ¡^-^ bie;/ te deuef tené'r por mucho errado qi/
dezir (\ne el to Dí'ws |^* non a fimiliaf niwgunaf. E yo prouare
(\i(e el c/iador
Acerca del lenguaje de la Disputa poco hay que decir.
Nótese la grafía cli: che, 1. 18 y 23. Este rasgo ortográfico per-
mite referir el texto al primer tercio del siglo xiii. En efecto,
examinando la parte hasta ahora impresa de la Colección de
documentos lingüísticos ^, resulta que la grafía ch desaparece ha-
cia 1220 : chereloso, año 1220, núm. 212^^ (Soria); chehrantar,
año 1 2 14, núm. 2093^ (^^''gos)' Y ^^'^ hasta fines del siglo xn.
Algunas particularidades indican un escriba dialectal : clavux-
des, 1. 24; íagar, 1. 5, y seya, 1. 18. Clauíades podía ser cul-
tismo, pero junto con los otros dos fenómenos, es probable-
mente un dialectalismo. Tagar, con g=j\ como en consegar,
Alio Cid, 1256; viega, ApoL, 8; migor, Fuero Nav., 144,, (v. M.
Pidal, Cantar de Mió Cid, pág. 208); enogo, Reys d'C^rient
(Riv., LYII, 1\9'¡)\ynogos, Alex.O, 2036 (mojos, Alex. P, 2177).
' El cristiano hace que el judío cite mezclados div^crsos trozos de
la Escritura para lograr el efecto que desea.
2 Salmos, XXXII, 18.
•^ Después de a está el resto de la línea en blanco.
4 Salmos, CXXXVIII, 7.
•^ Publicación que prepara el Centro de Estudios Históricos.
178 AMÉRICO CASTRO
Seya ocurre tanto en los dialectos orientales como en los
occidentales (Hanssen, Conjugación aragonesa, 13; Gramática
Histórica, § 230; Gassner, Altsp. Verb., 96-97)- Es decir, no
puede precisarse el carácter dialectal (poco acusado) de este
texto, que más bien parece aragonés.
Nótese creder, que también ocurre en Berceo (cfr. ve-
der, ibíd.), Hanssen, Conjiig. Libro Apolonio, 9 y II, cír. pie-
des, Yúguf, 69„, vedieron, ibíd, 52,, (Rev. Arch., VII, 280).
Ciimo, 1. 22, tal vez forma leonesa, según M. Pidal, Can-
tar, 14827 (pero como, 1. 26).
To Deus, 1. 43; fu ley, 1. 21; tu ley, 1. i; pero tu sábado,
1. 19.
Apócope del pronombre qnel iiende, 1. 20. Elisión, nonla,
1. 21.
Sintácticamente hay que citar creder iierdadero Deus, cree-
des uerdadero Deus, 1. 22; un Dios creedes, que uos creedes,
1. 27, 28, por ir construido creer con acusativo de persona, sin
preposición.
Ond, 1. 8, tiene valor de una conjunción consecutiva, he-
cho raro; cfr. «Ay rey Apolonio, de ventura pesada,;
Si sso-
piesses de [--=:q«e?] tu fija tan mal es aontada,j
Pesar auries e
duelo, e seria bien vengada; Mas cuydo que non biues, onde
non sso yo buscada.» ApoL, 537, y J- Ruiz, 305^ (edic. Du-
camin) ^; y tiene valor de relativo en ond 'por lo cual', 1. 9, o?id
1. 14, y 1. 36, 37, 38, 42. Es, por tanto, dudoso si on dezi-
des, 1. 24, significa dojide decis o puesto que deas. En cambio
^ Cuervo, Dice, II, 1325 a, cita el ejemplo del Apolonio, pero más
abreviado, por lo que no aparece claro el valor especial de donde. Es
distinto nuestro ejemplo del que cita Bello, Gratn., § 1245. El origen
de esta construcción de donde es manifiesto; es un hecho corriente ya
en latín que un advei-bio con valor pronominal sirva para coordinar
proposiciones (Stolz Schmalz, Laiein. Gram., pág. 507; M.-L., Gratn. 1.
rom., III, § 616); y en otras lenguas el relativo se convierte en conjun-
ción (Delbrück, Gnindr indog. Spr., V, 428); pues bien: donde, que sirve
en muchos casos para relacionar el antecedente gramatical con el con-
siguiente, ha generalizado su valor y ha servido para introducir un
antecedente lógico, que ocupaba en la frase el lugar de un consiguiente.
DISPUTA ENTRE UN CRISTIANO Y UN JUDIO 179
dúii, 1. 18, expresa claramente una relación de lugar. Cfr. M. P.,
Cantar, I, § 144,3 y nota; llanssen, Gramática, § 661.
Tu ley non con/ia, 1. 8, con significado figurado del verbo.
Hay nin dar, 1. 17, ^= «hay que no dar». No conozco otro
ejemplo de esta construcción.
En (¡liando bien uos niesuraredes, 1. lO, mesuraredes puede
ser tanto un fiíturo de indicativo, en lugar de un tiempo de
subjuntivo, como un futuro hipotético de una oración depen-
diente cuya principal está elidida : '[veréis que] fonta vos i
iaze, cuando vos mesuraredes'. Me inclino a admitir lo prime-
ro [mesuraredes) por ser frecuente, precisamente en textos
orientales {Cantar, pág. 344), y ser más raro el empleo de cuan-
do con el futuro de subjuntivo (Cuervo, Dice. II, 640^ 6413).
Ha a tagar, 1, 5, en donde la preposición a expresa nece-
sidad (Cantar, pág. 35 O-
GLOSARIO
Feches, 'hacéis, convertís en'. Sobre la forma v. M. F.,
Cantar, pág. 27 Igg.^^,; Pietsch, Mod. Lang. Notes, june 1912,
páginas 2 y 3 (del aparte). No creo que pueda interpretarse/^'
ches «fe que es», a pesar de la grafía ch citada arriba.
Leuantada, 'promovida, iniciada'. Cfr. «este casamien-
to non lo leñante yo». Cid, 2199.
Menuza, cfr. mod. «.desmenuzar» . No sé por qué Cuervo
juzgó extraña esta palabra al criticar el Centón Epistolario
{Dice, I, Liii, nota).
Mesurar, observar, explorar', aquí 'pensar'. Cfr. «et
uinien mesurar la tierra et los logares mas flacos della por o la
pudiessen entrar», Gral. Estoria (v. M. P., Cantar, pág. 758^^.2)-
Mezizá (ni:"j:t:, mal escrito en el texto nnc), 'succión de
la sangre que realiza el rabino con la boca al hacer la circunci-
sión, sugar ^ El cristiano supone, equivocadamente, que el
rabí se come la sangre.
^ Debo a la amabilidad del Dr. A. S. Yahuda la interpretación de
los tres vocablos hebreos del texto relativos a la circuncisión.
I 8o AMÉRICO CASTRO
Milá, (n'p'C ), 'cortar la piel, tagar . En la 1. 6 rh'^'o niilá se
repite inútilmente.
Periá (rr"iE, en el texto, con ortografía errada, K"'*ifi), 'ras-
gar la piel, romper .
Seiscientas z XIII. Supone el cristiano que los pre-
ceptos del Decálogo fueron fragmentados en seiscientos trece
por los judíos. En realidad, las seiscientas trece ineniizas no
son sino el número de prescripciones que según la literatura
rabínica contenía el Pentateuco. Dice el Talmud : «R. Simlai
ha explicado que 613 preceptos fueron revelados a Moisés, de
los cuales 355 son mandatos y 248 prohibiciones. El número
de mandatos es igual al número de días solares, y el de las
prohibiciones al de las partes del cuerpo humano.» V. Moise
Bloch, Les 6tj /oís, Rev. Étud. Juives, I, 197; V, 2"] . R. Mar-
tín, Pugio Fidei, pág. 805, edic. 1678.
Sugar, 'chupar'< lat. sacare; cf. exsücare. No conozco
ejemplos de esta palabra.
Tener, 'cumplir, observar'.
Américo Castró.
RESENAS
Hanssen, Federico. — Gramática histórica de la Lengua castellana.—Halle, Max Niemeyer, 19 13, 4.°, xiv-347.
(Conclusión.)
§ 49. «En el Oeste de Asturias, el diptongo ie inacentuado se con-
vierte en ia: pía, etc.». Este fenómeno va unido con ua. El problema es
de difícil solución, pero desde luego no debe ser la posición átona de
la palabra lo que produzca el cambio. Pietsch, Z, XXXIV, 643, piensa
que originariamente u llevó el acento, y solamente así puede expli-
carse la frecuente reducción del diptongo : bufia, cunta, frunte, etc.
Alonso Garrote, Dial, león., pág. 35, cita en León algún caso de t'te:
bueno, fúigo 'fuego'. Yo he encontrado en San Ciprián (N. de Puebla de
Sanabria): «persona de b/an», «estar de//a», «-iquien:., y el más cono-
cido 17a; casos de líe: Juera, puedo, fuella. Mego, nuez, Piedres Búenes,
ñíleca 'nuca', y ruaca 'rueca'. Esta pronunciación presta mucho énfasis
a las palabras en cuestión, y desde luego su númei-o y variedad aleja
la idea de la atonicidad originaria del diptongo (en la frase). Sería una
ligereza afirmar que estas palabras reflejan la pronunciación arcaica
del diptongo, que determinó la pronunciación cunta, etc. Pero de
cualquier forma es digno de tenerse en cuenta. M. P., Dial, león., 146,
suponía una dislocación del acento: ié, ie, ia; pero quizá podría darse
ia hipótesis ie (ía) > ié.
§ 140. La voz Rehoyo, que ocurre en la toponimia leonesa comoRefueyo (cfr. Reffogios, Esp. .Sagrada, XVIII, 330), tal vez apoye la eti-
mología que Salvioni da \rj.\:a.hoya (*fodia, postverbal ácfodio), pues
rehoyo convendría bien con re/odio.
§ 155. A los casos de falsa separación de prefijo, como atril, por
*leitriiy lairil, añádase (además del conocido ovillo) lej'io -( exiiu, en
andaluz. En Huétor-Tájar (Granada) «un lejío de gente ^ significa 'gran
concurso de gente', sin duda porque en el ejido se celebran ferias,
mercados, etc.; ejido no existe ya. En Ríotinto (Huelva) es el 'lugar
de las afueras donde se vierte la basura'. Los Arejos (Soria), ant. Los
Losarejos. En rigor estos casos debieran agruparse en una sección defonética sintáctica.
Tomo 1. 13
§ 156. Analiza el Sr. H. varios casos de epéntesis consonantica.
Langosta <( locusta, tiene n inexplicada; pero la vocal inicial se ha
formado por analogía con laciis, según Grober, Archtv., III, 507; Meyer-
Lübke, Einführuiig, pág. 160. Esta analogía es en todo caso más con-
vincente que la de maricus con macula, para explicar mancJia, que
alega H., inspirándose en Grober, /. c, 520. Mancha, lo mismo quemiincho, manzatia pueden deber la }i a la nasal que precede '. Cuanda
no precede nasal la razón es desconocida, pues las condiciones en que
ocurre el fenómeno son muy distintas; véanse los ejemplos en M. L.,
Gram. 1. rom. II, pág. 683; ^I. P., Mamial, pág. 11 7; además, candele-
cho (^ catalectu, hancia 'hacia' (Tirso, Quinas, I, i), falancia 'falacia''
(Alonso Garrote, Dial. Icón. pág. 175), folganzan, trompenzar, Munthe,
Anteckningar, pág. 41.
§ 157. Transformación espontánea de las consonantes. Es posible que
tinieblas (^ tenebras sea un leonesismo como lo es cobra <^ copula, que
ofrece el fenómeno inverso. El leonés — me parece que por una falsa
corrección — decía antiguamente compla, obla; y hoy día, plao < pratu,
a fin de evitar la br,gr, etc., propias del dialecto. Comp. lover 'llover',
en región donde se dice llino; hallar 'faltar', donde se ^acg. facer. (En
aragonés: ceboja, meojo, en región de muller). — Otro eaitibio es el de c
en f: Celipe 'Felipe', ciscal 'fiscal' (Zamora); cfr. M. P., Festgabe f A.
Alussafia, 390„». Existe el hecho inverso en Guisando (Ávila): cofer
'cocer', hafer 'hacer'.—En dos lugares de Zamora he oído tien 'quien'.
(Cfr. G., París, Mélanges ling., I, 83.)
§ 158. Hay también supresión de un sonido inicial en asa efulano
'en casa de f. (Huétor-Tájar, Granada; Arjonilla, Jaén.)
§ 162. Hay casos en que la terminación femenina de algunos nom-
bres parece ir unida a un aumento en el significado : deda 'dedo gordo
del pie' (León); garbanzas 'garbanzos ma5'ores que los corrientes';
saca 'costal muy grande' (Dice); la farola llaman al faro en algunas
partes (Alicante, Málaga); bierga, en andaluz, 'un bieldo muy grande';
rata, tatnbora 'bombo'; hoya, caldera, perola, etc. Aunque también po-
dría tratarse de un cambio de género para designar un objeto distinto,
lo que considero menos probable. (Cfr. A. Garrote, o-c, pág. 78.)
Actualmente he hallado formas femeninas de apellido en Palazuelo
(partido de Alcañices): Juan Branco, María Branca; Ángel Salvador,
Fulana Salvadora; Gelado, Celada; Peláiz, Pelayza; Margusino, -a; Cis-
neros, -as, etc. En los pueblos colindantes no conocen tal costumbre.
§ 164. Acerca de los plurales rees, lees, grees piensa acertadamente
el Sr. H. que son fonéticos (reges, etc.); pero no creo lo mismo de su
1 El Sr. Navarro Tomás me dice que en casos como maza, etc., el aparato
fonético señala una marcada nasalización durante la a antes de s, proceso que
tiene clara explicación fisiológica. (Cfr. ast. ?nin, ptg. minha, etc.)
F. HANSSEN.
—
Gramática histórica de la Lengua castellana. 183
explicación de bueyes : -<buees se asoció a rees, Ices, grees, y así se formó
buey», y de este último saldría bueyes. Este modo de ver procede de
la teoría del Sr. H. acerca de rey, etc., que a su vez se basa en su ma-
mera de concebir el desarrollo de g' intervocálica. Es mucho y bien
conocido lo escrito sobre el particular, y así sólo observaré que los
ejemplos del § 91 no prueban que en llantén <^plaíttagine, etc., la i in-
tervocálica proceda de vocalización de g'; la g' se pierde cuando pre-
cede o sigue vocal anterior, antes y después del acento: digitu'y dedo,
mejare > mear, pejore 'y peor, vareja y varea, cugito y cuido, etc. Esta
regla no obliga a admitir excepciones dentro de los dialectos, comohace el Sr. H : «El leonés transforma a veces ye en e por supresión de
la consonante: meedade, meetad, ree, lee-» (§ 91). Pero como meetad oq\x-
rre fuera de León, lo mismo que su derivado meatad (Cantar, pág. 190),
no veo cómo pueda compaginarse la regla del Sr. H. con la excepción
leonesa. Además eso nos obligaría a admitir que rey en leonés era un
castellanismo, lo que contradice Staaff : ^rey est la formé preponde-
rante en léonais des le Fuero de Aviles.» (Dial, le'on, 224). Hace notar
el Sr. H. casos como genuculu y hinojo, haio )> he (que es ya lat. vg.);
pero esa / puede no venir de ge; comp. fenuculu )> hitiojo, *Eclesial-
ba y Grijalba. La principal objeción a la explicación de rey <[ reg'
( rege, la veo en que no es necesaria \ puesto que la g' intervocálica
se pierde, los derivados de rege, etc., serían ree, etc. Y no veo por qué
no podría admitirse ree y re\\ como dice H. en Span Gram., § 60, 2
:
^rey kann nicht durch kontraktion aus ree entstanden sein», pues
meytad ^ meetad, vey K^videt (Z, XXXV, 169), queréis, etc., nos asegu-
ran de ello. La dificultad métrica del bisilabismo antiguo en que Cor-
nu, R, IX, 71, se detenía, no puede servir de argumento; el mismo H.
reconoce (Metrische Studien, pág. 25) que Berceo hacía la palabra mo-
nosílaba o bisílaba, según lo necesitaba para el verso. En fin, sería pre-
ciso para que reg' diese rey, probar que -g final no se pronunció comouna consonante continua prepalatal, sino como una semivocal. En el
primer caso (comp. reloj, borraj, ant. hiftoj', etc., palabras que hasta el
siglo xvi terminaron eng'),-g' se ha resuelto de diversas maneras, pero
no en /. No es exacto que en Navarra (aragonés) ye intervocálica no
se pierda (§ 67): se trata de un fenómeno secundario, de disolución
del hiato; hay que admitir primero pérdida, luego epéntesis de v,
pues no se dirá que la v es etimológica en seyer, veyer, leyones, reyal,
leyal, etc.; tampoco lo es en mayestro, correya. (Cfr. j'uvizio, axuvar,
1 El Sr. H. tiene que recurrir a huyes para apoyar *hoye y hoy; pero huye no
es buen ejemplo. Es verbal, de un verbo donde ¿ está en otras personas, sin
vocal anterior antes ni después. {Cír.fuy, Z, XXXV, 170.) La razón que da Baist,
Grundr., 912, «j aus _§ zwischen ?<-£"», no es argumento, puts íuitio <(^ cugito \o
contradice.
184 RESENAS
destrovir.) — Desde luego reconozco que la cronología de la pérdida
de -e y de -g es lo que terminaría definitivamente esta discusión.
§ 170. yon en leonés es ciertamente analógico; pero no creo haga
falta la comparación con el verbo don, por ejemplo. Se ti-ata de un
caso más de difusión de 011 a cualquier o : oiibeja, lloii (mir. lliougo) 'lue-
go', etc.
§ 172. El dativo ye vive en Zamora : da\e que ve due/ga (Cubo, Be-
navente). Cfr. M. P., Dial, león., pág. 298.
§ 186. Da¡guien, dalguno no debe proceder de analogía con den-
guiio^ disimilación de nenguno. Hay que comparar esa forma con dir
'ir' (decir algo dealgiiien, saber dealguno, etc.).
§ 187. Sobre el caso de numeración vigesimal de Berceo, tres ven i
medidas de fariña, v. ]\I. Rósler, Das vigesimal system im Ronianischen
(Prinzipienfragen d. Rom. Sprw. I, pág. 204).
§ 554. Un caso curioso del empleo de uno es éste : yo una fui alli
(Peque, Puebla de Sanabria),_)'W2a 710 voy (Puerca, Alcañices) 'yo sola'.
Podrían añadirse más detalles, que en nada afectarían al sólido
valor de esta obra; con algunos de los consignados quise llamar la
atención sobre el interés que encierra la región sanabresa, hasta hoy
no estudiada, y sobre la cual pienso trabajar. Para terminar, sólo diré
que habría de alargar mucho esta nota si hubiera de enumerar todos
los aciertos del Sr. H., que, trabajando sobre fuentes impresas, ha
escrito una Gramática, fruto de la propia investigación en muchos
casos, y en la que por primera vez aparece unido el estudio de la sin-
taxis general del castellano — tratada , en verdad, maglstralmente
—
a los restantes problemas de la ciencia del español '.
Américo Castro.
Arigita y Lasa, Mariano. — Ca/V/z/a/w de Felipe III, rey de Francia,
publicado por (Junta para ampliación de estudios e investigacio-
nes científicas. Centro de Estudios Históricos.)—^Madrid, Imp. de los
Sucesores de Hernando, 1913, vii-158 págs.
Los documentos del presente Cartulario están fechados según el
Calendario litúrgico. Al publicarlos, era, por fo tanto, necesario reducir
1 Después de ver el artículo de Tallgren en BH, 1914, 225 y siguientes, y de
pensar sobre ello, reconozco que hay metafonía (v. núm. anterior, pág. 100) en
ciertos casos; por ejemplo, en mazo la a es más estrecha que en maza. Pero in-
sisto en que esa cerrazón es pequeñísima, y que no puede compararse con las
vocales abiertas y cerradas de otras lenguas. Reputo, por lo demás, aventurado
el buscar apoyo etimológico a estos matices de nuestras vocales. En último tér-
mino, una investigación experimental dirá lo que haya de verdad y de exage-
ración en esta teoría.
Añadiré acerca de la j inicial (v. pág. 102) que V. García de Diego, Grain.
Hist. Gallega, pág. 34, n. 4, ya pone en duda el origen árabe del sonido palatal.
M. ARiGiTA Y lASA.— Cdrtuhvio de FcIipe 11r. 185
sus fechas a las equivalentes a nuestra manera de contar. Esto intentó
el editor; pero, como ha notado la revista Razón y Fe (t. XXXVIII,
1 91 4, pág. 399), se han cometido en esta reducción de fechas ciertas
faltas, que nosotros queremos ser los primeros en señalar a los lecto-
res para que las tengan en cuenta al servirse del Cartulario.
Ante todo llamamos la atención sobre las siguientes contradiccio-
nes. Primera: En la nota 2 de la página i dice el editor que Reinaldo
de Reboredo o de Rouvrai sucedió a Bellamarca en el gobierno de
Navarra en mayo de 1278, y en el texto se hallan luego los documen-
tos 37, 43, 56, 65, 70, 71, 76, 77, 104 y 106 dirigidos a Rouvrai, siendo
gobernador de Navarra, y fechados en 1277.
Segunda contradicción: El documento 106 se mandó, según el Car-
tulario, al sucesor de Bellamarca en el gobierno de Navarra, el 3 de
agosto de 1277; en cambio los documentos i, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18,
20, 21 y 22 van dirigidos a Bellamarca gubernatori regni Navarrae, ylos fecha el editor de 8 y 9 de agosto de 1277. Nótese además que en
el documento 20 se lee : Dattim Parisiiis die liinc in vigilia beati Lan-
rencii. Ahora bien: la vigilia de San Lorenzo (9 de agosto) cayó en
lunes el año 1277; de donde se sigue que este documento es casi se-
guramente de este año, y del mismo deben de ser el i, 3, 6, 8, 10, 12, 15,
17, 18, 21 y 22, pues están expedidos, como el 20, en París, el día de la
vigilia o antevigilia de San Lorenzo, y algunos de ellos se refieren a
negocios mu}»^ afines '.
Una de las fuentes principales de los errores cronológicos que se
advierten en la edición del Cartulario, ha sido el no haberse fijado el
editor en que desde el siglo xni, según Giry (Manuel de diplomatique^
París, 1894, págs. III y 113) y desde el tiempo de Felipe I, hacia 1060,
según Grotefend (Taschenbuch derZeifrec/inung des deutschen Miftelalters
and der Neuzeit, 3.^, Hannover y Leipzig, 1910, pág. 13) se introdujo en
la Cancillería francesa la costumbre de contar los años comenzandopor Pascua. .Según esto, hay que añadir una unidad a todos los años
de los documentos del Cartulario que caen entre el primero de enero
y Pascua, y al mismo tiempo cambiar los días de los meses.
Gran número de los documentos del Cartulario carecen de indica-
ción acerca del año en que fueron expedidos. A estos les señala el
editor la fecha consignada en el documento anterior respectivo (pági-
na VII). Este criterio, que es el que se suele aplicar en los registros
ordinarios, se puede aceptar aquí como probable, aunque en este caso
no es del todo seguro; pues el presente Cartulario no era un regis-
1 Langlois, Ch. V. dice en la obra Le Regm dt Philippe ///(París, 1S87, pági-
na 1 1 i) que a Eustaquio de Beaiimarchais sucedió en el gobierno de NavarraRouvrai en mayo de 1277, pero no lo prueba; y además está en contradicción
con estos documentos.
1 86 RESEÑAS
tro en que se iban copiando día por día los documentos que se reci-
bían de la Cancillería francesa, sino una transcripción de documentos,
en la que no se ha guai'dado siempre el orden cronológico. En todo
caso, después de admitido el principio, adviértese que no ha sido ob-
servado constantemente, como lo prueban los números 29, iii, 112
y 113-
Nótese además que, aun aceptando como verdadera la fecha de
los años de los documentos, tal cual aparecen en la edición, el día del
mes está muchas veces mal calculado.
La presente reseña no intenta ser una corrección definitiva. Lo
que el Centro de Estudios Históricos pretende, es llamar la atención
de los lectores del Cartulario y darles al mismo tiempo una pauta para
utilizarlo debidamente. A este fin va encaminada la lista que a conti-
nuación sigue.
Todos los números que van impresos en negrillas son los corregi-
dos. Cuando la fecha propuesta no es del todo segura, por no estar
consignada en el documento o por otro motivo, se ha puesto un signo
de interrogación que afecta al año, y por lo mismo, casi siempre al
día del mes también *.
24 10 enero
25 19 septiembre
26 17 febrero
27 18 septiembre
29 5 octubre
30 12 marzo
31 18 septiembre
35 23 -36 7 noviembre
37 29 octubre
38 14 noviembre
39 16 -40 12 —41 14 —42 12 —43 12 -44 14 —45 12 -
1277
1277?
1277
1277.^
1277?
1277
1277?
1277
1277
1277?
12' ,_1; /
•
1277
1277
1277
1277
1277
1277
1277
46 12 noviembre 1277
47 16 — 1277
48 14 — 1277
49 12 — 1277
51 14 — 1277?
52 12 — 1277?
54 12 — 1277?
56 7 — 1277?
57 4 octubre 1277?
58 16 noviembre 1277?
59 14 — 1277?
61 11 enero 1278?
62 16 noviembre 1277?
64 4 febrero 1278?
65 30 enero 1278?
66 1 abril 1278
67 17 febrero 1278?
68 16 — 1278?
1 Langlois (O. c, pág. 1 1 1, y apéndice I, pág. 398 y siguientes) registra algu-
nos de los documentos del presente Cartulario y conviene la más de las veces
con nosotros en las fechas.
M. PÉREZ viLLAMiL. — Relaciotics topográficas de España. 187
69 19 febrero 1278?
70 11 — 1278?
71 11 marzo 1278?
72 15 noviembre 1278?
73 13 marzo 1278?
75 24 septiembre 1278?
76
77
78
79
80
83
86
87
88-99..
102 * . .
.
103
104
106 2 ...
107
108
III
112
"3
6
1 83 RESENAS
escribió su discurso de recepción en la citada Academia D. Fermín
Caballero en 1866. Su publicación comenzó en 1903; encargóse de los
primeros tomos, correspondientes como éste a Guadalajara, D. Juan
Catalina García. Y fué acierto indudable el encomendar su continua-
ción al autor de La Catedral de Sigüenza.
Comprende este nuevo tomo las delaciones topográficas — dióle&
este nombre D. Fermín Caballero — de Guadalajara, Lupiana, Me-
dranda, Pioz, Galápagos, Puebla de Veleña, Ouer, Renera, Valdenuño-
y Yebes. Haj^ entre unas y otras marcadas diferencias, y aunque en
todas «deja oir su voz la clase social que se ha oído menos en las
asambleas de la Historia», según dice el Sr. P. V., hay algunas — las
de Guadalajara y Ouer — escritas por personas leídas y que se jactan
de serlo.
Son estos documentos únicos para conocer la vida íntima de aque-
llos viejos pueblos castellanos; sincera y escuetamente refieren cómoconstruyen sus casas, qué cultivan en sus tierras, a qué justicias acu-
den, qué santos festejan, intercalando, a veces, en la secjuedad de la
respuesta, cuentecillos y agudezas de regocijada lectura. En algunos
pasajes se reflejan la inactividad y miseria de nuestros lugares: «Iff'
gente de esta ciudad (Guadalajara), en general, toda es pobre, por-
que viven sin ningún trato, sustentando su nobleza con los tenues
réditos de sus patrimonios», pág. 10. Esta castiza dejadez hacía decir
años antes a D. Felipe de Guevara «por la ociosidad nuestra y holga-
zanería , nunca acabamos de ser indios» '.
En violenta contraposición con la pobreza del pueblo, aparece el
poderío de las grandes familias, por ejemplo: la de los Mendozas, due-
ños de la casa del Infantado; «casa tal y con tales circunstancias, pocas
o ninguna debe haber en el reino como ella», pág. 10. Y a manera de
enlace entre grandeza y pobreza, las pingües fundaciones benéficas,
que ocupan largo capítulo; en las Relaciones de una de ellas se habla
del Gran Cardenal, de «mili anegas de trigo para que en cada un año
se repartiesen en pobres de esta ciudad, acabándose que se acabase
un hospital que déxó, muí señalado, en Toledo», hospital (el de Santa
Cruz) que no se terminaba y no llegaban a los pobres las «anegas»,
porque «oy parece que en todo reyna más malicia que caridad, pues
leemos y sabemos obras de mayor grandeza y edificio y con menos
renta haverse acabado en mui menos tiempo», págs. 13 y 14.
No es posible anotar aquí todo lo interesante que se lee en la Re-
lación de Guadalajara, la más extensa de las de este tomo. Siguiendo
la norma establecida por D. Juan Catalina, el Sr. P. V., a continuación
de cada una de las Relaciones, consigna muy discretos «aumentos»;
en la de Guadalajara, casi uno por respuesta. iMerecen citarse los titu-
1 Comentarios di la Pintura, edic. Ponz, pág. 181.
M. PÉREZ viLLAMiL. — Rclacioncs topográficas de España. 189
lados, Cortes de Guoiíalajara, Legislacio'n municipal : sus fueros y orde-
«j:«caj— publica escrupulosamente los privilegios reales, da noticia yextracta las Ordenanzas de 1379 y 1493, que contienen curiosísimas
prescripciones higiénicas: se ordena a los carniceros «maten el car-
nero la noche antes, no echen agua sobre el pescado», etc.—; el Pala-
cio del Infantado— rc^wmQ los datos de su historia y refiere los trámi-
tes del original doiiaíivo-ve/ita por que pasó en 1878 a propiedad del
Estado, de manos del duque de Osuna—. Son también de interés para
la historia del Arte Las Iglesias parroquiales y Monasterios de varones
y de monjas, que en Guadalajara, más que registro de monumentosactuales, es triste memoria de cosas que fueron y ni ruinas dejaron.
Entre las Relaciones de los pueblos merecen mención especial la
de Lupiana y la de Ouer. En la de Lupiana se cuenta el gracioso caso
del molino hecho en horas por una cuestión habida entre el pueblo
y los frailes de San Bartolomé, que «a las diez no había memoria de
molino y a las dos obo pan cocido», pág. 218. El aumento del Sr. P. V^.
constituye por sí solo una interesante monografía de San Bartolomé
de Lupiana, con numerosos documentos inéditos; a los que cita del
Archivo Histórico Nacional, pág. 253, pueden añadirse los que contie-
nen los «Libros I y II del Consejo de la Cámara» en el mismo Archi-
vo, de los cuales varios son desconocidos.
La Relación de Quer, escrita por persona de cierta cultura, es la
más agradable de leer. Dícese en ella: «la mayor parte de nosotros
sjmos pobres»; «en la rusticidad de nuestro ávito y pobreza nos han
enseñado a hazer casas de barro »; «por gran regalo bañamos y jal-
begamos las paredes por de dentro con tierra blanca, y ansí como los
<iue con razón ponen los escudos de sus armas sobre sus puertas, nos-
otros hazemos algunas señales blancas desta tierra, con que vivimos
contentos». Nótense las frases en que se habla del cronista Juan Páez
d2 Castro, «natural desta nuestra dichosa aldea, la que fué celebra-
da y su nombre savido de nuestra España, y ennoblecida a causa de
nuestro bueno y famoso doctor»; con fruición recuerda los tiempos
en que, por las visitas de gente principal que recibía el cronista, pa-
recía la aldea «una cortecilla»; «mientras aquí residió, jamás padesci-
mos desastres que entre labi-adores se lloran, que todos nos los apar-
taba y nunca en su vida tuvimos día malo, lo qual no podíamos decir
ahora». Páez de Castro no llegó a escribir la historia que preparaba,
y Ambrosio de Morales hizo un escrutinio de sus libros y papeles;
puedo añadir que la cédula en que este escrutinio se ordena figura al
folio 348 del Libro I del Consejo de la Cámara, Archivo Histórico Na-
cional; manda en ella Felipe II, a 10 de abril de 1570, que de paso
(jue el Dr. Gasea va al Capítulo de Jerónimos de Lupiana, «como pasa
por cerca de la casa del Dr. Joan Páez, cronista que falleció, y siendo
conveniente se continúe la Crónica, lleve consigo a Ambrosio de Mo-
igO RESENAS
rales y revisen los papeles que dejó Páez y compren lo que valga para
la Librería de San Lorenzo».
En los aumentos de casi todas las Relaciones se publican las res-
puestas, hasta ahora inéditas, a un interrogatorio hecho a los pueblos
en 1 75 1, de interés grande, pero de carácter principalmente eco-
nómico. En resumen, el nuevo volumen del Memorial Histórico Es-
pañol es de extraordinario valor para la investigación del pasado de
la provincia de Guadalajara; el acabado estudio que ha hecho el señor
P. V., de fuentes impresas y documentales, constituye una guía indis-
pensable para los cultivadores de estos estudios, porque no sólo pre-
senta un sinnúmero de datos inéditos, sino caminos para hallar otros
nuevos.
F. J. Sánchez Cantón.
Grammont, M.—Le versframeáis. Ses moyens d'expression. Son hannonie.
Deuxiéme édition refondue et augmentée. — París, Librairie an-
cienne Honoré Champion, 19 13, 4.°, 510 págs. Tomo V de la Collec-
tion linguistiquc publiée par la Société de Linguistique de París.
La primera edición de esta obra apareció en 1904; después de ella,
M. Grammont ha trabajado constantemente sobre la misma materia;
aparte de sus cursos sobre versificación francesa en la Universidad de
Montpellier, publicó en 1908 vm Pelit Traite de Versification Frangaise,
París, A. Colin, 8.'', 142 págs., y dos interesantes artículos en los to-
mos XLII y XL\'I de la Reviie des Langiies Romanes : Communications
sur rharmonie du vers franjáis y Ragotiu et le vers romantique. Al in-
corporar a esta segunda edición resultados obtenidos en recientes
investigaciones, muchos capítulos del libro aparecen completamente
rehechos.
Esta obra no es un tratado de métrica ni una historia del verso
francés; es, de una parte, un estudio del ritmo j' de los sonidos comomedios de expresión, y de otra, un estudio de la armonía del lenguaje
métrico como elemento artístico. Va considerado el verso únicamente
en cuanto a la estructura de su forma. Para que un verso, en su for-
ma, sea perfecto, no basta que sea correcto; necesita ser armonioso, ytodos sus elementos, ritmo, rima, sonidos vocales y consonantes, deben
ajustarse con propiedad a la idea en ellos contenida. La corrección
es en la forma del verso la parte mecánica; la armonía y la expresión
representan la parte artística. De este modo M. Grammont, aun refi-
riéndose estrictamente al verso francés, presenta en su libro un pro-
blema estético de interés general.
El ritmo, en su sentido más amplio, consiste en la manifestación
repetida de un mismo fenómeno dentro de intervalos regulares. Para
M. Grammont, la unidad métrica, cuya repetición forma la base del
M. GRAMMON'T. — Le VOS fran^'dis. 191
ritmo del alejandrino francés, es la mesure. Cada verso consta de cua-
tro mesures; el número de sílabas comprendido en cada una de ellas
—tres en el tipo clásico, ideal— puede variar entre una y cinco; en todo
caso, la duración de una mesure, cualquiera que sea el número de sus
sílabas, es igual teóricamente a la cuarta parte de la duración total
del verso '; de donde resulta que hay inesures rápidas, de cinco y cua-
tro sílabas, o lentas, de una y dos sílabas, cuj-o valor expresivo es
enteramente distinto.
El libro de M. Grammont y estudios análogos, como los de Sa-
rán: Der Rhythmus des frauz. Verses, Halle, 1904; Verrier : Essai sur
les principes de la métrique anglaise, Paris, 1909- 19 10, tres tomos; Lan-
dry : La Théorie dic Rythme et le Rythme du franjáis declame', Paris, 191 1,
aparte de ensayos menores como los de Calzia : Experimentalphonetische
Untersuchungcn über den italienischen zehnsilbigen Versen (Afed.pád. Alo-
natschrift), 1908, etc., nos van habituando a conceder a la cantidad, en
la métrica de las lenguas modernas, una significación que hasta ahora
no le había sido reconocida. Los hechos comprobados por M. Gram-
mont sobre este punto, señalados en especial por M. Millardet en su
reseña. Romanía, 1914, XLIII, 262, nos hacen ver que la cantidad, par-
ticularmente la de las consonantes, ejerce una gran influencia en el
ritmo del verso francés, y que una de las principales diferencias entre
el verso y la prosa se da, sobre todo, con relación a la cantidad. Con-
viene añadir que la revelación de estos hechos se debe en su maj'or
parte al método experimental, el cual, no obstante ciertas obstinadas
protestas — v. Jespersen, Litbl.f. germ. u. rom. Phil., 1910, 277-278 — ,
parece llamado a prestar al estudio de la métrica servicios impor-
tantes.
Al método experimental se deben asimismo los resultados, por
demás interesantes, obtenidos por M. Grammont con respecto a la
medida de la intensidad. Se trata de uñ difícil problema técnico que
viene siendo desde hace mucho tiempo la preocupación de los foné-
ticos; M. Grammont cree haber encontrado la solución; el capítulo IV
de la primera parte de su libro, La Varíete du Alouvement rythmíque,
se recomienda por su extraordinario interés, siendo la primera con-
secuencia que de él se deduce, la negación de la teoría de la acentua-
ción binaria, defendida corrientemente como característica principal
del verso romance. Sería ahora de desear que i\I. Grammont, que con
tanta agudeza ha sabido penetrar el problema de la intensidad, publi-
1 Aplicando literalmente esta teoría a los casos analizados por M. Gram-mont en las páginas 88 y 89, ha creído notar A. Morize (Modern Laiiguag¿
Xotes, XXIX, mayo de 1914, pág. 152) una grave contradicción, sin duda por
no haber tenido en cuenta las observaciones hechas por M. Grammont en las
páginas 13 y 14-
192 RESENAS
case los datos necesarios para poder comprender exactamente el
proceso de su desarrollo.
Además de la intensidad y de la cantidad, interviene en la produc-
ción del ritmo francés la altura musical de los sonidos. Antes, al tra-
tarse del ritmo, se nos hablaba de los acentos del verso; la palabra
acento se ha empleado y aun se sigue empleando con notoria vague-
dad; en el acento hay que distinguir lo gramatical, lo psicológico, lo
fisiológico, lo acústico, y en esto último es necesario deslindar con
exactitud elementos tan distintos como la intensidad, la altura, el
tiempo y el timbre. La claridad que M. Grammont ha puesto en su
teoría del ritmo estableciendo el valor de cada uno de los elementos
que lo constituyen, es uno de los mayores méritos de su trabajo.
T. N. T.
Cervantes de Salazar, Francisco. — Crd?i.ica de la Nueva España. —Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, 191 4, 4.°, xxiv-843 págs., dos
láminas y una hoja para el colofón. Edición de 500 ejemplares nu-
merados. La publica Tke Hispanic Society of America.
El Dr. Cervantes de Salazar vivió desde 1514? a 1575; pasó en Mé-jico los últimos veinticinco años de su vida; fué cronista oficial de la
ciudad, catedrático de la Universidad y canónigo de la Catedral; aparte
de varios tratados filosóficos, escribió esta Crónica de la Nueva España,
que ahora aparece impresa por vez primera.
Hasta hace poco tiempo nadie tenía noticias del paradero de esta
obra; la escritora americana Mrs. Zelia Nutall fué la primera en dar a
conocer públicamente en 191 2 la existencia en la Biblioteca Nacional
de Madrid del manuscrito que ha servido para esta edición. The His-
panic Society of America viene a aumentar con este nuevo presente el
reconocimiento a que por muchas razones le están obligadas nuestras
letras.
El Sr. Magallón ha hecho en el prólogo un estudio bibliográfico
completo del manuscrito, sacando hábilmente de sus propias signa-
turas y acotaciones, con ayuda de otros interesantes testimonios, las
principales vicisitudes de su historia. De esta información parece
deducirse como cosa segura que el códice de la Nacional, sobre ser
ejemplar único, es el mismo que salió de manos de Cervantes de
Salazar, refiriéndose a él únicamente, y no a tres copias distintas,
como se había creído, las noticias de los bibliógrafos que lo conocieron
antes de la fecha en que se perdieron los datos de su identidad.
Aunque sin propósito de hacer estudio de fuentes, el Sr. Magallón
ha reunido en un breve resumen las citas de obras y autores recogi-
das en la lectura del texto; hubiera sido facilísimo y conveniente indi-
F. CERVANTES DE sALAZAR. — CrJíiica dc la Nucva España. 193
car al mismo tiempo las páginas o capítulos en que esas citas se en-
cuentran.
Van al final del libro dos índices de nombres mejicanos de perso-
nas y lugares; otro índice de voces desconocidas hubiera sido del
mayor interés; bastaiúan, por ejemplo, los capítulos V, VI y VII, en
que se habla de los árboles, semillas y aves de Nueva España, para
formar un glosario abundante, sin más trabajo que el de ordenar en
forma conveniente los datos que el mismo Cervantes proporciona :
«La semilla del maíz , en su lengua se dice t/anli-i>; «las mazorcas ,
cuando están verdes y tiernas, las llaman alotesy; «el maíz , cuan-
do se come tostado, se llama cacalote», pág. 14; «el chianzozoli..... es
como lenteja»; «el michivaiitle escomo adormideras»; «el íV/z/ítíz^/í
es semilla de algodón»; el ayoetli..... es pepita de calabazas», pág. 15,
etcétera, etc.; de esta manera va dando la explicación de otras muchas
palabras: etle, picieie, camotes, xicamas , chayóles, cilacayote, pág. 15;
ilauquechul, agiiicicil, pág. 16, etc. Aun fuera de estos casos, el autor
pone en su lenguaje frecuentes mejicanismos: «Para hacer el pan, que
es en tortillas, se cuece con cal, y molido y hecho masa, se pone a
cocer en unos comales de barro, como se tuestan las castañas en Cas-
tilla, y de su harina se hacen muchas cosas, como atole, que es como •
poleadas de Castilla», pág. 14.
La transcripción y corrección del texto han sido hechas con gran
esmero; al pie de las páginas figuran en notas las acotaciones margi-
nales e interlineales del manuscrito, observaciones paleográficas, co-
mentario bibliográfico, interpretaciones de sentido, enmiendas, etc.
Es de lamentar solamente que tratándose de una edición escogida )•
de un texto tan interesante como éste, no haya sido respetada la orto-
grafía del original, «habiéndose substituido unas letras por otras en
determinadas palabras para ajustarías al uso corriente, donde la letra
antigua podía sugerir al sentido del lector de hoy algún sonido dis-
tinto del familiar». Por esta inclinación, general entre nuestos edito-
res, a, facilitar la lectura se ha prescindido en este caso del valor anti-
guo de toda b, v, g, z, y han sido retocadas formas como catredatico yañidió— \. facsímil — , impresas catedrático y anadio' en las páginas 315
y 316, nota i; con ello el lector acaso haya ganado en comodidad,
pero el texto ha perdido ciertamente en interés por lo que toca a este
aspecto particular de su valor histórico.
Aparte de este pequeño reparo, la edición sale en las mejores con-
diciones para poder servir de fundamento a todo estudio sobre Cer-
vantes de Salazar v su Crónica '.
T. N. T.
1 A punto de salir este número, recibimos la edición que de esta mismaCrónica ha hecho D. Francisco del Pa^o y Troncoso; de ella hablaremos en el
número próximo. (W de la R.)
194 ANAIIblS SUMARIOS
ANÁLISIS SUMARIOS
Sarthou Carreres, C.—La proiñncia de 7'^r?^í'/.— Burriana, Impren-
ta Monreal, 19 14, 90 págs., un mapa, fotografías y grabados, 3 ptas.=
Trata el Sr. Sarthou de la geografía física y política de la provincia.
Anuncia un nuevo trabajo: Las villas y lugares de Teruel, cjue comple-
tará el estudio actual. El libro del Sr. S. nos informa sobre las irre-
gularidades que caracterizan la división política de esta región. Las
cuencas hidrográficas de Teruel la llevan a Valencia más que a Zara-
goza; sus ríos son levantinos casi todos, y sus comunicaciones más
rápidas son con los pueblos de Levante. Indica el Sr. S. que en la
antigua división territorial la ma}'or parte de los pueblos de la provin-
cia la constituían los partidos de Teruel, Albarracín, Alcañiz y Daro-
ca, y que durante el siglo xix la demarcación de la misma experi-
mentó varios cambios. El trabajo del Sr. S. servirá a quien estudie el
lenguaje de esta región, tan interesante desde el punto de vista dialec-
tal. P. G. M.
Blanco, R.— Arte de la Escritura y de la Caligrafía española.—Ma-
drid, Tip. de la Revista de Archivos, 19 14, en 8.°, 316 págs., 5.^ edición,
4,50 ptas. = Junto a las nociones de carácter general, contiene esta obra
una historia de la Caligrafía en España, basada principalmente en el Dic-
cionario de calígrafos españoles de M. Rico y Sinobas, y en el Apéndice
que el mismo Sr. Blanco puso a la edición que de ese Diccionario hizo
la Academia Española. A las noticias sobre los calígrafos, acompañan
indicaciones bibliográficas interesantes. C.
ScHEviLL, R., y Bonilla, A. — Obras completas de Miguel de Cer-
vantes Saavedra : La Calatea. — Madrid, Imp. de Bernardo Rodrí-
guez, 1914, en 8.°, t. I, Lii-256; t. II, 365 págs. = Los Sres. Schevill yBonilla se proponen publicar las obras completas de Cervantes. As-
piran, según dice el prospecto que acompaña a La Calatea, a que su
edición «sea rigurosamente completa, exacta y, en lo posible, crítica
Conservan la ortografía de esa primera edición, modernizando única-
mente la puntuación y acentuando sólo algunas palabras homónimas
de más de una sílaba. Al final de cada tomo van las notas correspon-
dientes, y en ellas han procurado los editores ser en extremo parcos».
A La Calatea precede una introducción con noticias bibliográficas
acerca de la obra y sobre el favor de que disfrutó en su tiempo; se
analizan los precedentes literarios (principalmente la Diana de Mon-
temayor) y el valor estético de La Calatea, dentro de aquel género tan
convencional. Sólo echa de menos el lector en esas sugestivas pági-
nas algunas observaciones sobre la relación que pueda haber entre
esta novela pastoril y la obra magna de Cervantes. «Cosas soñadas y
ANÁLISIS SUMARIOS I 95
bien escritas», dice el perro Berganza que son esos libros pastoriles.
¿No podría establecerse una unidad dentro de la obra poética del es-
critor que supo formar junto a estos meros sueños pastoriles aquellos
otros que, aun siendo inventados, son perfectas creaciones estéticas?
Las notas finales de esta excelente edición, redactadas con una
grata brevedad, contienen noticias interesantes y nuevas. C.
Mazorriaga, E. — La leyenda del Caballero del Cisne. Transcripción
anotada del códice de la Biblioteca Nacional 2454. Vol. I, texto.
—
Madrid, V. Suárez, 19 14, S.°, xxx-436, 5 ptas. = En este primer vo-
lumen reproduce el Sr. Mazorriaga el trozo de la Conquista de Ul-
íramar relativo a la leyenda del Caballero del Cisne, sirviéndose
de un manuscrito hasta ahora no utilizado por nadie, pues Gaj'an-
gos, aunque dijese lo contrario, no lo tuvo en cuenta en su edición
de AA. EE., según demuestra el Sr. M.; este manuscrito se perdió
luego dentro de la misma Biblioteca, y hoy sale en parte a la luz
pública. El editor expone en el prólogo los defectos de la edición
de Gayangos leditor despreocupado en demasía\ y habla de pasada
de algunas particularidades del manuscrito y de su contenido, pero
no de una manera sistemática; todo eso lo hará en el volumen II,
donde suponemos nos dará una descripción minuciosa del códice: «Deesta cuestión y otras muchas filológicas, históricas y literarias relacio-
nadas con La leyenda del Caballero del Cisne, trataremos en el tomo II.
Igualmente sería nuestro deseo hacer un estudio comparativo entre
las situaciones y sentimientos de esta leyenda y los de algunas de las
obras más capitales e inñuyentes de la poesía épica : La Iliada y LaC/ianson de Roland, por ejemplo, y aun [r] con el Cantar de JSÍio Cid ycon otras obras de nuestra literatura, como la Primera Crónica Gene-
ral (pág. xxixj.»
Acerca del tilde ocioso que se encuentra en este manuscrito y en
que el editor ve una dificultad paleográfica (pág. xix), puede verse
M. Pidal, Cantar, I. pág. 227 n. 2. No hay uniformidad completa en la
edición; p. e. : pág. 18, 1. 5, oro fres; pág. 82, 1. 17, orofre's. Habría queescribir maguer y no maguer, pág. 40, que sin duda será una errata nosalvada. Da por nuevas e inexplicadas el Sr. M. (pág. xxvni) ciertas for-
mas de su texto, no muy raras, sin embargo : orez, oreze, oresze (es decir,
ci/-^¿2í<aurifice), costera ('costa' en el Dice. Acad.), amentar {'mentar'
con prefijo, como sosegar, asosegar; v. muchos casos en Cuervo, Apiín-
taciones, pág. 610), refuelgo (como fuelgo^ huelgo, fo 1 1 i c a r e, con prefijo\
alieuos, no alíenos i^como afeuos en el Cid). Turido (pág. 40) es mala lec-
tura por tirado. Curarla y enaticas (pág. 36 a; edic. de Gayangos, Riv. 44,
82 d: palabras sucias) pueden ser erratas, pues el manuscrito no es
vnxíy bueno.
Aunque el Sr. 31. dice (pág. xviii) que reproduce «escrupulosa-
igb ANÁLISIS SUMARIOS
mente» el códice, el cotejo con el oiñginal revela algunas pequeñas
inexactitudes; p. e., en la pág. 355 : el ms., echaron; la edic, echara7i;
ms., mouiesen, fuesen; edic, tnouiessen, fuessen (siendo así que no resta-
blece siempre la ss etimológica). Pág. 356: ms., avia; edic, auia; estos,
destos, etc. En la misma página debió corregirse ardit en vez de ardic.
Esperemos el segundo volumen para juzgar en su integridad del
trabajo del Sr. M., que, no obstante revelar en él alguna precipita-
ción, ha prestado un buen servicio a la literatura dando una edición
mucho mejor que la de Gayangos de este trozo de Labran Conquista
de Ultramar. C.
JÜNEMANN, G. — Historia de la Literatura española. — Friburgo de
Brisgovia, B. Herder, 191 3, x-268 págs., 4,50 ptas.= Bastarán unos cuan-
tos datos, escogidos al azar, para juzgar del valor de información de
esta obra: pág. 83, no sospecha que el Centón epistolario es apócrifo;
página 16, la Cro'nica del Cid [?] es, según J., del siglo xn; pág. 27, el
plan de La Celestina y parte [.>] primera son probablemente de Rodrigo
de Cota; esta obra «es inmoral, rufianesca, de poca inventiva»; pág. 25,
prefiere los romances cultos a los viejos; pág. 64, ignora la biografía
de Rojas Zorrilla (cfr. Colarelo, D.Francisco de Rojas); pág. 95, Hurtado
de Mendoza autor del Lazarillo y la^edición príncipe de 16 10, etc., etc.
Si el autor de esta obra no revelase, con afirmaciones como las
citadas, una falta casi total de preparación para estudiar nuestra lite-
ratura, valdría la pena de hacer resaltar, además, las debilidades y fla-
quezas de su crítica. Un criterio intransigente, ajeno a consideraciones
puramente literarias y que sería injusto considerar como un criterio
de ortodoxia católica — pues protestarían contra él las enseñanzas de
los mejores maestros de la literatura española, tan ortodoxos como J.—
,
informa todos sus juicios y valoraciones, llevándole a resultados al-
surdos e inadmisibles. Menéndez y Pelayo, testigo de excepción en
este caso por todos conceptos, rechazaría tales juicios, contradictorios
con los que dejó estampados en sus obras, F. R. M.
Levj, Ezio. — La le^genda di don Carlos nel teatro spagnnolo del sei-
cettto. (Estratto dal fascicolo di giugno 191 3 della Rivista dItalia.) —Roma, 4.°, 58 págs.= Utiliza el autor los datos ya consignados en otros
trabajos sobre el teatro español; su estudio consiste, casi en su tota-
lidad, en un minucioso análisis de la comedia El Principe don Carlos
de Diego Ximénez de Enciso, obra de gran valor literario, según el
Sr. L., inspirada en la Historia de Felipe II de Luis Cabrera. Da ade-
más una bibliografía de esta comedia, de sus traducciones y de los
estudios de que ha sido objeto. Finalmente, considera como imitacif)-
nes del drama de Enciso La tragedia del duque de Breganza de Cubi-
llo y El segundo Se'neca de España de Montalbán. C.
ANÁLISIS SUMARIOS 197
Salvador y Barrera, J. M. — Real Academia de la Historia. El
P. Flo'rez y su «España Sagrada*. Discurso leído en el acto de su re-
cepción por el Excmo. Sr. Dr. D , obispo de Madrid-Alcalá, el día
1.° de marzo de 19 14. — Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos, 1914.=
Expone el autor, en forma brillante y personal, los rasgos bio<^rá-
ficos más salientes del P. Flórez y la significación de la España Sa-
grada en la historiografía nacional, encuadrando al autor y su obra
en el marco de su tiempo. Al realizar esta síntesis trabaja sobre mate-
riales conocidos. Termina su discurso con una calurosa excitación a
la Academia para que prosiga la interrumpida continuación de la
magna obra del P. Flórez. Es de desear que la presencia del obispo
<le Madrid en dicha Academia contribuya a que esa aspiración mani-
festada ahora llegue muy pronto a ser un hecho. F. de O.
Sánchez Pérez, J. A. — Partición de lierencias enfre los musulmanes
del rito ¡nalequi.— Madrid, Imp. Ibérica, 1914, 23 x 14, xv-312 págs. =Tomando como base los manuscritos aljamiados LIX y LXI de la
Biblioteca del Centro de Estudios Históricos, ha hecho el Sr. Sánchez
Pérez un estudio de verdadera utilidad sobre la difícil cuestión de la
partición de herencias entre los moriscos españoles y, en general, en-
tre los musulmanes malequíes. Transcribe el tratado sobre herencias
contenido en el manuscrito número LIX, con notas aclaratorias del
te.xto, ya filológicas, ya jurídicas, j'a principalmente de índole mate-
mática, reduciendo a fórmulas sencillas los complejos cálculos parti-
cionales. A continuación habla del derecho de sucesión en general v
en los casos de ausencia del causante, en el llamado de contuertos y en
los que el causante haya sido infiel, esclavo, asesinado o adúltero; de
la distribución del capital del causante; de las causas que dan condi-
ción de heredero: matrimonio, patronato, parentesco; de la incapaci-
dad para suceder, originada por religión, esclavitud, muerte del cau-
sante ocasionada por el heredero, etc., y la clasificación de los here-
deros legales por precepto alcoránico, por zuna y por jurisprudencia
inalequi, por el sexo y por el modo de participar en la herencia: legiti-
marios y agnados. Trata después de lo que en el mecanismo de la par-
tición de herencias significa «hallar la base del reparto» de las heren-
cias irregulares: del abuelo, del hermafrodita, del ausente, del hijo
postumo, de los herederos denunciados por otros y que antes no entra-
ban en la partición. Publica fotograbado el manuscrito número LXI de
la Biblioteca del Centro de Estudios Históricos, que es un cuadro alja-
miado de partición de herencias, seguido de su transcripción en ca-
racteres latinos; estudia los cuadros árabes de Benarafa y Benalliaim
en relación con el aljamiado, mostrando sus deficiencias )' las de los
cuadros ideados por Fauvelle, dando la verdadera clave para el manejo de estos cuadros.
Tomo I. 14
198 ANÁLISIS SUMARIOS
Tiene además este libro el valor histórico de dar a conocer uno
de los aspectos más interesantes de la vida jurídica y costumbres so-
ciales de los moriscos aragoneses, así como también puede servir el
texto aljamiado del manuscrito LIX, que edita, de objeto de estudia
filológico para el dialecto aragonés. C. A. González Falencia.
Torre y Franco Romero, L. de. — JMose'n Diego de Valera. Apun-taciones biográficas, seguidas de sus poesías y varios documentos. —Madrid, 1914, Tip. de Fortanet, 4.°, 152 págs., 5 ptas. = En esta obra
traza el Sr. de Torre la biografía de mosén Diego de Valera, sirvién-
dose de las noticias hasta hoy conocidas y de numerosos datos origi-
nales. Después de una sucinta exposición de la época, principales bió-
grafos y pueblo natal del cronista, trata de la familia de éste. De los
ascendientes, que ningún historiador había mencionado — suponiendo
a lo más a Valera, en vista del apellido, «hijo o nieto de Juan Hernán-
dez Valera, corregidor de Cuenca» — , el Sr. de Torre, fundado en el
árbol genealógico del marqués de Campo-Real y en el testamento del
maestro Alonso Chirino, afirma que su padre fué este físico del rey, ysu madre D.^ María de Valera, hija del citado Juan Fernández, no de
otro del mismo nombre citado por D. Enrique de Villena en los Traba-
Jos de Hércules. Habla el Sr. de Torre de la vida política de Valera, de
sus oficios con el rej^ y de su enemistad con D. Alvaro de Luna, en cuya
muerte tan activamente intervino. Acaba la monografía con el análisis
de las obras de Valera, la edición de veintiocho poesías, algunas cartas
(diez y nueve de los Reyes Católicos y dos del duque de Medinaceli) yvarios documentos referentes a la familia de V. De las obras en prosa
descarta el Árbol de Batallas y el Tratado de linajes nobles de España,
atribuidos erróneamente a V. por Nicolás Antonio y el Sr. Balenchana.
Respecto al Memorial, apunta sus relaciones con la Cro'nica Castellana
y la de Henriquez del Castillo y con las Décadas de Falencia, de las que
prueba que es traducción. En cuanto a La Valeriana, observa que un
pasaje de esta obra está interpolado en la Crónica de don Juan II.
La obra del Sr. de Torre es de gran interés por la luz que arroja
sobre la vida de aquel historiador, y por los errores que rectifica de
la edición que en la Biblioteca de Rivadeneyra hizo el Sr. Rosell del
Memorial de Valera. F. C. G.
Calvo Madroño, J.- Descripción geográfica, histórica y estadística de
la provincia de Zamora. — Madrid, Victoriano Suárez, 1914, vm-333 16
páginas y un mapa, 8.**, 3,50 ptas.= Estudia el autor en esta obra: L Te-
rritorio. II. Población , con una exposición histórica de la ciudad yregión de Zamora. III. Datos estadísticos. Acaba con una nota sobre
zamoranos ilustres del siglo xix. A las noticias geográficas añade el
Sr. C. otras sobre la historia política y artística de la provincia. Estu-
ANÁLISIS SUMARIOS 199
<J¡a las vías de comunicación y su influencia sobre el comercio e indus-
tria, deteniéndose en los puntos más pintorescos, Sanabria, por ejem-
plo. En fin, el autor, preocupado por el atraso y la pobreza de la pro-
vincia en cuestión, hace indicaciones de carácter social que han de
ser de interés para los zamoranos y para los que sigan con atención
los progresos de Zamora. P. G. J/.
Rodríguez Villa, A.— Artículos Idstóricos.— Madrid, J. Ratés, 1913,
8.", 277.= Estos artículos fueron publicados en diferentes revistas hace
bastantes años, y hoy aparecen reunidos en un volumen gracias a la
solicitud de la Sra. Viuda de Rodríguez Villa. Dichos artículos se
titulan : Un códice de la Real Biblioteca del Escorial, cji dialecto aragone's.
(^Obras del maestre Juan Fernández de Heredia: Flor de las historias
de Oriente, Libro de Marco Polo, Ra?ns de flores y traducción de De-
creta decretorum, de Aristóteles.)
—
Córdoba y la guerra de las Comuni-
dades.— La Viuda de Juan de Padilla el Comunero. Relación histórica
del siglo X VI. — Un auto de fe en Méjico y tin torneo en el Pei-ú en el
siglo XVIL — La princesa de los Ursinos y el P. Xidardo, según docu-
mentos originales e ine'ditos.— Historia de la campana de 1647 en Flan-
des por Vinceni, publicada por A. R. V.—Noticia biográfica de D. Sebas-
tián Fernández Medrana (director de la Real Academia Militar de Bru-
selas, 1646-1705).— Atefttado cometido por elpueblo de Londres en 1688contra la Embajada española. — Alberoni x sus cartas rntimas. — Unaembajada española en Alarruecos, y estado de este Imperio en tiempo de
Carlos III (176J).—Elprimer inarqués de la Victoriay stt proyecto gene-
ral de reformas en IJ4J. C.
Bonilla San Martín, A. — Las leyendas de IVagner en la Literatura
española, con un apéndice sobre el Santo Grial en el Don Lanzarote
del Lago castellano.—Madrid, 1913, 8.°, 107 págs.= Interesante folleto
de vulgarización; el autor da noticia de las diversas obras de Wagner,
y a continuación indica los reflejos que tuvieron en nuestra literatura
las leyendas en que aquél se inspiró. Cita ejemplos del romancero
para la leyenda de Tanhauser, pero no para la de Tristán; la leyenda
del Caballero del Cisne, el Baladro del Sabio Merh'n, etc. Termina con
unos fragmentos inéditos del Don Lanzarote del Lago, que publicará
íntegramente el Sr. De Laiglesia.
En un detalle no estamos de acuerdo con el autor. Cree éste (pági-
na 39) que no puede decirse con Milá que el elemento sobrenatural
falte casi por completo en nuestros cantares de gesta, pues no cono-
cemos ni la cuarta parte de los cantares perdidos. «Al lado de esos
cantares heroicos hubo sin duda poemas de carácter religioso, donde
lo sobrenatural predominaba (nuestro Gonzalo de Berceo llama toda-
vía gesta a su Vida de Santo Domingo de Silos) y que fueron tan popu-
200 ANÁLISIS SUMARIOS
lares como los anteriores.» De cualquier modo, cuando se habla de
poesía heroico-popular se piensa en una poesía bien distinta de la de
Berceo; y a pesar de no conocer todos los cantares de gesta, lo cono-
cido es suficiente para juzgar sobre los rasgos esenciales del género.
La falta de lo sobrenatural es uno de ellos, que conti-ibuye a caracte-
rizar nuestras gestas frente a las de Francia, por ejemplo. Si apare-
ciese hoy un poema épico de carácter distinto a los conocidos, claro
está que habría que revisar las hipótesis que hoy día explican cien-
tíficamente la poesía épica medieval en España. C.
SoMOZA García-Sala, J.— Jovcllanos. Majiuscritos inéditos, raros o
dispersos. [Nueva serie.] — Madrid, Hijos de Gómez Fuentenebro, 1913,
4,°, 430 págs. = Los manuscritos de esta colección, que constituyen
una contribución más que hay que añadir a la extensa serie de estu-
dios jovellanistas debidos al Sr. Somoza, ofrecen un interés muy di-
verso. Todos ellos son más o menos importantes para la biografía de
Jovellanos; especialmente, para el conocimiento de sus ideas econó-
micas, importa el primero sobre Economia civil; para la Geografía, los
proyectos de publicación de los mapas geográficos del territorio de las
Ordenes; para el Arte, las Reflexiones y conjeturas sobre el boceto origi-
nal del cuadro llamado «-La Familia^ (Las Meninas de Velázquez); para
la dialectología )' lexicografía de Asturias, su correspondencia con
Caveda y una carta de Jovellanos sobre agricultura asturiana; para los
Archivos de León y Asturias, una carta a ]Masdeu, y para la Ley Agra-
ria, la correspondencia con Floranes. Otros manuscritos publicados
ayudan a conocer otros aspectos de la múltiple actividad de Jovella-
nos. Acompaña un índice de los contemporáneos mencionados en
estos escritos. Cierra el libro un largo apéndice en el que se hace la
historia documentada de los Diarios de Jovellanos, del cual se saca la
triste impresión de ver cómo la ignorancia, la incuria y la estrechez
de criterio de cuantos han sido sus poseedores, han impedido que
llegue a ser del dominio público una obra de tal importancia para la
historia patria. F. de O.
La vida de Lazarillo de Tormcs [editada por] L. Sorrento.— Stras-
burgo, J. H. Hcitz [1913], vol. 177 de la Bibliotheca Románica, i6.°,
70 págs., 50 cents.= Reproduce la edición de Foulché-Delbosc y acepta
las opiniones corrientes sobre la no atribución a Mendoza. Literaria-
mente, la introducción es algo ligera; el arte del Lazarillo tiene poco
que ver con el de Pedro de Répide y el del pintor Zuloaga, quien no
es un pintor realista en el sentido que S. da a esta palabra. C.
\^OGEL, E. — Einfülirung in das Spanischc für Latcinkundige. Mif
erlautcrtcm Lektüretcxt imd Vohabular.— Paderborn, Bonifacius-Druc-
ANÁLISIS SUMARIOS 20I
kcrci, 1914, i6.°, 267 págs., 2 marcos (en rústica), 2,80 (encuaderna-
do). = Obrita destinada a los que, conociendo el latín, desean tener
una noción científica y a la vez práctica del castellano. Resume el se-
ñor V. de modo claro los resultados de las obras especiales, y consi-
gue de esa suerte hacer un libro con valor pedagógico. Publica comotexto de lectura el Capitán Veneno de Alarcón. C.
HoYERMANN UND Uhlemanns. — Spauisches Lesebnch für den Schnl-
und Privaigebranc/i. In neuere Bearbeitung von Leopoldo de Selva, mit
einem Überblick über die Spanische Literatur und vollstandigen Wór-terbuch.Dritte, vollstandigumgearbeitete Auflage.—Dresden,G.Küht-
mann, 1914, 4.°, 295 págs. -|- 72 págs. de diccionario, 7,50 marcos. ==
Colección de trozos escogidos de clásicos y modernos. Por su varie-
dad y abundancia prestará servicios a la enseñanza del castellano. El
diccionario es apropiado a la índole de la obra. Precede una breve
noticia sobre la literatura española, que es lástima no esté del todo al
corriente de lo que hoy se sabe. La versificación de los romances (pági-
na x) está mal definida. La presentación editorial, excelente. C.
Vega, Lope de. — La Dorotea. Edición de Américo Castro.— [Ma-
drid, Imp. Renacimiento, 1913.] 8.^, 305 págs., retrato de Lope, facsí-
mil de un ex libris antiguo; precio, 3 ptas. = Reproduce escrupulosa-
mente la edición príncipe (1632) de esta obra, quedesde 1675 no había
sido reimpresa. El texto sólo ha sido corregido en casos de errata
evidente; va puntuado y acentuado a la moderna; se ha conservado la
ortografía en todos sus detalles, a excepción de la s larga. En una
breve nota preliminar, el editor hace indicación de los principales es-
tudios que pueden consultarse para la mejor inteligencia de esta obra,
en cuj'o asunto puso Lope una gran parte de su interesante bio-
grafía. N.
Arco, R. del.—Algmias indicaciones sobre antiguos castillos, recÍ7iios
.
fortificados y casas solariegas del Alto Aragón. — [Huesca, Tip. J. Mar-
tínez, 1914.] 8.° m., 31 págs. = Sobrias e interesantes noticias para
ilustración del viajero. Los lugares de que trata son Huesca, Jaca,
Barbastro, Siétamo, Ayerbe, castillos de Alquézar, Montearagón, Mon-zón, Aínsa, y monasterios de Sigena y Casbas. Cada noticia va acom-
pañada de indicaciones bibliográficas. Doble texto: es¡)añol y francés.
Abundantes fotograbados. N.
JoHNSTON, H. — Phonetic Spelling. — Cambridge, Univcrsity Press,
1913, 8.°, 92 págs.= Nuevo alfabeto fonético universal; constado treinta
signos, la mayor parte latinos, modificables en su valor fundamental
por la adición de diferentes signos accesorios. Las africadas prepala-
tales van representadas con signo simple (c j); en cambio, van con
202 ANÁLISIS SUMARIOS
signo compuesto / y n palatalizadas (ly ny). Auméntase la confusión
atribuyendo nuev'a significación a caracteres ya divulgados por otros
alfabetos fonéticos. Precede una interesante exposición crítica, en la
cual la ortografía fonética inglesa está tratada con especial atención.
Siguen textos de prueba en varios idiomas. En la transcripción del
texto español hay numerosas inexactitudes. Como instrumento peda-
gógico ofrece este alfabeto la ventaja de ser claro y fácilmente inteli-
gible. N.
Camilli, a. — // sistema ascoliano di grafía fonética. — Citta di Cas-
tello, S. Lapi, 1913, 8°, 25 págs., 50 cents. (Mantialetti elementari di
Filologia Rotnafiza, núm. 2.) = El Si-. Camilli ha reunido en un breve
opúsculo, en forma clara y metódica, la doctrina de Ascoli sobre trans-
cripción fonética, dispersa hasta ahora en declaraciones fragmentarias
e incidentales en artículos de revistas y en publicaciones difíciles de
consultar. El Sr. Camilli anota sobriamente algunos pasajes con indi-
caciones bibliográficas y noticias aclaratorias. X.
Marvaud, a.—L'Espagne au XX^ sieclc. Étudepolitique ct économiquc.
Avec une carte [de l'Espagnc^ en couleurs hors texte. — París, A. Colín,
191 3, 8.°, 515 págs.= He aquí un «Voyage en Espagne» que no es, comotantos otros, una desmedrada imitación del de Gautier. En él se estu-
dia a España; por lo menos, el autor ha recurrido a fuentes casi siem-
pre de buena ley, y ha logrado presentar un cuadro de nuestro país
desprovisto, en general, del apasionamiento y ceguera que tan a me-
nudo han hecho desbarrar a los críticos extranjeros. Lástima que no
sea este lugar oportuno para hablar con extensión de las diversas
cuestiones que plantea M. Pero sólo en un aspecto podemos tomar en
cuenta este libro : como información previa que ha de ser para los
extraños que estudien la literatura y la historia españolas desde la se-
gunda mitad del siglo xix hasta hoy.,Y en este sentido puede justa-
mente decirse que sólo podrá prescindir de esa información quien
viva largo tiempo en España con el propósito de penetrar y compren-
der la modalidad especial de nuestro pueblo. Claro está que preocu-
pado M. principalmente de los problemas políticos y económicos, no
estudia ni las letras ni el arte. Pero la manera justa que tiene de expo-
ner la situación política, las cuestiones regional, religiosa y econó-
mica, y, en fin, el ambiente español que se nota a lo largo del libro,
hace que el trabajo de M. sirva para preparar a la comprensión de la
España contemporánea. Cierta ligereza se nota en M. al zanjar en
unas pocas páginas el problema de las relaciones internacionales de
nuestro país : la balanza cae incondicionalmente del lado de Francia;
}- en eso revela el Sr. M. que al fin es francés. C.
BIBLIOGRAFÍA
SECCIÓN GENERAL
Estudios de Historia gciici-al que puedan interesar a la Filología española.
Obras bibliográficas.
•66o. Basset, R. — Sobre J. Ribera y M. Asi'n: Aíannscritos árabes v
aljamiados. — RCr, 1914, 239-240.
66 1 . Bejarano, "¡si.— Papeletas bio-bibliográficas de escritores ktspalejtses
que han tratado de las posesiones españolas de Ultramar. —Madrid, Tip. de El Liberal, 191 3, 4.°, 51 págs.
662. Bibliografía [de la Filología española]. Año IQ13. — RFE, 1914, I,
108-148.
663. Bibliograpliie der «Romanisüíen Forschimge?t» zugleich 10. Ver-
zeiclinis der für den «Kritisclien Jahresbericht i'd>er die Fortschrit-
te der Román. Pliilologie» eingelieferten Rezcnsionsexemplare
(Abgeschlossen Jan. 191 3.)—RF, 1914, 2 Heft, 305-68.
664. Catalogt(e des actes de Jaime 1", Pedro III et Alfonso III, rois
d' Aragón, concernant les Juifs (suite).— REJ, 1914, LXVIII,
53-81.
665. Derenbourg, H.—Notes critiques sur les maíiuscrits árabes de la
Bibliotéque Naliónale de Madrid.— 191 4, 8.°, 52 págs., 3 frá.
666. Fernández, B.— Impresos de Alcalá en la Biblioteca del Escorial
(continuación). - CD, 191 4, XCVI, 357-364.
667. Fraikin, J.—Sobre H. Biaudet: Les Arcinves de Simancas aupoint
de vue de Vltistoirc des pays du Xord-Baltique. - RHE, 19 14, 228.
[Inventario sumario del fondo Estado, lista de los documen-tos de Simancas que se conservan en los Archivos Nacionales
de París 3' cuadro distributivo de los fondos Roma, Ñápales,
Flandes y Alemania.
\
668. García Villada, Z. — Sobre G. Antolín: Catálogo de los Códices
latinos de la Real Biblioteca del Escorial.—RyF. 1914, XXXIX,I 14-1 16.
204 bibliografía
669. Gutiérrez del Caño, M.— Catálogo de los manuscritos existen-
tes en la Biblioteca Universitaria de Valencia.— Valencia, A.
López y C.^ 1914, 3 tomos fol., xiv-307, 358, 333 págs.,
30 láms.
670. Larrabure y Unamil, E. — El Archivo de Indias y la Biblio-
teca Colombitia de Sevilla. Rápida reseña de sus riquezas bi-
bliográficas. — Barcelona, Tip. «La Académica», [s. a.], 8,".
53 págs.
671. Nelis, H. — Sobre J. Paz: Archivo general de Simancas. Catá-
logo IL Secretaria de Estado (14Q4-1796).— RHE, 1914, 181.
672. Paz, J.— Archivo general de Simancas. Catálogo IV. Secretaría de
Estado. (Capitulaciones con Francia y negociaciones diplomá-
ticas de los embajadores de España en aquella corte, seguido
de una serie cronológica de éstos). Tomo I ( 1 265-17 1 4). [Publi-
cación del] Centro de Estudios Históricos. — Madrid, Imp,
de Archivos, 191 4, xii-907 págs., 16 ptas.
673. Pérez Goyena, A. — Sobre G. de Santiago Vela: Ensayo de una
biblioteca ibero-americana de la Orden de Safi Agustín. — RyF,
1914, XXXVIII, 383-386.
674. Pérez de Guzmán, J.— .Sobre J. Paz: Catálogo 11 del Archivo ge-
neral de Simancas.— BAH, 1914, LXIV, 355-56.
Historia.
675. Amberga, Fr. J. de. — Estado intelectual, moral y económico del
araticano. — RChil, 191 3, VII, 5-37.
676. Antón del Olmet, F.— Procesos de los orígenes de la decadencia
española. El Cuerpo diplomático español en la guerra de la Inde-
pendencia. Libro V. Las co7isecuencias. — Madrid, Pueyo, 8.°,
301 págs.
677. BiAUDET, H. — La correspondance diplomatique de don Juan de
Zúñiga a la Bibliotheqiie publique de Geneve. Tomo IV de Étit-
des ro7nanes.— Genhwc^ Chaul Moutet, 191 3, 8.°
678. Breketon, F. S. — With Wellington in Spain. A story of the Pi-
ninsulawar. — London, Blackie, 1913, 8.°, 384 págs., 7,60 frs.
679. C. E. R. — Sobre J. Ortiz del Barco: Cosas de mujeres. —^ RyF,
1914, XXXVIII, 125-126. [Trata de las causas del rompimien-
to de relaciones en el proyectado enlace de Carlos, hijo de
Jacobo de Inglaterra, con D.^ María, infanta española, hija
de Felipe III; de la tonadillera María Antonia Fernández
(1752-1789), y de la cultura de la mujer española, tanto anti-
gua como moderna.]
680. CuNY, A. — Sobre A. G. Soler: La España primitiva según ¡a
Filología, — BHi, 191 4, XVI, 92.
6Si. Fernández, J. M. — Un pueblo que se levanta. — RyF, 1914,
XXXIX, 45-53. [Colombia en el siglo xix y su situación
actual.]
682. Fernández de Béthencourt, F. — Sobre W. Ramírez de Villa
Urrutia : Relaciones entre España e Inglaterra durante la gue-
rra de la Independencia. Tomo II.—BAH, 1913, LXII, 163-172.
683. Fernández Montaña, J.— Felipe II el Prudente y su política. —
Madrid, Tip. del Sagrado Corazón [1914], 8.°, 269 págs., 2,50
pesetas.
684. Cíarrido, h..— Co7itribución al estudio de las causas de la decaden-
cia española. Una medida administrativa de los Habsburgos espa-
ñoles. Real Carta de Venta y Privilegio del Rey D. Felipe III a
la ciudad de Logroño. — RCKHGranada, 1913,111,62, 1057 217.
685. Grasset, a.— La gucrrc d'Espagne (1S0J-1813). Tomo I (1807-
1808).— Berger-Levrault, 8.°
686. Grimaldo, C. — Le trattative per una pacificazionefra la Spagna
e i Turcid in relazioni con gli interessi veneziani durante iprimi
anni della guerra di Candia (lÓ4j-lósi).— Venezia, C. Ter-
rari, 191 3, 8.°, 92 págs.
687. Herrera y Oria, E.— A propósito de la muerte de Escobedo. —Madrid, «Razón y Fe», 191 3, 4.°, 46 págs.
688. HuMBERT, J.— Z'Oí'/^r/-^ Jtistorique de M. Carlos A. Villanueva.
[Sobre C. A. Villanueva : Monarquía en América. Vol. I: Bo-
lívar y el general San Martín. Vol. II : Fernando VII y los
nuevos Estcuíos. Vol. III: Za Santa Alianza.']— BHi, 19 14, XVI,
243-246.
689. Hume, M. — Las reinas de la España antigua : Isabel la Cató-
lica.—EM, 1914, marzo 64-117, abril 111-159.
690. JoLY, H. — Histoire de la civilisation. — Paris, Bloud, 1914» i6.°,
VIII-3I2 págs., 3,50 frs.
691. LoRiN, H. — Sobre Decharencey: Histoire le'gendaire de la Nou-
velle-Espagne. — BHi, 1914, XVI, 92-93. [Historia precolom-
bina.]
692. M.\GNE, E. — Sobre R. Clausel: PÍilippe II dEspagne. — L'Sn,
1 914, VIII, 103-104.
693. Maurice, J.— Histoire politique des provinccs espagnoies de 2Sj a
310.—Paris, Rahir, 1913, 8.°, 12 págs. Extr. <^Mélanges Picot».
094. Mirón, E. L.— TJie qiteens of Aragón. Tlicir Uves and times.—London, Paul, 191 3, 8.°, 336 págs. con grabados, 9 frs.
695. !Moraleda y Esteban, J.—Batallas entre imperialesy comuneros.—
AcHer, 1914, II, 7-9.
696. 3Iorel-Fatio. a.— A propos de la correspondance diplomatique de
don Diego Hurtado de Mendoza. [Acompaña la edición de seis
cartas de Mendoza al Emperador.]—BHi, 1914, XVI, 133-176.
206 BIBLIOGRAFÍA
697. M[orel]-F[atio], a. — Sobre F. Fernández de Béthencourt:
Obras.— BHi, 19 14, XVI, 124-125.
698. Nelis, H.— Sobre H. Berr: La sytiíkése cn/üsioirc. Essai critique
et tke'oriqne. — RHE, 1914, 201-207.
699. N. N. — Sobre P. F. J. de Charlevoix : Historia del Paraguay.
Trad. de P. Hernández. — RvF, 1914, XXXIX, 123.
700. OuciNDE, L. M.
—
La patria de Colon.— RBC, 191 3, VIH, 100- 11 o.
701. Pérez de Guzmán, J.— Sobre A. B. Martínez: La Argentifia en el
siglo XX — BAH, 1914, LXIV, 356-358.
702. Pérez de Guzmán, J.— Sobre F. Fernández de Béthencourt:
Anuario de la Nobleza. — BAH, 19 14, LXII, 250-253.
703. PoLANco y Romero, J.— Estudios del reinado de Enrique IV: La
nobleza en tiempo de Enrique IV. Las luchas nobiliarias y la
anarquía profesional. El Clero y sus costumbres.— RCEHGra-nada, 191 3, III, 33 y 97.
704. Reinach, S.— Sobre C. Huart: Histoire des Árabes. Tome II. —RCrLN, 1914, 12-13.
705. Rodríguez Navas, M. — Colón español. Documentos históricos:
Carta de Cristóbal Colón al papa Alejandro VI. La prisión de
Cristóbal Colón. Primera carta de Cristóbal Colón después del
descubrimiento. La firma de Colón. — CHA, 1914, III, núm. 16,
19-24; núm. 17, 8-22.
706. Schulten.—Hispania.'Pa.xily?, Real-Encyklopádie der klassischen
Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. XVI Halbband.—Stuttgart, 19 1 3, págs. 1965-2046.
707. Serrano, P. L. — Correspondencia diplomática entre España y la
Santa Sede durante el pontificado de S. Pío V. Tomo I. — l\Ia-
drid, 1914. Publicación de la Escuela Española en Roma.
708. Sicart, P.— Sobre A. y P. Ballesteros: Cuestiones históricas. To-
mo I. — RHE, 1914, 194-195.
709. Srbik, H. R. V.— Sobre E. Marcks: Ma7iner und Zeiten. Aufsátze
und Reden zur neueren Geschichte. — MIOG, 191 3, XXXIV,376. [Cita un artículo sobre Felipe II, ciue forma parte del libro.]
710. S. Y S-, M.—Sobre C. García de la Riega: Colón, español. Su ori-
gen y patria. — RABM, 19 14, XVIII, i.°, 326.
71 1. Thayer Ojeda, T.— Los conquistadores de Chile. — Santiago,
1908-13, 3 tomos.
7 1 2. Universidad de Cambridge.— Historia del mundo en la Edad Mo-derna, publicada por la — Edición española, bajo la direc-
ción de D. Eduardo Ibarra y Rodríguez. — Barcelona, Sope-
ña, 1914, 25 vols. 4.° m.
7 13. Valenti, S.— Documenii inediti riguardanti la guerra di succes-
sione spagnuola (ijoi-ljij) nelle valli occidentali del Tirólo.—Archiviu Trentino, 191 3, XXVIII, fase. I-II.
IGLESÍA Y RELIGIÓN 207
714. Valera, J.— V. núm. 1284.
7 15. \'ergara y \'elasco, F. J.
— Capiiulos de una historia civil y mili-
tar de Colombia. Cuarta serie.— 19 13- 4-°. iv-160 págs.
Instituciones.
716. Duran, F. — V. núm. 841.
717. Ferraz y Pénelas, F. M. — El maestre racional y la hacienda
/oral valcnciatta.— Valencia, Tip. Moderna, 19 13, 8.°, 68 págs.
[Organización de la hacienda foral valenciana e intervención
del maestre racional en la misma.]
718. Klein, J.— Los privilegios de ¡a Mesta de 1273 y 127Ó. — BAH,
1914, LXIV, 202-219.
719. L. B., R. — Sobre J. A. Sánchez Pérez: Partición de herencias en-
tre los musulmanes del rilo malequí. — RMM, 1914, XXVI,
347-349-
720. Márquez de la Plata, J.— Las nuevas ordenafizas de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla.—RHGE, 1914, IHi 79-83-
721. Mendizábal, F.— Investigaciones acerca del origen, historia y orga-
nización de la Real ChañeiHería de Valladolid: su Jurisdicción
y competencia.— RABM, 19 14, XVIII, i.°, 61-72, 143-264.
722. IMoreno de Guerra, J.—I^os reyes de armas de España.—RHGE,
1914, III, 97-109.
723. Orlandini, U.—I Re d'armi di Spagna.— RCAral, 1914, XII, 58.
724. Sánchez Pérez, J. k.^ Partición de herencias entre los musulma-
nes del rilo vialequl, con transcripción anotada dedos manus-
critos aljamiados.— Madrid, Imp. Ibérica, 19141 xv-312 págs.
Publicación del Centro de Estudios Históricos.
725. Torres, J. C. de.—La Orden religioso-militar del Santo Sepulcro,
fundada por Godo/redo de Bouillojí, no es la Orden Pontificia
del Santo Sepulcro. — KCkvaX, 1914, XII, 1 75-1 81.
726. Ureña, R. de.— Fuero de Ndjera.—BAH, 1914, LXIV, 419-30.
727. X.— Sobre J. A. Sánchez Pérez: Partición de herencias entre los
musulmanes del rito malequú — LA, 1914, X, 553-554-
728. Yepes y Rosales, J.^Z/C.y reyes de armas en España.— AcHer,
1914, II, 41-46.
Iglesia y Religión.
729. Bobadillae Motiumenta. Nicolai Alphonsi de Bobadilla, sacerdotis
e Societate lesu gesta el scripta e.x autographis aut archetypis
potissimum deprompta.Yo\.\.— MHSJ, 1914, i-759-
730. Callewaert, C.—T^e cáreme primitif dans la liturgie mozárabe.—RHE, 1914, 23-33.
208 BIBLIOGRAFÍA
731. CmoT, G.— Sobre E. Magnin : L'Eglise lüisigothique aii VII'
siecle.— BHi, 191 4, XVI, 93-95.
732. Deleito y Piñuela, J.— Sobre A. Astrain: Historia de ¡a Com-
pañía de Jesiís en la Asistencia de España. Tomo IV.— L. 1914,
XIV, 206-209.
733. FiEBiG. — Sobre W. Glawe: Die Hellenisierung des CJiristentums
in der Geschichte der T/ieoIogie ron Luthcr bis anf die Gegen-
wart. — LZ, 1914, 682.
734. Fita, F,—Sobre M. Férotin : Le Liber mozarabicus sacramentornm
ei ¡es mamiscrits mozárabes.—BAH, 1913, LXIII, 417-21.
735. García Villada, Z.—La organización de la Iglesia visigoda en el
siglo F//.— RyF, 1914, XXXVIII, 59-68.
736. García Villada, Z. — Sobre O. Bardenhewer : Gescltichte der
altkirchlichen LUeratur.— RyF, 191 4, XXXVIII, 386-388.
737. Ghellinck, J.
—
Le mouventent t/ie'ologique dii XIP siecle: eludes,
recherches et docnments.—Paris, J. Gabalda, 19 14, 8.°, ix-409 pá-
ginas, 7,50 frs.
738. Heredia, C. M. de,— Los Jestillas de la Nueva España, catequis-
tas.— ^yY, 19 14, XXXVIII, 462-474.
739. LizANA M., E.— Doaimentos i?te'diios. Documentos del Archivo del
arzobispado de Santiago. Cartas de los obispos de Santiago al Rey
[sobre incorrecciones délas comunidades religiosas, clausura
de conventos, sucesos locales, etc.]. — RCChile, 1914, X\',
90-97, 131-187, 268-274.
740. ^SIandonnet, P.— La crise scolaire au debut du XIII' siecle et la
fondation de l'ordre des Freres-Precheurs.— RHE, 1914, 34-49.
74 1
.
M assigli, R.—Sobre D. H. Leclerq : L'Espagne Chrétien.—REAn,
1914, 265.
742. Mendoza, Fr. F. de. — V. núm. 858.
743. Mceller, Ch. —Les btichers et les auto-da-fé de Iinquisition depuis
le moyen age.— RHE, 1914, 50-69.
744. Mohlberg, C. — Sobre Glaue: Ztir Gescliichte der Taufe in Spa-
nien. — RHE, 1914, 168. [Trabajo acerca del bautismo en Es-
paña, conforme a las ideas de Isidoro de Sevilla, Ildefonso de
Toledo 3^ Justiniano de Valencia.]
745. Morel-Fatio, a.—Lepremier témoignage espagnol sur les interro-
gatoires du Luther á la diete de Worms e?i Avril 1521. — BHi,
1914, XVI, 35-45-
746. Novo.v, A. - Inventaire des e'crits théologiques du XII' siecle 71011 in-
se're's dans la Patrologie latine de Aligue.—RBib, 191 3, oct.-dic.
747. Opere su la Storia della Compagnia di Gesü.—CC, 1914, 454-473.
748. Ortega, P. A. — El convento de la Rábida. Su origen y primeros
progresos, desde la fundación hasta el año I4S5- — AHA, 19 14,
I, 79-99-
AuyUEOLOGIA Y ARTE 209
749. P. A. — Sobre A. M. Torres ; E/ P. Valverde. Ensaj'o biográfico
y ci-ítico. — CT, 1914, IX, 159-160. [El P. Valverde, compa-
ñero de Pizarro, primer obispo del Perú.]
750. P. V.—Sobre INI. Alejos Benavente: Ensayo histórico-critico sobre
el Derecho canónico en España.—^xY, 1914, LXXIX, 11 8- 119.
751. Pérez Goyena, A. — V. núm. 673.
752. Pérez Goyena, A. — La literatura teológica actual en España.—R)'F, 1 914, XXXVIII, 196-209.
753. Pérez de Guzmán, J.- Luctuosa del rey don Alfonso X del año I2¿ó,
sobre la muerte, bienes y sucesión de los arzobispos de Toledo,
(Archivo de la Catedral de Toledo.) — BAH, 1914, LXI\'.
352-54.
754. .S. Y S., M. —V. núm. 862.
755. SabatíNI
, R.— Torquemada and tlie spaiiish inquisilion : a history.—Londres, S. Paul, 19 13, 8.°, 404 págs., 16 sh.
75b. Van Ortroy, F.— Sobre A. Brou : Saint Franjáis Xavier.— AB,
1914, XXXIII, 107-10.
757. Villada, P.— Sobre A. Astrain: Historia de la Compañía de Jesús
en la Asistencia de España. Tomo IV.— RyF, 1914, XXXVIII,
250-253.
758. ViLLALBA, L. —V. núm. 1285.
759. X.— Sobre Ph. Funk : Ignatius von Loyola.— LZ, 1914, 53 1.
Arqueología y Arte.
760. Alazard,].—Sobre Aman-Jean : Velasquez.—RSH, 1914, XXVIII,
197.
7Ó1. Alonso. B. F. — El Blasón. — BCPOrense, 1913, I\', 331-37.
762. Aman-Jean.— Velasquez (CoUection «Art et Esthétique»). — Pa-
rís, Alean, 191 3, 1 6.°, 148 págs,
703. Arco, R. del. — La Pintura en el Alto Aragón durante los si-
glos XVIIy XVIII. — AEsp, 1914, I, 1-18.
764. Baráibar, F. — Lápidas de Puebla de Arganzón v Laguardia. —BAH, 1914, LXIV, 176-181.
765. Benavent y Félix, R.— Las principales catedrales de España ro-
mánicas y góticas. — Valencia, Vivedo, 191 3, 8.°, 402 págs.,
5 ptas.
766. Blázquez, a.— Descubriíuientos arqueológicos ocurridos en Sevilla
con ocasión de los desmontes efectuados en la Cuesta del Rosa-
rio.—BAH, 19 1 4, LXIV, 189-92.
767. Braun, ].— Spanicns alte Jcsuitenkirc/ien.— YTCihuYg in Brcisgau.
1913, xii-208 pá^s., 4,80 marcos.
768. Cossío, INI. B. — El entierro dei conde de Orgaz. — Madrid, Imji.
Clásica Española, 1914, 107 págs., i pta.
210 lilBI.IOGRAFlA
769. Cossío, M. B. — Lo qtie se sabe de la vida del Greco. — Madrid,
Imp. Clásica Española, 1914, i pta.
770. Déchelette, J.— Agrafes de ceinturons ibériques d"origine hellé-
nique.—Extracto de «Opuscula archaeologica Oscari Montelio'
septuagenario dicata», 1913. — Cfr. Ant, 1913, XXIV, 709.
771. Edmond-Vidal.— Noies sur la peinture árabe d'apres les fresquea
de la Tour des Dames dans VAlhambra de Grenade. — RAf,
1914, núm. 292, 1 18-129.
772. Fita, F., y Mélida, J. R. — Mosaico romano de Arrdtiiz. — BAH,1914, LXIV, 83-92.
773. Fita, F.—La arqueología sevillajia en la Cuesta del Rosario. Nue-vas ilustraciones.—BAH, 1914, LXI\^ 245-246.
774. J. A. — Sobre M. Dieulafoy: Espagne et Portugal. («Ars una, spe-
cies mille.») — RSH, 1914, XXVIII, 197.
775. JusTi, C.— Los maestros de Colonia en la catedral de Burgos. —EM, 1913, 291: 131-147; 292: 91-111.
776. JusTi, C.— Los lombardos en Sevilla. — YM., 1913, 294: 43-72.
777. JusTi, C.
—
Felipe II amigo del Arte (continuará). [Felipe II y el Ti-
ziano. Felipe II en su casa. Antonio Mor y la galería de pintu-
ras. El Escorial, etc.]— EM, 1914, marzo 133-160, abril 18-36.
778. Kehrer, H. — Sobre M. Dieulafoy: Geschichte dcr Knnst in Spa-
7iien und Portugal. — LZ, 19 14, 268-269.
779. L. B., R.— Sobre R. Velázquez Bosco: Medina Azzahra y Alami-
riya. — RMM, 1914, XXVI, 342-345.
780. Lampérez y Romea, V. — La iglesia parroquial de Illescas (To-
ledo). — AEsp., 1914, 1, 35-43-
781. Lampérez y Romea, V,— El antiguo Palacio episcopal de Santiago
de Composiela. Papeleta para una «Historia de la Arquitectura
civil española», ilustrada con ocho láminas en fototipia.—Ma-
drid, Fototipia Hauser y Menet, 191 3, 4.°, 20 págs.
782. Lantier, R.—Sobre M. IMacías: Mérida monumentaly artística.—REAn, 1914, 255.
783. LuQUET, G.-H.
—
Art neolithique et peintures ?-upestres en Espagne.
BHi, 1914, XVI, 1-14.
784. Mélida, J. R.—Antigüedades romanas descubiertas en Zaragoza.—BAH, 1 9 14, LXIV, 92-95.
785. ]\Ienéndez-Reigada, a. G. — Sobre F. Pedrell: Aíusiqtierias.—CT, 1914, IX, núm. 25, 161.
786. Miscelánea Musicae bio-bibliografica.—Musikgeschichtliche Oue-llennachweise ais Nachtráge und Verbesserungen zu Eitners
Ouellenlexikon in Verbindung mit der Bibliographischen
Kommission der Internationalen Musikgesellschaft, heraus-
gegeben von H. Springer, M. Schneider u. \V. Wolffheim.
Jahrgang i. — Leipzig, Breitkopf u. Harte], 1912-1913.
CIENCIA Y ENSEÑANZA 211
787. Neuville, H.— Le dolmen de Rosas ei les monuments jnégalithiqties
de laprovince de Gerona (Espagtie).—Ant, 1913, XXIV, 391-398.
788. Ortiz, D.— Tratado de glosas sobre cldusolas y otros géneros de
plintos en la música de violones. Roma, 1553. Herausgegeben
von IMax Schneider. — Berlín, Leo Liepmannssohn, 1913.
—
Cfr. R.Mus, 1914, XXI, 154-5.
789. Orueta y Duarte, R. — La vida y la obra de Pedro de Mena y
Medrano. — Madrid, Blass y C.^, 1914, 340 págs., 15 ptas. Pu-
blicación del Centro de Estudios Históricos.
790. París, P. — Sobre J.R. Mélida : Excavaciones de Numancia.—
REAn, 1914, 127.
791. Pératé, a.— Sobre Les Grands Graveiirs. Francisco de Goya. —Polyb, 1914, CXXX, 216.
792. Perera Blesa, E. de. — Datos histo'ricos sobre el escudo de armas
de España. — AcHer, 1914,11, 17-19.
793. Pérez Mínguez, F.—La armadura de Felipe IL—UIAm, XXVIII,
núm. 3, 1-4.
794. S. Y S., M.—Sobre E. de Leguina y Vidal: La espada española.—RABM, 1914, XVIII, i.°, 320-21.
795. Tormo, E. — Gaspar Becerra. Acotas varias (continuación) : La
educación italiana: al lado de Vasari. Un gran contraste: Be-
cerra como escultor de imágenes devotas y aun tnilagrosas.—
BSEEx, 1913, XXI, 117-157, 241-265.
79Ó. ToucHARD, M.—La musique espagnole contcmporaine.— NR, 1914,
XI, 59-73-
797. Whishow, E. M.— La nueva lápida romana de Sevilla.— BAH,
1 91 4, LXIV, 242-44.
798. X. — Sobre H. Stokes: Francisco Goya: a Study of the Work
and Personalilx of the Eiglitcenth Ceniury Spanish Painíer atid
Satirist.— Ath, 1914, núm. 4500, 140.
Ciencia y Enseñanza.
799. A. P. G. - Sobre L. G. Alonso Getino: El Maestro Fr. Francisco
de Vitoria y el renacimiento filosófico y teológico del siglo XVI.—RyF, 1914 , XXXVIII, 262-263.
800. Asín Palacios, M. — Abenmasarra y su escuela. Orígenes de la
Filosofía /lispano-musulmana. Discurso.— Madrid, Imp. Ibéri-
ca, 1914.
801. Asín Palacios, ^NI. — V. núm. 1298.
802. Cáceres, T.— Sobre un supuesto invento de los moros de Grana-
da.— ASEFO, 1914, XII, 105-108. [Del invento de un aparato
elevador de aguas.]
803. C0TAREL0 Y Morí, E.— La fíindación de la Academia Española y
212 BIIJLIOGKAI-IA
SU primer director D. Juan Manuel F. Pacheco, ?i!arijue's cíe Vi-
llcna. — BAE, 1914, I, 4-38, 89-127.
804. CouLTON, G. G. — Mo7iast¡c scliools in tlie viidd/c ages.— London,
Simpkin, 191 3, 8.", 44 págs., 3 frs.
805. Crawford, J. P. Wickersham. — V. núm. 1301.
806. García Favos, J.— Injluencia de ¡a filosofía musulmana en la espa-
ñola.— RyV, 1914, XXXIX, 65-80.
807. Gutiérrez, M. — V. núm. 1307.
808. L. B. R. — V. núm. 1308.
809. Labra, R. M. de.—Ateneo de Madrid: igi^-igi^. Discurso inau-
gural.— Madrid, Fortanet, 19 13. [Sobre Pedagogía, historia
del Ateneo y relaciones hispano-americanas.]
810. LowEs, J. LiviNGSTON. - The loveres Maladie of Hereos. — MPhil,
1914, XI, 491-546. [Estudia la interpretación de la palabra
Hereos, usada por Chaucer; encuenti-a el fundamento de su
interpretación en las obras de Arnaldo de Villanova, de cu-
yas ideas a este respecto trae un extenso análisis.]
81 1. Mandonnet, P.— V. núm. 740.
812. Martínez Lumbreras, F.— Una fundación granadina. El Colegio
de San Bartoloi/ie' y Santiago.—RCEHGranada, 191 3, III, 121.
813. Mérimée, H. — U Université espag7iole d'apres un universitaire
espagnol.— RÍE, 1914, LXVII, 54-59. [Sobre F. de Onís : Dis-
curso de apertura de la Universidad de Oviedo, ipij-/j.']
814. Moróte, L,— Algo de historia. Sobre el Ateneo de Madrid.— Atl,
1 91 4, XIII, enero 11 o- 116.
815. Ortega, E., y Marcos, B.—Los grandes filósofos españoles : Fran-
cisco de Valles (El DivÍ7io). Biografía, datos bibliográficos, sus
doctrinas filosóficas y juétodo, con un prólogo del Dr. D. Adolfo
Bonilla y San Martín. — Madrid, Imp. Clásica Española, 191 4,
8.°, XLvi-350 págs.
8 1 6. Rey Pastor, J.— Bibliografía matemática del siglo XVII. Los al-
gebristas.— RL, 1914, II, núm. 7, 21-31.
817. Rodríguez, A. — Elpronóstico astrológico que de Felipe II hizo el
doctor Matías Haco.—CD, 19 14, XC\'I, 282-290.
818. Rodríguez Mourelo, J.— Datos para la liistoria del Museo de
Historia Xatural de Madrid. Cartas del P. Flórez y del 7?iar-
qués de Grimaldi.— BSEHN, 191 4, XIV, 77-81. [Se consulta al
P. Flórez sobre ciertas adquisiciones para el Museo.]
819. Rubio y Borras, M.—Motines de estudiantes en la Universidad de
Barcelona en los siglos XVI, XVII y XVI11. — Estudio, 1914,
V, 32-57.
820. Sancho, H. — La enseñanza en el siglo XII. — CT, 191 4, IX,
52-76.
82 1
.
Sciama, R.—Sobre J. Bensaudade : L 'asfronomic najitique au Por-
HISTORIA LOCAL 213
tuga/ a l'époqite des grandes decouverles. — REJ, 19 14, LX\'III,
núm. 133, 152-156. [Noticias sóbrela geografía histórica, histo-
ria de los descubrimientos y la importancia de la ciencia judía
en España y Portugal en los siglos xv y xvi.]
822. WuLF, M. Storia della Filosofia medioevale.— Firenze, lib. editr.
florentina, 1913, 2 vols. 4.°, xvi-347, 426 págs., 9,50 liras.
823. Z. G. V. — X . núm. 131 2.
Historia local.
824. Alonso, B. F. —La villa de Aíoiiferrcy (conclusión;. — BCPOrense,
1913, IV, 254-259.
825. Arregui, B. de.— El Ducado de Hcniani.—EuskA, 1914, IV, 33.
826. B. M.— Sobre J. Itui-ralde y Suit: La Prehistoria en Navarra.—Ant, 19 13, XXIV, 270.
S27. Baráibar, F. — V. núm. 764.
828. Bataller, L. — Recuerdo histórico de la muy noble y leal villa de
Ciempozuelos. — Madrid, A. Marzo, 1914, 8.°, 99 págs.
829. Beckeu, J.— Sobre A. de Loyarte : Donostiarras del siglo XIX.—
BAH, 1914, LXIV, 279-284.
830. Béjar, L. — Guia diocesana de Madridy los pueblos de su provin-
cia. — Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos, 1913, 527 págs., 2,50
pesetas, [Noticias históricas de Madrid.]
831. Belda-Carreras, J.— Estudio histórico-crítico del Sitio de Cádiz
(lSio-i8l3).-—'Ma.áv\á, Tip. ^Revista de Archivos», 1913, 8.",
44 págs., I pta.
832. Bénder,J.— Sobre A. de Loyarte: Donostiarras del siglo XX.
Tomo I. — L, 1 9 14, XIV, 319.
833. Blázquez, a. — Un documento antiguo. [Privilegio inédito de Al-
fonso X el Sabio, concedido ala villa de Arcos (i 252-1 284).]
—
BAH, 1914, LXI\', 297-300.
834. C. E. R. — Sobre E. Baumann: Trois Villes Saintes : Ars-en-
Dombes, Saint Jaques de Compostelle, Le Mont-Saint-Michel.—
RyF, 1914, XXXVIII, 538.
835. Calvo Madroño, I. — Descripción geográfica, histórica y estadística
de la proviticia de Zanwra. — Madrid, Imp. Clásica Española,
1914, 8.°, 334-16 págs.
836. Cavada, F. ].—Chiloé y los chilotes. — RChil, 1913, VII, 452-474;
VIII, 281-308.
837. Cedillo, Conde de. — Sobre Fr, J. R. Legísima: Héroes y márti-
res gallegos. Los franciscajios de Galicia en la guerra de la
Independencia.—BAU, 191 4, LXIV, 10 1- 105.
838. Codera, F. — Inscripción árabe en Trujillo.—BAH, 1914, LXIV,117-119-
Tomo I. 15
214 bibliografía
839. Crónica de la proviticia de Méjico.— AHHAg, 1914, I, 97.
840. Directorio Valenciano : Guia especial de las provincias de Alicante^
Castellón de la Plana y Valencia. — Madrid, Bailly-Bailliére,
191 3, 8.°, 788págs., 5 ptas.
841. Duran, F. — Las relacionesjurídicas del monasterio de San Cu-
gat del Valles (Cataluña). — RABM, 1914, XVIII, i.°, 32-45,
228-242.
842. E. D. — Sobre I. Gil: Alemorias históricas de Burgos y su provin-
cia. — BPLM, 1 9 14, núm. 34, 39-40.
843. Fita, F.— Lápida ibcrica de Cabanes y romanas de Almenara, Vi-
llarreal y Tarragona.— BAH, 1914, LXIV, 193-202.
844. Fita, F. - Nuevas inscripciones de Mérida y Sevilla.—BAH, 19 14,
LXIV, 236-42.
845. Garrido, A, — V. núm. 684.
846. Gil de Balenchana, INI. — El ilustre solar de Tejada. — AcHer,
1914- II, 55-64.
847. Gil de Balenchana, M. — Iglesia del convento de San Francisco
de Madrid.— AcHer, 191 4, II, 10-15.
848. Gómez Centurión, J.—Sebastián de Belalcázar, adelantado de Po-
payán y fundador de Quito.—BAH, 1913, LXIII, 263-73.
849. González Gómez, A. — Hijos ilustres de Soria y su partido.—Soria, F. Jodra, 191 3, 8.°, 245 págs., 4 hojas.
850. Guiard y Larrauri, T. — Historia del Consulado y Casa de Con-
tratacióti de Bilbao y del comercio de la villa. — Bilbao, 191 3,
4.°, xcv-648 págs., 3 hojas y 2 láms.
851. Hasparren, o. de. — Sobre P. L. Munárriz: Resumen de la His-
toria de Navarra. — EuskA, 1914, IV, núm. 75.
852. Ispizua, S. de.— Historia de los vascos ejz el descubrimiento, con-
quista y civilización de Atne'rica. Tomo I. — Bilbao, J. A. Ler-
chundi, 1 914, 8.°, 274 págs.
853. JovEX, F.— Tradiciones almerienscs: El libro de Malicma. El cas-
tillo de Marchena. — Alh, 1914, XVII, 78 y 103.
854. Kehrer, H. — Sobre Mayer: Segovia, Ávila wid el Eskorial.—LZ, 1914, 72-73-
855. M., G. de. — Sobre S. de Gastaminza: Apuntes para tina historia
de la noble, leal e invicta villa de Hernani.— EuskA, 19 14, IV,
núm. 75.
856. Martín Mínguez, B.— De la Cantabria. Santillana, San Martín ySanto Toribio y Santa María de Lebeña (Liébana), Santa Ma-
ría del Puerto (Santoña). — Madrid, Tip. «Revista de Archi-
vos», 1914, 8.°, 308 págs., 6 ptas.
857. Martínez Aloy, J.— La casa de la Diputación de Valencia.—
AcHer, 1914, II, 20-27.
858. Mendoza, Fr. F. de.— El convento de Santo Domingo de Vitoria.
GEOGRAFÍA Y ETNOGRAFÍA 21
5
Curiosísima monografía inédita que publica —EuskA, 1914,
IV, 115, 16,87.
859. Oca y Merino, E. — Historia de Logroño. — Logroño, Hijos de
Merino, 1914, 8.°, 94 págs.
860. Quintero Atauri, P. — Uclés. Excavaciones efectuadas en distin-
tas épocas y ?ioticia de alg/tnas antigüedades. Segunda parte,
ilustrada con numerosos fotograbados y un cromo. — Cádiz,
M. Álvarez, 191 3, 8.°, 196 págs.
861. R.-Navas, M.—La Casa de Contratación de Sevilla.—CHA, 19 14,
III, núm. 17, 5-7.
862. S. Y S., M.—Sobre T. Minguella y Arnedo : Historia de la dióce-
sis de Sigüenza y de sus obispos. — RAI3M, 191 4, XV'III, i.",
321-326,
863. 'SiKViTVíOM Qkkv.^víy.^^(1.— Portfolio de Segorbe.— Barcelona, 1913.
864. Sarthou Carreres, C.—La provincia de Teruel.—Burriana, 19 14.
865. Sarthou Carreres, C. — La ciudad de Castellón. — Barcelona,
1914.
866. Urena, R. de. — V. núm. 726.
867. Vázquez Cano, A. — Los caballeros de Jimena.— RCEHGranada,
1913, III, 112. [Datos referentes a la nobleza de Jimena de la
Frontera del siglo xiv al xvii.]
868. Yepes, J.— Sobre J. Martínez Aloy : La casa de la Diputación de
Valencia. — AcHer, 1914, II, 20-27.
869. Z. G. V. — Sobre J. González: Pulchra Leonina. — RyF, 19 14,
XXXVIII, 398-9. [Obra literaria acerca de la catedral de
León.]
870. ZuFiRiA, J. DE. — mirando a otros tiempos. Papeles curiosos. —EuskA, 19 14, IV, 138. [Datos para la historia de las provin-
cias vascas.]
Geografía y Etnografía.
871. Aragón Escacena, F.—Los lagos de la región leonesa.— Trábalos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, núm. 5, 191 3.
872. B. M.—Sobre W. L. H. Duckworth: Cave Exploration at Gibral-
tar. — Ant. 191 3, XXIV, 72-73. [Hallazgo de varios objetos
prehistóricos en una caverna en Gibraltar.]
873. Barras de Aragón, F. de las. — Xotas antropológicas : Cráneo
árabe de Granada. — BSEHN, 1914, 169-171. [Estudio de uncráneo hallado en un sepulcro moro cerca de Granada.]
874. Besnier, ]M.— Lexique de Géographie ancienne. Avec une préface
de R. Cagnat.—Paris, Klincksieck, 19 14, 12.°, 10 frs.
87 5. Breuil, H., et Obermaier, H.— Travaux de VInstituí de Paléontolo-
gie humaine en Espagne en IQI2.—Ant, 19 13, XXIV, 1-16. [Tra-
2l6 BIBLIOGRAFÍA
bajos en la provincia de Santander, en la Cueva de la Pileta
(Benaoján, Málaga) 3' sobre las pinturas rupestres en varias
regiones.]
876. Colas. - La vote romaine de Bordcaux a Asiorga.—^Biarritz, Sou-
lé, 1 91 3, 8.°, 84 págs.
877. Colón, F.— Descripción y cosmografía de España. (Manuscrito de
la Biblioteca Colombina.) (Continuación.)—BRSG, 1914, LVI,
105-128.
878. CuNY, A.
—
V. núm. 680.
879. Dantin Cereceda.— Sobre W. Halbfass: Der Castancdasee, dcr
grosste Süsswassersee Spaniens und seine Uingebung.—BSEHN,1914, XIV, 214-216.
880. Déchelette, J.— Quelques mots sur les théories symbolistes de
M. Siret.— Ant, 191 3, XXIV, 495-500. [Sobre L. Siret: Ques-
iions de chronologie et d'ethnographie ibériques.'\
88 1 . [Fita, F.] — Discurso escrito y pronunciado por el director de la
Academia, en Sevilla., el día ig de dicietnbre de 1913, al inaugu-
rarse la Exposición de documentos y mapas histórico-geogrdfi-
cos de A?»e'rica, en el Archivo de Didias. — BAH, 19 14, LXI^',
120-124.
882. Frank, J.— Beitrage zur geographische7i Erklanmg der « Ora marí-
tima» Aviens. Diss. — Würzburg, 191 3, 85 págs.
883. Hoyos Sáinz, L. de. — Caracte'ristique genérale des cr&nes es-
paguols. — Ant, 1913, XXIV, 477-494. [Estudia 3.000 crá-
neos, distingue las siguientes regiones antropológicas : Ga-
licia, Cantabria, León, Castilla la Vieja, Vascongadas, Ara-
gón-Cataluña, Castilla la Nueva, Extremadura, Levante y An-
dalucía.]
884. GuMMÁ Y Martí, A.— Morfología geográfica española.— RGCM,1914, XI, 41-47-
885. Manjarrés, R. — Proyectos españoles de canal interoceánico. —RABM, 1914, XVIII, I.", 73-94, 283-297. [El canal de Panamáen proA'ectos de los siglos xvi, xvii y xviii.]
886. P. B. G.— Sobre H. Schmidt: Zur Vorgesckic/ite Spaniens. (Son-
derabdruck aus der Zeitschrift fiir Ethnologie, 191 3, Heft, 2,
15 págs.)— Estudio, 1914, V, 171.
887. Pérez Villamil, M. — Relaciones topográficas de España. Guada-
lajara y pueblos de suprovincia, con aumentos y notas de —Tomo XLVI del Meinorial Histórico Español..... que publica la
Real Academia de la Historia. — Madrid, Fortanet, 1914, 4.",
372 págs.
888. Philippson, A. — Das Mittelmecrgebicl , seine geographische U7td
kulturelle Eigenart. 3 Aufl.— Leipzig-Berlin, Teubner, 1914,
x-256 págs., 7 marcos.
VIAJES 217
889. PouTRiN. — Le Peiiplemcni de l'Aine'rijue. — Ant, 1913, XXIV,
51-55. [Diferentes razas, principalmente asiáticas, poblaron
América antes del descubrimiento.]
890. Sarthou Carreres, C.— La provincia de Teruel. Generalidades
geográficas.—Burriana, Monreal, 1914, 4.°, 89 págs. y un mapa.
891. ScHUCHARDT, H.— Sobrc L. Siret : Qucstions de clironologie ef
d^etlinographie ibériqíies.— RIEV, 1914, VIII, 1 71-174.
892. Sentenach, N.— Los Arévacos. Geografía, Etnografía.— RABM,
1914, XVIII, i.°, 1-22. [Fueron ciudades arévacas, entre otras,
Numancia, Calatañazor, Osma, San Esteban de Gormaz, Sego-
via, Medinaceli y Monteagudo; acompaña un mapa de la re-
gión]; iSi-200. [Época prehistórica y primeros tiempos histó-
ricos. La guerra de Viriato.]
893. Taboada Tundidor. — El lago de San Martín de Castañeda. —BSEHN, 1913, XIII, 359-386, láms. VIII-XIII.
894. Vera, V. — Geografía general del país vasco-navarro. Álava. —753 págs., 25 ptas.
895. X.—Sobre O. Ouelle: Die Iberisclie Halbinsel. Für die Literatur
von Januar 1909 bis i April 191 2, mit Nachtrágen aus früheren
Jahren. [Estudio de bibliografía geográfica.]— BSEHN, 191 4,
XIV, 75-77.
Viajes.
896. Amicis, E. de — Spagna. — Piacenza, L. Rinfreschi, 1914, i6.°,
340 págs., 2 liras.
897. Bonacossa, L. S.—Attraverso V Spagna in auto.— Milano, Alfieri
e Lacroix, 19 14, 8.°, 54 págs.
898. Diario del viaje emprendido para la visita episcopal de la frontera
de Chile, Valdivia v Cldloé, por tierra, por el limo. Sr. D. Fran-
cisco José de Marán, olispo de la catedral de la Concepción.—RCChile, 1914, XV, 188-195, 275-285.
899. Farinelli, a. — Aggiunte minÍDic alie N^ote sni viaggi e i viaggia-
tori nella Spagna e ncl Poriogallo (dal secólo XV al XVIII).—Extr. de «Mélanges ofi'erts á E. Picot». Paris, E. Rahir, 1913,
4.°, 51 págs-
900. Martín, F.—España en el siglo XXjuzgada por un france's.— L,
1913, XIII, 257-68.
90 1 . N. T., T.—Sobre F. Silvestre : L'Espagne el le Portugal tels qn'on
les voit. Notes et impressions de voyage.—BDR, 191 4, VI, 16.
902. Peñuelas, J.— Impresiones de un viajepor Navarra y Aragón. —
BSEEx, 191 3, XXI, 180-199.
903. Shorter, C. K.— George Borrosa and /¿is circle. Wherein may be
found many hitherto unpublished letters of Borrow and his
friends. — New York, Houghton, Mifflin C°, 1914, 8.°, 450 págs.
2l8 BIBLIOGRAFÍA
904. SussANA, F. — Attraverso la Spagna. — Bergamo, Ist. ital. d'arti
grafiche, 19 14, 8.°, 135 págs., 5,50 liras.
905. X.— Sobre T. Bates-Batcheller: Royal Spain of To-day.— Ai\\,
1 91 4, núm. 4502, 196. [Impresiones de un viaje por España.]
LENGUA
Lingüística.
906. Apuntes para la historia de la cultura del letiguaje (1908-IQ12).—Barcelona, P. Sanmartí, 1913.
907. Cejador y Frauca, J.— Tesoro de la Lengua castellana. Origen y
vida del lenguaje. Lo que dicen laspalabras. Labiales, B. P. (Pri-
mera parte.)— Madrid (s. i.), 19 14, 4-°) 669 págs.
908. CuNY, A.— V. núm. 680.
909. Erdmann, B. — Psychologie des Eigcnsprcchens.— Sitz. Ber. d.
kgl. preuss. Ak. d. Wiss. Philos.-hist. Kl., 191 4, I.
910. Febvre, L.— Le développemeni des langíies et l'histoire.—RSH,
1913, XXVII, núms. 79-80, 52-65.
911. H. M.—Sobre J. Ronjat : Le developpcment du laiigage observe chez
un e7ifani bilifigue.—ASNSL, 1914, CXXXII, 230.
912. Mauthner, F. — Beitráge zu eitier Kritik der Sprache, III. Zur
Gravimatik und Logik. 2 Aufl.— Stuttgart-Berlin, Cotta, 19131
8.°, xi-663 págs., 14,50 marcos.
913. Meillet, a.— De la légitimité de la Unguistique historique.— Bo-
logna, N. Zanichelli, 19 13, 8.°
914. Meringer, 'K. — Ei?iige primare Gefühle des Menschen, ihr mimis-
cher U7id sprachlicher Aztsdruck. I. Die Scham. II. Felt ist schón.
III. Das fette Weib ais Ideal in den Darstellungen des Paláo-
lithikums. IV. Das VerhüUen der Braut und die Haubung.
—
WS, 191 3, V, 129-71.
915. Meyer, R. M.— Der Aufbau der Syntax.—GRM, 191 3, V, 640-46.
916. MoRGENROTH, K. — Sobre F. Mauthner: Die Sprac/ie. — 'SOK,
1914, VI, 3-4.
917. Ronjat, J.— Le developpcment du langagc observé chez un enfatit
bilingüe.— Pav'is, Champion, 191 3, 155 págs., 4 frs.
918. ScHÁFER, K. — Beitráge zur KiTtde?-forsc/nmg, iftsbesondere der
Erforschung der kindlichen Sprache.— Leipzig, Ouelle & Me-
yer, 1913. Wiss. Beitráge z. Pédagog. u. Psych. ed. Deuchler-
Katz, cuaderno 4.°
919. ScHMiTT, ^.— Über das Wesen der Sprache.— Die Grenzboten,
73, pág. 44.
920. ScnucHARDT, Yi.—Baskisch uíid Hamitisch.—RIEV, 1914, VIII, 76.
921. ScHUCHARDT, B..— Zu RB. J. SJI ff. [Sobre R. Gutmann y su
teoría hungro-fínnica-vasca].— RIEV, 19 14, VIII, 169-170.
FONÉTICA GENERAL 219
922. Thurnevsen, R.— Die Kclten in ihrer Sprache und Literatiir. —Bonn, F. Cohén, 1914, 1,20 marcos.
923. Wyplel, L.— Wirklicheit mid Sprache. Eine neue Art der Sprach-
betrachtung.—Wien, F. Deuticke.
Fonética general.
924. Baglioni , S.- Influenza dci siioni sitll'allczza vocale del ¡inguaggio
:
Un fattore di aggrtippamenti linguistici. Osservazioni speri-
mentali. - Vox, 1914, 2.° cuaderno, 65-81. [Tendemos a uni-
formar la altura de nuestra voz con la altura de los sonidos
dominantes en el ambiente.]
925. Benjamins, C. Y..— Über den Hanptton des gesungenen oder laui
gesprochenen Vokalklanges. — krch.. f. d. ges. Physiol, 19 14,
CLV, 436-442, 2 figs., 2.°- parte,
926. Benni. T. — La diferencia articulatoria entre s_r s. — Materijal)'
i Prace komisyi Jezykowej, 1913, VI, 453-464. [Cree que la
diferencia consiste en el grado de abertura; describe diferen-
tes tipos de s y s; escrito en polaco.]
927. Dauzat, K.— Notes sur lapalatalisation des consoivies. — Ro, 1913,
XLII, 23-33.
928. F10RENTINO, k.—Nnoi>e espcricnze siilproblema delle vocali. Influen-
za della tonalita.— Nuovo Cimento, 191 3, 6.^ serie. Tomo V.
Cuaderno de enero.
929. JoHNSTON, H.— Phonetic SpeUing : a proposed universal alphabei
for the rendering of English, French, Germán, and all the other
fonns í7/í/í'í?¿:/i!. — Cambridge, Univ. Press., 1913, 92 págs.
930. Kassel, K.—Die Bedeutnng d. phonctischen Unterrichts f. d. Erzie-
hung des Lehrers. — Arch. f. exp. u. klin. Phonetik, 1914, I,
198-204.
931. Kewitsch. — Bemcrkungen zu tg, tf, ts — iNIPhon, 1914, 3-4.
[Contra el uso de nuevos signos para la representación foné-
tica de dichos sonidos.]
932. Meinhof, C. — Der Nutzen der experimentellen Phonetik fürForscimng und Untcrricht.— Der Lehrer-IMissionsbund, 191 3,
17-22.
933. Panconcelli-Calzia, G.— Bibliograp/iia P/ionetica, 1914 (IXJahr-
gang). —Vox, 1914, 33-35, 114-121. [305 notas ordenadas por
materias correspondientes a publicaciones fonéticas de 191
3
y 1914-]
934. Peters, \V. E.— A note on some intonation curves.— Vox, 1914,
30-32. [Representación comparativa entre el método se-
guido por el autor en la medida de la entonación y el de
D. Jones.]
220 BIBLIOGRAFÍA
935. Santaló, R. de.— Una observación de insuficiencia velo-palatina
primitiva.—Revista de Sanidad Militar, sept., 191 3. Cfr. E. Bo-
tella, BLOR, 1 91 3, XIII, 266-267.
936. Vangensten, o. C. L. — Leonardo da Vinci og fonetiken. — \"i-
denskapsselskapets Forhandlinger, 191 3, núm. i.
937. Weeks, R. — Tlie N.E. Alphabet and the New Spelling of the
Simplified Spelling Society.—New-York, Columbia University^
Travv Printing Company, 191 2. Cfr. LGRPh, 191 3, XXXIV,409-1 1.
Filologia románica.
938. AuDOLLENT.— L'accentuation latine.—Revue «Ecole», 1913, juin,
6-13.
939. Barbelenet, D.—De l'aspect verbal en latin anden et particulie-
retnent dans Térence.—Paris, Champion, 191 3, 8.", vi-478 págs.
940. Bibliograp/iie. — V. núm. 663
.
941. Brémenson, H. — Gtiide de la prononciation latine. Théorie et
exercices pratiques.— Flers, Haby-Lemarié, 191 3, 8.°, VIII,
1 1 1 págs.
942. B0URCIEZ, E.— Sobre C. Juret : Doininance et re'sistence dans la
plwjte'tique latine.—RCr, 1914, 5-6. [Ciertos fonemas, en virtud
de su posición, dominan a los otros. Bourciez cree que este
libro es interesante, pero demasiado concluyente en algunos
puntos. Puede interesar al romanista la s final, p. e,]
943. Cagnat, R. — Cours d'épigrapkie latine, nouv. éd. entiérement
revue et augmentée. — 1914, 8.", 20 frs.
944. Clédat, l^. — Prononciation /í7//«í (suite).—RPhFL, 1913, XXVIL154-60.
945. CüNY, A.— Sobre R. Gauthiot: La fin de 7not en indo-europeen.—REAn, 1914, 105-108.
946. CuNY, A. — Sobre C. Juret: Phonétique latine. — RKAn, 1914,
251-253-
947. Diels, P.— Über das indogennanisclie Passiviim. Extr. de Jhb. d,
schles. Gesellsch. f. vaterlánd. Cultur.— Breslau, Ct, P. Ader-
holz, 1 91 3, 8.°, 8 págs., 0,60 marcos.
948. Feist, S. — Indogermaneít und Germanen. Ein Beitrag zur eiiro-
paischen Urgeschichtsforschung. — Halle, Niemeyer, 19 14, 8.°,
76 págs., 2 marcos.
949. Fraenkel, E.—Sobre S. Feist: Kultur, Ausbreitung undHerkunft
der Indogermanen. — LZ, 191 4, 144-145.
950. Fraenkel, E. — Sobre S. Feist : Indogermanen und Germanen. —LZ, 1914, 632-633.
951. Grandgent, C. H. — r?ii?-oduzione alio estudio del latino volgare.
Traduzione dall' inglese di Nunzio Maccarone, con prefazione
GRAMÁTICA ESPAÑOLA 221
di E. G. Parodi. — Milano, Hoepli, [1914"'], xxiv-298 págs.,
3 liras.
952. Jeannin. — Pronoiictatiotí romaine du latín. Polc-mique, histoire
pratique. — Bourges, 1913, 48 págs.
953. JuRET, (¿.—Dominance ei résistance dans la plicnctu¡ue latine. [Stu-
dien z. lat Sprachw. ed. Niedermann-Vendryes I.] — Heidel-
berg, Winter, 19 13, xii-263 págs., 7 marcos. Cfr. LZ, 191 3, Nr.
48 (H. iMeltzer).
954. Kent, R. G. - Sobre J.Marouzeau: Notes sur la fixation du latín
classííjue. — ClPh, 1914, IX, 224.
955. KoHM,J. —Alt- undHochlatein. 191 1 und 19 12.—RJb, XIII, I, 74-94-
956. Krepinsky, M. — Díe chronologíschen Gnmdlagen der liístoríschen
7'omaníschen Grammatík. — CMF, III.
957. Lommel, H. — Sobre R. Gauthiot : La fin de mot en IndoEuro-
péen. — LZ, 1914, 20-21.
958. jMarouzeau, J.—Notes sur la fixation du latín classíque. II.—MSL,
Paris, 191 3, XVIII, 146 págs.
959. Meunier, J. M.— Sobre Macé : Lapro?ioncíatíon du latín. (^Manuel
pratique.) — BDR, 191 3, 22-23.
960. Naumann, H.—Díegermaníschen Elemente ím Romaníschen, igil.—JRPh, XIII, I, 40-62.
961. Persson, P. — Latina: I, Zur Behandlung van u in iinbetonter
offener Silbe. 2, Zur Tendenz, eínsílbígen Wortformen zu ver-
meiden.—Gl, 1914, VI, 87-95.
962. Pfister, Fr.—Seu et /« spcitlateítiíschen Texten.—GI, 1914, VI, 73.
963. Richert, G.—Díe .hifiingc der romanischen Philologie u. díe deut-
sf/ie Ro¡nantík.—\la.\\e, M. Niemeyer, 191 4, xi-ioo págs.—Bei-
tráge zur Geschichte der rom. Sprachen u. Literaturen. Nr. X.
964. RiCHTER, E.— Vergleichende romanísche Granunatik, 1 9 11 -
19 1 2. —
RJb, XIII, I, 95-121.
965. Schwyzer, E. — Kleinigkciten zur gríechisclien und lateinischen
Lauile/ire. — G\: 19141 VIi 83-84.
966. Stengei, E.— GeschícJite, Enz\klopadíe und Aletliodologie der ro-
maníschen Philologie. Frühjahr 191 o bis Frühjahr 191 3. — RJb
XIII, I, I- 16.
967. TuTTLE, E. H.— V. núm. 979.
968. Westaway, F. W. — Quantíty and Accent ín tlie Pronunciation
c?/" Z,a//;/. — Cambridge, Univ. Press., 191 3.
969. X.— Sobre F. W. Westaway: Quantíty and Accent ín t/ie Pro-
nunciation of Latín.— Ath, 19 14, núm. 4499, 107 108.
Gramática española.
970. Castro, A.— Sobre Fr. P. Fabo: Rufino José Cuervo y la Lengua
castellana. —RL, 1914, II. núm. 7, 15-16.
222 BIBLIOGRAFÍA
971. Castro, A.^ Sobre F. Hanssen: Gramática Iiisiórica de la Leti-
gua castellana.—RFE, 1914, I, 97-103.
972. G. C. — Sobre F. Robles Dégano: Los disparates gramaticales de
la RealAcademia Españolay su corrección.—BH¡, 1 9 1 4, XVI, 1 30.
973. Marden, C. Carroll.—-Sobre F. Hanssen: Gramática histórica
de la Lengíia castellana.— MLN, 1914, XXIX, 120-122.
974. MÚGiCA, P. DE.— Cuervo y la Lengua castellafia. — Leng, 1914,
21-25, 51-58.
Fonética.
975. Arteaga Pereira.— Sobre Colton: La Phonétique castillane. —MPhon, 1 91 3, XXXVIII, 48.
976. Losada, G.— Letras vocales.— Leng, 19 14, 17-20. [Respuesta a
R. Robles.]
977. Robles, R.— Letras vocales.— Leng, 1914, III, 45-50.
978. Tallgren, o. J.— Stir le vocalisíue castillan. A propos des dé-
couvertes de M. Colton. [Sobre Colton : La Phonétique cas-
tillane. Traite de Phonétique descriptive et comparative.l— BHi,
1914, XVI, 225-238.
979. Tuttle, E. H. — The romanic Vowell-System. — MPhil, 191 4,
355-362.
980. Tuttle, E. H.— V. núm. 1038.
981. Worrell, W. H.— Zur Ajisspraclic des arabischen h _ 7ind h s. —Vox, 1 9 14, 2.° cuaderno, 82-88, con 7 figs. [Experiencias hechas
con los i'ayos X, interesantes para el estudio de la // aspirada
en España.]
Ortografía.
982. Casas, J. de.— Prácticas de ortografía dudosa.— Madrid, Perlado,
Páez y C.% 1914, 8.°, 144 págs.
983. CiROT, G.— Sobre J. M. Burnam; Palaeographia ibérica. Facsími-
les de manuscrits espagnols et portugais.— BHi, 191 4, XVI,
95-98.
984. Gavel, H.—Sobre A. Talut: Le systeme ortographique espag?tol.—BPLM, 1914, núm. 34, 40-43. [La pronunciación española no
distingue entre ¿ y z». La -d sólo se conserva en lenguaje afec-
tado; se pierde en Castilla la Nueva, y se pronuncia -:; en Cas-
tilla la Vieja; en Asturias y Santander la pronunciación -z se
impone sobre la tendencia a perderse. Es uso corriente pro-
nunciar enoblecer^ enegrecer, elibro, losabios, etc., por ennoble-
cer, ennegrecer, el libro, los sabios^
985. JoiiNSTON, H.— V. núm. 929.
986. Lenz, R. — De la Ortografía castellana. Segunda edizión. — Bal-
paraíso, Franzisko Enrríkez, 1914, 8.°, 60 págs.
MORFOLOGÍA 223
987. Martínez IMier, J.— Método de Ortografía española, fundado en
las modernas reglas y usos de la Real Academia Española.
Quinta edición.—Madrid, Imp. Alemana, 19 14, 8.°, xv-429 pá-
ginas, 3,50 ptas.
988. Ottenthal, E. V.—Sobre A. Chroust : Monumcula Paleographica.
Denkmakr dcr Schreibkunst des Mittelalters. Primera serie.—
MIÓG, 191 3, XXXIV, 135.
989. Talut, a.— Le systeme ortliographique espagno/.—L'ldée Moder-
ne, 1 91 4, nov. [Sobre la posibilidad de simplificar la ortogra-
fía francesa; «l'orthographe espagnole a évolué, elle continué
á évoluer vers la simplicité phonétique; et nous ne pouvons
raisonnablement soutenir qu'il nous est impossible d'en faire
autant».]
990. Weeks, R. — V. núm. 937.
Morfología.
991. Arzúa, J.— Formas ver¿>a/es afines. [Examen de los sistemas de
Bello, Lanchetas y Ayer, para agrupar los tiempos del ver-
bo.] — Leng, 1914, III, 40-44.
992. Ernout, a. — Morphologic hístorique du latín. Avec un avant-
propos par A. Meillet. — Paris, C. Klincksieck, 19 14, 12.°,
xiii-367 págs., 3,50 frs.
993. Fay, E. W. — Iftdo - Europcan Verbal Flexión was Analytical.
A Return to Bopp. — Austin, Tex., The University of Texas,
1913) 56 págs. Bull. of the Univ. of Texas, núm. 263. Scientif.
Series núm. 24.
994. Frank, J.— De subsiantivis verbalibus in -tus (-sus) dcsinentibus.
Diss. — Greifswald, 1913.
995. HooGVLiET, J. M.
—
Die sogenannten <i.Geschlechter» ivi Indo-Euro-
paischen und im Latcin. Nach wissenschaftlicher INlethode
beschrieben. Mit einem Zusatz zur Anwendung auf weitent-
fernteSprachen.—Haag, M. Nijhoff, 1913,61 págs., 1,75 marcos-
996. La Grasserie, R. de — Éti/dcs de Grammaire comparéc. Du verbe
comme ge'ne'rateur des autrcspariies dti discours.— Varis., Maison-
neuve, 1914, 20 frs.
997. Oca, E. — Los casos gramaticales. — BAE, 1914,1, 1 4 1- 1 46.
998. Philipon, E. — Sujfixcs romans d'origine pré-latine.— Ro, 191 4,
XLIII, 29-58. [Sostiene que -ardo- (esp. gabarda, moscar-
da, etc.) no es germánico, sino prelatino. Lo mismo, -aldo-
(esp. Geraldo, Gabaldón, etc.)]
999. PiRSON, J.— Sobre A. Hehl: Die Formen der latei?iischen ersten
Dcklination in den Inschriften. — BDR, 1914, VI, 4-5.
IODO. Robles, R.— Qué es el articulo. — Leng, 1914, III, 33-39, 65-72.
looi. Robles X^eqk'&o^Y.—(Q2ié será el articulo}—Leng, 1914,111, i-i6.
224 BIBLIOGRAFÍA
Sintaxis.
1002. Cortázar, D. — Elpurismo. — BAE, 1914, I, 39-42, 147-150.
looj. Green, a.— The Datíve of Agcncy. A chapter on Indo-European
Case-Syntax. (Columbia University Germanic Studien.)—New-York, Columbia Univ. Press; London, H. Milford.
1004. Hernández, E.
—
Elforasteris?noenellengtiaJe.—ED, 1914, 29-38.
1005. Melé, E. — // «ipeccadiglio di Spagim». — GSLIt, 191 4, LXIII,
462-463. [Nota sobre el origen y significación de dicha frase
que aparece en la sátira del Ariosto a P. Bembo.]
1006. jMethnek, R. — Die Entstehiing des Ablativus qualitatis und sein
Verhaltnis zum Ablatiiriis modi und zu7?i Ablativus absolutus.—Gl, 1914, VI, 33-61.
1007. Meyer, R. M. — V. núni. 915.
1008. Ramain, G. — Observations sur l'emploi de Vinfinitif historique. —RPLH, 1914,5-26.
1009. Ramón,J.— Hipérbaton. — Leng, 1914, III, 73-78.
1 01 o. Reichelt, H.—Demonstrativa ais Indefinita.—Gl, 19 14, VI, 61-71,
1 01 1. Selva,J. B. — Guía del buen decir. Estudio de las trasgresiones
gramaticales más comunes. — EM, 1914,301: 120-148.
1012. Selva, L. de. — Definicio'n v empleo lógico de los pronombres le, la
_r lo. — 8 págs., 0,50 ptas.
Lexicografía y Semántica.
1013. A. O. - Sobre Pal-las: Diccionario enciclopédico tnaiiual en cinco
idiomas.—RyF, 1914, XXXVIII, 595.
1014. Braune, Th. — Prov. grinar; /r. grigner, rechigner; />'. grigne,
u. a. [cfr. esp., rechinar]. Afr. graigne u. gramoyer; it. gra-
mezza; fr. grimacer; it. gramaccio; afr. gramenter [cfr. a?tt.
esp. engramear. Cid, 13].— ZRPh, 1914, XXXVIII, 185-192.
1 01 5. Bréal, M. — Essai de Sétnantique. Science des significations. —6* édit. Paris, Hachette & C'^, 1913, i6.°, 378 págs., 3,50 frs.
1016. Calleja, S. — Nuevo Diccionario mamtal, ilustrado, de la Lettgua
castellana.— "MadúA, S. Calleja, 191 4, 8.°, 1600 págs., 600 gra-
bados.
1 01 7. Carracido, ].^. — Neologismos científicos.— 'QhK, 19 14, I, 199-200.
1 01 8. Carriegos, R. C.— Apostillas lexicográficas. III [zapallada, alus-
trar, enfermarse].—Leng, 1914, III, 59-62.
I o 19. Cejador y Frauca, J.—V. núm. 907.
1020. Cotarelo, ¥.. — Lexicología [tubano, jáculo, catalinón, matalafe].—
BAE, 1914, I, 192-196.
1 02 1. Cotarelo, E. — Vocablos incorrectos : Provistar. — BAE, 1914, I,
197-198.
LEXICOGRAFÍA Y SEMÁNTICA 225
1022. CoTARELO, E.— Vocüblos iticorrectos I Influenciar.— BAE, 1914, I,
71-72.
1023. G. C. — Sobre V. Salva: Nuevo Diccionario francés-español yespañol-francés. — BHi, 1 914, XVI, 128-129.
1024. G. C.—Sobre M. de Toro y Gisbert: Pequeño Laroiisse ilustrado.
BHi, 1914, XVI, 129-130.
1025. HoFKMANN, A.— Die typisclien Sirasscnnatncn im .^íittelalicr und
ihre Bezichungcn zur Kulturgeschichte. Diss. — Konisberg,
1913, 8.», 103 págs.
1026. Meyer-Lübke, W. — Lat . supercilium. — \VS, 1914, VI,
I I 5- 1 1 1 6. [Nota etimológica.]
1027. Meyer-Lübke, ^N.—Romanisches etymologischcs Wdrierbucl¡. Lie-
ferungen 6, 7 y 8. — Heidelberg, 1913 y 1914.
1 028. MiKKOLA, J. J.
—
Ein unbeachlct gcblicbenes vulgdrlatcinisclies Wort
[sculca].— NM, 191 4, 4.
1029. '^\\Y.v.o\-K,].]. — Nochmals vtilgdí'lat. %zyx\c?L. — NM, 1914, i74-
[La palabra se encuentra ya en Schuchardt, Vok., II, 374 y
siguientes.]
1030. Montesinos, P.—Mandinga ['diablo' en Honduras, usada por
Gil Polo «maraña de mandinga», Ouevedo «el mundo está
mandinga anochecido»].—-RUnTeg, 1914, II, 123-324.
1 03 1. MÚGicA, P. DE. — Enmiendas al Diccionario de la Academia, por
Toro Gisbert.— Leng, 191 4- HI, 90-102.
1 03 2. Perin, G.~Ono>nasticon totius latinitatis opera et stiidto Tomo I,
fase. 2 (91-152).—Patavii, 1913. Leipzig, Brockhaus &Pehrsson,
3 marcos.
1033. Piedrajabaluna.— BAE, 1914, I, 69-70.
1034. Selva, J. B. — De cómo ha de mentarse la cara mitad. [Preceden-
tes de «mujer», «esposa», «señora», etc.] —-Leng, 1914, III,
83-89.
1 035. Spitzer, L.—Sobre IM. de ]\Iontoliu : Esttuiis etimoldgics catalans.—NM, 19 14, 19-21. [Se citan cast. amohinar, abadejo?)^
1036. Tallgren, o. J.— Glanurcs catalanes et hispano-romanes IV (Fin,
avec Registre).— NM, 1914, 64-105.
1037. Thomas, a. — Varietés étimolojiqcs. — Ro, XLIII, 59. [Esp. eres
'clase de tela' <^ bret. eres.]
T038. Tuttle, E. H. — Phonological cojitributions [i. Ansere in Spa-
nish. 2. Niue in Hispanic and Provencial.} — RRQi 19131 M.
480-482.
1039. Vaisala, H.— Esp. et prov. mejana.— NM, 1914, 8-14. [Refuta
la opinión de Segl, ZRPh, XXXVIII, 220, según el cual me-
ya«a<(*metulana, es aragonés; en arag. hubiera dado *mella-
na. Mejana no puede ser indígena sino en prov.-cat., y deriva
de mediana.]
226 bibliografía
1040. VoLPATi, C.— Nonti 7-omanzi delpianeta Venere.— RDR, 191 3, V,
312-55-
1 04 1. Wesselly, C.— Der Ñame des Leoparden.— Gl, 191 4, VI, 29.
Métrica.
1042. Blatt, W. M.—A New Lig/it on i/ie So7Wcts.— MPhil, 1913, XI,
135 y siguientes.
1043. Garnelo, B.— El modernismo literario íJ/a?/!?/ (conclusión) : El
verso libre. — CD, 1914, 34-46.
1044. Hanssen, F.—Los alejandrinos de Alfonso X. Extr. de los Anales
de la Universidad de Chile.— Santiago de Chile, 191 3, 36 págs.
1045. Hanssen, F. — Die Jambischenmetra Alfons des X.— MLN, 1914,
XXIX, 65-68.
1 046. Heinemann. E.— Uber das Verhaltnis der Poesie zur Musik tind
die Móglichkeit des Gesamtkunstwerkes . Versuch einer Ergán-
zung zu Lessings Laokoon.— Berlin, Boíl und Pickardt, 191 3,
8.°, 96 págs., 1,50 marcos.
1047. Henríquez Ureña, M. — Sobre Jaimes Fre3're : Leyes déla versi-
ficación castellana.—RL, 19 14, VII, 83-85.
1 048. Lang, H, R. — Notes on the metre of the Poem of the Cid [conti-
nuará]. — RRQ, i9i4)V, 1-30.
1 049. Morley, 5. Griswold. — El uso de las combinaciones métricas en
las cojnedias de Tirso de Molina. — BHi, 1914, XVI, 177-208.
[Continuación de otro artículo, The Use of verseforms (Siro-
phes) by Tirso de Molina, publ. en el BHi, 1 905, VII, 387-408.]
1050. Ottolini, a.— Per la storia del serveíitesi. — Roma, Tip. Unio-
ne, 191 3, 8.°, 53 págs.
Dialectología.
1 05 1. Alarcos, E. — Del habla ovete?tse. — Leng, 191 4, III, 79-82.
1052. Apuntes sobre chilenismos y otros vocablos (continuación). —RCChile, 1914, XV, 126-137, 215-224, 291-300, 375-385, 454-464-
1053. Arregui, a. de. — Notas etimológicas. Los nofnbres de lospueblos
guipiizcoanos : Cestona. — EuskA, 1914, IV, 107.
1054. B10NA, G. de.— Modificaciones recientemente introducidas en nofn-
bres de pueblos de Gtiipúzcoa. — EuskA, 191 4, IV, 149.
1055. Chamberlain, a. y. — Linguistic stocks of south american indians.
With distribution-map.—AAntr, 191 3, vol. XV, 236-247. [Con-
tiene abundante bibliografía lingüística ordenada geográfica-
mente.]
1056. García Villada, Z.—V. núm. 1065.
1057. Jaberg, K. — Die neure Forschung auf dem Gebiete der romani-
schen Sprachgeographic. — GW, cuaderno 18, 488-93.
ENSEÑANZA DEL IDIOMA 2 27
1058. Jaurgain, J. DE. — Toponimie basque (suite). — RIEV, 1914, VIII.
1059. JuD, J.— Problcme Jer aItromanischc7t Worlgeograpliie.— ZRPh,
19 1 4, XXXVIII, 1-75.
1060. La lengua rapanui {conWnnación).— RCChile, 191 4, año XV,
385-388, 464-471-
1 06 1
.
OkAMAS, L. R.— Contribución al estudio de la Lengua goaijira (con-
clusión). — Gaceta de los Museos nacionales, Caracas, 1913,
lí, 93-160.
1062. ScHUCHARDT, H.— Sobre Saroihandy t Vestigcs de phonétiqtie ibé-
rienne eii territoire román. — RIEV, VIII, 1914, 73-75-
Textos no literarios.
1063. Blázquez, a. — V. núm. 833.
1064. García Villada, Z. — Sobre M. Arigita y Lasa: Cartulario de
D. Felipe III, rey de Francia.—RyF, 1914, XXXVIII, 399-400.
1065. García Villada, Z. — Sobre E. Jusué: Libro de Regla o Cartu-
lario de la antigua Abadía de Santillana del Mar.—RyF, 19 14,
XXXVIII, 1 09- 1 10.
1066. Pérez de Guzmán, J.- V. núm. 753.
Enseñanza del idioma.
1067. Battle, C. de.— Cours d'espagnol. [Forman parte de la obra va-
rios discos preparados por la casa Pathé Fréres.] — Paris,
Edition du Pathégraphe, 1913, 182 págs. con figuras.
1068. Blanco y Sánchez, R.— Tratado de análisis de la Lengua caste-
lla7ta. — Sexta edición, ^ladrid, Tip. «Revista de Archivos»,
1914, 8.°, 242 págs., 3 ptas. Cfr. EyA, Madrid, 1914, XII, 561.
1069. Castro, A.— Sobre Salvador Padilla: Gramática histórico-crítica
de la Letigua española.— RL, 1914, VII, 14-15.
1070. Darchini, S.— Didattica del Linguaggio. Associazioni, immagini,
mímica, ermeneutica. — Milán, 19 14, Libr. ed. milanesa, 8.°,
XI1-176 págs., 3,50 liras.
1 07 1
.
Delbr ück, H.— Treitschke über SpracJireinigung.— Preuss. Jahr-
bücher, 1914, januar.
1072. F. T. D. — Gramática castellana según los principios de la Real
Academia Española.- Barcelona, Tip. de Mariano Galve, 1914,
8.°, 404 págs.
1073. Flagstadt, C. B. — Psychologie der Sprachpadagogik.— Leipzig,
B. G. Teubner, 1913, xxviii-370 págs., 5 marcos.
1074. Glauser.—Z>^r Bildungswert der Philologie unter besond. Berück-
sichtigung der Anforderungen der Handels-Hoclischule. Akadem.
Rede.— Mannheim, J. Bensheimer's Verlag, 191 3, 8.°, 19 págs.
22<S BIBLIOGRAFÍA.
1075. HoYERMANN UND Uhlemann. — Spaiiisc/ics Lcsebuclt. In neuer
Bearbeitung von Leopold de Selva. — Dresden, Kühtmann,
191 4, XIV, 295 págs. Con vocabulario (72 págs.), 7,50 marcos.
1076. Kassel, K. — V. núm. 930.
1077. LiNDNER, R. ~Ziir Artikulaüon des S-Lauies ñu Taiihsfumnieniiii-
terriclitc. — Vox, 1914, 2.° cuaderno, 89-98.
1078. Meinhof, C. — V. núm, 932.
1079. Métliode pour Vétude des latigues vivantes. Espagnol. Lecture et
correspondance. IV livre (legons LI a LVI). - París, E. Der-
fossés, 1914, 8.°, V111-251 págs.
1080. MiLLER, F. E.— Vocal Atlas for Teachers and Studciits of Singing
and Speaking. — '^e.w York, G. Schírmer, 191 3, 16 págs., varias
láminas.
1 081. MÚGicA, P. DE.
—
Eco de Aladrid. Unterhaltungen übcr alie Gebiete
des modernen Lebejis in spanischer Sprache.— 9 Aufl. Stuttgart,
W. Violet. (Víolets Echos der nciireti Sprachen, núm. 3.)
1082. MüLLER, E.— Erfahrungen bel der Werwendung der Sprechmas-
chifie it)i Schiilimterricht.—NM, 1914, 15-18. [Aplicaciones a la
enseñanza del francés y del alemán.]
1083. Paraire, V.—A propos de l'enseignejnent de l'espagtiol aux Lyce'es
et Colléges de Jeiines filies.—BPLM, 1914, núm. 34, 25-26.
1084. Paul, Th.— Systematische Tonbildung f. Singen und Sprechen.—Breslau, H. Handel, 1914, 11-65 págs., 1,25 marcos.
1085. PiNLOcni, A. — La nouvelle pédagogie des langiies vivantes. Ob-servations et reflexions critiques. — Paris, Didier, 8.°, 1,50
francos.
1086. Reinecke, W. — Die Kunst der idealen Tonbildnng.—
'Leipzig,
Dorffling u. Franke, 1914, 141 págs., 18 figs., 3 marcos.
1087. R0SALEWSK1, W.— Sobre H. Schneegans: Les Avautages dunséjoiir a l'étranger potir l'e'tnde des langues modernes.— NSpr,
1 9 14, XXII, 60-61.
1088. R0SALEVVSK1, W.— Über das Kotmen iiii neusprachlichcn Unter-
rickt— NSpr, 1 914, XXII, 38-46.
1 089. ScHAD, G,
—
Die Sprachvergleichimg im neusprachlicJien UnterricJit.
\. Anfangs-Unterriclit. Programm. — Hochst a. M., 1913, 8.",
47 págs.
1090. Seidel, A.^ IVie Icrnt man fremde Spraclmi sc/inell, leicht und
billig?— Berlin, Friedberg & Mode, 19 14, 16 págs. Beitráge
zur Sprachenkunde Nr. i.
1091. Stürmer, F.— Sprachwissenscliaft ini Sprachunterriclit. Ein Pro-
gramm.— Gl, 1914, VI, 79-83.
1092. VoGEL, E.
—
Einführung in das Spanisclic fiir Lateinhtndige. Mit
erláutertem Lektüretext und \'okabular.— Paderborn, Boni-
fazius-Druckerei, 191 4, 267 págs., 2 marcos.
LITERATURA GENERAL 229
1093. Wahmer, R.—Sfrac/ie/ ¡eifuiug, Sprachwissensc/ia/t und Goethe.—Leipzig, Teubner.
1094. WiEL, K.
—
Cltarakterbildting und der neusprac/iÜcke Unterricht. —NSpr., 1914, XXI, 577-595-
LITERATURA
Literatura general.
1095. Baldensperger, F.—La Littc'rature. Créalion, Siicces, Durée. —Paris, 1913, 335 págs., 3,50 frs.
1096. BoRGOGNONi, A.
—
-Disciplina e spontancita neWarte. Saggi lettera-
ri raccolti da B. Croce.—Bari, Laterza, 19 13, 8.°, xn-322 págs.
1097. Chledowski, C. V.— Rom, die Menschen der Renaissance. Traduc-
ción de Rosa Schapire.— München, G. MüUer, 191 3.
1098. Eguía Ruiz, C. — Crisis del simbolismo literario. — RyF, 19 14,
XXXVIII, 182-195, 313-327-
1099. Faguet, E.— Initiation into Literature.— London, Williams and
Norgate, 1913.
1 100. GouRMONT, R. DE.
—
Le latin mystique, les poetes de Pantiphonaire
et la symbolique au moyen-áge.— Paris, G. Crés & C®, 191 3, 8.°,
xi-432 págs.
1 1 01. Griggs, E. H. — The Philosophy of Art : ihe meaning and relation
of sculpture, paintiug, poetry and music.—New York, Huebsch,
1914.
1 1 02. Heinemann, E. — V. núm. 1046.
1 103. LucKA, E.— Die drei Stufen der Erotik. — Berlin, Schuster und
Loffler, 191 3, 422 págs.
1 104. INIartin, a. V. — Mittelalterliche Welt- und Lcbensanschauung im
Spiegel des Schriften Coluccio Salufatis.—München und Berlin,
Oldenbourg, 191 3.
1 105. Muller, J.— Les derniers c'tats des Icttres et des arts : le roma7i.—
Paris, Sansot, 191 3, i8.°, 103 págs., 1,50 frs.
1 106. Onís, F. de.— Sobre A. Philippi: Der Begriff der Renaissance.—
RL, 1913, 3.°, 25-31; 4.°, 21-23; 5.°, 20-24.
1 107. PouKENS, B. J.— Sobre Z. García Villada: Cómo se apretide a tra-
bajar científicamente. Lecciones de metodología y crítica históri-
cas. — AB, 1914, XXXIII, 94.
1 108. Rauk, o.—Die Nacktheitin Sage und Dichtung.—Im, 1914, núme-ros 2-3.
1 109. RuDwiN, J. M. — V. núm. 1224.
1 1 10. SicART, P.—Sobre Z. García Villada: Cómo se aprende a trabajar
científicamente. Lecciones de metodología y crítica históricas.—RHE, 1914, 191-194.
Tomo I. i5
230 EIBllUGKAFIA
1 1 1 1. Taylor, H. o.— The Mediaeval Aíind: a kistory of t/ie development
of thought and cvwtiojí hi the MiddJc Ages. 2 vols., 2.* edic.
—
London, Macmillan.
1 1 12. Van Gennep, A.
—
Laformación de las leyendas. Versión española
de G. Escobar.— Madrid. Libr. Gutenberg, de Ruiz Hermanos,
1914, 8.°, 312 págs., 3,50 ptas.
1113. Weekley, E.— V. núm. 1265.
Literatura comparada.
1 1 14. Alexander, L. Herbert. — Sobre Les Obres d'Aiizias Alarclu
Edic. crít. por A. Pagés. Vol. I.; y A. Pagés: Aiizias ALirch et
ses Pre'de'cesseiirs. — RRQ, 19 13, IV, 485 487.
1 1 15. Bédier, J.— Les le'gendes ('piques. JRecherches snr la formation des
cliansons de geste. — Paris, Champion, 1908-1913, 4 vols. 8.",
432, 444, 484, 5 '2 págs.
1 1 16. Benary, \V. — Ztir Sage vo/n dankbaren Totea. — ZRPh, 1914,
XXXVIII, 229 232.
1 1 17. Beroul. — Le Román de Tristan. Poéme du XIP siécle. Edité
por E. Muret.—Paris, Champion, 1913, 8.°, xiv-163 págs., 3 frs.
1 1 18. Claudio, L.— S. Domenico e la sua leggenda in rapporto a Dante.—Molfetta, G. Panunzio, 1913, 8.°, xviii- 144 págs., 3,50 liras.
1 1 19. CoTARELo, E.— Sobre C. G. Mininni: Pietro Napoli Signorelli.—BAE, 1914, I, 187-191.
1 120. Elsner, H. — V. núm. 1241.
1 121. FiDAO-JusTiNiANí, J.- E. — L'csprü classique et la préciosité au
XVIP siécle.— Taris, Picard, 1914, 8.", 233 págs., 3,50 frs.
1 122. G. B. — Sobre J. Bédier: Les le'gendes ¿piques. — GSLIt, 1914,
LXIII, 402-404.
1 123. GoKLAND, A.— Die Liee des ScJiicksaJs in dcr Gescliichie dcr Tra-
o-í5'í//í. — Tübingen, J. C. B. Mohr, 1913, 3 marcos.
1 1 24. Gorra, Y..—Sulle origine delV epopea /ranéese.— RlLomh, XLVI,
20. [Discute los resultados de Bédier.]
1 1 25.. Grillparzer.— Jahrbiich der Grillparzcr-Gesellscliaft, hrsg. v.
Karl Gloss)^ 24 Jahrgang. — Wien, Konegen, 1913, 8.°, v-309
págs., 10 marcos.
1 126. JoHANNES Monachus.—Libcr de miraculis. Ein neuer Beitrag zur
mittelalterlichen Monchsliteratur von INI. Huber. (Sammlung
mittelalterlicher Texte, VIL) — Heidelberg, C. Winter, 1913,
3,30 marcos.
1 1 27. K. M.— Sobre R. M. Meyer : Die Weltliteratnr in zwanzigsten
Jalrhundert vom dcntsckcn Stanlpunkt aus betrachtet.— LZ,
1914, 373-374-
1 1 28. Kaulfuss-Diesch, C— Untcrsucliungen über das Drama der Jesui-
ten im XVII Jalirhundert.—ASNSL, 1913, CXXXI, núms. 1-2.
LITERATURA COMPARADA 23 I
1 1 29. KiNvoss, M. — Tristram and Isoiilt. —New York, Macmillan, 191 3,
12A87 págs.
1 130. LoMMEL, H. — Sobre C. Busse : Gescldclite der Weltliteraíicr. —LZ, 19 1 4, 19-20.
1 131. LoT-BoRODiNE, M. — V. núm. 1247.
1 132. Marino, Giambattista.— Poesic varié, a cura di B. Croce.— Bari,
Laterza, 191 3, 8.", 429 págs.
1 133. Marmorstein, a. — Legendenmotive in der rabbin'ischeii Litera-
tur. - ARel, XVI, 1-2.
1 134. Martinenche, E.—España en las <s.0rientales» de Víctor Hugo. —RAm; cfr. L, 1914, XIV, 324-331.
11 35. !Mearns, J. —Early Latin Hynnnaries : an Index ofHymns in Hyi?i-
naries befare lioo.—Cambridge, Univ. Press., 191 3, 8.°, 127 pá-
ginas, 6,25 frs.
1136. MiNiNNi, C. G. — Pieti'o Napoli Signorelli. Vtta, opere, tempi, anii-
ci. Con lettere, documenti ed altri scritti inediti, tre illustra-
zioni ed un autógrafo. — Cittá di Castello, S. Lapi, 1914, 4.°,
556 págs.
1 137. Mornet, D.— L'injlucnce de J.-J. Rousseau au XVIII' siecle.—ASR, VIII.
1138. Ocle, ]M. B. — TIic classical origin atid tradition of literary con-
ceits.— AJ, XXXIV, núm. 2. [La belleza femenina en la tradi-
ción clásica.]
11 39. Pappritz, R. — Do7i Carlos in der Geschichte und in der Poesie.—
Progr. Naumburg, 4.°, 23 págs.
1 140. Schoepperle, G. — Trisian and Isolde: a study of the sources ofthe romance. 2 vols. — London, Nutt.
1141. SciAVA, R.— Bellerofofite e la castita calunniata. — AtRo, XVI.[Noticias clásicas y modernas del motivo legendario y nove-
lístico de la calumnia.]
1 142. S0LALINDE, A. G. — Sobre R. Schevill: Ovid and the Renascence
in Spain.—RFE, 1914, I, 103-106.
1 143. Spence, L. — V. núm. 1261.
1144. Thomas, a. — L'Entre'e d'Espagne. Chanson de geste franco-
italienne, publ. d'aprés le manuscrit di Venise par —París,
Firmin-Didot. (Soc. des anciens textes frangais. CXXXVI.)310, 413 págs., 8.°
1 145. ToFFANiN, G.—// romanticismo latino e i Promessi Sposi.— Forli,
Bordandini, 191 3.
1 146. V. O. — Sobre L. Azzolina: // mondo cavallcresco in Boiardo^
Ariosto e Berni. — GSLIt, 191 4, LXIII, 416-420.
1 147. Vaganay, H. — V. núm. 1263.
1 148. Vento, S. — // Marino e /' oratoria sacra del Seicetito. — NC, I,
núm. I I.
232 BIBLIOGRAFÍA
1 1 49. W. P. M.—Sobre R. Schevill : Ovid and the Renascence in Spain. -
MLN, 1914, XXIX, 64.
1 150. WiLMOTTE, M.— Sobre E. Faral: Reclierclies sur ¡es sources latines
des cantes et romans courtois dii mayen-dge.—Ko, XLIII, 1 07 - 119.
1 151. WoLFF, J. M. — V. núm. 1227.
1 152. YouNG, K.— /. T/ie origin of the easter play. -MLA, 1914, XXIX,
1-58.
Literatura española.
1153. AzoRÍN. — V. núm. 1314-
1 154. Fitzmaurice-Kelly, J.— Bibliograp/iie de I' histoire de la Littéra-
ture espagnote.—Coulommiers, Brodard, 1913, 8.°, vii-79 págs.
2 frs.
1 155. Gossart, E. — Les espagnoles en Flandre. Histoire et poésie.
—
Bruxelles, H. Lamertin, 19 14, 330 págs., 3,50 frs. [Estudia las
obras literaiñas españolas referentes a Flandes en la época
de la dominación. índice: Dramas y comedias.—Poesías espa-
ñolas del siglo XVI relativas a las guerras de Flandes.— Este-
banillo González.—Una fiesta de Carnaval en la corte de los
Archiduques.— Notas biográficas y literarias.]
1 156. Gkafenberg, S.—Sobre G. Jünemann: Historia de la Literatura
española.—ASNSL, 1914, CXXXII, 211-212.
1 157. Le Gentil, G. — V. núm. 1319.
1 158. Martínez, G. — ^Crisis de la Literatura española'^ — EyA, 19 14,
XII, 7. [Apreciaciones sobre el interés del público actual hacia
las obras literarias.]
1 159. Rennert, H. a. — Sobre J. Fitzmaurice-Kelly: Litte'rature espa-
gnole, 2® édit., e Historia de la Literatura española.— MLR,i9i4,,IX, 275-277.
1 160. RoxLO, C.
—
Historia critica de la Literatura uruguava desde iSSj
hasta 1898. Tomos III, IV y V. — Montevideo, 191 3, 4.°, 615,
503, 479 págs., 45 Ptas.
1 161. X.— Sobre J. Fitzmaurice-Kelly: Litte'rature espagnole y Biblio-
graphie de I'Histoire de la Litte'rature espagnole. — MLN, 1914,
XXIX, 95-
Escritores hispano-latinos.
1 162. Beeson, C. H.— Isidor-Studien. (Ouellen und Untersuchungen
zur lateinischen Philologie des Mittelalters, IV, 2).— Munich,
C. H. Beck, 1 91 3, 7 marcos.
1163. De Bruyne, D.— De I'origine de quelques testes liturgiques mo-
zárabes.—RBen, 191 3, XXX, 421-436.
K 164. C1CER1, P. L. — II capitolo de Nilo flumine nel de natura rerum
di Isidoro. — Torino, Loescher (V. Bona), 191 3, 8.°
POESÍA EN GENERAL 233
1165. García Villada, Z. — Fragmentos inéditos de Tajón. — RABM,
1914, VIII, i.°, 23-31. [Sentencias de Tajón, obispo de Zarago-
za, según un manuscrito de fines del siglo viii o principios
del IX.]
1166. Huici, A. — V. núm. 1275.
1 1 67. Johannes Monachus.— V. núm. 1 1 26.
1168. Mearns,J.— V. núm. 1135.
1169. MoHLBERG, C. — V. núm. 744.
1 170. jMorin, G.— Étlides, textes et de'couveries. Contribution a la litte-
rature et a t'kistoire des douze premiers siécles. Tome I.— Pa-
rís, A. Picard, 1913. \_Un traite ine'dit dn TV siecle: le de si-
militudine carnis peccati de l'évéque S. Pacten de Barcélone,
págs. 81-150.— Traite priscillianiste Í7iédit sur la Trinité, pági-
nas 151-205.]
117 1
.
MoRiN, G. — Un passage énigmatique de S. Jérome contrc la pele-
rine espag?iole Eiichcria? — RBen, 1913, XXX, 174-185.
1172. MoRiN, G.— Pro Instantio, contre Tattribiition a Priscillien des
opuscules du manuscrit de Würzbourg. — RBen, 1913, XXX,
153-173.
I 1 73. MoRiN, G.— Un noHvel opuscuh de S. Pacien} Le Liber ad Justi-
num faussement attribué a Victorin. — RBen, 191 3, XXX,286-293.
I 174. Wilmart, a.— La lettre de Potamiuss a Saint Athanasc.—R^er\,
1913, XXX, 257-285.
Poesía en general.
1175. Castro, A.—Sobre Gonzalo de Berceo ; El Sacrificio de la Misa,
edic. de A. G. Solalinde. — RL, 1914, H, 11-12.
11 76. Crespo, P. — Renacimiento neo-cldsico español. Los mejores poetas
contemporáneos.— 259 págs., 3 ptas.
1 177. IcAZA, F. A. DE.— Poesía. Letras americanas I. Antología ínti-
ma. II. Algo de la lírica mejicana actual y de sus precurso-
res inmediatos. III. Manuel Gutiérrez Nájera. IV. Salvador
Díaz Mirón. V. Manuel S. Olhon. VI. Luis G. Urbina. VIL En-
rique González Martínez.— RL, 1914, H, núm. 7, 35.
1178. Menéndez Pidal, R.—Elena y María (Disputa del clérigo y el ca-
ballero). Poesía leonesa inédita del siglo XIH. [i. El manuscrito.
2. Contenido del manuscrito. 3. El debate. 4. Fecha de «Ele-
na». 5. Lenguaje. 6. Versificación. Acompaña una reproduc-
ción fotográfica del manuscrito en 13 láminas].— RFE, 1914»
I, 52-96.
1 179. Ménendez PiDAL, R. — Cartapacios literarios salmantinos del
siglo XVI.— BAE, 1914, I, 43-55, 151-170.
234 bibliografía
1 i8o. MoNTANER, J.— Juan Riiiz, un amigo y un libro.— Cat, 1914, 327,
90-91.
1181. Sanz, P. a.— Sobre N. A. Cortés: Juan Martínez Villergas.—EyA, 1914, XII, 178-179.
1182. T. N. T.— Sobre Gonzalo de Berceo: El Sacrificio de la Aíisa>
edic. de A. G. Solalinde.—RFE, 1914, I, 106-7.
1 183. Vélez, P. INI.— Temas de historia crítico-literaria. — EyA, 19 14.
XII, 3. [Caracteres de la poesía erudita de Castilla en el pri-
mer período de su historia.]
1 184. X. — Sobre J. Fitzmaurice-Kell}': Tlie Oxford Book of Spanish
Verse.— Ath, 1914, núm. 4500, 124-125.
1 1 85. Z. G. V. — Sobre Gonzalo de Berceo: El Sacrificio de la ISIisa,
edic. de A. G. Solalinde.— RyF, 19 14, XXXIX, 126-127.
Lírica.
1 186. Arboleda, J.—Poesías de Colección formada sobre los manus-
critos originales, con preliminares biográficos y críticos, por
M. A. Caro.— Paris, Garnier Hermanos, Lix-330 págs, con un
retrato.<- /
1 187. Blanco-A\'hite. — Souvcfíirs d'un poscrit cspagnol rcfiugie en An-
gletcrre (1810). Traduits par Frangois Rousseau.— Alteville,
F. Paillart, 191 4, 8.°, 136 págs.
1 188. C. E. R.—Sobre F. Jiménez Campaña: Flores de la Afísiica espa-
ñola. Poesías de Sajita Teresa de Jesús.—RyF, 19 14, XXXVIII,
125.
11 89. González Blanco, A. — Antonio de Trueba, su vida y sus obras.
Páginas escogidas.—Bilbao, Imp. Alemana, 191 4, iv-196 págs.,
3,50 ptas.
1 190. Gutiérrez, S.— Sobre Poesías de Sarita Teresa de Jesús. Prólogo
del P. Jiménez Campaña. — CD, 1914, 67.
i 191. Melé, E. — Sobre L. Fasso : Dal Cartegio di un ignoto Vírico fio-
rentino. — BHi, 1914, XV^I, 123-124. [Contiene un soneto iné-
dito de Lope.]
1 192. Moreno de Guerra, J.— Datos para la biografía delpoeta Gutie-
rre de Cetina. — RHGE, 1914, XIII, 49-60.
1 193. Núñez de Arce, G.— Gritos del combate. Poesías y discurso sobre
la poesía contemporánea. 12.''^ edición.— 386 págs., 4 ptas.
1194. Sanz, P. A. — Sobre Esteban Manuel de Villegas: Eróticas o
Amatorias, edic. de N. Alonso Cortés. ^—EyA, 1914, XII, 179.
Épica.
1 195. Balbín de Unquera, a. — Sobre Poema de Mío Cid. Edición 3-
notas de R. Menéndez Pidal.— UIAm, XXVIII, núm. 3, 33-34-
DRAMÁTICA 235
1196. Bédier, J.— \'. núm. 1115.
1 197. Lang, H. R. — V. núm. 1048.
1198. Laurencín, Marqués de. — Sobre Alonso de Ercilla y Zúñiga :
La Araucana. Edición del Centenario, por J. T. Medina. —BAH, 191 4, LXIV, 285-SS.
1 199. Menéndez PiDAL, R. — Sobre R. Foulché-Delbosc: Essai sur ¡es
origines du Romancero. Prélude. — RL, 19 14, II, VII, 3-14.
1200. Tenreiro, R. M. - Sobre Marcelo Macías: Juan Lorenzo Segura
y el Poema de Alcxandre. Estudio crítico. — L, 1914, XI\',
308-310.
1201. Thomas, A. — V. núm. 1144.
1202. X. — Sobre Poema de Mió Cid. Edición y notas de R. INIenéndez
Pidal. — MLN, 1914, XXIX, 160.
1203. X.— Sobre R. Foulché-Delbosc: Essai sur les origines du Ro-
mancero. Prc'lude. — ]MLN, 1Q14, XXIX, 32.
Dramática.
1204. Benary. W. — V.núm. 1116.
1205. C[irot], G. — Sobre Las burlas veras, cf)media famosa de Lope
de Vega Carpió, edit. por S. L. Millard Roscnberg. — BHi,
1914, XVI, 122.
1206. Cotarelo, E.—Sobre J. \V. Bacon: Tlic Life and dramatic Works
of Doctor Juan Pciez de Afontalbán.— BAE, 1914, I, 183-186.
1207. Cotarelo y Morí, E. — Testamento de una ¡lermana de Moreto.—BAE, 1914, 1-67.
1208. Ckawford, J. P. Wickersham.— Xotes o?i tJie «Amp/iitriotí» and
«Los Meneemos» of Juan de Timoneda.— MLR, iqi4, IX, 248-
251. [Sobre varios pasajes de estas obras tomados de Planto
y de Boccacio.]
1 209. Crawford, J. P. Wickersham.—Xotes 011 thc tragedles ofLupercio
Leonardo de Argcnsola. — RRQ, 1914, V, 31-44.
1 2 1 o. Encina, Juan del. - Representaciones.— Strassburg, J. H. E. Heitz,
1914, 1 6.°, 206 págs. Bibliotkeca Románica, núms. 208-210. (Bi-
blioteca española. "i
1 2 1 1 . FoRNELL, J.— El mestre Pedrell. «La Celestina» i la critica.— Cat,
1914, 331, 151-153-
1212. GoRLAND, A. — V.núm. 1 123.
1213. GossART, E.— Un roipliilosophe. Philippe II dans Vanden thcátre
espagnol. — Bruxelles, V."' F. Laixier, 191 3, S.**
1 2 14. Grm LPARZER, — V. núm. 1 1 25.
1 21 5. Hamel, a. — Sobre E. Cotarelo : Don Francisco de Rojas Zorn-
/A?. — ZRPh, 1914, XXXVIll, 119-122.
1216. Hamel, A. — Sobre R. R. de Arellano : Xuevos datos para ¡a liis-
236 BIBLIOGRAFÍA
toria del teatro español. El teatro en Córdoba. — \Jj^^\\^ núme-
ros 2-3; 63-65.
1 217. Hamel, a.—Sobre A. Morel-Fatio : Cinq recudís depieces espagiio-
les de la Bibliotheque de V Université de París et de la Biblio-
t/iéque A^ationale. — LGRPh, 191 4, núms. 2-3.
1 2 1 8. Hamel, A.— Sobre Gossart : La Révoluiio7i des Pays-Bas au X VI"
siecle dans raftcien théatre espagtiol. — LGRPh, 1914, núm. i,
columnas 26 y 27.
1219. Kaulfuss-Diksch, C. — V. núm. 1128.
1220. Mérimée, H.— I. Spectacles et Comédietis a Valencia (1580-1630)^
II. L'art dramatique a Valencia depuis les origines jusqu'au
commencement du XVIP siecle.— BPLM, 1914, núm. 34, 15-25.
[Breve resumen de las tesis doctorales del autor.]
1 22 1. MoRLEV, S. Griswold. — V. núm. 1049.
1222. Pérez Pastor, C. — Nuevos datos acerca del histrionisnio español
en los siglos XVI y XVII. Segunda serie. Siglo xvii. (Conti-
nuación.) — BHi, 1914, XVI, 209-224.
1223. Rodríguez INIarín, F. — Nuevas aportaciones para la historia del
kistrionisino español en los siglos XVIy XVII. — BAE, 1914, I,
60-66, 171-182.
1224. RuDWiN, J. M.
—
Zmn Verhaltnis des religiosen Bravias zur Litur-
gie der Kirche. — MLN, 19 14, XXIX, 108-109.
1225. Sánchez, J. Rogerio, y López, A.
—
Estudio critico acerca de «La
Malquerida»., drama de D. Jacinto Benavente.—Madrid, Hijos
de Gómez Fuentenebro, 1914, 8.°, 76 págs., i pta.
1226. Velasco Arias, M.— Teatro ecléctico. El dador David Peña como
autor dramático. — Atl, 1914, XIII, enero 87-100.
1227. WoLFF, J. M. — Sobre Th. Schroder: Die draviatischen Bearbei-
tungen der Don JuanSage in Spanien, Italicn und Frankreicli
bis a2cfMoliere einscliliesslic/t.—ASNSL, 1 9 1 4, CXXXII, 190- 191.
[Discute la semejanza entre Don Juan y Fausto y la atribución
de El Burlador a Calderón.]
1228. YouNG, K.— V. núm. 1152.
Novelística.
1229. Bazán Monterde, T. — Cervantinas del Quijote. Comentarios.—
300 págs., 2,50 ptas.
1230. Bruce, J. D. — The development 0/ tlie mort Artliur tJieme in me-
dioeval romance. — RRQ, 191 3, IV, 403-471. [Estudia también
la parte española de la cuestión.]
1 23 1. CE. R.—Sobre M. Domínguez Berrueta: Historias de Don Qui-
jote.— ^yY, 1914, XXXVIII, 538.
1232. Cervantes, Miguel de.— Obras completas de.. .. Tomos I y II. La
NOVELÍSTICA 237
Calatea. Edic. de R. Schewill y A. Bonilla San Martín.— Ma-drid, B. Rodríguez, 1914, 8.°, 253 y 361 págs.
I -'33. Cervantes, Miguel v>u.—Don Chisciotle. Traduzione di Bartolo-meo Gamba, con una prefazione di H. Heine.— Milano, Isti-
tuto editor, ital., 19 13, i6.°, 3 vols., con un retrato.
1 234- Cervantes, Miguel de.—Don Chisciotle dclla ^[ancia. Prime aweri-
ture. Riduzione italiana di Giuseppe Fanciulli. — Firenzc,
R. Bemporad e Figlio, 1913, 8.°, 107 págs. con 4 tav., 95 cents,
1-^35- Cervantes. — Z>Éi« Quixote. Zwei Bde. — Leipzig, Insel-Verlag,
1914, 712 y 760 págs., 10 y 15 marcos.
1236. Cervantes, Miguel v>-B.. — Don Quijote de la Mancha, transí, byRobinson Smith.— London, G. Routledge.
I -;37. C[irot], G.—Sobre La vida de Lazarillo de Tormes, edic. de L. So-rrento; y Mateo Alemán : Guzmdn de Alfarache, primera parte,
edic. de F. Hollé.— BHi, 1914, XVI, 116- 117.
1238. C[irot], G. — Sobre P. Savj-Lopez: Cervantes . — Wt^x, 1914,XVI, 117.
1239. Chaumié, ].-Don Ramón del Valle-Incldn.—^l&rcvíYe de France,
1914, CVIII, 225-246.
1240. E. M.—Edizioni del Cervafites a Milano. —ASLom, 1914, 483-84.1 24 1. Elsner, U.— Grimmels/¿ause7i, «-Der flicgende IVattdersmann nac/i
dem Mond^.— ASNSL, 1914, CXXXII, 1-35. [El hombre quevoló a la Luna es una obra al estilo de la novela picaresca
española, cuya primera edición conocida apareció en in-
glés, 1638, siendo traducida poco después al francés, al holan-
dés y al alemán; Elsner hace estudio crítico comparativo; el
protagonista es Domingo González, aventurero sevillano;
pudo existir un original holandés o español anterior a la
edición inglesa.]
1 242. Fernández y González, M. — Martino Gil, memorie del tenipi di
Filippo II: romanzo storico. — Soc. ed. Sonzogno (Matarelli),
1913, 4-°, 419 págs.
1 24 3. Juderías, J. — Z>í7;¿ Juan Valera. Apuntes para su biografía.—L, 1914, XIV, 32-38, 166-174.
1244. Kinvoss, M. - V. núm. 1129.
1245. L. B. R. — Sobre Ginés Pérez de Hita: Guerras civiles de Gra-nada, edic. de P. Blanchard-Demouge. — RMM, 19 14, XXVI,345-347-
1 246. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.
Edición y notas de J. Cejador y Frauca. — ÍMadrid, edicionesde La Lectura, 1914, 8.°, 277 págs., 3 ptas. («Clásicos cas-tellanos.»)
1247. L0T-B0RODINE, M. —Le román idyllique au moyen á^-f. — París,
Picard, 1913, i6.°. 277 págs., 3.50 frs.
238 BIBLIOGRAFÍA
1248. Mazorriaga, E. — La leyetida del Cauallero del Qisne. Trancrip-
ción anotada del códice de la Biblioteca Nacional 2454. Vol. I.
Texto.— Madrid, Imp. Clásica Española, 1914, 8.°, 433 págs.
1249. M[ÉRiMÉEJ, E.— Sobre A. G. de Amezúa: El casamiento engañoso
y el coloquio de los perros. Edición crítica con introducción ynotas.— BHi, 1914, XVI, 117-121.
1250. M[érimée], E.—Sobre N. González Aurioles: Recuerdos auiobio-
grdficos de Cervantes en «La española inglesa-». — BHi, 191 4,
XVÍ, 1 21-122.
1 25 i. Mérimée, E. — Sobre Ginés Pérez de Hita; Guerras civiles de
Granada, edic. de P. Blanchard-Demouge. - BHi, 19 14, XVI,
257-262.
1252. MuLLER.J.
—
V. núm. 1 105.
1253. NoRTHUP, G. T. — Sobre J. Fitzmaurice-Kelly: J\ligueI de Cer-
vantes Saavedra: a Aíemoir.—MLN, 191 4, XXIX, 145-148.
1254. P. E. N. — Sobre F. P. Mínguez: La casa de Cervantes en Valla-
dolid. — EyA, 19 14, XII, 3.
1255. Pereda, José María de.— Obras completas. Tomo XIII. - Madrid,
Hijos de Tello, 1913, 8.°, 570 págs.
J256. Pérez Mínguez, Y. — La casa de Cervantes en Vallculolid.— 176 pá-
ginas, 1,50 ptas.
1257. PtROTT, J.— T/ie Afirrour of Knigkt/iood. — RRQ, 1913, IV,
397-402. [Estudio de una traducción inglesa del siglo xvi del
Espejo de principes y caballeros.'\
1258. Raimondi, a.— Cervantes minore.— Catania, C. Galatola, 1914, 8.",
122 págs., 2,50 liras. (Piccola bibliotecca d' investigazione
critica, vol. i.)
1259. Reynier, G. —Le román re'aliste au XVIP siécle. — Paris, Ha-
chette, 19 14, 8.° [Trata del Lazarillo, Guzmán de Alfarache,
Don Quijote, etc.]
1260. ScHOEPPERLE, G. — V. núm. i 140.
1 26 1. Spence, L. — A dictiojiarv of medieval romance and romance zeri-
iers. — London, Routlegde, 191 3, 8.*^, 402 págs., 1 1 frs.
1262. \. O. — V. núm. 1 146.
1263. Vaganay, H. — Les Romans de clicvalcrie italicns d'inspiration
espagnole. Essai de bibliographie. Amadís de Gaula (continua-
ción). — B, 1914, XV, 413-422.
1264. Valera, Juan.— Noticia autobiográfica de Don — BAE, 1914, I,
128-140. [Carta dirigida por éste a D. Luis Ramírez de las
Casas Deza el 5 de enero de 1863.]
1265. Weekley, E. —• The romance of ñames. — London, Murra}-.
1 266. W1LMOTTE, ]\I. — V. núm. 1150.
1267. X. — Sobre J.Fitzmaurice-Kelly: Miguel de Cervantes Saave-
dra. — Ath, 1914, núm. 4498, pág. 58.
239
Historia.
1268. Cervantes de Salazar, Francisco. — Crónica de la Nueva Espa-
ña [publicada por M. Magallón]. — Madrid, Tip. «Revista de
Arciiivos», 1914, 4.°, xxiv-843 págs. Publications of the Hispa-
nic Society.
1269. Cervantes de .Salazar, Francisco. — Crónica de Nueva España.
Manuscrito del siglo xvi, publicado con notas y comentarios,
por D. Francisco del Paso y Troncoso. Tomo I. — Madrid,
1914, Haüsser y Menet, 8.°, Lvi-363 págs. y un mapa.
1270. CiROT, G. — Une chrotiique latine inédife des rois de Castillc Jjis-
qu'en 1236 (suite et fin). — BH¡, 1913, XV, 18, 170, 268 y 41 1.
1 27 1. CiROT, G. - La Clironique le'onaisc cí la Clironiqne diíc de Silos. —BHi, 1914, XVI, 15-34.
1272. CiROT, G. Biographie du Cid, par Gil de Zamora (XIII* siéclei. —
BHi, 1 9 14, XVI, 80-86.
1273. García de Salazar, L.— Crónica de siete casas de Vizcaya y Cas-
tilla, escrita por , año de 1454. [Publicada] por J. C. de
Guerra.—RHGE, 1914. III, 24-30, 66-71, 130-134 (continuará).
1274. González de la Calle, P. U. — V. núm. 1306.
1 275. Huici, A.
—
Las Crónicas latinas de la Reconquista. Estudios prác-
ticos de latín medieval. Tomo II. — Valencia, Hijos de F. Vi-
ves Mora, 191 3, 4.", 439 págs., 10,50 ptas.
1276. Klenze, C. — Bisliop I^as Casas and the J\I\tli of the Noble Li-
dian. - MLA, 1914, XXIX. Procedings for 1913, págs. vii-viii.
[Breve nota sobre Las Casas }• su obra.]
1277. Morel-Fatio, a. — V. núm. 696.
1278. Pi Y Margall, F. — Opúsculos. Amadeo de .Saboj^a. La República
de 1873. Estudios sobre la Edad Media. Vol. I. - Madrid, 1 9 1 4
.
1279. Quintana, M. ]. — La vida de Vasco Núñez de Balboa. Edited
with notes and Vocabulary by G. G. Brownell.— Boston, Ginn
and C°, X, 1914, 12.°, viii-112 págs., 65 cents.
1280. Rodríguez INIoukelo, J.—-V. núm. 818.
1 281. Salvador y B.vrrera, J. M. — El P. Flórez y su «España Sagra-
da». Discurso de ingreso en la Real Academia de la Histo-
ria. — Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos, 1914, 4.", 78 págs.
1282. Torre y Franco-Romero, L. de. — Jíose'u Diego de Valera: su
vida y obras. Ensayo biográjico.—-BAH, 1914, LXIV, 50, 133,
249, 365-
1283. Vaca Gonzílez. — El P. Flórez y su ^España Sagrada». — EyA.
1914, XII, 8. [Sobre J. M. Salvador y Barrera: El P. FlJrez ysu «España Sagrada».
'\
1284. Valera, Juan. — Líistoria y política (1869-lSSj). — Madrid, Imp.
Alemana, 1914, 8.°, 305 págs.
240 BIBLIOGRAFÍA
1J85. ViLLALBA, L.
—
El P. José de Sigüenza: su vida y escritos. Prelimi-
nares a la «Historia del Rey de los Reyes».—CD, 1914, XCVI.
Mística.
1 286. A. O. — Sobre J. Seisdedos Sanz : Principios fundamentales de
Mística. Tomo II.— RyF, 1914, XXXVIII, 397.
1287. C. E. R,— V. núm. 11 88.
1288. Cerezal, M.— Sobre Sor María de Agreda: Mística Ciudad de
Dios. Edición auténtica. — CD, 1914, 976, 147.
1289. CiROT, G.— Sobre M. Mir: Santa Teresa de Jesils, S7¿ vida, su es-
píritu, sus fundaciones e Historia interna documentada de la
Compañía de Jesiis.— BHi, 1914, XVI, 98-116.
1290. Gutiérrez, S. — V. núm. 1 190.
1 29 1. Jiménez Campaña, F.— Santa Teresa de Jesús, escritora.— RCal,
1914, 16, 344-353.
1292. P, C. DE LA P.— Sobre P. V. del Santísimo Sacramento: Fisono-
7nía de uti Doctor.— EyA, 19 14, XII, 175.
1293. Rodríguez, T.— Santa Teresa de Jesi'is y los Agustinos.— 'E.yh,
1914, XII, 8.
1294. Santísimo Sacramento, P. V. n^x..— Fisonomía de un Doctor [San
Juan de la Cruz].—Salamanca, Tip. Calatrava, 1913, 2 vols.
1295. Seisdedos Sanz, J.— Principios fundamentales de Mística. — Ma-
drid, G, del Amo, 1913-1914, 8.°, 3 vols., 291, 241 y 639 págs.,
8 ptas.
1 296. Simeón, Fr.—Eljardín de mi alma según Santa Teresa de Jesús.—Barcelona, Luis Gili, 1913, 344 págs., i pta.
1297. Van Ortroy, F.— Sobre el Beato Juan de Ávila: Epistolario
espiritual. Edición y notas de V. García de Diego - AB, 19 14,
XXXIII, 106-107.
Prosa didáctica.
1298. Asín Palacios, M. — El original árabe de la «Disputa del Asno
contra Fr. Anseltno Turmeda». — [i . Resumen bio-bibliográfico
sobre Turmeda. 2. Esquema de la «Disputa^ de Turmeda.
3. La Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza, y su «Dis-
puta de los animales contra el hombre». 4. Análisis de la
«Disputa de los animales contra el hombre». 5. Cotejo de
ambas «Disputas» y demostración del plagio. 6. Fuentes del
apólogo árabe. 7. Conclusión.]— RFE, 18 14, I, 1-51.
1299. R. C. E.— Sobre E. Esteban Monegal: Compendio de Oratoria
sagrada.— ^^Y, 1914, XXXVIII, 538.
1300. Calvet, A.
—
Fray Anselmo Turmeda.—Estudio, 1914, V, 1-31.
1301. Crawford, J. P. Wickersham.— Inedited letters of Fulvio Orsim
to Antonio Agustín.— YWi^k, XXVIII, 4.
CRÍTICA LITERARIA 24 I
1302. Deleito y Piñuela, J.— Sobre L. A. Getino: Obras escogidas del
Filósofo Rancio.— L, 19 14, XIV, 210-212,
1 303. Deleito y Piñuela, J.— Sobre Julián Juderías: Don Gaspar Mel-
chor de Jovellanos. Su vida, su tiempo, sus obras, su influencia
social.— L, 19 1 4, XIV, 295-300.
1304. Gómez Centurión, J.— Causas del destierro de Jovellanos.—BAH,
1914, LXIV, 227-31.
1305. Gómez Centurión, J.— Jovellanos ett la guerra de la Independen-
cia. Invitación del generalfranc:s Horacio Scbastiani y patrió-
tica respuesta. — BAH, 1914. LXIV, 231-35.
1306. González de la Calle, P. U.—Ideas político- sociales del P. Juan
de Mariana (continuación). — RABM, 1914, XVIII, i.°, 46-60,
201-228.
1307. Gutiérrez, M.— Cartas del Doctor Juan Páez de Castro.— CD,
1914, 976, 120-125.
i 308. L. B. R. — Sobre M. Asín Palacios : El original árabe de «La
Disputa del Asno contra Fr. Anselmo Turmeda».— RMM, 191 4,
XXVI, 349-350.
1309. Maura Y Montaner, A. — Zíz íTíZ/í?;-/*!. — UIAm, XXMII, núm. i.
19-26.
1310. T. D. A,— Sobre G. de Galdácano y de Artiñano: Jovellanos y
su España.—RHGE, 19 14, III, 2, 88 págs.
1
3
11 . Valer A, J.
—
Estudios críticos sobre filosofíay religión (1883-1889).
Obras completas, t. XXXVI.
13 1 2. Z. G. V. — Sobre M. Asín Palacios: El original árabe de la
«Disputa del Asno contra Fr. Anselmo Turmeda».— RyF, 1914,
XXXIX, 126.
Critica literaria.
13 13. Abad Puente, C. M. — Za cultura grecolatina en la formación y
en las obras de D. Marcelino Menéndez y Pelayo.— RyF, 1914,
XXXVIII, 33-41,413-427.
1 3 14. AzoRÍN. — Los valores literarios. — INIadrid, 19 14, S.*', 334 págs.,
3,50 ptas.
131 5. C. E. R. — Sobre M. Costa y Llovera y otros: Milá y Fontanal
s
(Elogis). -RyV, 191 4, XXXVIII, 126.
1 3 16. Cavia, M. de.— Sobre F. Rodríguez Marín: Burla burlando —UIAm, XXVIII. núm. 4.°, 22-23.
1317. Fernández de Béthencourt, F. — Sobre Chaves: Don Alberto
Rodríguez de Lista. Conferencia.— BAH, 19 14, LXIV, 170.
1 318. Juderías, J.— V. núm. 1243.
1 3 19. Le Gentil, G.—Sobre Azorín: Clásicos y Modernos.— V>Y{S., 191 4.
XVI, 125.
1 320. Machado, M.— La guerra literaria (iSSg-igif). — Madrid, 1 9 1 4.
242 lilELIOGRAFIA
1 32 1. N. N.— Sobre M. Rubio Boi-rás: Los cuatro primeros escritos de
Marcelino Mene'ndezy PeIayo y suprimer discurso.—RyF, 1914,
XXXVIII, 128.
1322. Rodríguez jNIarín, F.— Burla burlando. — Madrid, Tip. «Revista
de Archivos», 191 4.
1323. Rubio y Lluch, A. — En Alenéndcz Pelavo i Catalunxa. — Cat.,
1914, 171-172, 187-190, 201-203.
1324. Valera, Juan. — V. núrn. 1264.
Enseñanza de la Literatura.
1325. Sáiz, Concepción. — Lecturas escolares. Notas históricas y pági-
nas selectas de Literatura castellana. Tomo II.—ÍNIadrid, Imp.
Clásica Española, 1914, 2 vols. 8.°, 241 págs.
1326. Vázquez Várela, A. — Apuntes de Historia literaria anotados
y modificados en parte por M. Escanden. — Madrid, Daniel
Jorro, 1 914, 8.°, 560 págs.
FOLKLORE
Obras diversas.
1327. Alcover, J.— Deis Proverbis. — Cat., 1914, 226, 87.
1328. Bachtold, H. — Die Verlobung im Volks-tmd Rechtshrauch. Mit
bes. Berücksichtigung der Schweiz vergleichend-historisch
dargestellt. Diss. - Bassel, 19 13?, 8.", 218 págs.
1329. Benary, W. — V. núm. 1 1 16.
1330. C. E. R. — V. núm. 679.
1 33 1
.
HiLDBURG,W . L.
—
FurtlierNotes on Spanish Amuléis.—Fo, XXIV,
1913, 63-74.
1332. P. B. G. — Sobi'e Hubert Schmidt: Z>¿/- DokJistat in Spanien
(Sonderabdruck aus der Festscltrift für Osear Montelius^
1 91 3). - Estudio, 1914, V, 171.
1333. Pedrell, F. — Lírica nacionalizada. Estudios sobrefolk-lore mu-
sical.—Paris, P. Ollendorf [1914], 8.°, 298 págs.
1334. Urquijo, J. de. — Los refranes y sentencias de 1596 (continua-
ción).— RIEV, 1914, VIII, 17-50.
1335. Van Genepp, A. — V. núm. 1 112.
Poesía popular.
1336. BocKEL, O.
—
Psychologie des Volksdichtung. 2 verb. Aufl.— Leip-
zig, B. G. Teubner, 191 3, 8.°, vi-419 págs., 7 marcos.
1337. Crescini, W— Flores y Blancafor. — GYRom, 1914, IV, 159,
núm. 9.
poesía popular 243
1338. Chacón, I. M. — Romances iraJicionales en Cuba. — RFLCHab,1914, XVIII, 45-121.
1339. Ehrke, K. — Das Geisieiynoiiv in denscholtisch-englischen Volks-
balladen. Ein Beitrag zur Geschichte der Volksdichtung.— Mar-
burg, 1 914,
1340. Henríquez Ureña, P.—Romances en America. Cfr. L. Labiada, L.»
1 91 4, XIV, 89-101, 227-233.
I 34 1. Jewett, S. — Folk-Ballads of Southern £'//'; (;/í?, translated into-
English verse. — New York, Putnams, 191 3, S.o, X-3C0 págs.
1342. Lew, P.— Zur Unsicherheit im Begriffe Volkslied.— GRM, 191 3,
V, 659-67.
1 343. LoPELMANN, i\r.— Das WeilaiacJitsUed der Fratizoseti und der übri-
gen romanischcn Volkcr. — RF, 191 4, XXXIII, 489-616.
1344. ]\IiHURA Álvarez, M.— Cantos populares andaluces y algunos ori-
ginales. — Madrid, 1914, i6.°, 63 págs.
1345. ScHCEPPERLE, G. — Sobrc S. Jewett: Folk-Ballads of Southern
Europe, transíated into Englisli verse.—RRO, 19 14, V, 105-1 10.
1 346. SuN'OL, G. M.
—
El Cant Reiigio's Popular. — RMont, 1 9 1 4, VIII, i o.
1 347. X. — Sobre S. Jewett: Folk-Ballads of Southern Europe. — Ath,.
1914, núm. 4510, 490-491.
1348. X.—Sobre V. Y{b]zci-: Argcntinische Volksdichtung.—BDR, 1913
^ ) 55-
NOTICIAS
La Casa editora Fratelli Bocea, de Torino, via Cario Alberto, 3,
prepara la publicación de Lcttcratiire vioderne : Stiidi diretti da Arturo
Farinelli. Entre las obras en prensa figura La vita e un sogno (A pro-
posito del dramma di Calderón), por A. Farinelli; en preparación, en-
tre otras obras referentes a diversas literaturas, Do?t Giovanni, por
A. Farinelli, 5^ El Arcipreste de Hita, por E. Melé.
— La Junta para ampliación de estudios, Madrid, ha concedido una
pensión de un año a D. Miguel Artigas, doctor en Letras, para estu-
diar Filología latina en la Universidad de Jena con el profesor Goetz.
—Ha aparecido el primer número (abril-diciembre 19 13) del Biitlle-
ti de Dialectología catalana, publicado por la Sección filológica del Ins-
titut d'Estudis Catalans, Barcelona. En este Boletín la Comisión del
Diccionari general de la Llengua catalana dará cuenta de la marcha
de sus trabajos y de los hechos que gradualmente vayan resultando
de los materiales recogidos. Contiene este primer número : Ais lec-
tors.— Sistema de transcripció. — Els mofs ato7is en el parlar de Bar-
celona, por P. Fabra. — Elparlar «apitxat-», por P. Barnils. — Acotes so-
bre'Iparlar d'Eiviga i Formentera, por A. Griera. — Etimologies catala-
nes (colla, gresca, malver, petó, xai), por M. de Montolíu. — N'otes sobre
Varanes^ por P. Barnils. — Bibliografía. — Crónica.
— Entre las publicaciones que prepara la Sección de Filología del
Centro de Estudios Históricos, Madrid, están en prensa, próximas a
aparecer, las siguientes: Cancioíiero de romances de Amberes, por R.
Menéndez Pidal. — Comedias ine'ditas de los siglos XVI y XVII, por
R. Menéndez Pidal, A. Castro)'
J. Gómez Oc&ún.—Fueros leoneses, por
A. Castro y F. de Onís.— Documentos del Alto Aragón, por T. Navarro
Tomás. Están en preparación, próximos a entrar en prensa, un mapade las Alerindades y Señoríos de Castilla en 1353, por P. González Ma-
gro, j' otro mapa de España en 1214, por T. López Mata.
— Nota, Añádase en la pág. 89 (cuaderno i.°): Palero existe hoy en
leonés : <í Palera en Astorga y paleira en Maragatería es el nombre del
sauce o salguero». Alonso Garrote, El Dial. vulg. leonés, pág. 32.
;,**
REVISTA
FILOLOGÍA ESPAÑOLATomo I. JULIO-SEPTIEMBRE 1914 Cuademo 3.°
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO
Nuestros archivos, ricos en códices, no guardan, al parecer,
gran número de glosarios latinos; por lo menos los catálogos
mencionan muy pocos. Eguren, en su Memoria descriptiva de
los códices vids notables conservados en los Archivos eclesiásti-
cos, pág. 90, cita dos vocabularios latinos de la Academia de
la Historia. Estos son los glosarios que nombra Ewald en su
Reise nacli Spanien, págs. 333 y 334, y que, en el catálogo
publicado por el Sr. Pérez Pastor de los códices de San Millán
y San Pedro de Cárdena, llevan los números XXI y XI IV ^.
En la vitrina 4.^, sala I.^ de la Sección de Manuscritos de
la Biblioteca Nacional, hay un códice del Fuero Juzgo que en
sus últimas páginas contiene un glosario latino con escritura
del siglo XII -.
El P. Guillermo Antolín, en su notable catálogo de los
códices latinos de la Biblioteca de El Escorial, describe el
' X . G. Goetz, Corpus Gtossarium latinorum, vol. 1\', xxxv-13; Har-
te!, Bibl. Patr. Lat. Hisp., pág. 514; Loewe et Ewald, Exempl. Escrit.
Visig., tab. XXIV; G. Goetz, Liber Glossanim (Abhandlwigen der philo-
logisch historischen Classe der Konigl. Sáchsischen Gesellsc/iaft der Wis-
senschafteti). Band. XIII, s. 254.
2 V. C. Gl. Lat., IV, 1X-3.
Tomo I. 17
246 M. ARTIGAS
fragmento de un glosario latino del siglo xvi (L-I-15), copia
de un antiguo códice de vSan Juan de la Peña, y que después
perteneció a la Biblioteca del Conde-Duque. Habrá que añadir
a éstos el Líber Gíossaruui et Notarnm de los códices del mo-nasterio de Ripoll* ahora en el Archivo de la Corona de Ara-
gón, y los correspondientes a los números 1.296, 1. 297 y1.298 — lat. nouv. acq.— de la Biblioteca de París, que perte-
necieron al monasterio de Silos y que ya han sido explotados
en el Corpus Gl. lat. Los que Hartel, en la obra citada, señala
como existentes en la Biblioteca Real de Madrid con las sig-
naturas 2 D 5 y 2 K 5, no son propiamente glosarios latinos.
En otros catálogos he visto códices citados con las pala-
bras diccionario, vocabulario, glosas, etc.; hasta ahora no he
podido comprobar su existencia ni si en efecto se refieren a
diccionarios comunes, a glosas sobre los Evangelios, etc.
Es casi seguro que existen algunos más ignorados y a los
cuales no se les ha prestado atención, a causa del poco am-
biente que entre nosotros tiene la filología latina.
Servían los glosarios en la Edad Media para la enseñanza
del latín; eran los diccionarios en que se explicaban las palabras
ya desusadas o cuyo sentido no aparecía claro; daban explica-
ciones ortográficas, históricas, geográficas. Eran la fuente del
lenguaje misterioso, del que es un ejemplo \2i Hispericafaniina^
.
La Historia de la Glosografía la resumen cuatro nombres.
El primero es Scaliger (Joseph), cuyas Glossae Isidori desper-
taron gran interés.
Si exceptuamos los glosarios de Labbé, reeditados en
1679 por Du Cange, apenas progresa la Glosografía durante
los siglos XVII y XVIII. En el xix aparecen los trabajos gloso-
gráficos de Mai, que aunque, en esto como en todo, falto de
método científico, sacó a luz una enorme cantidad de material.
Con la publicación del Prodrouius Corporis Glossariorum
Latinormn de Lowe, «wurde die Aufgabe aus dem Bereich der
Einzeluntersuchungen in die Hohe gehoben», según expresión
í V. Goetz, Duiíkcl-iind Geheimspracheii (S. Ber. Sáchs-Ges. d. Wiss.,
1896, 621 i).
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO I A TINO J47
del profesor Goetz, que es el que, recogiendo la herencia de
Lowe, aumentándola de un modo considerable y sometiéndola
a una clasificación científica, ha compuesto la monumental
obra titulada Corpus (ilossarionim Laiiua ¡im.
Quien haya manejado el Thcsaiirus linguae latiiiae o el
TJtcsaiirns liiig-nac graecac, habrá notado cuántas veces ha ser-
vido el Corpus de fuente lexicográfica. Los trabajos filológicos
a que ha dado origen la publicación de esta obra, pueden verse
citados, en parte, en el artículo que sobre la palabra Glosso-
graphie ha escrito el mismo Goetz en la Real-Encyclopddie der
Classisclicii Altcrtuuiszvisseuscluift, de Pauly-\\'iso\\a. En este
niismo artículo nos ofrece un adelantamiento del tomo-intro-
ducción, todavía no publicado, resumiendo la significación
científica que la Glosografía tiene en relación con la filología.
En los glosarios, dice, se encuentran citas de autores an-
tiquísimos. En ellos se han hallado y comprobado palabras yfrases de Enio, de las XII tablas, de Plauto y de Lucilio.
Las referencias se hacen siempre a lugares concretos de
los autores y suelen conservar las formas antiguas. Las glosas
dan aclaraciones de palabras, buenas o malas, pero casi siem-
pre antiguas y que no pueden despreciarse. Conservan los glo-
sarios una cantidad grande de formas que habían sido por
completo olvidadas y que han podido añadirse a los léxicos.
Aunque el lema conserva la forma antigua, la interpretación
ha sido escrita en un lugar y en un tiempo determinados.
Cuando se llega a la clasificación cronológica y geográfica de
un glosario, es un documento de gran valor lingüístico para
el latín de la época. En esto, no obstante, no puede obrarse
de una manera precipitada. .Yunque son numerosos los glo-
sarios que han quedado de la Edad ]\Iedia, no son todos inde-
pendientes e individuales. Existen unos cuantos glosarios
tipos, de los que los demás salieron más o menos alterados.
Otros son reunión de varios diversos. En esta ÜberUeferung
la redacción primitiva se modifica por lo general muchísimo,
llegando a hacerse a veces completamente incomprensible.
En la Biblioteca de la Real xVcademia de la Historia, entre
los códices de San ]\Iillán, el correspondiente al número XXIV
248 M. ARTIGAS
del citado catálogo del Sr. Pérez Pastor, contiene, al final de las
CoUatioiies Sanctoniui^ cinco hojas con un fragmento de un vo-
cabulario latino visigodo ^ escrito, según el catálogo, a media-
dos del siglo VIII -. El pergamino está ennegrecido y en algunas
partes completamente borrada la escritura, especialmente en
el vuelto del folio último. Éste se halla además rasgado, y los
espacios marginales, con escritura muy posterior, contienen
comienzos de la Salve, letras mayúsculas aisladas y otras cosas
sin interés. Cada página está dividida en cuatro columnas, que
forman, dos a dos, dos series de glosas. El folio primero recto
comienza con la palabra-lema Dadextermii, y la última legible
del último vuelto && perfer. Algunas glosas están escritas con
tinta roja, y al lado de muchas de éstas se lee Virgili en
diversas formas y Pumici o Pomici testis. También al
margen, y junto a las palabras Ictus, Ilia, Logium, Impu-
nes Notus y Palleatus, se encuentra una abreviatura com-
puesta al parecer de las letras 7", h y /.
Desde luego, la glosa Earellum hacía suponer que se tra-
taba de una copia. Su interpretación dice en el códice: Si ali-
qualeguminis quod nos passeolum dicimus eo quodfutura canebunt. En cambio en la glosa Fauni se lee: Di i
alios uates a fando unde et fatidici dicti. Compárense
éstas con las correspondientes a las palabras Phaselus yPhaseolus, en el vol. VII, pág. 84, del C. Gl. 1., que, aunque
no coinciden, se limitan a dar el significado de legumbre, ycon la glosa V, 199, 15, que dice: Fauni dii alias uates
a fando, unde et fatidici dicti eo quod fu tura cane-
bant, y se comprenderá como nuestro copista equivocó la
línea y aplicó el final de la segunda glosa a la primera.
Esta y otras semejanzas y analogías que nuestro fragmen-
to presentaba con otros glosarios, principalmente con los Ex-
1 Véase también Hartel, obra citada, pág. 503, y Goetz, Dcr Liber
Glossaj-iim, Abh, der phil. hist, Cl. d. Kong. Sáchs-Ges. d. Wiss,
Band. XIII. Leipzig, 1891, pág. 254.
2 Parece más bien de fines del vin o principios del ix. De todos
modos iguala en antigüedad a los más viejos ejemplares conocidos
del Liber Glossarttm.
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO 249
cerpta ex libro (ilossaniiii, tomo \' del Corpus, pág. l6l y si-
guientes, hacían sospechar que se trataba de uno de los prime-
ros derivados del Lihcr Glossarum. (Gracias a la extremada
amabilidad del profesor (ioetz, me ha sido posible consultar
una copia que él posee del inédito Líber Glossarum.
Del examen resulta que efectivamente el glosario que nos
ocupa es derivado del Líber Glossarum, y no puede suponerse
el caso contrario, es decir, que nuestro glosario haya sido
recogido por el Líber Glossarum, porque en aquél tenemos
reunidas glosas de Plácido, de Virgilio, Isidoro, etc., y esto no
se comprende más que siendo un excerptum de éste. Ade-
más, aunque en muchos casos las glosas están claras y bien
escritas relativamente, por lo general están más alteradas que
en el Líber Glossarum. Es curiosa la presencia del Pumici
testis. Si se trata de una fuente, ésta no se nombra en el
Líber Glossarum. Las glosas a las que se aplica están atribui-
das aquí a otros autores. Es posible que sea la manera que
tiene el autor de nombrar el ejemplar del códice que le sirve
de modelo ^ Puede ser una recopilación anterior, que a su vez
se sirvió del Líber Glossaiiim
Conocida es la opinión, muy fundada, del profesor Goetz,
de que el autor del Líber Glossarum, Klosterliche Encyclopá-
die del siglo viii debió ser español. Yo creo que la comproba-
ción está oculta en nuestros archivos. De todos modos, por la
extensión que tuvo en España (casi todos los glosarios espa-
ñoles son derivados del Líber Glossarujii), será una fuente de
gran valor para el estudio de nuestro bajo latín y, en general,
de la cultura en España en el siglo viii. Por esto es de mucho
interés ir aportando materiales para la historia del texto, de las
fuentes y de sus transformaciones. La brevedad del fragmento
que nos ocupa, su antigüedad y el deseo de extender entre
nosotros estos estudios, me han movido a publicarlo íntegro.
t>a imposible e inútil enmendar glosa por glosa, anotando
• Circumcidi lil)ros Siciliae prinium incrcbuit.|Nam \m\¡\o pumira-
haiitur. Unde ait catullus|Cui donum Icpidum novum libellum
|Ári-
do modo/«w/t-/expoIitum? — \\Xh. I, i.) (Isid. Ety., lib. VI, c. XII, 3.)
250 M. ARTIGAS
todas las variantes, corrección que habría que reservar en todo
caso para el Líber Glossarnm. Pero la ocasión propicia de
poder manejar una copia del mismo me ha permitido hacer
conforme a ella las correcciones que me han parecido necesa-
rias y que añado al fin.
Dadexteram
Distendunt
Dissonum
Disserti
Decorus
Diurnum
Distulit
Dispusitiones
Dispusitionem
Diuinascula
Defecta
Dispesci
(Inalius) Degluber^t
Despicientes
DumDistribulum
Dispulerat
Direxti
Diuos
Diruit
Doñee
Dumeta
Defleta
Didicit
Defit
Derunt
Dictor
Decoramenta
Dualis
Didici
Dis
Presta auxilium
Implent
Dissimilem
Relicti
Leni
In diem
Transtulit
Testamenti
Consilium
Sortes
Sinesordibus
Dislungi
Decorar^t
Deorsum aspicientes (rojo) \ irgilis
Ouousque
Dispersum
In diuersum tulerat
Direxisti
Déos
Distruit
Quosque
Spineta
Deplorata
Insubtusest
Non est minus est
Deerunt minus erunt
Censor (rojo)
Templi supersellia id est scamnallia
Diuisagemina
A discendo
Dehisdideo
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO 25'
Diis
Dites
Didicit
Dedicit
Dediscere
Descendit
Dedecui
Ditiadona
Dulcoratur
Deicerat
Defossus
Digamiaetude
Datio legis
Distingueris
Duricium
Desueta
Emetrizio
Erdom.50 Elefantia
Exiliet
Exiluit
Efotl
Ex homo logesint
55 Extenta
Expcrimentis
Exterioreni
EflFecta
Epimiticon
"«'<' ExcLiderat
Existís
Elabitur
Explorar^
Exercit
«5 Exeptat
Extorris
Diucs singulum numerum
Diuite plulari numerum
Ouod parabit tenet
Ouod parebei^at amisit
Est amitere quod didiceris
Leniter uenit
Dehonestaui
üatissima dona
Dulcedine rcpletur
\'erum jurat
Transfixus
lili dicitur qui uxorcs habuit
A dando dicitur
Sequestraberis separaberis
Nomen insulae
Inusitata
ítem alias.
Febris (rojo)
Sanguis
Lepra
Saliet
Salibit
\^estera sacerdotealeni
Confesio grec^m
Externa
Periculis
Forinsecum
Aparire uel euacuare
Concupiscibile (i'ojo)
Excuserat
Ibistis
Precurrit celeriter
Delibar?
Fatigat
Frecuenter excipiunt
Extra suas térras remtratur
85
.252
Exolat
Exuderat
Eumunides
Euat
Eunurmis
Eletrum
Eug?
Effaegit
Excilare
Equones
Elinguis
Examusse
Ensis
EdemEmicat
Elicet
Effeta
Efflagitat
Extant
Exempta
Exaudiré
Experientia
Effectos
Enauit
Error
Effinger^
Errebo
Eumenides
Exomnis
Exactis
Exim
Exert?
Erictonius
Extalis
Enigmaneum
Exameter
Efficis
M. ARTIGAS
I^^xtra solum suum habitat
Estudióse fecerat
Fur^ (Pumicitestis) (t'ojo)
Prouocat
Ingens
Aurum et argentum incoctum
Bene uel gratulatio
Bañe loquitur alii effugit dicunt
Cum uxore esse
Sacerdotes rusticis
Mutus uel ei similis
Dilectissime
Gladium
Similiter
Emittit
Sollicitat
Longeba interfata
Expostulat (rojo)
Superant
Detracta extracta
Audientia commodare
Prudentia industria
Effecundos steriles
Enatauit transuolauit
Praus inlusio
Formar?
Inferno
Dea infernales
Sine somno
P'initis
Deinde
Nud?
Qui primo currum jungit
Culusanus (t'ojo)
Genus masculi
Uersus qui senarius dicitur
Facis
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO 253
Errata íírroros ut illut et sua errata emendat
Erratic? lírronae
Eminentisimus Excelsus inlustris
Exiit I-'uturi temporis est
Exiuit Preteriti temporis
Efíugium Fuga fugacitas
Eguerit Indigerit mendicauerit
Eunucizati Oui ahominibus eunuci facti sunt.
Efraym P^-ugiter ebrayc?
EfFerantia Ora spirantia
Ecultro 1^1 ano
Exertantemora Proferent temelocutioncm id est nuda-
vit uerbo aquisitas
Eruderat Purgat sustollet
Emungo ÍAicernam retundo aut nasa expremo
Plxpuo I^^xputo
Espes Exputas
Experiar Certior fiat
Filistim Cadentes de potion? (rojo)
Filargiria Avaritia
P'amiliaris Domesticus uel obediens
P'amiliaritas Obedientia uel amicitia
Fulcir? Sustentar?
Finxit Composuit uel formauit
Forfices Gal^e (Virgilis) (j-ojo)
Fluscellum Floccollum
I'uriosus A quo fur non recedit
P^uriatus üui furit ex causa
Funer? Cadauer?
Fructuum Fruguní
P^astiscitur Soluitur uel rumpitur
P^ragor Sonus armorum
Pornia Fornicatio
P^ucum Genus herbé ex quo tinctura fit
Pugacem Uelocem
Pastigia Primordia
254 M. ARTIGAS
Flagrantia Incendia quod fluctualitur.
Finiré Perficer^
Fidibulus Cordis circumdare
Forfuat Fortuitu futurum significat
Feracioribus Fructousioribus
Facies Species
Fusis Prostatus uel occisis [rojo)
P'urnece Saxocauo
Feralia Tristitia lugubrie
Federis Pacis
Froru Casu fortuna
P^amulus Seruus uel minister
Fulcrum Summa pars lecti
Feralem Mortiferum
Forsitan Utique
Frigore Timore eo quod timor frigidum faciat
Corpus
Fucus perú Numero singulari
Plauo auro Qi-iia pene ruseo
Inés P^ieri habes
Fall? Decipae
Ficto pector^ Falso scilicet
Foenices T^a-ii popli
Forte Fortituido ausa ex uentu
Piucos Animal apibus simil^
P^eruet opus Urgetur opera
Frenar^ Reger^
Fraglantia Olentia
Frequentes Plurimi
Ficta Lassa simulata
Fabentes Consentientes
P'igida Tela eo quod ómnibus sunt contraria
a faciendo
Flabris Flatibus uentrum
Fandicos Doli sermonis inuentor
Ferarum tecta Sylas spyssas
Peta Responsa pagani dicebant
Gelones
Grauida
240 Giros
Gestiens
Glires
Gurgilio
Grossos SLias
2+5 Gestiamus
Gurgustiuní
Gelu
Guttat
Getule urbes
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO
Gens arabuní
257
Pregnans
Circuitos
Cupiens (rojo)
Animal in arburibus nutret simile murilatine
Gutor quod greci lirix dicunt
De fico aint id est feminei genus
Cupamus delectemur
Guttorem
Glacies
Parum pluet quasi rorat
jNIauritaniae ciuitates
Hau secus
Hiulcum
Horrificant
Hiscelere
Hiari
Hiniant
Hasperiar
Harondo
Hilitri
Hilitriones
Heleps
Heulbo
Haut
Hedoni
Halant
Hauserit
Historiografi
Flespera
Halitus
Humneos
Habilem
Non aliter (rojo) Virgili
P'ixum
(3rrorem incutiunt
Est
Non loqui posse
líabere desiderant
Italia (rojo) Pomici testis
Sagitta
Serpentes aquatici
Scenici
Ferrum
Guttor
NonTraces exparte (rojo)
Redolent odorem dantibus
Biberit consumserit
Storiarum auctores
Stella occidua qu ethes per su espera
prima apparens
Flatus aeris
Lustos nuptiarum toros nuptias iustis-
sima
Aptum
258
Hiades
Ilospita
Iludas
Hispidi
HumandumHorrorisono
Hibernisoles
Hiacincto
Ilebenus
llermus
Hirte aures
Hinnitu acato
Hernion
Hirsutius
Hiscaer^
Halitum
Hariolus
Horror
ílumunculus
Haut segnis
Hecaten
Hamnon
M. ARTIGAS
vStellas plures signum facientes cju idas.
decuntur
Peregrina
Sti 1... quinqué in modum quinqué lit-
terefacte
Setissordidi
Sepeliandum
Fi-agoso
Ibernides
Nomen herbae
Arbor nigra indiae
Amnis aurcabundas turbidus erebro
Pilone seto^e
Clamore cabal 1 i
Consecratio ebraicae (rojo)
Ni mis pilosus
Findere aperire
Spiraculum
Augur
Metus pauor
Homo quia de humo sit
Non piter
Proserpina
lois
Inbecillitas
limahelit?
Isimahel
Idomeus
Ingentia
Iscofus
Iscenefes
Immolare
Infimus
Insumus
Istipendia
Istipen
Trepidatio domini uel uirtutis {>'OJo)>
Obedies sibi
Obediens do
Sanguineus uel terrenus
Grandis
Recentales
Uermiculi
Sanctificare
Infidia id est uilis uel uilisima
Adsumi
Uicti necessaria
Alitioneni
I-RAGMENTO DE L' N GLOSARIO LATINO ^59-
Ingessit
Inuium
Ingenti
Instigationibus
Iscenobatis
Inrogare
Interballo
latolerabilis
Intimum
Inherer^
InsLimitur
InotalgicLim
Inpendebant
ínter istitiam
Imperefaniam
Ignotum pondas
Industriar?
In or?
Incertuní
Ignitum
lub?
Inrita
Inuerso
Instabiles
Innocus est
Ignobilis
Inportans
Inspexero
Incultura
Imbuaer?
Inplorat
Indutinae
Interluit
Inextricabilis
Indicium
Inglubies
Insultat
Intulit
Sinc uianí
(irandem
Stimulis
I"Linabulis
I nferré
Spatio
Insoportabilis
Intrinsecum uel secretuní
I'^ictus star(j
Adsummitur
Oculo humur
Super pendebant {i'ojo) virgili
ínter instantiam
Super labiam
Inñnitum pondus
Uocere
In ojDerí;;
Instabil?
Ignc probatuní
Aut xpe aut barb?
Ad nicilum deducta
In ordine
Fluctuantes
Ciii non netur
Ignotus uel ex improuiso ucniens.
Reddens
Uisitauero
Inimicis inridere percabillatione
Incoare uel instigare
.Vuxilium inquiret
Ferarum inquisitione
Interlauitur
Insolul:)ilis
.\b indicando
(juila uel guttor (rojo) Pumici testis
Inludet uel inridet
26o M. ARTIGAS
Intellexit
Incuria
Indoperator
345 Idsa
lapex
Inclitus
Incassum
Igitur
350 Inpendit
Inectit
Inpuuer
Inpenetral?
Inc^lebr^
355 Iconisma
Incolens
Iniber^'
Inlustrat
Inprobat
Insimulat
Immolactura
Insignem
Inormae
Incentiba
Inlaber^
Inmitis
lamto
lantaculum
lugamenta
Inirent
Inniti ped^
Instantem
Ictuss
Ictuum
lubis
lanitor
lubissent
360
In fraude induxit
Neclegentica
Imperator
Silbe uel monstr^
Uelox
Clarus uel inuictus
Inanem
Ergo
Super eminet
Innoluit
Puer sine barbis
Quod ad iré non potest
Desertum
Hymago uel figura
Inprudens
Retiner^ uel conpescer^
Glorificat
Obicit
Acusat
Hoc est
DamnumNouilem
Inmanae
Adulteria uel inmunditia
Intrata
Inplacabilis (rojo)
Gusto ante grandium
Gustare quod greci crastinam uocant
luncturas artuum
Pactum colligerent conñrmarent
Conari ped(^
Inminentem urgentem
Singulari numero
Plurimum
Comis
Ostiarius
lubassent
ludig na
380 luuer^s
lero
Inliciar
Ineritos
Inthaca
3S5 lacitur
Inorruit
lucundum
Ir?
Infensi
3QO iHa
Ignem
Infola
Incomitata
Inrita
305 Indómitas iras
Ingeminans
luuabit
Immelius
Illiria
400 Instant
Interdum
lam pridem
Inspicare faces
lolescer^
4"5 Ingungem
Ibucca
lubam
Irim
lubencos
410 Ito
Inuictae
Inruat
Innupt?
lactat
415 Incutetimorem
Tomo I.
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO I ATINO
Ciuis
Delectaris quasi juberis
Ambulabero
Persuadar in lector
Nomen insule
Insul^
lactatur
Pauorem fecit
Delectabilem
Perge ii perrexi
Inimici
Hocalaterum (rojo)
Amorem sub inde significat
Uitta ^xerdotalis
Sine comitibus
Inutilia
Inuincibiles
Repenter
Delectauit
In meliorem partem
Regio Itali? uicina
261
Urgent
Aliquando
lam olym
Propria facultas infindere
Inherer?
Inquadrum
Maris habentiarum
Cerbicem alibi per u inueni
Arcum grecam irimus dicitur
Bebes uimos
Occurrito uel uad?
Potens
Impetum faciat
Uirgines
Gloriatur alias uexat fatigat
Inmitte
18
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO 263
Ludiera
Limes
Laberis
455 Lento
Linxit
Lituo
Linquens
Libamina
400 Ludificatio
Luxu
Lugior
Longadoliuia
Lucubratione
405 Liba
Libum
Lati cemli
Luc ui
Lapsantem
470 Lacenae
Lena
Linquitur
LabemLerna
475 Liceus
Lilia
Lepiscam
Luxuriem
Lacaonis
480 Lyadas
Lentem
Lancibus
Lances
Loromenta
485 Labina
Lamprebus
Ludorum certamina
Terminus
Decurrens
Uiniine molli uirgulto et tenui
Lupus uarii coloris unde et uestis uaria
linxit dici potest
Tuba
Deserens
Sacrificia
Uanitas inductionis
Copiis diuitiis
Copiosior
Perpetúan! oblibiscendiam
Nocturna lumina
Nam hac libum et hac liba pluraliter
Genus dulciamenti
Aeuum o latentem sub terri uinum
Lucerna aut candel*^
Cadentem
Lael^n^ u erga ayt
Locus arcadi^ ubi fuit serpens grandis
Defuit manat
Calamitatis crimen
Paulus argiuae
Mons frigidus
Non lilia uerg et grandia lilia quassans
Las unarium antiqui ita nuncupabant
Ubertatem u est luxoriem eenera de
pascis in erbam
Signum stellarum uer y plidus
Clarumque licaonis ara
Lenticula leguminis
Missoris
Missoria u lancesque et liba feremus
Plura lora (rojo)
Aqu? per uiam allubionis
Splendidus ex greco patrem habet
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO 265
Mitra i\uri lumina
Melodiam Dulcedines
Minatur Promitit
Minis Malignis
Monilem . Torquem
Mitr? U luae
Manantía Fluentia {rojo) Pumici testis
Mundum Coelum uel agrá le terum
Mulcare Uexare uel ni ale afflixere
Mutilat Uiolat uel contaminat
Munificus Honorificus uel largitor
^Nleret Tristis
]\Iit¡a Poma matura
Mace? Gaud?
:\I¡cae Mittit
Muta Condignatio
Mass Liri
Meroen Insulanili (rojo)
Merentem scelus Mérito sceleridandum
Machina Fabrica
Manicas Catenas
Mutilat Conuellit confrangit
Moleri Parareconando
Magistratus Precores aut cónsules
Musam Carmen
Meditaris Imitaris
Marillis Roma antiqui ita apellare uolunt
Melicebat Mihilicebat
Menalios Uersus loquaces
Mantua Urbs Italia
Mixtum Confusum
Mactare Inmolare
Massilii Populi interiore parte affric? positi
Minas Interminationes
Monstrua Pro diosa
Melesuada Que'^ialum compellet melius est male
suada dicitur
266 M. ARTIGAS
Medidcatam
Merendó
560 Meotid?
Manes
Malatus
Metas
Miric?
56; MusMergos
Maculas
Mutata
Malacia
5:0 MusMandalus
Marteria
Monogamus
Moribundo or?
575 Mana?
Marcor
Molares
Medicamentum
Dum merentur beneficio queruntur di-
citur
Palus scuathiue
Inferí inferos
Maxilatus
Términos
Genus uirgulti ponsus nomen
Genus suricis
Aues nigre marine que et margi
Foramina retis {rojo)
Dea paganorum quam greci leum cin-
thea dicunt
Serenitas absque uento latin?
Maris greci mis uocant
Genus clusure hostii
Uisiciola parua
Unius uxoris uir
Morti próximo
Matur? surgente auror?
Defectus quidam
Dentes maxilares sic dicuntur
Nocticola
Neoffido
580 Nonncimquam
Noxius
Nenniue
NomismaNociosus
585 NemusNequs
Nequid
Nectaredulci
Nuces
Luna {rojo)
No uellaplantio [rojo)
Non aliquando id est numquamIncumberet premit
Pulcritudo
Forma ad numos
Qui melius uespere uidet
Silua
Nocens
No potuit
Melifluo sapore uel odore
Cuneta poma que textu clauduntur
nuces dicuntur u est castaneasque
nuces
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO 267
50" Nimphe
Numerosiora
Nebecaba
Nidor
Nuit
595 Non inmérito
Ne manda
NobaNedefeceris
Notus
<6oo Nartissum
Nequs
Nundinae
Nundina
NoLierca
*o5 Noar
Naufrago orb?
NoxNapae
Nouium6i3 Nardus mea
Nucum hortum
Nimxit
Niuali
Nereus
615 Nomidi^
Nobo
Deae fontium pagani dicebant
Plus numerum habentia
Nébula
Ignis odor qui a grecis nifa dicitur
Operuit texit
Id est mérito
Ne mandaberis
Incógnita
Nedefeceris necesseris
Uentus a meridi^ flans
Genus hebe odori fere porcae
Pessimus [rojo)
Loca mercati uniuersa quod greci pen-
egins uocant
Locus mercati quod greci augurius di-
cunt
Patris uxor secunda
Coner moliar
Perdito delecto
A nocendo dicta quod oculis noceat
Deae agrestes super flore puto
Multarum scilicet
Genus feminis in cántica canticorum
Pluraliter dicitur
Niuauit
Niaeo
Stagnus
Mauritaniae
Conjungenduco
Oreb
Operosa
Opimacem<52o Optunderit
Obiare
Obtalmicum
Orgae
P'oramen colobre {rojo)
Odiosa uel laboriosa
Lacertam
P'uscaberit uel impedierit
Contrarium esse
Aurium morbus
Hira {rojo) Virgilii
268 M. ARTIGAS
625
645
655
(3ptupiscit Animo percutitus
Opes Posibilitas
Optare Elegere
Orescunt Contremescunt
Oblustro Circumeo
Opfertus Infectus uel infusus
Oficiebat Nocebat
Obliso Percussum
Obscines Corus (rojo) pumici testis
Obstrum Purpuraregalis
Orbus Affectibus destitutis
Obnubet Operit obteget
Obliquus Transuersus
Obuallat ündique munit
Obruit Obstipuit
Obprobiuní Improperium
OfFa Pars fructus
Obnixius Humilis calcabilis
Orsus Lucutus
Onis Genus marmoris
Opulentium Opibus plenum
Obiscum Turpe ludum ¡mpudicum
Opex Artifex
Oleae PVena equi
Obumcumber^ jMori
Obpeter? Moner? (rojo)
Obtonsa Stulta que a cade sapienti? caret
Opis nostr? Facurtatis nostr? singularis numero
Obstentaturus jMonstraturus
Odiis Inimiciis
Onera Sarcina
Orcades Nimph? montan?
Orion Sidus nauigantibus infestus
Ostro Purpura
Obuertunt Conuertunt
Oradomus Feredomus
Obstitit Contrarium fuit
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO 269
Orans
Oblibo
Opulentia
Ob patrian!
005 Osusti
Obduc herba
Ostri feriabundi
Oblisatrum
Ostitor
070 Oscipitium
( )doramenta
Órbita
Offensamdi
Orbatur^
675 (3bstusum
Offendidit
Oriona
Orbis
Oraculum
*8o Oraculum
Obsordisset
Obelo
Olimpiadam
Oae notri
685 Obortis lacrimis
(^pacat
Olimpum
Rogans
Oblibisco
Diuidia
Propter patriam
Partis proprie
Producto
Purpure ^ferax anmi
Genus herbule latín (rojo)
Os aperio quam de somno quod som-
nus oscitet
Locus post aurículas quod uere soma
dicunt
Quasi timeama
Semita grece tribus dicitur
Iram eo quod oíTendatur
Desolando
Ketunsum
Preteritis temporis est
Stellarum signum
Girus quídam quod grecí speram di-
cunt
Oris eloquíum
Oratorium
Surdus efñcítur
Ueru id est uirgula férrea
Quattuor anni olimpiadam faciunt
Grecí
Súbito natís súbito exoritis
Teget
Nun celum nunc montem olimpus ta-
men mons est excelsus in provin-
cia ubi nullus ater ñeque pluuia
uadet
Pallorae
Pollicibus
690 Proritu
vSpecia? (rojo)
Manubriis id est manibus
ímpetu uel agonía
270
Pedagra
Prominens
Parilitate
Palustri
«95 Perpeditum
Penuria
Pullulat
Pitonem
Pietas
700 Para stans
ees
Piornia
pipólo
705
pe
Procliues
Pollitae
Preuellat
710 Preblema
Premulgans
Preuellat
Penitus
Patulum
715 Patens
Parer^
Pauidus
Perruptus
Pergit
720 Palleria
Postrema
Periclum
Peplum
Preceps
725 Prim^
Pedicas
Profluuies
M. ARTIGAS
Pedum dolor
Altus uel excelsus
Quatione
Paludestri
Impeditum
Iniuria uel laboriositas
Pulluit crescit
Necromantia id est diuinatio
Fides (f'ojn)
Adolans
Actuales
Fornicatio
Gratia
Conuicio
Prabum
Precurrens
Ascensiones
Sufragia
Rumpat
Inigma id est paral(^
Porrigens
Rumpat
Interius
Ouod semper patet
Ouod aperitur et clauditur
Obedir^
Semper timens
In altum lebatus
Perseuerat
Palles dependentes ex gutture bobi
Üilis
Periculum
Speculis
Sine respectum salutis
Máxime
Laquei pedum
Sordis effusio
FRAGMENTO DE UN GLOSARIO LATINO
Precipantes
Petas
730 Prouidens
Pontífices
Palpat
PelHxit
Perduaelis
735 Perculsus
Pancano
Pluuinaria
Pluscolum
Parus
740 Parsimonia
Procul
Pruno
Penetralia
Palleatus
745 Plaudit
Penetrat
Promuntorium
Panget
Prodigis
750 Profanat
Puuerat
Proculus
Proselitum
Prius
755 Progenies
Parili modoPerculit
Parata
Potiuntur
760 ¿Poelum?
Polus
Presolem
Priuilegium
Festinantes
ímpetus gladiatorum
Prouideui uobis
ludices (rojo) pumici testis
Blanditur
In fraude induxit
Osti inimici
Permotus uel turbatus
Rapiña
Lucra sacra inrigua
Plus quam oportet
ínsula marmoria
Frugalitas
Longe
Carbones uiui
Interiori secreta
Ueste uon candida huius
Sonum facit
Intrat uel inrumpi
Saxum in mari
Carminat
Largis profusis
Polluit uel uiolat
Crescet uel incrementat
Qui nascit uel quu patrem peregrina-
tur
Transiens de lege ad altera
Lapis marmorius candidus
Posteritas
Simili modoAccidit
Parata :est?
Fruuntur
IMaformen
Tenebre noctis
Primum
Dignitas
274 M. ARTIGAS
lib. g\.— 442. laxa luxuriosa, lib. gl.— 450. apers uariati, lib.
gl.— 463. longa obliuia, lib. gl. — 468. Licini, lib. gl. — 470..
elene uirgilius ait, lib. gl.—478. Ubertatem uirgilius luxuriem
segetum teñera depascit in erba, lib. gl.—483. missoria. Virgi-
lius, etc., lib. gl.—486. Lamprobius.—499. Lúes, lib. gl.— 505.
Mitra cappa capitis ornata, lib. gl.— 506. Alammona, lib. gl.
—
510. muneratur. — 529. celum uel opera terrarum, lib. gl.
—
530. affligere, lib, gl.— 536. micat mittit, lib. gl.— 538. Mares,
lib. gl.— 556. prodigiosa, lib. gl.— 557. Malesuada quae ad ma-
lum melius male suasa, lib. gl.— 5 59- beneficium que sunt digni,.
lib. gl. — 560. scistiae, lib. gl.— 568. Matuta leucotheam, lib.
gl.— 571- Mandulus,lib.gl.— 589. Uirgilius, lib. gl.—602. pane-
giris, lib. gl.—603. agoreus, lib. gl.—606. Naufragio orbe per-
dito deleto, lib. gl.—614. Nereus istagnus, lib. gl.—633. Obs-
trusum, lib. gl.—643. Ónix, lib. gl.—645. Obricum, lib. gl.
—
650. Obtunsa quia acie sapientiae caret, lib. gl.— 655- Orea-
des, lib. gl. — 659. domus fores, lib. gl. — 666. Obdurat her-
bas producat, lib. gl.— 670. Occipitium quod greci bregma
dicunt, lib. gl,—688. in provincia greciae ubi nullus aer, lib.
gl.—697. poUuit, lib. gl.—700. parasitans, lib. gl.—710. para-
bola, lib. gl.— 744. Paleautus usus, lib. gl.—760. Peplum ma-
furite, lib. gl. — 765. salutaris herbé, lib. gl. — 772. Postes
emoto quia masculinum est, lib. gl.—780. Fustis recuruus quo
pastores pedes ouium capiunt, lib. gl.— 78 1, ea pars uitis ubi
uua uascitur, lib. gl. — 782. Campaniae, lib. gl. — 794. Pesso
ore clauso, lib. gl.—796. struem lignorum, lib. gl.—797. Man-ticam, lib. gl.
Jena, mayo 1914.
AI. Artigas.
NUEVOS DOCUA'IENTOS
RELATIVOS A
JUAN DEL ENCINA
En 1895 recogí en un folleto, hoy agotado ^ muchos de
los documentos concernientes al famoso poeta y músico sal-
mantino, fundador de nuestro teatro, que tuve la fortuna de
encontrar registrando los archivos capitulares de la catedral
de Málaga. Posteriormente continué mis averiguaciones y pes-
quisas, con tanto más ahinco cuanto que la crítica erudita ha-
bía aceptado todas mis presunciones, logrando allegar nuevos
datos, complemento de los anteriormente publicados, y hoy
creo llegada la oportunidad de someterlos al criterio de los
estudiosos, como ilustraciones del curioso documento que al
final de este artículo se reproduce, y en cuyo pie figura la
firma— quizás el único autógrafo que en la actualidad existe -
de Juan del Encina.
El acta en que se consigna la toma de posesión del arcedia-
nazgo mayor de Málaga, que le había sido conferido en 1509»
transcrita de los libros del cabildo malacitano, no había visto
hasta ahora la luz pública ^:
^ Sobre Juan del Enema, músico y poeta. Nuevos datos para su bio-
grafía. (Tirada de 150 ejemplares.) Málaga, 1895.
2 «Registro de actas capitulares y otros conceptos que pasaron
ante mi Gonzalo Pérez notario apostólico y ante Francisco de Torral-
va desde el año de 1504 hasta el año de 1509 'que fueron notarios de
los Sres. deán y cabildo de la iglesia de Malaga con otros actos que
en este tiempo y en este lugar pasaron ante los dichos notarios apos-
tólicos que fueron firmados de sus nombres.— (ionzalo Pérez, not.*
apostólico. — F. de Torralva, apostólico notario.»
276 RAFAEL MITJANA
«En once de abril del dicho año [1509].
«Estando los dichos Sres. deán y cabildo de la dicha igle-
»sia de Malaga ayuntados en su cabildo, según que lo han de
»uso y costumbre, y estando presente el honrrado Pedro de
»Hermosilla, vegino desta dicha gibdad, que por escritura de
»un instrumento de posesión y colagion del Sr. D.Juan, obis-
»po brictinoriensis forumpopiliisque ^ y nungio apostólico en
» estos reinos de Granada, por la que en efecto paregio que el
» dicho Sr. mando por escritura de una presentagion real firma-
»da del Rey D. Fernando nuestro señor y sellada con el sello
»real de Castilla, de la qual original se me fizo presentagion
»y quedo en su poder, que por escritura de gierta ligengia y» facultad de que faze relagion el dicho Sr. nungio en el dicho
»su instrumento que le fue dada y acordada por el Sr. D. Die-
»go Ramírez de Villaescusa -, obispo desta dicha iglesia de
»Malaga para lo infrascripto, por lo que dicho Sr. nungio fizo
» colagion y canónica institugion al Ligengiado D. Juan del En-
»zina, clérigo de la diogesis de Salamanca, del argedianazgo
» principal y calongia a el anexa desta dicha iglesia y cibdad
»de Malaga, por renungiagion que del fizo en sus manos ex
»uso y mutaciones Diego Gómez de Aroche en nombre y a
»poder del Ligengiado D. Rodrigo de Engiso, maestro en sa-
» grada theologia, argediano que fue y ultimo poseedor de la
» dicha dignidad, según que mas largamente se contiene en el
» dicho instrumento, el que le fue tomado por mi originalmen-
»te al dicho Pedro de Plermosilla; el que requirió a los Sres. ba-
»chiller Diego Gómez de Spinosa, canónigo thesorero de la
» dicha iglesia, y al bachiller D. Francisco de Melgar, maestre
» escuela, a los cuales y a cada uno in solidum cometió el
» dicho Sr. nungio, por el dicho instrumento, sus veges, para
»fazer le fuese dada la posesión al dicho D. Juan del Enzina
y>áe\ dicho argediana?go, y sobre ello pudiese apremiar a los
' Probablemente Juan Rufo de Theodoli, nombrado por Julio II,
€n 18 de abril de 1505, obispo de Bertinoro y Foi-limpopoli, en la Emi-
lia. Murió como arzobispo de Cosenza, en 1527.
2 Ocupó la sede malacitana desde el año 1500 al de 15 18.
NUEVOS DOCUMENTOS RELATIVOS A JUAN DEL ENCINA 277
»tassadores sy algo huuiese y ocurriese en justicia et también
» aceptase la dicha comisión; y el dicho Sr. bachiller la acepto
>>con la debida solemnidad, y cuanto al cumplimiento dijo que
»la escritura era buena y según uso; y vista dijo que reque-
»ria a los dichos Sres. deán y cabildo que la obedeciesen y» cumpliesen por cuanto en ella se contenga. Y los dichos Sres.
»la vieron y la oyeron leer, y habido pareger y deliberagion
V mandaron llamar al dicho Pedro de Hermosilla, procurador
;>del dicho D. Juan del Enzina, el que juro en forma en anima
»y presente sobre dicho lo contenido en un estatuto fecho por
»el dicho Sr. D. Diego, que habla gerca de lo que han de
»jurar los benefigiados nuevamente regibidos en la dicha igle-
»sia, lo qual jaro en un libro misal y sobre una cruz, en manos
»del dicho señor maestre escuela, y habiendo jurado los di-
»chos Sres. deán y cabildo cometieron a los Sres. INIosen Pe-
:>dro de Amate, arcediano de Yelez, y a Diego Mexia para que
juntamente conmigo le dieran la posesión real y efectiva del
> dicho arcedianazgo y prebenda al dicho Pedro de Hermosi-
-»lla en el dicho nombre; los quales asi lo fizieron, y fueron asi
»al choro y le sentaron en su silla, y en señal de posesión de-
»rramo cierta moneda para los asistentes, que fueron presen-
»tes D. Yñigo Mares y el Sr. Ligengiado Pedro Pérez y el
>vSr. mayordomo Francisco de Enciso, Luis de Ofueros, perti-
»guero, y Luis ]\Iulhos; y después le llevaron al cabildo y le
» señalaron lugar para se asentar y votar según su dignidad
»y costumbre, y le mandaron sentar, estando presente el per-
>.tiguero de la dicha iglesia, Luis de Ofueros. Yo Gonzalo Pe-
»rez, apostólico notario.»
Algunos meses tardó Juan del Encina en establecer su resi-
dencia en Málaga, ya que su nombre no figura en ninguno de
los cabildos celebrados antes del 2 de enero de 1 5 lo. Pero bien
pronto se percataron los capitulares malagueños de que se
trataba de un hombre de verdadero mérito y gran valimiento
en la corte, pues en 20 de marzo siguiente le confirieron
poder para que él y el canónigo Gonzalo Pérez «represen-
tasen a la mesa capitular y cabildo, y pudiesen pareger ante
el Rey e la Reyna y ante su consejo e contadores mayores yTomo I. 19
278 RAFAEL MITJANA
practicasen cuantas diligengias fuesen condu(;entes sobre la
dotación y privilegio desta sta. iglesia y su mesa capitular,,
y para que assi mismo a su nombre pudiesen impetrar cual-
quier privilegio nuevo, y assi mismo para que pudiesen denun-
(jiar si necesario fuese el privilegio que por sus AA. se hauia
concedido al cabildo y su mesa capitular, y assi mismo para
que pudiesen recibir y aceptar para dote de la dicha su mesa
capitular cualesquiera diezmo de los cristianos nuevos o vie-
jos de dicho obispado, y assi mismo se lo confirieron para
que pudiesen suplicar a nuestro santísimo Padre la confirma-
ción e aprobación dello».
Precisamente a estos asuntos se refiere la «Instrugion que
llevaron el reverendo sennor Don Juan del Enzina, arcediana
de Malaga, y Gonzalo Pérez, canónigo, a la corte» que a conti-
nuación se publica. Partieron los delegados del cabildo en mar-
tes 21 de marzo de 1510. La misión que les había sido enco-
mendada era de gran importancia para la constitución definitiva
y futuro régimen de la iglesia malacitana. Por esto, sin duda, se
extendió la convenien-
te acta en presencia-de
Antonio de Aguilar,
notario del cabildo,
exigiéndose que ade-
más de él la firmaran
asimismo ambos men-
sajeros. No cabe, pues, dudar que la firma que dice «Joan
del Enzina, arcedianus malacitani», es original y autógrafa deí
insigne poeta y músico salmantino.
Las gestiones cerca de los reyes se prolongaron algún
tiempo, así que en II de octubre del referido año 1510, eí
cabildo acordó «que el Sr. arcediano que se hallaba en la
corte se viniese, y C|uedase alli cuidando de los asuntos pen-
dientes el canónigo Gonzalo Pérez». Atendiendo a tal reque-
rimiento regresó Juan del Encina a Málaga, y en 20 de noviem-
bre siguiente hizo relación, ante los capitulares, «de lo que
habia negociado en la corte», dando al mismo tiempo «cuenta
de los gastos que habia tenido en ella y que assi mismo dio».
NUEVOS DOCUMENTOS RELATIVOS A JUAN DEI. ENCINA 279
Permaneció por entonces el arcediano mayor de Málaga
ilosempeñando las funciones de su cargo; pero como el pleito
pendiente con el (lohierno no se resolvía y la situación de la
iglesia era precaria, en I4 de julio de 1511 <'se determino por
todos los Sres. del cabildo que el Sr. arcediano y I). Gonzalo
Pérez volvieran a la corte a concluir asi el negocio de la dota-
ción como otros que el cabildo tenia pendientes, los cjuales
lliessen con ligengia gozando enteramente de sus prebendas, yse les prometió que concluido el negocio se les gratificaria
como les estaba prometido».
Aquel mismo día ^se expuso por el Sr. arcediano D. Juan
del Enzina, como hauia llegado a su conocimiento que el cabil-
do hauia ordenado giertos estatutos en el año pasado de 1510,
en que se mandaua cjue el presidente que por derecho fuesse
en la dicha iglesia, no pudiese llamar a cabildo sin expreso
mandato de todo el, que dicho Sr. como presidente derrogaua
y contradegia el citado estatuto, por quanto era en perjui(;io
de los demás presidentcís, c les quitaba su libertad de presi-
dencia; y se añadió que se le oia e que hauria respuesta, y se
le mando salir fuera de dicho cabildo >. Acto seguido «se
trato y platico por el cabildo que ningún canónigo ni digni-
dad que no fuese oi-denado in sacris, no debe ser admitido a
cabildo ni ser recibido su voto, asi como por lo que disponían
los cañones como el estatuto de esta santa iglesia. Y assi se
acordó que se notificase al dicho vSr. argediano de Malaga yal li(;engiado Pedro Pizarro, canónigo, que mientras aquellos
no eran ordenados /// sdcris se abstuvieran del ingreso en el
dicho cabildo sino íucse por su niandado >. Con este incidente
comenzaron las discusiones entre el poeta salmantino, que aun
se resistía a ordenarse, y sus compañeros de cabildo, que pre-
tendían el cumplimiento de las constituciones de la iglesia, ycomo al cabo de cierto tiempo la situación se hizo insosteni-
ble, Juan del lancina acabó, como es sabido, por r^Miunciar a la
dignidad y prebenda de que gozaba.
Por lo pronto urgía la solución de los asuntos en litigio,
de modo que en 30 de julio de 1 51 1 trató otra vez el cabildo
sobre si el señor arcediano y D. Gonzalo Pérez pasarían de
28o RAFAEL MITJANA
nuevo a la corte a terminar los negocios pendientes, ambos a
dos o uno solo, «sobre lo que hubo varios pareceres, por lo
que se determino se votase, y por el mayor número se acordó
que fuese el Sr. argediano en los términos que hauia ofregidc,
que era traer los negogios despachados dándole lOO ducados
de oro para las costas».
vSin que conozcamos las razones, esta solución no debió
agradar mucho a Juan del Encina, puesto que manifestó «que
en el caso de que el Sr. canónigo [Gonzalo Pérez] fuese en
las mismas condiciones que el, renungiaba el cargo». Y ante
semejante actitud, el aludido prebendado hubo de conformar-
se con el nombramiento, y marchó a la corte. Es de suponer
que la tal renuncia molestó algún tanto a los capitulares,
quienes pocos días después, en 21 de agosto siguiente, sin
duda por sentirse desairados, tomaron una resolución violenta,
que hasta entonces no se habían atrevido a adoptar : «Que al
Sr. argediano se le diese la mitad del pan que le cabia por el
repartimiento, por quanto por no estar ordenado de sager-
dote, según derecho no debia gozar mas de la mitad de la pre-
benda.»
No obstante esta tirantez de relaciones, el cabildo apre-
ciaba en lo mucho que valían las altas prendas y el preclai'o
talento del arcediano; así que no tardó mucho tiempo en darle
un nuevo testimonio de estimación y confianza, otorgándole
poder en 3 de enero de 1 5 12, «para que paresgiese ante el
Rev. Sr. arzobispo de Sevilla ^ en el congilio provincial que
hagia, en nombre de este Illmo. cabildo y su mesa capitular,
para que solicitase las cosas que le convengan y fuesen en
pro y utilidad de este cabildo, y que apelase de las que contra
este se dieren».
En cumplimiento de tal mandato, Juan del Encina asistió
al cuarto Concilio hispalense que se celebró en la capilla de
vSan Clemente de la catedral sevillana, desde el II al 15 de
1 El dominico fray Diego Deza, que rigió la archidiócesis hispa-
lense desde 1505 a 1521, año en que fué trasladado a la sede primada,
^luriü en i ^2;.
NUEVOS DOCUMENTOS REIATIVOS A JUAN DEL ENCINA 28
1
enero del citado año ^ Terminada su misión, regres(3 a Mála-
ga, donde la vida no parece haberle sido muy grata, dado el
interés que ponía en buscar medios para ausentarse. I lay que
reconocer que la ciudad andaluza no debía ser el lugar más
adecuado para las aficiones y gustos del músico poeta, acos-
tumbrado a residir en centros donde el movimiento intelec-
tual era mucho más intenso. Por esto, en el cabildo de 1 7 de
mayo siguiente pidió, y le fueron concedidas, «todas las recles
que le cupiesen para ir a Roma y otras partes que dijo tenia
necesidad».
Sabido es que, una vez en la capital pontificia, Juan del
lancina no tardó mucho en hacerse el lugar a que le hacía
acreedor su talento y en conquistarse el favor de Julio II, que,
a pesar de sus empresas guerreras, encontraba tiempo para
proteger eficazmente las artes y las letras. Encina brilló en la
corte romana bajo el triple aspecto de poeta, músico y actor.
Rn aquel ambiente de tan refinado buen gusto, plenamente
saturado del espíritu del renacimiento, debió hallarse tan bien
el arcediano de Málaga, que permaneció en Roma más de un
año, no volviendo a figurar su nombre en las actas capitulares
de Málaga hasta el día 1 3 de agosto de 1 5 13- Pero ya a fines
del año anterior el cabildo se había acordado de él, y discu-
tido si se le conferiría el encargo de solicitar de la corte ro-
mana el pronto despacho de la bula de confirmación del pri-
vilegio de la iglesia malacitana -. A pesar de muchos pareceres
^ Había sido convocado en 1 5 de septiembre de 1 5 11 , y a sus sesio-
nes asistieron representantes de los obispos y capítulos de Cádiz, Má-
laga, Marruecos y Canarias. Según Ortiz de Zúñiga (Anales eclesiásticos
V seculares de la muy noble v muy leal ciudad de Se7ñUa Madrid, 1796.
Tomo 111, pág. 283), en representación del obispo de Málaga, D. Diego
Ramírez de Villaescusa, asistió al Concilio «su provisor y canónigo
D. Pedro Pizarro, y por aquella iglesia su arcediano, cu)^o nombre no
leo». (Loe. cit., pág. 284.) Las actas del Concilio se hallan en el tomo IV
de la colección publicada por Aguirre.
2 Vid. Acta de 15 de noviembre de 1512: «Se confirió en este
cabildo en orden a la confirmación del privilegio de esta iglesia que
se hauia de traer de Roma a quien se hauia de encomendar esta
diligencia para su mas breve despacho, sobre lo que hubo pareceres
282 RAFAEL MITJANA
favorables, los capitulares se inclinaron a confiar dicha misión
al canónigo Gonzalo Pére;:, y en realidad hicieron bien, pues
por entonces Juan del Encina se ocupaba en asuntos de muydiverso carácter y por completo ajenos a su dignidad de
arcediano.
Precisamente por aquellos días escribía su Farsa de Plácida
€ Vittoriano, quizás la más atrevida de sus creaciones dramá-
ticas, en la que parodiaba el oficio de difiantos (Vigilia de
la enamorada muerta), y la representaba él mismo en presen-
cia del Sumo Pontífice, del embajador de España, del marqués
P'ederico de Alantua y de otros muchos ilustres personajes de
la corte romana, el día de Reyes de 1513, en el palacio habi-
tado por el cardenal de Arbórea ^ Existe un documento que
nos da curiosas noticias de aquella memorable fiesta. Trátase
de una carta escrita por Stazio Gadio, con fecha 1 1 de enero
del citado año, y dirigida al marqués de Mantua, Francisco
Gonzaga, dándole noticias de su hermano F"ederico, detenido
en rehenes por el batallador Pontífice Giulio della Rovere -.
El fragmento que nos interesa dice así:
«Zovedi a Vi, festa de Ii tre Re, il S:r Federico si ridnsse
y>alle XXIII liore a casa del Carditiale Arborcusís, iiivitatto da
y>hii ad una commedia Cenato adunehe si adusseno tutti in
y>una sala ove si anea ad representare la comhedia (sic). IIp:to.
y>R:no. era sedendo tra iI S:r Federico, posto a vían drita, et lo
y>Ambasciator di Spagna a man sinistra, ct molti vescovi, poi
y>a torno, tutti spagnoli, et piu putane spagnole vi erano che ho-
»mini ilaliani, perché la commedia fu recitala in lingua casti-
distintos, unos a favor de! Sr. arcediano y otros al del Sr. Gonzalo
Pérez.» — Acta de 17 de noviembre: «Se trato sobre el mismo particu-
lar y voto el Sr. canónigo Giralte que se debia encargar al Sr. arce-
diano de Malaga, porque estaba en Roma y otras razones.»
^ El español Jacobo Serra, natural de Valencia y arzobispo de
Arbórea. Alejandro VI le creó cardenal del título de San Stefatio in
Monte, en 1500. Murió en Roma el 15 de mayo de 1517, siendo ente-
rrado en la iglesia de Santiago de los Españoles, en Piazza Navona.
2 Publicada por Alessandro Luzio en su estudio: Federico Gonzaga,
csiaggio alia Corte di Giulio II. (Archivio della R. Socield Romana di
Storia Patria. Roma, 1887. Vol. IX, pág. 46.)
NUEVOS DOCUMENTOS RELATIVOS A JUAN DEL ENCINA 26},
> liana, cüinposta da yoaiiiie de Ltiizina, qual iiitencniíc liii ad
> dir le forze et accidenti di amore, etper quanto dicono spagnoU
y>)ion fu violto bella et poce/io deleito al S:r. Federico
El interés de estas noticias salta a la vista. En primer lugar,
nos sirven para determinar la fecha exacta de la representa-
ción de la faniosa Farsa, que fué el 6 de enero, y no en los
primeros días de agosto del mismo año, como generalmente
se venía creyendo ^ y en segundo, porque nos prueban, con-
tra la creencia más admitida, que los espectáculos dramáticos
no cesaron en Roma durante el pontificado del Papa guerrero,
y que el propio autor, no obstante su dignidad eclesiástica,
intervenía por sí mismo en la interpretación de sus obras,
aunque éstas fueran de carácter profano, cosa poco decorosa
para espíritus timoratos, pero muy en connivencia con el ca-
rácter libre de aquellos tiempos.
Volvió Juan del Encina a Málaga en el verano de 1 5 13)
pues, como ya he dicho, asistió al cabildo celebrado el día 1
3
de agosto, pero su estancia en la citada ciudad no se prolon-
gó mucho. Durante el otoño siguiente estaba de nuevo en la
corte, ya que los capitulares, en 7 de octubre acordaron <^ es-
cribir al Sr. arcediano para que aya una crédula de su Alte-
ra, para los oidores de Granada, para el pleyto de juanote
Plana, y en 24 de enero de 1 5 14 le mandaron hacer un libra-
miento a quenta de su viaje a la corte y a Sevilla».
Además, el deseo de regresar a Roma, donde tan bien le
había ido, no dejaba de acuciarle; así que en los primeros me-
ses del citado año I 5 14 emprendió otro viaje a Italia, requi-
riendo al cabildo malacitano en 31 de marzo «para que se le
<liesen todas sus recles conforme a la Bula, pues ya estaba de
camino para Roma*.
]\Iientras tanto, a Julio II había sucedido León X, quien,
siguiendo las tradiciones fastuosas de la casa de Médicis, a la
' En efecto: si el arcediano de Málaga asistió al cabildo celebrado
en 13 de agosto de 15 13, como consta por testimonio irrefutable, cr.i
imposible que, dada la lentitud con que se efectuaban los viajes en
.íiquella época, hubiese podido encontrarse en Roma a principios del
mismo mes.
284 RAFAEL MITJANA
que pertenecía, desde su advenimiento se mostró decidida
protector de sabios y artistas. De modo que apenas llegado a
la capital del mundo católico, nuestro compatriota se encon-
tró con un nuevo y poderoso favorecedor, que bien presto le
demostró el aprecio que le inspiraba. En efecto : el cabildo
malacitano, disgustado por sus continuas ausencias, no sólo
insistía en pedirle su regreso, sino que le privaba de la mitad
de la renta de su prebenda, apoyándose para ello en los esta-
tutos fundamentales de la iglesia. Esta situación violenta ydesagradable venía prolongándose hacía ya algunos años; pera
una vez en Roma, Juan del Encina logró resolverla favorable-
mente para sus intereses, mediante la eficaz protección del
nuevo Pontífice, y no debió ser pequeña la sorpresa del ca-
bildo, cuando en II de octubre de 1 5 14 «por parte del Sr. ar-
cediano de Malaga, fueron presentadas ciertas bullas del papa
León moderno y la diligencia sobre su ausencia para que
estando fuera de su iglesia en corte de Roma por suya propia
causa u agena no pudiese ser privado, molestado ni pertur-
bado, no obstante la institución, erección o estatutos de la
dicha iglesia». Su victoria fué completa, y los capitulares, ante
semejante orden, no tuvieron más remedio que inclinarse.
Hasta comienzos de 1516 permaneció Juan del Encina en
Roma, sin que por aquellos tiempos su nombre figure — contra
lo que han afirmado Ticknor, Wolff, Clarus y otros eruditos —
en ninguna de las listas de los cantores de la Capilla pontificia;
sin embargo, parece ser que estuvo agregado al servicio parti-
cular de León X en calidad de músico ^.
' Sólo conozco un documento, pero de época muy posterior, queconfirme esta opinión, citado por Pastor en su Gescliiclite der Pápsis
(Vierter Band. Erste Abteilung. Leo. X.— Freiburg in Breisgau, 1906,
Cap. X. Leo X ais freund der Musik, pág. 399, not. i.^): <iiAiis dem
hitroitus et exittts des pdpstl. Geheim-Arcliivs iiotiere ich folgende ZaJi-
¡ungen: 560.— 1520 — Dieselbe Ñamen (Joh. María de Mediéis, Nicol.
et Jacob, Jacotino Level, Joh. Brugis, Joh. Ambrosio, Georgio de Parma^
Andree de Silva); ausserdein April 30: Cesari Tolentino mus. scc. —Augtisl 12; Simoni Afollo (oder Aíelle) cant. sec.—September 16 : Martiuo,
mus. scc. und Joannes Esqídno (u/oJil der bcrñlimtc Encina) mus. sec.i> Ig-
NUEVOS DOCUMENTOS RELATIVOS A JUAN DEL ENCINA 285
No he de extenderme a relatar de nuevo los demás por-
menores consignados en mi folleto antes mencionado. Allí
expuse detenidamente como después de su regreso a la patria,
el arcediano de ]\Iálaga, en 4 de febrero de 1516, pidió le
«mandaran poner recles para salir de la ciudad^, sin que hasta
el presente me haya sido posible averiguar adonde fué estí^
excursión, que se prolongó muy poco. Asimismo di cuenta
de su viaje a la corte, llamado por el obispo D. Diego Ra-
mírez de Villaescusa para tratar el pleito de los excusados ',
y del nuevo favor que le dispensó el Papa nombrándole suh-
colector de espolios de la Cámara Apostólica. En fin, comoya es sabido, después de haber transcurrido más de un año
sin que en las actas capitulares se mencione para nada a
nuestro arcediano, en 21 de febrero de 1519, D. Juan de Cea
se presentó pidiendo que le diesen posesión del arcedianaz-
go mayor y de la canonjía a él anexa, por la permuta que
había hecho con Juan del Encina, a la sazón ausente, contra
un beneficio simple de la colegiata de Morón. Puede presu-
mirse que, hastiado de sus continuas disputas con el cabildo
acerca de la residencia, y confiando en la protección de León X,
Juan del Encina aprovechó la primera ocasión propicia para
noro en qué se funda el erudito historiador para sustentar semejante
afirmación. Sólo puedo añadir que el citado Joanncs Esquino cobraba
tan sólo 7 ducados mensuales.
' Sobre este particular puedo agregar las siguientes noticias, con-
signadas en los libros de actas capitulares: 30 de diciembre de 15 16:
Libramiento de 20 ducados al señor arcediano de Málaga, para que se
remitiesen a la corte para gastos del pleito que trataba con el señor
obispo sobre los excusados.—27 de marzo de 1517: El señor arcediano
(lió cuenta al cabildo de lo que había operado en la corte en el nego-
cio de los excusados. El cabildo, en su inteligencia, acordó su apro-
bación }• determinó que volviese el dicho señor arcediano a la corte
para fenesger dicho particular.— 14 de abril de 15 17: Pidió el señor ar-
cediano le enviasen dinero a la corte para seguir el pleito de los excu-
sados y se le concedió.— 12 de septiembre de 1517: Como dio relación
el señor arcediano de lo que había operado en la corte. — Esta es la
última vez que Juan del Encina aparece como presente a una sesión
del cabildo eclesiástico de Málaga.
286 RAFAEL MITJANA
renunciar un cargo que limitaba su independencia, no sin aca-
riciar la esperanza de obtener en breve otra buena prebenda
que viniese a consolidar su situación. Y así fué, en efecto,
pues no había transcurrido un mes sin que Su Santidad pre-
sentase a Juan del Encina para el priorazgo de la catedral de
J.eón, del que el canónigo legionense D. Antonio de ()bre-
^ón tomó posesión en su nombre el día I4 de marzo de 1519^-
ISo hace muchos años que D. Eloy Díaz-Jiménez y Molleda,
después de haber estudiado los libros capitulares de la cate-
dral antedicha, nos ha dado a conocer nuevas e interesantes
noticias - acerca de la última parte de la vida del insigne
poeta y músico salmantino, determinando la fecha aproxi-
mada de su muerte, que debió acaecer antes del I O de enero
de 1530, puesto que en dicho día el canónigo Juan Xuárez,
como procurador del reverendo Sr. García de Gibraleón, resi-
dente en Roma, se posesionó, mediante las fórmulas acostum-
bradas, «del priorato que en la dicha iglesia vaco por fin e
muerte de Juan del Encina, prior que fué della».
Rafael Mitjana.
Madrid, julio 1914.
Inftnigion que llenaron el Reverendo sennor don luán\
del Enzina,
arcediano de Malaga, z Gonzalo Pérez, canónigo,]
ala corle. Partieron
u:n martes XXI de margo de ijio.\
Inftrug¡o;¿ pa/'a lo (\ue fe ha de fazír cnla corte o donde co;/ve«ga,|
por los me«fajeros que los sén/íor^s dea« z cabildo déla ygl^/ja|de
Malaga enbiaw.|
Han de llevar las escrituras Cü;/tenjdas en vn memorjal, asj úe\
p/7uilegjo abtorjza'iwdo vn traslado, comwo de otras escrituras co«tc-
njdas en el d/rho memorjal.|Et en lo tocaz/te al p77'ujlegjo han de eftar
mucho sobrí? aviso para q?/¿fe vea lo qjte\rinde;/ los diezmos de crif-
jfianos viejos, z asj mefmo los. diezmos ddos nueva|me;/te co/A-^/-tidos,
' Acta publicada por Barbieri en su Cancionero musical de los
siglos XV y XFI (Madrid, 1894, pág. 29), y reproducida por Menéndez
Pelayo: Antología de poetas líricos castellanos, tomo \'1I, pág. xv.
2 Vid. el folleto: Juan del Encina en León. Madrid, Victoriano
Suárez, 1909.
NUEVOS DOCUMENTOS RELATIVOS A JUAN DEL ENCINA 287
z (]iie fe vea la pí7;-te (\/íc cabe al cabildo en los vnos diezmos z|
en
los otros, z de aqwdlo se haga vna fuma.|
Yten : han de ver lo que rindew los efcufados, asj los que hafta
-agora llevava|el sen;/or ob//po, com/«o los que ha llevado la mefa
•cap/V/zlar, r de aque/los se haga|otra fuma.
Yten : han de \cr afj mjfmo lo que rindew las posesjones dd cabil-
•do, z con la cowposj'gion|del co«de de Orneua, z con efto se haga
otra suma; z asj podra pí^resger| Ijgera me;/te que es lo q7¿e falta par:i
-el cue;/to z gie«to z novewta z dof mili maravedts que es el|dote dí'la
mesa cap?///lar, excepto lo ddos efcufados que hafta agora llevava |su
sen«orja áel sen«or ob//po, z lo ddos djezmos de cnf/ianos nuevos;
todoI
lo otro se prueva mu\' abjerta me«te por las averjguagionís
fechas|
por Diego Mewdo de Tablada.|
Yten : para que pueda;/ hablar en la renunciación dti pr/ujlegjo,
ha« de teñe;- los]apuntamjtv//os que hjzo el chantre para que con toda
segurjdad se pueda renu«|giar, z tenje//do lo cowgertado servjra al ca-
bildo para que vaya co« entera|ddibíragiow z con toda segundad z
firmeza, puí's es de tanto peligro z pí'r¡jiiyzjo lo que asj en^fto se ha
<le íazer.\
Yten : enlo ác\ sacar déla declaratoria z enlo délos ap;'i?gios di'l
pa« úe\ anwo,|dareys para remedjo los gient mjU mavavcdh sufpe//-
didos; pues fabe el canónigo Gonfa/o \ Pérez lo que se ha de faz^r, a el
se remjte, que comwo lo hjzjere lo avra el cab//</o|
por bueno, z sj
•ení'llo algo fuere meneft^r de gaftar, que con fe buena|z verdad le
sea creydo z pagado lo que endlo se gastare e^t/'aordjnarjo;|z asj
mefmo se ha de aví-r memorja délo que se deve por Alo;/fo de Herre-
raIz don;?a Beatriz Ponge, difunta, délo déla declaratoria del anwo de
<l«/njentosj
z treze, z fabír fi ovo otros fiadoivs o abonadoras z que-
xosos grave|me;/te dd Wcendado í^^apata, de com;«o hjzo soltar a
Alowfo de Herrera en Medjna [Fol. i v.] el an«o de DIIIP anwos, z
délas fuspe«fioní?s que le hjzo cont^eder, por via|
q//í'l cabildo efta por
pagar afu ahsenfía.\
Yten : hase de Pí^ro 'Slaríinez enlo díJlos defunirtos, z faga sab^r asu
alteza comwo|no ha fido al cabildo admjnjstrada jufti^^/a, z supljcarle
<:\ue puís efta co7¿|c]uso z entera mewte prouado lo que es devjdo al
cabildo, que lo ma//de ver z\detí-rmjnar, z que comwo fu alteza man-
dare, que lo déla satjffagiow sera|co?/tento el cabildo.
|
Yten : aver prí7ujsjo« la que convenga pa;-a lo que quedo devjewd*)
Ferrawdo de Gumjel, re|gebtor, ala mefa cap//«lar, del anwo de DVIIT*
an7/os.I
Asj mjfmo procui^ar en todo caso que las poscsjoní?s casas z huertas
z fornos | z vanwos z mezquitas que tiene la mefa cap/7//la;*, que rindcw
vn anwo cow | otro treywta mjU mara7'edis, que en cowpewfaciow délo
délos defuwctos qw^dese pa/-a|nos rrwtar ala mefa cap/V//lar en fu
288 RAFAEL MITJANA
dote z pa/a las memorjas <\ue fe haze;z|délos pnngipes, t q?/ando mas
no ser pudiere, faz^/- o^ie para en lo déla dote q?/¿rdase|
perpetua-
mente tasadas las d/Aas pofesiones en los djchos treN^wta mili|mará-
vedi'i, o enlo que parefca alos d/rhos me^fajeros.|
Otrosj : se ha de comunicar co« el sen«or ob//po todo lo sufo
diíTho, z asj mjfmo iz asj|mifmo) sobre lo délos reales z sobre lo délas
absengias ojie fe pide« por|
parte déla fabrica, para c\tie fu sen^orja
aya por bje« lo ojie fe fea fecho para segu|rjdad délas cowfgiengias
en lo ddos reales, co« toda te?zpla«ga, z ma«de« <^ie \ no se pida;?
absengias délos presentej nj« cofas ddos c\ue resjdew, z mucho menoscofas délos (\ue ha« fecho resjdewgias, z para efto llevaran la c]ab¡sula
del pr/ujlegjo.|
Otrosj : (\ue fupliq/ze/z afu senworja q«e los capellanes q«e de aq?/í
adelante fueren proueydos|sean ordenados de orden sacra o alo me-
nos qne fu sennor'ja les lemjte t/e/«po|
para ello en la proujsjon o en
otra escritura, por que ay grand falta de serujcio para el altar.|
Yten : qwe fe pratiq/^e con fu sennorja agerca déla V]t¿s pendengia
que\ cabildo tiene con los cajpellanes, sj deven de comunjcar los lega-
tos q?/e fe hazen al cabildo z por el|
contrarjo.|
Yten : por qne fu sennor'yá diz qne fea transe/vpto, qne q//ería yncor-
porar con fu huerta|la huerta del cabildo q«e pofee el canon/go Do-
mytgo Mexja, z alj mifmo yncorpora/" con el|
palagio ob//pal la casa
en que mora el majordomo Juan del Castillo, qne fue|dexada al ca-
bildo para giertas memorjas que\ cahildo avia plazer, que su¡sennorja
sea serujdo enefto, a viendo refpecto ala eqn/valengia déla mefa capi-
tularI
porqne enello no exgeda de su poder.
[Fol. 2 r.] En veynte djas de margo de mjU z qujn/en/os z diez
annos, se aprobó efta|
yftrugion por los sennores dea;/ z cabildo,
eftando ayu;/tados en p;-esengia de mj|Antonjo de Agujla;*, notarjo
délos d;e-hos sennores, en fe de lo q?/al lo firme|de mj nonbre. Anto-
njo de Agujlar, appo/to/ico notario.\
]oan del Enzina, arcedianus Mala-
citana [Firma autógrafa.] —Gongalo Vercz. [Firma autógrafa.]
Documento en papel; dos folios de 305x215 mm.; en el pliegue
muestra las cerraduras, señal de encuademación anterior; el papel
tiene por marca una mano abierta y extendida, }'bajo ella una estrella
floreada de cinco puntas. En el folio i r., en el ángulo supeiñor iz-
quierdo, con letra manuscrita del siglo xvui, pone : Nomina e Instruc-
ciónI
délos documentos que se le\entregaron
\a dichos señores
\y ala
queI
liavian de\solicitar, y \
particulares\que havian
\de tener pre\
sentes para\ el buen exi\to de dicho par\ticular. Transcribimos por s o z,
según requiere cada caso, las a del documento.— Transcripción de
Federico R. Aíorcuende.
MISTICI, TEOLOGI, POETI E SOGNATORI
DELLA SPAGNA
ALL' ALBA DEL DRAMMA DI CALDERÓN
Uno sguardo ancora alie manifestazioni del pensiero, al sogno della
vita e al fluttuare e transitare dei beni terreni nella Spagna de' tempi
che preludiano al gran dramma. Scarseggiano in veritá. Siamo avvezzi
H considerare la Spagna come una nazione di trasognati e riteniamo i
poeti suoi perduti dietro il voló di un' imaginazione sbrigliata e focosa
che li allontana dalla tcrra e li trasporta correnti al cielo tra le nubi,
per ricadere poi, spossati, fiaccati alia térra ancora. iNIa alie visión i
e air estasi intense, ai rapimenti nelle sfere altissime sotto cui, per-
duto e obliato, delira il mondo delle nostre miserie e dei nostri affanni
raramente si concedono gli ingegni di Spagna; e non e forse popólo
come lo spagnuolo che ami stringersi alia sua dura e amata térra, fis-
sarla ancora con tenei"ezza quando lo chiama il cielo e 1' ammonisce1' eterno. L' idéale tutto é penetrato della realtá visibile e tangibile.
Vivere in aspettazione dell' al di lá, spegnere in cuore la energie poi-
ché da ogni lato ci incalza la morte, a questo tendono gli asceti di
professione gettati fuori dal mondo e chiusi nell' eremitaggio dell' ani-
ma. Vano e il pascersi di lamenti e di giaculatorie. Non muti coi tuoi
sospiri il corso alie vicende umane. Meglio agguerrirsi per la lotta che
ci é decretata, provvedersi di esperienza, di scienza pratica, di quella
«sabiduría de la vida» specchiata negl' infiniti proverbi e nelle mas-
sime e sentenze che si dicono popolari e che per secoli rimangono
nel cuore della letteratura di Spagna. E necessario infine addestrarsi
bene per vinccre gl' inganni e le insidie, e, quando i beni di Dio scar-
seggiano miseramente, acuire 1' ingegno ed iscaltrirlo si da campare
in onta al destino che opprime e in barba alie genti di poco senno c
accorgimento. Grande maestro ai «picari» é stato Lazarillo.
Piü della «Sehnsucht» i-omantica opera, nel paese a cui i romantici
tendevano con tante fiamme dcllo spirito, il gran buon senso. La filo-
sofia della ragion pratica é quella che piü seduce ed ha maggiore e
290 ARTURO FARlNtLLI
piii durevole potere salle mentí. I poeti e gli artisti che piíi vigoro-
samente sanno creare e plasmare e dar vita ai loro fantasmi scendono
alie viscere del popólo, ascoltano le voci che sorgono dalle zolle ter-
rene prima di assorgere alie loro sfere tacite e solitarie ed esprimere
il loro sogno, la loro visione. Ed hanno sapor di térra piü che sapor di
cielo le opere della Spagna piü belle, che piü attrassero ed ebbero
maggior poter siigli animi. Dagli icari voli, dalle frenesie dell' imma-ginazione, in cui ogni visione del concreto dilegua, comunemente si
rifugge. 11 mondo della cavalleria piü fantástica, per cui tanto si é purdelirato, é, in realta, in gran parte, un mondo d' importazione che
offendeva la sana e limpida natura indígena, quanto il mondo dei
Pastori e delle Ninfe, Arcadia lánguida e sospirante vantata e celebrata
dai poeti nelle ore d' ozio e di sfinimento.. E si capisce che di tali
vaneggiamenti ridesse col suo planto in cuore il Cervantes. Dateci la
sostanza delle cose e non i distilli di vani pensieri.
I piü accorti e saggi intendono e seguono cotesto grido. 11 códice
deír onore e della galantería con tutte le sue aberrazioni é un códice
di societá, inteso a sollevare la dignitá dell' uomo, a metter riparo ai
pericoli e cert' ordine e misura nel seguito delle umane vicende. Etutta la letteratura che ha respiro di vita trae il respiro, il frémito,
riproduce la speranza e i timori, le ansie e 1' estasi e gli amori del
popólo che vive e lotta per la vita. Vera «Atala3a de la vida humana^e il romanzo, la novella. I drammi le «comedias» di Spagna, coi loro
motteggi e intrighi ridanno i costumi, le usanze dell' época; offrono bra-
ni della vita e appena si gustano e si intendono, se non ci é famigliare
la civiltá, r ambiente storico che li hanno generati. Chi torna ad esse
e immagina di riprodurli s' illude di risalire in sü quella corrente di
cultura e di vita che mena inesorabilmente innanzi alia trasformazione
continua, perpetua di tutte le cose di quaggiü, e darebbe ragione alia
sentenza popolai-e che Lope riproduce nella «rcomedia» del suo Bar-
laamo: «Al cabo de los años mil vuelven las aguas por do solían ir.»
Certo é limitazione obbligata nell' ostinato concentrare e condensa-
re della luce spirituale entro quel pugno di térra su cui ci lanció il Dio-
e dove a flanco dei contei"ranei nostri trascorrono i giorni e gli anni; il
particolare ci toglie la contemplazione dell' universale; dalla realtá che
strettamente ci avvince difficilmente giungiamo al simbólico. Non e
gradito e dolce agí' ingegni di Spagna naufragare nell' immensitá. 11
mistero si fiuta, non si affronta con audacia e baldanza.
Dove lo spirito é minacciato di smarrimento s' ode un: arresta ti;
acquetati. Non troppo scompiglio; non soverchie burrasche; le profon-
ditá paurose come le vertiginose altezze si fuggono; non si conduca
la tragedia sino alio strazio, alio schianto orribile e all' infinito dolore;
Dio pur vuole che tutte le avversitá si plachino ed aVjbian termine esi rimarginino le ferite dell' anima.
IL DRAMMA DI CALDERÓN 29I
Non dobbiamo cscludere, s' intende, che certe nature fossero pór-
tate a fantasticare entro 1' astratto, il vaporoso e 1' ignoto e amassen>
le grandi idee, i grandi simboH; sappiamo quanto li prediligesse ¡I
Calderón. Concediamo all' individuo la virtü di vincere col potere
degl' istinti 1' ambiente, di crearsi e di imporsi il suo mondo. E che in
<[ucsta riluttanza al misticismo nei ciiori, in questo rifuggiredagli arcani
immensi, dall' assoluto, dall' universale, in questa scarsita di aspira-
zione verso 1' infinito, piir fosse posto e campo di vita alie anime tur-
bate dal mistero, anelanti ad un congiungimento con Dio, stanche del
mondo e dei suoi rumori che assordano, la tribu degli scrittori mistici
operante e spasimante nel pieno secólo della Rinascita, e in seguito-
ancora, luminosamente ce lo attesta. Non ci seduca per altro e non travü
il nostro giudizio il fatto che le terre di Spagna furono per gran tempoingombre da legioni di teologi, tutti sapientissimi e risolutissimi; c-
fruttasse in meraviglioso modo il seme sparso dai ragionatori sui mi-
steri della fede, e grande rispetto incutesse la possente gerarchia ecclc-
siastica avvezza a dominare e tiranneggiare le coscienze, sempre in-
fiuentissima nei maneggi dello stato, sempre vittoriosa nei conciii
maggiori.Tutta la sacra eloquenza, le discussioni accalorate, i sillogismi
calzanti, la virtuositá dialettica dei casisti non ti danno una concezione
nuova ed origínale della vita; sonó ginnastica di un pensiero csistente^
n(jn stimolo alia fecondazione e creazione di nuovi pensieri.
E dovremmo diré quanto si celasse ancora di secreto amere per la
térra imprecata nelle effusioni dei mistici, nelle divine ebbrezze, nelle
appassionatissime,ardentissime csaltazioni di Santa Teresa e nel volut-
tuoso assaporare dell' unione santa dell' amina col figlio di Dio, 1' estre-
mo «gozo» tutto spirituale che si concedevano quegli estatici che
s' imponevano 1' ascesi e 1' assorbimento nella contemplazione. Maavremmo 1' aria di sottilizzare a capriccio. Che da loro giungessero gli
ammonimenti piü fervidi e costanti a scostarci dagli allettamenti fugaci,
a trincerarci nell' anima, a fuggire le insidie mondane per tutto tra-
sfondere il pensiero in Dio e nell' al di la, era ben naturale. Al mond(>
erano lanciati per compiere una missione altissima: fare che ai mortali
scomparissc la térra e solo apparisse il cielo. Purificare la vita significa
indirizzarla tutta al conseguimento dell' ultima beatitudine e della
pace estrema. «Debe pensar el verdadero cristiano que no es ir de la
vida a la muerte, sino de la muerte a la vida», scriveva il «maestro»-
Alexo Venegas nell' Agonía del tránsito de la muerte, che e del terz<>-
decennio del 500 '.
1 Si Icg^c ora cómodamente nella ristampn olfeita dal comjiianto M. Mir^
nella Nueva Biblioteca de Autores £s/>uiiote-s, vol. X\'I. Madrid, 191 1 : ¿üseritores'
inistieos españoles, tomo I. Si veda pag. 122.
292 ARTURO FARINELLI
Giobbe, Salomone e 1' Ecclesiaste tuonano ancora con frequenza '.
Si commenta il gran libro; si ripetono i salmi piü gravi; si enumerano
le gioie umane por condannarle tutte e gettarle nel gran mare delle va-
nitá ove tutto si estingue. Giá conosciamo le esposizioni e le parafrasi
ai lamenti di Giobbe di Fray Luis de León. In questo místico, innamo-
rato di Platone, c' era ancora un culto si vivo della bellezza che gli é
forza ripudiare come caduca e vana 2; con tanta soavitá e dolcezza di-
scorre delle miserie terrene, 1' impero della morte, il passardei giorni
umani «como vuelo» il discolorirsi d' ogni ncstra immagine di vita
«qual flor y lirio pierde su lindeza» e sen va «cual fugitiva sombra e
inconstante». Tutto questo vivere infine é un correré e correré senzn
posa : «corremos sobre la tierra como aguas que no tornan jamás».
Nelle Guide ai peccaiori, nelle Arti di servir Dio, Compendi di doi-
tritia spiritiiale, Esercizi di perfezione. Conforti agli afflitti, De coii-
íempUi miaidi rifatti sui trattati ascetici dell' Etá Media o ritessuti,
gonfiati di nuove considerazioni morali dovevasi, s' intende, prodigare
il memento alie vanitá, le esortazioni a fuggire le ombre e le immagi-
ni fallace del mondo ingannatore. Ma le voci si sciolgono placide; non
si impauí-iscono le anime con angosciate visioni; non si additano spet-
tri; non si aprono ai derelitti baratri e abissi. Anche i piü ardenti e
devoti e convinti, come Fray Luis de Granada, raddolciscono la Bibbia;
ridanno le sentenze antiche togliendo ogni asprezza e rigidezza; blan-
discono le iré e i fremiti dei salmisti e dei profeti: — «Toda carne es
heno, y toda la gloria della es como la flor del campo.» — «¿Qué es
nuestra vida sino una flor que se abre a la mañana, y al mediodía se
marchita, y a la tarde se seca?> — «Hoy es el hombre, \ mañana no
paresce.» — «Todo es vanidad, si no amar y servir a Dios.» — Di tali
massime e immagini bibliche s' infiorano i trattati di Fray Luis de Gra-
nada difi'usi anche fuori di Spagna, come le divagazioni morali, gli ora-
tori e gli oracoli del buon vescovo di Mondoñedo, Antonio de Guevara.
Ci rassegniamo pur male a vedere tutta spoglia questa bella e ricca
1 É noto un «auto» cinquecentistico La pacijncia de Job, riprodotto dal com-
pianto Rouanet, Colección de Autos, Farsas y Coloquios del siglo XVI, vol. IV.
Barcelona,Madrid, igoi. Apag. 123, dice Giobbe rivolto al suo «Señor poderoso»:
Mírame, pues, que en el polvo me duermo,
Que polvo soy, pues del me formaste.
2 E Juan de la Cruz, nella Subida del Monte Carmelo (cap. XX): <^La hermo-
sura es vana , la hermosura y todas las demás partes naturales son tierra, yde ahí vienen y a la tierra vuelven; y que la gracia y donaire es humo y aire de
esa tierra.* — ¿El deleite de la vida pasa como sombra, que no se puede dete-
ner pasando su cuerpo» (versione della missiva sul Menosprecio del Mundo, del
vescovo agostiniano Eucherio, che leggo nclla Biblioteca de Autores Españo-
les, IV, i;;).
II. DKAMMA DI CALDERÓN 293
crcazione di Dio sicchc appaia un deserto, a spegnere tutta in cúore
<iuesta nostra brama di felicita, perché Dio decreta si breve termine
alia vita terrena e perche nel reprimere ogni palpito della carne frale,
ogni anelito al piacere caduco c 1' única nostra salvezza! Ridesse la rosa
oltre il vibrar di un giorno! Ma e dovere dei santi uoinini che hanno
le anime in cura frustare il temporáneo per magnificare 1' eterno, mo-
strare «como el alma ha de traer siempre a Dios delante», secondo con-
sigliava Fray Juan de los Angeles in un trattato notissimo di edifica-
zione spirituale. Necessita pur Fray Luis da Granada muover rimpro-
vero all' «amor engañoso deste siglo», perduto dietro «una falsa imagen
y aparencia de bien»; mostrare agii acciecati e delusi «que no era más
que sombra lo que tenían ; así conviene que llevemos ahora éstos
por la sombra destas cosas mundanas, que tan desordenadamente
;mian,para que claramente vean como es vanidad )' sombra todo»;
ricordare non essere che breve soffio la vita: «Si la comparas con la
eternidad de la vida advenidera, apenas te parescerá un punto. Por do
verás ciián desvariados son los que por gozar deste soplo de vida tan
breve, se iH)ncn a perder el descanso de aquella que para siempre ha
de durar» '.
1 Ampie considerazioni sulla vanitá c la brevitá della vita offrono i Discnrsoi
di la Paciencia Cristiana, di Fray Hernando de Zarate (la prima cdizione é
del 1553; la seconda del 1597; si veda libro 1\', disc. i.°). Si rimembrano le
sentenzedi Giobbe: «Que el hombre nacido de mujer vive poco tiempo , lleno
de miserias, y que huye ligero como una sombra, y nunca, mientras vive, per-
manece en un mismo ser El Salmo dice: Ciertamente el hombre que vive
es un montón de toda vanidad, y todo se pasa en farsa o figura Otra traduc-
ción dice: Ciertamente livianísima y vanísima cosa es el hombre, y más vana
que la misma vanidad; porque como una imagen vana y una sombra, sin cosa
firme ni estable anda en este angostísimo carril desta vida Otros dicen que
nuestra vida es humo, otros sombra. Los malos, que suelen reirse desta senten-
cia, por parecerles que tienen experiencia de lo contrario, la vienen a confesar
en el infierno; allí la comparan a sombra, que en un instante nace y en otro
muere; y su vida y ser es no ser : compáranla los mesmos a correo, que pasa
con gran priesa , a águila, que no deja rastro en el aire; a navio, que no le deja
en el agua; al ñn viene a decir que antes se vieron muertos que nacidos; así que
juzgan no haber vivido por la brevedad con que vivieron Los Santos y la
Escritura usan de otras muchas comparaciones para significar esta brevedad,
compáranla a la ceniza, que con un soplo desaparece; a imagen, que no tiene
más de apariencia; humo, que el viento brevemente le deshace; agua, que corre
y nunca vuelve; telas de araña, que con un soplo se deshacen; rastro de nube,
que el sol consuma en un punto; flores del campo, que a la tarde están marchi-
tas; heno, que presto se seca; espuma de la mar, que la tempestad prestamente
junta y aparta; tela, que se corta; navios, que llevan fruta, que van apriesa, a to-
das velas, porque la fruta no se pudra o porque en pasando no dejan más que
sólo un olor della; a gota de agua comparada con la mar; a sueño breve de las
Tomo I. 20
294 ARTURO FARINELM
Allora i teologi di Spagna erano inchinatissimi; e piii assumevan]' aria di Salomoni maggior rispetto incutevano. Bisognava tenessero
le briglie a chi pazzamente minacciava correré per i campi ameni dti
fugacissimi diletli mondani, soccorrere gl' ignoranti con la luce della
sapienza divina. Gli scritti che sciorinavano passavano rapidi alie
stampe; le edizioni si moltiplicavano; i traduttori erano all' opera e
risparmiavano col lavoro loro agli ingegni devoti in patria la briga
di spremere e distiliare nuove devotissime meditazioni '. Cuanto-
favore godettero i ditirambi sulla «Vanidad del Mundo» esposti nel
Libro di Diego de Estella che correva per ogni térra e si riprodu-
ceva in ogni lingual V era grande sfoggio di dottrina sacra, perche i I
gran «Vale INIundus» riuscisse piíi persuasivo e solenne.V era una pro-
fluvie di sentenze, tutte battute sulla massima fondamentale : Breve c;
quel che diletta, eterno quel che tormenta. Tutto é falso e ricolmo di
inganni; gli onori del mondo altro non sonó che vento, e le nostre vite
son rivi che precipitano al mare della morte.
Soccorso dalla sapienza de' teologi e dalla filosijfia morale dilagatasi
per le terre di Spagna, Pedro Hurtado de la Vera immagina un sur)-
folie intreccio drammatico sul sonno del mondo, certa «comedia»: Do-
lería (Tel Sueño d'el Alimdo, lo manda a stampare ad Anversa nel
1572 ^ «cosa moral y traslado de la \'ida humana», avverte; in veritíV
cosa senza senno e senza respiro di vita artística. Poteva farne un
guardias o centinelas en quien la noche se reparte La razón desta tan enca-
recida brevedad parece que da en diversas partes la misma Escritura Sagrada,
porque en una parte della nos dice que todos vamos corriendo y con gran prie-
sa a la muerte Pues si comparamos la mesma vida con la eternidad, no queda
comparación Y cierto, todo hombre viviente es un poco de vanidad, y todo
se pasa en farsa.» (Biblioteca de Autores Españoles, XXVII, 517 ss.)
1 Della diffusione all' estero e particolarmente in Germania degli scritti teolo-
gici spagnuoli del '500 e del '600, discorsi io asciuttamente in una mia veccliiii
«recensione» nella Zútschrift fúr vergleic/unde Literaturgeschichte, N. F., Xlll.
413 e seguenti.
2 Una seconda edizione apparve puré ad Anversa, nel 1595, una terza a
Parigi, nel 1614. Si veda Gallardo, Ensayo, III, 259. Ora I' opera bizzarrissi-
ma é riprodotta dal Menéndez y Pelayo, Orígenes de la A'ovela, III, 312 e sgg...
e presa in esame nella dotta introduzione. «Dudo mucho, dice (¡ui il Menén-
dez (pág. CCLXXV), que D. Pedro Calderón conociese la Dolería, nunca impre-
sa en España, pero el título y el pensamiento general de la comedia alegórica
de Hurtado, traen a la memoria el título y la idea moral de La llda es sueño, si
bien no hay en la ejecución ningún punto de contacto.» Sorprende ricordi
questa Comedia de la Dolería il Baist nel Grundriss der romauischen F/iilo.'o-
gíe, II, 2, pag. 460, chiamandola, non si sa per quale aberrazione o confusionc
«ein wirrcs Ehebruchstück mit judenspanischen .\nklangcn».
II. DKAMMA DI CALDERÓN 295
sermone e volle farne una declamazione dialoghizzata, movendo le sue
povere e pallide astrazioni sulle scene. Meno delirano gli «autos» di
quel che delira la «comedia?» tessuta sul letargo del mondo protratto
per sei millenni e cessato po¡ perché si caricasse la gran macchinaria
mondana gonña di vuoto e d' aria sulla barca di Caronte che tra-
!4Ítta. Un tale sonno non comporta azione, ma solo deliquio di perso-
naggi astratti, ridde di fantasmi. In realtá non abbiamo che ombre
che si muovono e che favellano. «Este mundo es el theatro, nosotras
las figuras, Dios el que ordena la comedia», annuncia Astasia. E lo
spettacolo che s' offre é 1' ostinato, irrimediabile dormiré della vita,
mentre immagina operare come ben desta, svolgendo la sua chimenea
storia, componendo i suoi inganni, le dillusioni, i vani allettamenti.
Cosí vaneggia, col suo poeta, il mondo, yantando i regni e gl' imperi.
E gli va dietro, schernendolo, Morfeo : «Qué de viento trae!» Ma non
s' accorge lo sciagurato che sogna? «Primero me dirás si te paresce
sueño lo que dixe.» E il Mondo: «Lo pasado sueño paresce.» Ache replica Morfeo: «Y lo presente, sueño presente d' el adormido
mundo.»
In questo cattivo sogno d; una notte interminabile, s' intrecciano i
poveri destini umani. Vibra nei cuori Amore, 1' Amore che tutto
muove, «causa de todo mal y bien». Si congiungono e si spezzano i
cuori. Andronio e Melania corrono alie loro follie. Si celebrano le
nozze fallaci. Melania sogna, immagina destarsi e rimpiange 1' incauto
perduto. «O dulce sueño por qué te acabaste?» E tuttequelle larve
di personaggi errano qua e la forsennate, nelia perplessitá piii ango-
sciosa. <0 esto sin duda es sueño, o ésta ha perdido el seso. — Masqué diablo sé yo si dormiendo hize lo que ella dize que despierto, o
si mi espirito anda de noche por do de día el pensamiento. — Gran
caso es este o los diablos andan sueltos, o yo esto}' durmiendo.»
Echeggia nel vuoto il grido: «rMira que vos soñays» che pur ripetesi
nel dramma di Calderón. Che ci importa di questo simulacro vano di
vita? Meglio non nascere. «O cielo que movéj-s esto de abajo, por quét|uisiste que naciese?» A Logistico che impreca : «Maldito sea aquel
día[
que nasció mi pensamiento)», Heraclio ricorda il «Recuerde el
alma dormida». La fantasmagoría umana é piü folie nella selva incan-
tata dove le ombre assumono aspetto di corpi e i corpi si fanno ombree ombre si riconoscono le persone che agiscono nel dramma del sogno,
cosa che deve avere ¡1 suo signiíicato simbólico, poiché «de lo bueno»
in questo mondo perverso, «no hay en él más (|ue la sombra y de lo
malo todos son cuerpos». Nell' ombra, nel sogno, nel vacuo immenso,
nella vanitá universale tutto si risolve. E non c' e di pensabile e ricor-
dabile che la sostanza del sogno : «Y a la postre, ;nopara todo en sue-
ño? ;No hablamos d'ello o no recordamos d'ello como de sueño?» Unsimil mondo ben poteva durare nell' eterno sonno. Valeva la pena lo
296 ARTUKO KARINELLI
svegliasse Carente. cSenor Mundo, ya veys en qué parávs» — per na-
vigar con esso ai lidi ove non e piü letargo e ove domina Iddio?
Come de' trattati. de' discorsi e de' í-ermoni, v' era pur copia di cai-
mi, di colloqui, di egloghe clie celebravano la gloria di Dio e la tran-
<iuillitá deír anima, dimentica della térra e tutta rivolta al cielo. Si ri-
mavano ancora i De contcniptti miindi. E, quasi non bastassero quelli
pullulati nella Spagna stessa nel fervore o nella voga dell' ascesi, si
ripresero i lamenti e le imprecazioni d'altri popoli. In pieno '500 le
efíusioni di Jacopone da Todi s' impongono agli Spagnuoli che ridan-
no tradotti i Cantos morales, espirituales v contemplativos '. Non negó
la serietá di intendimenti nei valentuomini che spremevan rime per
la salute dello spirito e volevano fugato il profano, per concedersi
puri, soUevati, trasfigurati, alia visione dell' eterno, ma certo in pochis-
simi é il tremito dell' anima di fronte al grande mistero, commozioneche li fa grondar lagrime, intimo e prepotente bisogno d' aver vareo
al dolore, conforto nel verso. Non ci sonó turbini, non ci sonó procelle,
air interiore. La tragedia dell' anima s' é ammorzata in mol le elegia.
E si accendono, con placidezza le visioni alia beatissima vita cullata in
grembo a Dio.— «Ahy como dura el bien tan breve rato», sospira ¡1
dominicano Fray Pedro de Enzinas nei Versos espirituales que trataii
de la conversión del pecador, menosprecio del mundo y vida de nuestro
señor 2.
Una dialettica sui dogmi e i Sacramenti della Chiesa s' era svilup-
pata negli «Autos» con ogni raffinatezza del diré ed una smania intem-
perante di daré corpo e figura all' astratto, anim^ ai simboli. Si alle-
gorizzava allegramente. Amavasi opporre alie «obras a lo humano»,
abbondantissime, le «obras a lo divino»: pastorali, colloqui, canzoni
e canzonette, «villancicos», madrigali, romanze, «ensaladas, coplas,
adivinanzas», tutte ripiene di santa dottrina, e di puro amore divino.
Ed a profondere rime devote gareggiava col vecchio continente il
nuovo. II messicano Gonzalo de Eslava chiude i suoi Coloquios espiri-
tuales y sacrameiitales, con un mazzo di «poesías sagradas», di canzoni
e canzonette, tutte svelte, tutte giulive, tutte candide, tutte in pace; e il
poeta «abrasado en la llama» della fede piü intensa canta cosí serena-
mente, come se mai avesse avuto torbidi e sgomenti in cuore e rimem-
1 Ne conosco un' edizione di Lisboa, 1576.— Si veda la nota di E. Teza, LeI.audi difra Jacopom cántate nel Portogallo e nella Spagna, in Augusta Perusia,
1907, II, 175 ss.
2 Edizione di Cuenca, 1596. (Égloga VI sul Menosprecio del Mundo.) AI
Desprecio del Mundo sciolse puré piü canti Luisa de Carvajal (era nata nel 1566),
che si leggono in un' edizioncina delle sue Poesías espirituales. Sevilla, 1885.
(Página 130: «Que sólo el vivir muriendo[porque no mucres te place, ecc).
11. DKAMMA DI CALDERÓN 297
bra a volte, nel metro svelto e semplice, la canzone sacra dello Spee '.
Di tutti i nuovi giullari di Dio il Valdivielso c forse chi i)iü turba-
mento rivela alio spettacolo della fuga dei diletti terreni e piü riesce
ad animare il verso di un soffio di vera poesia. Al suo Romancero spiri-
tuale s' accende e s' ispira talora il Calderón. Vive deluso 1' uomo, si
concede al gandió e al piacere, e non sa ch' egli c preda d' ombre vane,
schiavo del sonno. Sogna, senz' avvedersene, ad occhi aperti: «¡Qué
de lozanos placei-es¡Que soñó mi pensamiento!,
|Y bien los llamo
soñados,|Porque soñaba despierto.
|En la noche de mis años
|Va
mi vida anocheciendo,|
Que es la vida sol de un día,|Casi al mismo
nacer puesto» -. Ouanto colpisce i sensi é vano. Tutto va in fumo e
scompare. Tienti alia visione del cielo. Lassü si debbono svolgere i
tuoi destini. E il concetto che pur informa 1' «auto» El Peregrino :—
«El gusto se pasa|Como sombra y como sueño.
|Cual sueño el gusto
voló,IQue siempre el gusto es soñado.» Durevole quanto il piacere
é la vita intera: «Mi vida es viento|
Que está en un punto de no ser.»
Troppo naturale che concetti anaU)ghi, considerazioni sull' uomofollemente aggrappato ai fantasmi e alie apparenze, sulla brevitá della
vita, si ripetessero nelle rime profane che rimeggiavano alie Laura
terrene. S' aprono a tratti spiragli al cielo ove sorride Beatrice. Un' into-
nazione morale e in molte liriche dei Petrarcheggianti, una gravita che
esulava dalle rime dei fratelli d' Italia e che particolarmente si mani-
festa negli sfoghi e negli esercizi poetici dell' Herrera che dissero «divi-
no». L' «ubi sunt, ubi sunt» degli antichi lamenti torna nei lamenti
nuovi e la mente corre alie grandezze d' un tempo mentre ha innanzi
un pugno di polvere o misere rovine: «Casi no tienes ni una sombra
vana|De nuestra antigua Itálica», geme il poeta dell' Epístola moral
a Fabio . Tutto trascina nei suoi vortici il tempo; tutti gli edifizi
umani precipitano, e noi ancora ci illudiamo e restiamo impassibili a
questo crollare dell' universo : «Ca}'eron, y nosotros a porfía|En nues-
tro engaño inmóviles vivimos.» \J Epístola assume un tono solenne;
ci pone innanzi l'arcano della vita prontamente risolta col cenno al
1 Le opere sacre di Fernán Gonzales de Eslava, stampate nel iGio al Méxi-
co, Emprenta de Diego López Dávalos, si riprodussero in una nítida edizione,
«conforme a la primera» da J. García Icazbalceta. México, 1877. I miei amici
messicaní, sempre gentílí e generosí, me ne mandarono una copia. L'n Epitafio
de la Muerte, con una relativa Glosa del P. Riistaniante, chiude la raccolta ([ja-
gina 291 ss.) Svolgono il tema comuníssimo nell' Etá Media studíato dal Kohler
(Der Spruch d¿r Totea an die Lehendeu) in Kleinere Schriften, II, 28 ss., che
jieri) trascura 1' Eslava: «Tú que me miras a mí|Tan triste, mortal y feo:
|Mira,
¡¡ecador, de ti,|
Que cual tú me ves, me vi,|Verte has cual yo me veo.»
2 Cómodamente puó ora leggersi il Romanero espiritual del \'aldivíelso,
nella Colección de Escritores Castellanos. Madrid, 1880.
29» ARTURO lARINELLI
dileguare e alio spegnersi d' ogni esistenza, entro il termine d' un
giorno:
Oué es nuestra vida más que un breve día
Do apenas nace el sol, quando se pierde
En las tinieblas de la noche fría?
E il poeta si commuove al «Recuerde el alma dormida», e rinnovella
dietro quel memento 1' immagin bíblica:
Como los ríos que en veloz corrida
Se lleva a la mar, tal soy llevado
Al último suspiro de mi vida.
E chiude invocándola questa morte che pon fine all' incalzar del-
l'ombre e al seguir degli inganni e concederá pace: «O muerte!, ven ca-
llada.»—E non ha il Góngora che consideriamo abitualmente comegran corruttore della poesía, costruttore di iperboli e di gran macchi-
nai-ie di parole tutto sfarzo e addobbi e ampollositá, i versi suoi sem-
plici e schietti sul vanire della vita? Non seduce ancora e non vince
colla dolcezza del ritmo e il fervere del sentimento la «letrilla» alia
rosa, colla soavissima apostrofe:
Ayer naciste y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
Al fantasticare dolce s' aggiunge troppe volte il prode moralizzare.
Comunemente sonó reverendi, padri e frati agostiniani, domenicani,
francescani e d' altri ordini, predicatori di professione, gesuiti che
distillano concetti sui destini dell' uomo nel teatro delT universo, la
«feí'ia de todo el mundo», la «jaula de todos» come lo chiama il Gra-
cián nel Criticón («Estoy viendo cosas prodigiosas», dice qui Andre-
nio, «todo es ayre en el mundo, y así todo se lo lleva el viento»), ed
escogitano norme e precetti per ben reggersi su questo mondo oscil-
lante, discutono della perfezione dei principi e delle forme di governo
piíi convenienti per la felicita dei popoli, ammaestrano con solennitá
e sussiego gli umili e i possenti, additano i mille pericoli che ci m¡-
nacciano, e consigliano amore e timore di Dio come rimedio ai mali
e alie sciagure. Ma anche uomini di mondo, non sacrati alia Chiesa,
saturi di esperienza, giudicano e sentenziano con grande serietá e
compunzione. Offrono mescolanze storiche, zibaldoni di dottrina mo-
rale, trattati, guide, «direttori», caleidoscopi dell' umana vita, novelie
e allegorie, e insistono perché si aprano gli occhi alia luce che piove
dal cielo e si fuggano le tenebre che vengon su dalla tena.
Sappiamo come amasse moralizzare il fai'sante, recitatore e com-
mediografo Agustín de Rojas e come ripetesse 1' aneddoto del dor-
II. ORAMMA DI CALDERÓN 299
mente perche si vedesse qiiale soporífera sostanza avesse in cuore il
mondo. Esce piü volte in sentenze e rimbrot'.i gravi nel Viaje en-
Irctenido: «Todo este mundo es fingir.» Fumi di vanagloria acciecan
l'uomo e lo muovono al peocato e all' onta. Sa egli mai che sia 1' amo-
rc? íY si lo sabe es un sueño > '. Al declinare della vita, raccoglie il
jiensiero e lo concentra sui fastidi e le calamita di questa instabil vita;
scrive con molto sfoggio di dottrina storica El Buen Kepiíblico, intrec-
ciando e mescolando ^<miichas variedades, por ver la de nuestra vida,
)' la poca firmeza della, la mudanc^a de los usos y costumbres tan re-
motos de sus principios con la inconstancia de los tiempos» -.
Aveva giá allora Luis de Zapata gonfiata di considerazioni murali
certa sua «Miscelánea», provveduta di consigli saggi «De que el bien
hacer nunca se pierde», e sentenziato sulla «Miseria humana» e la
«Gloria vana del mundo >, con rinvii a Giobbe e al Petrarca : «Muclio
;mtes que el Job lamentaba su infelicidad diciendo : El hombre nacido
de mujer vive tiempo breve, lleno de muchas miserias, que como una
flor sale y se huella y huye como sombra, y que nunca en un mismo
estado permanece Representantes somos de farsa, y que unos salen
reyes y otros pastores al teatro, y a las veces los que salen reyes salen
otro día ganapanes y los felicísimos pasan como las representacio-
nes de un retablo de jugadores de manos» ^.
Un segretario del márchese de Algava, Rodrigo Fernández de
Ribera, lettore assiduo del Quijote, intinto della scienza artemido-
riana dei sogni, scrive sui vaneggiamenti e gl' intrighi e le insidie del
mondo un suo fastidioso trattato Mesón del Mufido, diffuso poco pri-
ma che Calderón concepisse il suo dramma, ed esce in invettive
contro quest' officina d' inganni e di falsitá che rinchiude 1' uomo. Ci
affezioniamo al mondo come all' única nostra patria, ed c una miscra-
bil térra d' esilio. II sogno lo riempie: «El Mesón de la vida humana
es el sueño.» Bisognerebbe fare astiazione d' esso, considerarlo come
1 Neir edizionr del Viaje, r;¡á qiii citata vo!. II, ¡«aj,'^'. 20G-221.— Dcclamazioni
contro la «grandísima necedad|y aun locura no pcciiieña del hombre» a pa-
i;ina 134 del II vol.
- Opera ormai di estrema raritá, e ricordata appena dagli storici delle let-
ti-re: El bu¿n R^piiblico. Por Augustiit de Rojas Víllaitdraudo, Escrivano dd Rev
nuestro Señor, y Notario publico, uno del ntunero de la Audiencia Episcopal de <^a-
jiiora, vezino della, y natural de la villa de Madrid. Dirigido a Don Redro Mexcia
d: Tovar, Cavallero del habito de Santiago, Salamanca, 1611, Emprenta de .\n-
tonia Ramírez, viuda. Precede una Apología de Don Francisco Cid de Molina ai
Lector: «Bien sé no avré despertado á los que duermen... ni dormirán los que
velan...». \'i figurano elogi del Quevedo e di altri. Sovente vi si attinge dottrina
storica e política dal Villani, dal Boccaccio, dal Botero, dal Bodin.
3 Questa curiosa Miscelánea, edita da P. de Gayangos, figura nel tomo XI del
Memorial histórico español. Madrid, 1S59. Si vedano pagg. 40 ss.
300 ARTURO FARINELII
inexistente. Risolve infatti il segretario di abbandonarlo ai suoi destini^
poiché lo conobbe si rio e perverso; carico di disinganni, dice, «mesalí de aquel mundo», determinato a «no bolver a él a gastar más vida
en su confusión, sino pasarlo en él, como si no estuviera» i. V é chi,
in novelle e romanzi, intreccia casi e avventure favolose, prepara agli
eroi trascelti i paradisi e gl' inferni d' amore, turbini di gioia, turbini
di dolore, per conchiuder poi, síasciando con dis;: regio la gran baracca
burattinesca dove s' agitano e dolorano i miseri cuoii uniani e vagheg-
giando come termine ai travagli, nei labirinti della vita, il cielo. «Con-
siderando que en vez de los resplandecientes raj'os del sol eligía,
ciega y loca, las temerosas tinieblas de la noche», ripudiava stanca e
contrita, le fallaci lusinghe terrene 1' eroina del «Poema trágico del
español Gerardo y desengaño del amor lascivo», di Gonzalo de Cés-
pedes y Meneses.
Agli invalidi dello spirito si ammanivano farmaci e ricostituenli.
Le etá mutavano, ma i De Remediis dovevano ripetersi, perché sanas-
sero le ferite e non si corresse ai Tartarí e agli abissi del male. Ouindi
un diluviar novello di libri ascetici, in tanta poca virtü di vera ascesi
e disposizione si debole alia totale rinuncia. Al lato delle Sommespirituali, le Vie Sacre, le Calle de amargura, le Mística teolJgica, scorte
e sostenti come il Directorio espiritual del alma prudcnle, á\]eY6mm^^
de Ampos (Madrid, 1573); gli Empeños del alma a Dios y su correspon-
dencia, di Melchor Rodríguez de Torres (Burgos, 161 1); i Suslentos del
alma, di Juan de Torres (Madrid, 1625); il Tratado de la instabilidai de
la vida, di Luis de San Evangelista (Madrid, 1625); V Espejo de cristal
fino y antorcha que aviva el alma^ di Pedro Espinosa (verso il 1625) -;
Al lato dei Confessionari, degli Avvisi ai penitenti, le Istruzioni ai diret-
iori spirituali, le Sveglie deW anima addormentata, particolarmente gra-
dite nella cerchia degli Agostiniani, famigliare al Calderón.
Un Dispertador del alma dormida para orar a Dios y despertar el
hombre del sueño en que está, lanció ai devoti Juan González de Cri-
tana, nel 161 3 ^^ poco dopo a ver raccolto dalla Bibbia, dai San ti
' Rodrigo Fernández de Ribera, Mesón del Mundo. Madrid, 1O32, pagg. 21,
56, 80, 96, 139.
2 Nicolás Antonio rltiene questo trattato idéntico all' Arte de bien morir; nia
il biógrafo recente dell' Espinosa, F. Rodríguez Marín, Pedro Espinosa, Madrid.
iQO/í pag- 343> sospetta sia opera distinta. lo non potei vederla; so tuttavia che
una medesima opera scritta a ristoro spirituale era divúlgala a volte or con
questo, or con quest' altro titolo e che talora le distinzioni nostre risultano fallaci
e illusorie.
3 Di cotesto Despertador non si ha piíi ncssuna notizia. Xon lo ricorda il
Gallardo nell' Ensayo III, 88, e nemmeno il Cotarelo, nella Bibliografía de las
Controversias sobre la Licitud del teatro en España. Madrid, 1904, pagg. 325 ss.s
IL DRAMMA DI CALDERÓN 30 r
Padri, a prcferenza da San Basilio e San Gerolamo, una selva di sinii-
litudini che ordina e dispone ¡n un suo volume, e in cui la «vita» ave-
va per necessita grandissima parte '. E non so bene, poiche ogni mia
licerca fu vana, se distinguere o ritenere fusi in un sol volume, le di-
vagazioni ascetiche di Fray Alonso de Vascones, che clal 1617 al 1620
die estrae dal Confdsionario alcuni giudizi c prcmette pochi cenni suile operc^
del frate ayostiniano. II titolo e non altro, tolto dalla Bibl. di Nicolás Antonio,
registra C. Pérez Pastor, nella sua diligentissima Biblios^rafia Madrileña, II (Ma-
drid, 1906), pag. 254. Pare s' indichi il Despertador col titolo Excitatorimn ani-
inae dormientis regístralo in una brevissima nota su Fray Juan González de Cri-
tana, nell' opera del P. Antonio Blanco Biblioteca BibliográJico-AgNstiniana djt
Colegio dj Valladolid. V'alladolid, 1909, pag. 238. lo lo cereal anche nei chio-
stri d' Italia e di Sj)agna, invano.— Nell' edizione madrileña, puré del 161 3, drl
Confessiomirio nuevo y breve, Juan González de Critana avvertiva: «El primer
espejo en este librito es de conocer como en un espejo las faltas del hombre
interior, y se ve claramente el desengaño de lo que parece bueno y no lo es.*
Del Critana pur vidi alia Biblioteca Angélica di Roma (Z-8-10) il compendio ari-
dissimo Libro de la archicofradia de la Cinta de San Augustifi, y Santa Afónica
i\m un Compendio Historial de como N. P. S. Augustin vivió vida monástica
N'alladolid, por Luys Sánchez, 1604 (vi si ricorda a pag. 75 il Secretuum del Pe-
trarca) di cui, nel 1612 apparve ad Anversa una traduzione latina.
1 Nov-antiqua Coniparationum vel similium Sylva. Ex Sacra Scriptura, S S.
Patribus, aliisque doctoribus excerpta per Rever. P. Joanem de Gonsalez de
Critana Coloniae, iGii (Esemplare della Biblioteca Angélica, Y-iv-18): pagi-
nas 674 ss.: lita praesens nullam habet quieten, pag. 675: lita praesens bellum^
ct classis est violento turbiiie acta. All' immagine del turbine, aggiiinge: «etiam
¡nare intumcsccrc, at(]ue ab imo subvertí, rapidumque .Aquílonem c nubibus-
deorsum erum])ere, horríbilemque procellam ingentíbus fluctibus exurgere :
])OSt haec ventís undique concursantíbus » Pag. 676 : Vita haec dicitur via per
quam quilibet properat ad finem. <\ldisti de via plantam, hcrbam, aquaní aut
aliad quidvis non indignum spectatu? haec interim a te defluxenmt. Rursus.
in lapides incidisti, in convalles, precipitía, scopulos, lígnave acumínata, aut forte
in feras incurristi, et aria permolesta? talis est vita.» Pag. 677 : Vita humana est
umbra bonorum varietati coniuncta. «Sicut umbra ipsa speciem quandam prae se
ferré vídetur humani corporis quam sí propríus contempleris, membrís ómnibus
destitutam inveníes » Pag. G82 : lita haee mari intumescenti simtlis est. Pagi-
na 683 : Vita haec transit nullo sui vestigio relicto. «Quid ergo superbis, térra et
cinis. Interroga maiores tuos, illos qui dignitate fulgentes sunt ante te. Ubi sunt
])Otentes duces, (píos mundus tímebatr ubi horrcndi lucidissímíque militum exer-
citus?ubi sunt reges, principes et imperatoresr perijt memoria eorum cum sonitio;
mors fuit ómnibus accjua conditio » Giobbe sentenzia per bocea di San Gre-
gorio: «.Sicut quanto cítius flores in campo virescunt, tanto citius ad siccitaten»
accedunt: ita caro nostra quasi flos egreditur, et conteritur, et transit velut umbra^
ct nunquam in codem flatu permanet > Pag. 685 : «Templa, saxa, marmora»
ferro, plumboque consolídata, tamen cadunt, et homo nunquam putat se mori-
turum! Discite dilígere aetcrnam vitanT.
302 ARTURO FARINELLI
«i annunciano come: El despertar a quien duerme e Estimulo r desper-
tador del alma dormida '. Un Arte breve para avudar a bien morir
,
-apparsa nel 1620, parve allargarsi nel 1624 ad una «.Víctima del alma
^n vida y en muerte. Para ayudar a bien morir y para aprender a bien
vivif» 2. Al risveglio delle mollitudini dormenti provvedevano con
calorosi sermoni oratori eletti, acclamati anche dai poeti maggiori.
Lope s' inchinava a Fray Hortensio Paravicino, come ad un «Crisos-
tomo español». Calderón 1' aveva un po' in odio, per certi attacchi
avvenuti, e faceva lo mordesse il «gracioso» Brito, nel Principe per-
fecto, «en emponónico Horténsico» ^. Certo aveva notizia dei fa-
1 Ogni niia ricerca di quest' opera del \'ascones fu vana. Conosco invece
e posseggo la «Sveglia» spirituale, posteriore di piíi di 30 anni al dramma di
Calderón, di Diego Enríquez de \"il!egas («Cavallero professo, y Comendador en
la Orden, y Cavallería de nuestro Señor Jesu Christo, y Capitán de Corabas Es-
pañolas»), El Despertador en el sueño de la vida. Madrid, 1667. "El argumento
es el más serio de la Política Cliristiana», dice Antonio de Herrera nell' Aproba-
ción, «pues el precioso peso de sus sentencias, no es menos invencible para in-
fluir el desengaño en los cuerdos, que la desesperación en los embidiosos». Edé in tutta X operetta ascética morale un grande arraffar di sentcnzc, particolar-
inente dagü antichi e dai Padri della Cliiesa. Al dramma calderoniano non v' ¿^ la
minima allusione. F. 12: «Passa toda humana felicidad! es breve flor, que con los
desprecios de morir, nació á tan corta vida! con que es más cierto vivir muriendo,
-que poder llegar á vivir futuro día.» (Le note rimandano a Sant' Agostino: «Sicut
torrens pluvialibus aquis colligitur, redundat, praestrepit, currit, et currendo,
•decurrit, id est, cursu finit; sic est omnis iste cursus mortalitatis»); f. 18: «no ay
divisible cantidad entre la vida, y la muerte; entre nacer, y morir; entre hombre,
y cadáver; entre ser, y no ser individuo animado; entre unión, y separación del
alma; entre la cuna, y la tumba; entre respirar, y espirar»; f. 19: «Exclama Eurí-
pides, quien ay, que conozca, si esto a que llamamos vida, es muerte, o es vida?
pues que andamos sepultados en nuestros cuerpos mismos.» •í.\manecen flo-
res, anochecen sombras los días de la vida» (si ricorda in nota il «fugit velut
umbra» di Giobbe); f. 47: «se muere siempre, por ser la vida, una continua
muerte», ecc.— Non conosco il Dispertador del alma al sueño de la vida di Apo-linario de Almada, posteriore pur esso al dramma di Calderón, stampato non so
se una prima volta a Lisbona, nel 1695.
2 Vidi air Angélica di Roma la 2.* edizione del Destierro de ignorancias yavisos de penitentes de Fray Alonso de Vascones (Predicador y Guardián del
Santo Convento de nuestra Señora de la Hoz de Rute, de los frayles Descalzos
de la Recolección de la Provincia de Granada, de nuestro Seráfico Padre San
francisco). Año 1620. Por Juan de Lanaja y Ouartanet, impressor del Reyno de
Aragón y de la Universidad.—L approvazione é del 161 3. Lope de \'ega esalta
come un portento 1' umil frate: «La ardiente espada|Tomó Vascones del zeloso
EliasI
Vengando los agravios|De tantos necios que se llaman sabios.» Ma il
Destierro non é in veritá che un Confessionale pietoso e pedestre, dottrina cri-
stiana umilissima amministrata ai peccatori.
3 Si veda un articolo di E. Dorer, Calderón und die Ilofprediger, nel Maga-
IL DRAMMA DI CALDERÓN 3O3
mosi e pomposi quarcsimali del Padre Gridati ai devoti di Madrid
nel 2.° e 3.° decennio del '600, in cui, anche per dovere di ufticio,
ijisognava flagellasse il temporale per magnificare 1' eterno, e chiamas-
se la vita dell' uomo «una comedia», il mondo e le cose sue una «som-
bra» e tutto il visibile «mentira».— «En fin no ay verdad, no ay cuer-
po, sombra ay.» — «Los que en el día de la vida duermen, no es mucho
que en la noche de la muerte estén desvelados» '.
Non discutono i poeti, s' intcnde, de' rapporti intimi o lontani fra
sogno e realtá, vita dell' immaginazione e vita tessuta dalle vicende
-ed esperienze del di corrente; si concedono alie loro finzioni, le acca-
rezzano, le invocano, benefiche, quando tace el Nume ispiratore e mi-
Tiacciano spegnersi in cuore le stelle. L' arte é mai concepibile senza
il sogno che intensifica la visione nostra e desta, muove i fantasmi
<illa loro vita verace? Figli della notte, popolatori misterios! dei mondi
<lel silenzio e delle tenebre, i sogni ancora si dicono, é vero, ombre
del moriré; «muda imagen de la muerte», apostrofa il sonno Quevedo;
pauroso appare a un tratto a Lupercio Leonardo de Argensola, «ima-
gen espantosa de la muerte», «de dura muerte y fea|Eres débil her-
mano», dice in una canzone «al Sueño» 1' Herrera 2. Ma infine, benche
larva mendace dell' esistenza, frágil tessuto aereo che nell' aere si
risolve, il sogno ancora si celebra perché agli afflitti e miseri mortaü
reca una sembianza di felicita, quel dolce inganno negato dal crudo
vero, spoglio di immagini.
«Dulce soñar y dulce congojarme |Cuando estaba soñando que
•soñaba», esclamava il Boscán, «Durmiendo en fin fui bien aventuradot
Y es justo en la mentira ser dichoso». Ti stringono le ansie, ti accascia
il dolore quando apri gli occhi alia luce del vero e son messi in fuga,
•distrutti i fantasmi. Durasse il sogno! Non cessassero gl'inganni! Co-
zinfúr die Literatiir des In und Auslands. Leipzig, 1887, n." 2;, pagg. 395 ss.
Che conterranno mai le Memorias de Fr. Hortensio Paravino, manoscritte nella
Ts'azionale di Madrid, provcnienti dalla ricca collczione del Gayangos (Catálo-
j(o, 126).^ lo non le pote! vedere.
1 Fray Ortensio Félix Paravicino, Oraciones evaitgjiicas de adviento y tjtiares-
/iia. Madrid, 1645, pagg. 92, 112, 116, 131, 138, eco.
2 E «Dicen que de la muerte eres hermano», ripete dictro lui un oscuro
versificatore del '600, Antonio de Malvenda, sonetto Al Sueño in Algunas ri-
mas castellanas del abad D. A. de M. (pubblicate da J. Pérez de Guzmán), Se-
villa, 1892, pág. 92. Parecchie rime rivolge il Malvenda contro gl' ingami della
vita »el engañoso amor, caduco, humano,|
Que su veneno por el seso extien-
de». «Desfallezcan, pues, ya tus gustos breves|Mundano amor y ciego desati-
no,I
Deshechos, como polvo, al recio viento;iY el dulce rayo del amor divino
|
Deshaga, como el sol las canas nieves,]Tu débil y terreno fundamento.» (Des-
engaños del amor del mundo, pag. 1 38), ecc.
304 ARTURO FARINELLI
prisse la veritá il tenue e leggiadro velo della menzogna! «O Sonno^
o de la queta, umida, ombrosa|Notte, placido figlio», sospirava il
Della Casa. E i Sogni invoca 1' Herrera, discesi dal cielo, largiti ai mor-
tali dagli Dei: «los sueños que con sombras voladoras,|Engañan al
humano -entendimiento,|
Que en el reposo de calladas horas|Man-
dan los dioses del celeste asiento» (Octavas al Sueño). Scendano a sol-
lievo ed a conforto dell' anima, mescolino alie veritá che succedono
le «grandes falsedades».
Sueño con quien se aplaca
Del trabajo el dolor;
Descanso que a nuestra alma así recrea:
Tú, de la vida flaca
La parte eres mejor,
Ligero hijo de la madre Astrea.
Autor cierto vmas veces y otras vano.
Del venidero estado
Y de todas las cosas padre amado.
Mentre cosí inneggiava al sonno il poeta «divino» di Siviglia, rápita
dal fantasticar soavejdel «puro, el terso y el gentil Toscano», veniva
accogliendo il Ouevedo, nella gioventú férvida, le immagini della vita
sconvolta e torbida, e i mille esempi dei vaneggiamenti umani. Non si
proponeva di empire le sue carte di sogni vani. Ouesti benché il vec-
chio Omero dicesse di doverci prestar fede (El Sueño de la Calavera)^
son puré nel piü dei casi burle, ciancie, e inganni della fantasía, «ocio
del alma» (Las Zahúrdas de Plufo'n). Occorreva tutti penetrarli della
realtá piü spiccata e viva, porvi tutte le esperienze amare, capricci,
i deliri di questo mondo pazzesco, allargarli ad una visione comples-
siva di tutti gli uffici e le condizioni; rifoggiarsi insomma, nell' assor-
bimento del sogno ad occhi aperti tutta la commedia umana, e poi
averne pietá, oppuremuovere la frusta, schizzare il veleno della sátira.
Nacquero i Sueños y discursos o desvelos soñolientos de verdades
soñadas descubridoras de abusos y engaños, i quadri della vita stretti
entro la cornice del sogno che ebbero gran voga in Spagna e in ogni
térra, e si ripeterono e variarono all' infinito, soddisfacendo talora
piü che il bisogno di daré forma e acconcia espressione all' accesa
visione *, 1' arbitrio e la demenza di miseri sognatori e bizzarri
caricaturisti. A furia di sognare e fantasticare, perduto entro il labi-
rinto della vita, il poeta doveva infastidirsi della vita, imbrunire il pen-
siero, torceré in lamento e in pianto il riso a volte cosi sguaiato e
1 Non riuscii ma¡ a ve.lere 1:' Vig'Jl.is del sucüj di Pedro Alvaiez de Lugo.
]Madnd, 1664.
II. DRAM.MA UI CAIDEKON 3O5
feroce. Non si chiiidera il Ouevedu nell' ascesi; non imprecherá alie
larve vanissime del mondo; ma lo stiingera lo sconforto, il profondo
abbattimento; e, nel contributo ch' egli piir dovra daré alie Lágri-
mas dei penitenti e contriti, chiamera polvere tutte le umane gran-
dézze, futili trastulli i destini che si svolgono quaggiü : «Que todo al
fin es juego de fortuna|Cuanto ven en la tierra, sol y luna», e sen-
tenzierá : «Pues si la vida es tal, si es desta suerte |Llamarla vida,
.agravio es de la muerte» '.
Nel sogno arcadico La Galaica, il Cervantes immagina raccolti
íilla tomba di Meliso, i suoi pastori Tirsi, Elicio, Damon e Lauso. Tra
pianti, e dolenti sospiri, entro la fúnebre elegia che sollevano in coro
<juegli umiii sentenziano siii niibteri della vita colla gravita dei salmi-
sti. E dice Damon :
Es nuestra vida un sueño, un passatiempo.
Un vano encanto, que desaparece
Ouando más firme pareció en su tiempo 2.
II «passatempo» che trascorre lontano dal mondo, nella solitudine
dei prati e delle selve reca in veritá piü dolore che placeré; vibra
r amore per congiungere e poi fendei-e i cuori. Aperti alcuni appena
alia vita, giá sentono il travaglio della vita, fasciano il pensiero di me-
stizia. Geme Silerio, ventiduenne, sui guai passati e sui miseri destini
degli uomini, e rompe con sospiri il silenzio del suo eremitaggio. Chi
mai avrá fede nella «instabilidad» e «mudanga de las humanas cosas?»
«Con alas buela el tiempo pressurosas,]Y tras sí la esperanga
|Se
lleva del que llora y del que ríe.» La térra non ha che miserie e disin-
<íanni. Única salvezza il cielo. Al cielo soUeviamo 1' anima con santo
ardore, «en fuego de su amor deshecha». E si muterá allora in riso
il continuo pianto.
Malinconie che assalivano il poeta, smarrito a volte negli Elisi creati
dalla sua immaginazione, e che necessariamente dovevano serpeggiare
entro i cuori dei suoi eroi, pur cosi saldi sulla dura térra che percor-
rono, cosí tenacemente avvinti al loro sogno, rassegnati alia lotta, de-
terminati a riporre nella realtá vívente 1' idealitá piü férvida e tenace.
Esce malconcio dalla sua grotta di Montesinos Don Quijote, ed apre
1 Lágrimas de un penitente, in Obras completas de Don Francisco de Quez'edo
Villegas, vol. 11. Sevilla, 1903, pág. 239.
2 Ora é sopraggiunta un edizione nuova della Calatea, curata dallo Schevill
c dal Bonilla (Obras completas dj Cervantes, tomo I e II. Madrid, 1914). Si veda
il vol. II, pag. 198. Questi versi gia erano ricordati dallo Schevill, A Note on Cal-
derón s La vida es sueño, in Modern Language Xotes, Aprile, 1910, pag. 109. Per
una leggera inavvcrtenza é qui sostituito Tirsi a Camón.
306 ARTURO FARINELLI
gli ócchi come se allora si svegliasse da profondo sonno. La visione
eroica é vanita. Ha di fronte Sancho. E allora gli sovviene il biblico-
«sicut umbra dies nostri sunt», il «fugit velut umbras» e sentenzia r.
< En efecto, ahora acabo de conocer que todos los contentos desta vida
pasan como sombra y sueño, o se marchitan como la flor del cam-
po» 1. Affluivano alia mente del folie sublime le massime sagge, le
comparazioni e similitudini piü calzanti, al passare di illusione in illu-
sione, di sogno in sogno. Creavasi con poter mágico un universo^
rifatto sulle apparenze del mondo esteriore, un universo fittizio ga-
gliardissimamente poggiato nel suo interiore e guardavasi dall' urtare
con quella che gli uomini ritengono realtá, di toccar con mano «las-
apariencias para dar lugar al desengaño». Ma il mistero lo preoccupa^
i suoi rovesci di fortuna non gli frangono le forze audaci e le speranze;
ma pur lo affliggono. Che é mai il suo destino? Che é il destino degli
uomini tutti.-
Ad ogni passo s' oftre un nuovo specchio della vita. I farsanti del
Carro della Morte, col Demonio in capo, vanno, dopo malaugurato-
scontro, al villaggio che li attende, e Don Quijote ragiona con la sua
scorta Sanchopanzesca al flanco. Come quegl' istrioni, siamo noi tutti.
E rappresentiamo noi, vi vendo, una farsa come la rappresentano loro,
«somos }' habernos de ser como la comedia y los comediantes». In-
troducon loro nella recita imperatori e pontefici e re e dame e cavalie-
ri, ruffiani, soldati, mercanti i semplicissimi mortali; poi, a commediafinita, cade ogni distinzione tra gli attori. Símilmente nella commediadella vita chi recita la parte sua da imperatore e chi da pontefice, esopravviene poi la morte, e tutti nella fossa finale sonó eguali ^. AL
í Ragiona T amico mió Rodríguez Marín su questo improvviso sentenziare
(ediz. del Quijote in Clásicos CasteUa7ios, VI, 86): «A juzgar por esta reflexión^
más bien que de la cueva de Montesinos, pensaríase que Don Quijote acababa
de salir de una cátedra de Escritura.»
2 Possiamo sovvenirci del sentenziare calderoniano nella ^^comedia» Saber
del maly del bien (I, 12):
Que representar tragedias Y aquel punto, atiuel instante
Así la fortuna sabe, Que dura el papel, es dueño
Y en el teatro del mundo De todas las voluntades.
Todos son representantes; Acabóse la comedia.
Cual hace un rey soberano, Y como el papel se acabe.
Cual un príncipe o un grande La muerte en el vestuario
A quien obedecen todos; A todos los deja iguales.
E ricordiamo ancora certo discorso di Democrito nella «comedia» di Fer-
nando de Zarate, Los dos Filósofos de Grecia (U.°, atti)
:
Mira, en el solio sagrado
Una comedia los dioses Los comediantes, ya ves,
Milagrosa compusieron. Hombres y mujeres fueron;.
IL DRAMMA DI CALDERÓN 307
clie Sancho, che di giorno in giorno facevasi piii accorto, aggiunge a
rincalzo la similitudine dello scacchiere e delle sue figure : mentre dura
il giuoco ogni pezzo ha il suo valore particolare; vcnuto poi il giuoco
a termine i pezzi si mescolano tutti alia rinfusa in una borsa, «que es
como dar con la vida en la sepultura».
Certo non vi é opera piü alta del «Don Quijote» a mostrare il
potere della trasfigurazione del reale nella coscienza di un uomo, pos-
seduto, guidato dalle sue intense visioni, sulla trágica e cómica sccn;i
del mondo, la virtü di una fede incrollabile in un mondo di fantasía^
visibile solo all' occhio interiore, intimissimo, individualissimo e in.
ojjposizione eterna colla realtá che diciamo riconoscibile, tangibilc.
Chissá non vi sia nel cuore del sogno una forza misteriosa capace di
])rodurre figure e immagini di vita reali piü del vostro reale medesi-
mo, di una sostanza che non sai definiré, come non definisci 1' essenza
del suo mondo visibile e sensibile! L' essenziale sarebbe allora nutriré
il sogno perché rimanga profondo e non c¡ distragga dall' assoluta
assorbimento. Cessato all' eroe della Mancha il sogno, 1' arbor vitae^
perde le radici, dissecca e muorc. Venite ad oppormi il nostro vero
nudo e squallido a quel vero vívente, operante in me con un vigore
arcano, ma possente. Vaneggeró ío, stretto ai miei simulacri di vita,
delirerete voi aggrappati alie vostre apparenze, ai fantasmi che s' agi-
tano air esteriore? Non dev' essere il mondo come ognuno se lo foggia^
come ognuno se lo immagina? 11 mió assurdo pió eguagliare il vostro
sublime. Lasciate ch' ¡o veda a modo mió e tenti penetrare cogli occhi
deír anima e badate a tenere aperti i vostri occhi e a ottenere voi
non oscillante la vostra particolare visione. «Eso que a ti parece bacía
de barbero», dice ¡1 cavaliere alio scudiero, «me parece a mí el yelmode Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa.» Tutta la grande e pro-
digiosa illusione donchisciottesca é di una formidabile congruenza efermezza; muovesi con figure vive, fuori del vago e del nebuloso, coucontorni marcati, limpidi, determinatissimi. E come il cielo ha le
sue stelle che fiammeggiano e illuminano la notte oscura, il prode
Kepartieron los ¡japclcs.
Uno noble, otro f)lebeyo,
Aquel rey, éste villano,
Aíiuél sírande, éste peiiueño,
Y empegóse la comedia.
\'algánionos del cxcniplo:
(Juan<lo un comediante acaba
De hazer un rey muy sobervio,
<No se entra en el vestuario,
Adonde pierde su reyno,
Y (jueda igual, ya se ve,
Con todos sus compañeros?
Pues assí somos nosotros
:
Los dioses nos repartieron
Estos papeles; ahora,
En quanto vida tenemos.
Hemos de representar
I,a comedia al universo.
Dexa que venga la muerte.
Que en acabando con ellos.
Iremos al vestuario
Del mausoleo tremendo,
Donde seremos iguales
Los grandes y los pequeños.
30S ARTURO FARINlil.LI
cavaliere ha accese in cuore le sue lucí divine, e agisce al loro sfavil-
lare, e in quelle ha fede. Dulcinea che dentro lui vive non é piíi fan-
tasma, ma donna vera, con carne ed ossa e sangiie e lo spirito che
muove lui alie azioni magnanime, a raddrizzare torti, a soccorrere i
bisognosi. «Yo vivo y respiro en ella y tengo vida y ser.»
O Sancho, io non negó che quello che tu chiami cielo sia cielo dav-
vero, e térra la tua térra, ma non potrai tu contendermi la veritá
•della mia visione, la reale esistenza del mió cielo, della mia térra. Se
tu sorridi di quello che vedo, con santissima ragione debbo io aver
pietá di quel poco che afierra il tuo sguardo. A me sonó serbate le
meraviglie e gl' incanti della grotta di Montesinos. Io ci fui, io ci vissi,
io mi ritrovai cogli eroi del mió stampo.
Ora la virtü di questo prodigioso, intensissimo sogno sta appunto
nel palesarsi umana tutta la gran macchinaria fantástica, palpabile ai
secondi sensi del gran folie privilegiato 1' impalpabile e 1' etéreo. Pre-
cisamente egli ha profondamente, internamente conosciuta e praticata
la térra di Sancho prima di assorgere alia visione di un mondo supc-
riore; quella sfcra in cui gli e forza rimanere, finche 1' antica luce lo
ferisce, si desta alia realtá degli uomini comuni, e muore. Alia sua
immaginazione ardente che noi chiamiamo delirante, sferzata dal pieno
solé della Mancha, approdan puré i rivi della sapienza delle cose terrc-
iie. II folie sorprende con la dottrina dei piü saggi ed una somma spet-
tacolosa di esperienze precise, direste consumatissime. Egli ha bi-
sogno di Sancho, bisogno del respiro di quell' uomo di popólo che
•dirozza a grado a grado, addestra al suo sogno, nobilita, solleva e tra-
sfigura. Chi si arresta al conti-asto di quei due spiriti, di quei due corpi
giudica grossolanamente, e non s' avvede che Sancho e il signor suo
sonó indivisibili, perché a vicenda si completano, perche v' é puré
íjrande affinitá nelle loro nature, malgrado le disuguaglianze enormi;
•e perché il poeta che entrambi li crea questi due esseiü singolaris-
simi errabondi per le contrade asciutte e squallide, popolate solo del-
le oasi e dei giardini dell' immaginazione, e dalle sue alture li guarda,
finissimamente e argutissimamente ridendo dei destini che annoda,
degl' inganni che prepara, delle estasi che suscita e della fantasmago-
ría di tutte le vicende svolte sulla scena del mondo, battute dall' ala
rápida del tempo, pensava in cuor suo a quella armonía intima, secre-
ta che é in tutte le cose di quaggiü, in apparenza opposte tra loro comecontrari mondi impossibili a concillare; pensava, colla biszarria del ge-
nio che é fulmínea intuizione, a fondere ínsieme in una sola animavívente sogno e i-ealtá il visibile e 1' ínvisibile, il mondo dei sensi e il
mondo dello spirito, térra e cielo, il naturale e il sovrannaturale,
1' immagíne aerea e la figura concreta, 1' apparenza e 1' evidenza,
stravaganza e buon senso, il sublime e 1' assurdo, la follia estrema
II. DRAMMA DI CALDEKON 3O9
Ch¡ dice Don Quijote dice anche col ñato medesimo Sancho. II
sogno dell' uno é condizione imprescindibile del sogno dell' altro.
—
«Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos; una misma for-
tuna }• una misma suerte ha corrido por los dos.» — Sapevano i due
cíoi di appartenersi 1' un 1' altro con tutto 1' anelito dcU' anima e di
sentirsi congiunti, due in uno, in tanta divergenza di azione e di pen-
siero. Le smanie, gli smarrimenti di Sancho alio staccarsi del suo
signore che compassiona ed ama e venera, la gioia inefiabile al ritro-
varsi, air ambulare di nuovo, somaro e ronzino, scudiero e cavaliere
bestie ed uomini, indivisi, lanciati alia ventura e al solé, e sempre co-
perti di busse e di vituperi! II dolore di Don Quijote, la malinconia
vera che súbito lo invade quando é lontano da lui Sancho! Pare gli
vacilli il mondo sprovvisto della sua base terrena. Un giorno gli é pur
tolto quella sua perla di servitore che va alia sua isola sognata per
dar prova del suo governo; e allora reclina in se meditabondo ed ha
r anima triste: «Apenas se hubo partido Sancho, cuando Don Quijote
sintió su soledad, y si le fuei-a posible revocarle la comisión y qui-
tarle el gobierno, lo hiciera.»
Quello che piü importa nella vita é sapersi tener ritto e saldo sul
mondo costrutto dalla tua volontá tenace e indómita, nutriré la tua
fede, sicche mai non affievolisca, o venga a mancare. E sieno pur
ombre i tuoi sogni, abbracciali, stringili a te come cose sostanziali.
Non stendere le armi mai, non cederé, non flettere sul cammino che
percorri e su cui fulge ridente il solé delle tue speranze; immaginare
sieno baci i morsi del destino, e, quando si é scherniti nella polvere,
pensare che in un avvenire non lontano sarai rimesso sfolgorante su-
gli altari. Come altrimenti ti avvieresti al conseguimento di quella fe-
licita a cui peregrinando nel viver fugace ognuno aspira, per cui ognu-
no si sobbarca al martirio? Dal tuo volere fermissimo dipende la tua
realta. La scienza suprema della vita si risolve nella volontá del v¡-
vere ^ L' imperativo che risuona in te: Devi credere ai fantasmi che
Iddio ti manda, devi alimentare la fiamma accesa ai tuoi sogni e alie
> Ricordo qiianto affcrma M. de Unainuno: «No es la inteligencia, sino la
voluntad, la que nos hace el mundo», nel suo coraggioso libro lldu de Don Qui-
jote y Sancho Madrid, 1905, pag. 149, di cui é come una geniale combinazione
r opera recente e giá qui citata, Del sentimiento trágico de la vida en los hom-
hres y en los pueblos. Madrid, 1914. Similmente dice P. Savj-López, nella sua
succinta, bella ed efficace caratteristica, Cervantes, Napoli, 191 3 (cap. DonChisciotte). *Non é un sognatore; é un corpo e una volontá al comando delle
suc visioni e dei suoi sogni.» Benché sepolta in un periódico della Germania e
da nessuno piü ricordata, ancora non ripudierei la sintesi ch' lo voUi tentare
deír opera del Cervantes in una mia Festrede: Cervantes. Zurjoo jakrigen Feier
des tDon Quijote*, dedicata a Paul Steyse (Bellage zur Allgemeimn Zeitung,
1905, 113-I15).
Tomo I. 21
3IO ARTURO KARINEILl
tue illusioni, é voce sacra, vangelo di conforto e stimolo di profond.-»
e gagliarda vita agli eroi. Dalla officina delle astrazioni piíi possenlí
éscono i messaggi del vero. E 1' anima, spenta la vita dell' immaginazio-
ne, soccorsa dalle solé realtá comuni, si smarrisce esausta in un deser-
to. Sogna Sancho, come sogna Don Quijote. La sua isola e ii suo mondopiü vero, piü tenacemente costrutto, fissi in lui, come son fissi glf
astri nel cielo. Ma quando giunge al dominio invocato ed entra nel
suo Eliso, r isola si sommerge nell' arcano del disinganni e sparicc;.
tutto quel paradiso di dolcezze sognate gli si converte in un infernf^
di amarezze e di dolore; 1' inganno disceso al livello della realtá, stor-
disce e affligge come burla atroce; e si discolorise allora, si disabbel-
lisce il mondo, cadono i desideri e la speranze. Sancho, a cui si spessfv
volgono ¡1 pensiero i narratori delle esperienze del dormente risve-
glio, moralizza sbigottito. Bisognava restare nella sfera umilissima che
il destino gli assegnava e non soUevarsi con fumi di gloria e di gran-
dezza, salendo «le torri dell' ambizione e della superbia». Guarda iir
sé e sospira: «Se me han entrado por el alma adentro mil miserias, mil
trabajos y cuatro mil desasosiegos.»
L' accorto Montiel, a cui il poeta del Quijote, in un vivace «inter-
mezzo», fa compiere il piü spettacoloso inganno, vivificando il «Retablo-
de las Maravillas», ideato da quel fior di sapienza ch' era Tontonello,.
speculava su quella seconda vista, assai piü acuta e penetrante del!;r
vista naturale, che doveva essere nel suo pubblico di cristiani puri^
legittimissimi; e faceva che entro il vuoto e il nulla si movessero San-
sone, il toro feroce, le acque del Giordano, una tribu di topi; suscitava
fantasmi mutati d' un tratto in corpi veri dall' ardore della credenza,
Chi vuol vedere vede davvero. E sará 1' uomo cosi da poco da non
disporre di quella forza di volontá? Poste dalla nenia del «músico der
entre sueños» le visioni sorgono. II vuoto si popóla. Vedono tutti cose
giammai vedute. Teresa puo esclamare soddisfatta: «tan cierto tuvier.-t
yo el cielo, como tengo cierto ver todo aquello que el retablo mos-
trare».
Certo piü si avanza nella vita piü amaramente pungono gli strali-
del disinganno, piü tormento reca il tuo mondo idéale che chiudi in
cuore; anche del sogno esula la felicita che si vagheggia. Si cade e sí
cade, pur volendo affrontare sempre impavidi le larve del vero. Sul
capo del piü nobile e piü magnánimo dei cavalieri si addensano le scia-
gure. O Sancho, va; son nato per vivere morendo, dice 1' infelice. Ma^
atterrato dal rivale, vinto, orbato del suo gran sogno di eroiche avven-
ture, di fronte a chi lo prostra e si misero lo rende, raccolte 1' energie
dell' anima, proclama altamente la veritá luminosissima, incrollabile
che nessuna sconfitta d' armi puó contendere : «Dulcinea del Tobosa
es la más hermosa mujer del mundo.» In quel suo abisso di dolore
precipita pur Sancho; il solé della gloria piü fulgida é oscurato crmai;
II. DRAMMA DI CAÍ DERON 3II
debbono posare le armi, dcbbono vanire coi sogni, sciogliersi qual
fumo al vento le promesse; quello clie realmente avveniva sembrava
opera di un malvagio incanto, effetto di sogno — «parecíale que todo
aquel suceso pasaba en sueños» — Eppure, per aver vita ancora,
all'eroe caduto, piü non potendo battagliare da prode, soccorrere gli
afflitti, vendicare gli oltraggi, conveniva filare nuovi sogni, concedersi
a nuove fmzioni, dar «vado a la imaginación» mutare le terre dei porci
che dovranno calpestarlo in giardini d' Arcadia, farsi pastore lui e
pastore Sancho, errare cantando. soUevando il bucólico lamento per
le selve e per i prati C le rive di acque limpide, dolcissime. Apollo
manderá il verso, e si acquisterá cosi fama immortale.
Ouanta malinconia stringe noi al vedere rientrare il povero ca-
valiere, sognatore di castelli e d' imperi al suo umile villaggio, perche
abbiano tomba i suoi superbi ideali e guarisca dalla sua follia sublimel
Guariré significa ahime moriré. Una nuova luce balenata a fugare 1' an-
tica, un breve istante di pace e di quietudine al cuore, 1' elegiaco rim-
pianto delle pazzie che furono, la condanna delle letture perturbatrici,
della sua «amarga y continua leyenda», la suprema conciliazione col
mondo della realta tangibile, un abbraccio ai fidi parenti, fuori delle
ombre, e poi la morte. Tramonta il sogno e il respiro di vita piü ar-
dente si soffoca. Nessun frémito piü sulla lira che 1' uomo impugna,
invaso dalle sue estasi, acceso alie sue visioni. II canto tace e la lira
é spezzata. E Sancho che vorrebbe ridato ancora alia vita del sogno il
suo signore eccelso, ed ha pietá e sgomento del buon senso soprav-
venuto a distruggere ed a dissipare la demenza pur cosi benéfica, desi-
derache si torni alie avventure, grida ai venti il suo: «¡Vuelva en sí!
¡Vuelva en sí y déjese de cuentos!»
Ma il poeta, creatore e plasmatorc di due meravigliosissimi eroi.
chiusa la sua commedia donchisciottesca umana e divina, perché la
vita non fosse d' intollerabil peso, davasi a nuovi sogni e ameni ingan-
ni; intrecciava nuovi destini; immaginava nuove commedie. «Busca un
pasatiempo|que al alma engañe, en tanto que se pasa
| este desamo-
rado ayrado tiempo», consigliava il suo Tirsi nel sogno arcadico della
«Calatea». Sprona lui, negli anni estremi, 1' immaginazione impossibilc
ad infiacchire, e scrive un romanzo delle piü bizzarre e romantiche <:
sbrigliate e favolose avventure, una storia di estasi e di dolore, di amo-r¡ e di inganni di umili e di possenti battuti dal destino, peregrinanti di
lido in lido dal settentrione piü remoto coperto di ghiacci alie spiaggie
d' Italia piü ridenti e floride; storia spezzata in mille storie idilliche e
tragiche, ora svolte tra turbini e bufere e incendi, or nella quiete piü
silenziosa, nella pace indisturbata e serena: la fantasmagoría del «Persi-
les», grande caleidoscopio dell' umana vita che affratella e congiungc
la realtá al sogno, il particolare all' universale, il naturale al mondodcir incanto e della magia, e congeda 1' opera quando, senza un tre-
312 ARTURO FARINELLI
mito, giá ha il piede nelle staffe per 1' ultima cavalcata nel regno dell;»
morte.
Mosse e guido il grandissimo poeta la fantasía d' altri sognatori
attraverso le selve piü fitte di avventure, suggeri nuovi inganni della
vita e «pasatiempos», per confortare questo nostro peregrinar vano
a cui il destino ci sprona. Al «Persiles» indubbiamente si ricollega la
fantasticissima «storia» d' amore «Eustorgio y Clorilene» immaginata
sulla fine del secondo decennio del '600 da Enrique Suái'ez de Men-
doza, nota al Calderón, e forse gradita per qOella dottrina morale che
^i mescola al bizzarro racconto, «lo grave de las sentencias y fábulas»,
tío útil, magistral y necesario de lo moral que enseña», come é detto
nel Prologo. Storia di grandi e continui vagabondaggi di amanti
sventurati che, disgiunti, messi a durissime prove, delusi, traditi, fru-
stati dalla sorte avversa, martorizzati per gran tempe, alñne si ritro-
vano e vedon luce divina dopo le tenebre patite, precisamente come
i due amanti dell' ultima fantasía romanzesca del Cervantes. Dove la
realtáfinisca e dove cominci l'illusione non sai. Aleggia ilmistero entro
le «escure, dense e ampie selve» del «poderoso Reyne de Moscovia»,
dominio despotice un tempe del gran duca Basilio, e nelle nerdiche
regieni della Svezia dove si svelge una parte cospicua dell' aziene.
In fondo ad uno specchio della vita umana tendeva 1' umile inventore
<li cotesta fiaba che intreccia pi-ofondendo discorsi e sentenze, cen-
torcendo, gonfiando lo stile, immaginando di sollevare a simbolo il
grande e stravagante groviglio di sperienze. Per poce non trasse il
litólo di «Príncipe Perfecto» o «Piñvado Cristiane», che si annuncia nel-
V esordio 1. Eustorgio doveva temprarsi al fuoco di tutte le esperien-
ze, attraversare vittorioso i labirinti della colpa e del peccato, e dal
1 «Otros le dieron el título que nace del fin con que se escrivió, que es
El Principe Perfecto y Privado Cliristiano", cosi nel Prólogo al lector (del Maestro
Fray Enrique de I\íendo(a, en respuesta a una carta del Autor, en que le pide vea
su Poema y le corrija, data da Guadalaxara, 6 gennaio 1628). Lessi la novella,
che é pur ricordata nella combinazione dell' Ensayo del Gallardo (I\', G53), in
un esemplare della Palatina di \'ienna (40, Q., 45): Eustorgio y Clorilene. Histo-
titria Moscovica. Por Don Enrique Suárez de Alendóla y Figueroa, Madrid, 1629
(é dedicata al duca di Feria, Don Gómez Suárez de Figueroa; 1' «approvazione»
del Maestro Gil Gon(;ález Dávila é del 26 aprile 1628). La rimembra Mil-
ton A. Buchanan, nell' Appendice alia sua ediziono La Vida es sueño, Toron-
to, 1909, pag. loi; ma come mai affermare: < Ünly the second edition (Zarago-
za, ií)65), oí this work is now cntant?» Chiudesi la fantasmagoría romanzesca
colle nozze di Eustorgio, c Clorilene, e colla promessa del novellatore (f. 131):
«Y si el hijo que naciere fuere de tan admirable vida como sus padres, ofrezco
el trabajo de escriuida.»
II. DRAMMA DI CAÍ DERON 313
perpetuo disinganno salirc acl una visione limpida del mondo e ad
una felicita durevole.
Un mentore gli e a naneo, anticipato Clotaldo del dramma caldero-
niano, «ayo y maestro», consigliere esperto e saggio degno di gran ri-
verenza e non mai a corto di massime saggissime, per bene e conve-
nientemente reggersi in questo burrascoso mare che é la vita. Di pre-
dicozzi morali del vecchio Pigmerio é empita la storia. Ma stupisce in
mezzo a tanta assennatezza di precetti, tal cumulo di folli avventure;
tale viluppo di fatti fuori d' ogni naturalezza e verosimiglianza, de-
menti persino nel sogno. Verso la fine particolarmente la storia im-
pazzisce fuori d' ogni rimedio e degenera in assurda fanciuUaggine.
Non vi é la minima conoscenza del cuore, nessun' ombra di studio o
di esame interiore di quelle povere e fantastiche creature che corrono,
simili a fantasmi, alia loro vita effimera. II caso impera, intreccia e
scioglie gl' impossibili destini. L' estrema perversitá si oppone all' e-
stremo candore. Due volte la duchessa rapace che medita le trame piü
¡ñique, é data per ben morta e ben sepolta, e due volte risorge minac-
ciosa. Dai genitori si staccano le figlie erranti per le selve gettate alia
ventui-a in abito maschile, come Rosaura. E all' onore vilipeso si grida
vendetta, doverosa riparazione: «Con fuego purificarás el oro de tu
honor.» Sulle sorti di quaggiü vigilano in cielo le stelle; le interroga-
no i sapienti; e gli oracoli caduti alia nascita giammai si smentiscono '.
Oualche immagine smarrita, sofibcata dalle riflessioni insistenti do-
veva pur colpire il poeta della «vita é un sogno». Ombra del moriré é
detta la notte. «Crece el pensamiento, y sube más alto, considerando
la noche como retrato del alma ocupada en la obscuridad de la culpa,
fea, triste y abominable, como poseída del Príncipe de las tinieblas,
y en el día contemplo su hermosura, naciendo en ella el sol lucido y
resplandeciente de la gracia, y en el discurso dcsta noche y deste día
se me representa la brevedad de la vida presente y el corto momento
que tenemos los mortales para negociar las grandezas de bienes y
gloria o de penas y males, que a cada qual se le espera en aquellos
años eternos 5' siglos perdurables.» Tra quel piovere e turbinare di
casi e di vicende strane, é puré un desiderio di fuggire il mondo, ricco
solo di travagli e di ¡Ilusione, di appartar^i negli alti silcnzi dovc
incontaminata vive la natura e sereno opera Iddio, e la veritá puó ma-
nifestarsi. Talora i personaggi di quel povero dramma sonó come stor-
diti; non sanno se son desli, o se chiudono ancora gli occhi al sonno.
«¿Es sueño, verdad o quimera lo que he visto:», deve chiedersi 1' avve-
' Eustorgio avverte (f. 14): «Consultaron a un gran Judiciario, y él alyú figu-
ra sobre mi nacimiento y dixo que seria yahorí.» Símilmente si assicura di Clo-
rilene (f. 151): «Y haciendo memoria de lo que el Judiciario avía dicho de Clo-
rílcne , hallaron aver acertado en todo.>
314 ARTURO FARINELLI
dutissimo Pigmerio. Eustorgio lascia un giorno 1' Infanta con Carloto,
«como quien sale de un sueño». E tutti errano, soffrono, sospirano,
vittime delle fallaci apparenze, Tutto é finzione, tutto é sogno, tutto e
vanitá. Menzogna anche la bellezza. U piü saggio lo dice: «Debaxo de
un rostro de ángel ay siempre tanta mentira 5^ engaño.» II femminino
eterno é un male senza fine. Guardati dai miraggi vani. «Todas estas
cosas y otras son pura imaginación, son obra de la fantasía en su
perpetuidad, que oy son, y mañana no ay dellas memoria.»
Ricordiamo ancora, come tra il chiudersi del '500 e 1' esordire del
nuovo secólo tornasse in voga 1' antichissima storia di Barlaamo e di
< jiosafatte zelanti inventori e intrecciatori di comedias che cercavano
boggetti per distrarre il pubblico e seguivano accorti quell' onda mo-ralizzatrice e purificatrice delle coscienze rovesciatasi sulla Spagna in
seguito alie grandi conquiste. Abbondavano gli «autos», le commedic
dei Santi. San Giosafatte che sacrifica un trono e fugge le gioie della
reggia e del mondo per vivere la piü umile e solitaria vita in un de-
serto, inneggiando a Dio e all' eterno, meritava si additasse sulle sce-
ne a memorando esempio. Guando giá fuor di Spagna rappresentavasi
in due misteri di Francia ^ e nelle scene dialoghizzate di Bernardo
Pulci la storia «una santa, divota e degna storia» della gran rinun-
cia di Giosafatte, il catalano Francisco Alegre, volgarizzatore di molte
-sciñtture, stendeva una Vida de Sant Josafat (Barcelona, 1494), che
il figlio di Cristoforo Colombo compra va, nel 15 13, per un «real» -.
La Silva cjiriosa, del Medrano, accoglieva la santa storia. I Flos Saiic-
Jorum la riproducevano nelle frequentissime edizioni nel '500 e an-
cora nel '600 3. Chi piü degno di figurare tra le elette schiere di Dio
del vecchio anacoreta Barlaamo e del ferventissimo suo discepolo?
Soldados de Cristo si dissero nella versione castigliana della storia
famosa, sempre attribuita a Giovanni Damasceno, che allesti Juan de
Arce -Solorzano intorno al 1603 *. E niiliti in Cristo puré li chianio
1 Petit de Julleville, Les Mystcres. Paris, 1880, II, 277 ss.; 474 ss.
2 Gallardo, Ensayo, II, 541 (N. 3962 del registro dei libri posseduti d;i
Fernando Colombo). Ora di questa Vida non é piü memoria. Non figura nel
magro articolo dedicato all' Alegre da Torres Amat, Memorias , Barcelo-
na, 1836, pag. 12; e sfugge anche agli studiosissimi catalanisti contemporanei.
3 Particolarmente gradita 1' edizione di Cuenca, 1394.
* Si stampó poi a Madrid nel iC,o8. «La spada del cielo a niolti aperse-
,
dice di Giosafatte la rappresentazione del Pulci. Menéndez y Pelayo ricorda
ancora nelle Observacionespreliminares alia ristampa del dramma di Lope (Obras,
IV, pag. IX). la compilazione posteriore di Baltasar de Santa Craz, Verdad nada
amarga, eco., Manila, 1692. Delle derivazioni dal dramma di Lope nella Vida es
sueño, del Calderón, discorre a pagg. XX\T ss. E vedi Origetus de la Nove-
la, vol. I, pag. XXXATI. Ricorderó qui ancora la versione portoghese della leg-
II. DRAMMA PI CALDEROM 315
J.ope de Vega nel suo dramma. In altre «comeílias» agiscono come
Defensores de Cristo, oppure come Los dos luceros de Oriente. In altra
Jincora, allestita da Diego de Villanueva y Núñez e José de Luna y
Alorentín, le gesta dei santi uomini si annunciano come prodotte dal
Principe del desierto v ermitaño de Palacio. E San Giosafatte deliziava
rd edificava il piibblico ancora come FJ Prodigio de la India, come
Penjaniin de la Iglesia y nidr t¡r '.
Ter un capriccio, piíi dic i>cr un impulso dcU' anima, Lope s' in-
<Iusse a drammatizzaie la leggenda di quella spettacolosa conversione.
Ma di che cosa non faceva mai dramma il fccondissimo poeta? Comejiieravigliosamentc, con qualc inaudita prontezza e facilita mettcva nel
racconto piü blando e placido 1' azione i)iü concitata e viva, animava
i" astratto con la visione sua concreta e limpidal Forse nell' una o ne!-
r altra stampa giunse a lui, lettore assiduo di opere italiane, la Rappre-
scntazione, del Pulci -, ove tuonavasi contro le insidie del mondo,
chiamavasi «forse piü beato», «chi non nasce», ove Barlaam, moren-
<lo, sentcnziava ancora sull' instabiiita della vita:
Tu vedi il viver nostro quanto e breve,
Che presto come fior passa, e non dura
Ogni nostra speranza al vento breve,
Piacqucgli la storia riprodotta nel florilegio dei santi, spagnoliz-
-Zata dair Arce Solorzano e la sminuzzo in scene che hanno a tratti sa-
pore di un «auto»; v' aggiunse un po' della casistica teologale, si cara
JñS. Calderón, e un finale, pur di gusto calderoniano, che esalta la crece
« i SHJoi miracoli, e celebra la conversione di una Maddalena tentatrice:
«Hoy vivo, que muerta he sido.»
Che poteva aver lui il poeta di comune con 1' ascesi professata dal
suo principe eremita? Placide scioglieva le condanne al mondo in
omaggio alia leggenda, ripeteva, senza tormento al cuore, il pul vis et
umbra: «Yo soy polvo, sombra y viento.»— «Que todos son polvo ynada
|Respeto de Amor, que es Dios» fará esclamare a Custodio
jielle Bodas entre el Alma v el Amor divino. Bene egli, osservatore
.sagace e profondo delle commedie umane, soUcvavasi a tratti alia vi-
gcnda cheattribuivasi a Giovanni Damasccno, edita da G.de\'asconcellos, Texto
critico da laida dos Santos Barlaao e Josa/ate. Lisboa, 1898.
' «Comedia qucst' ultima di Nicolás del \'alle y Estrada. Si veda il Catálogo
citato del Paz y Mclia, pag. 55, N. 363; c per le altre commedie: pagg. 157; 420;
e le aggiunte al saggio del Kulin, del De Haan, giá ([ui ricordate, Modern Lan-
_gttage Notes, X, 141 ss.
- Ora figura tra le Sacre Rappres¿ntaz:oni d.-i Secoli XI ¡', .\'r¿ .VI 7, raccolte
*lal D' Ancona, vol. II, Firenze, 1872.
5l6 ARTURO FARINELLI
sione dei cieli con ]a sapienza delle Sacre Scritture; leggeva i Salmistí
i Profeti, gli Evangelisti; si estasiava al solenne Cántico dei cantici; in-
dossava 1' abito del teólogo che poco in veritá gli conveniva, obbligato
coni' era a cercar riparo fuori dei laberinti mondani: «Dejé las galas
que seglar vestía», dice en un égloga. «Ordéneme Amarilis, que im-
portaba 1 ordenarme a la desorden mía», e moralizzava dialoghizzando
con impeto divino di natura. Accendeva tra le fiamme di amor profano
i fuochi deír amor sacro; intrecciava per amor di Dio e della fede,
sovente con adorabil candore e freschezza, «autos» e «coloquios», ed
allegorizzava pur lui da prode, movendo suUe scene le personifícate
virtü ed i vizi, angelí e demoni, 1' anima e il corpo, il diletto e la pe-
nitenza, il temporale e 1' eterno; riproduceva il dolcissimo canto delle
sirene e delle Circi allettatrici, perché ammutolisse poi ai richiami an-
cora piü dolci delle voci di Paradiso; e celebrava i trionfi riportati
dallo spirito sulla carne, compiacevasi di ricondurre al sacro ovile,
dopo molti smarrimenti, le pecorelle uscite pazzamente dal chiuso.
Tanto aveva prelibato dei piaceri terreni, da potersi pur concederé
le sue sferzate alie lascivie e «locuras» del mondo. «¡Ah, leyes del
mundo vanas!, sospira Dulimán nel Negro del mejor amo. 11 mondoche «por de fuera
|regala, pero en los fínes
|y adentro, mil penas-
deja» (La Isla del Sol), é tratto alie piii acerbe sconfitte. L' anima pe-
regrina con r uomo e naviga tra flutti per il gran mare della vita, e
la tien desta 1' accorto e saggio «Entendimiento»; sussurra grave il
Recuerde el alma dormida: «Recuerda, recuerda ya, | Del alma dor-
mida vela,IPues ella dormida está» (El Viaje del Alma). Ma tenta
cullarla cosí soavemente la soave carca di quell' anima il coro dei Vizi,
e certo dovrá indugiare a raggiungere la divina sponda: «Esta es nave
en que la vida|Pasa, y corre el universo,
|Que no ay temer tiempo
adverso, |Mientras dura al viento asida.» Tutte le leggende devote
vivificava il poeta col soffio del suo spirito; il divino si umanizza insen-
sibilmente; il tenero o appassionato canto terrestre sorge e compete
talora con le possenti e gravi melodie dei cieli. II profano ha puré la
sua sacra virtü, e non invano Dio getto agli uomini le semenze e i pro-
digi della sua creazione. Sopprimerai il godimento ingenuo e sereno,
per darti alia riflessione cupa, alia tortura e macerazione degl' istinti.^
Lope dovrá da buon cristiano .atteggiarsi all' ascesi, ma il palpito del
suo cuore non seconda la preghiera devota, le labbra mormorano una
maledizione obbligata, e nell' intimo del cuore muovesi tremante la
parola che inneggia e benedice.
II suo «gran príncipe» dell' India, costretto per decreto di nascita
a occultarsi agli uomini e al mondo e a condurre vita segregatissimn,
ha ingegno precoce, «raro entendimiento >, vince di sapienza naturalc
la tribu dei saggi che gli danno per maestri, «a los maestros excede».
E si capisce intristisca cosi in quella reclusione forzata, aneli alki
IL DRAMMA DI CALDERÓN 317
liberta, al solé, ed esca, seccato dal rigore eccessivo del padre, in un
«jEn qué, Señor, te ofendí?», e seguiti comparando il suo misero stato
a quello degli animali stessi che liberi vanno chi per 1' aere e chi pei
prati e bevono tutti la luce; meravigüe domande e lamenti che il Cal-
derón, comme tutti sanno, concede senza scrupoli all' eroe del suo
(Iramma, languente nel cieco carcere. Ma non sará destino da v vero
che 1' avvolgano tenebre eterne. Esce alia luce, alia «hermosa luz»;
vede cielo, vede térra, una festa di colorí, vede cittá e strade e piazze
e gli pare debba aver fine allora la sua tristezza! «¡Válgame Dios!»
Ma súbito fanno ressa attorno a lui le miserie umane. Saluta la donna,
«estaI
de hermosura y de lágrimas compuesta», figlia del re vinto;
conosce il mendico, 1' infermo, il vecchio coi suoi acciacchi e non é
cosa che non offra spettacolo di pianto e di dolore. Non c' é stabilita.
nella vita : «Así son desta vida|Las mudanzas; que en ella no hay-
firmeza » L' uomo decisamente é nulla. Dio é tutto, Barlaam puó con-
vertiré senza sforzi, in un baleno. Sul capo del principe discende be-
nigna 1' acqua celestiale. E il nuovo campione di Cristo lascerá con
giubilo la reggia, ove impreca il padre, desolato che invano resista il
desiderio «a los hados forzosos», ed abbiano sprecato scienza i mae-
stri agguerriti di tanti libri. Venga ora col corteo dei terrestri alletta-
menti, tutto «un escuadrón de mujeres», e la bellissima Leucipe alia
testa, per tentare il convertito e tormentarlo con ansie e febbri; il prin-
cipe ha ben cinta la sua corda; vince il disprezzo, e ¡1 potere del mondosi fiacca.
Dal cuore del candidato del cielo che emigra al suo eremo si spri-
giona dolce 1' addio ai regni della térra, e gli é di soUievo il ripetuto
e prolungato: «Dejé, dejé, dejé», con cui si congeda dalle false appa-
renze, dalle larve ingannevoli, dalla bellezza corruttrice, dalle ombredei beni umani, dal sogno della vita
:
Dejé un perpetuo desvelo.
Dejé un sueño de la vida,
Dejé una imagen fingida
Idolatrada del suelo.
Dejé un espejo fingido.
Dejé un cuidado inmortal
Con sombra de bien, un mal,
Tarde o nunca conocido.
Sgombrate le ombre, puo sollevai'e 1' inno alia quiete del suo iñtiro,
ripetere il ".Beains Ule* che tanto moveva il cuore del suo poeta: «san-
tísima Soledad» — «calladas soledades ¡Apacible silencio,|
Que el
alma levantáis a bien más alto». Veramente l'ascesi del cantore novello
delle sacre vittorie di Barlaamo e di Giosafatte riducevasi al bisogno
3l8 ARTURO FARINELLI
di raccoglimento e di pace, fuggire i turbini del mundo, «remoto yapartado |
Del traxe y del bullicio|Do las maldades hacen su exer-
cicio», trincerarsi nella solitudine dove tace 1' uomo e parla la natura,
non gravar 1' anima di affanni e desideri, poiché «negocios a la vista
son veneno» (El villano en su rincón); un «pobre techo» entro un
villaggio, la «libertad del alma», «der stille Frieden», «die schuldbe-
freite Brust», 1' idéale vagheggiato dal poeta che piü 1' amo e piü for-
temente subi il fascino del suo spií-ito i. Popolerá i deserti e le romite
spiaggie coi fantasmi della propria immaginazione. Cosi li popolava
il principe, ridotto alia santitá di vita; e i libri cari al padre poseranno;
libri saranno «las hojas de las flores|Adonde hallar espero
|Altas
filosofías». Una solitudine squallida e senza verde, il nirvana della na-
tura sai'ebbe stato un nirvana dell' anima a Lope che amiamo figurare!
ancora perduto nel suo «huertecillo», deliziarsi ai suoi fiori che chia-
mava «alivio de mis males».
Nessuna dolorosa scissura in Lope tra il suo mondo di fantasía e
il mondo della realtá tangibile. Dei rovesci di fortuna, delle delusioni
inevitabili, degl' inganni avuti non fece argomento di planto e di ele-
gía. Si acqueta al suo destino; spegne in sé prestissimo ogni germe di
ribellione e si concilla con la térra su cui il buon Dio é pur disceso
per largire agli uomini conforto e beatitudine. Fanciullo eterno, di una
ingenuitá adorabile, e di eterna freschezza, si balocca con gli eventi e,
come ape che vola di flore in flore, toglie ovunque nutrimento vítale
al suo poético sogno. In quella sua pienezza ed armonía di vita non
v' e posto per il dubbio che strazia e per le meditazioni angosciose
sui misteri dell' universo. La lagrima che spunta cede al riso che ba-
lena in cuore. E non c' c crudezza di destino, acerbitá di sventura che
Iddio non plachi. Non ci sonó abissi, voragini di dolore che non sappia
vaheare la fermezza del volere e la santa rassegnazione. Bene ci deb-
bono ferire le tragedle che si svolgono sulla scena del mondo, ma non
sieno tali da frangerci le speranze e ci risparmino lo scbianto. Se il
nostro vero destino e lassü, e si é quaggiii per prova, non inondiamo
di pianti e di sospiri questa valle d' esilio, e passiamcela senza intri-
stire e sciuparci, godendo i pochi beni di natura e serbandoci intatti
per r estremo tragitto. Ci scuotano, ci tolgano alie leggerezze folli le
gravi sentenze di Giobbe e di Geremia, ma non ci pongano innanzi
agli occhi, il nudo ed orrido scheletro della vita. Le creature di Dio
hanno puré figura plácente, e non si muovono come ombre; hanno
vene, hanno sangue, hanno carni che non oltraggiano lo spirito, madulcemente e con amore lo fasciano. E dovere di Giosafatte ripudiare
1 Debbo rimandarr, in tanta poveitá di studi sull' anima vera di Lope, al
1' opera mía giovanilc, GriUparzer iind Lope de l'ega, Berlín, 1894, vedi pag. 279<' seguentí.
IL DRAMMA DI CALDERÓN 319
la donna, fiiggirla, considerarla come invasa dal demonio e fare infine
•che le acqiie di Cristo ne lavino le colpe e purifichino quell' essere
immondo e tentatore. II poeta ha supérate tutte le ansie e i timori
<leir asceta ed ha vista la donna gia partecipe della grazia di Dio, cir-
confusa del divino soitíso. L' amó con ogni vena del cuore, e si porto
<urioso di tutto, in ogni labirinto dell' anima e volle esplorare, ricon-
<lurre alia luce del solé il mondo degli affetti muliebri inesplorato.
Sofferse per la donna, e pur godette per lei estasi ed ebbrezze, non
illanguidite anche quando, stretto «fuertemente a las aldavas de lo
ilivino», come scrive al duca di Sessa, filava umanamente assai gli
< ultimi» amori.
Sapienza, Amor divino, Tempcranza, Carita, Castita, Giustizia,
Fede, Pcnitenza e quante altre Dee della virtíi operano sulle scenc
l)er umiliare la carne e svergognare e sconfiggere il mondo e indurre
i' anima alie mistiche nozze con Dio, non hanno potere di distruggere
nel poeta, che le muove a capriccio per 1' efficacia dei suoi «autos»,
il piacere sano e sereno alia vita e 1' invincibile attaccamento ai «rega-
los del mundo» che 1' nomo di Chiesa condanna per ulTicio e per do-
vere. Appunto perché fugaci questi beni e perché la vita é breve so-
gno— quante volte pur Lope lo ripete! — rincresce lasciarli derelitti e
spregiati preda del tempo che li consuma ingoduti; 1' eterno verrá,
ma anche nella vita fuggente c' é mezzo di assaporarne qualche anti-
cipata delizia. Sogniamo, giacché sognare dobbiamo, e nel sogno
apriamo bene gli occhi; immaginiamo d' essere desti; comandiamo i
nostri fantasmi. «Despertar a quien duerme» ecco 1' imperativo del-
r nomo saggio; e non importa che con quel titolo corresse una «come-
dia» di Lope intesa a mostrare come inconsideratamente si iuscisse a
destare nel cuore passioni d' amore non mai avvertite. Come mai non
si risolve Lope a drammatizzare la fiaba del dormente risveglio, pur si
nota ai suoi tempi? E possibile sfuggisse a lui, cosi ávido di tradizioni
e leggende, determinato talora a miracolosamente fare atti e scene
del piü futile racconto, come di quello messo a base dei «Porceles de
Murcia?» Un suo dramma tessuto suU' antica fiaba d' Oriente ci avreb-
be offerto il piü curioso contrapposto al dramma del Calderón. Sulla
tragedia della vita umana infusa avrebbe gettato il suo riso fino e bo-
nario; certo avrebbe vivificata la burla, intrecciate, per maggiore stu-
])ore della vittima del grande inganno, nuove avventure. Ma del me-
mento finale del Vives non avrebbe fatto ¡1 cardine dell' opera. Mora-
lizzare non era nella sua natura. E nemmeno trattenersi con riflessioni
serissime sui misteri di (¡uesta vita che passa come un turbine e
inganna con fantasmi vani.
II pensiero che si volge e rivolge tormentoso entro le sue si)ire
risulta in danno all' arte ed opera a volte una carneficina spietata.Lope
bada a plasmare nel concreto e non a fantasticare nell' astratto. Ha
320 ARTURO FARINELLI
bisogno di contorni marcati e limpidi, di figure e non di ombre. E la
parola gli é sempre strumento di azione, respiro di vita. Se egli do-
vesse animare a poesia le immagini ondeggianti, irresolute, effimere
sorte dall* illusione condannata come fallace, che balenavano alia fan-
tasía di Calderón frustata dal pensier grave e dolente alia vita del-
l'oltretomba, egli lottando fuori del suo naturale, si dispererebbe. Ane-
lava ai liberi spazi, alia piena manifestazione dell' individualitá umana.
Male riusciva a sommettere lui ele sue creature a un destino tiranno
e cieco. Imperi il fato, decretino le divinitá celesti quello che in térra
dovrá avvenire, dettino clemenza od inclemenza alie stelle, sempre1' uomo riuscirá, viva o soccomba, ad affermare il proprio libero vo-
lere. Stelle nei cieli, mn stelle anche nei cuori, cosi completasi la luce
che sfavilla all' umanitá che sofi're e spera. Amera il poeta sbizzarrirsi,
e quasi violentare la sua credenza, rimando una «comedia» sul tema
Lo que ha, de ser, ove muore Alessandro, appunto come volevano le
«estrellas inexorables» e la «temerosa astrología», invano tentando
di opporsi a quanto per decreto di Dio rimane fisso; ma qui appunto,
entro il vangelo fatalistico del «siempre fué lo que ha de ser|
por másque el hombre se guarde», il poeta ha cura di porre il suo vangelo
umano e fortissimo del libero arbitrio; Leonardo sentenzia essere il
saggio, «el qye es fuerte», «señor de las estrellas»; potro io quindi,
dirá, «con mi albedrío|gozar de mi señorío,
|y dejar de obedecellas».
Come scienza buona per il volgo e gl' ignoranti é bollata 1' astrologia
nei Gran Duque de Moscovia, e il pover uomo che la professa e delira
coi vaticini finisce sulle forche *.
Passavano gli anni e restava ancor sempre nei poeta la límpida
visione della vita; sulla fronte serena posavasi qualche ruga; non mar-
tira il pensiero alia morte a questo grande sognatore e plasmatore di
vite, ma infine 1' affaccia, e batte, e fa che il capo reclini. Montalván
nella Fama postuma ricorda come il poeta negli anni estremi fosse
«rendido a una continua pasión melancólica». Ouanti disinganni in
questa eterna corsa agí' inganni e alie dolci illusioni! «Tristezas no
me han faltado», scrive al suo principe, e bisognava stringersi ben
saldo alia fede per reggersi nelle nuove sciagure minacciate. Qualche
1 Umanizza il divino, riduce ¡1 sovrannaturale al naturale. L' ingenuitá del
fanciullo non gli toglie di sorridere delie superstizioni del volgo. I suoi inter-
I)reti de' sogni che falliscono negli oracoli non hanno la triste fine dell' astrólogo
nei «Gran Duque» o dell' indovino nell' «auto» di Mira de Amescua La mayor
sobervia humana, ma certo Lope non usa loro particolari riguardi e tenerezze;
—
la scienza dei presagi é puré a lui scienza di chimere—«Y de dar crédito a sue-
ños,Iel mismo cielo se ofende»— , cosi nell' «auto» El hijo de la Iglesia (Obras,
II, 536). Sui sogni nelle «comedias > di Lope si veda G. Klausner, Die drei Dia-
manten des Lope de Vega und die Magelonen-Sage. Berlin, 1907, pagg. 96 ss.
IL DRAMMA DI CALDERÓN 321
lagrima scendeva. C é puré un vórtice che trascina senza pietá. E la
luce piü vivida dovrá pur essa, ahimé, farsi ñoca ed estinguersi. «Ansí
contemplo | Nuestra vida veloz, que va corriendo | Al mar de nuestra
muerte», dice sospirando il conté nel dramma El Gran Duque de Mos-
covia. E necessitá di natura questo trapassar veloce. 11 poeta non si
affligge e non si consuma in lamenti, ma é mosso pur lui a sentenzia-
re non essere che rápido sogno la vita, brevissimo respiro - «vida
ida» — mentre si annuncia passa, dice, canta in un meraviglioso sone-
to, dove suppone cogli antichi, i Manichei e Socrate trovarsi come due
anime nell' uomo e preludia lui puré con Racine, Rousseau, Wieland,
Schleiermacher al sospiro di Faust: «Zwei Seelen wohnen, ach, in
meiner Brust»:
¡O engaño de los hombres!, ¡vida breve!,
Loca ambición al ayre vago assida;
Pues el que más se acerca a la partida.
Más confiando de quedar se atreve.
O flor al velo, o rama al viento leve,
Lexos del tronco, si en llamarte vida
Tú misma estás diziendo que eres ida,
;Oué vanidad tu pensamiento mueve?
Dos partes tu mortal sujeto encierra :
Una que te derriba al baxo suelo,
Y otra que de la tierra te destierra.
Tú juzga de las dos el mejor zelo;
Si el cuerpo quiere ser tierra en la tierra,
El alma quiere ser cielo en el cielo '.
Follia voler supporre togliesse a Calderón il solenne memento,pensare che al dramma del poeta assai piü di Lope grave e austero
alludessero i versi del Castigo sin venganza: «Bien dicen que nuestra
vida 1 Es sueño, y que toda es sueño,|Pues que no sólo dormidos,
|
Pero aun estando despiertos,|Cosas imagina un hombre.» Correva
ormai ed era famigliarissima la sentenza discesa dalle Sacre Scritture.
Guando Lope apre la Bibbia e legge i salmisti non rannuvola il pen-siero, ma lo stringe una insólita gravita. Negli «autos» che immagina,
quante volte il sonno appare símbolo del perdurare dell' uomo nella
colpa, assorbito dalla térra, dimentico del cielo! II corteo dei vizi, il
demonio, il mondo, la morte fanno a gara per tener 1' uomo sopito,
1 Obras sueltas, colccc. Sancha, XIII, 21 1. Per il motivo dellc due aninip
Zwei Seelen (cjui veramente Lope dice «dos partes») si veda : Goethe-Jahrbuch,
IX, 238; M. Morris, GoetJie-Studi¿7i, II, 294 (della 2."'* ediz, P>erl¡n, 1902); J. Mi-
nor, Goethes-Faust, Stuttgart, 1901, II, 141 ss.
322 ARTLKO FARINEI.LI
«a que guarde al hombre el sueño» ^ S' aiutano talora con la música
addormentatrice, dolcc e pérfida sirena; ma le potenze celesti operanoperché 1' assopimento non avvenga e perche, chiusi gli occhi appena^
si aprano alia luce piovente dall' alto. «Hombre, despierta», tuona
sollecito Amore, quando scorge reso al sonno 1' infelice, ed ode da!
fempo che giammai dorme: «3'o nunca duermo»; estese gli uomini
vittime di un letargo fatale «que la mitad de la vida| duermen» ~.
Al vaneggiare di Madama Morte, nell' «auto» Las aventuras del Hombresi oppone il Conforto, e risolutamente il messo del cielo rimanda al
libro di Giobbe per confondere quella sconsigliata:
Y preguntádselo a Job:
Veréis que la vida es sueño,
Y tela que el dueño corta,
( "uando Cjuiere, por en medio.
Ma i critici non odono quella voce e vaneggiano pur essi nei loro
giudizi e nelle fallaci derivazioni ^. Cu;mdo s' appressava la fine.
1 «Con sueño le voy venciendo!', dice la Superbia nell ^auto» La Siei^a
(Obras, II, 517): «^Mientras yo le aduermo», ecc.—«Pues ver aquel loco sueño,
Que os hizo perderlo todo»; neir «auto» De la puente del múñelo, 11, 432. I.a
Memoria nell' «auto» El hijo de la Iglesia: «Que es despertador que enseña¡
Con el índice que tiene,|Cómo se pasa la vida,
|Cómo se viene la muerte.»
Satana fa che un canto soave, «la dulce armonía» addormenti 1' uomo : «Duer-
me seguro, duerme|
Que aquesta vida no es vida de muerte.» E 1' uomo alio
svegliarsi esclama : «¡Ay! Mi bien un sueño ha sido|Mas no es sueño», ecc. (11^.
536).—Suole divorare chi doime il lupo neir«auto» El Pastor loioy cabana celes-
tial. Dice qui il «Cuidado» all' «Alma»: «Despierta y vela», e all' «Apetito»: «Pues
sueño me das?|Desvela la lumbre clara
]y aduerme la noche obscura;
|
¿Cómo,si eres claridad,
|me das sueño?—E ancora esclama il «Cuidado»: «Voces de el
Alma, y yo duermo.» II «Lobo» a sua volta: «No cantéis más, que se duerme.»
Parla la Pastora, nel sogno: «Fué sueño,|
pues es dichoso dueño|soñaba
yo», ecc. (II, 345 ss.).— In questo «auto» ripetesi (II, 350) il detto comunissimo
«Que los sueños sueños son». Poteva avvertirlo lo Schevill, nella nota On Cal-
derón s La Vida es sueño, in Modern Language Notes, 1910, aprile, pag. 109. —Giá Marcello Filosseno dolevasi in uno strambotto : «ma duolmi sol che sonno
sogno é stato».
2 Las aventuras del Hombre (Obras, II, 288).— Sgomento, dopo la rivelazione
avvenuta, Bruno nelle «comedia» di Tirso El mayor desengaño (III, 9), si chicde
:
<<No despertamos, señores?|¿Nos dormimos descuidados?»
3 Avrebbe dovuto far cómodo questo rinvio a Giobbe al! amico Bucha-
nan, per precisare e completare la nota troppo succinta aggiunta alia sua edi-
zione del dramma calderoniano (La Vida es sueño, Toronto, 1909, pag. 99 ss.)
—
Tagliuzzato poi qua e la, mescolato con frammenti di altri «autos» di Lope e
versi di «comedias» di altri poeti, 1' «auto» Las aventuras del Hombre si trasfi-
guró in un Auto de las Cortes de la Muerte, che il compianto Menéndez y Pe-
IL DRAMMA DI CALDERÓN 323
senza un tremito, Lope pon mano alia lira e scioglic il canto estremo;
sprona ancora pei campi eterei la sua bella immaginazione. e ancora
chiama sogno la vita. Per trovar 1' oro nei secoli occorre trasportarsi
nel passato, ammirare qiielle virtíi e i soavi, gli onesti costumi che or
sembrano esulare dal mondo. Or vince 1' inganno e strazia la frodc; e
pare che le amane faccende vadano maledettamente al rovescio e tutti
torcano dal retto cammino. La veritá aveva un tempo dimora tra gli
uomini, «como dormida en celestial sosiego,¡
quedó la tierra en paz-.
Frante ora le leggi piü sante, desolata la tena, la Dea celeste tornasi
inorridita con rápido voló al cielo:
Viendo, pues, la divina Verdad santa
La tierra en tal estado,
El rico idolatrado,
El pobre miserable,
A quien ni aun el morir es favorable.
Mientras más voces da, menos oído'
El sabio aborrecido,
Escuchado y premiado el lisonjero.
Vencedor el dinero,
José vendido por el propio hermano,
Lástima y burla del estado humano;
Y entre la confusión de tanto estruendo,
Demócrito riendo,
Heráclito llorando.
La muerte no temida,
Y para el sueiio de tan breve vida
El hombre edificando,
Ignorando la ley de la partida,
Con presuroso vuelo
Subióse en hombros de sí misma al cielo '.
layo, non avvedutosi dell' Inganno, stampava tra le opere de Lope (UI, 595 ss.).
Air occhio sagace del Restori non sfuggi il pasticcio. Si veda la sua «prolusionc>
Degli *Autos* di Lope d¿ Vega Carpió, Parma, 1898, pagg. XVII ss.—Nel nuovo
«auto» un angelo si sostituiscc al Cojisuelo, e pronuncia il «Veréis que la vida
es sueño» (III, 599). Vi si aggiungc qui un predicozzo del Pecado (pag. 602)
:
No hay en el mundo contento
Ninguno, pues todo cuanto Pag. 603: Si es flor el hombre
Miro y toco, hallo un encanto, Producida de los rayos
Un prodigio y un portento. Del Sol, y queda marchita
Todo es sombras y apariencias, Cuando espira en el Ocasd;
Todo sueños y visiones, Si es una sombra su vida
Todo antojos e ilusiones. Que jamás en un estado
Todo horrores y violencias. Permanece
J El Siglo de oro (nella Colección escogida de obras no dramáticas offcr-
324 ARTURO FARINELLI
Altri poeti di Spagna, colti dallo spettacolo della fuga della vita e
delle miserie e vanitá gettate in térra, moralizzano con rigidezza, e scri-
vono commedie, piü che per distrarre, per metiere in fuga il placeré
vano e concentrare 11 pensiero in Dio. Scendevano a Mira de Amescua
le immagini piü dclicate e soavi; ma quell' uomo di chiesa si affanna a
dissiparle, perché non profanassero i propositi devoti; e quasi ha sgo-
niento della dolcezza del verso che talora lo conquide. Per la gravita
dei concetti le massime morali profuse negli intrecci drammatici, la
dottrina teológica apparsa allora veneranda e sublime anche quando
uccideva miseramente 1' arte nel cuore ', il Calderón 1' aveva assai
caro, e facevagli posto cospicuo tra i suoi ispiratori. Una sua eroina
vantata come «la hermosura ma)'or que el mundo tiene», tocca dal
disinganno, uscita dal diabólico sortilegio, sfugge santificata alia térra
e si soUeva al cielo dopo aver sciolto il cántico alie caducitá mondane.
«Quien no advierte|
que es un sueño aquesta vida?» 2. Chi mai non
r avvertiva? Instancabile lo ricorda il poeta e dottore, sermoneggiando
nei drammi d' intrighi, d' amore, di dolore e di finale rinuncia. II dia-
volo ha in térra una sua appendice di regno e di magistratura; tenta,
conquista, soggioga. Schiavo di lui non é il solo Don Gil del drammaEl esclavo del demonio; \o sonó molti altri personaggi cui d' Amescua
provasi a dar vita e ombra di carattere e destina alie scene. Ma poi coi
saggi consigli e 1' aiuto di Dio, dopo amarissime esperienze e follie,
si liberano e si redimono. Guai se non sentissero tuonare ognora il
memento sulla brevitá della vita— «La vida, el mundo, el gusto y gloria
vana|son junto nada, humo, sobra y pena;
|del alma C]ue es eterna el
bien importa» — , se non inorridissero al pensiero della moi-te, dopo il
funesto traviare e non sapessero che nella morte si risolvono tutti i
piaceri di questa vita, che é menzogna quanto luce nel mondo, che
non é conseguibile un vero bene, e non é che fiore del campo la bel-
lezza, finzione anche 1' amore, vano fantasma anche la donna : «la que
me diste» dice Don Gil a Angelio, «es fingida,| humo, sombra, nada,
muerte» ^.
ta dal Rosell nella Biblioteca de Autores Españoles, ora ristampata. Madrid,
1908, pag. 371.
1 Ricorda il Grillparzer negli studi saltuar! di egli fece del teatro spagnuolo
(Simintliche Werke; edizione quarta, Stuttgart, 1887, vol. XIU, pag. 255.) El negro
del mejor amo di Mira de Amescua, «bis in die Hálfte cin ganz vorzügliches Stück,
bis sich der theologische Unsinn einmischt, der aber für jene Zeit ein hi3herer
Sinn war».— Altrove (pag. 79), parlando del Esclavo del demonio, riconoscc nel
poeta «ganz Caldcrons Schivung, Klarheit und Kraft».
2 Vida y muerte de la Monja de Portugal, che leggo nella 79.^ parte della
raccolta Comedias de diferentes autores, pag. 199 (esemplare della Biblioteca di
I'arma). E ricordata anche dal Buchanan. La ¡"ida es sueño, pag. 100.
2 Mi giovo deír edizione del Esclavo del demonio, curata da Milton A. Bucha-
II. DKAMMA DI CAI.DEKON 325
Come Lupe e come il suo Toréeles del dramma Xo /uv dicha ni
desdicha hasta la viucrle, non a ve va <jran tenerezza perla scienza dejjli
astrologhi («Aunque siempre fui dudoso|De la judiciaria yo») ',
eppure egli era co.iie invaso dal pensiero di una Fortuna che capric-
ciosamente gira, corre, vola, travolgendo con sé gli umani destini.
E puré un fato che incombe agli uomini inesorabile. Ouella ruota
fatale: -rueda inconstante e importuna», il poeta 1' ha sempre innanzi;
•sempre ne addita il vertiginoso e instancabil moto. Della vita veracc
non afTerri jier virtíi sua, che una debol semblanza; tutto e incostantc
e passa con precipitosa fuga, «todo en fin es mudable,|nada hay fir-
me, todo rueda», dice Don Juan a Donna María (Monja de Portugal,
I." atto), e Leonicio narra le tristi esperienze, 1' invcire crudele e
inesorabile del destino nel dramma che a Calderón suggeri la fanta-
smagoría E7i esta vida todo es verdad y iodo mentira, e moralizza sulla
Fortuna tiranna: «No ay cosa firme y estable;|lo que cuerpo vivo
•es oyImañana es cadáver frío.» Che gioveranno i regni, se tramon-
tano al tramontare di un giornor L' uomo non s' avvede della sciagu-
rata C(jmmedia ch' egli rai)i)resenta quaggiü entro la Ronda del mundo.
«Miserable teatro» e 1' impero a cui i principi asi)irano. «Teatro vio-
lento» é il mondo su cui si agitano forsennati gli uomini. E sonó so-
gnati i domini, i trionfi, le vittorie, «fué mi estado como un sueño|que
gozándole soñé», dice Leonicio, ripcnsando al glorioso passato; so-
íjnati come gli averi anche i diletti, «el deleyte humano es sueño»; e
un sogno, «un breve sueño,|corrido sueño-', e la vita intera -.
nan (Baltimore, 1905, pag. 118), a cui vorrci puro consi^'liare, fuori dcgli scliemi
in voga presso i colleghi amcricani, uno studio ai)profondito ed interiore su Mira
(le Amcscua che é indubbiamcnte tra i ¡¡recursori [liü geniali ed originali del
Calderón (La dissertazione di Th. G. Ahrens, Zur Charakteristíli d¿s spanischuí
Dramas im Anfang des XVH Jahrhunderts—Luis l'clez de Guevara undMira de
Alescua. Halle, 191 1, ha scarsissimo valore.)
1 Anche alia virtü dci sogni sembra prestassc poca fede, se é giudizio suo
(luello che esprime Aureliana nclla Rueda de la fortutta {\..° Mlo): »Aunque es
verdad que los sueños|no tienen de ser creydos
|
por ser confusas especies|
de aquellas cosas que oymos.>
- Aureliana, I' imperatrice sventurata, non é a corto di definizioni e, buonalettricc delle Sacre Scritturc, qtianto il suo poeta, chiania la vita (Rueda d¿ la
fortuna, II. ° atto) :
Figura que, ¡)asandu, líl ticmj)0 engaña;
Flor que marchita el caluroso estío;
Amjiolla echa en el agua va r)or frío;
Correo de la muerte, débil caña;
Sombra que hazc tela de una araña;
Ave ligera, despeñado río;
floja del árbol, y veloz navio
Tomo L 22
326 ARTURO FARINELLI
Solo perché si avesse estrema pieti di questa vita meschina, e per-
ché si fuggissero le vanaglorie umane per amore della gloria divina,
il poeta immagina e intreccia la gran commedia sui favolosi destini delhi
Monja de Portugal, e chiede consiglio e aiuto alie forze celesti; me-
scola bizzarramente il naturale al sovrannaturale; muove sulle scenc
accanto ad angeli e demoni, la Vanagloria, la Lusinga, 1' Adulazione,
i] Diletto, il Disinganno. Frenesie di amore, rapiñe audacissime, scalatc
ai conventi, stragi mietute dallo spirito del male che spadroneggia in
térra e annoda a suo talento gli eventi iimani, persecuzioni ostinate,
fughe e conversioni, tutto il carnevale babilonesco prodotto dall' infu-
riare degl' istinti e delle passioni ha termine con la trasfigurazionc
di quel prodigio di bellezza ch' era la monaca Donna María e il dissol-
versi della sua fasc!a terrena per accederé alie regioni degli spiriti
puri, ove troneggia Iddio. Dal suo carcere cieco e lúgubre 1' anima si
svincola e vola leggera e ridente alie stelle. Bisogna che il disinganno.
disceso dall' alto, pellegrini tra gli iiomini con la face che arde e ri-
schiara, snebbi le menti dalle dense caligini, sveli le insidie di Lucí-
fero, scuüta dal sonno 1' «alma dormida». Ode Donna María il grido
:
«Buelve en ti, mujer»; «Mujer, hu3^e las tinieblas»; bada «que esta
vidaI
es un sueño momentáneo»; e ancora: «Mira que un soplo es l.i
vida.» Esultano angeli e serafini alia redenzione avvenuta. E il figlio
di Dio che per la scarcerazione di quell' anima era pur lui calato ancor
una volta in térra, pu5 celebrare il suo trionfo e il raggiare della luce
novella:
La noche obscura pasó,
Llegó la alegre mañana,
Y tras el Invierno triste
La Primavera gallarda.
Un poeta oscurissimo Gerónimo Guedeja Ouiroga, certamente col-
pito dai drammi di Mira de Amescua, immagina pur lui, nella «gran
comedia»: En el sueño esLí /a muerte, non priva di brío e di vigore,
una spettacolosa conversione; dialoghizza le vicende di un dissoluto,
«escándalo de Palermo», arditissimo, temutissimo, seduttore pertinacc
di donne, avvezzo a considerare legge il suo capriccio momentáneo.
Que navega este mar, a tierra estraña;
T'n punto invisible, un breve sueño,
Corrido sueño, y muerte prolongada.
Tale é la vita, soggiunge
:
la vida del hombre desabrida,
Miserable de mí si es tan pequeño
lil curso de mi edad que es casi nada,
Porque pase tan mal, tan corta vida.
II. DKAMMA DI CALDERÓN 327
insensibile per j^ran tenipo a tutte le esortazioni, ai sernioni «de diez
horas» del padre, che nialtratta e calpesta e ferisce. II demonio, altivo
sotto le mentite spoglie di Lisardo, avvia 1' infelice per la china pre-
cipitosa del delitto, intreccia <»!' inganni c le frodi, e s' illude di gher-
niire la sua vittima che si fa bandito per sottrarsi alia giustizia, e muore
infine, reso al sonno piü profondo. Vigila all' alto Iddio sui destini di
Ludovico e manda le sue voci che si perdono per gran tratto ai venti:
Ludovico, enfrena el curso
De tu precipicio ardiente;
Mira que la vida es sueño,
Y en el sueño está la muerte.
Talora un tramito assale il traviato; gli scmbra che le forze gli vengan
meno; ripete a sé il solenne memento: «mi vida es sueño»; ma poi pro-
cede fatalmente per il suo cammino di nequizie; vorrebbe abbracciarc
la donna che piü la alletta, ma avvicinato appena quel prodigio di bel-
lezza si risolve nella finta feminina, terrore delle menti medievali, e la
Morte sogghigna. Sogna il misero? Ha gli occhi aperti! II demonio che
«la torpe lucha de los sentidos» vorrebbe risolta in danno e in onta
dello spirito provvede ad addormentar bene la preda vagheggiata,
vinta da estrema stanchezza; e Ludovico senté turbarsi, ottenebrarsi
r intelletti^— «a las acciones les quita|su acción el sueño»; dorme, va-
negia nel sogno; — donde esto}-? Si estoy soñando?» — «todo es sombra,
todo encanto»; e sempre piü s' immerge nel suo letargo che é pur bené-
fico, perché gli concede il pentimento sincero, lo salva dall' eterna dan-
nazione, e se gli da la morte, pur lo conduce alia vita dello spirito.
l'uo ora operare la grazia che redime e trasfigura; e la lotta rinnova-
tasi ancora fra 1' angelo e il demonio per il possesso dell' anima del
gran peccatore presto si risolve col trionfo dello spirito del bene e
r angelo congeda il dramma sentenziando:
\'ea el mortal desta suerte,
Para redimir su empeño,
Que toda la vida es sueño,
Y en el sueño está la muerte '.
J Sapessi siiggerire anche approssimativamente una data a cotcsta -come-
dia» del Guedeja Quiroga che Iogi,'o nella Parte (Ihzy nueve d: Comedias nuevas
y escoi^idas de los mejores ingenios de España, Madrid, 1^)63, fol. 77 ss., e che il
Cirillparzer Síim/ntlic/ie ll'erke, Xllí, J5G) trovava 'grossartig, voll Phantasic-. Ame sembra dccisamente anteriore alia Vida es sueño del Calderón. Sul Guedeja
che riterrei andaluso (ma forse vaneggio), manca ogni notizia biográfica e invano
le chicsi al mió intelligentissimo amico Rodríguez Marín, e al suo valente colle-
ga A. L. Stiefel.
32S ARTUKO lAUINEILI
A conáiderarhi in certi atteggianienti , nelle meditaziuni cupe di
alcuni suoi poeti, in quel tedio della vita che s' annuncia nel jñeno flore
della vita, nell' avanzare come ti-asognati per una selva di misteri,
parrebbe, all' albeggiare della creazione calderoniana piü intensa, che
la Spagna fosse Amleto, un Amleto cristianeggiante che si trascina,
premendo in cuore 1' interior cruccio e affanno per le scene del folie
teatro della vita, e attende gli faccia grazia il cielo. Un' atmosfera di
sogno avvolge gli animi. Sul presente, sul passato, sulla realtá che
dovrebbe colpire 1' occhio, su tutte le immagini di vita si posa un velo,
il vago tessuto dell' apparenza e dell' illusione. Ed é un succedersi di
angosciose domande e di esclamazioni perquello stringeredel dubbio
e dell' incertezza. Vedemmo — non vedemmo? Dormimmo— vegliammor
Siamo — non siamo? Ci sta innanzi un' ombra, o un corpo vero?E visione
mendace la nostra o c manifesta veritá?
— «Estás soñando-, chiede Leonora a Isabella nel dramma del
r Enciso Los Me'dicis de Florencia, e meravigliasi Cosimo qui puré:
«;Esto}' soñando?» e Lorenzo non sa bene quel che avvenga: «Leonora,
o tú me engañas, o yo sueño.» Muove 1' Enciso sulla scena minacciosi
r «Ombra» che sgomenta il grande Imperatore e deve ricordargli la
vanitá del suo regno. Che sarai tu mai? «¿Qué he visto?| ... . ¿Sombra,
o visión?» Vedesi tra catene il principe, follemente innamorato di Ce-
laura, nella Piedad en la justicia, di Guillen de Castro, e straluna, e
geme: «¡Cielo, cielo piadoso!|
¿Es soñado cuanto veo?» Leonido, nel-
r «Amor constante», puré di Guillen de Castro, svegliasi con un ritratto
tra mani che non é piü ¡1 suo posseduto e piü non riconosce, e delira:
El rostro que estoy mirando,
¿No es el que en la mano tengo?
Casi a persuadirme vengo
Que aun ahora estoy soñando;
¿Pero no imagino bien,
Que estoy despierto no es cierto?
Mas soñar y estar despierto
Suele suceder también.
¿Tengo sentido? ¿Estoy loco?
¡Con qué de ilusiones lucho!
¿No me hablo? ¿No me escucho?
¿No me miro? ¿No me toco?
Ni sueño ni estoy dormido '.
1 Per qiialche leggera reminisccnza nella in.da es sueño, di Calderón vedasi
il saggio di R. Monner Sans, Don Guillen de Castro, Buenos Aires, 1913, pagi-
na 54 ss.—Moreto intreccia un draninia sul sogno di due secoli di sette martiri
della Cliicsa, Los siete durmientes, clic al gran risveglio ben debbono stupire
(atli III): .: yo lo avré soñado;|
que de sucesos extraños|en tan breve un
IL DKAMMA DI CAÍ DERÓN 329
Tocchianioci, palpiamoci, per assicurarci che esistiamo davvero; spa-
lanchiamo «li occhi. Ma poi, se abbracciamo 1' ombre o il reale, sesiamo desti o chiusi al sonno, se entro la vita si annida la morte, cheimportar— .Moriré, dormiré, non altro. Rinnovasi il soliloquio di Am-leto: To die-to sleep;-
|To sleep! perchance to dream; — ay, there 's
the rub;|For in that sleep of death rohat dreams may come,
|When
we have shuffled of this mortal coll,|Must give iis pause».
Della gioconditá e freschezza di vita d' altri tempi perdevansi le
traccie. 11 doman morremo, lungi dal consigliare alia scioperataggincintimoriva le coscienze, apriva gran vareo al dolore. Dalle labbra di
Dio quale giudizio tremendo dovrá cadere? Dalla tena tanto amata,a poco a poco anche gli spiriti risoluti e forti si scostavano. Ed unastanchezza dell' anima, 1' interiore travaglio. 1' affanno, il disgusto, il
tedio, lo stento sembrava dovessero riflettersi nei lineamenti del visopatito e snuinto. Tante ombre passavano, e s' oscurava il cielo cosi
prontamente! Nella patria cosi grande tante fenditure apparivano,aperte per dar luogo ai sepolcri! Compie in Ispagna, interno al 1629.la sua missione il conté Giambattista Ronchi e si nota in una sua mis-si va: «Ouesto abito malenconico per lo piü si vede in tutti percheogni cosa e piena di tristezza» K Sara passata allora al canto del po-pólo di Spagna la nenia grave sulla fugacitá della vita e il nulla cheinvolge ogni gloria mondana? Chi dei poeti spandeva tra gli umili tantatristezza e foggiava i versi
:
Es sombra lo pasado;
Niebla el futuro;
Relámpago el presente
¡La vida es humo! -.
sueño ofrece.' ¡O lo que son sueños vanos!> — «Un abismo,| un siglo dí-
anos soñé,Ique ha que dormido quedé.' — «Todos soñamos lo mismo.- —
«Kntremos por la ciudad;|
que yo juzgo que soñamos.^ — <;Xo ves que es todosoñado?» — «O este es sueño, o yo estoy loco.» — Infine Dionisio sentenzia:
Tú no niegas que esta vida
Por centro el hombre no tiene.
Pues hay otra, que es la eterna.
Donde igualmente se premia,
Al (|uo obró bien, con la gloria,
Y al (|ue mal, con fuego ardiente.
1 Si veda una memoria di P. Xegri. Relazioui ¡talo-spagmiold nel secólo X\ 7/,neir Archivio storico italiano, 1913, LXXI, 294.
2 Cantos populares españoles, raccolti e illustrati da F. Rodríguez Marín,tomo \\\ Sevilla, 1883, pag. 243. Ritengo questi versi, poco popobri in veritá,josteriori al dranima di Calderón.
330 ARTURO FARINELLI
Fi-uttavano decisamente i «Despertadores» dal sonno della vita al
r etei-na veglia della morte. E un poeta, che preludia alia gravita mora-
le del Calderón, Diego Ximenes de Enciso, agita innanzi ai re le ombreche sentenziano solenni: «Saber morir es la mavor hazaña» (Lainaxor
/lazaña del Emperador Carlos Quinto). Saper moriré! La scienza della
vita convertesi in scienza della morte. L' Enciso dedica un drammaalie vicende del principe Don Carlos, giá preda alia leggenda '; ed
immagina la tragedia di due possenti: un padre e un figlio che si amanoe non si intendono e si straziano a vicenda. E piü che un desiderio di
vivere e di operare, anima 1' uno e 1* altro una brama di morte e di
meditare. Chiede il padre al figlio: «Oualcosa ti potrebbe far piacere?»
E risponde asciutto Don Carlos: «De estar muerto.» A che gli varicoi"-
dando 1' austero ed infelice monarca, che tutti noi corriamo nel teatro
del mondo, che lui medesimo con quella «pesada carga» del regno,
corre e corre guidato dalla sua luce, finché compiuto il suo tragitto,
toccherá a lui correré per poi sparire? II principe commisera il trono
e r esistenza stessa. Ditegli che vi sonó leggi e prescrizioni, e lui, in-
sofferente di freno, tutti sommetteráal suo arbitrio; 1' istinto sará leg-
ge; vivere sará ripudiare ogni misura e saggazza di vita, ridere per
coprire il pianto interiore, trastuUarsi da folie, burlandosi dei corti-
giani e dei sudditi, perché non scoppi il cuore d' amarezza e di dolore.
Spettatrice assidua di questa conimedia, la morte. La vede DonCarlos nelle sembianze del padre dormcnte, la senté palpitante, dis-
solvente enti'o le viscera della natura, e I' anima di tutte le povere
1 Rimando con ijíaccre all' csame fino ed accurato che di (¡uesto drammafece r amico, E. Lev!, Sloria poética di Don Carlos, Pavía, 1914, l)agg. 123 ss.
Parmi evidentissimo che il Príncipe Don Carlos dell' Enciso abbia preceduto Lallda es sueño di Calderón. Ormai sulla date dei due drammi si é discusso a sa-
zietá, e mi auguro non torni ad infastidirci con ipotesi novelle il valente Bucha-
nan, che, nelle Modern Language A'otes, vol. XXII, n. 7, opponendosi alio Sche-
vill (The Comedias of Diego Ximénez de Enciso, nelle Publications of the Modern
Language Association of America, X\'1II, 204 ss., avvertiva, «There is always
a possibility that Enciso may' have turned to Calderón 's play roben dramati-
zing the similar situation in the life of Prince Carlos»; e nell' edizione del
dramma calderoniano (pag. 102), prometteva, pur troppo, tornare sulla faccenda,
in vol. II of the present work». Giá N. Maccoll (Select Plays of Calderón, London,
1888, pag. 184, nota al verso 453), e H. R. Lang, prima dello Schevill, avverti-
vano rimembranze del Don Carlos ú^ Enciso nella Vida es sueño del Calde-
rón.—Un giovane, X. Margraff, in una sua dissertazione recente, Der Alensch undsein Seelenlebejí in den Autos Sacramentales des Don PedroCalderón Bonn, igi2,
s' immagina un Sigismondo tutto foggiato suUo stampo del Principe Don Carlos,
c fantástica (pag. 52): «So kann man Calderons Werk ais einen Kranz be-
trachten, den der Dichter am Grabe des Weisen Kímigs (Filippo II) viederge-
Icgt hat.» Ora all' Enciso intende dedicare un ampio studio il dáñese K. Bratli.
IL DRAMMA DI CALDERÓN 331
cose umane, nei perpetui inganni e ragí^iri della vita. Son fantasmi i
corpi e un «enigma no declarado», il padre stesso vuole raggiungere,
•stringere a se Violante, e ¡1 destino gli muta la donna amata nel cada-
vere dell' amico. Davvero il poeta che ideo quel principe con quel
1' immenso sconforto in cuore, maturo alia morte nel maggior vigore di
gioventü, determinato, nei vortlci della sventura, a spegnere la fiamma
che gli da vita, «si esa misma no se muere», doveva sciupare il dram-
ma dell' anima, mutando, nell' impossibil finale, la tragedia in spetta-
colo coreográfico, serbando Don Carlos contrito, rifatto, trasfigurato
dopo una caduta fatale, ai fasti della reggia, nunzio ormai di grandezza
o di prosperitá ai popoli, «mancebo florecente», che térra alta, «viva»,
«refulgente», tlargos siglos la encendida velar» '.
Sappiamo quante rime sciorinassero i migliori ^ingegni» di Spagna,
per le beatificazioni degli uomini santi; le varié, divine «scint'lle» che
mandavano le Muse accese alie laudi sublimi erano di tratto in trattí
raccoite a focolari di luce, perche s' illuminasse 1' anima nel suo pere-
grinar fatale e si fugassero le tenebre del profano. I poeti erano spro-
nati a versar lagrime ed a premei-e lamenti sulla caducitá evidente di
questa gramissima vita, ad avvertire in cantici, romanze,dec¡me, sel ve,
clegie, canzoni e sonetti che la morte ci sta a fianco ognora e che alfine
non siamo che polvere. Ci sfuggono le sollecitazioni fatte da Don Luiá
Ramírez de Arellano ai colleghi suoi in «Parnaso», ma bene conosciamo
gli '^Az'i'sos para la muerte escritos for algunos ingenios de España-" da
lui ordinati e raggruppati intorno al 1633, melliflui distilli «para espi-
ritual regalo de las almas», come dice nell' «approvazione» il padre
gesuita Francisco de Macedo, libro, assicura il Valdivielso, «en el
qual se avía de esculpir, no en las láminas y pedernales que de-
seava , sino en las almas,para que en ellas, como eternas, lo sean
sus duraciones; libro que, aunque para estudios de la muerte, tiene
mucho del Libro de la Vida» -.
J Pur troppo questo finale sembra cssere dell' Enciso, ed é del Cañizares
invccc quello che si legge nella icdazione del dramma de \'alencia, 1773 (suel-
Ai'jjComc dimostra, felice della scoperta di un autógrafo del Cañizares, J. P. \V.
Crawford, El Principe Don Carlos of Xiincnez de Enciso in Modern Language
.\otes, del igoj, pag. 238 ss. (articolo sfuggito al Levi). Si veda anche una nota
di G. \V. Bacon, The Ufe and drainatic ivorlis of Doctor fuan Pérez de Mon-íalván, nelia Rertee Hispaniqtte, XX\'I, 364.
- L' Ensayo del Gallardo (vol. 1\', n." 3567) ricorda la prima edizionc del
florilegio di Luis Ramírez di Arellano, Avisos para la muerte, che c del 1634
(1' approvazione del \'aldivielso reca la data del 1633), e recava 1' elenco dci
poeti spasimanti sulla morte, tra cui figurava il Calderón. lo mi giovo di una
edizione che si annuncia come la settima (año 1672; en Madrid, \'iuda de Mel-
chor Alcgrel, e dev' esserc in rcalta 1' undiccsima, succeduta alie edizioni: Ma-
332 ARTURO FARINErLI
Qui ritrovi in copia abbondante i sospiri dei vati afflitli e contriti^
le giaculatorie fastidióse sul rápido voló della vita, varianti dei salmi,
delle sentenze di Giobbe, languori e consunzioni che dissanguano
r arte e la vita; qui si confessa il Montalván : «Confieso que he sido
y soyI
humo, polvo, nada y sombra»; rivolge a Dio la sua preghiera
il Godínez : «Vos sois aquel mar inmenso|de donde como los ríos
salen las vidas, y vuelven|al mar de donde han salido»; sentenzia
Antonio de Huerta : «Entre el nacer y el morir|breve suspiro se
alienta;|no más de lo bien obrado
|la posteridad respeta»; qui i) Sal-
cedo Coronel, illustratore valente delle rime del Góngora, ha pietíi
della «misera fabrica deste cuerp(j-^, formata de «leve polvo», pieta
della vita :
¿Qué es la vida sino sombra,
Caduca flor, humo y viento,
Una pena repetida
Y un continuado riesgo:
La felicidad mayor
De los mortales, ;no es sueño.
Cuyos gustos, siendo nada.
Son desvanecidos menos?
Qui il Calderón versa un fiume di quelle Lágrimas que vierte un
alma arrepentida '. Aveva poco piii di trent' anni e si immagina giá
disfatto, «descompuesto este vital artificio», candidato della morte,
col petto «helado y frío,]descompasado el aliento,
| los miembros-
estremecidos», sgomento di essere «a este letargo rendido»; e si di-
stende in gemiti, minacciandosi, torturandosi con un «Ahora-ahora»
drid, 1634; \'alcncia, 1634; Barcelona, 1636; Madrid, 1639; Zaragoza, 1640;
Madrid, 1648; Zaragoza, 1648; Madrid, 1652; Zaragoza, 1654; Madrid, 1650;
Lisboa, 1659. — Conosco una ristampa posteriore di Sevilla (Lucas Martín^
del 1697, ed una di \'alencia (Salvador Faulí) del 1772.
1 Poteva risparmiarci A. Monteverdi nel suo articolo Le fonti df "La Fií/ir
es sueño (Studi di filología moderna, \'I, fase. 3-4) certe osservazioni sulla data
delle Lágrimas, «stampate primamente nel 1672 e composte certamente verso
qucl tempo (il poeta vi parla a lungo della sua vecchiaia)».—Le «decime» calde-
raniane A la muert:, non dissimili nello spirito alie Lágrimas, stampate nel flori-
legio di Juan Núñcz de Vclasco, Varias centellas de amor divino, Madrid, 165C»
saranno davvero posteriori di un quarto di secólo al «romance» stampato negli
Avisos di Ramírez de Arellanor Mi duole di non essere preciso in quest' inezia.
—
Nemmeno so decidermi se attribuire a Calderón una variante poética del Mise-
rere: Afectos de tin Pecador arrepentido hablando con Dios enforma de confesión,
a{)parsa col suo nome in una stampa del 1732, su cui vedasi F. de la Vera c
Isla, Traducción en -¡u-rsü del Salmo L de David 'Miserere mei Deus', Madrid»
IL DRAMMA DI CALDERÓN 333
ostinato, che toj^lie a lui o toglic a noi ¡1 respiro. Sa benc 1' nomo se egli
vive, o se egli mucre: «Todo se hace de un camino. -> Non c' é distacco
tra la cuna e la tomba. Con pianto veniamo al mondo, con pianto ne
usciamo. Perche ti aftaticlii a crearci, o Dio? «¡Oh cuánto el nacer, oh
cuántoIal morir es parecido!» L' essere e ben similc al non essere.
Meglio non fi vitar 1' aria, non nascere, non avcr respiro, non aver ge-
mito: «Que dulcemente en la nada|durmiera en ocio tranquilo.-¡Qué
mucho que a n.í me pese |el haber. Señor, nacido?;> II peccato origí-
nale, «de Adán la ofensa primera» ci lancio al carcere della vita; bi-
sogna che Iddio non piü crucciato ci redima e lavi la colpa sacrilegr.
Salgano le preci al dolce Gesü e si commuova il divin figlio agli strug-
gimcnti deír anima pentita.
Ctrtü erano coteste lagrime sollecitate, supplicate; e doveva tacer
r arte mentre piangeva cosi miseramente il cuore. «Cese el senti-
miento, cese el llanto», ripetiamo noi stessi al poeta 1' esclamazione
sfuggita a lui nelle ottave a San Isidro. Ma nel verso lánguido, che ri-
manda a Sant' Agostino, a Giobbe, a Davide si annuncia un pensier
grave, una disposizione innata al dolore e alia malinconia, un bisogno
di sovvenirsi sempre che la vita c breve sogno, ombra fuggente, che
i destini umani appena si annunciano in térra per risolversi in cielo.
L' idea del dramma La Vida es sue/lo é giá matura in lui; ed c dover
nostro ormai studiare in apposito volume la concezione della vita del
mondo, particolare al poeta, messa a base della sua creazione.
Arturo FARiNf.Lii.
RESENAS
CoLLET, H. — Le viysticisme imisical espag/iol aii XVI' siécle. — Paris,
Félix Alean, 1913, 4.°, 536 págs.
Si el Sr. CoUet se hubiese limitado a estudiar con la detención
debida una sola de aquellas insignes figuras que tanto honran el arte
musical español del siglo xvi, tal vez su acierto hubiese sido más gran-
de; pero en vez de esto ha querido abarcar toda una época, preten-
diendo demostrar que todas las tendencias y todos los esfuerzos del
período más complejo y abundante de nuestra historia artística se
resumen y condensan en Victoria, al que considera como un mtlsico
sintético. Él mismo nos lo dice (pág. 5): Par la sobre austéritédes Anda-
lous, l'ardeur exultante des Valenciens^ le paganis?ne laient des Catalans
italianisés, enfin la graz<e et apre profondcnr des Casttllans, noiis ?tous
acJieminerons vers le svnthétiqíie Tomás Luis de Victoria, veis le ?nusicien
mystique, le continuateur progressif de Palestrina. En esto estriba su
más grave error, ya que toda la obra está redactada para demostrar
una tesis, la cual, según veremos, carece del apoyo de los hechos.
Cierto es que el gran maestro abulense es sin duda alguna uno de los
músicos más notables y eminentes de todos los tiempos y de todos los
países, pero esto no basta para que se le estime como el principal y
casi el único representante de la música española. El mismo Sr. C. tiene
que reconocerlo al afirmar, por lo demás, gratuitamente, qu'il demeura
incomiu a ses compatriotes, y al proclamar cjue Victoria n'est pas plus
oustérc que Morales, ni plus tnysiique que Guerrero, ni meilleur fnusicien
que Comes (pág. 381). Esta declaración justa y terminante no es, con
todo, suficiente, puesto que a pesar de ella el autor persiste en consi-
derar al maestro abulense como un músico sintético; pero en ningún
modo es posible admitir que en Victoria se integren las peculiares ten-
dencias de las escuelas de Andalucía, de Valencia y de Cataluña. Nada
tienen que ver con el arte enérgico, vigoroso, sobrio y severo del
gran compositor castellano, cuya filiación puede hallarse en Morales
y Escobedo, los deliquios un tanto mórbidos del sevillano Guerrero,
la grandilocuencia y los arrebatos líricos de Comes, ni la refinada ele-
gancia de los Vilá y los Pujol. Victoria es un genio extraordinario, un
Coi LET.
—
Le inysticisme musical cspa^^nol aii XVI' siecle. 335
temperamento original y vigorosísimo, pero nunca el único y genuino
representante del misticismo musical español.
Además, considerar la cuestión sólo desde el punto de vista místico
es reducir mucho la talla de este artista. Es verdad que Victoria es
un místico, pero no por esto deja de ser un temperamento en extre-
mo dramático, violento, crudo y realista, a la manera de Ribera o de
Berruguete. Basta estudiar el portentoso Officium Hebdomadae San-
ctae (Roma, 1585) para convencerse de ello. Allí se revelan y descu-
bren todas las fases del complejo espíritu del maestro abulense, y si
en los famosos motetes Vcrc languores y O vos omnes le vemos desfa-
llecerse de amor y abrasarse en la ardiente llama del amor vivo, en cam-
bio en las Pasiones según San Alateo y San Juan se nos manifiesta como
un realista, digno émulo de los maestros de nuestra novela, que copia
al vivo el natural, sin que nada le espante, reproduciendo con igual
intensidad todos los sentimientos, sean nobles o bajos, sin atenuar en
nada su grandeza o su fealdad. Por esto precisamente se ha podido
decir de nuestro compatriota que, a diferencia de Palestrina, cuya
música suele ser seráficamente hermosa, aunque siempre impersonal,
él no puede permanecer impasible y toma parte activa y eficaz en su
obra. El Sr. C, ofuscado por una idea preconcebida, no ha querido ver
nada de esto, y para evitarse el tener que reconocer semejante aspecto
del temperamento vigoroso de Victoria, adopta un proceder en extre-
mo inocente, dedicando apenas veinte líneas (pág.461) al estudio de las
Pasiones.'B^sX.íL leer la bellísima Pasión según San Alateo para observar
cuan diferentes son todos los versículos cantados por los judíos — re-
bosantes de odio y de ira —de aquel otro que interpreta el acto de fe
tan piadoso y sentido que envuelven las palabras del centurión : Veré
Filius Dei erat iste. Romain Rolland, aunque poco conocedor de Vic-
toria, al hablar de Palestrina y de otros maestros de la escuela roma-
na, llega a decir : ¡c sentiment dramatique penetre ees mnsiques, belles et
purés comme ime tragedle grecqne; y esta observación tan exacta y per-
tinente debiera haber despertado la atención del Sr. C, tanto más
cuanto que la primera mitad de dicha frase es aún mucho más aplica-
])le a los grandes maestros españoles, que si no son griegos, son ante
todo y sobre todo humanos. El error del Sr. C. al pretender caracte-
rizar a Victoria como un místico por excelencia, prescindiendo de sus
otros rasgos esenciales, no puede ser mayor. El misticismo en sí, meI)arece envolver cierto principio de renunciación, de negación total del
\o, que no se compagina muy bien con las manifestaciones de artistas
como Morales, Guerrero y Victoria, que en todo caso tratan de afir-
mar enérgicamente su personalidad. En sus creaciones nos descubren
y revelan una verdadera tragedia—la más intensa y profunda de todas—,
la tragedia de Dios y del alma humana. Y esta tendencia expresiva,
individual y dramática, propia de la música española, se observa muy
336 RESEÑAS
particularmente en el arte de Victoria, uno de los creadores del ele-
mento primordial del drama lírico, es decir, de la expresión musical
de la vida interior, y más especialmente de la vida real.
El Sr. C. cree hallar en el maestro abulense los gérmenes del arte
de Juan Sebastián Bach, como si fuera posible relacionar de algún
modo el espíritu de un maestro de capilla, católico y español, del
siglo XVI, con el de un cantor, alemán y protestante, de la siguiente
centuria. Bach es un pensador, y Victoria un emotivo. La diferencia
entre ambos temperamentos no puede ser mayor. Para demostrar su
teoría, el Sr. C. no vacila en dar como probado que Victoria put
revenir en Espagne apres son séjoiir a la cour de Baviere, y que mástarde apres 1605, et tnalgre' son age avance', Victoria partit poiir l'AUe-
niagne pour n' en plus revenir (pág. 392). Poco sabemos de la vid;»
de Victoria, pero el Sr. C. se engaña en absoluto al formular la ante-
rior suposición, demostrando ignorar por completo los numerosos
documentos, que tanta luz arrojan sobre los últimos años del maes-
tro abulense, publicados por Pérez Pastor en la parte tercera de su
Bibliografía madrileña {'W-Aáx'xá^ 1907. Vid. Apénd. 2.°, págs. 518-521).
Por dichos documentos, conservados en el Archivo de Protocolos no-
tariales de la villa y corte, hemos adquirido la certeza de que Victoria,
desde 1596 hasta 1607, residió siempre en la capital de España adscrito
a la servidumbre de la emperatriz D.^ María y de su hija D.^ Mar-
garita de Austria, ambas recluidas en el convento de las Descalzas-
Reales. Por un mandamiento real del año 161 1 (Archivo Histórico Na-
cional. Iglesias. Lib. 8, fol. 246) sabemos que el anciano maestro, por
los años de 1606, había desempeñado las funciones de organista de
la citada capilla con el mezquino salario de 40.000 maravedís anuales,,
suma bien tenue y escasa aun para aquellos tiempos. El último docu-
mento otorgado por \'ictoria parece ser un poder, fechado en Madrid
a 10 de enero de 1607, y este dato no contradice la opinión general-
mente admitida de (jue debió morir en Madrid hacia el año 1608 '.
Como puede ver el Sr. C, Victoria, después de su salida de Italia y de
su regreso a España, permaneció en su patria, donde llevó hasta su
muerte la vida modesta y escondida a que ya aspiraba en 1583 (Vid. l;i
dedicatoria del Missanim libri diio Roma, 1583. Dom. Basa).
Y lo mismo que el maestro no emigró a Alemania, ocurrió con su
arte, tan español y tan católico, que muy difícilmente hubiera podido-
arraigar en aquellas tierras barridas por el espíritu de la Reforma.
Contra lo que opina el Sr. C, las obras de V^ictoria fueron conocidas
y apreciadas en España. Muchas capillas de música las adquirieron
* Después de escritas estas líneas, gracias a nuevos documcnlos descubiertos
por mi amigo D. Francisco J. Sánchez Cantón, se puede afirmar que X'ictoria
vivía aún en 161 1.
CüLLET.
—
Le niyslii'isnie musical cspagaol an XVI' sicc/c. 337
cuando su primera aparición, y en numerosos arcliivos de catedrales
se conservan aun hoy día aquellas preciadísimas ediciones. Las hay
en Burgos, Toledo, Córdoba, Zaragoza, Segorbe, Albarracín, Tarazona,
\'alencia y, sin duda alguna, en otros muchos lugares cuyas riquezas
artísticas no han sido todavía debidamente inventariadas. Las tradi-
ciones de la polifonía vocal perduraron en España mucho tiempo, no
obstante las transformaciones que con el transcurso de los tiempos iba
experimentando la música. Aun persistían en los comienzos del siglo
próximo pasado, y conozco obras, como las Lamentaciones del maestro
valenciano D. José Pons, fechadas en 181 5, plenamente inspiradas en
aquellos i)roccdimientos del pasado, y en las cuales se observan todas
aquellas cualidades típicas (jue vienen a constituir lo que el Sr. C. llama
caprichosamente el misficisiiio música! español. El espíritu que animó
a los Victoria y Morales revive en las creaciones menos conocidas,
siempre bellas, de Aguilera de Heredia y Vivanco, \'argas y Babán,
Salazar y Ruiz durante el siglo xvii, así como en machas admirables
obras de Torres Martínez, \'alls. Francés de Iribarren y otros repu-
tados maestros del siglo siguiente. Esta genuina manifestación del
genio nacional vivió y murió donde había nacido: a la sombra de las
catedrales españolas.
Hechas estas observaciones que atañen al fondo y a las tendencias
generales del libro del Sr. C, quien parece haber querido desarrollar
una tesis análoga a la que sustenta Mauricio Barres en su famoso Greco
o/i le secrct de Tolédc ', añadiré que su trabajo demuestra mejor volun-
tad c}ue positivo esfuerzo. Tal es el número de errores, más o menosgraves, que se observan al recorrer sus páginas, que sen'a j)or demáslargo y prolijo irlos recogiendo uno a uno.
¿Cree sinceramente el Sr. C. que Alejandro Agrícola, muerto
<n 1526, pudo venir a España llamado por Felipe II, como lo asegura
por dos veces (págs. 59 y 62)? ¿Puede hablar en serio de la escuela de
música fundada en Roma en 1534 por Claudio Goudimel (pág. 382)
í No observa el Sr. C. que la evolución sufrida por el Greco obedece a las
¡afluencias del medio ambiente castellano, con el que se compenetró hasta el
í)unto de haber creado una nueva manera artística a fin de interi)rctarlo demodo conveniente, en tanto que el proceso psicológico de nuestros grandes
compositores es completamente diverso, ya que, aun residiendo en países ex-
tranjeros, no aceptan ninguna influencia extraña sin acomodarla a su propia yjieculiar manera de ser, hasta tal punto que los comentadores de Palcstrina
(Bonini y Baini) califican la música de \'ictoria como gemrata da sanguc tnoro;
<iue \'ictona después de largos años de residencia en Italia, proseguía vistiendo
a la usanza de Castilla, de modo que los maestros romanos, sorprendidos por
la originalidad de su traje y de su arte, llegaron a aconsejarle, no sin cierto dejo
de ironía, que abandonase su mantcUo ihero y se vistiese con piit Inion gusto
alia nuova foggia romana.
338 RESEÑAS
después de existir el notabilísimo estudio sobre este gran músico
francés, que nunca estuvo en Italia, escrito por el erudito Michel Bre-
net (Glande Goiidimel , essai bio-bibliograpluque, Besangon, 1898) ycitado por este mismo autor en su volumen sobre Palestrina, que el
Sr. C. menciona como fuente de información? ;De dónde saca que las
cuatro colecciones de Laude spiriiuali (pág. 87), publicadas por nues-
tro compatriota el Padre Soto de Lang (sic, por Langa) en los años 1 588,
1589 y 1 59 1, contengan obras de Animuccia y de Palestiñna, y estuvie-
sen durante largo tiempo en el repertorio de la Capilla Sixtina, cuan-
do se trata de obras de carácter popular, escritas sobre textos en
idioma vulgar y para los ejercicios de la confraternidad del Oratorio?
¿Qué fe prestar a la afirmación de que los Cruzados avaient pris goüf
a la musiqíie oriéntale, esscntiellement polyphonique (pág. 100), cuando
los autores que se han ocupado de aquel arte proclaman que persas,
árabes, hebreos y turcos sólo conocen el canto homófono o al unísono?
La lista de observaciones de esta índole podría hacerse interminable.
dada la ligereza con que el Sr. C. ha hecho citas -a torl et a travers—,
sin tomarse el trabajo de someterlas al más elemental juicio crítico.
Si esto sucede con respecto a la historia de la música en general,
donde al menos el Sr. C. contaba con fuentes abundantes de conoci-
miento, ¿qué no sucederá cuando se trata de la música española, donde
casi todo está por hacer? Nada más arbitrario y caprichoso que las no-
ticias y datos que aquí se aportan. Todavía cree el Sr. C, fiándose en
la afirmación equivocada de Eslava y censurando al erudito Mr. Ex-
pert, que lo colocó sans raison, parmi les Maítrcs frangais de la Re-
naissance (pág. 352), que Antonio Févin puede figurar entre los músi-
cos pertenecientes a la escuela castellana, cuando Glareanus, en su
famoso Dodccachordon (Basilea, 1547, pág. 354^ nos declara rjue era
Aurelianensis, es decir, de Orleáns, sabiéndose, ademíís, que nunca
estuvo en España, aunque sirvió a Felipe el Hermoso; noticias todas
ya divulgadas por Ambros. Con igual seguridad clasifica a los maes-
tros aragoneses en el mismo grupo que los castellanos, siendo eviden-
te que por múltiples razones étnicas, históricas y políticas fueron más
influidos por las escuelas de Cataluña (especialmente por la Escolanía
de Alonserrat) y de V'alencia, que por la de Castilla. Declara ignorar
quién sea Pedro Ruimonte (pág. 308), y con sólo consultar a Nicolás
Antonio hubiese sabido que era Cíesaraugustanns, y Van der Straeten
o Eitner le añadirían que residió largos años en Bruselas, al servicio
de la archiduquesa Isabel, y que en Amberes publicó diversas obras,
tanto religiosas como profanas. No me explico qué fundamento puede
tener el Sr. C. cuando al hablar de Infantas se inclina a penser que le
mtisicien de Cordone siibit jusqu ' ci la fin de sa vie l'i?tfluence ariist/'que
italiennc et Jiainande, et que son fenipe'rainent d'Espagnol véhément et
mysl'upie, iie pnt s' exprimer en une langue adéquate, en un style auslerc
CoLLET.— Le niysiitisme musical cspag/iol an Xl'f' s.étlc. 339
ct ¿ititrgique connue celui de l'École Amialouse, ifune si preñante originaii-
/e (pág. 283). Precisamente ocurre todo lo contrario, y si el Sr. C. no
conociera sólo de auditu las composiciones del atrevido teólogo cordo-
bés, seguramente modificaría su juicio. Nada puede darse más estricta-
mente litúrgico que sus obras, casi todas compuestas super excelso Gre-
goriano cantií, y en las que se observa una influencia predominante yclaramente manifiesta, la del insigne Cristóbal de Morales, el más carac-
terístico y original de los compositores de la escuela andaluza. En otro
lugar, el Sr. C. atribuye al monarca lusitano D. Juan III (1521 a 1557) —
a
quien Luis Milán dedicó en 1536 su célebre Libro de música de vihuela
intitulado El Maestro— la Defensa de la música moderna contra la erra-
da opinión del obispo Cyrilo Franco, escrita por el duque de Braganza,
después Juan IV de Portugal, que reinó desde 1640 a 1656, y publicó
su obra en Lisboa en 1649. (V. pág. 123).
En la página 108 escribe el Sr. C. : II nous parait inntile d'insisicr sur
la menlalité exdusivcmcnt rcligieusc du penplc espagnol au XVI' si'ecle;
esta afirmación me parece completamente equivocada. Reflexionando
un poco, no puede sostenerse que fuera exclusivamente religiosa la men-talidad de un pueblo que produce el Cancionero general de 151 1 con su
l)arte de Obras de burla, y el escandaloso y desvergonzado Cancionero
de obras de burla provocantes a risa (15 19). Recuérdese además que
por entonces se leen con i)lacer los libros de caballería con sus aven-
turas maravillosas y fantásticas, a veces picantes y hasta licenciosas;
que Juan del Encina escribe su Farsa de Placida c Vittoriano, donde
parodia las ceremonias del culto (Vigilia de la enamorada muerta);
Torres Naharro su Propaladla, y Juan de la Cueva sus coloquios, pasos
y comedias, en los cuales derrocha chistes, sales y agudezas de Plauto
y Terencio; aparece aquella visión tan cruda de la vida real que se
llama Za Celestina, y nace la novela picaresca. No olvidemos tampoco
la indignación de Fr. Hernando de Talayera, del beato Juan de Ávila,
de la misma Santa Teresa de Jesús, ante la relajación de las costum-
bres rayanas en el libertinaje, que no sólo reinaba en todas las clases
sociales, civiles y militares, sino que había invadido el clero y hasta
las órdenes monásticas; todo lo cual me parece muy alejado de ese
misticismo que para el Sr. C. viene a ser la nota predominante del inge-
nio español durante el siglo xvi. Y como es natural, la música, herma-
na gemela de la literatura, refleja todos esos matices del alma nacio-
nal; buen testimonio de ello es el Cancionero de Palacio, dado a luz por
Barbieri, con sus abundantes villancicos populacheros y tabernarios,
llenos de conceptos obscenos y palabras soeces, precisamente los másprietamente castizos de toda la colección, y las humorísticas y satíri-
cas Ensaladas de Mateo Flecha, y el Cancionero de Upsala, donde do-
minan las composiciones de carácter amatorio y cortesano, y los dos
libros de Villanci:os y Canciones {0%\\nví, 155 1, y Sevilla, 1556) de Juan
340 RESENAS
Vázquez, y tocio el repertorio de romances y obras profanas recogidas
en la no corta serie de Libros de cifra para viliuda.
Errores no menos graves se notan en el capítulo V cjue el Sr. C.
dedica a estudiar La iradition ssolastique, merecedor de una larga y
seria refutación, impropia de este lugar; con tanto más motivo por
cuanto el autor no ha vacilado en reproducir todas sus deducciones
en otro trabajo intitulado Confribiiiion a íetiidc des théoriiiens espa;j;nols
de la Miisiíjuc au X VI' siecle, publicado en L'aunée musicale, Paris,
Alean, 1912. Entre otras muchas, se me ocurre una pregunta. ¿Ha
leído el Si\ C. el libro de Bartolomé Ramos de Pareja, conocido, a falta
del verdadero título, con la arbitraria denominación de De miisica trac-
tatu sive musita practica, Bolonia, 1482? Creo firmemente que no, pues
todas las citas que de él hace están extractadas del Tratado manus-
crito que se conserva en la Biblioteca de Berlín (Ex collectionc Geori^ii
Poclcliau; Barthol. Ramis 7imsica)y obra en todo diferente — basta leer
los índices respectivos — del famoso libro en que el maestro de Baeza
expuso su atrevida teoría del temperamento, base j* fundamento de
la armonía moderna. En fin, tampoco me explico por qué expone las
doctrinas del bachiller Tapia Numantino, que escribió su Vergel de
Música en el último tercio del siglo xvi, antes de analizar las obras
didácticas de Domingo Marcos Duran, Juan de Espinosa, Francisco
Tovar, Gonzalo Martínez de Bizcargui y de todos los demás teóricos
que le precedieron en más de cincuenta años,
Al terminar estas observaciones conviene reconocer que el Sr. C.
demuestra haber hecho gran acopio de materiales, aunque no ha sabido
utilizarlos de modo conveniente. Cosa muy de sentir, ya que abor-
daba, casi el primero, un tema de gran interés y tan poco conocido
como complejo y difícil. R. Mitjana.
Baliv, Cfi. — Le Langagc et la rv^. — Genéve, édition Atar, 191 j, 8.",
113 i)áginas.
El autor rehace en este tomito algunas conferencias pronunciadas
en la Universidad de Ginebra y en la Sorbona. Llevan evidentemente
estas páginas la intención de popularizar ciertas nuevas tendencias
de la lingüística. Desde hace algún tiempo preocupa a los investiga-
dores del lenguaje la fatal incongruencia entre el estudio anatómico
del habla y lo que ésta es en realidad. Y hay un deseo, que repercute
en todos los centi-os lingüísticos, de completar el estudio orgánico del
lenguaje con su estudio funcional. El tópico de la época consiste en
oponer a lo racional lo vital, y^ el Sr. Bally se desliza por la rampa de
ese tópico sin mostrar resistencia alguna. No basta con decir que el
lenguaje no es la razón cristalizada en la gramática tradicional, ni,
dando a esto una expresión positiva, decir que el lenguaje es vida
E. Waiblinoer. —BeHrage zur Feststellung des Tonfalls. 341
para que sepamos algo nuevo. Y poco más dice el Sr. B. en sus con-
ferencias tan gratamente escritas, amenas y vagas. Según el autor, el
lenguaje sólo es un medio de la acción — entendiendo por acción
«inclusive lo que es propio a los perezosos». No tiene un fin estético
ni lógico. Es predominantemente afectivo. No puede afirmarse que
progresa. Todo ello es verosímil, pero no anuncia los nuevos métodos
•que permitan sorprender el habla en su movimiento vital. Y es a
todas luces insuficiente sugerir lo tantas veces repetido: que conven-
dría comenzar las investigaciones por lo más complejo de la función
expresiva y descender poco a poco hasta el estudio de los sonidos.
La dirección manifiesta en el Sr. B. de entregar la nueva gramática
a los métodos psicológicos no creo sea por nadie censurada. La cues-
tión está en cómo y en cuál psicología será suficiente para apreciar el
fenómeno semántico. Nada de esto dice el autor y hasta parece no
estar al tanto de las nuevas investigaciones que en tal sentido comien-
zan a hacerse, tales como las realizadas por la Denkpsychologie (Külpe,
Marbe, Messer, Koffka, etc.), por Husserl y sus discípulos, por la es-
cuela de Graz (Memong, Hofler, ÍNIally, etc.).
Aparte de esto, el librito del Sr. B. sería encantador si en él se
ejercitara, al modo que Calatea, «la noble estratagema de la fuga».
Hay cuestiones de que conviene denodadamente huir, so pena de ver-
terse en un libro tan breve y donde se aspira a hablar en concreto del
idioma sobre temas tan excesivos como «qué es la vida» y «qué es el
progreso» y «qué es la evolución». J. O. G.
"Waiblinoer, E.— Beitrage zjir FeststeUung des Tonfalls in den romanis-
chen Sprachen. Inaugural Dissertation.—Halle a. S., Extracto del Ar-
chivfür die gesamte Psycltologie, tomo XXXII, 4.°, 95 págs.
Estudia el Sr. W. la cadencia en las lenguas romances; entre los
distintos elementos que la constituyen sólo considera la eniojiacidn.
Hace sus experiencias en el laboratorio de fonética de Hamburgo con
el tonómetro de Meyer y con el cilindro registrador. Sírvele de base
la pronunciación de cuatro franceses : París, Nevers, Sedán; un pro-
venzal : Narbona; dos italianos : Roma, Turín; un portugués: Madeira,
y un rumano : Bucarest; para el español ha utilizado tres personas :
Madrid, Barcelona y Buenos Aires. Renuncia a textos literarios, limi-
tándose al análisis de la conversación corriente; las frases españolas
estudiadas son de este género : — Buenos días, señora. ^ Cómo está us-
ted?— Muy bien, gracias, ^ Y usted} — Perfectamcnic, gracias.
La inflexión musical de la voz se manifiesta principalmente en las
vocales; pero no es la vocal la unidad de entonación, sino el grupo
tónico. El grupo tónico no es la vocal, ni la sílaba, ni la palabra, ni la
frase, sino el sonido o serie de sonidos reunidos bajo un tono domi-
ToMo I. 23
342 RESENAS
nante dentro de un mismo momento de esfuerzo espiratorio. El gru])^
tónico puede, pues, constar de una o más palabras; la frase puedeconstar a su vez de uno o más grupos tónicos. El Sr. W. divide sus
frases romances en tales grupos, clasificándolos según la forma de en-
tonación que el análisis experimental le ha revelado en cada uno deellos. Ahora bien; esta división de las frases en grupos, base y funda-
mento de todo lo que el autor ha de decir a continuación, es precisa-
mente la parte más débil e incompleta de su trabajo. Los trazos del
cilindro registrador señalan con claridad los límites de los grupos
espiratorios; pero un grupo espiratorio puede encerrar en sí varios
grupos tónicos, sin que haya sobre el trazado marca exterior que lo
manifieste. Las gramáticas tampoco son guía cierta en este punto;
para serlo tendrían que detallarnos cuáles son las palabras tónicas yátonas en la conversación, y en qué circunstancias las átonas suelen
recibir el tono o suelen perderlo las tónicas. Guiarse simplemente por
la impresión del propio oído (sobre todo si se tirata de la comparación
de seis idiomas extranjeros) sería un criterio harto vago y empírico.
El Sr. W. ha dividido las frases españolas según muestran los siguien-
tes ejemplos :|
Que usíed\lo pase bien.
\El otro
\día
\encoiitré
\a mi
amigo.I
Haz\elfavor de dejarme en paz.
\
^Co'mo\está usted?
\
^Estaba
usted presente?, \ etc. Nótase por lo menos la falta de una explicación
sobre estas divisiones. Ha sido desacierto, por otra parte, valerse par.i
nuestro idioma de tres sujetos tan distintos como son un madrileño,
un catalán y un argentino. No es de extrañar la declaración del autor^
página 227, de no haber podido deducir de sus experiencias un tipo
característico de entonación española.
En conjunto, todo el material estudiado se compone de 285 grupos
romances, los cuales han producido 46 formas tónicas diferentes; de
éstas se hallan 23 en español. Las formas fundamentales simples son
cuatro: • • •; las formas fundamentales compuestas, derivadas
de las anteriores, son otras cuatro: ,* • • ; todas las restan-
tes son formas de transición o modificaciones de estas mismas. La
forma ascendente-descendente, /'X, es la que predomina : en los 285
grupos se ha dado 58 veces, 18 veces en los 63 grupos españoles.
Halla el autor que la inflexión inicial ascendente se da por igual en
frases enunciativas, exclamativas e interrogativas, mientras que la
inflexión final es descendente en las primeras y segundas, y ascen-
dente en las últimas. Sabido es, sin embargo, que ha}^ formas muyfrecuentes de interrogación con inflexión final descendente. Las va-
riantes de la entonación interrogativa merecerían por sí solas un estu-
dio detenido. El Sr. W. ha procurado principalmente descubrir las/i?/-
mas de la entonación romance; el uso y el valor de estas formas como
y. M. BuRNAM. — Palieographia ibérica. 343
medios de expresión lógica y emociíMial, no obstante algunas breves
indicaciones, ha quedado, en realidad, fuera de su estudio. T. N. T.
HuRNAM, John M. — Palceographia ibérica. Fac-similés de Manuscrits
Espagnols et Portugais (ix^-xv' siécles) avec notices et transcrip-
tions. Premier fascicule. — Paris, Champion, 1912. In folio. 80 pági-
nas y 20 láminas, 25 francos.
Bien puede decirse que la paleografía ibérica no tiene todavía un
tratado científico, pues los trabajos del siglo pasado relativos a la
parte española— aun los más perfectos de Muñoz Rivero— , están lle-
nos de graves faltas y son parciales * y empíricos.
Sobre todo, el estudio de nuestros manuscritos no se había empe-
zado. El Sr. Burnam inicia con este fascículo una obra que nos propor-
ciona un rico material, base útilísima para investigaciones paleográ-
ñcas sobre los códices ibéricos.
El mismo, sin duda, elaborará en un trabajo final los datos sumi-
nistrados por el conjunto de láminas que han de formar la obra com-
pleta 2.
Los espléndidos fotograbados qu(,' reproducen las páginas elegidas
lie los distintos códices ' van acompañados de dos hojas con descrip-
1 Digna de citarse es la magnífica obra de P. Ewald et G. Loewe, Exernphi
scripturae visigotica¿. XL Tabulis expressa. Heidelbergae, A., 1883.
2 No hubieran estado de más algunos preliminares sobre lo que ha de com-
prender esta publicación.
3 He aquí el índice de las láminas de este fasciculo
:
I. Lex Roiiuina visigotliorum. Paris, Bibl. Nat., f. lat. 4667, fol. 49 v.", año 82S.
II. Livro sancto do Cartorio de Santa Cruz de Coiinbra (en latín). Lisboa.
Torre do Tombo (sin signatura), fol. 25 v.", año 1155.
III. KaUndariuní et Regula Samti Beuedicíi. Lisboa, Bibl. Publ., Alcobat^a 300,
fol. 65 r.°, hacia 1160.
IV. A Regra de S. Bento ein portuguez. El mismo ms., fol. xx.xiiE v.", ha-
cia 1385.
V. Gregorii ÍJber Quaestionuni. Lisboa. Bibl. Publ., Alcobas-a 38. fol. 1 r.",
años 1160-75.
VI. Incerti tradatus. El mismo ms., fol. 71 v."
VII. Augustinus in Psalinos. Lisboa, Torre do Tombo, Lorváo 2G, fol. 260 r.",
año 1 183.
VIII. O livro das .l-'j<. Lisboa, Torre lio Tomijo, l-orváo 5, fol. 71 r.", años
1183-4.
IX. Passio et Miracula Sancti Tlioinae Canti/aricnsis. l,isl>oa, 1>í1j1. Publ., W-cobaga 290, fol. 139 r.", año 11S5.
X. Beatas in Apocalypsiin. Lisboa, Torre do Tombo, Lorvio i, fol. 107 r.",
año 1 1 89.
XI. Papiae elementarium. Lisboa, Bibl. Publ. .\lcoba(;a 392, fol. 121 r.",
hacia 12 10.
344 RESENAS
ciones y noticias sobre el manuscrito, observaciones paleográficas acer-
ca de la escritura y abreviaturas, y por fin la transcripción del facsímil.
Este primer fascículo parece tener una unidad. Todos los facsí-
miles son de códices escritos en Portugal, ya en latín ya en portu-
gués. Sin embargo no sé por qué motivo incluye el Sr. B. el primer
texto. En otros, a pesar de la importancia de este dato, la localización
no está bien indicada; no creo suficiente el que los manuscritos pro-
vengan de antiguos conventos portugueses para marcar la región en
que se confeccionaron. Tal vez en la bibliografía empleada por el Sr. B.
haya alguna noticia sobre este punto, pero tratándose de cuestiones
tan importantes, la repetición no es pecado. Si con este fascículo da
por concluso el estudio paleográfico de esa región de la península, la
obra será incompleta en cuanto a los textos latino-portugueses de los
siglos IX al XII.
En general ha elegido manuscritos fechados y muchas veces nos
presenta la página en la que la fecha se ve indicada. Algún dato debía
aportar sobre la del facsímil III y también respecto al manuscrito
Alcobaga 38 (Pl. V y VI). Tampoco da indicación sobre la de los ma-
nuscritos Alcobaga 392 y 394 (Pl. XI a XV). En la lámina XVIII supo-
ne para la última fecha el año 1406, pero el manuscrito dice: EraM* CCCC^ V% o sea año 1367. Sobre la de la lámina XIV, dice:
«De temps en temps il y a des annotations, les plus anciennes étant
de «Era sasaeenta» c'est -a- diré 1470 ou an 1432, ce qui permet de
dater le manuscrit vers 1430». Pero sasaeenta no es 70, y por tanto
ha}»^ que rebajar todos los cálculos en diez años, y siguiendo su razo-
namiento dar como fecha probable el año 1420.
Acerca del método de transcripción hay que hacer algunas obser-
vaciones generales.
Ya que pretende reproducir el original casi fotográficamente, no
debía descuidar ciertos detalles. Para las rúbricas, títulos, etc., sería
conveniente otro tipo de letra, que además evitaina algunas confusio-
nes: Pl. III, el ris que finaliza la línea 18 completa confesso, de la
XII-XX''. De Nuineris. Lisboa, Bibl. Publ., Alcobaga 394, fols. 250 v,°, 251 r.°,
251 v.° y 252 r.°, hacia 1210.
X\T. Petri Cellariensis Epístola. Lisboa, Bibl. Publ., Alcobaíja 28, fol. 128 r.°,
año 1309.
X\TI. Frater lohannes de Paredes. Compendium Sacrae Theologiac. Lisboa,
Bibl. Publ., Alcobaga 231, fol. 135 v.°, año 1332.
X\^III. Livro da Noa de Sancta Cruz de Coiinbra (en portugués). Lisboa, To-
rre de Tombo (sin signatura), fol. 22 r.°, años 1 362-1 367 (vid. más arriba).
XIX. A Regra de S. Binto em portuguez. Lisboa, Bibl. Publ., Alcobaga 328,
fol. 118 v.°, hacia 1420 (vid. más arriba).
XX. Defeni(oes antigás e novas da Orde/n de Cister. Lisboa, Bibl. Publ., Alco-
baga 335, fol. 84 v.°, años 1439 y 40.
J. M. BuRNAM. — Palaographia ibérica. 345
línea antecedente, y no oct *, de la rúbrica. Con la distinción de tipos
se vería claramente en la Pl. VIII el título De nido turtujris divi-
dido entre las líneas 11 y 10. En la separación de palabras no se ve
un criterio fijo, pues mientras en la lámina 1 no sigue la del manus-
crito, en las otras sí, aunque une palabras evidentemente desunidas.
Para lo escrito entre líneas convendría emplear otra letra más pe-
queña: vid. Pl. XII y XVIII. Se nota poca fijeza al transcribir palabras
en las que se mezclan mayúsculas y minúsculas: léase aMCN Ilg,
Vlliijg, 1. TROas Xllijj, etc. La conservación de las ff altas es conve-
niente porque obedece su empleo a ciertas reglas paleográficas, y en
algunos casos podría tener valor lingüístico.
En la resolución de algunas abreviaturas y signos especiales no
estoy conforme con el Sr. B. Los signos &, r, tienen en los escritos
latinos el valor de et y así deben transcribirse, tanto cuando son con-
junción como cuando forman parte de palabras; no comprendo por
qué transcribe uidel¡c& Ilg^, acciper& Vj,, pertin& X'g,, scilic&
XIii,,! etc. Sólo en los te.Ktos españoles los signos de conjunción han
de dejarse sin resolver, pues no se sabe si equivalen a e, et, y oye. La
representación por un 7 del signo minúsculo es algo inexacta; mejor
estaría el z. El Sr. B. resuelve las abreviaturas m',n', t',m'',quom°,
etcétera, de esta manera: mi///, x\.\si, etc.; pero no considera que es
de síncopa y no de apócope esta forma de abreviar. En las distintas
contracciones: x^o, x^s, x°, x^i, xpistum', jTpianis, etc., nun-
ca se puede dar a las letras griegas / y p la equivalencia de las lati-
nas ch y r; deben ir, por tanto, en bastardilla. Lo mismo pasa en spcXI13 con la c= í^ c.
La e tiene valor de í7¿ y así debe transcribirse en eclcssiam Ilg,
Xii,, que XIi^,j,, etiam XI124, posite Xli:,, etc.
En cuanto a la puntuación, no vemos las ventajas que pueda traer
el conservar la insuficiente y casi siempre mala de los mismos textos.
Transcribir es interpretar, y por tanto es necesario desechar todo
aquello que no tenga un valor inmediato o no añada claridad.
He notado ciertas inexactitudes en la transcripción y en las obser-
vaciones de cada lámina. Adelanto una fe de erratas que el .Sr. B. ten-
dría preparada para el final de su libro. Para no aumentar mucho la
lista prescindo de los olvidos, muy disculpables, de tal o cual letra
que debía ir en bastardilla por estar embebida en abreviatura.
Pl. I, línea i, p¿r^i>culi, no habría que suponer la /, pues el senti-
do pide perculi 2; 1. 10, en nu-uat, omite el guión; 1. 21, léase roma-
1 En Víliiij no desenvuelve esta contracción.
2 Parece que en esta lectura se ha dejado arrastrar por la de Zcumor, Legis
l^sigothoruní, Mon. Ger. Hist. Legum sectio I. Tomus I, Hannovcrac ct
Lipsiae, K)02, pájr. 120, i. 8.
346 RESEÑAS
naa;«. Observa, pág. 2, que la N y la U se parecen, pero no es exacto:
en la U el rasgo transversal arranca del medio del primer palo, mien-
tras que en la N arranca de arriba. La observación sobre las grafías
dinoxitur y prisxe (pág. 3) no puede tener el fundamento filoló-
gico que el Sr. B. supone.
II. L. 3, zoleimaz y no zoleiniaz; líneas 7 y 8, estaría más claro
transcribiendo:
Iu. TestamentumN nomine
1. 7, domini y no downi, pues dice, 1. 8, no;«/ne, etc.; 1. 19,
<(per)>p/-£»phc/am y no perpropYícfam; 1. 33, alijs 3'^ no aliis.
Para otras observaciones v. Cirot, Bu¿/. Hisp,, XVI, 191 4, pág. 97.
III. L. 18, al margen se lee el n.° v; es errata, 1. 20, diocletaniopor diocletiano. En la transcripción de la escritura marginal da
como existentes ciertas letras que en el grabado no se leen, tal vez
porque éste se haya reducido demasiado por las márgenes.
Y^ . L. 5, antes de aj udoyro hay algo raspado y se distingue sobre
la raspadura una a pequeñita.
\'. En el fotograbado está mal puesta la numeración de las líneas.
L. 9 (8 del fot.), uacua?, cfr. con uacua, 1. 11; 1. 13, 'Rcspoiisio está
escrito al margen.
VI. L. 13, studetr, cfr. con 1. 10, student; 1. 18, la a de ipsaestá hecha sobre una c; 1. 19, no es / el rasgo que hay sobre la t' : debe
transcribirse Ubi.
\'II. L. 5, hay que transcribir locf/cjju t«j, indicando la supi'e-
sión de us. Otras observaciones en Bull. Hisp., XVI, pág. 98.
VIII. Pág. 29: La d imcial se encuentra también en 1. 4, aliud, y
1. 13, quod.IX. L. 21, la f y la c de ser ip tura están hechas sobre otra letra;
1. 22, en tfRa creo que lo único abreviado es la e, pues la k tiene va-
lor reduplicativo; no hay por qué transcribir TjE7?RA; 1. 23, la m en
multo no es mayúscula.
X. Hay e en triticeum, col. I, 1. 4; esse, II,; ecclí?j/e, Ilg; celo,
Iljg; ecclrj/a, IL3; ecclí?j/am, ILj; en cambio pone cedilla a la se-
<gunda c de ec'^el'am, que no es más que un rasgo para indicar el sitio
donde debe ir la c superpuesta; el escriba hizo sin querer una c en
vez de una c; Burnam transcribe ecc/ej/am (r).
XI. Col. 1,1. 4 y II, que y no que; 1. 24, etiam y no etiam;
col. II, 1. I, léase posite; 1. 2, dice: d. e. e breuis.
XII. Col. I, 1. 14, léase qvia; 1. 23, en capere no haj^ e; 1. 30,
enini 3' no enim; Magister y discipulus están en las márgenes
y no dentro del texto: I23, 11,5, jg, jg y jg.
XIII. Col. 1, 1. 20 y 22, Discipulus y Magister, al margen; en la
ANÁLISIS SUMARIOS 347
fotografía han cortado éste demasiado y falta el principio de aque-
llas palabras. Col. II, 1. 3, léase rugus/itius, como en la 1. 15.
XVI. Col. I, 1. I, uul leí mi y no uuilelmi.
XVIII. L. 14, hay una tilde ociosa en adpud "; 1. 14, no creo que
la adición interlineal pueda atribuirse a la misma mano que escribió
las líneas 8-1 1.
XIX. L. I, vida y no niela; 1. 15, no liay ^ en Dalcobaca; pági-
na 73: no es cierto que en este texto la ff tenga valor de c. La z de la
línea 12 es curiosa.
XX. Col. I, 1. 1, léase das y no ds; 1. 2, se i a y no scja; 1. 8,
outorgada y no otorgada; 1. 9, defesa y no defe^/sa (ha tomado
por tilde lo que es el rasgo de una g de la línea anterior); la rúbrica
de la 1. 22 y el principio de párrafo de la Col. II, 1. 4, las pone en letras
mayúsculas; esto es algo inexacto; 3' ¿por (|ué no la rúbrica de la
Col. I, 1. I ?; 1. 29, stabilicidos y no stabel ; Col. II, 1. 9,
hólírrado, con tilde ociosa; 1. 16, scr/puceo?
Todos estos pequeños descuidos que ha tenido el Sr. B. no em[)a-
ñan en nada el conjunto de la obra, y son por todos conceptos perdo-
nables, pues la atención más serena decae en trabajos tan largos yminuciosos. Vea sólo en nuestras advertencias un deseo de completar
su obra, que en todo lo demás es exacta y cuidada.
Los que se dediquen al estudio de nuestros manuscritos tendrán
<iue agradecerle siempre el gran servicio prestado con su loable pu-
blicación '. A. G. SOLALINDE.
ANA [.ISIS SUMARIOS
MiIrimée, Henki. — L'ari dramatiqíie a V^alencia dcpuis les origines
jtisqu'au commcnccmciit du XVII' si'cde. — Toiilousse, E. l'rivat, 1914,
4". 734 págs. Bibliotheque méridionale publiée sous les auspices de
la Faculté des Lcttres de Toulouse, 2* serie, tome XVI. = Esta
obra — presentada como tesis doctoral en la Universidad de París,
donde obtuvo la má.xima calificación — es, sin duda, la monografía más
importante que se ha escrito sobre el teatro español. A una investi-
gación directa y fecunda de los archivos valencianos, que ha revelado
al autor multitud de noticias interesantes, ha unido el Sr. M. un estu-
dio profundo del drama español desde el punto de vista literario; ello
presta armonía al conjunto y hará que la labor del Sr. M. guarde largo
tiempo su valor dentro de la historia de nuesti-a literatura. En la im-
posibilidad de hacer por el momento una reseña crítica, nos limita-
1 Para otras advertencias, véase o! ya citado Bttll. //isp., X\'I, 95-()8, y Roma-nía, XLII (1913), 473.
348 ANÁLISIS SUMARIOS
1-emos a dar una noticia de esta tesis. Y más bien que hablar por nues-
tra cuenta, preferimos reproducir parte del análisis hecho por el autor
mismo en el Biilletin de la Sociéié d'études des langues meridionales, 1 9 1 4,
número 34, págs. 19-25, en el cual de modo claro expone las principa-
les conclusiones a que llega en su obra :
«Quelle est dans la formation du théátre espagnol la part qui re-
vient á Valencia? Cela se peut discuter sur des textes et sur des docu-
ments.
»I1 serait désirable que cette discussion s'appu)'át sur une rigou-
reuse chronologie. Les dépóts d'archives á Valencia ont livré en grand
nombre des documents qui ont permis de remettre bien des auteurs
et bien des oeuvres á leur vraie place dans la suite des temps, mais
les renseignements ont manqué qui auraient permis d'atteindre dans
tous les cas á une precisión parfaite. Cependant, avec toutes leurs^
lacunes, les recherches entreprises me semblent avoir éclairé quelques-
points. A titre d'exemples, j'en indiquerai trois ou quatre.
3>Vers le milieu du xvi** siécle, on a pratiqué á Valencia avec Jean
de Timoneda un théátre qui ne s'adressait plus á une élite, mais á la
masse des spectateurs. Ce théátre-lá, qui done a eu le mérite de l'in-
troduire á Valencia? Est-ce le valencien Timoneda? On ne peut plus
guére le soutenir, maintenant qu'il est avéré que Lope de Rueda a
passé par Valencia au temps méme oü Timoneda s'occupait d'art dra-
matique. Rueda a fait mieux que de passer par Valencia : il y a pris
ses quartiers. Mieux encoré: il s'y est marié en 1560. Joignez á cela
que Timoneda, si on considere sa vie et l'ensemble de ses oeuvres,
se revele comme un professionnel du plagiat et que d'ailleurs, s'il a
imprimé un recueil de piéces destinées au théátre, il n'a pas osé en
revendiquer la paternité. II me semble que, les données en étant ainsi
précisées, la question de l'influence de Valencia sur Madrid ou de
Madrid sur Valencia au milieu du xvi** siécle se trouve tranchée du
méme coup. Timoneda n'est pas un novateur, il est plus simplement
l'imitateur ou, plus modestement encoré, l'éditeur de Lope de Rueda.
Et c'est une vérité qui se dégage clairement de l'examen des faits et
des dates.
»Voici maintenant une autre vérité dont peut-étre il n'a pas été
tenu, jusqu'á present, un compte sufñsant. II y a eu en Espagne vers
les années 1575 á 1585 une renaissance de la tragedle classique, oh!
d'une tragedle qui souvent se rattachait de bien loin á ses modeles et
qui peut-étre valait d'autant plus qu'elle s'en écartait davantage, mais
qui, par le seul fait qu'elle se donnait pour une tragedle, semblait re-
nionter, par delá tant d'oeuvres informes, jusqu'aux chefs-d'oeuvre de
l'antiquité. Dans cette renaissance, quelle est la place de Valencia?
On citait depuis longtemps, parmi les poetes tragiques, les deux va-
lenciens Artieda et Virués, mais on ne précisait ríen. Nous savons
ANÁLISIS SUMARIOS 349
maintenant que si Virués n'a gucre reside á Valencia, si ses tragé-
dies, congues en Italie oü elles ont été publiées sur le tard, n'ont
peut-étre jamáis été jouées, Artieda, au contraire, malgré ses origines
aragonaises, est un valencien véritable et que sa tragédie Los Ama7i-
tes, qui remonte a 1578, fut une des premieres tragedles pseudo-
classiques qui aient été jouées en Espagne. Ici, Seville plutót que Ma-
drid pourrait disputer la palme á Valencia. Si l'on s'étonne que Va-
lencia, pour une fois, ne se soit pas laissé devancer par Madrid, on
s'expliquera cette avance en constatant que Valencia a possédé au
XVI* siécle un théátre universitaire, complétement ignoré, mais qui
n'en a pas moins eu des représentations fréquentes et un auteur
attitré, le probé Palmj-reno, plus riche de bonne volonté que de talent.
D'oü il faut conclure que, si Valencia joua á un moment le role d'ini-
tiatrice, ce fut en matiére de tragédie pseudo-classique.
»Mais le gros débat est ailleurs. Si le théátre espagnol posséde une
forme origínale, c'est celle de la comedia. Ce type caractéristique de
l'art dramatique dans la péninsule, oü s'est-il formé? D'oü s'est-il ré-
pandu? De Valencia ou de Madrid?
»Pour nous en imposer, les Valenciens ont coutume d'énumérer le
groupe compact de leurs compatriotes qui, vers l'année 1600, ont écrit
des comedias. lis sont nombreux, en effet: Castro, Aguilar, Tárrega,
Boyl, Turia, Beneyto. Mais on a tort de les citer en bloc, car ils appar-
tiennet á des générations différentes. Leur biographie, presque in-
connue, n'est pas impossible á reconstituer. On les groupe alors, non
d'aprés leur mérite comme dans un palmares, mais d'aprés la chrono-
logie: Tárrega et Aguilar, Castro et Beneyto, Boyl et Turia. Ainsi le
probléme de la priorité de Valencia ou de Madrid dans la constitution
de la comedia se trouve beaucoup simplifié; ils ne sont plus six á
entrer en ligne de compte, ils sont deux, pas davantage.
»Regardons-3^ maintenant de plus prés. Ces Valenciens, que la
chronologie met au premier rang, sont-ils vraiment les fondateurs de
la comedia? Ici encoré, des qu'on veut bien s'éclairer á la lumiére
des documents contemporains, l'hésitation n'est guére possible. En1589 et en 1599, celui qui était la vivante incarnation de la comedia,
Lope de Vega, a séjourné á Valencia. A aucun de ces deux séjours, il
n'a passé inapergu: il s'est melé á la vie de la cité, et en 1599, il a été
jusqu'á jouer un role de premier plan, mais des 1589 il avait installé
sur les rives du Turia une sorte d'atelier dramatique, d'oü les pieces,
nouvellement écrites, étaient envoyées aux acteurs dans la péninsule
entiére. Or, par une coíncidence troublante, la plus ancienne comedia
valencienne qui puisse étre datée. El prado de Valcftcia de Tárrega,
remonte á l'année 1589, l'année méme oü Lope de Vega enseignait
par l'cxemple aux \'alenciens comment on s'y prcnd pour fabriquer
une comedia. Remarquons encoré que, lors méme qu'il n'y résidait
350 ANÁLISIS SUMARIOS
pas, Lope de Vega recevait á Valencia un cuite fcrvent: on reconnais-
sait en lui le patrón incontesté de l'art dramatique.
»Dés lors, la cause est entendue. Lope de Vega a importé á Valen-
cia cette conception de l'art dramatique, que nous désignons du non»
de comedia. De méme que sans Lope de Rueda, Timoneda n'aurait
point travaillé pour le théátre, de méme le groupe de dramaturges
qu'on a appelé á tort l'école de Guillen de Castro, ne se serait pas
formé sans le passage de Lope de Vega á Valencia. Aux deux tour-
nants de 1560 et de 1590, á ees deux étapes décisives de l'histoire du
théátre espagnol, nous ne découvrons aucune initiative issue de Va-lencia, nous saisissons, au contraire, dans des documents incontesta-
bles, l'influence de deux dramaturges étrangers á Valencia. C'est ii
ceux-ci, et á eux seuls, que le titre de chef d'école ou d'initiateur doit
etre reservé.
»I1 faut done refuser au théátre valencien pendant la seconde moitié
du xvi*siécle le mérite de la nouveauté. Ni les pieces dans le goút de
Lope de Rueda, ni les comedias á la maniere de Lope de Vega n'ont
été congues etcultivées por la premiére fois sur les rives du Turia.
Est-ce une raison pour dénier tout talent dramatique aux Valenciens?
Et s'ils ont produit, á d'autres époques ou dans des domaines voisins,
des oeuvres moins serviles, n'est-il pas loyal de les faire enti-er en
ligne de compter II convient d'élargir le champ, un peu étroit, oü les
partisans et les adversaires de Valencia ont poursuivi ¡usqu'á présent
leur controverse. En scrutant les origines du théátre, en étudiant le
théátre religieux, nous trouverons peut-étre le mo3'en de restituer :i
Valencia un mérite que nous lui enlevons d'autre part.
»L'histoire des origines du théátre profane muntre que deux in-
fluences preponderantes se sont exercées á Valencia. D'abord, l'in-
fluence de la Castille: Jean del Encina, Torres Naharro, l'auteur de la
Célestinc ont eu des disciples ou des continuateurs dans la cité du
Turia. En second lieu, l'influence de l'Italie: un prince magnifique et
charmant, Fernand d'Aragon, duc de Calabi^e, lorsqu'il devint valen-
cien en 1526 par son mariage avec la vice-reine, Gei"maine de Foix,
importa dans sa patrie d'adoption les moeurs, les jeux, la langue mémede l'Italie; dans les jardins de son palais, des féeries et des mascara-
des se déroulérent, des fétes de Mai furent organisées. Cependant, ni
la Castille, ni l'Italie n'étoufterent des essais trop timidcs qui attes-
tent, des le debut du xvi" siécle, la vitalité du génie valencien. Unetjeuvre nous reste, le Colloquc des dames valencicnnes, simple bluette de
Jean Fernández de Heredia, représentée en 1524 devant l'élite de la
société mondaine, dont elle peignait les manieres avec une ironic
discréte.
»Le théátre vi-aiment populaire au debut du xvi" siecle, c'était le
théátre religieux, et parmi les pieces assez nombreuses qu'il a vu
ANÁLISIS SUMARIOS 35 I
<'clore dans la región de Valencia, nous en gardons quatre, trois écri-
tes pour le jour de la Péte-Dieii, une pour le jour de l'Assumption.
Ces piéces, on peut essayer de les dater : le mystére de Y Assomption
ci mort de la Viergc remonte incontestablement au debut du xv" siéclr.
On peut surtout montrer que les mysléres de la Féte-Dieu ont repre-
senté la meilleure part des richesses artistiques de V'alencia, car ils
sont restes vivants pendant pres de deux siécles, se rajeunissant
<rannée en année et se développant a mesure que les ressources de
la mise en scene croissaient. En vain, veis 1570, Timoneda et Ferruz
ont introduit á Valencia des «autos» importes de Castilie ou construits
sur le type castillan. Les my.stéres indigenes n'ont succi)mbé qu'apres
ime longue et glorieuse défense.
»En resume, ime enqiiéte impartíale n'aboutit pas á nier l'oiigi-
nalité valencienne; bien plutót, elle la placerait ailleurs que les Va-
lenciens ne la placent habituellement
»Ce qui demeure, c'est que Valencia, pendant plus d'un siécle, a
connu une activitc dramatique d'une intensité extraordinaire. 11 n'y a
l)as eu une école valencienne, mais Valencia a étc une des métropoles
de l'art dramatique dans la péninsule »
Galocha y Alonso, J.— Gramática fimdamental de la Lengua caste~
llana. — Madrid, Suc. de Hernando, 1914, 4.°, 324 págs. = No obstante
su título, esta Gramática difiere poco de la Gramática de la Academia;
es una obra de vulgarización, que no informa convenientemente del
estado actual de los conocimientos gramaticales. C.
Martín Mínguez, B.— De la Cantabria.— Madrid, Tip. -Revista d»'
Archivos», 1914, 8.° mayor, 341 págs., 6 ptas.= El capítulo dedicado a
Santillana del Mar contiene principalmente un estudio de las fórmu-
las religiosas de los documentos notariales antiguos; en el capítulo de
Liébana haj^ datos interesantes sobre la fundación de Santo Toribio ySanta María, aparte de una extensa refutación del mozarabismo en el
arte español; en el de Santa María del Puerto, después de una copiosa
enumeración de escrituras diversas, liállanse consideraciones sobre
el derecho germánico y sobre el arte románico. Falta en la exposición
orden y claridad; faltan asimismo conclusiones. Revélase en este libro
una admirable laboriosidad, malograda en gran parte por el tono ex-
cesivamente personal que el autor pone en sus apreciaciones. N.
IsPizuA, -S. DE.— Historia de los vascos en el descubrimiento, conquista
V civilización de América. Tomo I. —• Bilbao, Lerchundi Ledesma, 191 4,
ix-274, 8.°— Breves noticias sobre los navegantes vascos, expediciones
a las Indias en que tomaron parte, adelantos de la región en la cons-
trucción de naves, y competencia de sus pilotos en navegación y tra-
352 ANÁLISIS SUMARIOS
zado de cartas marinas. El Sr. Ispizua recoge estas noticias de los cro-
nistas primitivos de Indias; para el elogio de Juan de la Cosa, comopiloto y como cartógrafo, se sirve en particular de Humboldt y Fer-
nández Duro. In'^eresan estos datos como información para un estudio
del papel que desempeñaron las regiones españolas en el descubri-
miento }' conquista de las Indias. P. G. J/.
Cervantes de Salazar, F. — Crónica de Nueva España. Tomo I. —Madrid, Hausser y Menet, 19 14, 4.°, Lvi-363 págs. (Papeles de NuevaEspaña compilados y publicados por Francisco del Paso y Troncóse.
Tercera serie : Historia.)= Dos son las ediciones que en poco tiempo
se han hecho de la Crónica de Ahueva España de Cervantes de Sala-
zar, hasta ahora inédita : la del Sr. Magallón —véase arriba, págs. 192-
193 — y la del Sr. Paso y Troncoso. El Sr. P., en su estudio prelimi-
nar, analiza el plan seguido por Cervantes, a imitación, al parecer, de
Gomara; la obra completa debía llevar el título de Historia general de
las Indias y constar de dos partes : la primera, con la «Descripción,
descubrimiento y conquista de la Grande España», en que se referi-
rían los sucesos desde el primer almirante Colón hasta la conquista
de Yucatán; no se sabe si llegó a escribirse; en la página 8 declara
Cervantes que, dándole Dios vida, trataría de ella copiosamente. El
.Sr. P. estudia el contenido de la segunda parte, única que se conoce,
«Conquista de Nueva España», y analiza los epígrafes y argumentos
de cada uno de los seis libros que la componen. Describe el manus-
crito de la Biblioteca Nacional de IMadrid, y hace historia de él. Dudaque los cuadernos que lo componen sean los originales enviados por
Cervantes al cabildo de Méjico, en lo cual difiere de la opinión del
Sr. Magallón. En este primer volumen sólo se publican los tres pri-
meros libros de la obra. Respétase cuidadosamente la ortografía del
códice. Las notas contienen las acotaciones marginales o interlineales
del manuscrito; otras tienen carácter bibliográfico o son aclaraciones
históricas y rectificaciones ortográficas de nombres mejicanos. Acom-paña a la edición el facsímil de una carta geográfica con las costas
descubiertas desde Nombre de Dios hasta Florida entre los años 1502
}' 1 5 19. Al final del volumen son analizados someramente el cuarto
viaje de Colón, los de Pinzón y Solís, Juan Ponce de León, Hernán-
dez de Córdoba, Juan de Grijalva, Cortés y INIontejo, y de los pilotos
de Garay, en sus relaciones mayores o menores con el descubrimiento
de las costas de Nueva España. P. G. Ai.
Ballesteros, A. — Sevilla en el siglo XIII.— ^Madrid, Juan Pérez
Torres, 1913, 4.° mayor, 256-cccxLiv págs., 12 lám¡nas.= El Sr. Balles-
teros nos ofrece en esta obra una minuciosa pintura de la ciudad sevi-
llana durante la segunda mitad del siglo xiii, en forma muy literaria.
ANÁLISIS SUMARIOS 353
Para su composición utiliza fuentes contemporáneas de los hechos na-
rrados—documentos, crónicas, textos literarios y jurídicos, miniatu-
ras, etc.—, }• también la bibliografía moderna. Cada cuadro que nos pre-
senta lo suponemos apoyado en los datos, suficientemente criticados,
que le suministran todos esos materiales. La exposición tal vez peque
de un amontonamiento innecesario. El autor parece haber sentido el
apremio a que obedecen el comediógrafo o el pintor de historia al for-
mar una escena única acumulando en ella todos los elementos y perso-
najes de escenas similares acaecidas en distintos momentos. Por debajo
de las descripciones detalladas, e informando toda la obra, va la narra-
ción de los hechos que conmovieron el reinado de Alfonso X desde la
conquista de Sevilla y muerte de D. Fernando hasta el fallecimiento
del rey sabio. La rica colección de documentos — en número de 246—que publica el Sr. B. en apo^'o de su texto, son un material muy útil
no sólo para el historiador, sino para el lingüista, a juzgar por su as-
pecto de buena transcripción. Los apéndices, a modo de notas al texto,
aclaran muchas afirmaciones del Sr. B. Se echa de menos un índice
alfabético de nombres propios. La bibliografía puesta al final de cada
capítulo, aunque tiene sus ventajas, obliga a muchas repeticiones, por
serla materia de todo el libro muy uniforme. Recogerla en una biblio-
grafía final hubiera sido más cómodo. A. G. S.
Benot, E.—Los casos y ¿as oraciones.— Madrid, Suc. de Hernando,
1914, 8.°, 175 págs.=El autor expone en forma clara y sencilla los ele-
mentos de la sintaxis castellana. Abundan los ejemplos bien elegidos,
los cuadros sinópticos, que por su sistematización facilitan el estudio,
y los ejercicios prácticos bien graduados. Acaso para la enseñanza
primaria sea este libro un poco excesivo y para la secundaria no del
todo suficiente. En uno y otro caso el maestro podrá hallar en él un
auxiliar útil reduciéndolo o completándolo convenientemente.il/. G.M.
Martner, D. — Spanisclie Sprachlelirc zitm Selbst-tmd Schnlunter-
r/ír/¿/. — Bonn, F. Cohén, 1914, 8.°, 311 págs. = Sigue el autor de este
libro un método análogo al de las gramáticas de J. Gross, Heidelberg.Da la impresión de estar hecho con gran esmero. Los ejemplos y los
temas están bien redactados, aparte de ciertos americanismos y des-
cuidos, como ^qué horas cra?i cuando regresaste?, tema 10; mutualmeiiíe,
página 163, etc. En el carácter práctico y sucinto de este manual cabía
la omisión de ciertos detalles muy especiales, como el del uso de A'os
y Vos, pág. 45; en cambio no debieran faltar otras indicaciones másútiles, como, por ejemplo, la del empleo impersonal de los verbos ser,
estar, hacer : es temprano, está obscuro, hace frío. X.
Antología de poetas vallisoletanos modernos. — Biblioteca Síudium.
Valladolid, Viuda de Montero, 191 4, 8.°, 280 págs. = Figuran en esta
354 ANÁLISIS SUMARIOS
Antología, coleccionada discretamente por D. Narciso Alonso Cortés,
trozos de los más conocidos poetas vallisoletanos desde principios del
siglo XIX hasta el momento actual. De cada uno de ellos ha redactado
el colector una sucinta biografía, seguida de las composiciones que a
su juicio reflejan del modo más característico el temperamento y la
originalidad del autor. F. R. J/.
Bibliographic Hispanique IQIO. — New-York, The Hispanic .Society
of America, sin año, 12.°, 139 págs.— ídem id. igii. 163 págs.= Según
indica una tarjeta de la Hispan/e Society que acompaña estos volúme-
nes, estas bibliografías periódicas son recopiladas por el Sr, Foulché-
Delbosc. Han aparecido en tomitos aparte las correspondientes a lo.s
años de 1905 a 191 1. Hemos examinado los dos últimos volúmenes.
Como los anteriores, comprenden los libros y artículos de revistas que
se han publicado sobre las distintas regiones de lenguas latinas penin-
sulares; muchos libros se refieren a la América española. Las materias
principales son lengua, literatura e historia, sin que por esto dejen de
indicarse obras de otros asuntos relacionados con aquéllas. Los anun-
cios están ordenados alfabéticamente; de preferir era la clasificación
por materias, que aunque requiera del copilador un trabajo más gran-
de y menos mecánico, ofrece después una mayor utilidad a los lecto-
res. Estas bibliografías, a pesar de no ser completas, interesan a los
hispanistas, pues encontrarán en ellas obras desconocidas. La de 1910
contiene en apéndices suplementos a las de 1905 a 1909. La de 191 1,
además de los suplementos a los años 1909 y 1910, añade una «Liste
des principaux périodiques dépouillés pour la Bibliographie Hispa-
nique» desde 1905 a 191 1. Son en número de 758. A. G. S.
GossART, E.
—
Les Espagnols en Flandre. Histoirc et poe'sie, par —Bruxelles, H. Lamertin, 1914, 8.°, 332 págs.= Las hazañas de los espa-
ñoles en los Países Bajos tuvieron abundante reflejo, según se sabe,
en la literatura contemporánea, sobre todo en el teatro. El Sr. Gossart
analiza las comedias que tratan de asuntos relacionados con Flandes :
El Principe Don Carlos, de Ximénez de Enciso; El segundo Séneca de
España, de IMontalván; El rebelde al beneficio (Guillermo de Orange),
de Tomás Osorio, y varias otras relativas a los sitios de Breda, Namur
y Douai; a la vida del soldado español (por ejemplo. El Hércules de
Ocaña, de Vélez de Guevara), etc. Incluye en su estudio los romances
relativos a las guerras de Flandes, La vida y hec/ios de Estebanillo Gon-
zález y un relato sobre una ñcsta de Carnaval en la corte de los Ar-
chiduques. A cada una de las obras analizadas precede una somera
indicación histórica sobre los hechos que la inspiraron; expone luego
el autor detalladamente el asunto de la comedia y da la traducción de
los pasajes más salientes. Este libro es, en suma, una agradable coni-
KOTKIAS 355
pilación, cuya lectura aprovechará ])rincipalmente a los poco versados
en nuestra historia literaria. í'.
Rodríguez ÍMarín, 1'".— Burla hurlando tnenudencias de varia, leve
V eutreicnida erudición, por — Madrid, Tip. -Revista de Archivos»,
1914, 8.", 438 p.'íys., 3,50 ptas. ^ Aparecen ahora reunidos en volu-
men cincuenta artículos que anteriormente vieron la luz en la prensa
de Madrid. Su contenido es, en efecto, vario, leve y entretenido. El
autor no ha pretendido hacer, sin duda, más que un libro ameno y de
vulgarización; no obstante lo cual, hay en él más de un dato intere-
sante para el curioso de las incidencias de nuestra historia literaria :
J'll peor enemigo de Cervantes {]\.ydx\ Blanco de Paz, delator de Cervantes
en Argel), La casa de Aíaieo Alemán, Una escritura inédita de Cervantes,
(venta de las comedias La Confusa y El trato de Constatitinopla ymuerte de Selim), etc. Valor pai"a el folklore ofrecen los artículos Amu-
letos, Las supersticiones del juego. Lo que charlan los pájaros y algunos
otros. En un trozo que publica del poema inédito La Caridad Guz-
mana, de Fr. Pedro Beltrán (pág. iíog), hay una enumeraci(3n abundan-
tísima de nombres de peces, la mayoría de los cuales no figuran en
los diccionarios. C.
NOTICIAS
Con motivo del quincuagésimo aniversario de su doctorado, harecibido el profesor Hugo Schuchardt un mensaje de la Real Acade-mia Prusiana de Ciencias. Recuérdanse sumariamente en ese docu-mento — reflejo de la profunda y afectuosa admiración que los aca-démicos sienten por su anciano colega— los principales méritos de la
larga carrera científica del Sr. Schuchardt. En piümera línea, el Voka-lismus des V'ulgarlateins, ampliación en tres tomos de su tesis doctoral.
«Esa obra — dice el mensaje — representa una arriesgada empresacientífica, fruto del ardor juvenil Señaló nuevos caminos a la inves-tigación, y elevó notablemente los puntos de mira de la ciencia lin-
güística.» Viene después un recuerdo sucinto de los posteriores tra-
bajos de .Schuchardt: los idiomas prerrománicos (sobre todo el vas-cuence) y l;is relaciones lingüísticas extrarromanas; las leyes fonéticas
y sus excepciones; en fin, Schuchardt fué el primero en indicar la im-portancia del estudio de ^palabras y cosas», problema que hov ocupacentralmente a la lingüística. Réstanos tan sólo asociarnos al home-naje de que ha sido objeto el venerable filólogo, pues, aparte del inte-
rés general científico, la filología española debe a Schuchardt muchosy valiosos estudios, bien conocidos en nuestro país.
— Bajo la dirección de (juido Manacorda, ha iniciado el editor(j. C. .Sansoni, de Florencia, la publicación de una Biblioteca Barbara,
3S6 NOTICIAS
o sea colección de textos extranjeros revisados críticamente, con in-
troducciones y notas italianas. Los textos españoles que anuncia son,
como próximos a publicarse, algunos dramas escogidos de Lope deVega, por Angelo Monteverdi; y en preparación obras de Garcilasode la Vega y del marqués de Santillana.
—-En el mes de julio marchó a Buenos Aires el director de nues-tra Revista, D. R. Menéndez Pidal, llamado por la Institución cultural
española con el fin de dar una serie de conferencias sobre D. Marce-lino Menéndez y Pelayo. Esta Institución cultural, colocada por su pre-sidente, el Dr. Avelino Ciutiérrez, bajo los auspicios de la Junta paraampliación de estudios, ha inaugurado de esa suerte las tareas de sucátedra española, que cada año ocupará un profesor español; esta cá-tedra ha sido donada generosamente por el Dr. Gutiérrez a la Univer-sidad de Buenos Aires. Al terminar su labor en esta ciudad, el señorMenéndez Pidal se trasladó a Santiago de Chile, a instancias de aque-lla Universidad, para explicar un breve curso de Filología castellana.
— Con motivo de la situación que atraviesa Europa, el Gobiernoespañol ha suspendido todas las pensiones que para realizar investi-
gaciones científicas en el extranjero había concedido la Junta paraampliación de estudios.
— Víctor Said Armesto ha muerto. Las letras españolas han per-dido uno de sus más valiosos cultivadores; más todavía, una de susmás legítimas y seguras esperanzas. Porque la vida de Said Armestoes una de esas vidas trágicas cortadas en el momento de plenitud enque están a punto de recogerse los frutos lentamente elaborados porun rico espíritu, cuya obra queda así truncada y perdida. Las obrasque Armesto había publicado \íi—La Leyenda de Dotí Juan; la edición,
con introducción y notas, de Las Mocedades del Cid, de Guillen de Cas-tro; la edición de Los Cigarrales de Toledo, de Tirso de Molina; susdiscursos, conferencias y artículos, etc.—
,por valiosas que sean, no
eran más que un anuncio de su labor futura. Muerto en la plenitud dela vida, en el momento en que acababa de obtener la cátedra de Len-gua y Literatura galaico -portuguesa del doctorado de Letras en la
Universidad de Madrid — que sólo él estaba capacitado para desempe-ñar—, ha dejado sin publicar las obras capitales que tenía emprendi-das sobre esta especialidad, a la que consagró su vida: sus estudios
sobre la poesía galaico-portuguesa de la Edad Media, sobre el roman-cero y la poesía popular gallegas, de que tan brillantes anuncios ha-bíamos tenido en conferencias y estudios breves.
— En los meses de julio y agosto se ha celebrado en Madiñd el ter-
cer curso de vacaciones para extranjeros organizado por la Junta paraampliación de estudios. A su tiempo debido se anunciará para el añoque viene el cuarto de estos cursos, que vienen realizándose con éxito
creciente.
— La desigualdad con que se publican las revistas en este trimes-tre de verano, mucho más en las circunstancias actuales, nos ha deci-
dido a incorporar la Bibliografía de este número a la del próximo,en el cual publicaremos toda la correspondiente al segundo semestredel año, presentándola así en forma más completa y sistemática y porlo tanto más útil a nuestros lectores.
REVISTADE
FILOLOGÍA ESPAÑOLA
Tomo I. OCTUBRE-DICIEMBRE 1914 Cuaderno 4.°
^i"
POESÍA POPULAR Y ROMANCERO
Los estudios que voy a publicar bajo este epígrafe tienen
por principal objeto examinar el texto de algunos romances,
lo cual nos permitirá indagar su origen, fijar la condición de
su estilo y sacar algunas conclusiones relativas al carácter de
la poesía popular en general.
«EX SANTA GAÜEA DE BURGOS»
I. — Textos conocidos del romance y juicio que éste ha merecido.
El texto del romance de la jura en Santa Gadea nos era
conocido hasta ahora en dos versiones antiguas principales:
una, la del Cancionero de Romances, impreso en Amberes,
sin año (probablemente después de 1545 y seguramente antes
de 1550); y otra, la de la segunda edición de ese Cancionero
de Amberes, hecha en 1550; "^'sta es igual a la de la primera
edición, salvo la añadidura de algunos versos.
Ponemos a continuación el texto del Cancionero de Ro-
ToMo I. 24
358 R. MENÉNDE2 PIDAL
manees sin año y por nota las variantes del Cancionero de
Romances de I 5 50 ^.
Romance del juramento que tomó el Cid
al rey don Alonso.
En Sancta Gadea - de Burgos
do juran los hijos d'algo,
allí le toma la jura ^
el Cid al rey castellano ^.
5 Las juras eran tan fuertes ^
que al buen rey ponen espanto ^;
sobre un cerrojo de hierro ^
y una ballesta de palo °:
«Villanos te maten, Alonso,
lo »villanos, que no hidalgos,
» délas Asturias de Oviedo,
»que no sean castellanos;
» maten te con aguijadas,
»no con langas ni con dardos;
15 »con cuchillos cachicuernos.
^ Sigo para el texto la ortografía original del Cancionero de Roman-
ces impreso en Amberes sin año, según la edición facsímil que cito ade-
lante, fol. 153 V.". Las variantes de 1550 las tomo de la Primaverayflor de romances de Wolf y Hofmann, I, 1856, pág. 158.
2 «Águeda», Canc. de Rom. 1350.
3 El Canc. de Rom. /55o ."
le toman jura a Alfonso
por la muerte de su hermano.
Tomábasela el buen Cid,
ese buen Cid castellano,
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo
y con unos evangelios
y un crucifijo en la mano.
Las palabras son tan /uertes,
que al buen rey ponen espanto.
POESÍA POPULAR Y ROMA.NCEUO 359
»no con puñales dorados;
» abarcas traygan calcadas,
»que no qapatos con lazo;
» capas traygan aguaderas,
»no de contray ni frisado;
»con camisones d'estopa,
»no de olanda ni labrados;
»cavaIleros vengan en burras,
»que no en muías ni en cavallos;
» frenos traygan de cordel,
»que no cueros fogueados;
» maten te por las aradas,
»que no en villas ni poblado;
» saquen te el coragón
»por el siniestro costado,
»sino dixeres la verdad
»de lo que te fuere preguntado,
>>si fuyste ni ^ consentiste
»enla muerte de tu hermano.»
Jurado havía el rey -
que en tal nunca se ha hallado;
pero allí hablara el rey
malamente y enojado:
«Muy pial me conjuras, Cid;
»Cid, muy mal me as conjurado;
»mas oy me tomas la jura.
s<fii. O co.», Canc. de Rom. /jj'O.
El Canc. de Rom. i£§o :
Las juras eran tan fuertes,
que el rej' no las ha otorgado
Allí habló un caballero
que del rey es más privado:
«Haced Ja jura, buen rey,
no tengáis de eso cuidado,
que nunca fué rey traidor
ni papa descomulgado.»
Jurado había, etc.
360 R. MENIÍNDEZ PIDAL
» mañana me besarás la mano.»
— «Por besar mano de rey
»no me tengo por honrrado;
45 » porque la besó mi padre
»me tengo por afrentado.»
— «Vete de mis tierras, Cid,
»mal cavallero provado,
»y no vengas más a ellas
50 »dende este día en un año.»
— «Plaze me, dixo el buen Cid,
»plaze me, dixo, de grado,
»por ser la primera cosa
»que mandas en tu reynado.
55 »Tú me destierras por uno,
»yo me destierro por quatro.»
Ya se parte el buen Cid,
sin al rey besar la mano,
con trezientos cavalleros,
60 todos eran hijos d'algo;
todos son hombres mancebos,
ninguno no avía cano;
todos llevan langa en puño
y el hierro acecalado ^,
65 y llevan sendas adargas
con borlas de colorado.
Mas no le faltó al buen Cid
adonde assentar su campo.
Sabido es que el episodio de la Jura se contaba desde el
siglo XIII en la Primera Crónica General, resumiendo un cantar
de gesta perdido, y que se vuelve a contar después en la Cró-
nica Particular del Cid, bajo una nueva forma que remonta a
una refundición del antiguo cantar. Según ya notó Milá y Fon-
tanals, el romance «se fundó en esta nueva versión del cantar».
Después, Milá asigna al romance por fecha la primera mitad
s acicalado», Canc. de Rom. IS50.
POESÍA POPULAR Y ROMANCERO 361
del siglo XVI ^ De seguir esta opinión, hallamos que no sien-
do verosímil que en ese tiempo fuese conocido todavía el anti-
guo cantar, y constándonos, por el contrario, la gran difusión
que entonces tenía la Crónica Particular del Cid, ora en ma-
nuscritos, ora en edición de I 5 12, parecerá lo más razonable
suponer que el romance deriva del cantar, no directamente,
sino por intermedio de la prosificación contenida en la Cró-
nica Particular.
Tocante al estilo o carácter del romance, aunque Duran,
Wolf y Milá lo juzgaron popular, el último crítico que de él
se ha ocupado, Menéndez Pelayo, parece disentir de sus pre-
decesores, pues exagera el desprecio hacia el «romancerista»
que estropeó la grave escena del juramento en Santa Gadea
con la «ridicula» descripción del traje del villano y con los
peregrinos símbolos jurídicos: el cerrojo de hierroy la ballesta
de palo -.
2. — Texto inédito del romance.
Consideremos ahora el romance a la luz de otra versión
manuscrita, más antigua que las conocidas hasta hoy, y que
debo a la diligencia del profesor D. Claudio Sanz Arizmendi.
En el Museo Británico, ms. Eg.-lS/S, fol. 59, hállase nues-
tro romance escrito en letra de comienzos del siglo xvi, que
aun pudiera ser de los últimos años del xv. Está en una hoja
de papel cosida entre varios tratados históricos, que forman
un volumen titulado «Obras del P. ^Mariana», tomo / ^. He
aquí su texto:
1 De la poesía hcroico-popular castcUa)ia, 1874, págs. 481 y 292.
2 ÁJitologia de líricos castellanos, XI, 1903, pág. 355.
'^ \'éase Catalogue of tltc niatiuscripis m tlie spattish languagc in t/ie
Britsh Miiseum, by D. Pascual de Cayancos, I, London, 1875, pág. 198.
La hoja 59 es de menor tamaño que las del tomo. La preceden.varios
relatos de sucesos, que comienzan con el recibimiento que al empe-
rador Segismundo hace el rey Fernando de Aragón en Perpiñán, el
año 1415, y le sigue «El principio y linage del maestre don Alvaro».
Publico aquí el romance según fotocopia que debo a la bondad del
Sr. Sanz Arizmendi.
3^2 R. MENÉNDEZ PIDAL
En Santa .Águeda ^ de Burgos
do jura;/ los hijos de algo,
allí toma juramento
el (Jid al rey castellano,
5 si se halló en la muerte
del rey don Sancho su hcrniauo.
Las juras era// muy rezias,
el rey no las a otorgado:
«Villanos te mate//, Alonso,
i<> » villanos, que no hidalgos,
»de las Asturias de Oviedo,
»(\ue no sea// castellanos;
»si ellos so// de León,
»yo te los do por marcados;
15 »cavalleros vaya// e// yeguas,
»e// yeguas, (\He no e// cavallos;
»las riendas trayga// de cuerda
»y no co// frenos dorados;
»avarcas traiga// calgadas
20 »y no gapatos co// lazo;
»las piernas trayga// desnudas,
»no caigas de fino paño -;
»traya// capas aguaderas,
»no capuzes ni tavardos ^\
25 »co// camisones de estopa,
»no de olanda ni labrados.
» Mátente co// aguijadas,
»no co;/ langas ni co;/ dardos;
»co//- cuchillos cachicuernos,
30 »no co// puñales dorados;
» mátente * por las aradas,
1 El copista había puesto «Agada» y corrigió, añadiendo además
sobre el renglón «Águeda».2 Este verso y el anterior están añadidos al margen, de letra igual
al resto.
^ El ms. pone «taruados».
* Tilde inútil sobre el «te» final.
POESÍA POPULAR Y ROMANCERO 363
»no por caminos hollados;
»saque;¿ te el coragón
»por el derecho costado,
35 »si no dizes la verdad
»delo que te es prt'guntado,
»si tú fuiste o co7/se/7tiste
»enla muerte de tu her/uano.»
Allí respondió el bue;/ rey,
+0 bien oyres lo que a hablado:
«Mucho me aprietas, R[o]drigo;
«Rodrigo, mal me as tratado;
»mas oy me tomas la jura,
»cras me besarás la mano.»
45 Allí respondió el hneii Cid,
como hombre muy enojado:
«Aqueso será, hueu rey,
»como fuere galardonado;
»q/<t' allá eu las otras t/tTras
50 »da;; sueldo ^ alos hijos d'algo.
»Por besar mano de rey
»no me tengo por ho//rrado;
«porq/zé" la besó mi padre
»me tengo por afre;/tado.»
55 — «Vete de mis tzVrras, Cid,
»mal cavallero provado;
»vete, no m'entres en ellas
» hasta un año pasado» -.
— «Que me plaze, dixo el Cid,
60 »qí(e me plaze de bue;/ grado,
»por ser la pr¿i/¿era cosa
«q/íé" mandas en tu reynado.
' El copista había escrito «sueldo da//», y tachó el <;da«», antepo-
niéndolo después al margen del verso.
2 Este verso y el anterior están añadidos por el copista al margen,
con esta variante: «habetw in alijs antiquiorib?/j exemplarib?¿j;
y no me e;/trasses en ellas
hasta uít año cowtado.»
364 R. MENÉNDEZ PIDAL
»Tú me destierras por uno,
»yo me destierro por quatro.
65 Ya se partía el bue;/ Cid
de Bivar, esos palagios.
Las puertas dexa cerradas,
los alamudes echados,
las cadenas dexa llenas
70 de podencos y de galgos.
Con él lleva sus halcones,
los pollos y los mudados.
Co// él va?/ Qieu cavalleros,
todos era;¿ hijos de algo;
75 los unos iva;/ a muía,
y los otros a cavallo;
por una ribera arriba
al (Jid va// aco;;/paña7/do;
acompañándolo ivan.
So mientras él iva cagando.
FIN
3. — Según la versión inédita, el romance no puede derivar
de las crónicas, sino de ios cantares,
y no por vía erudita, sino por tradición popular.
Esta versión es preciosa por varios conceptos. En vista de
ella, no es, desde luego, ya aceptable la idea de que el roman-
ce pudiera derivar sólo de las crónicas, y no de los poemas
antiguos. Se opondrían a esa conjetura los versos 65 a 72 de
nuestra versión, donde se cuenta cómo el Cid parte de Vivar.
La Crónica de 1344 dice a este propósito : «movió luego de
Bivar con sus amigos para Sant Pero, e fuese camino de Bur-
gos; e quando el Cid vio los sus palagios destroídos e sin gen-
tes, e los portales estragados, tornóse contra oriente e fincó
los inojos e dixo: Santa Alaría » ^; la Crónica Particular del
1 Ms.M {en vez de «sin», dice «sus»). El ms. Z dice: «movió luego
de Vibar, camino de Burgos, e quando salió de los palacios suj'os, e
POESÍA POPULA H Y ROMANCERO 365
Cid detalla más : «movió con sus amigos de Bivar e mandó
que se fuessen camino de Burgos; e quando él vio los sus
palacios desheredados e sin gentes, e las perchas sin agores e
los portales sin estrados, tornóse contra oriente e fincó los
finojos » ^. Esto es lo único que dicen las crónicas más
explícitas; lo único que debían decir, tratándose de un por-
menor descriptivo que no importa nada para la sucesión de
los hechos, y que como insignificante se omite totalmente
en la mayoría de ellas, y desde luego se omite en la Primera
y en la Tercera Crónica General y en la de Veinte Reyes.
Ahora bien: de aquellas crónicas no pueden derivar los ver-
sos 65-72 de nuestro romance, ya que ninguna conexión
especial tienen con ellas, y, por el contrario, la tienen muyíntima con algunos famosos versos del Cantar de Alio Cid,
conservados indudablemente en el Cantar Refundido que pro-
sificaron las crónicas -. El primitivo Cantar de Mió Cid decía:
[assí dexa sus palacios yermos e desheredados]
vio puertas abiertas e ugos sin cañados,
alcándaras vazías, sin pielles e sin mantos
e sin falcones e sin adtores mudados.
Es imposible desconocer que de estos versos derivan los
de nuestro romance, pues en éste se conservan varias pala-
bras que dependen de las del Cantar: «puertas cerradas»;
«alamudes», substituyendo a «cañados»; «halcones
mudados».Sentado esto, todavía podrá decirse que el romance está
compuesto por un poeta que conocía los capítulos de las cró-
vido commo fincavan yermos, e todos sus labradores desanparados,
tornóse a oriente e fincó los inojos e fizo su oración». La refundición
contenida en el códice Bibl. Nac. T-282, sigue a este ms. Z.
1 Cap. 91. El ms. Bibl. Nac. T-i85 dice: «movió de Bivar e fuese
para San Pedro de Cárdena, do tenía su muger e sus hijas; e quandolas sus casas vio estar sin agores los portales, tornóse », y casi igual
los ms. F-42 e li-53.
' Véase adelante, píg. 376 y notí i.
¿b6 R. MENÉNDEZ PIDAL
nicas referentes a la jura en Santa Gadea y los versos del
Cantar de Mío Cid relativos a la salida de Vivar. Pero esta
hipótesis sólo puede caber dentro de una crítica rastrera, que
quisiera fundarse únicamente en los textos hoy conservados,
desatendiendo otros datos y nociones más importantes sobre
historia y estilo de la poesía heroico-popular. Desde luego
hay que considerar que en toda la rica literatura que nos
queda de entre los años 1 450 y 155O) ^1 antiguo Cantar de
Mío Cid es absolutamente desconocido ^: lo icrnoraban todosO
los autores de crónicas e historias, y no es de suponer que lo
conociese un romancerista. Pero aunque aceptemos la exis-
tencia de este poeta excepcionalmente erudito, siempre es
increíble que proponiéndose resumir la narración de las cró-
nicas y del Cantar, lo hiciese en forma de recuerdos tan vagos,
tan imprecisos, como los que hemos observado ya y adelante
observaremos, y en un estilo tan felizmente rápido, vivo ypopular; es decir, en una forma enteramente opuesta a la de
la narración trabada, lenta y casi prosaica, característica de
todos los romances que tienen resabio de eruditos, como, por
ejemplo, se ve en el otro romance que se refiere también a la
jura en Santa Gadea y que empieza «En Toledo estaba Al-
fonso», o en cualquiera otro de los eruditos dedicados al
famoso episodio de la jura.
Si nos sintiésemos tentados a admitir una vez la existencia
de un poeta anónimo capaz de darnos una genial elaboración,
concentrada y viva, de los relatos épicos e historiales, tendría-
mos que considerar que no hay ejemplo de una elaboración
semejante entre los poetas de nombre conocido: Lope de
Vega mismo, tan admirablemente compenetrado con la poesía
popular, nunca llegó a identificarse enteramente con el estilo
de ella. Además tendríamos que suponer, no uno, sino mul-
titud de poetas anónimos dotados de ese estilo genial, bas-
tantes para darnos toda la serie de romances populares que
resumen las anticuas narraciones extensas en forma tan vaga.
1 Véase R. Menéndez Pidal, Poema de Mío Cid, edic. de «La Lec-
tura», 1913, págs. 49-50.
POESÍA POPULAR Y ROMANCERO 367
imprecisa y generalmente afortunada. Esto es ya sencillamen-
te absurdo.
Y concretándonos a nuestro romance, de ningún modo
podemos considerarlo como obra de un autor único más o
menos poeta, según la opinión de r^Ienéndez Pelayo, pues
la historia de su texto nos está mostrando como tuvo diver-
sos estados de elaboración sucesiva, manifestada en toda una
serie gradual de variantes.
4. — Compruébase la tradición popular
del romance, comparando las tres versiones que de él poseemos.
Valoración de cada una de ellas.
Para apreciar las tres versiones conocidas del romance,
compararemos primero entre sí las dos impresas.
El que creyese que nuestro romance era obra de un autor
único, es decir, un texto poco más o menos tan fijo como el
de cualquier otra obra de la literatura escrita, juzgaría que la
versión más corta, o sea la impresa en el Cancionero sin aiio,
no era más que una mutilación de la versión más larga im-
presa en el Cancionero de 1550. Pero conociendo la versión
manuscrita, este modo de ver resulta ya inaceptable.
Es cierto que dos de las adiciones de 1550 («por la muer-
te de su hermano», y «que el rey no las ha otorgado») per-
tenecen en buen derecho al texto original, por hallarse com-
probadas con los versos 5-6 y 8 de la versión manuscrita,
supuesto que ésta seguramente no fué conocida del Cancio-
nero de 1550. Los «evangelios» y el «crucifijo» para el jura-
mento que se añaden en el texto de 1 5 50, aunque faltan en el
texto sin año y en el manuscrito, pudieran ser originales, pues
los evangelios figuran también en las crónicas. Pero ya la.ver-
sión de 1550 evidentemente se aparta del original en eliminar
el verso 4 del Cancionero sin año: «el Cid al rey castellano»,
pues está apoyado por el verso 4 de la versión manuscrita ^
1 Además, es dudoso si «las palabras», en la variante de 1550 al
verso 5 del Cancionero sin año, es versión errada, comparada con el
verso 7 de la versión manuscrita, que pone «las juras>\ como el Can-
36S R. MENÉXDEZ PIDAL
En fin, otra particularidad del texto de 1550? ^^ intervención
de un caballero que anima al rey para que jure (conforme ve-
remos a propósito de los versos 38-39 de la versión manus-
crita), es indudablemente una añadidura tardía. Resulta, pues,
í\ue si de ningún modo la versión de 1550 puede ser tomada
como mera ampliación caprichosa de la versión sin año, tam-
poco ésta puede ser tenida por mutilación arbitraria de la otra:
en cada una de las dos hay, o deja de haber, algo mejor o peor
que en la otra, y son, por lo tanto, dos versiones diferentes.
Pero ahora importa fijar el valor respectivo de ambas. La
más antigua, la del Cancionero sin año, debe proceder de tra-
dición oral o manuscrita, y no de otro texto impreso, según
conjetura que expongo en otra parte ^. Sea lo que quiera, no
tenemos motivo para dudar de su pleno valor como represen-
tativa de una versión tradicional. Por el contrario, la versión
de 1550 depende de la del Cancionero sin año, a pesar de re-
presentar, según acabamos de decir, una versión diferente:
el que la redactó no nos dio de la variante que él sabía un
traslado completo y libremente expuesto, sino que se sintió
constreñido a adaptar esa vanante al texto del Cancionero sin
año, que se le imponía como cosa divulgada y respetable; se
limitó, por tanto, a retocar la versión sin año con la adición
de algunos versos que le parecieron más importantes. Esto se
comprenderá bien teniendo en cuenta lo que sucede en la re-
colección de romances de boca del pueblo : cuando concurren
a la vez dos recitadores que saben el mismo romance, el se-
gundo, después de escuchar la versión del primero, fácilmente
añadirá algún verso o pasaje que eche de menos, pero a me-
nudo ocurre que se resiste a exponer entera su variante, pare-
ciéndole repetición inútil y hasta descortés para con el otro
recitador. En suma, la versión del Cancionero de 1550 es una
cionero sin año. Hay dislocación del verso 8 de la manuscrita, según
decimos acerca de los versos 38-39, y en el pasaje correspondiente
a estos dos versos, el Cancionero de 1550 pone también «las juras»
(variante al verso 35 del Cancionero sin año).
^ Cancionero de Romances impreso en Amberes sin año. Edic. facsíinil
con una introducción por 'R. Menéndez Pidal. Madrid, 191 4, pág. xvii.
POESÍA POPULAR Y ROMANCERO 369
versión híbrida, constituida por la me/xla de la del Cancio-
nero sin año, con algunos rasgos de otra que difería de la del
Cancionero sin año en más pormenores que en los pocos aña-
didos por el Cancionero de I550- Este caso se repite a me-
nudo en la historia del texto del romancero, y es desde luego
el caso de todos los romances que el Cancionero de 1550
retocó al reimprimir los del Cancionero sin año. Habiendo
salido ambos Cancioneros de la oficina de Martín Xucio, la
segunda edición respetó la autoridad de la primera. Pero aun
cuando no se trate del mismo editor, tratándose de dos ver-
siones impresas, es muy difícil que la posterior ignore a la an-
terior, y que por lo tanto se manifieste independientemente
y completa. Sobre estas versiones híbridas tendremos oca-
sión de insistir aquí mismo, hablando de algún otro romance.
]\Iuy al contrario, la redacción manuscrita del romance
«En Sancta Gadea de Burgos» es una buena muestra de lo
que es una versión independiente. Lejos de la exacta coinci-
dencia que por efecto del hibridismo las dos versiones im-
presas muestran entre sí, la manuscrita sólo tiene una tercera
parte de sus versos iguales a los de ellas ^, ofreciendo, res-
pecto de éstas, la misma independencia, la misma abundancia
y frescura de variantes que hoy ofrecen dos versiones orales
recogidas aisladamente.
Notemos algunas variantes principales de nuestra versión
manuscrita. Sus versos 1 3- 1 4 faltan en ambas versiones im-
presas; no obstante, son originarios. Según el cantar prosifica-
do en la Crónica Particular del Cid, éste, en su primer conju-
ro, decía al rey:
villano vos mate, que non sea fijo dalgo,
de otra tierra venga, que non sea castellano;
versos que corresponden a los versos 9-12 de nuestro roman-
ce; y en el segundo conjuro decía, mudando la asonancia:
villano vos mate, ca fidalgo non,
de otra tierra venga, que non sea de León.
Véase adelante, pág. 372.
370 R. MENENDEZ PIDAL
De este último verso es un recuerdo confuso el 13 de nues-
tro romance manuscrito.
Entre los versos 38 y 39 hay una laguna; falta la jura del
rey. Probablemente habría algún pasaje que comenzaría con
los dos versos primeros del pasaje intercalado por el Cancio-
nero de 1550:
Las juras eran tan fuertes
que el rey no las ha otorgado
pues el segundo de estos versos corresponde al 8 de nuestra
versión manuscrita, el cual está, sin duda por equivocación,
fuera de su sitio al principio del romance ^, y en cambio es-
taría bien después del verso 39, como lo pone la versión
de 1550- Empero el caballero, que, según ésta, anima al rey
para que jure, faltando en las dos versiones anteriores y en
las gestas prosificadas por las crónicas, queda relegado a la
categoría de una interpolación tardía -, puesta para llenar un
vacío de nuestro romance, en que se recordaría de un modovago el triple juramento que, según los cantares, tomaba el
Cid al rey, y la honda emoción que en el semblante de éste
se retrataba al jurar. Este vacío del romance es tan antiguo
que se halla ya en los dos textos primeros que de él cono-
cemos:, el manuscrito y el sin año.
El verso 44 contiene el arcaísmo «eras», que falta en am-
bas versiones impresas, pero se halla en las crónicas («eras
besaredes la mi mano», Crón. Partic, cap. 79). Esta forma
arcaica del romance era la que recordaba Felipe II cuando era
niño, hacia 1535! según una anécdota ^, el príncipe dijo: «Hu-
1 La equivocación se comprende en vista de la lección buena que
da el Cancionero sin año en sus versos 5-6: «Las juras ei-an tan fuer-
tes Que al buen rey ponen espanto».2 A todo más, pudiera ser un recuerdo trastrocado del consejo que
los castellanos dan al rey antes de ir a Santa Gadea: «Dixiéronle es-
tonces los altos omnes quel yurasse con doze de sus cavalleros en la
eglesia de Santa Gadea de Burgos». (Prim. Crón. Gral., 519 a 42.)
3 R. Menéndez Pidal, £¿ Romajiccro español, The Hispanic Society
of América, 1910, pág. 73 (la anécdota procede de la Miscelánea de Za-
POEblA POPULAR Y ROMANCERO 371
laño, mucho me aprietas, y eras me besarás la mano», por
donde se ve que la versión que había oído se parecía más a la
manuscrita («mucho me aprietas » «eras») que a las impre-
sas («muy mal me conjuras » «mañana»).
Los versos 45-5O) q^c faltan en ambas versiones impresas,
son trasunto de este pasaje de las crónicas : «Respondió el
Cid : Como me fiziéredes el algo; ca en otra tierra sueldo dan
al fijo dalgo» (Crón. Partic, cap. 79), «Dixo entonge el (Jid :
Pero commo vos me fiziéredes merced; que en otras tierras
soldadas dan a los fidalgos» (Crón. de 1344; ms. Z), «El (^id
le respondió : En como nos fizierdes algo; ca en otras tierras
soldadas dan a los cavalleros» (Crón, de 1344» "^s. M).
Ya hemos notado arriba la gran importancia de los ver-
sos 65-72, que faltan en las versiones impresas, y refieren el
abandono en que el Cid deja a Vivar. No menos valor tienen
los versos finales 73-80. Según las crónicas, los vasallos del
Cid, ofreciéndose a seguirle en su destierro, dicen: «Conbusco
despenderemos las muías e los cavallos», y después, cuando
el Cid partió con ellos de Burgos para el destierro, «mandó
tomar quanto ganado falló fuera de la villa, ansí de ánsares
como de otras cosas, e fué su passo, fa'sta que llegó a San
Pedro de Cárdena» (Crón. Partic, cap. QO; Crón. de 1 344,
ms. AI). Pues bien; esta oferta de muías y caballos se recuer-
da en los versos finales de nuestro romance manuscrito, di-
ciendo que los vasallos del Cid van unos «a muía» y otros
«a cavallo»; y el robo de «las ánsares que falló en la glera»,
a cuyo lento paso tienen que sujetarse los desterrados («e
mandó mover al passo de las ánsares», Crón. Partic, cap. 92),
se recuerda en el romance, diciendo que van «por una ribe-
ra», y «cazando ;>.
pata, escrita Iiacia 1593, ¡Memorial Ilist. Esp., XI, pág. 381). Una forma
análoga del verso en cuestión («eras besarme heis la mano») se incluyó,
tomándola de las crónicas, en el romance tardío y semierudito que
empieza «En Toledo estaba Alfonso», pero está en el hemistiquio, yno en la asonancia, como en la variante atribuida a Felipe II. Esta, por
lo tanto, no puede proceder de ese romance tardío. Tampoco puede
proceder de él por el «mucho me aprietas» que hacemos notar arriba.
R. MENENDEZ PIDAL
Como vemos, la versión manuscrita del romance se acerca
mucho más que las impresas a la fuente épica perdida, tal
como ésta nos es hoy conocida, gracias a las crónicas y al
texto primitivo del Cantar de Alio Cid. Nótese, sin embargo,
que en los versos 51-54 de la versión manuscrita se halla ya
el pasaje que, según advierte Milá, está imitado del romance
«Cabalga Diego Laínez»; pero aun en esto la versión manus-
crita se muestra más pura que las impresas. La contaminación,
iniciada tan sólo en la versión manuscrita, se prolongó en el
Cancionero sin año con tres rasgos, que son : el verso 58,
«sin al rey besar la mano», la cifra de «trezientos cavalleros»,
y la descripción del traje de éstos, hecha en versos encabeza-
dos con la palabra «todos»; tres recuerdos del mismo romance
«Cabalga Diego Laínez», que suplantan tardíamente a los dos
recuerdos de pasajes tradicionales que acabamos de señalar
en los versos 73-80 de la versión manuscrita.
Resumamos la comparación de las tres versiones. La del
Cancionero sin año es más corta (68 versos) que la manuscri-
ta (80 versos). Ambas tienen 48 versos comunes (30 versos
iguales, o con variantes sólo morfológicas; 1 8 con variantes
mayores, algunas mu}'- considerables). Los 32 versos especia-
les de la versión manuscrita son, en general, autorizados como
primitivos, pues 21 de ellos tienen correspondencia más o
menos exacta con el relato de las gestas prosificadas por las
crónicas (13-14, 45-50, 66-72, 75-80), otro (el 8) se confirma
por hallarse también en el Cancionero de 1 5 50, y 4 son útiles
para la narración (5> 6, 39-40); quedan sólo 6, más o menos
caprichosos, que pertenecen a la enumeración del traje villa-
nesco, y son, por lo tanto, extraños a las crónicas (16, 18, 21,
22, 24, 32). En cambio, los 20 versos especiales del Cancio-
nero sin año, si exceptuamos 5 que son útiles para la narra-
ción (6, 35-38), todos los demás carecen del carácter de pri-
mitivos, pues 2 contienen el tardío pormenor del cerrojo y la
ballesta (7-8)1 4 pertenecen a la enumeración del traje villa-
nesco (20, 24, 26, 28) y 9 son el desenlace arbitrario que
está muy contaminado del romance «Cabalga Diego Laínez»
(58, 61-68).
POESÍA POPULAR Y ROMANCERO 373
Considerando, por fin, en conjunto las tres versiones, vemos
en ellas desarrollarse un proceso de apartamiento de las fuen-
tes épicas. La versión más antigua, la manuscrita, nos aparece
todavía ligada a su fuente épica por muchos recuerdos más o
menos claros. La versión que sigue en fecha, la del Cancionero
sin año, abandona ya varios de esos recuerdos como incom-
prensibles, y en vez de alguno de ellos, desarrolla una conta-
minación de nuestro romance con el de «Cabalga Diego Laí-
nez»; además agrega algún pormenor extraño a la tradición
primitiva. La última versión, la de 1550) se aleja aún más de
sus fuentes, pues, a pesar de sernos sólo conocida en una forma
híbrida e incompleta, hallamos en ella la adición de un inci-
dente extraño a las gestas y a las crónicas.
5. — La tradición popular del romance debe entroncar
con la tradición de las gestas.
Podría suscitarse aún otra cuestión. El romance, tal como
lo conocemos por estas tres versiones, no puede ser un pro-
ducto erudito, obra de un poeta único, que conociese la leyen-
da; hay en el romance una evidente elaboración popular; pero
todavía puede decirse: esta elaboración no entronca con la de
los cantares; entre éstos y el romance hubo una solución de
continuidad.
Tal hipótesis, empero, resulta inadmisible. Las tres versio-
nes conocidas, que forman, según acabamos de decir, una ver-
dadera serie, nos llevan naturalmente a suponer otras versiones
perdidas, pues no es verosímil que la evolución gradual de
alejamiento respecto de la gesta antigua haya empezado pre-
cisamente allí donde por primera vez se nos manifiesta hoy,
en el Cancionero sin año. Es decir, no podemos creer que la
historia del romance empiece en el primer texto conservado,
que es el recientemente descubierto; y más cuando ese texto
se halla ya muy distante de la fuente. Para explicar esta dis-
tancia hay que prolongar hacia atrás la línea de evolución que
nos marcan las tres versiones conservadas. Sólo una serie de
variantes anteriores a la primera hoy conocida nos puede ex-
ToMo I. 25
374 K- MENENDEZ PIDAL
plicar, por ejemplo, cómo una narración trabada que refería
la oferta de muías y caballos hecha por los vasallos del Cid>
la salida de Vivar y el robo de los ánsares en la glera del Ar-
lanzón, se desvaneció en los rápidos versos finales de nuestra
romance manuscrito ^. Que éste, en fin, no es un primer ori-
ginal, lo prueba documentalmente su variante del verso 58,
hallada «in alus antiquioribus exemplaribus» -.
En suma, el romance, tal como nos aparece muy a princi-
pios del siglo XVI, supone siempre una tradición oral larga, lo
cual se opone a la fecha que le señala Milá, y esto sentado, si
creyésemos en la derivación mediata, tendríamos que suponer:
I.°, que la gesta muere prosificada en las crónicas u olvidada
en los códices; 2°, que la desentierra un poeta erudito y saca
de ella una nueva narración, tan detallada o poco menos que
la de la gesta, pero fragmentaria; 3.°, que esa narración se
transmite tradicionalmente y se reduce en la memoria popular
a las proporciones de un breve romance. Lógicamente el paso
intermediario 2." es una inútil complicación; e históricamente
no cuenta con la más mínima prueba ni indicio.
Dada la serie evolutiva de las versiones del romance tra-
dicional, la hipótesis razonable para explicar el origen del mis-
mo es enlazarlo directamente con los cantares de gesta, otra
género de poesía también tradicional como el romancero, ysometido también a la misma transmisión evolutiva y popular.
Si el antiguo poema de Alio Cid era, según dejamos dicho,
desconocido para la literatura escrita entre los siglos xv y xvi,
hay que suponer que nuestro romance se derivó de él por
conducto tradicional y popular, no erudito. Con otro motivo
he mostrado cómo el Cantar de Mió Cid, nacido en el siglo xii,
prolongó su vida a través de los siglos sucesivos, mediante
^ Estas reminiscencias confusas, en el romance de la jura en Santa
Gadea son sumamente análogas a las que señalé en el romance «A
caza va don Rodrigo». (Leyenda de los Infantes de Lara, 1896, pági-
nas 102-106.)
2 También los versos 21-22, añadidos al margen, me parecen incre-
mento procedente de otra versión. Pertenecen a la enumeración del
traje villanesco -^ faltan en las versiones impresas.
POESÍA POPULAR V ROMANCERO 375
continuadas refundiciones; ahora vemos cómo el romance de
la jura, que nos empieza a ser conocido en el siglo xvi, debió
remontar su vida en épocas anterioi-es; el romance deriva del
Cantar; la suposición de una solución de continuidad entre es-
tas dos corrientes homogéneas, que van al encuentro la una
de la otra, es tan inútil como inverosímil. Las palabras del
Cantar de ]\Iio Cid omitidas por las crónicas y recordadas
confusamente en el romance, no podrán interpretarse recta-
mente sino como una nueva y brillante demostración de la
vida prolongada de las gestas y del origen inmediato que de
ellas toman los romances; esas palabras proceden, no de la
redacción primitiva del ]\Iio Cid, exhumada por un poeta eru-
dito, sino de una última refundición del Cantar, transmitida
por tradición popular.
6.— Conclusiones. Rectificación relativa al estilo y fecha del romance.
Importancia de éste en el estudio de los poemas cidianos.
En vista de la versión inédita y de las consideraciones ex-
puestas, de ningún modo puede explicarse ahora nuestro
romance, según hacía Menéndez Pelayo, como obra de un
romancerista plebeyo, perteneciente a esa turba de «truhanes
y remendones» que rebajaban la majestad de la musa épica.
Desde luego los dos pormenores que Menéndez Pelayo seña-
laba como obra de este tardío romancerista, no pertenecen a
la misma fecha. La descripción del traje de los villanos de As-
turias, de quienes las gestas y las crónicas para nada se acor-
daban, aparece ya en la versión manuscrita; pero los famosos
símbolos jurídicos, el cerrojo y la ballesta, no aparecen sino
en el Cancionero sin año.
Además, tampoco basta rectificar el injusto desdén con
que Menéndez Pelayo juzga el estilo de nuestro romance yreconocerle el carácter de popular, según hace ]\Iilá, asignán-
dole al mismo tiempo por fecha la primera mitad del siglo xvi.
Hemos visto cómo la versión que se manuscribió en los pri-
meros años de este siglo, o acaso en los últimos del siglo xv,
conocía copias más antiguas que la que utilizaba, y se nos
376 R. MENÉNDEZ PIDAL
muestra como derivada de una tradición que sube claramente
a enlazarse con la tradición de las gestas que baja a través de
los siglos XII, XIII y XIV.
En fin, todavía debemos señalar, como consecuencia del
estudio de nuestro romance, dos resultados importantes para
la historia, no del romancero, sino de las gestas.
El eco de unos versos del primitivo Cantar de Alio Cid,
que sorprendemos en un romance recogido entre los siglos xv
y XVI, apoya y amplía mi opinión antigua de que las refundi-
ciones de dicho Cantar, prosificadas por las crónicas, conser-
vaban multitud de versos casi intactos de la primera parte del
poema, aunque con el tiempo llegasen a alterar bastante el
fondo mismo de los episodios ^.
Es también de gran interés el hecho de hallarse reunidos
en nuestro romance el episodio de la jura con el de la salida
de Vivar, ya que ambos episodios no están contiguos en la
leyenda del Cid, según nos la conservan las crónicas y los poe-
mas. Como ambas partes son esenciales al asunto mismo del
romance en su versión más antigua conocida, no es muy pro-
bable que ésta sea producto de la mera yuxtaposición de dos
mitades antes independientes. Tampoco hallo motivo alguno
para creer que nuestra versión manuscrita proceda, con unidad
original, de dos poemas diversos: el de Zamora, al cual per-
tenecía la escena de la jura (seguida del desamor del rey hacia
el héroe, o acaso del destierro de éste) -, y el de Alio Cid, al
cual pertenecen la salida de Vivar y el destierro (como con-
secuencia de la expedición del héroe a cobrar las parias del
rey). La unión de estos dos episodios en nuestro romance, creo
puede explicarse mejor por la evolución natural de la poesía
épica. Como en Francia hubo poemas cíclicos tardíos que
abarcaban toda la serie de los poemas anteriores relativos a
^ Comp. Revne Hispanique, V, 1898, pág. 438; y Cantar de MióCid, I, 1908, págs. 12624, i30,g Y 3j, 132J7.
~ La jura es la última consecuencia de la muerte del re)'' Sancho,
sobre Zamora, y además excluye el episodio del héroe enviado a co-
brar las parias, propio del Mió Cid; véase Cantar de Mío Cid, III, 191 1,
página 1020, nota.
poesía popular y romancero 377
un mismo héroe, también los debió haber en Castilla; y nues-
tro romance pudiera ser tomado como indicio de la realidad
de esta suposición, haciéndonos presumir la existencia de un
poema que tratase la biografía completa del Cid, donde al sol-
darse el poema de Zamora con el de Mió Cid, o bien se su-
maban la jura y las parias como causas del destierro del héroe,
o bien se suprimían las parias, según hace el romance.
R. Menéndez Pidal.
MERINDADES Y SEÑORÍOS DE CASTILLA EN 1353'
Merixo.— «Merino— dicen las Partidas— es nonie antiguo
de España, que quiere tanto dezir como orne que ha mayo-
ría para fazer justicia sobre algún logar señalado » -.
Los merinos, durante la alta Edad Media, fueron en León
y Castilla funcionarios esencialmente administrativos. Su mi-
sión principal fué la de recaudar las rentas, tributos y calum-
nias que pertenecían a la corona en las tierras de realengo,
al obispo o abad en las de abadengo, y al señor en las de
solariego. Sin embargo, la confusión de atribuciones y su acu-
mulación en unos mismos funcionarios, característica de la
época, hizo que los merinos ejerciesen, con frecuencia, funcio-
nes judiciales y, a veces, militares.
Durante los reinados de Alfonso VIII en Castilla y Al-
fonso IX en León parece que empiezan a figurar merinos
mayores en ambos reinos, provistos de atribuciones eminen-
temente judiciales, con que llegaban a substituir a los reyes en
el ejercicio de la alta justicia. Fernando III, poco después de
posesionarse del trono de su padre, extendió la nueva institu-
ción a Galicia y más tarde a Murcia, y creó además el adelan-
1 Este artículo constituye la introducción a un mapa de estas ins-
tituciones, próximo a publicarse en el Centro de Estudios Históricos.
La fecha del mismo es la adoptada por el editor del Becerro de las
Behetrías. Santander, 1866.
2 Partida II, tít. IX, ley XXIII Maiorintis en varios cánones (XI,
XV^II, XXIX, etc.) del Concilium Legtonense de 1020. (T. Muñoz y Ro-
mero: Colección defueros iiiunicipales y cartas pueblas. Rladrid, 1847, I y
único, 60-88.)
MERINDADES Y SEÑORÍOS DE CASTILLA EN 1 353 379
tamiento de la frontera. A principios del reinado de Alfonso Xlos merinos se transforman en adelantados y continúan con
este nombre durante la baja Edad Media ^.
üel poder de los merinos como substitutos de los adelan-
tados se da cuenta en la citada ley de las Partidas.
En el siglo xiv, el Ordenamiento de Alcalá contiene dispo-
siciones que aclaran las clases y atribuciones de los merinos
en Castilla en aquella época.
Había varias clases de merinos : uno, el mayor — de Cas-
tilla, de León, de Galicia — ,puesto por el rey en una locali-
dad determinada; otros, los menores, puestos por el merino
mayor en cada una de las merindades del territorio de su
jurisdicción -; había también merinos nombrados por los se-
ñores : D. Juan Núñez de Lara, en carta de donación hecha
en 1340 a favor de Pedro Gómez de Porras, su vasallo, lo
llama «nuestro merino mayor en Castilla la Vieja» ^.
Los merinos mayores, en el territorio de su jurisdicción
respectiva, podían poner, cada uno de ellos, otro que fuese
merino mayor que usase del oficio en sus ausencias. Había
éste de ser «ome de buena fama e abonado»; podía indagar
la forma en que usasen del cargo los merinos menores, com-
pelirlos al cumplimiento de la justicia y acudir de derecho a
los querellosos de ellos ^.
Los merinos menores puestos por los mayores en cada
una de las merindades del territorio de su jurisdicción respec-
tiva, habían de ser puestos «sin renta e sin prescio alguno»
para los merinos mayores; ser «omes de buena fama e abo-
nados en vienes raíges a lo menos en contía de dies mil mara-
vedís»; percibir sus derechos con arreglo a fuero "*, y dar fia-
* Según el estudio en preparación de D. Claudio S. Albornoz, LaMotiarqiita en Asturias, León v Castilla.
2 Ordenamiento de Alcalá, tít. XX, ley YS..— Leyes de la Nueva Reco-
pilación que 7io lian sido comprendidas en la Novísima, lib. III, tít. IV,
ley III.
3 L. Salazar y Castro : Casa de Lara. Madrid, 1697, III, 201.
" Ord. de Alcalá, tít. XX, ley \^.—Ni(ev. Rec, lib. III, tít. IV, ley III.
5 Ord. de Alcalá, tít. XX, ley IX.
38o PEDRO G. MAGRO
dores «de treinta mil maravedís cada uno dellos, en la cabeza
de la merindad do fueren dados, para que cumplirán a los
querellosos dellos»^. Estos merinos, así como «el que ando-
viere por el merino mayor», no podían poner en su lugar nin-
gunos otros merinos ^.
Los merinos mayores conocían de las apelaciones de los
jueces ordinarios juntamente con dos alcaldes ^ — al merino
mayor de Castilla se le daban alcaldes hijosdalgo— , y no po-
dían «matar, ni atormentar, ni despachar, ni prender, ni sol-
tar, ni tomar calumnias ni penas sin mandado y juicio de los
dichos alcaldes». Los escribanos que anduvieren con ellos iban
por el rey *.
Con el tiempo, dice Santayana ^, dejaron de conocer en
las causas y se convirtió su empleo en executor de justicia, de
donde resultó que los merinos tomasen el nombre de algua-
ciles mayores. De las leyes del rey D. Enrique II que tratan
de este oficio, se infiere que ya en este tiempo los merinos
habían dejado de ser jueces.
Salazar de ^Mendoza ^ recuerda los nombres de algunos
merinos mayores de Castilla durante los reinados de Alfon-
so XI y Pedro I.
Del merino tomaron su nombre las merindades. Dentro de
ellas estaban comprendidos los señoríos, en los cuales, sobre
las diversas clases de personas sujetas a condiciones y seño-
ríos diferentes, se ejercía, por medio de los merinos, la justi-
cia del rey. Eran estos señoríos el realengo, el abadengo, el
solariego y la behetría '.
1 Nuev. Rec, lib. III, tít. IV, ley III.
2 Ord. de Alcalá, tít. XX, ley YK.—Nucv. Rec, lib. III, tít. IV, ley III.
3 Asso y De Manuel: Nota a la ley V, tít. II, lib. I del Fuero Viejo
de Castilla. {Los cód.. I, 257.)
•* Nuei). Rec, lib. III, tít. IV, ley I.
5 Los magistrados y tribunales de España. Zaragoza, 1751, I, 32-33.
^ Origen de las dignidades seglares de Castilla y León. Madrid, 1657,
folio 23 v.°.
"^ Alguna eficartacidn aparece en la merindad de Castiella Vieja,
como Las Heras, Salazar y Lastras de Villa Cibdat, lugares con más
de un señorío; pero por su escasez en Castilla, ya que es una institu-
MERINDADES Y SEÍÍORÍOS DE CASTILLA EN I 353 381
Realengo.—Realengo era el señorío que tenía el rey direc-
tamente sobre algunas tierras y lugares de su reino, los cuales
no reconocían más señor que el monarca, quien los juzgaba
y mandaba por medio de sus jueces y ministros ^
Había tierras de las cuales se desentendía el monarca en
todo o en parte, por donación o más frecuentemente por cesión
temporal. Estas donaciones, que recibían las iglesias y monas-
terios como una manifestación de la piedad del rey, o los
nobles en premio de sus servicios, eran la causa de la abun-
dancia y diferencia de los señoríos -.
Abadengo.— Abadengo era el señorío que tenían iglesias
y prelados, monasterios y abades sobre las tierras que les
habían sido concedidas por reyes y señores. Este señorío era
más o menos absoluto, según la largueza con que hubiese sido
hecha la donación, pues unas veces los reyes otorgaban todo
el dominio de las tierras, y otras solamente algunos solares o
tributos •^.
Los prelados y abades disponían del gobierno y adminis-
tración de sus territorios, ya con potestad plena y absoluta,
ya intervenidos por el poder del monarca, según la forma en
que hubiese sido hecha la donación. En el primer caso, los
prelados o abades nombraban los funcionarios, dependientes
siempre de ellos, para que cuidasen de la administración o
ción característica de Vizcaya, dejamos de incluirla en estas notas.
Asso y De Manuel (nota a la ley XII, tít. XXXII del Ord. de Alcalá)
dicen que la voz encartación se aplica indistintamente a las behetrías
y solares cuyas condiciones se reducían a contrato de escritura. Según
esto, para que una behetría fuese propiamente tal, las condiciones
del señorío no habrían de ser reducidas a carta alguna, pues de la
contrario, en vez de behetría sería encartación. En el Becerro de las
Behetrías hay ejemplos de lugares en que aparecen juntos estos dos
señoríos, como Salazar, que era behetría y encartación a la vez que
solariego y abadengo. (Becerro, fol. 208 v,°.)
' F. de Berganza : Antigüedades de España. Madrid, 17 19-21, I, 473.
2 F. Aznar Navarro: Los solariegos de León y Castilla. Madrid, 1906,
1 2 y 13.
^ Berganza : Ant. de Esp., I, 473.
382 PEDRO G. MAGRO
entendiesen en el mantenimiento de la justicia. Estos territo-
rios, que constituían un coto o término cerrado en torno de
la iglesia o del convento, contenían la población que formaba
los señoríos eclesiásticos : siervos de origen; siervos que sin
serlo de origen se habían constituido por propia voluntad yen condiciones determinadas en siervos de la iglesia o con-
vento; libertos y hombres libres. Eran a veces los abadengos
señoríos sumamente extensos; directamente no podía atender-
los el prelado o abad y, a imitación del rey y con los mismos
nombres de viandatioiies, honores, beneficia, prestiinonia, tenen-
ciae, conferían a nobles y caballeros, por tiempo más o menos
largo, el régimen de la propiedad territorial del señorío ^.
Ejemplos de estas dejaciones de tierras abadengas no faltan
en el Becerro de las Behetrías : Villoría Buena (merindad de
Cerrato), lugar del maestre de Calatrava, teníalo de su manoFernando Pérez Portocarrero -.
Solariego.— Solariego era el señorío que tenían los nobles
sobre los colonos que habitaban en sus solares y labraban sus
heredades ^.
Nobles y caballeros poseían estas tierras por derecho de
herencia y por adquisición; otras las tenían del rey en tenen-
cia, y en muchos casos persistían aquéllas en poder de los
nobles de un modo hereditario y definitivo.
El noble, respecto del rey, se hallaba fuera de la acción del
fisco real, fuera de la esfera de las prestaciones; los colonos
respecto del noble eran pecheros. Las relaciones de éstos con
aquél podían variar según la forma en que hubiese sido hecha
la donación por el rey ^.
Las Partidas definen al vasallo de solar «orne que es po-
blado en suelo de otro», y agregan que «puede salir quanto
quisiere de la heredad con todas las cosas muebles que y
Aznar : Los sol. de León y Castilla, 16 y 17.
Becerro, fol. 6 r.°.
Berganza : Ant. de Esp., I, 473.
Aznar: Los sol. de León y Castilla, 13 y 14.
MERINDADES Y SEÑORÍOS DE CASTILLA EN 1 353 383
oviere, mas non puede enagenar aquel solar nin demandar la
mejoría que y oviere fecha; mas deve fincar al señor cuyo es.
Pero si el solariego, a la sazón que pobló aquel lugar, rescibió
algunos maravedises del señor o fizieron algunas posturas de
so uno, deven ser guardadas entre ellos en la guisa que fue-
ron puestas. E en tales solariegos como éstos, non ha el rey
otro derecho ninguno si non tan solamente moneda» ^.
Del j/(í¿io?' - a capite de las tierras leonesas apenas queda
en Castilla su consignación en alguna ley. «Que a todo sola-
riego puede el señor tomarle el cuerpo e todo quanto en el
mundo ovier», dice la ley del Fuero Viejo ^; mas seguidamen-
te consigna la misma ley que «los labradores solariegos que
son pobradores de Castiella de Duero fasta en Castiella la
Vieja, el señor nol deve tomar lo que a, si non ficier por qué,
salvo sil despoblare el solar e se quisier meter so otro señorío;
sil fallare en movida [en el acto de la fuga], o iéndose por la
carrera [puesto ya en camino], puedel tomar quanto mueble
le fallare e entrar en suo solar, mas nol deve prender el cuerpo
nin facerle otro mal »
Este texto, que recuerda el júnior a capite y el júnior de
hereditate de las tierras leonesas, tan acertadamente estudia-
dos por López Ferreiro "^j hizo disentir en su interpretación a
Muñoz y Romero y a Cárdenas. El primero "*, fundado en el
contenido de los fueros municipales y cartas pueblas, dice que
la disposición del Fuero Viejo referente a que «a todo sola-
riego puede el señor tomarle el cuerpo e todo quanto en el
mundo ovier», no fué costumbre o fuero de Castilla; Cárde-
nas ^, en cambio, cree que sí, no obstante el contenido de
1 Partida IV, tít. XXV, ley III.
2 Júniores en el texto latino del Conciliiim Lcgionense; foreros en
la traducción del mismo; solariegos después en Castilla.
3 Lib. I, tít. VII, ley I.
* Fueros municipales de Santiago y de su tierra. Santiago, 1895-96,
I, 16 y siguientes.
^ Colee, de Fueros, 135.
^ Efisaxo sobre la historia de la propiedad territorial en España. ^la-
áv'iá, 1873, I, 316.
384 PEDRO G. MAGRO
muchos fueros municipales; y agrega que no tenía aplicación
sino a falta de pactos y convenios privados.
Tan distinta interpretación podría solucionarse pensando
que el contenido de estas disposiciones tal vez corresponda a
los tiempos de formación de las leyes del Fuero Viejo^ no a
la época del rey Pedro I (1356), en que la recopilación se su-
pone hecha ^.
Con el transcurso del tiempo los solariegos de Castilla son,
en efecto, mucho más libres que en León. Aparte de la dispo-
sición citada del Fuero Viejo, en el Ordenamiento de Alcalá
ya no se recuerdan, como antes en León, clases diversas de
solariegos. Este cuerpo legal ofrece pruebas de cuánto había
mejorado la condición de esta clase social en Castilla. Cierto
que las leyes de este código determinan que los habitantes del
solar no puedan vender, empeñar ni enajenar cosa alguna de
él sino a otro solariego «que sea vasallo de aquel sennor cuyo
es el solar»; asimismo que cuanta ganancia hicieren en él ycuanta heredad compraren «todo corra a aquel sennor cuyo
es el solar e siempre corra aquel logar solariego», menos si la
tierra es realenga, que será siempre pechera del rey, o aba-
denga, que lo será del prelado o abad; si desampararen la
tierra por ir a morar a otro señorío «non puedan nin devan
levar ningunos vienes deste logar a estos logares dichos [rea-
lengo, behetría, abadengo], salvo a la behetría de aquel sen-
nor cuyo es el solariego»; que siempre han de tenerlo poblado
«porque el sennor del solar falle posada e tome sus derechos
como los ha de aver»; si esto no hicieren «pueda el sennor
tomar el solar e darlo a poblar a aquellos labradores que vi-
nieren de aquella naturaleza de aquel solar»; si ninguno de
éstos hubiere «délo [el señor] a quien quisiere o ponga aquel
solar en la behetría suya e del su linaje donde viene aquel
solar e el solariego» -; por casamiento tampoco habrá liber-
tad para llevar los bienes con su persona a otro señorío, li-
bertad ésta que la ley concede a la mujer que casare en behe-
' Aznar : Los sol. de León y Castilla, 35 y 36.
2 Tít. XXXII, ley XIII.
MERINDADES Y SEÑORÍOS DE CASTILLA EN 1 353 385
tría ^. Pero a cambio de estas limitaciones en la libertad de
los vasallos, los señores no pueden tomarles el solar «si vinie-
ren pagándoles los solariegos aquello que deben pagar de su
derecho»; uso, costumbre o privilegio que tuvieren se lo guar-
darán los señores mediante pacto -.
Los fueros municipales y actas de Cortes manifiestan las
mejoras que iba alcanzando la condición de esta clase social.
En los fueros de los solariegos del lugar de \ ega de DoñaLimpia (merindad de Saldaña) se ofrece a los vasallos una
fórmula para desaseñorarse : «et el que quissiere dessasseño-
rarse del nuestro señorío, que tanga la campana e que aya
nueve días a que venda el solar e a que lieve lo suyo» ^.
En el siglo xiv, como consecuencia de una ley dada en las
Cortes de Valladolid de 1325 por el rey Alfonso XI, lle-
garon a igualarse todos los solariegos de Castilla — incluso
aquellos que habían estipulado la pérdida de la mitad de sus
bienes —,pues se les permitió no sólo vender el solar, sino
conservar íntegros sus bienes muebles y raíces ^.
Entre los solariegos de Castilla había ciertas diferencias
en lo que concernía a la tributación; la contribución que sa-
tisfacían en reconocimiento del dominio eminente del suelo,
llamada iiifiaxión, individualmente era fija en su cuantía, pero
variaba en la forma y el tiempo de verificarse el pago ^.
Behetría.— «Behetría— dice la ley de las Partidas—tanto
quiere dezir como eredamiento que es suyo quito de aquel
que bive en él, e puede recebir por señor a quien quisiere
que mejor le faga» *'.
La inseguridad de la vida en determinados tiempos y co-
marcas y la dificultad del poder real para acudir a la defensa
• Tít. XXXII, ley XL.2 Tít. XXXII, ley XIII.
3 Muñoz : Colee, de Fueros^ I, nota a la pág. 157.
* Muñoz : Colee, de Fueros, I, 138-39.
5 Aznar : Los sol. de León y Castilla, 40-52. — Véanse también los
ejemplos numerosos que ofrece el Becerro.
6 Partida IV, tít. XXV, ley III.
386 PEDRO G. MAGRO
de todos los vasallos, fueron causas de que las personas libres
que no habitaban en las villas, y las villas mismas, buscasen la
protección de algún poderoso que las defendiese. Ciertas pres-
taciones por parte de los vasallos eran obligación natural a la
defensa solicitada.
El hombre libre y la villa conservaban siempre el derecho
de dejar y mudar señor si éste no realizaba la protección pac-
tada 1.
La behetría era, pues, de personas y de villas. Muñoz yCárdenas disienten respecto a la prioridad de una u otra clase
de behetría: Muñoz cree que fué la de personas; Cárdenas ^
supone la de villas. Para una y otra hubo la misma razón; la
necesidad se sintió al mismo tiempo. T3e documentos sobre
erección de behetría de villas no hay noticia; sí de behetría
de personas, los que transcribe en nota ?iIuñoz, referentes a
la región leonesa. Esto le lleva a dar prioridad a esta clase de
behetría. En el siglo xii aun duraba la de personas : en el
año 1 162, Rodrigo de las Fuentes de Pereda y su mujer Ge-
rolda, en tierras leonesas, reconocen por señor a Pedro Moñiz,
caballero de Artaos •*
.
Plabía varias clases de behetría de villas. Unas eran llama-
das de mar a mar, en las cuales los hombres libres persistían
en su libertad sin encadenar su derecho de nombrar señor en
ningún linaje; elegíanlo, como dice López de Ayala, «si quier
de Sevilla, si quier de Vizcaya o de otra parte» *. Otras eran
denominadas de linaje — el Becerro trata de ellas principal-
1 Muñoz : Colee, de Fueros, I, 140-42.
2 Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial, I, 237-38.
3 Muñoz : Colee, de Fueros, I, nota a las págs. 141-42.
* Véase en Muñoz (I, pág. 144, nota) el documento de behetría de
mar a mar de los vecinos de tierra de Aguiar en el reino de León,
otorgada por el rey D. Alfonso IX en el año 1228. — López de Ayala
(Cro'n. de D. Pedro I, año II (135 1), cap. XIV. Rivadeneyra, 66) cita
cuatro lugares de Castilla como behetrías de mar a mar: Bezerril (Cam-
pos), Palacios de Meneses (id.), Villasilos (Castro Xeriz) y Avia. Noconsta en el Beeerro de las Behetrías que fuesen de esta clase; los dos
primeros tenían por señor a D. Juan Alfonso de Alburquerque; Villa-
silos era del señor de Lara.
MEKINDADES Y SEÍs'OKÍOS DE CASTILLA EN I 353 387
mente— ; en ellas los hombres libres constreñían su libertad
obligándose a elegir seíior en un linaje determinado. Deriva-
ción de esta última era la de oitre parientes: los hombres
libres elegían señor entre nobles emparentados ^.
Los nobles, entre los cuales podía elegir señor la behe-
tría, eran llamados naturales. Elegido uno de ellos, la behe-
tría, anualmente, recordaba a los demás su calidad de natu-
rales con un pequeño tributo en dinero. Era éste el tributo
llamado devisa, que valía tanto como parte de natiiraleaa co-
rrespondiente a cada noble en la behetría. Los naturales, por
esta razón, eran denominados también deviseros -.
En la segunda clase de behetría de villas, la de linaje, los
naturales no solían pertenecer todos a un mismo linaje ^, por-
que el derecho de naturaleza podía adquirirse de varias for-
mas : por linaje, según el convenio establecido entre la villa y
' Tornadijo (Candemuñó): «Este logar es behetría entre parientes
de los Carriellos, e es agora el dicho logar de Juan Alfonso Carriello.»
(Becerro, fol. 176 v.°,)
- En el Becerro, las designaciones de naturales y diviseros son
empleadas en las behetrías alternativamente. A veces se expresa con
más frecuencia la de naturales (behetrías de la merindad de Monzón);
otras veces la de diviseros (behetrías de la merindad de Candemuñó).
No faltan casos en que simultáneamente se emplean las dos designa-
ciones: son ejemplos las behetrías de Quintana de la Puente (Cerrato)
y Salas (Santo Domingo). Ambas designaciones eran términos distin-
tos de una misma cosa.
Se hablase de naturaleza o de divisa, el tributo era uno mismo, pa-
gado en dinero, anualmente, por San Miguel (behetría de Salas) o por
San Juan (behetría de Ouintaniella de Coto). V^ariaba en cantidad según
la calidad de los diviseros: la behetría de Piniel de Yuso (Cerrato) daba
a los «ricos ornes» naturales seis maravedís; a los otros naturales hijos-
dalgo o escuderos, dos maravedís. (Véanse estos lugares en el Becerro.)
Divisa, como parte de alguna cosa, podría referirse también al so-
lariego (en esta acepción la emplea la ley III de la Partida IV), aunque
el Becerro, al tratar de esta clase de señorío, no emplee la palabra.
^ Castro mocho (Campos): «Este logar es behetría de D.Juan Al-
fonso de Alburquerque; han por naturales los de Lara, e de Vizcaya,
e los Girones, e los Manrriques, e los de Cisneros, e los de Villalobos,
e los de Aza, e los Sarmientos e Juan Rodríguez de Sandoval.» (Bece-
rro, fol. 42 r.°.)
388 PEDRO G. MAGRO
el noble de una casa determinada para elegir señor dentro de
^a misma casa; por herencia; por matrimonio; por compra ^;
por consentimioito de los hijosdalgo -.
Habría un tiempo— como puede suponerse, dadas las cau-
sas que determinaron este señorío — en que las mutuas obli-
gaciones entre protegidos y protector se regirían por las con-
diciones particulares en que se estableciera el pacto; mas la
falta de diplomas sobre constitución de behetría de villas ^
nos impediría conocer su organización si no tuviésemos cuer-
pos legales en que están contenidas de una manera general
las disposiciones por las que habían de regirse los pueblos
constituidos en esta forma. Esta es una manifestación de cómo
la justicia real dispone ya de fuerzas para intervenir en las
behetrías. La vida ofrece seguridades mayores y el monarca
puede llevar la justicia a los hombres libres ^.
El Concilio Legionense de 1020, en su canon XIII, formula
que : «Todo ome de bienfetría baya libre hu quisier yr con
todas suas buonas e con todas suas heredades»^.
* «Ningund fijodalgo que padre o madre tovier, non deve tomar
conducho en la beheti-ía por ragón de señorío, fueras si la ovier de
otra parte, que la compró de otro fijodalgo, o la aya de casamiento de
parte de sua muger. Mas el padre o la madre, qualquier dellos, que la
aj'a onde viene la devisa, puede tomar conducho aforado en toda sua
vida, e qualquier de ellos que muera, por ragón del ?niierto si de él
vinier la devisa » (Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley XIII.— Ord. de Alca-
Id, tít. XXXII, leyes XVII y XVIII.)
2 Doña María, condesa de Alenzón, al reclamar las casas de Lara yVizca3-a como hermana de D. Juan Núñez de Lara, cuyos hijos murie-
ron sin sucesión, hablando de las pertenencias del señorío de Lara,
decía al re}' D. Enrique II : «Otrosí, de más de este señorío de Lara,
€s natural en las behetrías de Castilla, e por co7iscntimiento de todos
los fijosdalgo ha sendos yantares en todas sus behetrías.» (López de
Ayala: Crón. de D. Enrique II, año VIII (1373), cap. X. Rivadeneyra^ 68.)
3 Se conocen, como queda dicho, de behetría de personas, los que
inserta Muñoz referentes a la región leonesa.
^ Cárdenas : Ensayo sobre la hist. de la prop. territ. en Esp., I, 232.
5 Muñoz : Colee, de Fueros, I, i^.—Proccipimus adhuc, ut homo quiest
de benefactoría, cum ómnibus bonis et hoereditatibus suis eat liber quoqum-
que voluerit, 64.
MERINDADES Y SEÑORÍOS UE CASTILLA EN 1353 389
En el siglo xiii, las Partidas enuncian la siguiente disposi-
ción : «E behetría non se puede fazer nuevamente sin otorga-
miento del rey» ^, como si manifestasen que, acabando la causa
que determinó el señorío, no hubiese razón para que otras
villas se erigiesen en nuevas behetrías.
En el siglo xiv, el Fuero Viejo de Castilla y el Ordena-
miento de Alcalá regulan el mecanismo de esta institución. Sus
disposiciones no ofrecen una gran claridad respecto a las obli-
gaciones de los vasallos para con el señor de la behetría. Ha-
blan del divisero en general, sin referirse explícitamente al
señor. Sin embargo, la distinción establecida en el Becerro en
la tributación de los vasallos para con el señor y los restantes
diviseros, hace suponer que la mayor parte de las leyes se
refiere al divisero de behetría elegido señor de ella.
Veamos el contenido de algunas de estas disposiciones.
El divisero cuando llega a la villa, si no tiene palacio o
castillo propio en el lugar, se detiene en cualquier casa que
sea de behetría «non en casa de otro fijodalgo, nin de suo
solariego, nin de otro ome que lo y aya, nin de realengo, nin
de abadengo si lo y ovier» -; pide cuanto hubiere menester yllama para ello a los «mejores omes de la viella o del logar
ante los suos omes» ^. El huésped de la casa a que llega el di-
visero provee a éste en sus necesidades : del vino que bebe
da un vaso al albergado; si tiene tres clases, del mediano; si no
tiene ropa el divisero, el huésped le ofrece su capa; leña, cuan-
ta pudiere tomar bajo el brazo; espinos, «quanto prendier en
una forca», y hortaliza, de cada huerta, cuanta pudiere coger
con las manos ^. La casa o casas de la behetría proveen con
ropa — de la no empleada ordinariamente (de escusa)— y co-
1 Partida IV, tít. XXV, ley III.
2 Podían coexistir, como se verá después, varios señoríos en unmismo lugar.
3 Fuero Viejo, lib. I, tít. \'III, ley III. — Ord. de Alcalá, tít. XXXII,ley XXVIII.— Por la coexistencia de señoríos distintos en una mismavilla, se habla en otras leyes de «omes bonos del logar que non seanvasallos del quel tomare el conducho».
< Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley I.
Tomo I. 26
39° PEDUO G. MAGKO
mida (conducho) ^. El huésped, acudiendo también a las nece-
sidades de las cabalgaduras, entrega al divisero un palmo de
candela o tea para aposentar las bestias; una presa de paja para
cada una, «quanto podríe tomar en amas manos»; otro tanto
«quando quisier dar cebada», y paja para la cama de cada ca-
balgadura «fasta quel cubra la uña». El divisero deberá posar
de tal suerte en la casa de la behetría «que non eche los bueyes
del labrador de la establia» -. Puede hacer uso de este derecho
tres veces en el año y tres días cada vez ^; alimento que pida
más de las tres veces que le corresponden por fuero, será jus-
tipreciado por alcaldes o jurados si los hubiere, y si no, por
«omes bonos del logar que non sean vasallos del quel tomare
el conducho» *.
Al tercer día, antes de salir de la villa, llama a los «omes
bonos» que fueron con los «suos omes» por el conducho y la
ropa; aquéllos entregan la ropa a sus dueños y hacen cuentas
del conducho tomado más del debido con arreglo a fuero;
de la demasía paga el importe o deja prendas, si no quiere
pagar multas y el duplo; «si dexare peños al tercer día, ante
que dende salga devenios tener los omes bonos de la viella
en suo poder fasta nueve días ; e si non dexare peños al
tercer día o los non quitare a los nueve será poderoso [el
vasallo que dio el conducho] de mandarlo pesquisar, e quanto
fallare que tomó más de suo derecho, develo pagar con el coto
[multa] e con el dobro»^.
Alguna disposición recuerda las obligaciones de los vasa-
llos para con los diviseros. Los que más moran en la villa ydisponen de caballos y armas para salir de guerra (en ape-
' Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, leyes I y III. — Oíd. de Alcalá, títu-
lo XXXII, ley XXVIII.2 Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley I.
3 Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, leyes I y VI. — Ora. de Alcalá, títu-
lo XXXII, ley XXX.1 Fuero Viejo, lib. I, tít, VIII, ley III. — Ord. de Alcalá, tít. XXXII,
ley XXIX.5 Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley VI. — Ord. de Alcalá, tít. XXXII,
lev XXX.
MEUl.NÜAnES Y SENÜUIÜS DE CASTILLA EN I.?53 391
llido) O donde fuere menester, en verano pueden tener mies
para sus bestias; los vasallos, ante los divisaros, «de cada pan
que ovier» entregan sendos haces; uno de los hijosdalgo que
más moran en el lugar, guarda la hacina formada; de ella se
aprovechan los diviseros, así como el que d^ fuera llegare, no
de la mies de otras eras ^
Otras disposiciones completan la fijación de los derechos
de los diviseros. Desde una behetría, el divisero no puede
enviar a otra por alimento; el conducho recabado de una villa
no habrá de ser utilizado en otra -, ni desde la frontera u otro
lugar pedir yantar ni otro servicio a la behetría ^. No puede
adquirir behetría «con fiadores nin con coto porque se tornen
a él o porque non se partan de él por tiempo»^, por ser con-
trario a la libertad de elegir y mudar señor de que gozan los
hombres libres; ni adt|uirirla donde no es natural \ excepto
si la behetría, por ser de mar a mar, no tiene señores natu-
rales. Si vive el padre o la madre poseedores de la divisa, el
hijodalgo no puede pedir alimento en la behetría, salvo por
mandato o enfermedad de ellos o si le pertenece divisa por
matrimonio o compra; mas si el padre o la madre muere,
puede tener conducho aforado «por ragón del muerto si de él
vinier la devisa e non por ragón del vivo, nin por ragón de
aquel onde non viene la devisa, e esto se entiende porque
haya el fijo la devisa do la ovier el padre o la madre e non en
otro logar»"; y por razón semejante, el caballero que tiene la
tierra o es merino del ricohombre, no puede pedir conducho
en la behetría sino pagándolo o dando el coto ''. El divisero
1 luie/v Viejo, lib. I, tít. MU, ley Wl.—Ord. de Alcalá, tít XXXII,ley XIX.
2 Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley XXI.3 Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley X. — Ord. de xUcald, tít. XXXII,
ley XX.* Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley XXl.^Ord. de Alcalá, tít. XXXII,
ley XXIII.
5 Ord. de Alcalá, tít. XXXII, ley XXXI.o Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley Xñl.—Ord de Alcalá, tít. XXXII,
leyes XVII y XVIII.
^ Fuero Viejo, lib. I, tít. VIII, ley IX.
392 PEDRO G. MAGRO
que fuere nombrado adelantado o merino o recibiere enco-
mienda por el rey, no habrá de adquirir más behetría de cuan-
ta tenía en el acto de recibir el cargo ^.
Sobre la behetría vela la justicia del rey; irregularidad co-
nocida es base para que el monarca envíe pesquisidores a
hacer la pesquisa -.
Todo responde a asegurar los derechos de los hombres
libres que, laborando por su tranquilidad, se habían consti-
tuido en vasallos de un poderoso. Libres para mudar señor, la
ley les ofrece la fórmula para desaseñorarse : «Et ningún sen-
nor que toviere la behetría non les pueda facer fuerza nin
tuerto más de quanto son aforados; e si ficiere una o dos o
tres vegadas tuerto e non gelo quisiere enmendar, a la tercera
vegada saque la cabega por una finiestra de aquella casa en
que mora, e traya testigos clérigos e legos, e digan que renun-
cian e se parten del sennorío de aquel que le fizo el tuerto, e
que se torna vasallo con todo lo que ha de otro sennor de
aquella behetría en que es el solar do vive; et sea vasallo de
aquel a quien él se torno, e el otro non sea osado de le facer
más danno» ^.
En el reinado de Pedro I se hizo pesquisa de los señoríos
castellanos '^. En el Becerro de las Behetrías, escrito en 1353,
se da cuenta de los pueblos constituidos en esta forma de
señorío; de los tributos que pagaban a los diviseros, al ade-
lantado, al merino, al rey ''; de los nobles más prestigiosos
1 Fuero Viejo, lib. I, tít. MU, leyes XI y XII.— Orí/, de Alcalá, títu-
lo XXXII, leyes X\^ y XVI.2 Fuero Viejo, lib. I, tít. IX, leyes \-\\.— Ord. de Alcalá, tít. XXXII,
leyes XXXV-XXXVIII.3 Ord. de Alcalá, tít. XXXII, ley XIII.
* López de Ayala: Crón. de D. Pedro I, año II (1351), cap. XIV.—Había ya muerto D. Juan Núñez de Lara; el Becerro habla de su hijo
D. Ñuño de Lara, no de su padre. Había sido muerto Garcilaso; en el
Becerro los lugares de su señorío lo manifiestan así.
» Aunque libres, los vasallos de behetría pagaban infurción al se-
ñor, tributo que en el solariego correspondía al señor, como dueño
del suelo. En la behetría la tierra es del hombre libre, pero moral-
MERINDADES Y SEÑORÍOS TE CASTILLA EN I 353 393
de la época de D. Pedro y de la extensión de sus respectivos
señoríos. Don Ñuño de Lara, D. Tello de Castilla, hermano
bastardo del rey; D. Garci Fernández ^lanrique, D. Juan Ro-
dríguez de Sandoval y D. Juan Alfonso de Alburquerque, pri-
vado del monarca, son, junto a otros nobles, los más recor-
dados por la posesión de divisas y señoríos.
El Becerro anota el nombre de D. Xuño de Lara, señor de
Lara y de Vizcaya, en varias merindades : era señor de Ler-
ma con sus aldeas (en la merindad de Candemuñó), de Bozoo
y de otros solariegos en la merindad de Castiella Vieja; era
también señor de las behetrías de Cozuelos (en la merindad
de Monzón), de Xeyla, de Zebrecos, de Tordomar y de vSanta
Cecilia, en la de Santo Domingo de Silos, y divisero en otras
behetrías de estas cuatro merindades con las familias ]\Ian-
ríque, Sandoval, Cisneros, Haro y Aza, y en casi todas las
behetrías de Burgos-Río dOvierna ^. Perseguido por el rey
D. Pedro como hijo de D. Juan Núñez de Lara ^, se refugió
en Vizcaya, donde murió (1351^ a poco más de los tres años
de edad, y \^izcaya y las tierras de Lara pasaron de momento
a poder del rey. Sucedió en la casa su hermana D.^ Juana de
Lara, que casó con D. Tello ^.
Casi todos los solares de D. Tello, hijo natural del rey don
Alfonso XI, estaban comprendidos en las merindades de -Agui-
mente el dueño es el señor, como protector de ella. Pagaban también
martiniega, en dinero generalmente, por San Martín de noviembre, al
señor y al rey. Mayores detalles sobre la tributación hállanse en el
Becerro, y aunque con algunos errores, en Asso y De Manuel, nota a
la ley I, tít. VÍII, lib. I del Fuero Viejo, y Ríos y Ríos: Noticia histórica
de las behetrías. Madrid, 1876, 19-25.
* Véanse estos lugares en el Becerro.
2 Don Juan Núñez de Lara también había sido perseguido por don
Pedro, quien no olvidaba la descendencia del linaje La Cerda, repre-
sentada por aquél. Tuvo D. Juan Núñez enemistades con D. Juan Al-
fonso de Alburquerque, «al qual siempre oviera por contrario por
razón de las behetrías de Castilla». (López de Ayala : Crdn. de D. Pe-
dro I, año I (1350), cap. XIU.)
' López de Ayala : Orón, de D. Pedro I, año II ( 1 35 1), caps. VII y X. —
Salazar : Casa de Lara, Ilí, 210.
394 PEDRO G. MAGRO
lar de Campó, Liévana y Pernía. Muchos solares de Aguilar,
antes realengos, habíanle sido concedidos, según declara el
Becerro, por su padre el rey D. Alfonso. En numerosos sola-
res de Liévana y Pernía iba unido su nombre al de las familias
Duque, Valsadorní, Orej(3n y Zaballos. Su matrimonio con
D.^ Juana de Lara (I353) le hizo dueño, aunque con las alter-
nativas propias de un reinado tan turbulento como el de don
Pedro, de los bienes de esta casa, y fué señor de Lara y de
Vizcaya ^.
Don Garci Fernández Manrique era uno de los nobles más
poderosos en el señorío de solariegos y behetrías ^. En las
merindades de Monzón, \"illadiego y Burgos-Río dOvierna es-
taban sus más numerosos solares; Estar (merindad de Castro
Xeriz) debía ser el lugar de maj'or residencia de los señores
de esta casa, pues era llamado Cámara de los Manriques ^^ que
vale tanto como corte, cabeza de los pueblos de la misma casa,
así como Burgos, cabeza de Castilla, era llamado Cámaro del
rey ^. En muchas behetrías ejercía señorío, y en ellas iba junto
su nombre con los de las familias Lara, Sarmiento, Cisneros,
Saldaña, Villalobos, Aza y Roxas.
Tenía mucha naturaleza en las behetrías D. Juan Rodríguez
de vSandoval. En la merindad de Cerrato tenía el señorío de
' Salazar : Casa de Lara, III, 21 1-12.
- Los solares y divisas de behetría de D. Garci Fernández Manri-
que proceden de la casa de Lara, de la cual la de Manrique es una
secuela.
Don Rodrigo Pérez Manrique, hijo tercero del conde D. Pedro
Mani-ique de Lara (murió éste en 1202), eligió por apellido el nombre
propio Manrique, en el conde, su padre, patronímico, y fué el princi-
pio de la casa Manrique. Obtuvo como herencia de sus padres parte
de los lugares de Amusco, Ama vuelas (Monzón), Urbel, Piedra de
Urbel, Nuez de Urbel (Villadiego), Palacios de Benaver, Estar (Castro
Xeriz), Ovierna,Sotopalacios (Burgos-Río dOvierna) y otros muchos lu-
gares que eran solariegos de la casa de Lara. Le correspondieron tam-
bién numerosas divisas de behetría. (Salazar: Casa cíe Lara, I, 291-92.)
Ésta fué la base del poderío de D. Garci Fernández Manrique en el
reinado de D. Pedro I.
3 Becerro, foh 171 r.°.
* Salazar: Casa de Lara, I, 341.
MERIXDADES Y SEÑORÍOS DE CASTILLA EN 1 353 395
muchos lugares, no obstante ser divisero con casas tan podero-
sas como Lara y Manrique. También ejercía señorío en otras
behetrías de las merindades de Villadiego, Castro Xeriz y Can-
demuñó. Cuando Pedro I, en las Cortes de Valladolid de 13515
quiso hacer repartimiento de las behetrías, D. Juan Rodríguez
de Sandoval fué uno de los naturales que más resistencia hi-
cieron a la pretensión del rey ^
Don Juan Alfonso de .Vlburquerque, privado de I). Pedro,
aparece con sus ambiciones frente a la nol)leza castellana ".
Había adquirido mucha naturaleza en las behetrías por su ma-
trimonio con D.^ Isabel de IMeneses, hija de D. Tello de Me-
neses, sobrino de la reina D.^ María de Molina. Aumentó su
naturaleza la muerte de D. Juan Núñez de Lara, pues muchos
lugares de su pertenencia pasaron a él ^.
La posesión de las behetrías enemistaba a los nobles. Es-
tas disensiones, dice Muñoz *, fueron aprovechadas por los
re^^es para intentar el reparto de estos señoríos y privar a los
pueblos de la libertad que tenían para elegir sus señores.
Pedro I lo intentó en las Cortes de Valladolid (1351), «di-
ciendo que eran ocasión por do los fijosdalgo avían sus ene-
mistades». Don Juan Alfonso de Alburquerque no era ajeno
a tal propósito, pues, según López de Ayala, se hacía por su
consejo, alentado por el valimiento del rey y la naturaleza en
Campos y otras partes obtenida con su matrimonio. La no-
bleza se opuso al propósito de D. Pedro; D. Juan Rodríguez
de Sandoval hizo especial oposición a las intenciones de .AJ-
burquerque; las behetrías quedaron en el mismo estado ^.
El intento se repitió en tiempos de D. Enrique II (1371),
en las Cortes de Toro. «Eran achaque e razón— decía el rey—
' López de Avala : Crón. de D. Pedro I, año II (1351), cap. XIII.
- Era nieto del rey de Portugal D. Dionís, como hijo de D. Alfonso
Sánchez, hijo bastardo de aquel rey. (Crón. de D. Pedro I, año II (,1351),
nota al cap. XIII.)
2 Crón. de D. Pedro I, cap. XIII.
* Colee, de Fueros, I, 145.
5 Crón. de D. Pedro I, año II (1351^ cap. XIII.
396 PEDRO G. MAGRO
por do crescieron muchos escándalos e guerras entre los seño-
res e caballeros de Castilla e de León.» Mas los nobles mostra-
ron recelo de dos cosas : «algunos condes e grandes señores
querrían tomar partida de las dichas behetrías, puesto que non
fuesen naturales dellas», y como otros caballeros, validos de
su privanza con el rey, poseyesen muchas behetrías de que no
eran naturales, «querrían quedar con tan grand partida dellas
que sería cosa sin razón, ca otros que non tienen la pose-
sión de las behetrías, por ventura non avrían parte qual com-
plía». Las behetrías quedaron otra vez sin repartir ^.
En el siglo xv hay señoríos de esta naturaleza que se trans-
forman en solariegos, como si los hombres libres, para su
bienestar, no necesitasen ya de la behetría. En 1438, Salas
de Barbadillo (íSanto Domingo) pide a Juan II la haga de la
condición de los lugares de solariego. Era de la casa de Ve-
lasco -, y por los beneficios de ella recibidos pensaban los
vasallos recibirlos mayores si perpetuamente se hacían sola-
riegos de los señores de la casa. El monarca, acudiendo a la
petición, despachó privilegio con esta gracia a 20 de junio del
mismo año 1438, para hacer merced perpetua del solariego
a D. Pedro Fernández de Velasco y sus sucesores ^.
El rey Juan II, en 1454? dio una disposición que vino a
alterar gradualmente la existencia de esta clase de señorío.
Prohibió a los caballeros, dueñas y doncellas hijasdalgo, que
tuviesen casas fuertes y llanas u otras cualesquier posesiones
en las behetrías, y que morasen en ellas. Manifestaba en la cé-
dula que lo hacía así porque cumplía a su servicio y bien de
la cosa pública y pacífico estado de sus reinos, para que «las
dichas behetrías vivan en toda paz y reposo y sosiego, y cesen
en las villas y lugares y tierras de behetrías todos vandos yruidos y peleas y discordias y contestaciones», y para mejor
1 López de Ayala : Crdn. de D. Enrique II, año VI (1371), cap. VIII.
2 Salas (Santo Domingo): «Este logar es behetría e los naturales
della son D. Ñuño, hijo de D. Juan Núñez, e D. Pedro, fijo de D. Die-
go [de Haro], e Pedro Fernández de Velasco.» (Becerro, fol. 228 v.°.)
3 Doc. en Floranes : Apuntes curiosos sobre behetrías (Salva : Colee,
de doc. i?ie'd., XX, 443-45), y en Muñoz; Colee, de Fueros, I, págs. 145-46.
MERINDADES Y SEÑORÍOS DE CASTIII.A EN 1,^53 397
servirse de los galeotes para sus armadas ^; impuesto éste,
dice Muñoz, que auncjue no llegó a prestarse personalmente,
porque los hombres de las behetrías no eran los más idóneos
para el servicio de la mar por ser habitantes lejos de las cos-
tas, se transformó en una contribución anual de nueve cuentos
de maravedís.
Aunque las disposiciones de esta cédula real no se cum-
plieron inmediatamente, constituyen una prueba de la deca-
dencia a que había llegado este señorío.
Últimamente, en las behetrías sólo residían pecheros -.
Lugares sujktos a varios señoríos.—Había lugares que re-
presentaban una sola clase de señorío, como Miranda dEbro
(Castiella Vieja), que era realengo; Cozcorrita (Castro Xeriz),
abadengo; Nuez de Urbel (Villadiego), solariego, y Cervatos
de la Cueza (Carrión), behetría. Pero había otros que contenían
dos, tres y cuatro señoríos, como Rioloba (Asturias de Santa
Vllana), que era realengo, abadengo, solariego y behetría.
La limitación con que los monarcas solían hacer las dona-
ciones de territorio de un lugar realengo, era la causa de la
coexistencia de varios señoríos en un mismo lugar. El aba-
dengo y el solariego conviven con el realengo por los solares
de una misma villa de que se desprende el rey en favor de
prelados y nobles. Los hombres libres del lugar, constituyén-
dose en behetría, agregan a la villa un nuevo señorío.
En la misma villa cada señorío gozaba de su existencia
aparte ^. Prelados o abades y nobles, dentro de sus demarca-
ciones, eran como un trasunto de la autoridad del monarca en
cuanto concernía a gobierno, administración de justicia y per-
cepción de tributos ^. Los vasallos, según su condición, esta-
1 Doc. en Floranes : (/d. XX, 445-49), nota, }• en Muñoz : Colee, de
Fueros, I, nota a las p/igs. 146-47.
2 Muñoz : Colee, de Fueros, I, 145-47.
3 En el Ord. de Alcalá no faltan disposiciones, como la XIII, títu-
lo XXXII, que se refieren claramente a un lugar con más de un se-
ñorío.
* Aznir : Lossjl. ds Lso'ji y Castilla, 15.
398 PEDRO G. MAGRO
ban sujetos a las obligaciones de sus respectivos señoríos : los
de abadengos y solariegos eran libres para huir del solar, aun-
que con las pérdidas consiguientes de heredades o mejoras, yaun de las tierras, si «por debdas o fiaduras» las habían de
vender; las tierras de behetría no podían ser compradas sino
por los habitantes de la behetría; las del abadengo, por los
del abadengo; las del solariego, por los del solariego ^. El va-
sallo de behetría era el más libre de todos para trasladarse
con sus bienes donde quisiere ir.
El florecimiento de los concejos, albergue de hombres
libres desde fines del siglo xii a principios del siglo xiv -, pon-
dría en peligro la existencia de muchas behetrías individuales;
y los vasallos de abadengos y solariegos y otras gentes de
inferior condición (en época en que las leyes no habían mejo-
rado aún su suerte), noticiosos de la existencia de los concejos
y de su derecho de asilo, intentarían su liberación. En estos
casos, la justicia obraría en consecuencia por medio de la
acción fiscalizadora de los merinos.
Extensión geográfica de las merindades de Castilla.—Aunque desde el año 1 2 30 Castilla y León constituyesen un
solo reino, los límites de las merindades de Castilla por Occi-
dente (en 1353) recuerdan los marcados para ambos reinos
en la división hecha en 1 149 por Alfonso VII ^, y arreglos
posteriores establecidos entre Alfonso VIII de Castilla y Fer-
nando II de León en los tratados de Medina de Ríoseco de I i8l
y 1 183 *. Eran puntos extremos de las merindades por este
límite : el río Deva, entre las Asturias de Santa Yllana y de
Oviedo; las collaciones de San Vizente de Panes y de Merosio
(Santa Yllana), los pueblos de la derecha de los ríos Cardón y
1 Ord. de Alcalá, tít. XXXII, ley XXVII.2 E. de Hinojosa : Origcji del régimen municipal de Leen y Castilla.
(Estudios sobre la historia del Derecho español.) Madrid, 1903, 67.
3 Primera Crónica General {cd\c. M. Pidal), 655.
* A. López Ferreiro : Historia de la Sania iglesia de Santiago de
Compostela. Santiago, 1S98, IV, ap. docs. LVI y LVIII.
MERINDADES Y SEÑORÍOS PE CASTILLA EN 135.^ 3^9
Cea (Saldaña y Carrión), \"¡llanueva de los Caballeros, Urucña,
\"illar de Frades y \'¡llalar, este último junto al río Hornija,
cerca ya del Duero (\^alladolit).
Por Oriente, no alcanzando la pesquisa de los señoríos a
todas las comarcas de Castilla, quedaron fuera del Becerro las
merindades de Bureva, Rioja y Soria, limítrofes estas dos últi-
mas, respectivamente, con el vSur de Navarra y Oeste de Ara-
gón. Desde 1 200 las \'^ascongadas son de Castilla, excepto la
parte Sur de Álava o Rioja alavesa '. Puntos extremos de las
merindades comprendidas en el Becerro eran por este límite
oriental Castro dUrdiales, Agüera, Carranza -, \"illalva de
Losa, Miranda dEbro con sus aldeas (Castiella Vieja); Cer-
négula, Fontomín, Temiño, Fresno de Rodiella, Arlanzón (Bur-
gos-Río dOvierna); la Tierra de Xuarros (Castro Xeriz) -;
Brieva, en la cuenca del Najerilla; Río Gomiel, en las fuentes
del Arlanza, y Bocigas, junto al Perales, en la vecindad del
Duero (Santo Domingo de Silos).
Por Sur y Norte tenían por límites estas merindades el
Duero y el mar Cantábrico respectivamente.
Eran estas merindades Cerrato, \"alladolit ^^ ]\Ionzón, Cam-
1 Véanse las guerras de Alfonso VIII de Castilla con Sancho el Sa-
bio y Sancho el Fveríc de Navarra; Primera Crónica General, 684; J. de
Moret: Anuales del revno de Xavarra, Pamplona, 1766, II, 518-24, }' III,
30-40; ]\Iarc}ués de Mondéxar: Alemorias Jñsióricas del rey D. Alfon-
so VIII, Madrid, 1783, 1 14-19 y 249-52;]. A. Llórente: Noticias histó-
ricas de las tres provincias vascongadas, Madrid, 1806, 1, 195-97, 200-20S
y 217-31. El Libro de Fuegos de Xavarra de J3Ó6, ms. (Archivu de hi
Cámara de Comptos) incluye los lugares del Sud de Álava en la merin-
dad de Estella; fols. 135-72.
- En Castiella Vieja no hallamos correspondencia a este lugar, sino
en San Esteban de Carranza, de las encartaciones de Vizcaya, limítro-
fes por esta parte con esta merindad.
3 Estos límites van marcando indirectamente por el Este los de la
merindad de Bureva, no comprendida en el Becerro. Esta merindad
tenía por el Norte los pueblos del Sur de Castiella Vieja, Miranda
dEbro con sus aldeas, Emirabueche, Orvañanos, Frías del Rey, Pen-
ches y Cerezeda.
* Vallit, en el Becerro; el editor no deshizo la abreviatura.
400 PEDRO G. MAGRO
pos, Carrión, Villadiego, Aguilar de Campó, Liévana y Per-
nía, Saldaña, Asturias de Santa Yllana, Castro Xeriz, Cande-
muñó, Burgos-Río dOvierna, Castiella Vieja y Santo Domingo
de Silos ^.
Algunas, aunque pequeñas, irregularidades geográficas
ofrecían estas merindades. Castro Xeriz tenía la tierra de Xua-
rros separada de ella y situada entre Burgos-Río dOvierna,
Santo Domingo de Silos y Candemuñó; Burgos-Río dOvier-
na tenía los lugares de Villazopeque y Bembibre, como un
islote de su territorio, entre Castro Xeriz, Candemuñó y Ce-
rrato.
Esta irregularidad no dejaba de alcanzar a algún señorío :
los dos barrios de la behetría de Temiño pertenecían, el uno
a Burgos-Río dOvierna, y el otro a Bureva.
Dentro de las merindades no aparecían los señoríos en
agrupaciones de una misma clase. Había, sin embargo, grupos
de lugares del rey al Oeste de la merindad de Valladolit con
Urueña, Oterdesillas, Oterdefumos y Medina de Ríoseco y sus
aldeas, y al Sud de Castiella Vieja con Medina de Pumar,
Frías y ^Miranda dEbro y aldeas respectivas.
Los señoríos de un noble no estaban circunscriptos en una
determinada merindad. Del Norte de Valladolit arrancaba una
serie de lugares que se extendía por Campos y Carrión y se
internaba hasta el Norte de Saldaña, que eran behetrías— se-
ñoríos, divisas— y solariegos sometidos al señorío de D. Juan
Alfonso de Alburquerque. Tampoco solían estar agrupadas
las pertenencias de cada señor.
La fijación geográfica de estos dominios en un mapa se
dificulta por la frecuente coexistencia de varios señoríos en
un mismo lugar. En el mapa anunciado al principio de este
artículo van señalados, además de los límites de las merinda-
des, los del señorío de cada noble sobre los lugares de solarie-
go y de behetría; realengos, abadengos, solariegos y behetrías
^ Berganza (Afit. de Esp., I, 245) enumera las siete merindades an-
tiguas, divididas por el conde Fernán González, Burgos, Baldivielso,
Tobalina, Manganedo, Valdeporro, Losa y Montija.
MERINDADES Y SEÑORÍOS DE CASTILLA EM I 353 4O I
llevan signos que distinguen estos señoríos entre sí; llevan
otro signo los pueblos con más de un señorío, así como otros
lugares que, aunque no están comprendidos en el Becerro, ha
parecido bien agregarlos. Cuéntanse entre éstos Burgos, \'alla-
dolit y Santo Domingo de Silos, que dieron nombre a sus mc-
rindades respectivas.
La merindad de Iku-eva ha quedado indirectamente deter-
minada en sus límites Norte y Oeste al situar los pueblos de
Castiella \'ieja, Burgos-Río dOvierna y Castro Xeriz. Era, con
Rioja y Soria, una de las regiones castellanas a que no alcanzó
la pesquisa de los señoríos.
Peijro G. Magro.
MOZOS E AJUMADOS
Es ajumado una palabra de origen árabe que no figura en
los diccionarios etimológicos. Ocurre en Berceo, Milagros, 409(Rivad. 57,,6,j):
Figiéronse los omnes todos marauillados,
Ca udien fuertes dichos, vedien miembros dannados;
Doquier que se iuntaban mangebos o casados,
Deso fablaban todos, mozos e aiumados.
En el glosario de Janer se lee: «aiuinado. Grande, alto.»
Lanchetas, Vocabulario de las obras de Berceo, pág. 136, dice:
«Berceo emplea esta palabra como sin(3nima de aymigados o
ayuntados. La significación clara en este pasaje es la de casa-
dos, etc.» Alugica, ZRPh, XXX, 2 55) propone corregir ayunta-
dos. Estas explicaciones no son satisfactorias. En cambio, un pa-
saje de la Primera Crónica General {&áic. M. Pidal, pág. 690^13)
nos da la significación exacta: «Et por esto dezimos que son
quatro las Gallias, esto es, las Franelas: Gallia Comata, esto es,
de la cabelladura, o aljumada.y> La etimología no puede ser otra
que el ár. ¿L^^ (jomma) 'coma longa'(Dozy, Supplénient, s. v.).
La palabra árabe parece, a su vez, reflejar el latín coma o coma-
ta; pero el precisar este detalle sale fuera de mi competencia.
Comp. albércliigo, aceite, venidos del latín a través del árabe.
Que mozo se oponga a aiumado parece, pues, indicar que
el niño o mozo tenía el pelo corto, o que así lo pensaba en ese
momento el autor. Esto se relaciona con el significado etimo-
lógico de rapaz, rapagón ^ {(^rapar) y muchacho 'con el pelo cor-
tado o rapado'. En su Romanisches Wórt., 5793» "^o admite M.-L.
1 Cfr. RFE, I, pág. 89.
MOZOS E AJUMADOS 4O3
<\nemuckacho derive de mütilus, y propone, con duda, inut-
ticHS (variante de viutihis). Parece, sin embargo, que no es
imposible tal etimología. M. Pidal, Gram., § 37; y Hanssen,
Graiiir, § 148, traen mwiWxi'y¡nocho (que este último cree irre-
gular), y a esta base podrían referirse los derivados (cfr. Kor-
ting-^, 6420) que semánticamente apoya el lat. viutilnm caput.
Desde luego -ch- de -ti- es insólito \ pues lo regular sería */////-
jar (escamujar, Rom., XXIX, 346); para obviar la dificultad,
Korting^, 6420, propuso ^¡iin/itics por mutilus, sin documen-
tarlo; creo que pueden dar la solución la forma mtiltilatuní
:
fraiidatiun (C. Gl. L., V, 223^) -, junto a las cuales quizá hubo
'^multlare, *multare ^>;/?0í://í7r (Rom., XXIX, 330). El que en
algún punto hayan coincidido por la significación multatiis
'privado, despojado', y inntUatus 'disminuido, reducido' (cfr.
iiiiitilatiis: turbatum, inminutum, C. GL. L, IV, 540'')> h^^ce
más verosímil esta hipótesis. Entonces mocho sería un post-
verbal de mochar, y muchacho, una formación con -acJio (Hans-
sen, Gramr, § 376); y el derivar mochar de ''niiultarc^ quita
dificultad a la vacilación de la vocal inicial ^.
^ Según observó 3'a Grober, Arch. lat. Lcx., IV, 126. Para explicar
co el eare)> <:«£•//jr propone Salvioni, Rom., XXXIX, 442, analogía con
cucliillo^ puesto que -d- evoluciona aquí con la misma irregularidad
que en nuestro caso (-/*/- en inutilu habría dado como siempre -c'l-).
- En el Corp. Glos. Latín., vol. VI, fase. II, pág. 722b cita Goetz
también la forma miiUilata como si existiesen en el vol. II, pág. 224,
17 y 131, 64; pero evacuada la cita, resulta que se trata de una errata,
porque en los respectivos lugares de las Glossae Latino-Graece dice:
«truncata mutilata» y «mutilata». Multilatum sí existe, y precisamente
en el Líber Glossarum: no estará fuera de propósito recordar que,
según Goetz, el Líber Glossarum es de autor español (citado por Arti
gas, RFE, I, 249).
^ Sería éste un caso de disimilación eliminadora de consonantes,
análogo a: frustrum non frustum, Ap. Prob., 180; dva.tvu.y arado;
mc\\or?irt.y*melrar, * meldrar, medrar; madrastra^port., esp. ma-
drasta; * s c r u t i n i a r e)> port. cscudrínhar, esculdrinhar (Leite de \^asc.,
Lígocs, pág. 463).
* Comp. los cultismos motilar, motilón, vasc. jnntíl 'muchacho', ykaska-motz 'cabeza pelada'. (Azkue.) P. B[arbier] f[ils] (BuU. dial, rom.,
IV, 68) propone *murculu, derivado de murcus 'nombre despectivo
404 A. CASTRO
En miniaturas medioevales no es raro encontrar jóvenes
con el pelo corto. En el Libro del ajedrez de Alfonso X, en la
ilustración del juego del doblet (reproducido por Aznar, hidii-
vientar'ia española, estampa LXXIX), los jóvenes que mueven
las piezas tienen pelo muy corto, en tanto que las dos perso-
nas que los observan o dirigen tienen melena. Lo mismo en
el manuscrito de Castigos e docuii/entos (fol. 7 v., Bibl. Xac,
nis. 3995); en la miniatura correspondiente al pasaje, los «pa-
dres que fuyan con sus fijos a la altura e poníanlos sobre sus
onbros», los niños y sus padres ofrecen el mismo contraste.
Por consiguiente, en el citado pasaje de Berceo, la oposi-
ción entre mozo y aiiunado, indica que para el autor son aná-
logos los conceptos de «joven» y «rapado», puesto que mozo,
etimológicamente, significa sólo «joven», según prueba !M.-L.,
Et. Wtb., 5779- Ea significación de ambas palabras será, pues:
«chicos con pelo corto y personas mayores con cabellera» ^
A. C.A.STRO.
PARA LA BIBLIOGRAFLA DE LOPE
Salva {Cat., I, 548 B) cita una parte de las comedias de
Lope de \'ega no registrada por La Barrera {Cat. del teatro
antiguo español) ni por Chorley (Rennert, 77// Life of Lope de
dado por los galos a los que se cortaban el pulgar, a fin de no servir
en el ejército'; murcinarnis : mutiliis (C. Gl. L., VI, 718b). Creo, empe-
ro, preferible mi etimología, que reúne, en una explicación, *miíjar
"(mutilare (sin necesidad de formas supuestas) y moc/iar, y mantiene
a este último unido al empleo latino de mutilus {mutilo captte: tonso
capite, C. Gl. L., V, 225, 2).— Baist, Jahr. 7-oni. Pliil., V^I, i, 388, recha-
za arbitrariamente mutilare^ (csca)mujar; supone más bien squa-
1 Una de las penas infamantes comunes en los Fueros municipales
es el tresquilar. (F. de Salamanca, por ejemplo.)
PARA LA BIBLIOr.RAHA DE LOPE 4O5
Vega. Bibliography) y conocida solamente por un fragmento
que comprende Por !a puente, ynana y Celos cotí celos se curan
(de Tirso de Molina). El fragmento, actualmente en la Biblio-
teca Nacional (R i 57)) rio tiene portada ni preliminares y se
compone de 40 hojas no numeradas, pero signaturadas A-E**.
Contiene:
(Hoja A) POR LA PVENTE ivANA. Comedia famosa. De Lope
de Vega Carpió. — (Hoja Cg) Aquí da fin la gran Comedia de
Por la puente luana. — (Hoja C3 v.^) celos con celos se cvran.
Comedia famosa. De Lope de Vega Carpió. — (Hoja octava
v.^ de la E) Fin del tercer acto. Acineta. Falta el reclamo a la
página siguiente.
Un poseedor moderno del fragmento, pensando que se
trataba de la llamada parte 2"/ , extravagante, de Lope, impre-
sa en Barcelona en 1633 (Fajardo, Títulos de todas las Come-
dias ), ha escrito en una primera hoja en blanco: Parte 27
de Lope. — Por la puente Juana. -— Celos con celos se cu-
ran. — La madrastra más honrrada. — El desposorio encu-
bierto [tachado]. —Los locos de Valencia [id.].— Los Novios
de Hornachuelos. — ]\Iéd¡co de su honra [añadido con lá-
piz]. — Lanza por lanza.— El Sastre del Campillo. — Allá da-
rás rayo.— La selva confusa. — Julián Romero. — Los \"argas
de Castilla.
La conjetura no me parece aceptable en modo alguno,
pues aun cuando de la parte 2/ no se conoce, como es sabido,
ningún ejemplar completo, siete raras comedias recogidas en
el tomo 133, colecticio, de la Biblioteca de Osuna (Schack,
Xachtrage, 41-42) se miran generalmente (Schack, loe. cit.;
La Barrera, Cat., 682 B; Salva, Cat., I, 548 A; Menéndez yPelayo, Obras de Lope de Vega, IX, cv y cxxiv, y X, cvii, yRennert, The Life, 353-354 y 440 71 : para las reservas de Chor-
ley, Rennert, 437) como restos de ella: El médico de sit honra,
íf. 1-20; Lanza por lanza, la de Luis de Ahnanza, ff. 21-38;
El Sastre del Campillo, ff. 39-62; Allá darás rayo, ff. 63-80;
La selva confusa, ff. 81-100; Julián Romero, ff. 101-122, yLos Vargas de Castilla, ff. 123-146. (La foliación según Schack
y Salva, loe. cit. El precioso volumen pasó a la Biblioteca Na-
ToMO I. 27
406 J. G. OCERIN
cional, donde se conservó, a lo menos, hasta 1899—Alenéndez
y Pelayo, loe. cit.— \ actualmente se ignora su paradero.)
Creo, pues, más bien que el fragmento Ri 57 representa
una nueva parte de las comedias de Lope de Vega y otros
autores, distinta de la 27 de Barcelona.
J. G, OcERIN.
RESENAS
FoKKER, A. A.— Quelques mots espagnols et portugais d'origine oriéntale,
dont Vétymologie ne se trouve pas oii est insiiffisammeni expliquée dans
les dictiotinaires.—-(ZRPh, 1914, XXXVIII, 481-485.)
El Sr. F. continúa la serie de etimologías orientales publicada en
la misma Revista (vol. XXXIV, 560-568). Estudia chino, chulo, dinero,
escabeche, escarlata, estela, estera, fallo,faena, naipe, taifa, zumo. Se presta
a algunas objeciones lo que dice el Sr. F. ¿Por qué ha de ser chino-a
palabra malaya, corrupción de otra china? Según F. los españoles la
habrían tomado de los portugueses, los cuales establecieron sus pri-
meras relaciones con la China en 1560. Pero chitio es sencillamente un
derivado de China, como indio, de Lidia; libio, de Libia. La palabra
China era conocida en España antes de esa fecha (la trae, por ejemplo.
Laguna en su Dioscorides, publicado en 1555), y siendo conocido el
nombre del país, la formación del derivado no ofrecía dificultad.
Chulo, del germ.yo/, base del iv.Joli, no es nada convincente. Nodice F. si cree que esta palabra ha venido directamente del germano
o a través del ñ-ancés. Lo primero es inverosímil en este caso; lo
segundo tampoco puede ser, porque la / de los advenedizos france-
ses es 7 en español: Jardín, Jamón; y no se ve cómo la vocal tónica
y el acento hayan podido cambiar.
No debe relacionarse el fr. ciclaton (pág. 483) con escarlata; ni
en francés ni en español (M. P., Cantar Mío Cid, II, 573) se dice que
ciclaton sea un paño rojo. Hay, pues, que atenerse a la etimología
admitida.
La estela que deja un navio no debe proceder del ár. istiiala,
«prolongación»; habría que probarlo, en todo caso. En cuanto al
esp. estera, hay que rechazar también la etimología ár. /msira, ceste-
ra», pues la fonética se opone a ello; es mal ejemplo, para explicar
la /, tiste', de use'{\\). La vocal de estera y el port. esteira piden *staria.
No es necesario citar nada más para que se vea con qué grave pre-
cipitación ha redactado sus notas el Sr. F. Una prueba material de esto
es decir (pág. 484) que Meyer-Lübke, en su nuevo Romanisches Wor-
408 RESEÑAS
ierbuc/i, á&v'wa faena del lat. facienda, facenda; la verdad es que
M.-L. no cita esa palabra en el artículo en cuestión (núni. 3129 de su
Diccionario). La colaboración que personas de distinto campo lin-
güístico pueden prestar a los romanistas, será preciosa, siempre quese atengan rigurosamente a las exigencias científicas del romance. C.
JuD, J.— Probleme der altromanischen Wortgeographie. — ZRPh, 191 4,
XXXVIII, págs. 1-75 y 5 mapas.
Aunque este importante trabajo no trate especialmente de España,
las conclusiones a que llega el Sr. J. y los métodos que empleasen de
bastante interés; además, en algunos casos se citan y discuten ejem-
plos españoles.
Las voces de origen latino en el germano acusan la influencia de
la cultura romana sobre los bárbaros; algunas de estas voces advene-
dizas faltan en la Romanía (pondus)>al. Pfund); de otras quedan hue-
llas en los dialectos limítrofes, que son al propio tiempo indicadoras
del camino seguido por la palabra: al. eichen, bajo al. iken, provienen
del ant. fr. del N. ¿jjijz.'érr <^ lat. ( e.\;)aequare (misuras), en las ins-
cripciones de Pompeya; ningún otro romance ha conservado aequare
en este sentido de 'comprobar, igualar las medidas'. En fin, hay casos
en que se observa una solución de continuidad entre el advenedizo
latino en germano y su forma actual en la Romanía: med. a. aX. pfaht
'censo, arriendo' (( lat. pac tu, limita en fr. del N. con bail, etc., y hasta
el S. de Francia no se hallan de nuevo derivados de pactu: prov.
pache 'pacto'; pero las formas españolas son las que más recuerdan, por
su significación, las del germano: pecho, pechar.
Un ejemplo de cómo la geografía lingüística hace posible recons-
ti"uir estados de cultura fijando además la fecha relativa de algunas
voces, se ofrece en la difusión de términos eclesiásticos de origen
griego a costa de los latinos, que eran combatidos por su relación con
el paganismo: basílica, ecclesia, frente a templum, aedes sacra; sacristanus,
diaconus frente a aedituus (pero queda castor ecclesiae, formado sobre
cristos aedis sacrae con la terminación de cantor, confesor); parochia
junto a plebem; pentecoste y quinqttagesiyna; coemiterium y atriutn. Enalgunos romances han sobrevivido los derivados latinos, pero gene-
ralmente prevalecieron los griegos; una de estas palabras, plebem,
existe en varios romances, pero no en francés; Jud deduce, sin em-bargo, la presencia anterior áe. plebem en Francia, del hecho de con-
servarse derivados en los idiomas célticos (cimbr. plwyf etc.). Esdecir, plebem estaba difundido por la Romanía, y por tanto en Fran-
cia, desde donde pasaría a Britania; y más tarde fué expulsado por
parochia)> ir. paroisse, no quedando supervivencia ácplebem sino en
algunos romances; en español no falta completamente la palabra (como
JuD.
—
Problenie der altromanischen Wortgeographie. 409
cree J.). pues hay hv?í^. plébano 'párroco', plebanía (Borao), que puede
ser popular dentro del aragonés 10 importación catalana://^¿a 'pá-
rroco') '.
Con el mismo método se prueba que el vasc. aba 'panal' procede
de los dialectos occidentales de España (gall., ptg./az'o, ant. esp. havo),
no del S. de Francia, donde el término para panal es brisca, de origen
probablemente galo (págs. 24-25). Paganus, en el sentido no cristiano,
ha debido existir en la Romanía, según se deduce del ant. esp. /a^a«í7
'aldeano' [cfr. pago, bago 'término, paraje'] y el \vesfaliano/<2,§'(? 'caballo
del aldeano' <^[equiim] paganum. De las dos acepciones del lat. bucea
'mejilla, boca', los romances (excepto el rumano) han conservado la se-
gunda. Sin embargo, bucea 'mejilla', atestiguado hasta en el latín tar-
dío, vive aún en celta: cimbr. boc/i, etc. (pág. 32). El lat. mango 'trafi-
cante' vive sólo en el ant. sajón mangón 'comerciar' y en el esp. man-
gón [mangonear, que puede, sin duda, ser popular: cfr. í\i.-í\^\xy hongo'].
El lat. lorie a vive sólo en esp. port. loriga, cimbr. Uurig, bizantino
Xtup'.xiov;en la Romanía central ha sido substituido ^ox*coriácea (pág. 34).
El tieste 'testigo' de las Glosas Silenses disfrutó de vida más amplia, a
juzgar por el cimbr. /\\y/<(lat. testis. Los ant. esp. condesar, comiesa
(con otros derivados romances de addensare) suponen la vitalidad an-
terior de densas, que sólo queda en rum. des, deasá, vegliota daiss
'denso', cimbr. divys 'firme' (pág. 35). En una época más tardía, el latín
de los monjes llevó a Britania e Irlanda virtus 'milagro')) cimbr.
gueyrth, '\v\. firt; acepción análoga refleja el semiculto esp. verlud 'mi-
lagro' (v. M. P., Cantar, pág. 895). La idea que sirve de base al [port.
entrudo], ant. esp. entruido <^i n t r o i t u [quadragcsitnae], se vuelve a en-
contrar en irl. init 'martes de carnaval', bretón enet 'carnaval' <initiu.
Hay algunas palabras propias de la Península Ibérica (o del latín
de España) que aparecen también como advenedizos latinos en ger-
mano. Del lat. laurex [*laurica] 'conejillo' quedan derivados en ant.
a. al. Idrihhifn), arag. larca 'nido en donde crían los conejos' (Borao),
port. lorga 'madriguera', lourgdo 'ruta, [llorga 'agujero de los ratones',
Sesnández (Zamora). Llorigada y llorignera, que cita J. en aragonés,
son también catalanas]. El lat. thieldones 'clase de caballos' quePlinio da como propio de España (|del cual no se conocen derivados
romances), es la etimología del al. Zeltcr - (pág. 43).
1 Supone Jud (pág. 19) que el al. (de Hesse) Oppermann 'administrador de la
fábrica de la iglesia' es un advenedizo romance, y cita varios ejemplos del fran-
cés y provenzal; añádase el esp. obrero 'el que cuida de la obra de la iglesia, que
en algunas partes es dignidad' (Dic. Acad.)
2 A propósito del lat. p a n na^ port., gall. panella, cfr. el esp. panilla 'medida
para aceite' (pág. 43). También hay en portugués derivados de castinea: cas-
tinheiro.
410 RESENAS
Luego estudia Jud en una serie de ejemplos la repartición del vo-
cabulario prerromance, pero su investigación se limita casi a Francia;
ello conñrma la idea de Morf y Dragendorf, de que Francia del Norte
(provincia Bélgica) con la Gemianía superior e infe?ior forman una uni-
dad cultural y lingüística frente a la Galia del Sur, romanizada antes ymás sometida a influencias mediterráneas.
La última parte del artículo trata de los advenedizos germanosen romance y de las consecuencias que de ello se deducen para la
vitalidad de las respectivas palabras latinas substituidas por aquéllos.
El germ. occid. kribbja vive no sólo en Francia (creche), sino en
una parte considerable de Italia (bologn. groppia, etc.); pero que el
lat. praesepe debió existir antes en la zona de creche se prueba por
cimhr. presel?, ivl.praiseach 'pesebre', y los demás derivados romances :
G.s\i. pesebre, ant. g?i\\. preseve, etc. Como se ve, J. deduce igualmente
la existencia en otro tiempo de voces hoy perdidas con un métodoinverso del empleado antes. No es posible seguir analizando la mul-
titud de detalles interesantes contenidos en el estudio de Jud, por
referirse sobre todo a dominios distintos del español. C.
ScHRODER, Tu. — Die dramatischen Bearbeitungen dek Don Juan-Sage
in Spanie?t, Italien und Frankreicit bis anf Moliere einscbliesslich
(36 Beiheft zur ZRPh). — Halle, INI. Niemeyer, 1912, 4.°, 215 pági-
nas, 8 marcos.
La parte del libro del Sr. Schroder relativa a España (única queincumbe a nuestra Revista), resume, con ligeros cambios, los princi-
pales resultados de las investigaciones anteriores. Respecto de quien
escribiera El burlador, resucita Schr. las opiniones de Farinelli y Baist;
a saber: que El burlador de Sevilla no es de Tirso; sospecha, al contra-
rio, que pudo escribirlo Calderón, inspirándose en una perdida come-
dia de Lope de Vega (pág. 43). El condenadopor desconfiado, según Schr.i
tampoco es seguro que sea de Tirso, quien a lo sumo puede haber
colaborado en él (pág. 37). Es claro que no puede asentii'se a la hipó-
tesis de Schr. respecto de El burlador; el parangonar pasajes de esta
comedia con otros de Calderón, sirve de poco cuando las coinciden-
cias son de rasgos de estilo tan generales en el teatro clásico i, y de
conceptos sin peculiaridad alguna. Mucha más fuerza tienen, a ese
respecto, las analogías citadas por el malogrado Said Armesto en Laleyenda de Don Juan, entre El burlador y otras comedias de Tirso. Vuel-
ve a insistir Schr. sobre la falta en El burlador de un substantivo
1 Sobre los peligros de tal método es muy instructiva la reseña que hizo
Stiefel de la edición de La española de Florencia, por M. Rosenberg, ZRPh, 1912.
E. C. HiLLs V S. G. yioRLEW — A/odern Spanish Lyrics. 41
1
empleado como adjetivo, rasgo propio de Tirso; pero ese rasgo no
falta en El burlador : «que amor áspid no ofende con ponzoña» '.
Es lástima que Schr no conozca la edición que de El burlador
hizo Barry en 1910 (Collection Mérimée, Paris, Garnier), que supera
a todas las anteriores. A las analogías notadas por otros, añade B. al-
gunas que confirman la atribución a Tirso 2. Schr. (págs. 33-34) hace
argumento para su opinión que los tipos de mujer en El burlador, por
la debilidad de su carácter, están en desacuerdo con los que prefe-
rentemente trazó Tirso; pero, como observa acertadamente Barry (pá-
gina 26), Isabela, Tisbea y todas las víctimas de D. Juan se ponen al
fin en persecución de su seductor, según es costumbre en el teatro
de Tirso, y revelan así enérgica personalidad. En suma, el libro de
Schr. no cambia esencialmente nada de lo que se refiere a las redac-
ciones dramáticas de la leyenda de D. Juan en España; por lo demás,
su información es casi siempre amplia y segura, y en más de un punto
interesará a quienes estudien el donjuanismo. C.
HiLLs, E. C, and ÍNIorley, S. G. — Aíodern Spanish Lyrics, edited i¿<ith
introduction, notes andvocabulary.—New York, H. Holt and C°, 19 13,
1 6.°, Lxxxm-435 págs.
Contiene la introducción una noticia elemental de la poesía líiñca
española hasta el siglo xix y un breve estudio de la versificación.
Aunque en este género de recopilaciones interviene por mucho la
afición individual, }• nunca es fácil contentar a todos, no cabe duda
que hay algún criterio superior, sobre todo cuando del período clásico
se trata. Bien está que la falta de espacio obligue a sacrificar tal o cual
poeta de segundo oi'den; pero no es disculpable que en una antología
de líricos españoles falte Góngora. Entre las Ruifias de Itálica y, sobre
todo, La epístola moral— que no figuran en la colección— y el soneto
No me mueve mi Dios para quererte, que los colectores han insertado,
la elección no era dudosa. Poca idea dan del genio lírico de Lope la
Canción de la Virgen y el soneto^Qué tengo yo que mi amistad procu-
ras?, como que no fué sólo religiosa su inspiración. De Espronceda
publican La canción del Pirata y la poesía A la Patria; pero olvi-
dan el Canto a Teresa. Tampoco la parte hispanoamericana es satis-
factoria. ¿Cómo se pretende dar a conocer a Rubén Darío, el másgrande poeta americano y uno de los más importantes de la lengua
por su oda A Roosevelt? Su obra, reveladora de una nueva forma de
sensibilidad, bien merecía ocupar más páginas y una selección más
* Véase El ¡burlador de S.-villa (cdic. de Clásicos Castellanos), pág. 184, nota;
y edic. Barry, pág. 93.
2 Véase, p. e., pág. 188.
412 RESENAS
literaria y desinteresada. Falta, entre los vivos, Leopoldo Lugones,
aunque en esto los autores han querido ser parcos. Entre los muertos
falta José Asunción Silva, falta Julián del Casal, falta Manuel Gutiérrez
Nájera, sin los cuales no es posible explicar el movimiento post-
romántico en América, que es, por ventura, lo más importante que
aquella literatura ha producido. Y ya que se ha citado un gran poeta
mejicano, cabe lamentar la mala fortuna que ha tocado a Méjico en
esta antología. Ni José Joaquín Pesado ni menos Fernando Calderón,
pueden caracterizar el lirismo mejicano. Del primero, si algo había
que citar, fueran, al menos, dos sonetos descriptivos del paisaje vera-
cruzano; al segundo habría que borrarlo. Manuel Acuña y sus versos
de estudiante no tienen más que cierto mérito episódico, por la breve
novela romántica que fué su vida. Pase Juan de Dios Peza, mediano jtodo, por haber traído un acento personal, aunque tampoco nos pare-
cen bien escogidas sus poesías, y aunque hubiera bastado con una
sola. Pero además del citado Gutiérrez Nájera, cuya omisión no es
perdonable, ¿por qué no haber buscado una nota de pesimismo en
Rodríguez Galván, una nota de color en Guillermo Prieto, una de es-
toicismo en Ramírez e¿ Nigromante'^ Es lástima, además, que se ven-
gan ignorando por todos la obra y la personalidad de Manuel José
Otián, el bucólico mejicano, a quien apenas comienza a hacer justicia
la juventud de aquel país, y que es, en la lira de América, una de las
voces más puras. Finalmente, el libro contiene algunas canciones e
himnos americanos, con música y letra.
A pesar de los anteriores reparos, no se podría aplicar a ésta la
despectiva calificación de que es una antología más: la introducción ylas notas son, efectivamente, de indiscutible utilidad en su género, yno escasean en ejemplos de crítica acertada. Las páginas sobre versi-
ficación son interesantes. Las notas revelan buena información de las
literaturas americanas, y hacen fácilmente manejable un material hasta
hoy un tanto enojoso. Salvo ocasionales concesiones a la rutina, comola autoridad desmedida que se concede a Pimentel, la parte histórica
suele ser, por sí sola, más justiciera que la selección de los textos, al
punto que no parece se hayan contrastado ambas partes del libro.
A. Reyes.
AsTRAiN, Antonio S, I.
—
Historia de la Compañía de Jesús eji la asisteít-
cia de EsJ>aua.— Madrid, Administración de «Razón y Fe», 1902-1913.
Cuatro tomos en 4.° mayor, de XLV-714, xvi-671, xvi-774 y xx-832
páginas, respectivamente. El primero y el segundo en segunda edi-
ción. Precio: 10 pesetas en rústica cada uno y 12 en pasta española.
Es esta Historia del P. Astrain obra de grandes alientos, y el haber
dado ya a la estampa en once años cuatro voluminosos tomos, revela
AsTRAiN. — Historia de la Compañía de Jesús 413
una rara tenacidad en el autor. En ellos se narran los hechos reali-
zados por los jesuítas españoles desde 1540 hasta 1615. principalmente
en España y en sus colonias de América y Filipinas. El plan del P. A.
es continuar su exposición hasta 1773, año en cjue Clemente XIV su-
primió la Compañía.
Atento el P. A. a la exigencia de que la Historia ha de basarse en
documentos fehacientes, fué a buscar escritos fidedignos dondequiera
que existen, a Sevilla, a Roma, a México, a Río Janeiro, a Buenos
Aires, a Santiago de Chile. El núcleo de sus materiales, sin embargo,
procede de los archivos de la Orden. Además, ha tenido la fortuna de
hallar poderosos colaboradores en los editores de Momimenta histórica
Societaiis lesu y en algunos otros individuos de la Orden.
En el primer tomo refiere la vida de San Ignacio de Loyola; hace
un estudio minucioso de los orígenes de la Compañía, de las consti-
tuciones o reglas (jue le sirven de norma, del libro de los Ejercicios
espirituales, compuesto por el defensor de Pamplona; de la extensión
que alcanzó la Orden en vida de su fundador, de la actividad de sus
miembros en los colegios y misiones, y de los contratiempos que des-
de un princii)io hubieron de sufrir. Los otros tres tomos tratan del
desarrollo ulterior de la Orden.
Para el íntimo conocimiento de un Instituto tan atacado por unos
y tan ensalzado por otros, la obra del P. Astrain es, a no dudarlo, fun-
damental. A través de esas páginas, a veces algo macilentas en el estilo,
asoman la serenidad de juicio y la imparcialidad del escritor. Cuando
ha sido preciso, no ha tenido éste reparo en sacar a luz las miserias
y deficiencias de algunos de los miembros de la Orden, como lo prue-
ban los capítulos dedicados al P. Simón Rodríguez, al P. Araoz, etc., yla primera parte del generalato del P. Aquaviva.
En el tomo cuarto hay un libro sobre los estudios de la Compañía
española, de gran interés. En él se da cuenta de la formación del Ratio
Studioncín, especie de código por el que se rigen los profesores de la
Orden. A continuación se consagran sendos capítulos a los teólogos,
ascetas, historiadores y humanistas que florecieron especialmente en
el período de 1581 a 161 5. Quizás por la falta de monografías serias
sobre cada uno de los personajes mencionados, resulta algo pobre
este estudio, que es, sin embargo, el que más nos hubiera interesado
señalar a los lectores de la Revista. Esa parte de la obra merecía
mucho más de las 72 páginas que el autor le consagra. Exponer a
fondo y valorar a la luz de la ciencia moderna a los teólogos, huma-
nistas e historiadores de la Compañía, hubiera sido indispensable para
poder apreciar en conjunto lo que la cultura española debía a indivi-
duos de la Orden, tales como Suárez, Mariana, Acosta, etc.
En este mismo tomo habla el P. A. de la célebre controversia Deauxiliis, sostenida entre dominicos y jesuítas. Es éste un tema espi-
414 ANÁLISIS SUMARIOS
noso, sobi-e todo para tratado por una de las partes. Pero justo es con-
fesar que el autor lo ha expuesto fijándose únicamente en lo que de
sí arrojan los documentos.
Los jesuítas españoles no sólo trabajaron en su país natal, sino queextendieron su radio de acción principalmente a nuestras antiguas
posesiones de América y Filipinas. De los hechos aducidos por el
P. A. se desprende que contribuyeron poderosamente tanto a la con-
versión de los indios como a la difusión de la cultura entre ellos por
medio de sus institutos de enseñanza.
El cuadro que de la Compañía nos traza en estos tomos el P. A.,
nos parece bastante real. El estilo es correcto y limpio, pero a veces
el curso de la narración da una impresión de languidez y de falta de
vivacidad. En conjunto, esta obra es fundamental para el conocimiento
de una institución que ha desempeñado un papel capital en la historia
de España. B.
ANÁLISIS SUMARIOS
Grandgent, C. H,— Introduzioiie alio sindio del Latino volgarf. Tra-
duzione daW inglese di N. Maccarrone con prefazione dt E. G. Parodi.
—
U. Hoepli; Milano, 191 4, i6.°, 298 págs. (Manuali Hoepli). = La obra del
profesor norteamericano Grandgent, pubhcada en iqoS, es bien cono-
cida de los romanistas; al aparecer en versión italiana, después de seis
años, es natural señalarla a la atención del público español, que hallará
ahora más fácil su lectura. Ni el autor ni el traductor han hecho adi-
ciones que merezcan notarse; sólo en algunos casos se aumentan las
indicaciones bibliográficas. Presenta este manual las ventajas y los in-
convenientes de todo trabajo de vulgarización: facilita el acceso a la
ciencia, pero lo compendioso de la exposición no permite a veces des-
arrollar los problemas, ni que, por tanto, el lector se forme idea cabal
de ellos. No se armoniza bien con el carácter elemental del libro la
excesiva abundancia de citas, que a veces harán difícil la lectura a los
principiantes, a quienes sobre todo se dirige. Ello en nada afecta al
positivo valor de esta obra, la única que trata independientemente
el latín vulgar. Es lástima que el Sr. Gr. o el traductor no hayan apro-
vechado esta ocasión para haber cambiado algunos deta-lles, de acuer-
do con el estado actual de la lingüística; por ejemplo: § 419, sedére
por esse está ya en la Peregrinatio, edición Anglade, pág. 89, y así, pue-
de quizá atribuirse al latín de España. En la reseña que de la edición
inglesa hizo Pirson (Jahr. rom. Phil., 1911,!, 8o\ censuró que Grand-
gent no citase imudavit, de una inscripción de España, como prueba
de que la sonorización es del siglo 11, por lo menos en nuestro país;
pero esa objeción fué una inadvertencia de Pirson, porque Gr. citaba
ANÁLISIS SUMARIOS 4I5
esa forma, pá^^. 109. Ahora bien, imtidavil debía haber sido suprimida
en el texto italiano (pág. 148), después de la atinada corrección de
Meyer-Lübke (Z., 191 1, pág. 244), que propone leer iinmumiaiñt. (Cfr.
Carnoy, Latin d'Espag7ie -, pág. 20.) C.
Restori, a.—Ancora d¡ Getiova nel Tea/ro classico di Spagna. Eslratlo
dalla 'íRivista ligiire di Scietize, Lettere ed Aríi».— 191 3, 4.", 24 págs.=
Son ejemplos sacados de nuestras comedias del siglo de oro, en los
que se hace referencia a la geografía, historia, vida, carácter y usos de
Genova y sus habitantes. En un párrafo final nota la coincidencia de
que varias de las antiguas colecciones de comedias se imprimieran en
Sevilla «en la calle de Genova». El Sr. R. revela, una vez más, su eru-
dición bibliográfica en cuanto a ediciones de comedias y discusión de
atribuciones. A. G. S.
Alonso Cortés, N.— Juaii Martínez Villergas. Bosquejo biográfico-
cn'tico. Segunda edición. Valladolid — Habana, 191 3, 8.°, 217 págs.,
2,50 ptas. BU)lioteca Studium. = Narciso Alonso Cortés nos relata
con claro estilo la azarosa vida del escritor satírico del siglo pasado
Juan Martínez Villergas. En la primera parte de este libro analiza,
como unidas a la simple biografía, las producciones de Villergas másrelacionadas con las luchas políticas de período tan agitado como lo
fué el de su tiempo: los gobernantes, los generales, los políticos son
sangrientamente ridiculizados en sus punzantes versos; los escritores
contemporáneos no salen de su pluma mejor librados. Alonso Cortés
dedica una segunda parte a la apreciación de las novelas, comedias,
poesías, etc., de Villergas. Leyendo las páginas de este volumen pode-
mos formarnos un juico exacto de cuan extensa fué la obra de Viller-
gas, del cual se conocían, sobre todo, los escritos festivos. Una biblio-
grafía finaliza el libro; en el texto van citados una porción de perió-
dicos en los cuales colaboró Villei-gas, pues en la bibliografía sólo se
incluyen aquellos que él dirigió. Sería para felicitarse el que el se-
ñor Alonso Cortés dedicara una buena parte de su labor histórica a la
literatura del siglo xix, que tan necesitada está de críticos finos y com-
petentes. A. G. S.
Altamika V Crevea, R. — Cuestiones de Historia del Derecho y de
Legislación comparada.— Madrid, Sucesores de Hernando, 191 4, 8.°,
402 págs., 4 ptas.= Colección de artículos y estudios publicados con
anterioridad. En general, se trata de trabajos de carácter vulgarizador,
aunque de gran interés por la abundante bibliografía que cita. Mere-
cen notarse : Origen v desarrollo del Derec/io civil español (la parte me-
dioeval será útil para guiar al comentarista de textos jurídicos); Dere-
cho consuetudinario de España (observaciones interesantes sobre los
4l6 ANÁLISIS SUMARIOS
riegos de la provincia de Alicante). El resto de la obra, bien por su
carácter elemental, bien por el contenido puramente jurídico, sale
fuera del cuadro de la Revista. Q.
Cervantes.— Zíí?;/ Quijote de la Mancha. Edición y notas de F. Ro-dríguez Marín. — Madrid, ediciones de «La Lectura», 1913, tomos \'I,
VII y VIII (Clásicos Castellanos).= Termina el Sr. R. Marín con estos
volúmenes su edición del Quijote, y presta así señaladísimo servicio
a los lectores de la gran obra de Cervantes. El texto, sin llevar el
aparato de una edición crítica, es sin duda el más satisfactorio de los
publicados hasta ahora; el Sr. R. M. ha discutido a cada momento la
lectura errónea de otros editores. El complemento de esta labor será
una fijación científica del texto, después de discutido en detalle el
valor de las ediciones pertinentes al caso; es lo que sin duda hará este
gran conocedor del habla cervantina en la edición extensa del Quijote
que ha prometido, y Cjue con impaciencia aguardamos. Entretanto,
ofrece esta edición para el gran público multitud de pasajes aclarados,
concordancias de sumo interés con la lengua de otros autores, con
refranes y canta res, todo ello labor original del Sr. R. M. Sólo en algún
que otro caso atenúa esta agradable impresión la falta de sobriedad
de que por ventura dan muestra algunas notas, y las disquisiciones
de tono menudo que algo inoportunamente se deslizan entre la ma-
jestad del texto inmortal y el docto comentario del anotador. Pero
ello es, en suma, leve reparo; y de buen grado pasamos por él cuando
hemos leído algunas de las notas, por ejemplo, la de los bancos de Fla7i-
des (tomo VI, págs. 51-56), en que la fina sagacidad del Sr. R. M. ha
resuelto un difícil e interesantísimo problema de interpretación del
texto. Reservemos, por lo demás, un estudio amplio del trabajo del
Sr. R. M. para cuando aparezca la gran edición, de que ésta no es sino
un anticipo. Q.
MoNACí, E. — Facsimili di docuvienti per la storia de¿le tingue e delte
letterature rcmanze. — Roma, Anderson. Fase. I [1910], 4.°, 8 págs,
láms. 1-65; fase. II [1913], 8 págs., láms. 66-1 i5.= Estos facsímiles de
códices y documentos literarios son útilísimos para las clases de Filo-
logía, pues al mismo tiempo que adiestran a los alumnos en el cono-
cimiento de la paleografía romance, sirven como crestomatía, en la
que se hallan representados los principales momentos de la evolución
de las lenguas y literaturas románicas en la Edad Media. Las repro-
ducciones son claras, aunque algunas, por la pequenez de la letra ypor el mal estado del texto reproducido, son de difícil lectura. Van
acompañadas únicamente de un índice bibliográfico provisional. El
editor promete rehacerlo cuando publique el tercero y último fas-
cículo, y añadir más indicaciones bibliográficas y paleográficas. Los
ANÁLISIS SUMARIOS 4I7
textos españoles, de los que da muestras, son: Láms. 43-47, Romance
de Lope de Moros; 48-52, De los diez Aíaiidainiejttos; 102, Auto de los
Reyes Jlfagos; 103, Disputa del Almay el Cuerpo; 104-107, Poema del Cid;
108, Trislán; 109, Cancionero de Castañeda; 1 10, Cancionero de Lope de
Estúhiga; 1 1 1, Ca^itigas de Sania fiaría de Alfonso X. — A. G. S.
PiNOCHET Le-Brun, F., v Castro, D. — Crestomatía española. Trozos
escogidos de Literatura española. (Desde nuestros dios hasta el siglo XIL)Tomo I (escritores de los siglos xviii, xix y xx), 8.°, 81 1 págs., 3.^ edic;
tomo II (escritores del siglo de oro), con una reseña histórica por
D. Enrique Nercasseau, 8°, 595 págs., 2.^ edic.— Santiago de Chile,
Imp. Barcelona, 191 3 y 19 12.= El valor de esta crestomatía consiste
principalmente en la abun'lancia de los textos, escogidos, en gene-
ral, con bastante acierto; los principales autores se hallan represen-
tados en esta edición, y a través de ellos el profesor logrará fácil-
mente poner de relieve la relación entre las distintas épocas de nues-
tra historia literaria. En cambio, la anotación es insuficiente y carece
de unidad; es decir, que vocablos sencillos llevan nota, y pasajes c¡ue
seguramente ofrecerán dificultad a un estudiante de castellano care-
cen de explicación; por ejemplo, en el fragmento de La Vida es sueño
(tomo II, pig. 84), el verso la humana necesidad W&xd, una nota: «natu-
ral», aclaración que debía haber sido más amplia (\'. la edic. de Kren-
kel, pág. 45). En el mismo caso están del nido qjie deja en calma; nace
el bruto y apenas signo es de estrellas, y multitud de otros pasajes de
interpretación difícil carecen de comentario. Es más de sentir esa defi-
ciencia, habiendo como hay ediciones anotadas de la mayoría de los
textos que los señores P. y C. incluyen en su colección. C.
BIBLIOGRAFÍA
SECCIÓN GENERAL
Estudios de Historia general que puedan interesar a la Filología española.
Obras bibliográficas.
1349. Alonso Cortés, N. — Catálogo de periódicos vallisoletanos. —BSCastExc, 1914, XII, 361-363, 393-396, 427-432, 442-446.
1350. Bibliografía \de la Filología española'].—RFE, 1914, I, 203-243.
—
V. núm. 662.
1 35 1
.
Cía, J. ]M.— Los incimables de la Biblioteca Provincial de Navarra
(continuación). — BCPNavarra, 1914, 87-91.
1352. Crescini, W.— Emilio Tcza. Segué la bibliografía del Teza a cura
di Cario Frati.—Venezia, Ferrari, 1914, 8.°, 156 págs., con re-
trato. (Extracto de los AIV.)
1353. Eguía Ruiz, C. — índice segundo general de «Razón y Fe». Com-prende los quince tomos publicados desde septiembre de 1 906
hasta agosto de 191 1.— Madrid, López del Horno, 1913, 4.*',
304 págs., 4 ptas.
1354. Elenco alfabético delle pitbblicazioni periodiche esistenti nelle Bi-
blioteche di Roma e relative a scienze morali, storiche, filologiche,
belle arti, ecc.—Roma, Istituto Bíblico, 191 4, 8.°, xvi-406 págs.
1355. Fernández, B. — Impresos de Alcalá en la Biblioteca del Escorial
(continuación).— CD, 1914, XCVII, 286-293; XCVIII, 206-211,
283-296, 373-388; XCIX, 31-37, 129-134, 186-198. — Véanse
núms. 12 y 666.
1356. HiLSENBECK, \. —- Rcgister zu den Abhandlungen Dejikschriften
und Reden der K. Bayerischen Akademie der IVissenschaften.
1807-1913.— [München], 1914, 8.°, 201 págs., 6 frs.
1357. HóGBERG, P.
—
Manuscrits italiens dajis lesbibliotheques suédoises.—RBA, 1 914, XXV, 44-81. [Tiene noticias sobre manuscritos
que interesan a la historia española.]
1358. Inventario de los cuadros, libros y muebles de la Infanta Archidu-
HISTORIA 419
quesa Doña Margarita de Austria, Gobernadora de los Países
^íT/íJj.— BSEEx, 19 14, XXII, 29-58.
1359. Leguina. y Juárez, E. de.— Sobre M. Gutiérrez del Caño: Catá-
logo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria
de Valencia. — AEsp, 19 14, III, núm. 3, 152.
1360. Libros y libreros en el siglo XVI. — México, 1914. (Publicacio-
nes del Archivo General de la Nación. Director: Luis Gonzá-
lez Obregón. Tomo VI.)
1 36 1. Méndez Bejarano, M. — Bibliografía de sevillanos ilustres.—UIAm, 1914, XXVIII, núms. 4, 5, 6 y 8,
1 362. Rubio y Borras, ]\I. — El Archivo Universitario de Barcelona. Suorigen y legislación. — Barcelona, Serra y Russel, 1913.
1363. Sánchez,}. M. —Bibliografía aragonesa del siglo XVI. Tomo I,
1501-50.— Madrid, Imp. Clásica Española, 1913, foL, xiii-407
paginas.
1 364. Sánchez, M. S. — Bibliografía venezolanista. Contribución al co-
nocimiento de los libros extranjeros relativos a Venezuela ysus grandes hombres, publicados o reimpresos desde el si-
glo XIX.—Caracas, «El Cojo», 1914, 4.°, x-494 págs., 22,50 ptas.
1365. Trelles, C. M.— Bibliografía cubana del siglo XIX. Tomo VI
(1879-1885). — Matanzas, Ouirós y Estrada, 1914, 4.°, 11-380
páginas.— V. núm. 24.
1 366. TwiTCHELL, R. E.— The spatiish archives ofNew México, compiled
and chronologically arranged wiili historical, geographical andoiher antiotations by authority of tlie State of New México.—Cedar Rapidsia Press, 1914, S.**, xxix-525 págs.
1367. Van der Essen, L.— Sobre E. de Uriarte: Catálogo razonado de
obras anónimasy seudónimas de autores de la Compañía de Jesús,
pertenecientes a la antigua asistencia de España. Tomos I y II.—RHE, 1914, núm. 2, 361-63.
1368. WiNiNGER, S. — Biograpliisches Lexikon beriihmter Juden aller
Zeiten und Lander. Ein Nachschlagebuch f. das jüd. Volk. 1
Fleft.— Czernowitz, Selbstverlag, 1914, 8.°, vii-64 págs.
Historia.
1369. Altolaguirre y Duvale, a.— Vasco Núñez de Balboa. Estudio
histórico.— Madrid, Patr. Huérf. Intend. e Interv. Militares,
1914, 4.° mayor, cxc-231 págs., 15 ptas.
1370. Antón del Olmet, F. — El cuerpo diplomático español en la gue-
rra de la Itulependencia. Tomo V. — Madrid, Pueyo, 191 4, 8.°,
219 págs., 3,50 ptas.
1 37 1. Ballester, R. — Iniciación al estudio de la Historia. Tomo I:
Edades antigua y media. Tomo II: Edades moderna y con-
420 bibliografía
temporánea. — Gerona, A. Franquet, 1913 y 1914, 8.", 32S y
349 págs., 7,50 ptas. cada tomo.
1372. Ballestek, R. — Francia y Castilla en los tiempos medios.— NT,
1914, 247-249.
1373. Bertacchi, C.— Sobre A. Vignaud: Histoire criliqnc de Cltris-
tophe Colotnb.— RSI, IQ14, VI, 417-423.
1374. Bertheroy,}.—Jiménez de 6Vj«írí7j'.—Valencia, «Prometeo», i pta.
1375. BoucHiER, E. S. — Spain nnder t/ie Román Empire. — Oxford,
Blackwell, 191 4, 5 sh.
1376. Cambronero, C. — Crónicas del tiempo de Isabel II. — INIadrid,
Tordesillas [s. a.], 4.°, vin-436 págs., 7 ptas.
—
V. núm. 632.
'377- Caspary, K. Ch. — Eriiinerungen aus detn Spanischen Feldzuge u.
ans der englischen Gefangcnschaft (1808-1814). Bearb. u.
hrsg. V. Dr. Karl Esselborn.— Darmstadt, 1914, 8.°, 230 págs.
(Historischer Verein f. das Grossherzogt Hessen.)
1378. Castro, J. de. — La obra militar y política de Hernán Cortés.—MI, 1914, marzo.
•379- Cerralbo, Marqués de.— Del hogar castellano. Estudios histó-
ricos y arqueológicos.— Madrid, «Patria» [s. a.], 8.°, 124 págs.,
I pta.
1380. Cuevas, M. — Documentos inéditos del siglo XVIpara la historia
de México.— México, Tal). Mus. Nac. de Arq., 1914, 4.°, xxxi-
521 págs. (Publicaciones del Museo Nacional de Arqueología,
Historia j^ Etnología.)
1 381. Daumet. — Alémoire sur les relations de la France et de la Cas-
tille de 12^5 a IJ20.—'P-av\?,, Fontemoing, 1913, 8.°, iv-263 págs.,
10 frs.
1382. Destruge, C.— La gran Colombia y la independencia cubana. —RBC, 1914, IX, 81-93, 173-182.
1383. Die Reichsregisterbücher Kaiser Karls V, I (1319-1522). — Wien,
Gerlach und Wiedling, 19 13, 8.°, vii-48 págs., 8,80 frs.
1384. Doaimentos para la historia argentina. Tomo I: Real Hacienda
(1776-1780). — Buenos Aires, Compañía Sud-Americana de
billetes de Banco, 191 3, 8.°, x-404 págs.
1385. Elliot, F. M.— Oíd Court Life in Spain.—New York, Putnam,
1914, 2 vols. 8.°, xii-350 y vii-348 págs., 5 $.
1 386. Flores CaamaSo, A. — Don José Mejia Lequerica en las Cortes
de Cádiz de 1810 a 1813, o sea el principal defensor de los inte-
reses de la América española en la más grande Asamblea de
la Península.—Barcelona, Maucci, 19141 4°, 57^ págs., 8 ptas.
1387. Forcellini, F. — Strane peripezie d'un bastardo di casa d'Arago-
7ia.— ASPNap, 1914, XXXIX, 268-298, 459-494.
1388. Galdames, L.— Estudio de la historia de Chile. Tercera edic.
—
Santiago de Chile, «Universitaria», 191 4, 8.°, viii-520 págs.
HISTORIA 421
1389. García de la Riega, C.— Colón español: su origen y su patria. —Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 19 14, iSi págs., 3 ptas.
1390. Gaspar Remiro, M. — Investigaciones sobre los reyes Nazaríes de
Granada.— RL, 1914, núm. 8, i-ii.
1 39 1. Grand-Maison, G. de. — Correspondaiice du cointe de la Forest,
ambassadeur de France en Espagne (1808 -1813). Tomo VII
(aoút i8i2-avr¡l 18 1 4). — París, Picard, 191 3, S.", ix-338 págs.,
con grabados.
1392. Hispano, C. — Colombia en la guerra de independencia. La cues-
tión venezolana. Prólogo de D. Marco Fidel Suárez. — Bogo-
tá, Arboleda, 1914, 8.", xiii-318 págs.
1393. Ibn-Khaldoun. — Histoire des Berberes et des dynasties ^nnsulma-
nes de l'Afrique scptentrionale. Traduite de l'arabe par M. LeBarón de .Slane. — Paris, Geuthner, 1914-15, 5 vols., 2.500 pá-
ginas, ICO frs.
1394. Kahrstedt, U. — GeschichU der Karthager von 218-146.—Berlin,
Weidmann, 191 3, 8.°, xi-690 págs. y 2 mapas. (Geschichte der
Karthager von Otto Meltzer, 3 Band.)
1395. Kahrstedt, U.—Les Carthaginois en Espagne.—BHi, 19 14, XVI,
372-381.
1396. Karmin, o. — Trois lettres ine'dites du Barón de Lützow a Sir
Francis d'Ivernois sur la guerre d"Espagne (1S10-1812). —RHRFr, 1914, 209-232.
1397. Koss, H.— Die Schlachtcn bei St. Quentin (10. 8. ij^jj) u. bei Gra-
velingen (13. 7. ISSS) íiebst e. Beitrag zur Kenntnis der spanischen
Infanterie im 16. Jahrli.— Berlin, Ebering, 19 14, 8.", xvi-i6i
páginas, con 3 planos, 4,80 marcos.
1398. Latorre, G. —La separación del Virreinato de Xueva España de
la Metrópoli. — RABM, 1914, XVIII, 131-152.
1399. ^Iancini, J.— Bolívar y la emancipación de las colonias españolas
desde los ortgetics hasta 1813. Traducción de Carlos Docteur.
—
Paris, Vda. Bouset, 1914, 4.°, 591 págs., 11 ptas.
1400. Maniau, Joaquín.— Compendio de la Historia de la Real Hacienda
de Xueva España, escrito en el año de 1794, con notas y comen-tarios de A. ¡NI. Carreño.— Mé.xico, 1914, 4.°, 148 págs.
1 40 1. Marthorez, J.—Xoies sur les espagnols en France dcpuis le XVF
sieclejusqu'au régne de Louis XIII.— BHi, 1914, XVI, 337-371.
1402. Memorias de Don Enrique IV de Castilla. Tomo II: Contiene la
colección diplomática del mismo rey, compuesta y ordenada
por la Real Academia de la Historia. — Madrid, Fortanet,
1835-1913, fol., 733 págs.
1403. Navarro y Lamarca, C. — Historia general de A7nérica. Prólogo
de D. Eduardo de Hinojosa. Tomo II. — Buenos Aires, 1914,
8.°, xi-886 págs., 25 ptas.
Tomo I. 28
422 bibliografía
1404. Oliver, M. S.— Los españoles en la Revolución francesa. Primera
serie: Un viaje en Francia en 1792. La poesía española y la
Revolución. Periodismo de antaño: el 9 Termidor y Teresa
Cabarrús. Un Grande de España, terrorista. — Madrid, «La
Editora», 1914, 8.°, 281 págs., 3,50 ptas.
1405. Pérez Llamazares, J.— Los Benjamines de la Real Colegiata de
San Isidoro de León. Estudios históricos. — Madrid, Álvarez
y C.^, 1914. 8.°, viii-250 págs., 3 ptas.
1406. PiTOLLET, C. — Notes sur la premiere femnte de Ferdinand VIL,
Aíarie-Antoinette-T/ierese de Naples. — RABM, 19 14, XVIII,
298-318, 366-383.
1407. PoLANCo Romero, J. —Estudios del Reinado de Enrique IV. Cos-
tumbres públicas y privadas. — RCEHGranada , 191 4, IV,
núm. I, 44-57.— V. núms. 83 y 703.
1408. PoLANCO Romero, J.— Estudios del Reinado de Enrique IV.—
Granada, «El Defensor de Granada», 1914, 4.°, 93 págs.,
2 ptas.— V. núms. 83, 703 y 1407.
1409. Rousseau, F. — Les socie'te's secretes en Espagne au XVIII' siécle
et sous Joseph Bonaparte. -'Paris,Vic2iVá etfils, 19 14, 8.". (Ex-
tracto deREH.)1410. Ruiz de Obregón, a.— Vasco Núñcz de Balboa. Historia del des-
cubrimiento del Océano Pacífico. — Barcelona, Maucci, 1914,
8.", 188 págs., 2 ptas.
141 1. Salcedo Ruiz, A. — Historia de España (resumen crítico) e His-
toria gráfica de la civilización española. Ilustración y notas ex-
plicativas de la misma por Manuel Ángel y Álvarez.—Madrid,
Calleja, 1914, 4.°, 969 págs., 1.7 15 grabs., ni láms. de prehis-
toria, arqueología, indumentaria, armas, etc., 12 ptas.
14 1 2. San Francisco, Marqués de.—Un autógrafo de Hernán Cortes.—
RHGE, 1 91 4, III, 317-319 y facsímil.
1413. Schulten, A.
—
V. núm. 1541.
1 4 14. Serrano, L. — Correspondencia diplomática entre España y la
Santa Sede durante elpontificado de S. Pío V. Tomos II y III.—INíadrid, 1914. Junta para ampliación de estudios. Escuela
Española de Arqueología e Historia en Roma. — V. núme-
ro 707.
1415. Silva, M. — Oliveira Alartins e a Historia. — RHist, 1 9 1 4, núm .10,
103-107.
14 16. Valera, Juan. — Estudios críticos sobre Historia y Política
(1892-1898). La Atlántida. Dos tremendas acusaciones contra
España. Los Estados Unidos contra España. Quejas de Ios-
rebeldes de Cuba.—Madrid, Imp. Alemana, 1914, 8.", 337 pá-
ginas, 3 ptas. (Obras completas, tomo XXXIX.)
1417. Vidal de la Blache. — L'e'vacuation de l'Espagfte et I'invasión
INSTITUCIONES 423
daiis le .!//(//. — París, Bcrger-Levrault, 1914, 2 vols., 8.°, 596
y 6 II págs.
1418. \'illa-Ukkutia, ;\Iarqués de. — Relaciones etitre España e Ingla-
terra durante la guerra de la Lidependencia. Apuntes para la
historia diplomática de España de 1808 a 1814, con prólogo
del Excmo. Sr. D. Antonio Maura. Tomo III, 1812-1814: LaEmbajada del conde de Fernán-Núñez. El Congreso de Vie-
na.—Madi-id, F. Beltrán, 1914, 8.°, 532 págs., 7,50 ptas.
Instituciones.
14 1 9. Actas de las Cortes de Castilla. Cortes celebradas en Madrid
el 1Ó21. Tomo XXXVII : Actas del 9 de septiembre al 19 de
noviembre de 1621.— ]Madrid, Fortanet, 1914, fol., 572 págs.
—
V. núm. 51.
1420. Alfonso X el Sabio. Elfuero de Lorca. Publicado por J. M. Cam-poy.— Toledo, G. jNIenor, 191 3, 8.°, ix-19 págs., i pta.
1 42 1. Altadill, J.— Archivo general de Simancas. Patronato Real.
Capitulaciones con Aragón y Navarra. — BCPNavarra, 1914,
14-20.
1422. Altamira y Crevea, R. — Cuestiones de Historia del Derecho yde Legislación comparada.— Madrid, Hernando, 1914, 8.°, 404
páginas, 4 ptas.
1423. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado
de Cataluña, publicadas por la Real Academia de la Historia.
Tomo XIX: Cortes de Cataluña (comprende las Cortes de
Barcelona de 1436-37). — ]Madrid, Fortanet, 1914, fol., 453 pá-
ginas y 3 hoj.
1424. Fernández de Béthencourt, F.— Anuario de la nobleza de Es-
pana (IQI3 y 14). Tomo IV.— Madrid, J. Ratés, 19 14, 8.°, 557páginas 5^ 19 retratos, 25 ptas.
1425. L.\BRA, R. M. DE.
—
América y la Constitución española de lSl2.
Estudio histórico-jurídico. — Madrid, «Sindicato de publici-
dad», 1914.
1426. ^Iendizábal, F.—Investigaciones acerca del origen, historia y orga-
nización de la Real Chancillerta de Valladolid, su jurisdicción ycompetencia (continuación).—RABM, 1914, XVIII, 1°, 243-264,
437-452; IP, 95-112.—V. núm. 721.
1427. N. F.— Sobre A. J. .Sánchez Pérez: Partición de herencias efitre
los musulmanes del rito malequi.— ROChr, 1914, XIX, 221.
1428. P. M. - Sobre A. J. Sánchez Pérez: Partición de herencias entre
los musulmanes del rito maleqin.— RHist, 191 4, núm. 10, 173.
1429. Rby, J. M. — Apuntes para la historia de la casa de Cabrera. —Córdoba, «El Defensor», 191 3, 8.°, 71 págs.
424 niBiionuAFiA
1430. RujuLA Y ]., M. DE G.— Los Reyes de Armas de España.—RHGE,1914, III, 152-162.
1431. ScHWARz, K.
—
Aragonisclie Hofot-dmingejí im 13. 11. 14. Ja/ir/i.
Studien zur Geschichte der HofCimter zmd Zentralbehorden des
Konigreichs Aragón.— Berlín, W. Rothschild, 8.°, 114 págs.,
4,40 marcos. (Abhandlungen zur mittleren u. neueren Ges-
chichte, 54.)
1432. SuÁREz DE Tangil, F.— Birve estudio histérico-político y socioló-
gico-legal sobre las Grandezas de España y Títulos del Reino.—Madrid, 1914, 168 págs.
1433. Van der Essen, L. — V. núm. 1367.
1434. Yepes y Rosales, J. de. — Los Reyes de Armas de España. —AcHer, 1914, mayo.
Iglesia y Religión. ,
1435. Alonso Getino, L. G.— Sobre P. Astrain: Historia de las con-
gregaciones de auxiliis.— CT., 1914, V, 222-240.
1436. Arrilucea, D. P. de.— Los Agustinos en Méjico eii el siglo X VI.—CD, 1914, XCVII, 1 15-126; XCVIII, 265-276, 363-372.
1437. Astrain, A.— Histo7'ia de la Compañía de Jesús cfi la asistencia
de España. Tomo II: Lainez-Borja, 1556-1572. Segunda edi-
ción.— Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1914, 4.°, xvi-670 págs.,
10 ptas. — V. núm. 55.
1438. Batiffol, P. — Sobre M. Ferotin : T^e Liber mozarabicus sacra-
mentorum et les manuscrits mozárabes.—BALAC, 1913, 233-36.
1439. Batiffol, P. — Un souvenir du royau77ie wisigotli. de Toulousc
(412-S07) dans titie Messe tnozarabe.— StRo, 1914, III, 135 j»^ ss.
[Estudio de las alusiones monumentales o históricas conteni-
das en la segunda de las dos misas mozárabes publicadas en
el «Liber mozarabicus» de Dom Ferotin.]
1 440. Baudrillart, a.—Dictionnaire d'Histoire et de Ge'ographie ecle'sias-
tiques. Fase. IX, tome II.— Paris, Letouzey et Ané, 1913, 4.**
1 44 1. Brou, a.—La Spiritualité de saint Igfiace. — Paris, Beau-Mesne,
1914, i6.°, 271 págs., 3,25 frs.
1442. Códice niim. 3.828 de la Biblioteca Nacional de Aíadrid. — AIA,
1914, II, 135-138. [El contenido del códice se refiere a la Or-
den de San Agustín, a la vida del B. Alfonso de Orozco y a
la Orden de San Francisco.]
1443. Cuervo, J.— Historiadores del Convento de San Esteban de Sala-
manca. Tomo I. — Salamanca, Imp. Salmanticense, 1914, 4.°,
vin-791 págs., 50 ptas.
1444. Cüriel, F. — María y los Befiedictinos. Monumentos Benedicti-
no-Marianos.—RMont, 1914, VIII, 56-61.
IGLESIA Y RELIGIÓN 425
1 445. DuBOWY, E. —Klemens v. Rom ¡ib. dic Reise Paiilt nachSpanien. His-
toiich-kritische üntersuchg. zu Klemens v. Rom. — Freiburg
i. B., Herder, 1914, 8.°, ix-i 1 1 págs. (Biblische Studien, 3 Heft.)
1 446. Elizondo, J. M. —Documentos para la historia de la Orden Francis-
cana en España durante el siglo X VIII.— AIA, 1914,1, 538-54 1
.
1447. EuBEL, C.— Hicrarchia Caíliolica medii aevi sive Sumtnorum Pon-
tificum, S. R. E. Cardinalium, ecclesiarum aittistitum series ab
afino ligS usqne ad aunum 1431, perducta e documentis tabu-
larii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per —Editio altei-a, Monasterii, Regensberg, 1913, viii-580 págs.
1448. Fahri Monumenta. [Sus cartas.]—MHSJ, 1914, XXI, agosto-nov.
1449. Fernández Zapico, D.— Sobre la antigüedad del códice ioletano de
la Vnlgata.— R3'F, 1914, XXXIX, 362-371.
1450. Fita, Y.—El Concilio Nacional de Valladoliden 1143. -BSCastExc,
1914, XII, 303-307.
1 45 1. Fita, F.—La Abadía y Diócesis de Santander. Nuevas ilustracio-
nes. -BAH, 1 9 14, LXIV, 501-512.
1452. Frías, L.—La Compañía de Jestís restablecida en la Iglesia y par-ticularmente en España. — RvF, 1914, XXXIX, 312-321.
1453. Inquisición de Valencia. Informaciones genealógicas (continua-
ción). — RHGE, 1914, III, 177- iSo, 226-227, 271-273, 466-470,
522-523.
1454. LivARius, O. P.— Documenta inédita ad historianí Fraiiccllorum
spectantia.— Ad Claras Aquas (Ouaracchi) prope Florentiam,
T^'p. Collegii San Bonaventurae, 191 3, 8.°, iv-208 págs. (Ex-
tracto de AFH, III-IV, 1910-13.)
1455. López, A.— Viaje de San Francisco a España (1214).—AIA, 1914,
I. 13-45, 257-289, 433-469-
1456. López, A., y Núñez, L. M. — Descriptio codicum Franciscalium
Bibliotliecae ecclesiae primatialis Tolctanae. — AIA, 19 14, I,
369-390, 542-563.
1457. Martín, A, — Descripción cliorográfica del sitio que ocupa la pro-
vincia regular de Cartagetia. Obra inédita del P. Pablo ManuelOrtega. — AIA, 1914,1, 138-156.
1458. Monumenta Ignatiana. Epistolae et instructiones. — JNIHSJ, 1914,
XXI, fase. 247 y 248.
1459. Núñez, L. M.—^Escribió San Fraftcisco la Regla que se conserva
en Pastrana?—A\X, 191 4, I, 46-78, 5 fotograbados. (Extracto.
Madrid, López del Horno, 191 4, 4.°, 38 págs.)
1460. Pérez Goyena, A. — Literatura teológica de la España actual
(continuación^!. — RyF, 1914, XL, 27-38.
—
V. núm. 752.
1 46 1. Pérez de Guzmán y Gallo, J.—Fray Juan Bautista Mayno en un
proceso de la Inquisición de Toledo.— AEsp, 19 14, III, núm. 2,
55-72.
420 BIBLIOGRAFÍA
1462. PijNACKER HoRDijK, A. N. — Apcrgu de la Reforme aux Pays-Bas
jusqu' a l'arrivée dii diic d'Albe en 1567. (Thése.) — Cahors et
Alengon, Coueslaut, 19 14, 8.°, 104 págs.
1463. Portillo, E. —Pío VII restablece solemnemente la Compañía de
Jesús. Fragmentos del «Diario del P. Luengo». — RyF, 1914,
XXXIX, 417-432.
1464. Pou, J. jNI. — Diplomas reales en favor del antiguo Convenio de
Berga. — AIA, 1914, I, 157-164.
1465. Régné, J.— Sobre E. ]Magnin: L'Eglise wisigothique au VIP
siécle.—^\í, 1914, CXVI, 189.
1466. Reyero, E. - Misiones del Al. R. P. Tirso Goítzález de Santalla,
/(5í55-/í5j'í5.— Santiago, Tip. edit. Compostelana, 19 13.
1467. Ruiz Amado, R. — Don Miguel Mir y su Historia ititerna docu-
mentada de la Compañía de Jesús. Estudio crítico.—Barcelona,
Libr. religiosa, 1914, 4.", 184 págs., 1,50 ptas.
1468. Sempere, L. G. — Los milagros de San Vicente Ferrer. — Barce-
lona, Gili, 1914, 8.°, xxviii-528 págs.
1469. Spezi, P.—Sobre F. Ruffini: Perche Cesare Baronio non fupapa.—
RSI, 1914, VI, 428-429. [Hácese notar la hostilidad del Go-
bierno y del Rey de España hacia el cardenal Baronio.]
1470. Spezi, P. — Sobre A. Cauchie: Te'moignages d'estime rendus en
Belgique au cardinal Baronius, spécialement a Voccasion du cott-
flit de Paul V avec Venise. — RSI, 1 914, VI, 427-428. [Pónese
de relieve la hostilidad que animaba a la Corte de Felipe II
hacia el cardenal Baronio por su famoso libro «De Monarchia
Siciliae», contrario a los españoles.]
147 1. Streit, C. — Atlas Hierarchicus. Descriptio geographica et sta-
tistica S, Romanae Ecclesiae tum occidentis tum orientis
juxta statum praesentem. Accedunt etiam nonnullae notae
historicae necnon ethnographicae.— Friburgo, Herder, 1913.
1472. Villada, P.— Sobre R. Ruiz Amado: Don Miguel Mir y su His-
toria interna documentada de la Compañía de Jesús. — RyF,
1914, XXXIX, 382-387.
1473. Villada, P.—Nuevos ataques a los «Ejercicios espirituales» de San
Ignacio.—RyF, 1914, XXXIX, 280-297.
1474. VoGT, 'P. — Die Exerzitien des hl. Ignatius ausfiihrlich dargelegt in
Aussprilclieti der hl. Kirchenvater. 2. TI.— Regensburg, Pustet,
1914, 8.°, 626 págs.
Ciencia y Enseñanza.
1475. Alarcón y Meléndez, J.— V. núm. 2088.
1476. Bacher, W.—Die Agada in Maimunis IVerken. (Aus: «Moses ben
Maimón » ,págs. 1 3 1 -
1 97.)—Leipzig, Fock, 1 9 1 4, 8.°, 2.10 marcos.
CIENCIA y ENSEÑANZA 427
1477. Baneth, Y^.—Maiinonides ais C/irojiologe u. Astronom. (Aus: «Me-
ses ben Maimón», págs. 243-279.) — Leipzig, Fock, 1914, 8.°,
1,15 marcos.
1478. Baudrillart. — Las Utiiversidades católicas. — Barcelona, Gili,
1914, 64 págs., I pta.
1479. Berlinek, a. — Zitr Ehrenrcttims; des Maimonides. (Aus: «Moses
ben Maimón», págs. 103-130.) — Leipzig, Fock, 1914, 8.°, 0,85
marcos.
14S0. Blau, L. — Das Gesetzbuch des Maimonides, historich betraclitet.
(Aus: «Moses ben Maimón», págs. 331-358.) — Leipzig, Fock,
191 4, 8.", 0,90 marcos.
1481. Bonilla y San Mautín, A. — El divino Valí s {1324-1592).— Ma-
drid, Imp. Clás. Esp., 1 91 4, 8.°, 40 págs.
14S2. BovÉ, S. — Santo Tomás de Aquino y el descenso del entendimiento.
Platón y Aristóteles armonizados por el beato Raimundo Lu-
lio. — Barcelona, Subirana, 19 13, 8.°, xii-831 págs.
1483. BuvAT, L.—Sobre M. Asín Palacios: Abcnmasarra y su escuela.—RMM, 1914, XXVII, 430-433.
1484. Calvet, a.— Fray Anselmo Tnrmcda, heterodo.xo español (conti-
nuación).— Estudio, 1914, núm. 14, 177-198; núm. 15, 339-373;
núm. 16, 1-3S. — V. núm. 1300. (Extracto. Barcelona, Serra,
1914, 8.°, 240 págs., con grabados, 3,50 ptas.)
1485. Castañeda y Alcover, V.— La cátedra de instituciones teológicas
de la Universidad valenciana y la Orde?i de San Agustín. Estu-
dio bio-bibliogi-áfico.—Madrid, Imp. de Arch., 19 14, 4.°, 20 pá-
ginas, 2 ptas.
14S6. Colunga, E.— Litelectuahstas v místicos eti la Teología española
del siglo XVI.— CT, 1914, N', 209-221, 377-394.
1487. Conde y Luque, R. — Francisco Sudrez, S. J. (Doctor eximius).
Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas. Contestación de D. F. Alvarez del Manzano
y Álvarez Rivei-a.—Madrid, Imp. Clás. Esp., 1914, 4.°, 136 pá-
ginas.
148S. Croce, B. — Un documento su Leojie Ebreo. — Cr, XII, núm. 3.
1489. D. L.— Sobre M. Asín Palacios: El original árabe de la <íDisputa
del asno contra Fr. Anselmo Turmcdai>.—RHist, 1914, núm. 10,
176-177.
1 490. Delehaye, H.—Sobre H. J. Probst : Caractere et origine des idees
du bienheureu.x Raymond Lulle. — AB, XXXIII, 369.
1491. Delehaye, H. — Sobre : Le Lullisme de Raymond de Sebonde. —AB, XXXIII, 370.
1492. En el Centenario de Sanz del Río, por un discípulo. — BILE,
1914, XXXVIII, 225-231. [Datos importantes para una bio-
grafía de dicho filósofo.]
428 BIBLIOGRAFÍA
1493. Eppenstein, S. — Moses ben Maimón, e. Lebens u. Charakterbild.
(Aus: «Moses ben Maimón».) — Leipzig, Fock, 1914, 8.°, 103
páginas, 3,25 marcos.
1494. EspfcK-»BÉ Arteaga, E.—Historia de la Universidad de Salamanca.
Tomo I: La Universidad de Salamanca y los reyes. — Sala-
manca, F. Núñez, 1 91 4, 4.°, 1. 1 20 págs., 30 ptas.
1495. García Sansegundo, M.—El Ateneo científico, literario y artístico
de Madrid. Notas descriptivas. — Madrid, «El Liberal», 1914-
1496. Gómez Izquierdo, A.
—
Estudios de Asm Palacios sobre la filosofía
musulmana.—Madrid, Santo Domingo el Real, 1914, 4.°, 31 pá-
ginas, I pta.
1497. Guttmann, J.— Die Beziehungen der Religions-Philosophie des
Maimonides zii den Lehren seiner Jüdischen Vorgánger. (Aus:
«Moses ben Maimón», págs. 197-242.) — Leipzig, Fock, 1914,
8.°, 1,40 marcos.
1498. Guttmann, M. — Maimonides ais Dezisor. (Aus: «Moses ben
Maimón», págs. 305-330.) — Leipzig, Fock, 1914, 8.°, 0,80
marcos.
1499. Henríquez Ureña, P.—Estudios sobre el Renacimiento en España.
El Maestro Hernán Pérez de Oliva.— CuC, 1914, VI, 19-55.
1500. Lemus y Rubio, P.— El Maestro Elio Anto?tio de Lebrixa. II.
(Notas bibliográficas.) —• Mácon, Protat fréres, 1913,4.°, 108
páginas. (Extracto de RHi, XXIX.)
1 50 1. Lueben, R. — Sebastián Fox Morcillo u. seine Naturphilosophie.
Anh.: M. Honecker: Die StaatsphilosopJñe des Sebastián Fox
Morcillo, Mit Unterstützg. der «Rhein-Gesellschaft f. wissens-
chaftl. Forschg.» hrsg. — Bonn, P. Hanstein, 1914, 8.°, 111-151
páginas, 4 marcos. (Renaissance u. Philosophie, 8 Heft.)
1502. N. J.— Sobre M. Asín y Palacios: Abenmasarra y su escuela.
Orígenes de la filosofía liispano-musulmana. — ROChr, 1914,
XIX, 220.
1503. N. F. — Sobre jNI. Asín y Palacios: El origitial árabe de la «.Dis-
puta del asjio contra Fr. Anselmo Turmedat. — ROChr, 1914,
XIX, 221.
1 504. Ortega, A.—Las casas de estudios en la provincia de Andalucía.—AIA, 1914, I, 161-187; II, 19-38.
1505. Pérez de Guzmán, T-— La primera sesión pública de la Real Aca-
demia de la Historia.— lEA, LVIII, núms. 35 y 36.
1 506. Pérez de Guzmán, J.— Alemoria histo'rica de la Real Academia de
la Historia, desde I.° de enero de J913 hasta final de junio
de 1914. —Madrid, Fortanet, 191 4, 4.°, 114 págs-
1 507. Probst, J. H. — La m\stique de Ramón Lull et l'art de contempla-
do'. Étude philosophique suivie de la publication du texte
catalán rétabli d'aprés le ms. n° 67 de la Konigl. Hof-u. Staats-
ARQUEOLOGÍA Y ARTE 429
bibliothek in München. — Münster, Aschendorfi", 1914, 8.°,
VU1-12Ó págs.. 4.25 marcos. (Beitráge zur (ieschichte der Phi-
losophie des Mittelalters.)
1508. Rodríguez, A.— El pronóstico astrológico que de Felipe II hizo
el doctor Matías Haco (continuación). — CD, 1914, XCVII,
191 -1 99. — V. núm. 817.
1509. Rubio y Borras, M. — Motines y ali^^aradas de estudiantes en las
Universidades de Barcelona y Ccrvcra, y curiosas noticias acerca
de la vida escolar. — Barcelona, Serra, 1914, 8.°, 108 págs.,
1.50 ptas.— V. núm. 819.
1510. S.\iz, C.—-V. núm. 2102.
1 5 1 1
.
Scorraille, R. de. — Fran^-ois Suarez, de la Compagnie de Jésus,
d'aprcs ses lettres, scs autres c'crits ine'dits et wi grand nombre de
docunients nouveaux. Tome I: L'Éludiant, le Maitre. Tome II:
Le Docteur, le Religieux. — París, P. Lethielleux, 1912-13,
XXI, 488 y 551 págs.
1512. Segumlo centenario de la fundación de la Real Academia Españo-
la.—BAE, 1914, I, 377-3S4.
1 5 13. Sprotte, E. — Sobre M. Asín Palacios : Abenmasarray su escuela.
Orígenes de lafilosofía hispano-musulmana.—LA, 1914, 1, 52-53.
1 5 14. Sprotte, E. — Sobre M. Asín Palacios: El original árabe de la
<íDisputa del asjio contra Fr. Anselmo Turmeda-».—LA, 1914. II,
108-109.
1515. Ugarte de Ercilla, E.—• Sobre R. de Scorraille: Frangois Sua-
rez, de la Compagnie de Je's7is.— RyF, 1914, XXXIX, 191 -198.
1 5 16. Ugarte de Ercilla, E. — Sobre R. Conde y Luque: Francisco
Sudrez, S. J. (Doctor cximius).— RyF, 191 4, XXXIX, 262.
15 17. Vives, Juan Luis. — On education. A translation of the «De tra-
dendis disciplinis», with an introduction by Foster Watson.
—
New York, Putnams, 1914, 8.", 328 págs.
i 5 18. Zwemer, S. M. — Raymundus Lulltis, der erste Mohammedaner-missionar. Aus dem Engl. übers. — Wiesbaden, Sudan Mis-
sionsbuchh., 1913, 8.", xviii-126 págs., 10 pl., 2 marcos.
Arqueologfía y Arte.
1519. Baráibar, F. — Rincones artísticos. Estudio sobre monumentosrománicos en la provincia de Álava.—AEsp, 19 14, III, 125-140.
1520. Casal, Conde de.— Observaciones en que puede basarse una clasi-
ficación de la cerámica de Alcora. — AEsp, 1914, III, 49-55-
1 52 1. Casanova, a. F.—La Catedral de Avila. (Discurso de recepción
en la Academia de la Historia.)—Madrid, Tip. Artística, 1914,
4.°, 69 págs.
1522. Centenario del Greco. 1614-1914. Revista dedicada a la memoria
430 bibliografía
del insigne pintor.—Toledo, Gómez Menor, 1914, 4.°, 5 núme-ros, 16 págs., 5 ptas.
1523. Domínguez Bordona,]. — Sobre E. Tormo: Jacomart y el arte
Jiispano-fiamcnco aiatroccniista. — L, 191 4, XIV, 57-61.
1524. El Greco. Sesión de la Real Academia de Bellas Artes, cii el Cen-
tenario de la 7nucrte del Greco.—Madrid, Imp. de San Francisco
de Sales, 1914, 4.°, 56 págs.
1525. EzQUERRv DEL Bayo, J.— Apuiítes para la historia del reírato-
mi7iiatura en Espaila..^- A¥.s^, 1914. IH, 82-96, 141-147.
1526. Fita, F. — Ahuevas inscripciones de Itálica y Manacor. — BAH,1914, LXIV, 534-542.
1527. García Romero, C.—Otra nueva estación romana. 11 : El Modio.
—
BRAGallega, 1914, IX, 273-287.
1528. GiLLET, M. L.— Vieiix maítres espagnoís a Londres.—RDM, 1914,
XIX, 784-805.
1529. GoTHEiN, M. L.— Geschichte der Gartenkunst. Hrsg. m. Unters-
tützg. der kónigl. Akademie des Bauwesens in Berlín. 2 Bde.
I. Bd.: von Aegypten bis zur Renaissance in Italien, Spanien
und Portugal; 2 Bd. : von der Renaissance in Frankreich bis
zur Gegenwart.—Jena, E. Diederichs, 1914, 8.°, vii-446 págs.,
311 pl., y 506 págs., 326 pl., 40 marcos.
1530. Herrera, A.
—
El duro : estudio de los reales de a ocho españoles yde las vtonedas de igual o aproximado valor labradas en los do-
minios de la Corona de España. (Lo publica la Real Academia
de la Historia.) — Madrid, Imp. Lacosta, 1914, 2 vols. fol..
544 págs. y 54 láms., 60 ptas.
1 53 1. J. A. 3' R.—Sobre E. Tormo: Jacomart y el arte hispano-ftamenco
cuatrocentista.— BSCastExc, 1914, XII, 479 480.
1532. La casa antigua española. Catálogo de la exposición organizada
por la sección de Arquitectui-a del Círculo de Bellas Artes.
—
Madrid, Mateu, 191 4.
1533. Mayer, a.— Geschichte der spanisclicn ^hilerei.— Leipzig, Klink-
hardt und Biermann, 1913, 8.°, viii-276 y viii-292 págs., 286
figuras, 40 marcos.
1534. Mitjana, R. — Sobre H. CoUet : Le mysticismc musical espagnol
au XVI' siecle. — RFE, 1914, I, 334-340.
1535. París, P.— Antiqíiités pré-romaines de Me'rida.— CrAIBL, 191 4,
127-132.
1536. París, P.—Prome?tades arche'ologiques. Me'rida.— ^Wi, 1914, XVI,
269-306.
1537. París, P. —La Céramique de Numance.—RAAM, 1 914, XXXVI, 5.
1538. Paz, J.— Castillos y fortalezas del reino. — Madrid, Tip. de la
Rev. de Arch., 1914, 4.°, 147 págs., 2 ptas.
1539. Pérez Sedaño, F.— Datos documentales inéditos para la historia
HISTORIA LOCAL 431
del arte español. I : Xotas del Archivo de la Catedral de Toledo,
redactadas sistemáticamente en el siglo XVIII.— Madrid, For-
tanet, 1914, 4.°, xiii-150 págs., 2 ptas. (Junta para ampliación
de estudios. Centro de Estudios Históricos.)
1540. ScHOTTMiLLER, F.
—
Dle italicnischeu tmd spanischen Bildicerke der
Renaissance und des Barocks in Mannol, Ton, Holz und Stück.—Berlin, Reinier, 1913, 8.°, vii-267 págs., 40 frs.
1541. ScHULTEN, A. — Die keltiberer n. ilire Kriege m. Rom. — 1914,
xvi-403 págs. con 5 mapas y una hoja aclaratoria, 40 marcos.
(\'ol. I de Nnmantia. Die Ergebnisse der Aiisgrabgn. igos-1912.
V. A. Schulten. Hrsg. m. Unterstützg. des kaiserl. deutschen
archáolog. Instituts des konigl. bayer. Kultusministeriums u.
des künigl. bayer. Kriegsministeriums. München, Bruckmann."!
1542. Schulten, A.
—
Mis excavacioties en Numancia (ig0j-igi2). (Tra-
ducción de H. Grunwald.) — Estudio, 1914, VI, 228-248.
1543. Stores, H. — Francisco Goya; a stiidy of the work and personality
of the 18"' century spanislt painter and satirist.— London, Jen-
kins, 1 91 3, 8.°, 422 págs., con grabados, 10 sh. 6 d.
1544. Street, G. E.— Some account of Gothic architecture in Spain. —London, Dent, 1914, 8.°, 376 y 360 págs., con figuras, 7,60 frs.
1545. Takchiani, ^. — L'Arte spagnuola.— Diz, 1914, 11 enero.
1546. Torres y León, I. —Los ladrillos visigóticos de Val-Duan.—Ma-drid, Tip. de la Rev. de Arch., 19 13, 4.°, 26 págs.
1547. ViLLALBA Muñoz, L — Antología de organistas clásicos. Traduc-
ción del texto musical antiguo, recopilación y notas biográfi-
cas y críticas. Tomo I. Siglo xvi: Canciones españolas de los
siglos XV y XVI, traducidas y transcriptas para piano y canto.
Repertorio de los organistas. Composiciones para órgano,
propias para el uso diario del culto.— Madrid, J. Alier, 19 14.
154S. ViLLALBA Muñoz, L. — i^n gran tratadista de órgano y compositor
del siglo X VI. El P. Tomás de Santa Alarla, dominico. — CD,
1914, XCVIII, 424-440,
Historia local.
1549. Ace.mel, I., 3' Rubio, G.— Guía ilustrada, del Alonasterio de A^ues
ira Señora de Guadalupe.—Sevilla, Imp. de S. Antonio, 1 76 pá-
ginas y 72 fotogrs.
1550. Agapito Y Revii.la, J.— Tradiciones en Valladolid. — BSCastExc,
1914, XII, 363-370, 385-392, 420-426.
1551. Alfonso X..... — V. núm. 1420.
1552. Altauill, J.— índice de los documentos existentes en Simancas que
afectan a la Historia de Xavarra (continuación 1. — BCPNa-varra, 1914. 76-7S.— \'. núm. i.
432 bibliografía
1553. Arco, R. del.— Tres cartas de población inéditas e interesantes
(siglo AV/;,— BABLB, 1914, XIV, 292-302. [Cartas de pobla-
ción de las villas de Ainsa, Almudévar y Sariñena.]
1554. Areitio, D.—La historia de Valladolidpor Canesi.— BSCastExc,
1914, xir, 447-456.
1555. Baráibar, F.— V. núm. 1519.
1556. Barrón, L. — Cantabria y Logroño. Estudio filológico-histórico.
Nueva versión de la Guerra de Cantabria; disquisiciones
acerca de los primeros nombres de Irlanda, Cambridge, Ca-
lahorra, Galbárruli, Grávalos y Varea. — Málaga, Zambrana,
1914, 8.°, 253 págs., 4 ptas.
1557. Basanta, P. A.— Libro de curiosidades relativas a Valladolid.—
BSCastExc, 1914, XII, 457-465, 490-495, 523-528,
1558. Bauman, E. — Santiago de Compostela. — EM, 1914, núms. 307
y 308.
1559- Campión, a. — Gacetilla de la Historia de Navarra (continua-
ción). — BCPNavarra, 1914, 7-12.
—
V. núm. 163.
1560. Carré Aldao, E.— La guerra de la Independencia. El alzamiento
co?itra los franceses en Galicia. — BRAGallega, 1914, IX,
249-256.
1561. Casal, Conde de. — V. núm. 1520.
1562. Casanova, a. F. - V. núm. 1521.
1563. Créqüi-Montfort, G., et Rivet, P.— L'origine des aborigénes dit
Pe'rou et de la Bolivie.— CrAIBL, 1914, 196-202.
1564. Delgado, G., y Rey, J. M. — Estudios biográficos. (Hijos ilustres
de la provincia de Córdoba.)— Córdoba, Imp. «El Defensor de
Córdoba», 1913, 4.°, 184 págs.
1565. Diges Antón, J.— Guia del turista en Guadalajara.— Guadala-
jara, Tip. Casa de Expósitos, 19 14, 8.°, 123 págs.
1566. Fita, F. — V. núms. 145 1 y 1526.
1567. García Romero, C. — V. núm. 1527.
1 568. Gordy, W. F.— Tke place and the valué 0/ local History.— HTM,1 9 14, V, lo-i I.
1569. Guerlin, H. — Se'govie, Avila et Salanianque. — París, Laurens,
4.°, 5 fi-s.
1570. Huidobro, L. — Sania María la Real de Ndjera. — BSCastExc,
1914, XII, 481-483.
i 57 1, hiquisición — V. núm. 1453.
1572. Joanne.— Saint- Sébastien, Pampelune, Bilbao, Santander.—Paris,
Hachette et C'*, 191 4, i6.°, 64 págs., mapas, planos, etc., i fr.
(Guide Joanne.)
1573. Lampérez y Romea, V.— El castillo de la Calahorra (Granada),
BSEEx, 1914, XXII, 1-28.
1574. Mayer, A.
—
Segovia, Avila und Eskorial.^Lcipzig, E. A.Seemann,
GEOGRAFÍA Y ETNOGRAFÍA 433
1 91 3. 8.°, VIH- 180 págs. y 133 figs., 4 marcos. (Berühmte
Kunststátten. 61 Bd.)
1575. Méndez Bejarano, M. — V. núm. 1361.
1576. Moreno de Guerra, J.— Roa. Noticias históricas descriptivas y de
sus linajes nobles. — RHGE, 1914, III, 353-364.
1577. Nava Valdés, A. — Turismo asturiano. (Guía para el turista).
—
Luarca, Río, 191 4, 4.", 151 págs., con un plano general y 140
grabados, 5 ptas.
1578. OsTos Y OsTOs, M. — Bartolomé de Góngora: Varias carias escri-
tas en Écija hablando del autor, Corregidor sagaz y varias notas
y étbusos. — Sevilla, Díaz, 191 3, 283 págs. [Interesante para
la historia de Écija.]
1579- París, P. — V. núms. 1535, 1536 y 1537.
1580. Pescador, INI. — Guía artística de Xerez de la Frojttera, o sea
sucinta descripción de sus principales monumentos. Segunda edi-
ción. — Sanlúcar de Barrameda, A. Pulet, 1914, 8.°, 112 pá-
ginas.
1 58 1. Real cédula de Felipe 11 sobre los cuantiosos e hidalgos de Carmo-
na. — RHGE, 1914, III, 464-465.
1582. Reyes, M. — Bosquejo histórico de la provincia de La Rio/a
(1543-186'j). — Buenos Aires, Cattaneo, 1913, 4.°, 276 págs. yun plano, 15 ptas.
1583. Riba y García, C.—Lo que se lia escrito sobre los sitios de Zara-
goza. Inventario bibliográfico. — Zaragoza. La Editorial, 8.°,
120 págs.
1584. RoDON, F. A. — Historiografías provinciales : Lasfuentes narra-
tivas de la historia de Tat'ragona en la Edad Antigua. — Estu-
dio, 1914, núms. 7, 19 y 21.
1585. Salva, A.— Historia de la ciudad de Burgos. Tomo I.— Burgos,
Imp. de «El Monte Carmelo», 1914, 8.°, 237 págs.
1586. Sangrador Mingúela, Y . — Xoticia sobre el colegio y capilla de
Velardes en Valladolid. — BSCastExc, 1914, XII, 350-356,
376-380, 397-405.
1587. Suueda, E.— De la Corte de los señores revés de j\íallorca. Apun-tes para una historia privada de aquellos monarcas y de los
de la casa de Aragón, reyes de Mallorca.—Madrid, Imp. Clá-
sica, 1914, 8.°, 162 págs.
Geografía y Etnografía.
1588. Almeida Arroyo, E. — Geografía de Chile. Segunda edic. - San-
tiago de Chile, Imp. Universitaria, 1914, 8.°, 302 págs.
1589. Anguiano, a.— Cartografía mexicana (continuación).— BSMGE-México, 1914, VII, 29-47, 139-148, 168-194.
434 bibliografía
1590. Bernaldo de Ouirós, C.— Yebala y Garb.—BSEHN, 1914, XIV,
363-372. [Sobre la nomenclatura geográfica de las regiones
comprendidas en la zona del protectorado español en Ma-rruecos.]
1591. Blázquez, a. — Vías romanas de Andahícia. — BAH, 1914, LXIV,
525-533-— V. núm. 158.
1592. Cabré, J., y Hernández Pacheco, E. — Avance al estudio de las
pinturas prehistóricas del extremo Sur de España (Laguna de
la Janda).— Madrid, Fortanet, 1914, 4.°, 35 págs., 13 láms. y6 grabs., 2 ptas. (Junta para ampliación de estudios. Instituto
nacional de ciencias físico-naturales.)
1593- CarreSo, a. M.— Zíz raza indígena (continuación).—BSMGEMé-xico, 1914, VII, 98-102.
—
V. núm. 124.
1594. Castillo, A, del.— Origen y antigüedad de las «pallazas» del Cc-
brero [especie de chozas primitivas]. — BRAGallega, 1914, IX,
241-248.
1595. CiNciNATO Bollo, L.— Geografía de la República oriental del Uru-
guay. 11.^ edic.— INIontevideo, Barreiro, 1914,8.°, 133 págs.,
con grabados, 6 ptas.
159Ó. DÍAZ Lombardo, I.— Observaciones al estudio del Sr. Ing. D. Ángel
Angiciaiio, sobre Cartografía mexicana. — BSMGEMéxico, 19 14,
VII, 65-69.
1597. Hernández Pacheco, E., Cabré, J., y Vega del Sella, Conde de
LA.— Las pinturas preiiistóricas de Peña Tti. — Madiñd, jMateu,
1914, 4.°, 23 págs., 2 láms., 1,50 ptas. (Junta paraa mpliación de
estudios. Instituto nacional de ciencias físico-naturales.)
1598. Instituto geográfico y estadístico. Estado de los trabajos geográficos
en 1913. — Un vol. con 7 mapas.
1599. Iniernationales Archiv für Ethnographie . Generalregister zu
Band 1-20 (1888-1912). — 1914, 4.°, 224 págs., 27 frs.
1600. Karte von Spanien u. Portugal, mit Ñamenverzeichnis aus Stie-
lers Hand-Atlas-Gotha. — Justus Perthes (s. a.), 8.°, 80 págs.
y un mapa.
1 60 1. Lefebvke de Montjove.— Zíi- Ligures et les premicrs habitanis de
VEuropc occidcntale. Leurs termes géographiques. — Paris-
Nancy, Berger-Levrault, 191 3, 3 frs.
1 602. Liébana y los Picos de Europa.. Ligera reseña histórica; datos
geográficos y estadísticos, itinerarios, monumentos y santua-
rios, costumbres, etc., por «La voz de Liébana». — Santan-
der, «La Atalaya», 1913, 4.°, 203 págs., 3 ptas.
1603. Mélida, J. R. — Arquitectura dolménica ibera. Dólmenes de la
provincia de Badajoz. — Madrid, Imp. de Arch., 1914.
1 604. México-Atlas. Estados, distrito federal, territorio, geografía, etc.;
prólogo del Dr. A. Pruneda. — 8.°, i6d págs., 10 ptas.
VIAJES 435
1605. Morí, \. ~La Cartografía della República Argentina.—RGI, 1914,
XXI, núms. \-2.
1 606. Pérez Seoane, M. J.— Visiializacióii gcogrdJIca.—RCiCSl, 1 9 1 4, XI,
225-229.
1607. OuELLE, O.— Beitrdge zur Landcskunde v. Ostgra;ia¿fa.^Ham-
burg, L. Gráfe & Sillera, 1914, 8.°, 58 págs. y varias ilustra-
ciones, 3 marcos. (Abhandlungen u. Berichte zur romanischen
Kultur-u. Landeskunde.)
1 608. Resnier, N.— Lexiqíte de Géographie ancienne.— París, C. Klien-
sieck, 1914.
1609. Sánchez Cantón, F.—.Sobre M. Pérez Villamil: Relaciones topo-
gráficas de España. — RFE, 1914,1, 187-190.
1610. Sentenach, N. — Z,£>j ízrí?c'a¿'í?í' (continuación). — RABM, 1914,
XVIII, 181-200. — V. núm. 892.
161 1. Streit, C.—V. núm. 1471.
1612. Vidal de la Blache, P., )' Camena d'Almeida, P.— Curso de Geo-
grafía, adaptado a las necesidades de España y América.
Tomos: II, Europa; III, España y Portugal; IV, Asia, India
insular, África.—Barcelona, 1913-1914, 8.", 502, ui-698, 533 pá-
ginas, con grabados, ó ptas. cada tomo.
Viajes.
1613. Amicis, E. v>e.— .Spagna.—fulano, A. Cervieri, 1914, i6.°, 286 pá-
ginas, 3 liras.
1614. Amicis, E. de. — Spagna. Nuova edizione. — Napoli, Bideri, 1914,
1 6.°, 274 págs., 50 cents. (Collezione dei grandi autori antichi
e moderni, núm. 4.)
161 5. Babeau, E. a.— Notes et Crojuis d'Espagne. Burgos, Avila, To-
léde. Jean de Bourgogne. Dessin inédit d'Ignacio Zuloaga. ^Paris, Levé, 1914, 8.°, 80 págs. y láms.
1616. Brunetti, M.—Per la storia del viaggio in Ispagna di Gio. Batí.
Tiepolo.— Venezia, Tip. \. Gallegari, 1914, 8.'', 11 págs. (Ex-
tracto de AV.)
1617. DicKiNsoN, D.— Tlirough Spain. — Methuen, 7/6.
16 18. La.mi, M. — Terres dliéro'isnie et de voliipté. Impressions d'Es-
pagne. — Paris, Michaud, 3,50 frs.
1619. Liske, J.— Viajes de extranjeros por España en los siglos XV,
XVIy XVII. Traducidos y anotados por F. R. — Madrid.
1620. O'Connor, V. C. ScoTT.
—
Travels in tlie Pyrenees, includtng Ando-
rra and tlie coast froin Barcelona to Carcassoné. — London,
Long, 191 3, 8.°, 348 págs. y láms., 12,60 frs.
1 62 1. X.—Sobre Márchese de S. Francisco: Ristampa del « Viaje de la
Marquesa de las Amarillas^
.
—^RCAral, 1914, 7, 477.
436 BIBLIOGRAFÍA
LENGUA
Lingüística.
1622. Berlíner Beitrage zur germanísclien «. roma?üsche>! Philologie.
Hrsg. V. Dr. E. Ebering.— Berlín, E. Ebering, 19 14, 8.°
1623. Bloomfield, L. — An Introduction to ihe study of language. —New York, Holt, 1914, 12.°, 336 págs., 1,75 $.
1624. Blümel, R.— Einfühning in die Syjitax. — Heidelberg. C. Win-
tei", 1 914, 8.°, xii-283 págs., 3,60 marcos. (Indogermanische Bi-
bliothek, VI.)
1625. Broens, o. — Darstellimg und Würdigung des spracliphilosophis-
chen Gege7isatzes zwisclien Paul, Wwidt tind Mariy. (Dissert.
Bonn.) -Betzdorf, Ebner, 1913, 69 págs.
1626. Brugmann, K., y Delbrück, B. — Gnindriss der vergleiclienden
Grammatik d. indogermaniscJieii Sprachen.— Strassburg, Trüb-
ner, 191 4, viii-496 págs.
1627. BüscH, T. — Der leibliclie Aíensch im Lebcti dcr Spraclie, Teil I:
Stehem, sitzen, liegen. — 1913, 8.°, 32 págs., 2 frs.
1628. Cramer, F. — Rómisch-germavische Stiuiieii. Gcsammelte Beitrage
zur romisch-genna}!. Alteriumskunde.— Breslau, Hirt, 1914, 8.°,
viii-263 págs.
1629. Dauzat, a. — La ge'ograpkie linguistique. — RMo, 1913, 10 sep-
tiembre.
1630. Grasserie, R. de la. —Du verte camine générateur des autres par-
ties díi dlscours (du phénoméne au nouméne). Notamment
dans les langues indo-européennes, les semitiques et les
ouralo-altai'ques.—París, Maísonneuve et fils, 20 frs.
1 63 1. HuTTON, H. L.
—
Modern History and Alodern Laí7guages.—MLT,
1914, X, 45-48.
1632. J. O. G.— Sobre Ch. Bally: Le langage el la vie.— RFE, 1914, I,
340-341-
1633. KiTTsoN, E. C. — How far can European History be taiight in
Cotinection with Modern Lajtguages}— MLT, 1914, X, 48-50.
1634. 'KRXKGy'M.— Fritz iMautkners Kritik der Sprache. Eíne Revolu-
tíon der Phílosophíe.—München, G. MüUer, 19 14, 4.°, 197 pá-
ginas, 3 marcos.
1635. ]\Iatthias, T.—Sprachleben u. Spraclischaden. 4. verbesserte u.
vermehrte Auflage.— Leipzig, Brandstetter, 19 14, 8.°, xii-490
páginas, 6,30 marcos.
1636. MoRGENROTH, K.—Sobre Ch. Bally: Le langage et la vie.—ZFSpr,
1914, XLII, 1-3.
1637. ScHüTz, L. H.
—
Die Enstehung der Sprache und andere Vorti-age.
FONÉTICA GENERAL 437
Tercera edición.— Frankfurt, St. Goar, 1915, 4.°, 205 págs.,
con grabados, 3 marcos.
1638. Selva, L. de. — Ensayos de filosofía gramatical. — Leng, 191 4,
150-156.
1639. Sperber, H. — i'bcr den Affckt ais Ursache dcr Sprachverátide-
ning. Versuck eincr dynamologischen Beirac/itung des Spraclile-
bens. IV. — Halle, ]M. N¡eme3-er, 1914, S.°, iv-106 págs., 2,40
marcos.
1640. Stolzel, a.— Ein Streifzug in die Volkseiymologie muí Volksm\-
tliologie.—GrB, 19 13, núms. 45 y 49.
1641. Taugis Orrit, J.^
—
El idioma innato. — Leng, 1914, 104-108.
[Trata del idioma infantil.]
1642. Winter, L. — Die Spraclie ais Mutter mciner Weltanschauung.—Leipzig, Volger, 1914, 8.°, 112 págs., 2 marcos.
1643. WuNDT. W.— Volkerpsychologie. Eine Untersuchung der Eniwick-
hmgsgesetzc von SpracJte, Mythus und Sitte. V. JSÍythus nnd Re-
ligión.— 1914, S.°, 494 págs., 13,50 frs.
Fonética general.
1644. Acher, J.— Sobre M. Grammont: Plionétique historique et phoné-
tiqíie experiméntale. — ZFSpr, 191 4, XLH, 3-6.
1645. Alexander, H.— Sobre H. Johnston: Phojietic Spelling.— MLR,1914, IX, 427-428.
1646. Block, R. — Die Grundlagen der Rechtschreibung. Eine Darstel-
lung des Verhaltnisses von Sprache und Schrift. — Leipzig,
Voigtlánder, 1914, 8.°, vii-80 págs., 1,80 marcos.
1647. Botev, R. — De la fonación después de la extirpación total de la
laringe. —ARLO, 1914, XXV', 25-35. [Sobre el empleo de apa-
ratos fonadores para suplir la laringe extirpada.]
1648. BoTEY, R. — Tres casos de e.xtirpación total de la laringe co?t el
método de Glucky la anestesia local.—ARLO. 1 914, XX\', 65-95.
[Describe el autor un aparato de su invención para producir
la voz artificial.]
1649. Botev, R. — Higiene, desarrollo y conservación de la voz. Tercera
edición, ilustrada con grabados, 5' con un apéndice sobre las
enfermedades de la voz en los cantantes.— Barcelona, Serra-
Russell, 1914, 8.°, 279 págs.
1650. Chlumsky, J.— Le fonctionnement des cordes vocales pour les occlic-
sives. — RPhon, 191 3, III, 4.
1 65 1. EijKMAN, L. P. H. — The Tonge-Position in the Pronunciation ofsomevoiüels. — Vox, 1914, 129-143. [Investigaciones radiográ-
ficas sobre la articulación de las vocales.]
1652. Klinghardt, H. — Artiktilations- u. Hórübungen Praktisches
Tomo I. 29
438 BIBLIOGRAFÍA
HilfshiicJi der Phonetik f. Studierende u. Lelirer. 2 vollig un-
gearb. Aufl. — Cóthen, Schulze, 1914, 8.°, 6 marcos.
1653. ]\Iaürice, a. — De la técnica de los ejercicios acúsiicos en el trata-
miento de la sordera.—RELOR, 1914, V, 18-23.
1654. MiLKWicz, W.
—
La adopción de un alfabeto internacional. — Estu-
dio, 1914, VI, 349-350-
1655. Panconcelu-Calzia, G. — Ajtftotationes Plioneticae, 1^14., 3. —Vox, 1914, 147-168. [Reseña de las conferencias y comunica-
ciones leídas en el primer Congreso internacional de fonética
experimenta], celebrado en Hamburgo del 19 al 22 de abril
de 1914.]
1656. Panconcelli-Calzia, G. — Einführnn^ ¡n dic angetva7idle Phone-
tik. Ein pádagogischer Versuch. — Berlín, Fischer, 1914, 8.°,
131 págs., 118 grabs., 3 planchas, 5 marcos.
1657. PicK, A. — Die agrammatiscken Sprachstdrungen. Studien zur
ps\xhologischen Grundlegung der Aphasíelehre. I Teil. —Berlín, Springer, 191 3, 8.°, viii-291 págs.
1658. PoiROT, J.— Questions de technique et de 7néihode. II. Quel degréde
confiance me'ritent les traces des transcriptio?isphonographiques?—
RPhon, 1913, III, 4.
1659. Seidel, a. — Ein pltonetisches Alphabet zur Bezcichnung der Aus-
sprache frcmder Sprachen. —Berlín, Fríedberg & Mode, 191 4,
16 págs., 0,30 marcos. (Beitráge zur Sprachenkunde, nr. 4.)
1660. Spire, a. — Le Versfrangais d'aprés la P/ione'tique experiméntale.
[Sobre Grammont: Petit Traite de versification frangaise, yLote: L'Alexandrin frangais d'apres la Phonétiqtie experimén-
tale?^—Wí , 1914, ex, 308-321.
1 66 1. T. N. T.— Sobre E. Waiblinger: Beitráge zur Feststellung des
Tonfalls in den rojuanischen Spraclien.—RFE, 1914, 1, 341-343.
1662. T. N. T. — Sobre M. Grammont: Le Vers frangais. Ses moyens
d'expression. Son harmonie. — RFE, 1 9 1 4, I, 1 9 1-
192.
1663. Tapia, A. G. — Presentación de un laringtiectomizado hablando con
iin sencillísimo aparato artifcial.— RKhOR, 1914, V, 50-55.
[Descríbese el aparato de Pereda, que modifica y supera al
de Gluck.]
1664. Tapia, A. G.— Manuel Garda. Su influencia en la laringología yen el arte del canto.— Madrid, V. Suárez, 200 págs. [Historia
del descubrimiento del laringoscopio, biografía de la familia
García; inseríanse las principales obras de éste.]
1665. ViÉTOR, W.
—
Eletnente der Phonetik des Deutscheft, Englischen tmd
Franzósischen. Sechste überarbeitete und erweiterte Auflage.
Mit einem Titelbild und Figuren im Texte. Erste Hálfte.
—
Leipzig, Reísland, 19 14.
1666. Waiblinger, E. — Beitráge zur Feststellung des Tonfalls in den
filología románica 439
romanischcn Sprachen.—AGPs}-, 191 4, XXXII, 165-256. [Estu-
dia el movimiento del tono de la voz en varias frases fami-
liares francesas, provenzales, italianas, españolas, portugue-
sas y rumanas.]
Filología románica.
1667. Apollinaire, G. — Le ¡angage frangais espagiioUsé. — MF, CIX,
430-434. [Sobre las reseñas de corridas de toros en perió-
dicos del mediodía de Francia.]
1668. AscoLi.— Proemio all'Arc/iivio glottologico. — Cittá di Castello,
Lapi, 1914. (Opusculi e pagine scelte di filología romanza.)
1669. BouRciEz, E.— Sobre V. Saroihandy: Vestiges de Plionctique ibé-
rienne en territoire román. — BHi, 1914, XVI, 402-404.
1670. Brüch, J.— Der Einfluss der gcrmanisdieri Sprachen anf d. Vul-
gdrlaiein.— Heidelberg, Winter, 8.°, xii-203 págs. (Sammlung
Romanischer Elementar- und Handbücher. V Reihe : Untersu-
ch ungen und Texte. I.)
167 1
.
Brunot, F. —Histoire de la Langue Frangaise des Origines a igoo.
Tome IV: La langue classique (1660-17 15). Premiérepartie.
—
Paris, Colin, 19 13, 4.°, xxx-656 págs., iS frs.
1672. Grundriss der romaníscJícn Philologie, begrundet von G. Grober.
Neue Folge I, 4. — Strassburg, 19 14.
1673. Havers,W.—Randbemerkungen zu E. Lofsteds, Philolog. Kommen-
tar ztir Peregrinatio Aetheriae.— ZVglS, XLV, 4, 369.
1674. Herhig, G.— Zicr MouiUicrung des 1 im Vulgdrlateinischen.— Gl,
\', 3, 249-253.
1675. Herzog, E. — Sobre \V. Meyer-Lübke: Romatiisches etymologis-
cJies Wdrterbuch. — LGRPh, 191 3, XXXIV, col. 401-404.
167Ó. Jakob von Vitry. — Dts^Exempla aus den Ser7nones feriales ei x6.
communes, hrsg. v. J. Greven.—Heidelberg, Winter, 1914, 8.°,
xix-68 págs., 1,60 marcos. (Sammlung ]\Iittellateinischer
Texte, 9.)
1677. Lehmann, P. — Vom Mittelalier u. v. der lateiniscken Philologie
des Mittelaliers. G. Frenken, Die Exempla des Jacob v. Vitry.
Ein Beitrag zur Geschichte der Erzáhlungs literatur des Mit-
telalters. — München, Bcck, 1914, 8.°, 25 y v-154 págs., 8,50
marcos. (Quellen u. Untersuchgn. z. lat. Philol. d. M.-A.)
1678. Meyer-Lübke, W. — Ititroduccióti al estudio de la lingüistica
romance. Traducción de la segunda edición alemana, por
Américo Castro.—Madrid, Tip. de la Rev. de Arch., 1914, 8.°,
370 págs., 7 ptas. (Junta para ampliación de estudios. Centro
de Estudios Históricos.)
1679. Nyrop, K.—Grammaire historique de la langue frangaise. T. I.
—
440 bibliografía
Copenhague, Gyldendal (Leipzig, Harrassowitz), 1914, 8.°,
x-550 págs., 8 marcos.
1 680. Salomón et Jííarcolf!is.—Kriúsc\\eY Text. m. Einleitg., Anmerkgn.,
Ubersicht üb. die Sprüche, Ñamen- u. Worterverzeichnis,
hrsg. V. W. Bernary.—Heidelberg, Winter, 1914, S.°, xL-56 pá-
ginas, 1,80 marcos. (Sammlung Mittellateinischer Texte, 8.)
1 68 1. Saroíhandy, J.— Vestiges de P/ioftétique ibérieíitie en ferritoire
román. —-Paris, H. Champion, 8.°, 23 págs. 5' un mapa. (Ex-
tracto de la RIEV, 1913, núm. 4.) — V. núm. 343.
1682. ScHNEEGANs, H.
—
Romanisclic PhiÍolog¡e.V)^rY\n, Hobbing, 1914.
(Sonderdruck aus dem Werk : Deutschland unter Kaiser
Wilhelm II.)
1683. ^ K.— Sobre K. Vossler: Frankrdchs KiiHiir im Spicgel sei)ier
Spraclientwicklutig.— StFM, 191 4, VII, 93-110.
1684. VoLLMOLLER, K.
—
KrUischcr Jahresbericlit über die FortscJirifte
de?- romanischen Pliilologie. Bd. 13. 1911-12. H. i. — Erlangen.
Junge, 1914, 172 págs.
1 685. \'oRETscH, C.
—
Die romanisclie Pliilologie u. das Studinm des Fran-
zosisclicn.— Halle, Niemeyer, 1914,0,50 marcos.
1 686. Wey.man, C.— Randbeme7-knngen zu den lateinischen Spricliwortern
iind SiJinsprüchen des MUtelalters. — MMus, II, 2.
1687. Zauner, a. — Romaniscke Spracliwissenschaft. l Teil: Lautlehre
nnd Wortleln-e, 3.^ verb. Aufl. — Berlin, G. ]. Goschen, 19 14,
1 6.°, 160 págs., 0,90 marcos. (Sammlung Goschen, núm. 128.)
Gramática española.
1688. Apollinaire, G. — V. núm. 1667.
1689. Castro, A. — Sobre F. Hanssen : Gramática liistórica de la
Lengua ¿aj/í//íz;/í7 (conclusión). —RFE, 1914, I, 181-184.—Véa-
se núm. 971.
1690. García de Diego, V.—Elementos de Gramática histórica castella-
na.—Burgos, «El Monte Carmelo», 1914, 4.°, 322 págs., optas.
1691. HuTCHiNsoN, A. R.—Sobre R. D. INIonteverde: The Spanish Lan-
guage. — MLT, 1 9 1 4, X, 1 66.
1692. Juncal Verdulla, J.— Elementos de ciencia gramatical de la Le?i-
gua hispafto-americajia. — Barcelona, «La Académica», 8.°, 486
páginas, 10 ptas.
1693. ^Iele, E.— Tragrammatici, maestri di lingiia spagmiola e raccogli-
tori diproverbi spagtmoli in Italia.—StFM, 1914, VII, fases. 1-2,
13-41-
1694. Menéndez Pidal, R. — Manual elemental de Gramática histórica
española.— Madrid, V. Suárez, 19 14, 4.", vii-269 págs., 6 ptas.
[Reimpresión de la segunda edición.]
morfología 441
1695. ^luGicA P. DE. — Miscelánea gramatical. — Leng, 1914, 1 15-122,
141-149, 174-181.
1 69Ó. RiGUELTA , P. — Grainaticalerías y otros excesos. — EyA , XII,
156-161.
1697. Robles, R.— Miscelánea gramatical.— Leng, 1914, 207-209.
Ortografía y Paleografía.
1698. BiAGí, G. — Ciiiquatita taróle in fototipia da codici della R. Biblio-
teca Aícdicea Laurenziana. — Firenze, Tammaro De Marinis,
1914.
1699. Gómez, J.— Ortografía ideal. Tratado de reforma ortográfica de
la lengua castellana y de fonografía comparada.— Barcelona,
F. Cuesta, 19 14, 4.°, 208 págs., 4 ptas.
1 700. H. O.— Un faux ¡iianiiscrit de Jtivénal orné de nwiiatures.—BEC,
1914, LXXV, 229-230. [El manuscrito se suponía confeccio-
nado en España.]
1 701. Alomimenta palaeograpiñca. Dcnknüiler der Schreibkiinst des 2Iit-
telalters. i Abtlg. : Schrifttafeln in latein. u. deutscher Spra-
che. In Verbindg. m. Fachgenossen hrsg. v. Prof. Dr. A.
Chroust. Mit Unterstützg. des Reichsamtes des Innern in
Berlín, des konigl. bayer. Ministeriums f. Kultus u, Unterricht
u. der kaiserl. Akademie der Wissenschaften inWien. II Serie,
lóLfg. — ^lünchen, Bruckmann, 1914, fol., 10 láms. y 31 pá-
ginas.
1702. Peralta, F. — Método práctico de Ortografía castellana. Tercera
edición. Cuad. I (Ortografía de las letras).— Málaga, Zambra-
na, 191 4, 8.°, xxin-222 págs.
1703. S0LALINDE, A. G. — Sobre M. J. Burnam: Paleographia ibérica.—
RFE, 1914, I, 343-347-
1 704. Spicilcgium palimpsestorum arte photograpldca paratum per S.
Benedicti monachos archiabbatiae beuronensis. I. — Beuro-
nae, 191 3.
Morfología.
1705. Gamillscheg, E.—La prehistoria de un tiempo verbal románico.—Estudio, 19 14, VI, 351-352. — V. núm. 280.
1 706. LoRCK, E. — Passé definí, Imparfait, Passé indéfini. II, III. Eine
Grammatische Psychologische Studie. — GRM, VI, 2. 3. (Ex-
tracto. Heidelberg, Winter, 1914, 73 págs., 1,60 marcos.)
1707. Meister, K. — Sobre A. Hehl: Die formen der lateinischen ersten
Deklination in den Inschriften.— ZFSpr, 191 4, XLII. 6-9.
1708. Oca, E. — Explicación lógica de los verbos impersonales. — BAE,
1914, I, 457-4Ó7.
442 bibliografía
1709. Robles, R. — Qué es el artículo (continuación). — Leng, 1914,
97-103, 129-140, 172-173.— V. núm. 1000.
1 7 1 o. Sabio del Valle, S. —Sencillez, riqueza y matices de la conjugación
española. — Madrid, G. Fuentenebro, 19 14, 8.°, 136 págs.,
2 ptas.
1711. Selva, L. — Lo que es el articulo. — Leng, 1914, 161-172.
Sintaxis.
1 7 12. HocH, W. - Zwei Beitráge znr Lehre vom Satz.— Karlsruhe und
Leipzig, Gutsch, 1914, 8.", 21 págs.
17 13. Spitzer, L. — Syntaktische Noiizen zum Catalanischeti. — RDR,
1 91 4, 81-138. (Sonder Abdruck.)
1714. Spitzer, L. — Über spaniscli que. — ASNSL, 1914, CXXXII,
375-394-
17 15. WüNSCH. R.
—
Amnerkujigeit ziir lateinischen Syntax. — RMPh,
1914. LXIX, 123 ss. [Expresiones arcaico -vulgares.]
Lexicografía y Semántica.
1 7 16. Artigas, M. — Fragmento de un Glosario latino. — ^FK, 1914, I,
245--75-
1717. Barrón, L.— V. núm. 1556.
1718. BuRNAM, J. M.— Aíiscellanea Hispánica : i, Glosses from Ripoll
Ms.SQ [glosario del siglo x]; 2, Codex Matritensis V 191 [una
de las más antiguas copias del Papias Lexicón]; 3, Codex
MatritensisM 62 (ijióQ), saec. XIII ineimt. [ejemplo de decli-
nación en catalán]. — MPhil, 1914, XII, núm. 3, 33-38.
1 7 19. Cabrera, A. — Código de nomenclatura zoológica vigente en la ac-
tualidad, con una introducción histórica. — BSEHN, 191 4» XIV,
311-338. [Reglas internacionales de la nomenclatura zooló-
gica.]
1720. Carracido, J. ^.—Neologismos cientiJicos.—'Bk'E, 1914, 1, 355-356.
V. núm. 1017.
1721. Casanova, P.
—
L'e'tvmologie de TaYísman.—RSS, 1914,11, 144.
1722. Castellanos, J.— La Briba kaínpona. — RBC, 1914, IX. 94-105,
183-198, 253-259. [Lenguaje usado por la gente maleante; con
vocabulario.]
1723. Chilenismos y otros vocablos.— RCChile, XV, núms. 304, 305.
1724. Compernass, J.— Vulgaria (i, nedum=non solum. 2, suppedium.
3, úngula. 4, plus, amplius= potius. 5, nisi quia= nisi. 6, effu-
gatio, effugare).—Gl, 1914, VI, 164-171.
1725. Cotarelo, E.
—
Vocablos iíicor?-ectos. — BAE, 1914, L 361-365,
479-481.— V. núms. 1021 y 1022.
lexicografía y semántica 443
1726. D'Arman, R. — Lexique aéronaiitiqne en six langues : Frangais,
Anglais, Allemand, Italicn, Espa^^nol, Esperanto.— Paris, 191 3,
1 6.°, XXIX- 1 26 págs., 4 frs.
1727. DosFUENTEs, Marqués DE. — Del vülo?' dc las palabras ctt la He-
ráldica. — RHGE, 1 9 14, III, 407-41 1.
1728. E. C. — Lexicología. — BAE, 1914, I, 357-360.
1729. EiTREM, S.
—
Garrimantia-Gallima//nas.—ZKV\\, 1914, XXXVIII,
357-358.
1730. FoKKER, A. A.
—
Qudqiies inofs espagnols etporiiigais d^origine orien-
íale, dont rétymologie ne se troiive pas 011 est i7isnffisamment ex-
pliquéc dans les diclionnaires.—ZRPh, 19 14, XXXVIll, 481-485.
1731. FoRCELLiNi, A.
—
Lexicón totiiis latinitatis. Tom. V. Onomasticon
totius latinitatis. Tom. I, fase. 4. Patavii. — (Leipzig Brock-
haus's.— Rom, M. Bretschneider.)
1732. Gaspar Remiro, M.— Vocablos y frases de los judeo-españoles.—BAE, 19 14, I. 449-455-
1 7 33- Grohler, H.— Ucber Ursprung und Bedeiitung dcrfranzosischen
Ortsnamefi. I Teil: Ligurische, iberische, phonikische, grie-
chische, gallische, lateinische Ñamen.— Heidelberg, Winter,
1913-
1734. Halse, E.— Diclionarx ofSpajiisli-American, Portnguese a. Portu-
guesc-American.—London. Griffin, 1914, 8.°, 454 págs., 10 sh.6d.
1735. Kent. R. G. — Lafciniscl/ povero «puero». — IF, 1913, XXXIII,
1/2. 1 69-1 71.
1736. Leguina, E.— Glosario de voces de armería. — ]\Iadrid, F. Rodrí-
guez, 1913.
1737. MoN'TOLÍu, M. de.— Efimologies catalanes.— BDC, 1914, I, 37-47
[Trata de colla, gresca, malver (cfr. ant. esp. nialvar)\.
1738. NiTTi, F.— Glossario delle voci basso-latine e basso-greche. — YvdLm,
Vecchi, 1 9 14, 4.°, 28 págs. [Del Códice diplomático barese,
vol. VIH.]
1739- Sachs, Q. — Real-lexicon der musikinstriímenfe zugleicli ein poly-
glosar für das gesamte ifisirumcntengebiet. — Berlin, J. Bard,
1913» 4°, xx-443 págs.
1740. ScnMiDT, W. F. — Die SpaniscJien Elemente im franzosischen
Wortschatz. — Halle, I\I. Niemeyer, 1914, 8.°, xv-210 págs.
8 marcos. (Beiheft z. ZRPh, 54.)
1 74 1. Schuchardt, T. - Dic arabischen Wórfer in Afever-Lübkc's Rom.
Etym. rF¿.— ZRPh, 1914, XXXVIII, 478-479. [Objeciones al
método seguido en la transcn¡)ción de las palabras árabes en
el citado diccionario.]
1742. Segovia, A. M.— Arcaísmo y neologismo.—BAE, 1914, I, 291-297.
1743. Selva, J. H. — Acepciones íiuevas. (^Ensayo sobre semántica argen-
tina.)—Buenos Aires, Coni, 1914, 4.°, 25 págs., 1.50 ptas.
444 BIBLIOGRAFÍA
1 744. Selva, J. B.—Algunos catnbios de acepción. (Apuntes sobre semán-
tica argentina.) Pásase de lo material a lo inmaterial.— Leng,
1914, 109-1 14.
1745. Selva, J. Yi. — Gina del buen decir. Estudio de las transgresiones
gramaticales más comunes (continuación).—EM, 191 4, núme-
ro 305, 5-22; núm. 306, 42-66.— V. núm. ion.
( 746. Serrano, ^.—Diccionario manualde términos comwies espaiiol-iaga-
/(7. Segunda edic—Manila, J. Martínez, 1913,8.°, 404 págs., 8 ptas.
1747. Spanish Nautical Plirase Book, a Reader based on «Nautical
Phraseology» (1911), b}' the Department of Modern Langua-
ges, U. S. Naval Academy. — Annapolis, U. S. Nav. Instit.,
1914, 12.°, 96 págs.
1748. Thesauriis lingtiae latinae onomasticoti. (Nomina propia latina.)
—
Leipzig, Teubner, 191 3, 111-816 págs.
1749. ToRO-GiSBERT, ^l. ~ Apuntaciones lexicográficas.— Paris, Ollen-
dorff (s. a.), 8.°, vi-281 págs.
1750. ToRO-GisBERT, M.— Americanismos.— Paris, Ollendorff, 8.°, 287
páginas.
1 75 1. TuTTLE, E. H. — Hispanic Notes, i. Acer [esp. agre, agro, agrio^
2. Atru [ptg. adro"]. 3. Cambiare [esp. cambiar, camear\ ¿^.*Ergo
[esp. yerto\ 5. Gramen [esp. gramá\. 6. lugu [Jugo, yugo'].
7. Longe [esp. luene]. 8. Navigiu [esp. navío\ 9. *Pauce [ptg.
poke., pos]. 10. *Retrunia [esp. redru/la]. 11. *Tenego [esp.
tengo]. — MPhil, 1914, XII, 55-64.
1752. TuTTLE, E. H. — Ro?na?iic *rc\.\.nRS. — RRQ, 1914, V, 191-192.
[Lo explica como un subjuntivo, formado sobre el imperativo
retitie; más satisfactorio es explicarlo como un postverbal,
según hace Jud, ZRPh, 1914, 33.]
1753. Vocabulaire technique de V éditeur en sept langues. Frangais,
Deutsch, English, Español, Hollándisch, Italiano, Magyar.
—
Berne, 191 3, 8.°, ix-365 págs., 16 marcos.
Métrica.
1754. Balbín, a.—Sobre Pérez Hervás: Matinal de runas selectas. Dic-
cionario de la rima. — UIAm, 1914, núm. 9, 19.
1755. Henríquez Ureña, P. — La métrica de los poetas mexicanos en la
época de la hidepettdencia. — BSMGEMéxico, 1914, VII, 19-28.
Dialectología.
1756. Alarcos, E.— Del habla ovetense.— Leng, 1914, 210-214.—Véa-
se núm. 1 05 1.
1757. Fonseca, a. — Dialecto Cuicas. — GMNV, 1914, II, núms. 7, 8, 9.
1758. Krüger, F. — Studien zur Lautgeschichte •westspa7iischer Mun~
ENSEÑANZA DEL IDIOMA 445
darten auf Gnmd von Untersiichungen an Ort un^telle. Mit
Notizen zur Verbalflexion und zwei Übersichtskarten.—Ham-burg, Lütcke & Wulff, 19 14, 4.°, iv-382 págs. (Sonderabdruck
ans dem Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen
Anstalten, Bd. XXXI, 191 3. Mitteilungen und Abhandlungcn
aus dem Gebiet der ronianischen Philologie, verótTcntlicht
vom Seminar für romanischen Sprachen und Kultur (Ham-
burg) Band 11).
Textos no literarios.
1759. A. D. — Sobre E. Iliarra y Rodríguez : Documentos particulares
correspondientes al reinado de Sandio Ramírez, vol. II (1063-
1094). — RG, 1914, XIV, 334-336.
1760. Arco, R. del.— V. núm. 1553.
1 76 1. Cagigas, i. de las. — Documentos aragoneses. I: Carta del rey de
Castilla negando la obediencia al antipapa Luna (año 14 16).
—
RCEHGranada, 1914, IV, 67-74.
1762. GiRARD, A. — Sobre E. Ibarra y Rodríguez : Docu>ncntos corres-
pondientes al reinado de Sancho Famírez, vol. II (1063-1094).—RSH, i9i4,XXVIII, 357-358.
1763. Lerche. — Sobre O. Redlich: Die Privaiurkunde7i des Mittelal-
ters. — HJ, 1 914, XXXV, 131.
1764. Marichalar, C. — Documentos inéditos. Año 98 1, 15 de agosto.
Documento original del rey Don Sancho II Garcés Abarca, yde su mujer la reina Doña Urraca, por el que conceden al mo-nasterio de Leire y a su abad Eximino las posesiones que su
hermano difunto el rey Don Ramiro había tenido en la villa de
Apardosi (Apardúes), a fin de que rogasen a Dios por el descan-
so de su alma.— BCPNavarra, 1914, 61-63. — V. núm. 357.
1765. Pou, J. M.—^^V. núm. 1464.
1766. Sicart, P. — Sobre M. Arigita y Lasa : Carttdario de Don Feli-
pe III, rey de Francia.— RHE, 1914, núm. 2, 411.
1767. Z. G. V.—Sobre M. Arigita y Lasa: Cartulario de Don Felipe III,
rey de Francia. — RFE, 191 4, I, 184-187.
Enseñanza del idioma.
1 768. Ackermann, R. — Das pádagogisch-didaktiscke Seminar für Xeu-
philologen. — Leipzip, Freytag, 1913, 8.°, 202 págs., 3 marcos.
[Exposición de los métodos y trabajos de este seminario,
dedicado especialmente a la preparación de profesores de
lenguas vivas para la enseñanza secundaria.]
1769. Amun.4tegui y Reyes, M. L. — Enseñanza de la Gramática.—AUCh, 1 914, CXXXIV, 99-117.
446 BIBLIOGRAFÍA
770. BossERT, A. — UEnseignement des ¡angues vivan/es. — París. Ha-
chette, 1 91 4, 1 6.°, 58 págs., i fr.
1 77 1. Bruno, G. M,—Lecciones de Lengua casiellana. Edición ameríca-
na. Curso elemental. - París, Bletit, 1914, 16. °, 224 págs.
1772. Chatelain, H. — La méihode positive. — MLT, 1914, X, 171-176.
[Sobre la enseñanza de las lenguas vivas.]
1773. Clasen, J.— Die reform des neuspracJilicJien unteiyic/iís und iJire
gegner.— NSpr, 1914, XXII, 165-172, 236-242, 300-307.
1774. E. D. B. — Sobre E. Simonnot : Drei Vortrage über die direkte
Methode bcimfrcmdsprachlichoi Unierricht.—MLT, 1914, X, 33.
1775. Galocha Y Alonso, y. Gramáticafundamental déla Le7igiia cas-
tellana. — Madrid, Suc. de Hernando, 1914, 4.°, vii-334 págs..
5 Ptas.
1776. HüTCHiNsON, A. R.—Sobre E. Dibie y A. Fouret: Andando. Clas-
ses de Deuxiéme Année. — MLT, 1914, X, 34. [Libro para
enseñanza del español; segunda parte de Primeros pinitos,
de los mismos autores.]
1777. Lemus y Rubio, P. - Prácticas de Lengua castellanapara alumnos
de Institutos, Se?ninarios, etc. 600 ejercicios. -Madrid, G. Fuen-
tenebro, 1914, 8.°, 249 págs., 6 ptas.
1778. Messer, a. — Sobre C. B. Flagstad: Psychologie der SpracJipd-
dagogik: Versuche zu einer Darstellung der Prinzipien des
fremdsprachlichen Unterrichts auf Grund der psychologis-
chen Natur der Sprache. — ZFSpr, 19 14, XLII, 84-85.
1779. MiLLARDET. G. — Sobre J. D. I\I. Ford: Oíd Spanish readi7igs.—RLR, 1914, LVII, 123-127.
1780. MoLL, A.— Wie erlialten wir tmserc Stimme gesund.^ Kin Ratgeber
für Lehrer, Geistliche, Sánger u. verwandte Berufe. - Leipzig,
B. G. Teubner, 1914, 71 págs., i marco.
1 78 1. MoNTOLiu, M. — Gramática de la Lengua castellana. -Barcelona,
Artes gráficas, 19 14.
1782. Neuendorff, E. — Vom Vertiefcn (mit besonderer Berücksich-
tigung des neusprachlichen Unterrichts). — NJKA , 1914, IL
141 -148.
1783. Paillardon, J.— La méthode directe.— ]MLT, 1914, X, 150-152.
1784. Skála, K. — Wie solí man die Kenntnis des Lateinischen beim Er-
lernc?t der romanischen Sprachen veríc^erien? — ZoGym, 191 3,
LXIV, 942-946.
1785. Wahmek, R. - Spracherlerjiung und Spraclmñssensckaft.— Leip-
zig u. Berlín, Teubner, 1914, 98 págs.
1786. X.— Sobre C. B. Flagstad: Psichologie der Sprachpcidagogik.—
MLT, 1 9 14, X, 161.
1 787. Zeisel, E. Die Muttersprache und fremdsprachUche Utiterricht.—ZR, XXXVTII, 9.
LITERATURA GENERAL 447
LITERATURA
Literatura general.
1788. Andrade Coello, a. — Nociones de Literatura general. Segun-
da edic. — Quito, Imp. Nacional, 1914, 8.°, xxi-530 págs.
1789. Anzalone, E. — Critica estética e critica storica. — RPPLS, 1914,
271-272.
1790. BizARRi, R.— Studi sui ¡'Estética.— Yh-&r\zc, Libr. Edictrice Fio-
rentina, 19 14, 4.°, 400 págs., 4,50 liras.
1 79 1. BjoRKMAN, E.— Voices of To-i>!orrou'\ Critical Studies of Ihe NewSpirit in Literature. — London, Richards, 191 4.
1792. BoRiNsKi, K.
—
Die Antike in Poetik 11. Kunstteorie. \'on Ausgang.
des Klass. Altertums bis auf Goethe u. Wilh. v. Humholdt,
]\Iitte]altér, Renaissance, Rarock. Leipzig, Dieterich. 1914,
8.°, xii-324 págs., 9 marcos. (Das Erbe der Alten, 9 Heft.)
1793. Braunschvig, M.—La literatura infantil. [De la obra El Arte yel niño. Traduc. española, próxima a aparecer, por P. B. S.]—BILE, 1914, XXXVIII, 257-266.
1794. Castle, E.—Zur Entii'ickliingsgescltichte des Wortbegriffs Stil.—GRM, 1914, VI, núm. 3.
1795. Croce, B.— Zur Tlieorie nnd Geschichte der Historiographie,^\x%
dem italienischen von E. Pizzo. — Tübingen, Mohr, 1914,
7 marcos.
1796. Dauzat, H.—Le sentiment de la Naturc ci son expression artis-
tiij7íe.— Faris, F. Alean, 1914, 8.°, 288 págs.
1797. Davillé, L. — La comparaison et la métliode comparativc, enparti-
ciilier dans les e'tudes /listori^ues.—RSH, 1914, XXVIII, 201-229.
1798. Dwelshauvers, G.—Du sentiment religieiix dans ses rapports
avec l'art. — RMeM, XXII, núm. 4.
1799. Evaus, E. - T/ie analogies atid associations of music and litera-
ture. — T.SL, 1914, XXXII, 215-232.
1 800. F. T. - .Sobre E. Heinemann: L'ber das Verlialtnis der Poesie zur
Musik und die Moglichkeit des Gesamtkunstwcrkes. — RMus.
1914, XXI, 609-61 1.
1 80 1. Goldman, E.— The social Significance of tlie Modern Drama.—Boston, Badger, 19 14, 315 págs., 1 $.
1802. Gómez Carrillo, E.—El moderttismo. Nueva edic. corregida.—
Madrid, F. Beltrán.
1803. Gratacap, L. V. — Substance of Literature.— London, Stevens
and Brown. 19 14.
1804. Kirsch. ].—Die Génesis des Ruhmes. Ein Beitrag zur methoden-
lehre der Geschichte. — Leipzig. J. A. Barth. 7 marcos.
448 BIBLIOGRAFÍA
1805. Huertas ]\Iedina, A.
—
Base filosófica del modernismo literario.—RCal, 1914, núm. 19, 634-645.
1 806. KosTYLEFT, N.— ContribíitioH a l'étiule du seiiiiment amoureux.—RPh, 1914, 506.
1807. Levrault, 'L.—Le Gejire pastoral {son evolution).— Paris, Dela-
plane, 1914, 8.°, 166 págs., 0,75 frs. (Les genres littéraires.)
1808. Marcos del Río, F.—Psicología del éxtasis.— CD, 1914, XCVII,
180-190; XCVIII, 180-193.
1809. I\Iazzoni,G.— Z'(9¿'/í7í:í:??z'(;. — Milano, Vallardi, 1913,4.°, 1.524 págs.
18 10. ^lRmcvs,¥.—P/iilosophicu!idDichtuiig.— Logos, 191 3, IV, 36.
1811. Meyer, R. INI. — Literattirforschung in Dcutschlaitd. — ENTLF,1914, núm. I.
181 2. Monet, D.—Les méthodes de Fliistoire littéraire e'tndie'es a propos
de Vhistoire d'niie oeuvre: «La N'ouveltc He'lo'tse». Deuxiémepartie. La biographie.—RCC, 22, 10.
1813. MuT, K.— Religión, Kunst u, Poesie.— Kempten,J. Kósel, 1914,
8.°, 12 págs. («Festschr, f. Geo. v. Hertling».)
1814. Petersen, J.—Dcr Aufibau der Literatiirgeschichte.—GR^I, 1914,
VI, núms. I y 3.
1815. Petersen, J.
—
Literatiirgeschichte und Pkilologie.— G^'Sl, 191 3,
V, núm. 12.
i8i6. Petersen, J.—Literaturgcschichte ais Wissenscliaft.— Heidelberg.
C. Winter, 19 14, 8.°, v-71 págs., 1,80 marcos.
1817. Sanesi, i. —La critica letteraria e la storia della letteratura. —RaCo, 1914, VII, núm. 5.
1818. Saudreau, a. — L'e'tat mystiqne. — CD^ 1914, XCVIII, 90-102.
181 9. ScHÜCKiNG, L. L.— Literatiirgescliichte und Gesclitnacksgeschichte.
GRM, 1 91 3, V, núm. 11.
1820. Wechszler, E.— Die Bcwertiuig des literarischen Kunstwerks.—NSpr, 1914, XXII, 353-366.
Literatura comparada.
1 82 1. Allard, E.— Friedricli der Grosse in der Literatur Frankreichs,
mit eiiicm Ausblick aufi Italien und Spatiien. — Halle. (Beitráge
zur Geschichte der romanischen Sprachen und Literaturen.)
1822. Allen, P. S. — Tlie age ofi Erasmus. —Oxford, Clarendon Press,
1914, 6 sh.
1823. Beck, F.— Sobre L. C. Viada y Lluch: La Vida Nueva, co?t una
introducción del prof. AI. Scherillo. — ZRPh, 191 4, XXXVIII,
510-512.
1S24. Bédier, ]. — Les légendes ¿piques. Recherches sur la formation
des chansons de geste. 2*^ éd. Tome i'^"' — Paris, Champion,
1914, 8.°, xvii-464 págs., 5 frs.— V. núm. 11 15.
LITERATURA COMPARADA 449
1825. BiNNs, H. — Outlhies of the world's ¡iteraiurc. — Freiburg i. B.,
Herder, 1914, 8.°, xii-482 págs. y 80 grabs., 6,50 marcos.
1 826. BussE, B.
—
Das Drama. III : Ven der Romantik zur Gegenwart.
—
Leipzig, Teubner, 1914, 8.°, iv-136 págs.
1827. Chandler, F. \< .— Aspects of Modern Drama. —New York, Mac-
millan, 1914.
1S2S. Clark, B. H. — T//e Confi/!c?itaI Draina of To-dav. Oxitlincs íor
its study: suggestions, questions, biographies, and biblio-
graphies f. use in connection with the study of the more im-
portant plays.—New York, Holt, 1914, 12.°, 250 págs., 1,35 §.
1529. Crawfurd, R. — Plague a?id Pestilence in Literaturc and Art.—Oxford, Clarendon Press, 1914.
1530. Damascene, St-Jghn.— Barlaam and Joasapli, with an English
translation by G. Woodward and H. Mattingley .— 1914, 8.°,
660 págs., 7 frs.
1 83 1. Demogeot, J.— Histoire des litie'raiures étrangeres conside're'es
dans Icurs rapports avec le développement de la littératiirc fran-
^aise. Littcraturcs meridionales : Italie, Espagne. 6' cd. — Paris,
Hachette, 19 14, 16.°, vni-463 págs., 4 frs.
1532. DÍEz Cañedo, E. — Relaciones entre la poesía francesa y la espa-
ñola desde el Romaniicismo. — RL, 1914, núm. 8, 55-65.
1533. Dürrwachter, k.—Die Totcnfanzforscliung.—Kempten, J. Kósel,
1914, 8.°, 13 págs. (Festschr. f. Gao. v. Hertling.)
1534. Ernst, L.
—
Floire !i. Blantschefíur. Studie zur vergleichenden
Literaturwissenschaft.—Strassburg, 1914, S.**, 49 págs. (Diss.)
1835. Faral, E.—Recherehes sur les sources latines des Cantes et RomansCourtois du moyen age.—Paris, Champion, 1913,8.°, xi-419 págs.
1S36. Faral, E.— Une source latine de Vhistoire d'Alexandre. La Lettre
sur les merveilles del'Inde.— Ro, 1914, XLIII, 199-215, 353-370.
1837. Faral, E.—Sobre C. B. Lewis: Die alifranzosischen Prosaversio-
nen des Appolonius-Romans nach alien bekannten HandscJirif-
ten.—Ro, 1914, XLIII, 443-445.
1S38. Franck-Brentano, y. — Les chansons de geste. — RHeb, 191 3,
9 agosto.
183Q. Fürstenwerth, L. — l^om kosilichcn Humor. Eine Auslese aus
der humorist. Literatur alter u. neuer Zeit. 7. Bd.— Leipzig,
Hesse & Becker, 191 4, 8.°, 296 págs., 1,20 marcos. (^Hesse's
Volksbücherei,)
1840. Garrone, i\I. K.~Per le relazioni letterariefra Italia e Spagtta.—
FD, 19 14, 22 marzo.
1841. H.x.MEL, A. — V. núm. 1977.
1842. Hentv, G. A.—Under Drake's fiag. A tale of the Spanish Main.—
Leipzig, Renger, 191 5, 8.°, vii-103 págs., con 2 figuras, i mar-
co. Worterbucli, 47 págs., 0,30 marcos.
450 bibliografía
1843. HiLKA, A.
—
Beitrcige zur Fabel- it. Spricliwdrtcrliteratur des Mil-
telalters.—Breslau, Aderholz, 1914, 8.°, 38 págs. (Jahresber. d.
Schles. Gesellsch. f. Vaterlánd Cultur.)
1844. HiLLs, E. C. — Tlie Quechua drama, allanta. — RRQ, 1914, V,
127-176. [Contiene indicaciones interesantes para la historia
y literatura españolas.]
1845. Jakob von Vitry,— V. núm. 1676.
1846. JuNK, V. — Der Gral ais Symbol. — DR, 1914, enero.
1847. Lehmann, P. — V. núm. 1677.
1848. Levi, E.—Doft Carlos. Extracto de RI, octubre 1913, 578 98,
1849. Levi, E.— // >iDon Carlos» di Tommaso Oiway. — Pisa, Mariotti,
1913, so págs.
1850. Levi, E. — Storia poética di Don Carlos. — Pavia, Mattei c C,
1914, i6.°, x-435 págs., con 7 retratos y tabla, 5 liras.
1851. Llegendes de l'altra vida. Viatges del Cavaller Owein y de Ramónde Perellós al Purgatori de Sant Patrici; Visions de Tundal yde Trictelm; Aparicio de l'esperit de G. de Corvo; Viatge d'en
Pere Portes a l'infern. Textes antics publicats per R. Miquel
y Planas. — Barcelona, 191 4, xn-304 págs. [El prólogo, i-epro-
ducido en Bi, 1914, fase. XIV, 465-506, estudia la evolución
de estas obras a través de la literatura española. El Viatge
d'en Perellós fué traducido al castellano en el siglo xvii, e
inspiró obras de Montalbán, Lope de Vega y Calderón.]
1852. LoT-BoRODiNE, INI. — Ovide et l'amour courtois. — RSH, 1914,
XXVIII, 288 300.
1853. Mever, R. ]M. — Die Wcltliteratur im 20 Jalirh. — Stuttgart,
Deutsche Verlagsanstalt, 191 3, 284 págs.
1854. Miquel y Planas, R.— V. núm. 1984.
1855. MooG, W. — Sobre K. Friedemann : Die Rolle des Erzahlers in
der ^///C'.— LGRPh, 191 3, XXXIV, cois. 8 y 9.
1856. Olivek, L. M. x>^.^ Introducción al estudio de la Literatura cata-
lana.— Estudio, 1914, VII, 328-351.
1857. Paul, H. — Ulrichv. Eschenbacli u. seine Ale.vandrcis. — Berlin,
Ebering, 1914, 8.°, 166 págs., 4 marcos.
1858. PoKORNv,J.— Der Gral i7i Irland und die mythisclien Grundlagen
der Gralsage. — Wien, 191 3.
1859. PoNS, J. S.— Sobre R. :\Iiquel y Planas: Obres de J. Roig de Co-
relia. — RLR, 1914, LVII, 145-149.
1860. Rabe, H.—Die Tristatisage in der Verwirtung des Mittelalters undder neuen Zeit.—Leipzig, Breitkopf u. Hártel, 1914, 8.°, 31 pá-
ginas, I marco. (Extracto de BBl.)
1 86 1. Renard, E. — Sobre F. de Gélis: Histoire critique des Jeux Flo-
raux deptiis leur origine jusqu a leur transformation en Aca-
démie (T32J-i6q4). — BY)R, 191 4, VI, 7-8.
LITERATURA COMPARADA 45 I
1862. Renier, R. — Sobre E. Levi: Storia poética di Don Carlos. — La
Stampa, 21 mayo 191 4.
1863. Roig DE CoRELLA, J.— Obres de , publicades ab una intro-
ducció, par R. Miquel y Planas, segons els manuscrits y pri-
meres edicions.—Barcelona, Ríus, 191 3, xciii-lcd págs., 20 pe-
setas. (Biblioteca Catalana.)
1S64. Saint-Réal. — Histoire de Dom Carlos. Nach der Ausg. v. 1691,
hrsg. V. A. Leitzman. - Halle, Niemeyer, 1914, 8.°, vi-83 págs.,
1,80 marcos.
1 865. SoMMER, H. O.
—
The Struciiire ofLe livre d^Artas and its Fiinction
in t/ie Evolution of t/ie Artliurian Prosc-Romajices. A critical
study in Medioeval Literature.— London, Hachette, 191 4, 8.°,
47 págs.
1 866. SoMMER, H. o. — Tlie Válgate versión of ihc Arthurlan ramarices;
ed. from. manuscripts in the British Museum; v. 7., Supple-
ment: le livre d'Artus; with glossary. — Washington, D. C.
Carnegie Inst., 191 3, fol., 370 págs., 5 d.
1867. Sondheimer, i.— Die Herodes-Parlien im lateinischen liturgiscJien
Drama und in den franzoslschen Mvsterlcn. — Halle. (Beitráge
zur Geschichte der romanischen Sprachen und Literaturen.)
1868. Strich, F. — Sobre E. Gross: Dle altere Romaittik und das Thea
ter. — LGRPh, 191 3, XXXIV, cois. 105 y loO.
1869. \'an Tieghem, P. — Príncipaux ouvrages re'cents de littérature
¿£>;;//a//(?. — Abbeville, Paillart, 1913, 8.°, 8 págs. (Extracto de
la RSH, 191 3, XXVII, núms. i y 2.)
1870. X'aughan, C.— The Influence of English Poetry iipon the Romantic
Rei'ival on the Continent. — London, H. Milford, 1914, 8.°,
18 págs. (British Academy.)
1 87 1. Vidal, Peire.—Les Poe'sies de Peire Vidal, éditées par J. Angla-
de.— Paris, Champion, 191 3, i6.°, xii-188 págs. (Les Clasiques
fran(.;ais du mo\'en age, núm. 9.)
1872. Weston, J. L.
—
The Qucst of the Holy Grail.—London, Bell, 1913,
174 págs.
1873. Weston, J. L.—Notes on the Grail Romances : I, Soné de Nansai,
Parzival and Perlesvaus; II, The Perlesvaus and the Histoire
de Fulk Fitz-Warin.— Ro, 191 4, XLIII, 403-426.
1874. \^'iL'aoTTE.^'i'i. — Obscri>atio?issur le Román de Trole.—MA, XXVIII,
núm. 2. (Extracto. Paris, Champion, 1914, 8.°, 29 págs., 2 frs.)
1875. WuLFF, A. ~ Die frauenfeindllchen Dichtungen in den romanischen
Literaturen des Alittelalters bis zum Ende des 13. Jahrh. —Halle, M. Niemeyer, 19 14, 8.°, 200 págs., 6 marcos. (Roma-
nistische Arbeiten, IV.)
452 bibliografía
Literatura española.
1876. Alonso Criado. E. — Literatura argenima (continuación). —UIAm, 1 91 4, núms. 6, 7 y 9.
1877. Bernard, G. — Sobre J. Fitzmaurice-Kellj' : Litiérature espa-
gnole.—Poh-b. 191 4, CXXX, 150.
1878. Biblioteca lírico-dramática del siglo XIX. Poesías, dramas, come-
dias 5' novelas de los autores más renombrados en los años 1 830
a 1 860. Tomos I, II, III y IV.-]Madrid, P. Delgado, 1 9 1 4, 8.°, 95-32,
109-31, 132, 109-16 págs., respectivamente, I pta. cada tomo.
1879. Demogeot, J,— V. núm. 1831.
1880. Donoso, A.— Los nuevos escritores chilenos. Francisco Contre-
ras. - CuC, 1914, VI, 75-85.
1 88 1. Eguía y Ruiz, C. — Literaturas y Literatos. Estudios contempo-
ráneos. I.^ serie. -Madrid, 1914,8. Jubera, 8.°, 460 págs. 3 ptas.
1882. Fernández de Béthencourt, F. — Las letras y los grandes. Dis-
curso de recepción en la Real Academia Española.— Madrid,
Ratés, 1914, 4.°, 71 págs., 2 ptas.
1883. García Velloso, E. — Historia de la Literatura argentina. —Buenos Aires, 19 14.
1884. Garrone, M. a. —V. núm. 1840.
1885. González Cvkqvejo. — Florilegio de escritoras cubanas. Recopi-
lación. Tomo II. — Habana, 19 13, 4.°
1886. Llegeudes — V. núm. 185 1.
1887. Merimée, E. — Compendio de la Historia de la Literatura espa-
ñola. Traducción castellana por E. Nercasseau y Moran. —Santiago de Chile, «La Ilustración», 8.°, xiv-460 págs.
1888. ScHvvARTz, ^.—August WHlielm Schlegels VerhaWiiss zur spaiiis-
clien 71. portugiesiscken Literatur. — Halle, M. Niemeyer, 191 4,
4.°, X-144 págs., 4,40 marcos. (Romanistische Arbeiten hrgb.
V. Dr. C. Voretsch, III.)
1889. Smith, K. F. — Sobre R. Schevill: Ovid and the Renascense in
Spain.—A], 1914, XXXV, 330-335.
1890. Trelles, C. M. — Los ciento cincuetita libros más notables que los
cubanos han escrito.— Habana, Imp. «El Siglo XX», 1914, 12.°,
61 págs., 2,50 ptas.
1891. X.— Sobre E. García Velloso: Historia de la Literatura argen-
tina. — RL, i 9 14. núm. 8, 86-87.
Escritores hispano-latinos.
1892. Fernández Zapico, D.— V. núm. 1449.
1893. Friebel, o.—Fulgentius, der Aíythograph ujid Bischof. Mit Beitr.
z. Synt. des Spátlateins.,
POESÍA EN GENERAL 453
1894. García Villada. Z. —Poema del abad Oliva en alabanza del mo-
nasterio de Ripoll. Su continuación por un anónimo.— RFE,1914, I, 149-162.
1895. JORDAM, L.—Sobre: i. Acta Socielatís Scientianim Fcnnicae. Tom.XXXVIII. Núms. 4 y 5. Petri Alfonsi Disciplina Clericalis von
Alfons Hilka undWerner Soderhjelm. I. Lateinischer Text. II.
Franzüsischer Prosa Text. 2. Sammlung mittcllateinischer Texte.
I. Die Disciplina Clericalis des Petrus Alfonsi nach alien
bekannten Hs. hrsg. von Alfons Hilka undWerner Soderhjelm
(Kleine Ausgabe). — LGRPh, 1913, XXXIV, cois. 70-72.
1896. Préchac, F. M. — Le dernier ouvrage de Se'neque [el tratado Debeneficiis'].— CrAIBL, 1914, feb.-marzo, 111-116.
1897. Reinwai.d, K. — Dracontius. Die Ausgabe des ersten Bjiches der
«Laudes dei» und der «Satisfactio» des Dracontius diirch Euge-
nius z'on Toledo. (Progr. Gj'mn.) — Speyer, Jáger, 191 2-1 3,
108 págs.
1898. ScHMECKEL, A. — Die Positivc Philosophie in ilirer geschichtlichen
Entioickliing. Zweiter Band : Isidoras von Sevilla. Sein S'vstem
und seine Quelle. — Berlín, Weidmannsche Buchhandlung,
19 1 4, 10 marcos.
1899. Stalzer, ].— Stiicke der «Disciplina clericalis» des Petrus Alfoítsi
in laicinisclien Versen der Berliner Handcschrift Diez. B. 28.
íPi-ogr. Graz.)—8.°, 36 págs.
1900. Thomas, P. — Notes critiques sur Se'neque, Arnobe, etc. — BAB,1914, I, 23 y ss.
Poesía en general.
1 90 1. Alonso Cortés, N. — Antología de poetas vallisoletanos. — Valla-
dolid, Vda. de Montero, 191 4, 8.°, 276 págs., 2.50 ptas.
1902. Alonso Criado, 'E. — El Martin Fierro (estudio crítico).— Bue-
nos Aires, 1 91 4.
1903. Baldares, A. — Estudio sobre Aquiles J. Echevarría. — AACR,1914, III, 15. [Poeta nacional de Costa Rica; contiene un estu-
dio de la lengua del poeta, que es reflejo de la lengua popu-lar del país.]
1904. Boscán, Juan. — Las treinta of..... An edition printed before his
death. Ed. by Hayward Keniston.— New-York, Híspanle So-
ciety of America, S.°, 111-23 págs., 75 c.
1905. Brissa, J.— Parnaso español contemporáneo. Antología completa
de los mejores poetas, esmeradamente seleccionada. — Bar-
celona, 1914, 4-°« 511 págs., 7 ptas.
Í906. Curros Enríquez. El 6.° aniversario de su fallecimiento.—
BRAGallega, i9i4,*IX, 268-272,
Tomo I. 30
454 bibliografía
1907. Deleito y Piñuela, J.—Sobre N. Alonso Cortés: Juan Martínez
Villergas, bosquejo biogrdfico-cn'tico.—L, 191 4, XIV, 434-440.
1908. DÍEZ Cañedo, E. - V. núm. 1832.
1909. Fernández de Heredia, J.— Obras. (Poeta valenciano del si-
glo XVI ), por F. ^lartí Grajales. — Valencia, Pau, 19 13,
xviii-282 págs.
1910. GiANNiNi, A. — Testiana. — Napoli, 1914, 5 págs. [Traducción
española inédita de una canción de Fulvio Testi.]
191 1. HuTCHiNsoN, A. R. —-Sobre J. Fitzmaurice-Kelly : Tlic Oxford
Book of Spanish Verse.— MLT, 1914, X, 164.
19 1 2. López-Aydillo, E. — Las mejores poesías gallegas. Recopilación
selecta de trescientas composiciones de todos los poetas ga-
llegos. (Siglos XII al XX.) Precedida de un prólogo y estudio
crítico, y seguida de un glosario de voces arcaicas.— Madrid,
Imp. Artística, 1914, 8.°, 187 págs., 3,50 ptas.
191 3. Mené.wez Pelayo, M. — Historia de la poesía castellana en la
Edad Media. Edición ordenada y anotada por A. Bonilla ySan INIartín. Tomo II.—Madrid, Fortanet, 1914, 4.°, 444 págs.,
10 ptas.
1 914. Menéndez Pidal, R. — Cartapacios literarios salmantinos del si-
glo XF7 (conclusión). — BAE, 1914, I, 298-320. — V. núme-
ro i 179.
1915. Olmedilla, J.—El poeta Francisco Zea: vida y obras.— EM, 1914,
núm. 308, 5-15.
1 916. Onís, F. de.—Sobre Gonzalo de Berceo: El Sacrificio de la Misa.
Edición de A. G. Solalinde. — L, 1914, XIV, 164-167.
1 91 7. Oky, E. de.—Parnaso Colombiano.—Cádiz, 1914.
1918. Sa de Miranda. —A Egipciaca Santa JMaría. Poema publicado
por T. Braga.— Porto, 191 3.
1 91 9. Solalinde, A. G.— Fragmentos de 7ina traducción portuguesa del
<i.Libro de Buen Amor», de Juan Ruiz.—RFE, 191 4, I, 162-173.
1920. X.—Sobre Gonzalo de Berceo: El Sacrificio de la J\íisa. Edición
Solalinde.— MLN, 1914, XXIX, 200.
Lírica.
1 92 1. Blanciiet, E.— Gertrudis G. de Avellaneda como poetisa lírica ydramática.— RFLCHabana, 1914, XVIII, 129-179.
1922. Blanchet, E.— Domingo del Monte como poeta y literato.— CuC,
1 91 4, VI, 64-74. [Estudio sobre este poeta cubano.]
1923. Cáscales Muñoz, J.—Dojt José' de Espronceda. Su época, su vida
y sus obras.—Madrid, «Hispania», 1914, 8.°, 351 págs., 4 ptas.
1924. Centenario de la Avellaneda.— BANHab, 191 4, XIII, 49-71.
1925 Chacón y Calvo, T. M. — Gertrudis Gómez de Avellaneda. Las
lírica 455
influencias castellanas: examen negativo. ^ CiiC, 1914. VI,
273-294.
1926. DÍEz Cañedo, E. — Becqucr y E. Florentino Sunz. — lEA, 1914,
LVIII, núins. 16 y 17.
1927. Ficarola-Caneda, D. — Milane's y Plácido.— CuC, 1914, V, 425-
457. [Cuestiones polémicas referentes a estos dos poetas cu-
banos.]
1928. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. — Autobiografía y cartas
(hasia ahora inéditas) de la ilustre poetisa, con un prólogo yuna necrología de L. Cruz de Fuentes. Segunda edic. — Ma-
drid, Imp. Helénica, 1914, 8,°, 299 págs., 3 ptas.
1929. Gómez de Avellaneda, Gertrudis. — Cartas amatorias de la
Avellaneda, con su autobiografía, un prólogo del Sr. Cruz
de Fuentes y una necrología del Sr. Cepeda y Alcalde, a
quien fueron escritas. Reimpresas en «Cuba Contemporá-
nea», con una introducción por Carlos de Velasco.—Habana,
«El Siglo XX», 1914, 4.°, X1-153 págs., retrato y facsímiles.
1930. [Gómez de Avellaneda, Gertrudis]. — Memorias inéditas de la
Avellaneda. Anotadas por D. Figarola-Caneda. — Habana,
Imp. de la Biblioteca Nacional, 1914, 4.", vii-42 págs., retrato
y facsímil.
1931. Herrera, Fernando de. — Poesías. Edición y notas de V. Gar-
cía de Diego. — Madrid, «La Lectura», 1914, 8.°, 2S2 págs.,
3 ptas. (Clásicos Castellanos, vol. 26.)
1932. Jiménez, R. S. — Gertrudis Go'mcz de Avellaneda, ilonícrcnúa.—Habana, «Avisador Comercial», 1914, 4.°, 30 págs.
1933. Las cien mejores poesías líricas mejicanas. Escogidas por A. Cas-
tro, M. Toussaint y A. V. del Mercado. — Méjico, 1914, 8.°,
xxvii-335 págs., 5 ptas.
1934. Manrique, Jorge.— A la muerte del Alaestre de Santiago D. Ro-
drigo JManriipie, su padre. -Madrid, Blass y Comp., 1914, 16.°,
Lxiii págs., 3 ptas. (Biblioteca Corona, Libro de horas.)
1935. PÍNUARO.
—
Odas. Traducidas en verso castellano, con carta-pró-
logo y notas por el limo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca. —
Madrid, Suc. de Hernando, 1914. 8.", XX-36Ó págs., 3 ptas.
(Biblioteca Clásica, tomo LVII.)
1936. Rodríguez Marín, F. — V. núm. 1988.
- '937- QuEVEDO. — Poesías escogidas, prologadas por L. de Tapia. —Madrid, Imp. Helénica, 1914, 16. °, 334 págs., i pta.
193S. Vicente, Gil. — Lyrics o/..... Traslated by Aubrey F. G. Bell.
With the Portuguese Text. — Oxford, Blackwell, 1914, 12.°,
130 págs., 3 s. 6 d.
456 BIRLIOGRAFÍA
Épica.
1939. Cancionero de romances impreso en Ambcres sin ario. Edición
facsímil, con una introducción de R. Menéndez Pidal. — Ma-
drid, 1914, 8.°, xLvii págs., 275 hojas, 40 ptas. (Junta para
ampliación de estudios. Centro de Estudios Históricos.)
1940. Chacón y Calvo. J- ÍM-—Romances tradicio?iales en Cuba.—Haba-
na, Imp. «El Siglo XX», 1914, 4.°, 85 págs. - V. núm. 1338.
1 94 1. Chacón Y Calvo, J. M.
—
Nuevos romances en Cuba. Gerineldo.
Conde Olinos. — RBC, 19 14. IX, 199-210.
1942. Foulché-Delbosc, R. — Ensayo sobre los orígenes del Romancero.
Preludio, traducido del francés, con autorización del autor,
por L. de Torre. — Madrid, P. Pérez de Velasco, 1914, 8.°,
46 págs.
1943. Hamel, a. — Sobre Bertoni: // Cantare del Cid. Introduzione,
Versione, Note, con due appendici.—LGRPh, 191 3, XXXIV,col. 334.
1944. Hernández, E.— Sobre R. Menéndez Pidal: Poema de Mió Cid,
edición Clásicos Castellanos. — ED, 1914, X, 196-198.
1945. Herrera, A.— Gonzalo Pérez. — BAH, 1914, LXIV, 519-524. [El
traductor de la Odisea.]
1946. Laurencín, Marqués de.—Sobre: La Araucana, edición del Cen-
tenario.— RL, 1914, núm. 9, 78-80.
—
V. núm. 1198.
1947. PoNCET, C.
—
El Romajice eti C«¿íz.—RFLCHabana, 1914, XVIII,
180-261, 278-322. (Extracto. Habana, «El Siglo XX>, 1914, 4.°,
131 págs.)
Romancero del Cid. Edición ordenada y revisada por L.C. Viada yLluch.—Barcelona. E.Domenech, i9i4,8.°,xx-284 págs., 3 ptas.
Sanz, a. — Poema de Mió Cid. — EyA, 1914, XII, núm. 18, 530-
542. [Sobre R. ]\Ienéndez Pidal : Poema de Mió Cid, edición
Clásicos Castellanos.]
1950. Subak, J. — Sobre R. QW: Romancero jiídeo-español. — LGRPh,
1913, XXIV, cois. 203-204.
1 95 1. Subirá. J.— Sobre R. Menéndez Pidal: Poema de Mió Cid. —
NT, 1914, II, 260-261.
1952. X.— Sobre R. Menéndez Pidal: Orígenes del Romajtcero.— 'M'Llü,
1914, XXIX, 199-200.
Dramática.
1953. Auge de Saint-Victor, C. — La premiere Commtmioti. Saynéte
espagnole au temps de Saint Pascal Baylon. — Paris, 1914.
1954. Avendaño, F. — Obras dramáticas del siglo XVI. Primera serie.
—
Madrid, Imp. Clás. Esp., 1914, 4.°, 100 págs.
DRAMÁTICA 457
1955. Bastinos, a. — Aríc dramático español contemporáneo. Bosquejo
de autores y artistas que han sobresalido en nuestro teatro.
Colaboración de T. Baró y R. Pomés.— Barcelona, Elzeviria-
na, 1914, 8.°, 332 págs., con fotograbados, 3,50 ptas.
1956. Bertrand, J. J. a. — L. Tieck et le Tliéátre espagnol. — Paris, F.
Rieder et C, 1914, 8.°, 189 págs., 4 frs.
1957. Blanchet, E.— V. núm. 1921.
1958. Buchanan, M, a. — Sobre G. \V. Bacon: The Life and Dramatic
Works ofDoctor Juan Pérez de Montalván {l6o>-l63S).—^WJ^,
1914, IX, 556-558.
1959. BussE, B.— V. núm. 1826.
1960. Calderón.— Teatro de Edición anotada por M. de Toro Gis-
bert.— Paris, Ollendorff, 1914, i6.°, vni-360 págs.
1961. Calderón de la Barca, Pedro.—Das Lebcn ein Traum. Schaus-
piel in drei Aufzügen. Cbersetzt von J. D. Gries. — Leipzig,
G. Freytag, 19 14, 130 págs., 0,90 marcos.
1962. Calderón de la Barca, Pedro, y Zabaleta, Juan de. — Troya
abrasada, published by G. T. Northup.—New York, 191 3, S.°,
152 págs. (Extracto de RH¡, tomo XXIX.)
1963. Chandler, F. W.— V. núm. 1827.
1964. Clark, B. H. — V. núm. 1828.
1965. CoTARELO Y jNIoRi, E.
—
Don Diego Jiménez de Enciso y su teatro. —BAE, 1914, I, 209-248, 385-415-
1966. Crawford, J. P. W. — The Source of Juan del Encina' s Égloga
de Fileno y Zambardo. — New York, Paris, 19 14, 8.", 18 págs.
(Extracto de RHi, tomo XXX.)
1967. Crawford, J. P. \V.— The influence of Séneca's Tragedles on Fe-
rreira' s Castro a?id Bermudez' Nise Lastimosa and Nise
Laureada.— ]MPhil, 1914, XII, 39-54.
1968. Díaz de Escovar. N. — Anales de la escena española desde 1701
a 17SO. I. — UIAm, 1914, núms. 6, 7, 8 y 9.
19Ó9. DÍAZ DE Escovar, N. — Anales de la escena española. — ^Madrid,
Imp. Helénica, 1914, 4.", 124 págs.
1970. Echegaray, José. — The great Galeoto. Translated from the
Spanish by Hannah Lynch with introduction by E. R. Ilunt.
—
New York, Doubleday, 1914, 12.°, 142 págs., 75 c.
1 97 1
.
Farinelli, a.— Mistici, teologi, poeti e sognatori della Spagna alV
alba del dramma di Calderón. — RFE. 1914, I, 289-334.
1972. Fernández de ]\íoratín, Leandro. — Orígenes del teatro español,
con una reseña histórica sobi-e el teatro español en los si-
glos xvni y XIX.— Paris, Garnier, 1913, 12.", 504 págs.
1973. Flores García, F.— El teatro por dentro. (Recuerdos e intimi-
dades.) Prólogo de Jacinto Benavente. — Madrid, Ruiz Her-
manos, 1914, 8.**, 272 págs., 2 ptas.
458 BIBLIOGRAFÍA
1974. González del Castillo, Juan Ignacio.— Obras completas. Tomo I.
Madrid, Suc. de Hernando, 191 4, 8.°, 527 págs. (Biblioteca
selecta de Clásicos Españoles.)
1975. Hámel, a. — Sobre O. Reiditsch : Der Motiolog bei Calderón. —LGRPh, 1 91 3, XXXIV, cois. 292-293.
1976. Hámel, a. — Sobre Jaime Mariscal de Gante: Los Autos Sacra-
mentales desde sus orígenes hasta mediados del siglo KVIII. Es-
tudio crítico y bibliográfico de nuestro teatro sacramental en
sus relaciones con las costumbres, la literatura dramática ylírica y las ciencias teofilosóficas. • LGRPh, 191 3, XXXIV,cois. 81 y 82.
1977. Hamel, a. — Sobre F. Behnke: Diego Xime'nez de Encisos, «Los
^lédicis de Florencia», Giovanni Rosinis «Luisa Strozzi» wid
Alfred de Mnsseis «Lorenzaccio» in ilirem Verlidltnis zur Ges-
cliiclite.— 'LGRVh, 191 3, XXXIV, col. 153.
1978. Hamel, A.— Sobre T. G. Ahrens: Zur Charakteristik des spanis-
chen Dramas in Anfang des XVII Jalirhs. (Luis \'élez de Gue-
vara und Mira de Mescua.)—LGRPh, 191 3, XXXIV, col. 154.
1979. Hamel, A.—Sobre E. Kohler: Sieben spanische dramatische Eklo-
gen mil einer Einleittmg ñber die Anfange des spanischen Dra-
mas., Anmerkungenn. Glossar.—LGRPh, 191 3, XXXIV, colum-
nas 32-34-
1980. Henríquez Ureña, P. — Don Juan Ruiz de Alarcón. — Nos, 1914.
(Extracto. México, 19 14, 8.°, 18 págs.)
1 98 1
.
Inauguración del monumento a los saineteros madrileños D. Ramón
de la Cruz, D. Ricardo de la Vega, D. Francisco Asenjo Barbierí
y D. Federico C/z/zíra.—Madrid, 191 3, 4-°^ 46 págs., 1,50 ptas.
19S2. Julia ^Martínez, E. -Documentos sobre María y Francisca Ladve-
;?í7;//. — BAE, 19 14, I, 468-69.
1983. M. M. — Sobre E. Munnig: Calderón und die altere deutsche Ro-
mantik. -Estudio, 1914, VI, 358-35Q.
1984. MiQUEL Y Planas, R.—Influencia del «Purgatori de Sant Patria*
en la llegenda de <s.Don Juan». Discurso. — Bi, 1914. fase. XV,
583-597.
1985. MiTjANA, R. —Nuevos documentos relativos a Juan del Encina. —RFE, 1914, I, 275-289.
1986. MoNNER Sans, R.—Don Guillen de Castro. Ensayo de crítica bio-
bibliográñca. Conferencias dadas en el Colegio nacional de
Buenos Aii-es. —Buenos Aires, Coni Hermanos, 8.°, 116 págs.
(Extracto de RUBA, xxiv-xxv.)— V. núm. 484.
1987. Obras dramáticas del sigloX \ Y. Ad vertencia preliminar de A. Bo-
nilla y San Martín. Primera serie: Comedia nuevamente com-
puesta por Francisco de Avendaño. La Venganza de Agame-
nón. Auto de Ciorindo. Farsa de Lucrecia. Farsa sobre el
NOVELÍSTICA 459
matrimonio. — Madrid, Imp. Clás. Esp., 1914, 4.", 136 pági-
nas, 40 ptas.
1988. Rodríguez Marín, Y. — Lope de Ves;a y Camila Lucinda. Confe-
rencia leída en el Ateneo de Madrid. — Madrid, Tip. de la
Rev. de Arch., 1914, 8.°, 42 págs. (Publicóse también en BAE,
1914, I, 249-290.)
1989. Rodríguez Marín, Y. — Nuevas aportaciones para la hisloria del
Iiistrionismo español en los siglos A' VIy A' f'//i continuación >. -
BAE, 1914,1,321-349. — V. núm. 1223.
1990. Ruiz DE Alarcón, Juan. — Las paredes oyen, edited, with intro-
duction and notes, by C. Bourland. — New York, Holt and
Company, 1914, i6.°, xxx-189 págs., 75 cents.
1 99 [ . Sánchez, J. R. — El teatro poético. Valle-Incldn, Marquina.— !Ma-
drid. Hijos de (j. P'uentenebro, 19 14, i pta.
1992. Santander, F. — Comentario a -i-La Aíalquerida». Conferencia
pronunciada en el Ateneo de Valladolid.— Valladoiid, Viuda
de Montero, 19 14, 8.°, 31 págs., i pta.
1993. TouRRAssE, L. de LA.
—
La evolucio'71 del arte escénico. El realis-
mo. La reacción simbolista.— L, 1914, XVI, núm. 167, 316-328.
1994. Vega, Lope de.— Le Perejo7té (EX Padre engañado). Intermcde
de Versión frangaise de Camille Le Senne et Guillot de
Saix.— Paris, Daugon, 19 14, 12.", 24 págs.
*995- Vega, Lope de.—L'Etoile de Séville. Étude et versión de Le .Sen-
ne et Guillot. — Paris, Sausot, 1914, 8.°, 319 págs, 5 frs.
1996. Vicente. Gil.— V. núm. 1937.
Novelística.
1997. Agapito y Revilla, J.— La familia, los vecinos y los amigos de
Cervantes en Valladolid, en lóo¿. — BSCastExc, 191 4, XII,
289-296, 313-320.
1998. Alemán, Mateo.— Giizmdn de Alfarache. 2.^ parte.— Strassburg,
Heitz, 19 1 4, 1 6.°, 438 págs. (Bibliotheca románica, 214-219.)
1 999. Alonso Cortés, N. — Cristóbal de Villalón. Noticias biográficas.
—
BAE, 1914, I, 434-448.
2000. Apuleyo, Lucio. — La metamorfosis o El asno de oro. Versión
castellana hecha a fines del siglo xv por Diego López de Cor-
tegana (Arcediano de Sevilla). — Madrid, Suc. de Hernando,
1914, 8.°, xvii-335 págs., 3 ptas.
2001. AzoRÍN.— Los pueblos. Ensayo sobre la vida provinciana. Terce-
ra edic. — Madrid, «Renacimiento». 1914, 8.", 204 págs., 3,50
pesetas.
2002. Bell, A. F. G.— Sobre: Tttat Imaginalivc Gentlematt Don Qui-
jote de la Manc/ia. By Miguel de Cervantes Saavedra. Trans-
460 BIBLIOGRAFÍA
lated into English by Robinson Smith. Second Edition, with
a new Life of Cervantes, Notes and Appendices. London,
Routledge, 1914.— MLR, 1914, IX, 554.
2003. Bertrand, J. J.-A.— Cervantes et le romantisme allemand.—Paris,
Alean, 8.", 10 frs.
2004. Bibliografía del «^Fierres de Provenga» en cátala.—Bi, 1914, fase.
XIV, 516-518.
2005. Bibliografía del «Tirant lo Blanch».— Bi, 1914, fase. XIII, 455-461.
2006. BusHEE, A. H.
—
Atalaya de la vida /lumana.— "MLN, 1914, XXIX,197-198.
2007. Castro, A.
—
Disputa entre nn cristiano y tin judio.—RFE, 191 4,
I, 173-181.
200S. Cervantes, ]\íiguel de.—Don Qnixote, derverrückte Rittcr. Nach
den Tiecksehen Uebersetzg. v. Karl Spangler.—Donauworth,
L. Ouer, 1914, 8.*^, 32 págs., 0,10 mareos. (Deutsehe Jugend-
hefte.)
2009. Cervantes, ^Iiguel de. — Novelas ejemplares. Tomo I [La Gita-
nilla, Rinconete y Cortadillo, La ilustre fregona]. Edición ynotas de F. Rodríguez Marín. — Madrid, «La Lectura», 1914,
8.°, xii-343 págs., 3 ptas. (Clásicos Castellanos, vol. 27.)
2010. Cervantes Saavedra, Miguel de.—El Ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de la JSIaricha. Edición ilustrada con 318 dibujos.— Ma-
drid, Teodoro, 1914, 4.°, xvii-874 págs., 4 ptas.
201 1. Coloma, Luis; — Retratos de antaño. Tercera edic. — 2 vols., 8.°,
300 y 428 págs., 5 ptas,
2012. Crawford, J. P. W.—Analogues to the Story of Selvagia in Monte-
mayor's Diana. —ML'N, 191 4, XXIX, 192-194.
2013. Crescini, V. e Todesco, V.— La versione catalana dell' Inchista
del San Graal.— Venezia, 1914. (Extracto de AIV, 1913-14,
LxxIII,2.^ 457-510.)
2014. Els textes catalans de la « Visio' delectable».— Bi, 19 14, fase. XIII,
461-463.
2015. González Aurioles, N.— Cervantes en Córdoba. Estudio crítico-
biográfico.— Madrid, Alvarez, 1914, 4.°, 56 págs., 1,50 ptas.
2016. Hamel, a.—Sobre N. González Aurioles: Cervantes y el Monas-
terio de Sarita Paula, de Sevilla. — LGRPh, 191 3, XXXIV,col. 378.
2017. Hamel, A.—Sobre H. A. Rennert: The Spanish Pastoral Roman-
ces.—"LG^Y^ 1913, XXXIV, col. 379.
2018. IcAZA, F. A. de.— <i.La tía fingiba-» no es de Cervantes. — BAE,
1914, I, 416-433-
2019. Juderías,}.—Don Juan Valera. Apuntes para su biografía (con-
tinuación). — L, 1914, XIV, abril, 396-408; junio, 138-149;
julio, 254-263.
—
V. núms. 606 y 1243.
JL
NOVELÍSTICA 461
2020. Juderías, J.—La bondad, la tolerancia y el optimismo en las obras
de D. Juan Valora.—-lEA, 1914, LVIII, núms. 31, 32 y 33.
2021. <La Celestina» en cátala. — Bi, 1914, fase. XV', 543-546.
2022. Martínez Ruiz, José (A^orin).— Stir les pas de Don Quichotte. Atravcrs les steppes de la Manclie. Traduit de Tespagnol par
Mme. Devismes de Saint-Maurice.—C, 1914, CCXVÍII, iioi-
1 128, CCXIX, 126-151. [Con un prólogo de A. Morel-Fatio.]
2023. Mazzoni, G.— Un bel libro su M. Cervantes.— FD, 1914, 4 enero.
2024. ]\Iele, E.— Una trcuiuztone inédita del t Lazarillo de Torines» [de
Girolamo Visconti; se conserva en la Biblioteca Nacional de
Ñapóles]. — RBli, XXII, núm. 6.
2025. Melé. E.—Di alcune novellette inserite nel i-Don Quijote^.—RBli,
1 91 3, XXI, núm. 7.
202Ó. Morel-Fatio, A.
—
Dialogue entre Charotí el Pame de Pierre-Louis
Farnese.— Bit, 1914, XIV, 126-157. [Reedición de este texto
mal publicado por Adolfo de Castro, Rivad. XXX\'I, en vista
de una copia del siglo xvii. El editor rechaza la atribución a
D. Diego Hurtado de Mendoza.]
2027. Morel-Fatio, a. — Un Écrivain espagnol de la Jeune e'cole.'DonJosé Martínez Ruiz (Aforin).—C, 1914, CCXV'III, 1 097-1 100.
2028. Ortega y Gasset. J.— Aleditaciones del *.Quijotc¡>. Meditación
preliminar. Meditación primera. — Madrid, Imp. Clás. Esp.»
1914, 8.°, 207 págs., 3 ptas. (Junta para ampliación de estu-
dios. Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, serie II,
vol. I.)
2029. Palacio Valdés, Armando. — Aus den Papieren des Doktors An-
gélico. Aus dem Span. v. F. Hausmann.—Regensburg, F. Pus-
tet, 2,80 marcos.
2030. Palacio Valdés, Armando. — Obras completas. Tomo IV. «La
hermana de San Sulpicio». — Madrid, Suárez, 1914, 8.°, 454
páginas, 4 ptas.
2031. PESEUx-RicnARD, H. — Un romancier espagnol: Felipe Trigo.—New York, Paris, 191 3, 73 págs. (Extracto de RHi, XXVIII.)
—
V. núm. 531.
2032. Pitollet, C.— Le troisiemc Centenaire de la mort de Cervantes.—RELV, 191 4, XXXI, 418-420.
2033. Rennert, H. A.— Sobre J. Fitzmaurice-Kelly: Miguel de Cervan-
tes Saavedra. A Memoir.— MLR, 1914, IX, 421-423.
2034. Rodríguez Jurado, A.
—
Disatrsos leídos en la Real Academia Se-
villana de Buenas Letras en la recepción pública de , el
día 1 1 de febrero de 19 14.— Sevilla, Girones, 1914,8.°, 78 págs.
(El tema es: Miguel de Cervantes Saavedra, el autor autén-
tico del Quijote, nació en Córdoba.)
2035. Rodríguez Marín, F.— CetX'antes y la ciudad de Córdoba. Estudio
402 BIBLIOGRAFÍA
premiado en los juegos florales y certamen que celebró aquella
ciudad en mayo de 1914. — ^Madrid. Imp. de Arch., 1914, 8.°,
47 págs., I pta.
2036. Rodríguez Marín, F.— Agüeros documentos cervantinos hasta aliora
inéditos.— Madrid, Imp. de Arch., 1914, 4.°, ix-379 págs.
2037. [Rojas, Fernando de.] —La Celestina. Comedia de Calixto r Me-libea. Prefacio de R. Marquina. — Barcelona, «La Editora»,
1914, 8.", 211 págs., I pta.
2038. Solana, E.— Cervantes educador. — Madrid, imp. de «El Magis-
terio Español», 8.°, 126 págs., i pta.
2039. .SüÁKEZ DE FiGUEROA, CRISTÓBAL.
—
Elpossagcro. Notas de R. Sel-
den Rose.— Madrid, Rodríguez, 1914, 4.", xxxi-552 págs. (So-
ciedad de Bibliófilos Españoles.)
2040. Tenreiro, R. M.—El Conde Lucanor. Adaptado para los niños. —^ladrid, «La Lectura», 1914, 8.°, 136 págs., 1,50 ptas. (Biblio-
teca «Juventud»).
2041. Thomas, L. P.— Les Idylles et les Sofiges, de Pío Baroja, traduits
de l'espagnol et precedes d'une introduction. — Paris, E. Fi-
guiére, i8.°, 74 págs.
2042. Torre, L. de.— Diálogo intitulado «El Capcn^. — Abbeville, F. Pail-
lart, 1 9 14, 4.°, 83 págs., 3 ptas. (Extracto de RHi, XX.)
2043. Vaganay, H. — Les Eomans de chevalerie italiens d'inspiration
espagjiolc (continuación.) — B, 1914, XVL 59-63, 1 13-122. —V. núm. 1263.
2044. Valle-Inclán, Ramón del.— La Geste des Loups, comedie barbare.
(Jacques Chaumié, trad.) — MF, 1914, CVIII, 235-349, 525-559,
773-803.
2045. Wyzewa, M. T. — Sobre J. Fitzmaurice-Kelly : Miguel de Cer-
vantes Saavedra.— ^D^l^ 1914, XX, 457-468.
2046. X. — Sobre: Obras completas de Afiguel de Cervantes Saavcdra.
Ed. R. Schevill y A. Bonilla.— MLN, 1914, XXIX, 200.
2047. Z. G. V. — Sobre Ginés Pérez de Hita: Guerras civiles de Gra-
Jiada. Ed. P. Blanchard-Demouge. — RyF, 1914, XXXIX, 260.
Mística.
2048. Agapito y Revilla, J.— Estancia provisional de Santa Teresa de
Jesíis en el palacio del secretario Cobos, en Valladolid. A pro-
pósito de un libro. — BSCastExc, 1914, XII, 529-532.
2049. Antolín, G.—Santa Teresa de Jesús (conferencia dada en El Es-
corial). — CD, 1914, XCVII, 241-252, con una lámina.
2050. Antolín, G.—Los autógrafos de Santa Teresa de Jesús que se con-
servan en el Real Monasterio del Escorial.— CD, 1914, XCVII,
200-210 V 2 láms.
MÍSTICA 463
2051. Arintero, J. G. — Ctícsiiones misücas. — ("T, 1914, \', 182-20S,
358-376.
2052. Autenticidad de la ^Mística Ciudad de Dios* y biografía de su auto
ra. Tomo V. — Barcelona, Gilí, 1914, 4.°, 544 págs., 3 ptas.
2053. Cruz, San Juan de i.a.— Obras del místico doctor Edición crí-
tica, con introducciones y notas del P. G. de San Juan de la
Cruz }• un epílogo de D. J. Vázquez de Mella. Tomo III. —Toledo, J. Peláez, 1914, 4.", xxxii-621 págs., 6 ptas. — \'. nú-
mero 559.
2054. DcposiciJn origi?ial del P. Fray Diego de Guevara acerca de la
vida, virtudes y milagros de Santa Teresa de Jesús.— EyA, XII,
136-150.
2055. Domínguez Berrueta, J.— Sil/teta intelectual de Santa Teresa
(conferencia leída en el Paraninfo de la Universidad de Sala-
manca).— BTer, 3.^ ép., núms. i, 2, 3; 47-59.
2056. Gemelli, a.— L'origine subcosciente dei fatti mistici. 3.*'* ed. con
un appendice bibliográfico. - Firenze, Libr. editr. Fiorentina,
1913, 8.", 120 págs.
2057. Granada, Luis de.— Obras completas. Con un prólogo y la vida
del autor. Ed. J. J. de !Mora. — Madrid, Suc. de Hernando,
1914, 4.°, xxxvi-739 págs.
2058. Homenaje literario a la gloriosa doctora Santa Teresa de Jesús en
el III Centenario de su beatificación.— ]\Iadi-id, «Alrededor del
Mundo», 1914, 4.°, 120 págs., 1,50 ptas.
2059. Lamano y Beneyte, y. — Santa Teresa de Jesús en Alba de Tor-
mes. .Salamanca, Calatrava, 1914.4.°, xiii-412 págs., 5 ptas.
2060. León, Luis de.— De los nombres de Cristo. I. Edición )' notas de
F. de Onis.— Madrid, «La Lectura», 1914, 8.°, xxxii-281 págs.,
3 ptas. (Clásicos Castellanos, vol. 28.)
2o5i. LiGORio. .San Alfonso María de. — Santa Teresa de Jesús. \'ev-
sión del italiano por T. Izarra.— Barcelona, Gili, 12.°, 256 pá-
ginas, I pta.
2062. Marcos del Río, F. — V. núm. 1808.
2063. ]\Iui.\os, C. — Fray Luis de Le'n y Fray Diego de Zúñiga. — CD,
1914, XCIX, 117-128, 176-185.
2064. Rodríguez, T. — Santa Teresa de Jesús y los Agustinos. — CD,
1 91 4, XCVII, Si -90.
2065. Ruiz DE Zúñiga. — El Beato Fray Diego José' de Cádiz. — RMor.
1914, mayo.
2066. Saudreau, a. —V. núm. 18 18.
2067. Teresa de Jesús, Santa. — Minor -i^orks o/..... by the Benedic-
tines of Stanbrook; with notes and introduction by Rev. B.
Zimmerman. — New York, Bezniger, 19 14, 8.", 1,95 $.
2068. Teresa de Jesús. — l'ida de Santa Teresa de Jestis, escrita i)ür
464 BIBLIOGRAFÍA
ella misma. Ed. Fr. F. ^lartín. — [Madrid, Imp. Católica, 191 4,
8.°, 493 págs., 2 ptas.
20Ó9. Theresia von Jesu. — Der heiligen scimtliche Schriften. Neuedeutsche Ausg., nach den autographierten u. anderen span.
Originalen bearb. u. vermehrt v. Priestern. Frs. Petrus de
Alcántara a S. Maña, O. Carm., u. Aloisius ab Immaculata
Conceptione, O. Carm. — Regensburg, F. Pustet, 1914, 8.°,
xxvi-639 págs., 3,30 marcos.
2070. Vargas, Marqués de.—Fray Diego de San Cristóbal (biografía ygenealogía). — RHGE, 1914, III, 207-217. [Fray Diego de Es-
tella.]
2071. Vargas, Marqués de. — Biografía, genealogía y obras de Fray
Diego de San Cristóbal, vulgarmente llamado Fray Diego de
Estella. — BCPNavarra, 1914, 66-75.
2072. ZuGASTi, J. A.— Un borrón que algo borra.—
"^^yY ^ 19141 XL, 5-13.
[Sobre las relaciones de Santa Teresa con la Compañía de
Jesús.]
2073. ZuGASTi, J. A.
—
Santa Teresa y la Compañía de Jesús. Discurso.
—
Bilbao, Administr. de «El Mensajero», 1914.
Historia.
2074. CiROT, G.
—
Floridn de Ocampo, chroniste de Charles-Quint.—BHi,
1914, XVI, 307-336.
2075. FuETER, E, — Histoire de Vhistoriographie moderne. Traduit de
l'allemand par E. Jeanmaire (avec notes et additions de l'au-
teur).— Paris, Alean, 1914, 8.**, vii-790 págs., 18 frs.
2076. García de Salazar, Lope. — Crónica de siete casas de Vizcaya yCastilla escrita por , año de 1454 (continuación).—RHGE,1914, III, 171-173, 218-222, 258-260.
—
V. núm. 1273.
2077. García Villada, Z. —El movimiento histórico en España. — RyF,
1 914, XXXIX, 443-451; XL, 39-46.
2078. Labiada, L. — Sobre P. U. González de la Calle: Ideas político-
morales del P. Juan de Alariana. — L, 191 4, XIV, abril, 454-
469; mayo, 82-94.
2079. Larrinaga, J. '^.—Fray Jerónimo de Mendieta, historiador de Nueva
España (IS2S-IÓ04).—AIA, 1914, 1, 488-499.—V. núm, 550.
2080. ]\I. S. Y S. — Testamento de Gonzalo García de Sania María.—BAE, 19 14, I, 470-478. [Escritor aragonés del siglo xvi, autor
de un «Discurso en favor de las Estorias».]
2081. [NIoTEzuMA, Diego Luis de.— Corona mexicana o historia de los
nueve Moteznmas. Edic. y pról. de L. de Torre.— Madrid, P. Pé-
rez de Velasco, 1914, 7,50 ptas. (Bibl. Híspanla. Colección his-
pano-americana.)
PROSA DIDÁCTICA 465
2082. Pérez de Guzmáx. J.— El ms. perdido de la ^Crónica de Xi/eva
España^ del Dr. Ccrvaiiies de Salazar.—lEA, 1914, L\'III, nú-
mero 17.
2083. Salvador v Barrera, J. M. — El P. Flórez y su 1 España Sagra-
da».— CD, 1914, XCVII, 5-21, 91-98.
—
V. núm. 1281.
2084. T. N. T.— Sobre Francisco Cervantes de Salazar: Crónica de la
Nueva España. — RFE, 1914, I, 192-194.
2055. Torre y Franco-Romero, L. — Don Diego Hurtado de Mendoza
no fué el autor de ^La guerra de Granada^. — BAH, 19 14,
LXIV, 461-501.
2056. Torres y Leóx, I.— El jestilla Fernando de Morillas y Cdceres,
eclipsado heráldico y genealogisía.— AcHer, 191 4, julio, 77-S4;
septiembre, 95-101.
2087. Valera, Juan.— V. núm. 1416.
Prosa didáctica.
2088. Alarcón y Meléndez, J.— Una celebridad desconocida (Concep-
ción Arenal).— Madrid, G. López Horno, 1914. 8.°, 218 págs.,
2 ptas.
2089. [Alfonso el Sabio.] — The Spanish Treatise on Cltess Play icritien
by order of King Alfonso the Sage in ihc year 12S3. Manuscript
of the Royal Library of the Escorial, with an introduction
specially written for the work by J. G. White.— Leipzig, 1913,
2 vols.
2090. En el Centenario — V. núm. 1492.
2091. Figarola-Caneda, D.—Bibliografía de Luz y Caballero.—RFLC-Habana, 191 4, XIX, 129-139.
2092. Gracián, Baltasar.—El Criticón. Tomo II. Edición transcrita yrevisada por J- Cejador.— Madrid, «Renacimiento», 1914,8.°,
360 págs., 2,50 ptas. — V. núm. 579.
2093. Henriquez Ureña, P. — V. núm. 1499.
2094. Herrero Ochoa, B. — Castelar. Su infancia y su último año de
vida.— Madrid, Pueyo, 1914, 8.°, 233 págs., 3 ptas.
2095. Maragall, Juan. — Obras completas. Serie castellana. Elogios.
Preliminares del Amor. De la palabra. De la poesía del pue-
blo, etc. — Barcelona, Guinart, 191 3, 8.°, 186 págs., 2 ptas.
2096. Maragall, Juan. — Obras completas. Serie castellana. Artículos,
1892 a 191 1. Prólogo de Miguel S. Oliver. 5 tomos. — Barce-
lona, Guinart, 1912-13, 8.°, 20 ptas.
2097. ]\Iartínez Yaques, F.—Antología de las Cortes de 1S21 a 1S23. —Madrid, Tordesillas, 1914, 4.°, 630 págs.
2098. Prosa epistolar. Colección de cartas de los principales escritores
de los siglos XV y xvi. — Barcelona, López, 8.°, xxiii-i 53 págs.
406 BIBI lOGRAKÍA
2099. Robín, M. - Lettres espagnoles. (Miguel de Unamuno: Soliloquios
y conversaciones. Contra esto y aquello. Del sentimiento trá-
gico de la vida en los hombres y en los pueblos. Pío Baroja:
El Escuadrón del Brigante. Memento.) - MF, CVÍII, 865-870.
2100. Robín, M. — Lettres espagnoles. (De la Philosophie Espagnole.
Miguel de Unamuno: Del sentimiento trágico de la vida en
los hombres y en los pueblos.) — IMF, CX, 414-420.
2101. Román, M. A. — Oradores sagrados chilenos. Selección y pró-
logo.—Santiago de Chile, Imp. «Barcelona», I9i3,4.°,xxii 1004
páginas, 15 ptas.
2 102. S.íiz, C. — Urbano González Serrano. Boceto biográfico. - Madrid,
Suárez, 1914, 8.°, 78 págs.
2103. Unamuno, Miguel de.^ Conimenlo al Don ChiscioHe. Prima e se-
conda pai-te. Pi'ologo dell' autore. Traduzione dello spagnuolo
e note di G. Beccari. — Lanciano, Carabba, i6.°, 2 vols., 139,
158 págs., 2 liras. (Cultura dell' anima, 31-32.)
Critica literaria.
2104. Bonilla y San Martín, A. — Marcelino Menéndez y Pelayo
(1856-1912).— ]Madrid, Fortanet, 1914, 4.'', 272 págs. (Número
extraordinario de BAH.)
2105. CoNTRERAs Pkrez, I. — El P. Burricl. — lEA, 1914, LVIII, nú-
mero 18.
210Ó. DiHiGO, J. INI.
—
Rufino J. Cuervo. Estudio crítico.—AACol, 1914,
III, 171-194.
2107. Gómez Restrepo, A.
—
Discurso en elogio de D. Alarcelino Menén-
dez y Pelayo, pronunciado en la Academia Colombiana. —AACol, 1914, III, 93-119.
2108. Gómez Restrepo, A. — Cuervo y el P. Mir. — AACol, 1914, III,
195-203.
2109. ]Morel-Fatio, a. — Necrología de Boris de Tannenberg. — BHi,
1914, XVI, 398-401.
Enseñanza de la Literatura.
21 10. Bello, A. — Literatura castellana. Prólogo de R. Blanco-Fom-
bona. — Paris, «Hispano-Americana», 8.", Lxxvi-226 págs.,
3 ptas.
2 1 1 1
.
López Monís, F.— Trozos selectos de autores españoles, precedidos
de un breve resumen histórico de la Literatura española yseguidos de una colección de anécdotas, breves narraciones
y curiosidades. — ^Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 191 4, 8.°, 367
páginas, 7 ptas.
OBRAS DIVERSAS 467
JII2. Martínez Pineda, L. — Lcngux patria. Literatura española al
alcance de los niños. Libro de lectui-a para las escuelas.— Lo-
groño, «La Rioja», 1914, 8.°, 173 págs., i pta.
2113. PiTOLLET, C.
—
Apuntespara una historia de los estudios hispánicos
en la segunda enseñanza de Francia. — NT, 1914, I, 330-339.
FOLKLOREPoesía popular.
21 14. Bayo, C.— Poesía popular hispano-americana.— Madrid, Imp. Clá-
sica Esp., 1913, 238 págs.
21 15. Chacón y Calvo, J. M.—V. núms. 1940 y 194 1.
21 16. El Curioso Barcelonés.— Carta Intima al Sr. D. Andrés Ferrer
Crinart.—Leng, junio 19 14, 182-185. [Trata de la obra de éste
Róndales de Menorca. Volumen primero de la Biblioteca de
«Folk-Lore Balear».]
21 17. Fernán Caballero. — Obras completas. XVL El Refranero del
Campo y poesías populares. — Madrid, Imp. de Arch., 1914,
8.°, 390 págs., 5 ptas.
21 18. Ferrer Ginaut, A. — Folk-lore balear. I. Róndales de Menorca,
recuUides i anotades per — Ciutadella, 1914, 4.°.
21 19. Kasandric, P. — Canti populari serví e croatl. — Milano, Treves>
271 págs.
2120. Llorca, F. — Lo que cantan los niños. Canciones de cuna, de
corro, coplillas, adivinanzas, relaciones, juegos y otras cosas
infantiles. Con ilustraciones. — 8.°, 199 págs. 1,50 ptas
2 1 2 1
.
Lopelmann, M.—Das Weilmachtslied der Franzosen und der iibri-
gen romanischen Volkcr. (Diss).—Bcrlin, 191 3, 8.°, 132 págs.
—
V. núm. 1343.
2122. M. M. - Sobre D. Ciampoli: Canti populari bulgari. — Estudio,
1914, VI, 178-179.
2123. P.— Sobre A. Génin : Xotes sur les danfes, la musique et les chants
des Méxicains anciens et modernes.— Ant, 1914, XXV, 182-184.
2124. Periouet, F. — Apuntes para la liistoria de la tonadilla y de las
tonadilleras de antaño. — Barcelona, «La Académica» (s. a.),
4.°, 24 págs., I pta.
2125. PoNCET, C. — \'. núm. 1947.
2126. Wechssler, E. — Begrijf und Wcscn des Volkslieds. — Marburg,
Ebel, 1 9 1 3, 8.°, 50 págs. (Extracto de la Hessische Schulzeitimg.)
Obras diversas.
2127. Adivinanzas. (Remitidas por D. Antonio Noriega Várela, de Foz
(Lugo). — BRAGallega, 1914, IX, 237.
2128. Buschan, G.—Die Sitien der Volker, Liebe, Ehe, Ileirat, Geburt,
408 BIBLIOGRAFÍA
Religión, Aberglaube, Lebensgewohnheiten Tod und Bes-
tattungbei alien Volkern der Erde,Band I.— 191 4, 8.°, viii-432
páginas, 20 frs.
2129. C. deW.—Lcs on'gt'jies de la Saiiit-Jean. — WÍYv, 1914, XV, 95-97.
2 1 30. Camps Mercadal, F.— Folklore menorquin de la Pagesia.—RMen,
1914, IX, 1 13-128, 145-160, 185-192, 209-224, 241-256, 305-320.
213 1 . Catits populars scgofis vn'isíca del sig. XIV.—Publ. de los PP. Be-
nedictinos de Montserrat.
2132. Clement, C.— Der Ursprung des Karuevals.— ARel, XVII. nú-
meros 1-2.
2133. De Beaurepaire-Froment. — Le /." Alai. — RTFr, 1914, XV,
59-62. [La fiesta de la cruz de mayo.]
2134. El Bachiller Solo. — Páginas de la historia de las fiestas del
Corpíis.— A\h, 1914, XVII, 220.
2135. Fernández Núñez, M. F. — Folklore Banezano. — RABM, 1914,
XVIII, 384-422. [Trajes, festividades, costumbres, roman-
cero.]
2136. García Lago, ]. — La fiesta nacional española. Estudio de las co-
rridas de toros.— 8.°, 66 págs., 1,50 ptas.
2137. Knortz, K.— Die Vdgel in Geschichte, Sage, Brauch und Litera-
tur. — München, 1 9 13.
2138. Manquilef G., M. - Cojuentarios del pueblo araucano. II. La jim-
nasia nacional. (Juegos, ejercicios y baile.) — AUCh, 1914.
CXXXIV, 239-301. (Continuará.)
2 [39. Melé, E. — V. núm. 1693.
2140. Nogales-Delicado y Rendón, D.— Dichos españoles históricos,
aiiecdo'ticos, populares v literarios. Segunda serie.—Sevilla, Díaz,
1913, 8.°, 279 págs.
—
V. núm. 642.
2 14 1 . Reed, H. a.— Spatiish legends and traditions trajislatedfr, origi-
náis. — Boston, Badger, 1914, 12.°, 184 págs., i $.
2142. Robles Rodríguez, E. — Costumbres i creencias araucanas. —AUCh, 1914, CXXXIV, 223-237.
2143. Sabuz, Marqués de. — Z^¿ literatura galaica. Cuadros de costum-
bres. Descripciones de romerías. Canciones galantes.—EyA,
XII, 12, 494-507; 19, 34-47; 21, 217-228.
2144. Sartori, P. — Sitte u. Brauch. Dritter Teil: Zeiten u. Feste des
Jahres. — Leipzig, Heims, 8.°, vii-354 págs., 2,75 marcos.
(Handbücher zur Volkskunde, 7 u. 8 Bd.)
2145. Tenorio, N. — La aldea gallega. Estudio de derecho consuetu-
dinario 5^ economía popular hecho en el partido judicial de
Viana del Bollo.— Cádiz, M. Álvarez, 191 4, 8.°, 171 págs.
2146. Vergara, G. M.— Relaciones entre las festividades de la Iglesia ylosfenómenos atmosféricos y lasfaenas agrícolas, según las fra-
sespopulares españolas.— UIAm, 1914, núm. 5, 25-31.