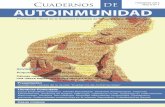SOCIEDAD ANÓNIMA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of SOCIEDAD ANÓNIMA
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
5
OBJECTIVOS
OBJETIVO GENERAL
Lograr que el estudiante conozca cuales son los principales Tipos Societarios
Regulados en la Ley General de Sociedades, su regulación, contenido,
problemática y su importancia en el tráfico comercial.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Que el estudiante pueda tener una idea clara de las Reglas Generales
aplicables a los diferentes tipos societarios regulados por la actual LGS.
Buscar que el estudiante se convierta en un ente de análisis y reflexión con la
finalidad de que incremente sus habilidades y destrezas.
Lograr que el estudiante pueda manejar adecuadamente la normatividad
existente en relación a los Tipos Societarios.
Lograr que al final del semestre el estudiante alcance un nivel de comprensión
y manejo adecuado de las normas que regulan los Tipos Societarios.
REQUISITOS
Revisar bibliografía recomendada.
Revisar páginas de Internet o Ingresar a Bibliotecas Virtuales en temas
relacionados al Curso de Derecho Mercantil.
Utilizar Técnicas de Lectura a fin de lograr un mejor entendimiento, lecturas
estas que deben ser permanentes a fin de absorber la mayor cantidad de
conocimientos.
Utilizar un Diccionario especializado en materia jurídica a fin de obtener el
significado de algunas palabras.
Revisar Cintas de video o similares vinculadas al curso.
CONTENIDOS
A continuación se le presenta un esquema de las Unidades a ser desarrollado
durante el ciclo académico. Asimismo se le proporciona Ejercicios de auto
evaluación, y la Respectiva Bibliografía.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
6
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
UNIDAD TEMATICA I
REGLAS GENERALES APLICABLES A LAS SOCIEDADES
Artículo 1.- LA SOCIEDAD:
1.- NUEVA DEFINICION APLICABLE A TODAS LA SOCIEDADES 13
2.- EL FIN COMUN DE TODAS LA SOCIEDADES 15
3.- SOCIEDADES MERCANTILES Y SOCIEDADES CIVILES 16
4.- LA NATURALEZA JURIDICA DE LA SOCIEDAD 19
ARTÍCULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
1.- LAS FORMAS O TIPOS SOCIETARIOS 22
2.- CASOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LGS 23
3.- SOCIEDAD Y COMUNIDAD DE BIENES 24
ARTÍCULO 3.- MODALIDAD DE CONSTITUCION
1.- MODALIDAD PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 26
2.- LA CONSTITUCION SIMULTÁNEA 27
3.- LA CONSTITUCION POR OFERTA A TERCEROS 28
ARTÍCULO 4.- PLURALIDAD DE SOCIOS
1.- PLURALIDAD MINIMA EXIGIDA POR LEY 29
2.- PERDIDA DE LA PLURALIDAD DE SOCIOS 31
3.- LA DISOLUCION DE PLENO DERECHO 32
4.- PLURALIDAD NO EXIGIBLE 32
ARTÍCULO 5.- CONTENDIO Y FORMALIDADES DEL ACTO CONSTITUTIVO
1.- LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION 33
2.- LA DEMANDA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA 33
ARTÍCULO 6º.- PERSONALIDAD JURÍDICA
1.- NATURALEZA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 34
2.- EFECTOS DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 36
3.- NACIONALIDAD DE LAS SOCIEDADES 37
4.- DESCONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 41
ARTÍCULO 7.- ACTOS ANTERIORES A LA INSCRIPCION
1. LA SOLUCIÓN DE LA NUEVA LEY 45
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
7
2.- ESTIPULACIONES QUE VULNERAN EL PACTO SOCIAL 45
ARTICULO 9º DENOMINACION O RAZON SOCIAL
1.- DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE ABREVIADO 46
2. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE 48
3.- EL NOMBRE DEL SOCIO FALLECIDO O SEPARADO 49
UNIDAD TEMATICA II
ARTÍCULO 10.- RESERVA DE PREFERENCIA REGISTRAL.
1. ANTECEDENTES 50
2. LA NORMA DE LA NUEVA LEY 51
ARTICULO 11º OBJETO SOCIAL
1.- IMPORTANCIA DEL OBJETO SOCIAL 51
2.- DETERMINACIÓN DEL OBJETO SOCIAL 52
3.- LOS ACTOS ―ULTRA VIRES‖ 54
4.- ACTIVIDADES QUE NO PUEDE REALIZAR UNA SOCIEDAD 55
ARTÍCULO 12.- ALCANCES DE LA REPRESENTACION
ARTÍCULO 13.- ACTOS QUE NO OBLIGAN A LA SOCIEDAD
1. CONSIDERACIONES GENERALES 56
2. PERSONAS QUE OBLIGAN A LA SOCIEDAD 57
3. LOS TERCEROS ANTE LOS ACTOS ―ULTRA VIRES‖ 57
4. LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS 58
5. LA SOLUCIÓN DE LA NUEVA LEY 59
6. LOS EFECTOS INTERNOS DEL ACTO ―ULTRA VIRES‖. 59
ARTÍCULO 14.- NOMBRAMIENTO, PODERES E INSCRIPCIONES
1.- ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y PODERES 60
2.- INSCRIPCIONES Y SU EFICACIA 61
3.- FACULTADES PROCESALES DERIVADAS DEL NOMBRAMIENTO 62
ARTÍCULO 15.- DERECHO A SOLICITAR INSCRIPCIONES
1.- DERECHO DE LOS SOCIOS Y TERCEROS 62
2.- DERECHO A INSCRIBIR RENUNCIAS 63
ARTÍCULO 16.- PLAZOS PARA SOLICITAR LA INSCRIPCION
1.- ACTOS MODIFICATORIOS 64
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
8
2.- EFECTOS ESPECIALES PARA LOS ACTOS Y ACUERDOS NO
INSCRITOS 65
ARTÍCULO 17.- EJERCICIO DE PODERES NO INSCRITOS
1.- ANTECEDENTES 66
2.- SOLUCIÓN DE LA NUEVA LEY 66
ARTÍCULO 18.- RESPONSABILIDAD POR LA NO INSCRIPCION
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 67
2.- LAS CAUSALES DE RESPONSABILIDAD 67
ARTÍCULO 19.- DURACION DE LA SOCIEDAD
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 68
UNIDAD TEMATICA III
SOCIEDAD ANONIMA
1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 70
2. FUNDADORES 70
3. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNDADORES 71
4. BENEFICIO DE LOS FUNDADORES 72
5. CONSTITUCION POR OFERTA A TERCEROS 73
6. OFERTA PÚBLICA DE VALORES VERSUS CONSTITUCION POR
OFERTA A TERCEROS 74
7. CONSTITUCIÓN POR OFERTA A TERCEROS, PROGRAMA DE
CONSTITUCION 75
8. CONSTITUCIÓN POR OFERTA A TERCEROS. PROCEDIMIENTO DE
CONSTITUCIÓN 75
9. CONSTITUCION SIMULTÁNEA 77
UNIDAD TEMATICA IV
LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
La Acción como Parte del capital 78
Clasificación de las acciones 80
LA ACCION COMO DERECHO 81
Adquisición de la Cualidad de Socio 83
Pérdida de la Cualidad de Socio 85
LA ACCION COMO TITULO 86
Acciones Nominativas y acciones al Portador 87
CONCLUSIONES 91
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
9
UNIDAD TEMATICA V
FORMAS ESPECIALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
1. SOCIEDAD ANÓNIMA: ABIERTA Y CERRADA 92
2. SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 93
3. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 97
UNIDAD TEMATICA VI
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
1. PARTICIPACIONES. CARACTERÍSTICAS 104
2. SRI. PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN 106
3. CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 107
UNIDAD TEMATICA VII
SOCIEDAD EN COMANDITA
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS 110
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 111
DERECHOS DE LOS SOCIOS 112
RESTITUCIÓN DE UTILIDADES 112
CAPITAL SOCIAL 113
RAZÓN SOCIAL 113
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 113
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 113
REMOCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 114
SUSTITUCIÓN DEL ADMINISTRADOR 114
UNIDAD TEMATICA VIII
SOCIEDADES CIVILES
1. DEFINICIÓN 115
2. CLASES DE SOCIEDADES CIVILES 115
3. RESPONSABILIDAD 115
4. RAZON SOCIAL 115
5. CAPITAL SOCIAL 115
6. PARTICIPACION 116
7. TRANSFERENCIA 116
8. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 116
9. UTILIDADES Y PERDIDAS 116
10. ORGANOS DE LA SOCIEDAD 116
11. LIBROS Y REGISTROS 117
12. PACTO SOCIAL 117
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
10
ORIENTACION BIBLIOGRAFIA
A continuación le proporcionamos la bibliografía que puede y debe ser consultada
por vuestra persona a fin de tener una mejor comprensión del curso.
BEAUMONT CALLIRGOS Ricardo, Comentarios de la Nueva Ley General de
Sociedades – Lima – Perú 1998.
BEAUMONT CALLIRGOS Ricardo. Ley general de Sociedades- Perú.
CABENELLAS GUILLERMO. DICCIONARIO Enciclopedia de Derecho Usual
24ava. Edic. – Buenos Aires 1996.
CANDELAS SÁNCHEZ DE MIGUEL Comentarios a la ley de Sociedad
Anónimas Madrid – España 1993.
CARDENAS QUIROZ DERECHO DE LA Empresa Perú 1991.
CORCUERA GARCIA MARCO Manual de la ley General de Soc. Trujillo – Perú
1997.
CORCUERA GARCIA MARCO Manual de la ley Reestructuración Patrimonial –
Perú 1997.
ELIAS LA ROSA ENRIQUE Escisión de Sociedades – Normas Legales año
XLVII-1997.
ELIAS LA ROSA ENRIQUE La ley general de sociedades comentada Perú 1998.
FERRERO DIEZ CANSECO ALFREDO El objeto Social en las Sociedades
Mercantiles – Lima Perú 1996.
GARRIGUES JOAQUIN Curso de derecho Mercantil Colombia 1987.
GOMEZ PORRUA JUAN Fusión de Sociedades en el Derecho Español Madrid
1991.
GUNTHER GONZALES BARION Manual Prácxt. De la Ley de Soc. – Lima Perú
2002.
HUNDSKOPF OSWALDO – La Sociedad Anónima Lima Perú 1998.
UGAZ VALLE VICTOR Manuel de Crisis – san Marcos Lima Perú 1998.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
11
EVALUACION
Los criterios de evaluación del Curso son los siguientes:
El docente del curso le suministrará a Ud. Trabajos a través de la Plataforma Virtual
los mismos que son en un número de ocho (uno por casa semana) y dos
evaluaciones presenciales. Los Exámenes Parciales serán realizados en las Fechas
Programadas por la Universidad, las mismas que guardan coherencia con la
distribución temática del curso por unidades.
Los Criterios de calificación son de 0 (Cero) a 20 (veinte), y la nota aprobatoria es
de 10.5. Ahora bien las notas a tenerse en consideración en el ciclo son las
siguientes:
TA = Tarea Académica (Virtual)
EP = Examen Parcial
TA + EP
---------- = Nota 1
2
TA + EP
---------- = Nota 2
2
Nota 1 + Nota 2
-------------------- = Promedio Final
2
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
12
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE CADA UNIDAD
Consideramos adecuado que usted alumno realice por lo menos revise el material
didáctico juntamente con bibliografía especializada una hora por día, al final del cual
fiche lo que Ud. Considere más importante así como realice apreciaciones a favor o
críticas lo cual evidentemente contribuirá en su formación profesional.
Finalmente las Tareas Académicas son trabajos de investigación que serán
asignadas a Ud. Con la finalidad de fomentar en usted alumno el interés y hábito a
la investigación, trabajos estos que serán presentados guardando las siguientes
formalidades : 1)Carátula 2)Dedicatoria o frase célebre, 3)Índice numerado, 4)
Introducción, 5)Contenido del trabajo dividido en capítulos y sub capítulos, en los
mismos que pueden ser utilizados los pies de página 6)Conclusiones,
7)Sugerencias, 8)Bibliografía. Dichos trabajos de investigación no deben tener
errores ortográficos y deben hacerse un uso adecuado de los signos de puntuación,
hojas estas que no deben contar con enmendadura alguna.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
13
Unidad Temática I
“REGLAS GENERALES APLICABLES A LAS
SOCIEDADES”
Objetivos
Que el alumno conozca cuales son las Reglas Generales Aplicables a las
Sociedades.
Que el futuro operador jurídico aplicando las Reglas Generales resuelva
algunos problemas comunes en los tipos societarios.
ENRIQUE ELIAZ LA ROSA
(Derecho Societario Peruano T.I.)
REGLAS APLICABLES A TODAS LAS SOCIEDADES
Artículo 1.- LA SOCIEDAD:
“Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el
ejercicio en común de actividades económicas”
1.- NUEVA DEFINICION APLICABLE A TODAS LA SOCIEDADES:
La ley de Sociedades (en adelante ―LGS‖ o ―la Ley‖), ha variado radicalmente la
definición común a todas las sociedades. No es un simple cambio formal. Por el
contrario es una variación de carácter sustancial, que origina efectos jurídicos
prácticos de especial importancia.
Cuando en el Perú las sociedades mercantiles y civiles estaban reguladas por
cuerpos legales diferentes, sus respectivas definiciones recogían, lógicamente,
esa disparidad. Así el código civil de 1936, al establecer el concepto de
sociedades civiles (que podían ser de responsabilidad limitada o con
responsabilidad ulterior de los socios frente a las deudas sociales) les atribuía
los siguientes caracteres esenciales:
a) Su naturaleza contractual, al legislarlas en la sección de contratos.
b) Pluralidad obligatoria de dos o más socios
c) La obligación de los socios de poner en común algún bien o industria
d) La finalidad de los socios de dividirse entre sí las utilidades.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
14
Por su parte, la ley de sociedades mercantiles Nº 16123, en 1966, señalo los
siguientes elementos comunes para las cinco formas societarias comerciales:
a) Su definición como ―contrato de sociedad
b) Pluralidad obligatoria de dos o más socios y un mínimo de tres en la sociedad
anónima
c) Aporte de bienes o servicios al patrimonio social
d) Ejercicio en común de una actividad económica
e) El fin de los socios de repartirse las utilidades
El derecho legislativo 311, en 1984, unifica por primera vez la legislación
societaria en nuestro país al promulgar la ley general de sociedades, que estuvo
en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997. En una sola ley se regulan todas
las formas societarias, incluyendo a las sociedades civiles. La definición común
mantiene los elementos esenciales señalados por la ley 16123, pero al referirse
a las sociedades civiles, establece que estas realizan ―un fin común
preponderantemente económico que no constituya especulación mercantil.
La nueva LGS adopta un criterio diferente en el artículo bajo análisis, al definir el
objeto de todas las sociedades como el ejercicio en común de actividades
económicas, elimina de plano las distinciones tradicionales sobre fines de lucro o
de especulación mercantil. Todas las sociedades tienen fin económico y este es
suficiente para la formación de cualquier clase de sociedad. Ello incluye también
a las sociedades civiles (articulo 295 de la LGS): en ellas el fin común es
siempre y solamente económico. Con ello se establecen profundos cambios en
nuestra legislación societaria:
- Las formas societarias son siete y con cualquiera de ellas se puede perseguir
los mismos fines. Luego, con cualquier tipoi de sociedad que se escoja se
puede realizar toda clase de actividades económicas.
- Todas las formas societarias admiten, por igual, que la persona jurídica lleve a
cabo actividades económicas y en consecuencia obtenga ganancias. En
todas los beneficios pueden ser repartidos entre los socios.
- Desaparece la antigua distinción entre sociedades civiles y mercantiles. Las
diferencias entre los siete tipos societarios previstos en la ley son meramente
formales, las denominadas sociedades civiles (ordinaria y de responsabilidad
limitada), son sumamente dos tipos adicionales de sociedad, con los mismos
fines que las cinco restantes. Lo mismo ocurre con la sociedad comercial de
responsabilidad limitada, forma que también se mantiene en la LGS. Más
adelante haremos un desarrollo extenso del tema de la diferencia entre
sociedades civiles y mercantiles.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
15
- De esta manera la nueva LGS consolida en nuestra legislación la unificación
del derecho societario. Concordando con un sector de la doctrina que define
al derecho societario como las normas que tienen por objeto regular la
formación, organización, estructura y extinción de todas las sociedades,
debemos concluir que la nueva ley, al unificar los fines societarios y
concentrar en un solo cuerpo legislativo los preceptos que regirán a todas las
sociedades en nuestro país, se convierte en el conjunto de normas
fundamentales que estructuran nuestro derecho9 societario. Veamos la
definición de Guillermo Cabanellas de las Cuevas.
Resulta así que el derecho societario se define en realidad, por estar constituido
por normas dirigidas exclusivamente a regir la constitución, organización jurídica
y extensión de las sociedades en contraposición a las que se aplican a tales
actos sin agotar en tal función los limites o fines de su existencia jurídica.
Finalmente, la definición del artículo bajo comentario mantiene, para todas las
sociedades, el acuerdo de ―aportar bienes o servicios‖. Se forma así el
patrimonio de la sociedad, que es el conjunto de todos sus activos y pasivos.
Analizaremos el tema al comentar los artículos 22 y siguientes de la LGS
2.- EL FIN COMUN DE TODAS LA SOCIEDADES:
Hemos destacado en el punto anterior que el objeto de todas las sociedades
reguladas por la LGS es ―el ejercicio en común de actividades económicas‖,
conforme establece el artículo que estamos comentando. El artículo 11 de la ley
ratifica este principio al definir el objeto de toda sociedad como ―aquellos
negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto
social.‖
Nótese que este principio no varía en el articulado de la ley al tratar cada una de
las formas societarias. No se menciona en la sociedad anónima en la sociedad
colectiva, en las sociedades en comandita y en la sociedad comercial de
responsabilidad limitada. Con respecto a las sociedades civiles, el artículo 295
de la ley ratifica que ellas se constituyen ―para un fin común de carácter
económico‖, añadiendo solamente un requisito formal: que ese fin económico
debe realizarse mediante el ―ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia,
practicada u otro tipo de actividades personales por alguno, algunos o todos los
socios‖. En otras palabras, la ejecución del fin económico debe realizarse a
través de actividades desarrolladas por uno o más socios, de carácter personal.
Significa ello que para estas formas societarias se ha establecido un requisito
formal en lo relativo al modo como se ejecutan sus operaciones para la
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
16
realización del fin común (que es siempre de carácter económico), y de cuyas
utilidades participan todos los socios.
Esta trascendental modificación de nuestra ley societaria tiene como
consecuencia que toda actividad económica, sin excepción algún, puede ser
realizada por cualquier tipo de sociedad. En el mundo moderno nada impide que
las organizaciones deportivas, los centros de enseñanza, los clubs sociales, las
promotoras de espectáculos, los centros culturales o artísticos y cualquier otra
actividad que realice operaciones económicas se organicen como sociedades
anónimas. Tampoco es inusual observar negocios eminentemente lucrativos
organizados con cualquiera de las otras formas de sociedad, incluyendo a las
civiles (aun cuando a estas últimas se les exija el requisito de la actividad
personal de uno o más de los socios).
3.- SOCIEDADES MERCANTILES Y SOCIEDADES CIVILES:
Como se ha dicho, la nueva ley regula siete tipos o formas societarias
abandonando la antigua distinción entre sociedades comerciales y sociedades
civiles. Si bien el término ―Civil‖ se mantiene en dos de las formas (sociedad civil
ordinaria y sociedad civil de responsabilidad limitada) y el de ―comercial‖ subsiste
en la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Ello se debe únicamente al
deseo de mantener el nombre tradicional de esas sociedades y no a un
propósito de otorgarles una categoría civil o mercantil. La definición común del
artículo 1 de la ley no deja lugar a dudad a este respecto.
En el pasado, los esfuerzos legislativos que se hicieron para establecer
diferencias de fondo entre sociedades civiles y comerciales no fueron exitosos,
en nuestra opinión. Veamos los antecedentes legales de estas formas
societarias en lo que va del presente siglo, que se origina en códigos diferentes
y que terminan unificándose recién en el año 1984.
Las compañías mercantiles fueron normadas en forma incipiente por nuestro
código de comercio de 1902. Recién en 1966 entre en vigencia la ley de
Sociedades mercantiles Nº 16123 que, en su época, represento un sólido
avance en el campo de la normativa societaria de nuestro país. Sin embargo,
dicha ley se inspiro (y en la mayoría de sus artículos sobre la sociedad anónima
de España, del año 195, que para ese entonces había cumplido 15 años de
vigencia. En suma, al finalizar el año 1997 nuestra ley 16123 y su fuente
inspiradora tenían desde la fecha de la primera, mas de 46 años de existencia.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
17
Por su parte, las sociedades civiles fueron contempladas en el código civil de
1936, siguiendo la corriente legislativa de la época que propugnaba la
separación integral de la material mercantil de la civil, cada una regulada
independientemente por su respectiva ley. En la sección quinta (―de los Diversos
Contratos‖) el código de 1936 incluyo normas del contrato de sociedad (artículos
1686 al 1748) contemplando, sin denominarlas, tanto a la sociedad con
responsabilidad ulterior de los socios por las deudas sociales (solamente en
proporción a los aportes de cada uno, Salvo pacto en contrario), como a la de
responsabilidad limitada.
Por decreto legislativo 295, del 24 de Julio de 1984, fue promulgado el actual
código Civil Peruano que entro en vigencia el 14 de noviembre del mismo año.
El Código fue resultado de los trabajos de la Comisión reformadora nombrada
por decreto Supremo del 1º de marzo de 1965 y de la Comisión Revisora
designada de acuerdo a la Ley 23403. Los autores del nuevo código civil
consideraron además, de conformidad con los nuevos criterios de su tiempo,
que la ley de sociedades debía ser una sola y que debía regular tanto a las
sociedades civiles como a las mercantiles. Por ello no contemplaron normas
sobre sociedades en el nuevo Código Civil y sugirieron la dación de un Decreto
Legislativo que incluyera, conjuntamente con la Ley de sociedades Mercantiles
que todavía estaba vigente, las disposiciones sobre sociedades civiles.
Se produce así la integración de las distintas formas societarias en un solo
cuerpo legal. Por Decreto Legislativo 311, del 12 de noviembre de 1984, se
sustituye el nombre de la Ley de Sociedades Mercantiles (Ley 16123), por el de
Ley General de Sociedades, que recoge tanto las disposiciones sobre
sociedades mercantiles de la LEY 16123 (que no sufren variaciones de
importancia) como también las reglas sobre sociedades civiles, bajo de los
formas claramente diferenciadas: la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de
responsabilidad limitada. La responsabilidad de los socios en cada una de ellas
es similar a la que había señalado el código civil de 1936.
Es interesante preguntarnos ¿Cómo quedan establece días las diferencias, de
forma y de fondo, entre sociedades civiles y mercantiles en la ley general de
sociedades de 1984?
No cabe duda alguna en cuanto a las primeras: formalmente se norman cinco
tipos de sociedades mercantiles y dos de sociedades civiles. Cada una de las
siete formas societarias tiene su propia estructura, perfectamente definida por la
ley y sin que pueda ser confundida con las otras seis.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
18
No encontramos la misma caridad en las diferencias sustanciales o de fondo. El
texto parece establecerlas: en la sociedad comercial hay siempre un ―fin de
lucro‖: ―varias personas… para el ejercicio en común de una actividad
económica, con el fin de repartirse las utilidades‖ (articulo 1º de la ley de
sociedades mercantiles Nº 16123) por otro lado, en las sociedades civiles: ―… se
constituye con un fin común preponderantemente económico que no constituya
especulación mercantil‖ (articulo 297 de la ley General de Sociedades de 1984).
En suma: la sociedad mercantil tiene siempre ―fin de lucro ―, la civil no; la
sociedad civil tiene fines ―solamente‖ económicas, que no pueden ser
―especulación mercantil‖.
Sin embargo, si profundizamos el estudio de estas diferencias encontramos que
son por lo menos, poco convincente. Veamos primero el fin de lucro: si nos
limitamos al ámbito de la sociedad, tanto las mercantiles como las civiles están
facultadas para realizar operaciones lucrativas. Se le llame ―fin económico‖ o ―fin
de Lucro‖ el resultado práctico es el mismo: todas pueden llevar a cabo
operaciones económicas, obtener ganancias y dedicarlas a los fines sociales. En
todas podemos encontrar especulaciones comerciales licitas y con ganancias
para la sociedad.
Lo mismo ocurre si tratamos de explicar el ―fin de lucro‖ en el campo de los
socios y no en el de la propia sociedad (en un afán de fundamentar la diferencia
societaria en el fin de sus socios y no en el de la persona jurídica). ¿Podríamos
decir que en la sociedad comercial los socios se reparten las utilidades y en la
civil no? Tampoco. El artículo 306 de la antigua Ley general de Sociedades
contemplaba expresamente el reparto de las utilidades de la sociedad civil entre
los socios.
Por ello, en más de 34 años de cátedra siempre hemos encontrado difícil (por no
decir imposible) explicar diferencias verdaderamente sustanciales entre las
sociedades civiles y las mercantiles (fuera de las clarísimas diferencias
formales). Georges Ripert, hace varias décadas, trataba de encontrar diferencias
de fondo en ―el Objeto‖ de la sociedad para determinar admitiendo que la
diferencia era tan imprecisa que existían sociedades de forma civil con objeto
mercantil y sociedades de forma comercial con objeto civil. También señalaba la
existencia de sociedades que ―indican su objeto de una manera muy general o
tiene varios objetos sociales‖. Igual dificultad expresa Francesco messineo, entre
otros autores.
Comentado la Ley de sociedades comerciales artina (Ley 19550) y el tema de
sociedades comerciales y civiles. Alberto Víctor veron va aun más allá:
―El anteproyecto malagarriga- Aztiria señalaba que el objeto de la sociedad
debía consistir en el desarrollo de un ―actividad económica‖, a manera de código
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
19
Civil Italiano de 1942, que se justificaba por el propósito de los autores citados
de unificar las sociedades comerciales y civiles eliminando toda distinción entre
ellas. La ley de Sociedades Comerciales reemplazo aquella expresión general
por el especial de ―producción e intercambio de bienes o servicios ―,
abandonando el sistema unificador, dejando subsistente en la normativa la
sociedad civil y definiendo a la sociedad comercial en función a su tipicidad. De
este modo se le insufla a la sociedad civil típica un nuevo habito de vida precaria
y agonizante que ve en la realidad de la empresa su propia extinción.‖
Siguiendo la corriente moderna, nuestra nueva LGS mantiene la distinción
meramente formal, entre sociedades mercantiles y civiles. No intenta establecer
diferencias de fono y, al igual que para todas la sociedades (articulo 1 de la
ley), señal que las sociedades civiles tiene un fin de carácter económica
(articulo 295). Les otorga un estructura de sociedad en la que prima el elemento
personal, mantiene las formas de Sociedad civil Ordinaria y sociedad civil de
responsabilidad limitada y ratifica el fin de lucro de sus socios al permitir la
distribución de las utilidades entre ello.
Las formas societarias civiles no ha sido mantenida por la LGS con el objeto de
―insuflarles un nuevo habito de vida, precaria y agonizante‖, como dice veron,
sino para permitir la continuidad de dos tipos societarios que, sin ser muy
utilizados han tendió aceptación en nuestro medio. Ello sin pretender establecer
diferencias sustanciales muy discutibles, lo que, por lo demás, no es el objeto de
una ley que ratifica el espíritu unificador de todas las sociedades.
Podemos concluir el tema que nos ocupa con una opinión personal: las
diferencias entre las sociedades civiles y mercantiles siempre fueron
principalmente formales y no esenciales. La nueva ley, al abandonar una
diferenciación sustancial que siempre fue más aparente que real, producto de un
deseo de separar a cualquier precio la materia civil de la comercial en el campo
societario, no hace otra cosa que reconocer una realidad.
4.- LA NATURALEZA JURIDICA DE LA SOCIEDAD:
El artículo 1 de la LGS se rehúsa a definir la naturaleza jurídica de las
sociedades, que es uno de los problemas más debatidos por la doctrina en este
siglo.
¿Qué es una sociedad? ¿Un contrato? ¿Una institución? ¿Un ―Negocio social‖?
¿Es un contrato al momento de la constitución de la sociedad pero no depuse,
durante la vida? ¿Es un ―acto complejo‖ ¿es un acto colectivo? La doctrina no
nos aclara el panorama. Son innegables los elementos contractuales que existen
en toda sociedad, tanto durante su vida corporativa como, principalmente, en el
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
20
momento de acto constitutivo. Sin embargo, es un tema sobre el que la doctrina
(aun aquella que se inclina, con reticencias, por la naturaleza contractual), se
muestra cada día más discrepante. Según George Ripert, la idea del contrato no
agota los efectos jurídicos que resulta de la creación de la sociedad:
―En las grandes sociedades que cuentan con centenares y millares de
accionistas, la persona moral domina poderosamente las voluntades individuales
que se ha manifestado en el acto creador. Los socios pueden por mayoría de
votos modificar el pacto primitivo en todas sus disposiones. Mientras que la
modificación de un contrato exigiría el consentimiento unánime de las partes.
Los administradores y directores ya no son considerados como mandatarios de
los socios; son órganos de la sociedad. La sociedad nace sin duda de un acto
jurídico voluntario, pero es dudoso que ese acto sea un contrato. El legislador
determina de manera obligatoria las formalidades de constitución; los socios
aportan sus capitales sin discutir las clausulas; la mayoría hace la ley. La
agrupación se crea y se organiza según las reglas que no dependen de la
voluntad de los interesados. Por otra pate quien compra un valor en la bolsa
para revenderlo algunas semanas más tarde, a veces sin siquiera saber cuál es
el objeto de la sociedad de la que es accionista, no puede ser razonablemente
considerado como un socio que contrata con sus consocios‖.
¿ES RIPERT, ENTONCES, PARTIDARIO DE LA TEORIA INSTITUCIONAL?
TAMPOCO:
Al no querer ver en la sociedad un contrato, una teoría moderna la condirá como
una institución. La expresión está de moda y si bien no tiene un sentido muy
preciso, su misma imprecisión permite que se emplee para denominar
situaciones jurídicas bastante diferentes. La institución aquí se opone al
contrato, implica una subordinación de derechos y de intereses privados a los
fines que se trata de realizar… No es posible analizar aquí ni la teoría de la
institución, que es por otra parte bastante imprecisa, ni todas las consecuencias
que pueden deducirse de una concepción institucional de la sociedad…. Es
necesario únicamente observar que la concepción institucional sirve para
justificar las numerosas intervenciones legislativas que se han inspirado en el
deseo de vigilar la acción de las sociedades en la vida económica.
En suma las teorías instituciones cuestionaron frontalmente la naturaleza
contractual de la sociedad. Sin embargo, adolecieron in imprecisión al definir el
concepto de institución. Pero no fueron las únicas. Veamos lo que opina Mantilla
Molina, quien rechaza la teoría contractual y sostiene que la sociedad es en
realidad un ―negocio social‖ con caracteres diferentes a los de un contrato social:
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
21
―hay, por ultimo un grupo de negocios jurídicos a cuyo estudio van encaminadas
las consideraciones precedentes: los fines de quienes en ellos intervienen no
son simplemente paralelos, coordinados, sino que coinciden totalmente, estos
negocios jurídicos en los cuales. Para la realización de un fin común las partes
prestan su propia actividad, son los negocios sociales. Como es obvio debemos
distinguir radicalmente tales negocios sociales de aquel contrato social, en los
que muchos quieren encontrar el fundamento, lógico e histórico de la
sociedad…‖
Por su parte kuntze expone la teoría del ―acto complejo‖. Y nada menos que
Francesco Messineo, desechando la posición contractual, desarrolla la teoría del
acto ―acto colectivo:
Por el contrario, carácter del denominado contrato plurilateral es el hecho de
que, mediante el las partes persiguen una finalidad común. Pero así, el
denominado contrato plurilateral se manifiesta, en realidad, como acto colectivo,
que es desde luego tipo negocial pero no es figura contractual. Del mismo es
ejemplo eminente la sociedad de la cual son característicos la ausencia del
elemento consentimiento, la identidad del contenido de las declaraciones de
voluntad de los socios y la posibilidad de la formación (y de la gestación de ella),
mediante deliberación también mayoritaria. De allí, su exclusión del numero de
los contratos.‖
Finalmente cabe destacar que son numerosos los tratadistas, como Ascarelli y
Halperin, que admiten la teoría contractual en el momento del acto fundacional
de la sociedad, pero que reconocen que ella presenta, durante la vida social,
carácter esenciales diferentes a los de un contrato.
Con acierto, la LGS no ha querido tomar posición sobre un asunto tan
discutible. Tratándose de un teme eminentemente teórico, mientras el debate
doctrinario continua la ley ha preferido la formula practicada de guardar silencio.
ARTÍCULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY:
“Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Las
sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por
las disposiciones de la presente ley.
La comunidad de bienes en cualquiera de sus formas, se regula por las
disposiciones pertinentes del código civil.”
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
22
1.- LAS FORMAS O TIPOS SOCIETARIOS:
Eliminadas las diferencias conceptuales entre las distintas sociedades,
abandonado el afán de diferenciar en substancia las civiles de las comerciales y
dejando a los juristas la polémica no resulta sobre la naturaleza jurídica de la
sociedad, la leu entre a diferenciarlas en aquello que es incuestionable: las
distintas formas societarias.
La primera frase del artículo 2 contiene un mandato aun más categórico que el
del artículo 1 de la leu anterior: toda sociedad debe adoptar alguna de las formas
previstas en la LGS. En otras palabras para poder constituir una sociedad debe
elegir, obligatoriamente uno de os siete tipos regulados por la ley: la anónima, en
cualquiera de sus modalidades, la sociedad colectiva una de las dos
comanditarias la comercial de responsabilidad limitada o cualquiera de las dos
sociedades civiles. En caso contrario no hay sociedad.
¿No significa esto un atentado contra la autonomía de la voluntad de los socios?
¿No es una cortapisa inaceptable que cualquier grupo de personas no pueda
formar sociedad como la venga en gana? ¿No es la actividad económica algo
cambiante, dinámico, que requiere constantemente nuevas formas societarias?
La doctrina y las distintas legislaciones han desechado estos argumentos, de
muy discutibles fundamentos. La actividad económica requiere, es cierto de
mucha libertad pero no es en nada menos necesaria su seguridad. Los tipos
societarios han sido perfeccionados durante siglo y son conocidos por los
personajes e instituciones que intervienen en la actividad económica. El que
cada grupo pueda formas una sociedad mezclando las formas, creando nuevas
regulando de manera distinta las instituciones conocidas, o todo ello a la vez,
nos aproximaría al caos y a la inseguridad de lidiar diariamente con sociedades
de formas desconocidas.
Ello ocurrió en el pasado. Veamos lo que nos dice al respecto Joaquín garrigues,
refiriéndose a la sociedad anónima:
La practica había demostrado que existían mucha sociedades por acciones, las
cuales giraban a nombre de personas individuales (principalmente el nombre del
fundador o del principal accionista) Y OTRAS MUCHAS, POR NO DECIR LA
MAYORIA, QUE FUNCIONABAN CON DENOMINACIONES caprichosas o de
fantasía, las cuales no guardaban relación alguna con la índole de la empresa
que la sociedad ejercía.
La seguridad de los negocios exige formas societarias conocidas, uniformes y
dúctiles. En otras palabras, la realidad ha demostrado que es indispensable una
disciplina legislativa con respecto a los tipos de sociedad. Por ello, la doctrina y
el derecho comparado se inclina categóricamente por la tipicidad.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
23
Tampoco significa ello que los tipos societarios son inmutables y en peligro
permanente de obsolescencia. Todo lo contario. Cada forma de sociedad
permite a los socios una multiplicidad de variantes en el pacto social y en el
estatuto. Las leyes evolucionan y crean nuevas posibilidades. En nuestra nueva
LGS se abre un inmenso abanico evolutivo al reconocerse, al fin, la
obligatoriedad para la sociedad de los pactos entre socios y entre estos y
terceros que se registran ante ella.
Isaac Halperin resumen, en forma clara y contundente, el tema que nos ocupa:
La tipicidad consiste en la previsión y disciplina legislativa particular, sin que
tenga importancia el médico técnico por el cual se alcanza el resultado… ―En
materia de sociedades, los constituyentes no pueden apartarse de los tipos
creados por el legislador. Se funda ello en que la atipicidad es contraria a la
seguridad de los negocios, por las dificultades a quedaría lugar su
funcionamiento‖… ―No existe peligro de anquilosamiento del régimen, porque el
legislador debe satisfacer las nuevas necesidades con la creación de nuevos
tipos o el remozamiento del sistema, y porque respetadas las características
sustanciales del esquema legal, según los diversos tipos, los otorgantes pueden
adoptar soluciones adecuadas al tipo, en reemplazo de las normas meramente
supletorias‖.
Facilitar la vinculación de socios y sus relaciones con terceros, mediante la
utilización de formas por todos conocidas.
La tipicidad simple funciones positivas dentro de la contratación societaria. Pero
el determinar los límites a darse a la aplicación del principio de tipicidad requiere
individualizar tales funciones, en lugar de convertir a tal principio en un fin en sí
mismo… ―la tipicidad societaria no es un fin en sí mismo sino un instrumento
jurídico para obtener ciertos resultados especialmente en materia de tráfico
comercial. Sus ventajas no se obtienen sin cierto costo, implícito en l limitación
de la libertad contractual y en el peligro de que relaciones societarias queden
fuera de los límites fijados para los tipos de sociedad. Estos costos sin embargo
no son un dato fijo, inherente a la tipicidad sino que dependen de los límites que
se den a los requisitos derivados de esta, de los tipos societarios previstos en la
legislación y de las consecuencias que se prevean para los casos de sociedades
atípicas.
2.- CASOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LGS:
La ley establece, al igual que la LGS derogada que las sociedades sujetas a un
régimen legal especial son reguladas supletoriamente por la LGS.
Son numerosos los casos, en nuestra legislación en los que leyes especiales
han regulado el funcionamiento (e inclusive de la estructura) de las sociedades.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
24
Recientemente, en la década de los setentas, encontramos las leyes que
formaron las acciones laborales en las industrias manufactureras, en la minería,
en la actividad pesquera, en las telecomunicaciones y en otras actividades.
Tampoco se limitaron a ello, pues llegaron inclusive a establecer reparto de
utilidades y en el sistema de capitalización, por citar algunos tampoco escaparon
a la fiebre regulatoria de esa época las sucursales de empresas extranjeras y
otras formas o vehículos de inversión nacional o extrajera en nuestro país y se
creó un sistema realmente ―único y novedoso‖ para catalogar a las filiales.
Hace más de 80 años, la leu 2763 y su reglamento establecieron no solamente
normas de carácter societario para los almacenes generales de depósito, sino
que también regularon los títulos especiales que dichas sociedades podían
emitir (certificados de depósito y los Warrants‖ Anexos).
En la actualidad ocurre lo mismo con la ley 26702 que regula las empresas del
sistema financiero nacional y con la ley del mercado de valores. También es muy
probable que se presenten ejemplos similares en el futuro. En los casos antes
mencionados nos encontramos frente a disposiciones legales de carácter
especial ante las cuales la LGS asume la condición de la ley subsidiaria o
supletoria. Cabe destacar finalmente que, dentro de la misma LGS encontramos
casos de aplicación supletoria de sus propias normas, como por ejemplo las de
la sociedad colectiva para las sociedades en comandita simple (articulo 281) y
las de la anónima para las comanditarias por acciones (articulo 282) y para las
comerciales de responsabilidad limitada (articulo 294)
3.- SOCIEDAD Y COMUNIDAD DE BIENES:
El artículo bajo comentario termina estableciendo un mandato también más
imperativo que el de la LGS derogada, sobre la diferenciación entre sociedad y
copropiedad: la comunidad de bienes en cualquiera de sus formas, se regula por
las disposiciones pertinentes del código civil. Se excluye así del ámbito
societario toda forma de copropiedad (articulo969 y ss. Del código civil), los
bienes de la sociedad conyugal 8articulo 310 y ss. Del mismo código y toda
forma de copropiedad, condominio, indivisión o comunidad de bienes.
Esta posición ha sido casi unánimemente aceptada en la doctrina y en la
legislación comparada. Es evidente que hay diferencias sustanciales entre
sociedad y comunidad de bienes, siendo casi impensable sostener que se
apliquen a la primera las reglas de la segunda o viceversa. Sin embargo a pesar
de esa convicción casi general el debate doctrinario es muy interesante. No
sobre si existe o no una diferencia sustancial sino sobre los argumentos que
fundamentan la disparidad.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
25
Desde muy antiguo Thaller (a quien todos los tratadistas que abordan el tema)
incubo la famosa expresión: la sociedad es un estado voluntario, mientras la
copropiedad es un ―estado impuesto‖. En otras palabras la sociedad tiene un
origen contractual y la copropiedad es extracontractual. Sin embargo, el
aumento, siendo muchas veces correcto, no es aplicable a todos los casos pues
existen sociedades impuestas por la ley y copropiedades nacidas de un acto
voluntario. La otra expresión de la idea de taller, que consigna la doctrina,
sosteniendo que la sociedad es un ―estado buscado‖ y la copropiedad un
―estado sufrido‖, tiene el mismo defecto.
Muchos argumentos distintivos se han dado en la doctrina, desde Thaller hasta
la fecha. Carnelutti, citado por Brunetti, sostenía que el patrimonio de la
comunidad, stricto sensu esta un patrimonio en conservación y el de la sociedad
uno en transformación. Dentro de ese orden de ideas. Isaac Halperin sostiene:
La distinción se halla en que la comunidad es estática esto es limitada al goce
del bien sin organización por los participes para la producción, en cambio la
sociedad es dinámica constituida para la explotación de los bienes aportados
para el logro de beneficios a distribuirse entre los socios por la organización para
ese fin, esto es presupone la empresa.
Por su parte Georges Ripert hace, como simpre un análisis claro de la materia
pronunciándose categóricamente por la diversidad. Analiza la concurrencia de
derechos, la facultad de los copropietarios para terminar con la indivisión y la
unanimidad en la copropiedad frente a la mayoría en la sociedad, destacando
que todos ellos son hechos distintivos aunque ninguno, por sí solo, puede
considerase cono definitivo:
No basta para que exista una sociedad que dos o más personas tengan
derechos sobre la misma cosa o sobre un conjunto de bienes. La concurrencia
de derechos crea la copropiedad o indivisión, pero no la sociedad… ―en principio
la indivisión es transitoria y nadie está obligado a permanecer en ella pudiendo
cada uno de los copropietarios pedir la división. La sociedad crea, por el
contrario, una situación duradera cuyo término se fija en el acto constitutivo.
Pero existen también indivisiones forzosas. Es menester, pues recurrir a otra
idea: en la indivisión la igualdad de derechos impone el consentimiento unánime
para todo acto material o jurídico relativo a los bienes indivisos; en la sociedad,
por el contrario, la decisión puede ser adoptada por la mayoría si el estatuto o la
ley asilo deciden. Ocurre sin embargo que algunas indivisiones organizadas si
rigen también por la ley de la mayoría y entonces se asemejan mucho a las
sociedades como es el caso de la copropiedad de un buque‖.
La doctrina alemana, ampliamente analizada pro Brunetti, se pronuncia por una
separación terminante entre comunidad de bienes y sociedad, basando las
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
26
diferencias sustanciales entre ambas en las distintas direcciones de las
voluntades de las personas interesadas, la unión de las mismas con o sin el
propósito de un fin común y las diferencias en los contenidos del derecho de
participación en cada una.
Veamos como fundamenta la diferencia entre sociedad y comunidad el propio
Antonio Brunetti.
El fin lucrativo al propio tiempo que caracteriza la causa del negocio, señala la
línea de separación entre sociedad y comunidad. Sin este elemento calificador
toda comunidad debería entrar en la órbita de la sociedad.
Troplon, también citado por Brunetti:
El contrato de sociedad debe poner siempre alguna cosa en común. Se deduce
de ello que toda sociedad engendra necesariamente una comunidad. Se puede
sin duda estar en comunidad sin estar en sociedad. Pero es imposible estar en
sociedad sin estar en comunidad.
Hay en resumen, múltiples elementos distintivos entre sociedad y comunidad. De
alli mandato legal. Sea por el origen de ambas instituciones, por sus fines por su
sistema de funcionamiento, por la intención de las partes intervinientes, por el
contenido de derechos de cada una o por la naturaleza del remanente al
momento de su liquidación, la doctrina traza una clarísima línea divisoria.
Aunque ninguno de los argumentos es concluyente para todos los casos y para
todos los autores, escapa a toda duda la diferencia sustancial entre sociedad y
comunidad de bienes.
ARTÍCULO 3.- MODALIDAD DE CONSTITUCION:
“La sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo acto por los socios
fundadores o en forma sucesiva mediante oferta a terceros contenida en el
programa de fundación otorgado por los fundadores.
La sociedad colectiva, las sociedades en comandita, la sociedad comercial de
responsabilidad limitada y las sociedades civiles solo pueden constituirse
simultáneamente en un solo acto.”
1.- MODALIDAD PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
EL artículo bajo análisis reproduce las dos formas de constituir una sociedad que
estuvieron en vigencia con la ley anterior: la constitución privada o simultánea,
por parte de los propios socios fundadores, y la constitución por suscripción
pública o por oferta a terceros, conforme la denomina ahora la nueva ley. La
primera es la que pueden utilizar todas las sociedades reguladas por la LGS. La
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
27
segunda es una modalidad que está reservada, exclusivamente para la sociedad
anónima.
Motivo de debate en el seno de la comisión reformadora fue si era conveniente
hacer extensiva a otras formas societarias la utilización de la modalidad de
constitución por oferta a terceros. Analizando a la sociedad colectiva, a las
sociedades civiles, a las sociedades en comandita y a la sociedad comercial de
responsabilidad limitada se llego a la conclusión que ninguna de ellas tenía una
estructura aparente para la colocación de grandes capitales en el mercado y
para integrar una cantidad importante de socios a través de la oferta pública de
acciones o de participaciones. Por ello esta posibilidad fue desechada.
Sin embargo, se permitió por otra vía que dichas sociedades, al igual que las
anónimas, pueda acceder al mercado de capitales, creándose para ellas el
derecho de emitir y colocar obligaciones, conforme a los artículos 304 y
siguientes de la LGS. Nótese que ninguna de las formas societarias tienen
impedimento estructural para recurrir a empréstitos, inclusive de montos muy
importantes, por el vehículo de las obligaciones, que también se encontraba,
indebidamente, reservado en forma exclusiva para las sociedades anónimas
(artículos 226 y siguientes de la ley anterior)
2.- LA CONSTITUCION SIMULTÁNEA:
Es el método tradicional para fundar una sociedad. Los socios se reúnen aportan
bienes para pagar el capital, establecen las normas del pacto social y del
estatuto y suscriben la minuta y la escritura pública de constitución de la
sociedad.
No tenía antes mayor importancia la denominación de los primeros socios.
¿Fundadores? ¿Socios Constituyentes? ¿Socios originales? En el leguaje
común todo ello significa lo mismo. Fundar, iniciar, es crear alfo que antes no
existía. En el campo societario fundadores, contribuyentes o socios iniciadores
eran conceptos que indicaban por igual a las personas que tenían a su cargo la
creación de una sociedad nueva.
No es ese el sentido de la LGS (ni lo era el de la ley anterior) al sancionar el
concepto de fundadores. Desde 1966 estos personajes se diferencias netamente
de los demás socios. En la constitución simultánea los fundadores son socios,
pero los socios que ingresan con posterioridad no son fundadores. A estos
últimos la ley encarga tareas especificas y regula para ellos un conjunto de
derechos obligaciones y diferentes al de los demás socios.
Sus tareas iníciales las señala el artículo que comentamos: constituir la sociedad
en un solo acto. Esto significa que son ellos (y cada uno de ellos) los que
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
28
suscriben y pagan el capital, acuerdan los términos del pacto social y del
estatuto y firman la minuta y la escritura pública de constitución de la nueva
sociedad.
A ello se suman los derechos y obligaciones que la ley establece para los
fundadores en la constitución simultánea de todas y cada una de las formas
societarias, los que comentaremos en detalle al analizarlos más adelante.
Por el momento baste decir que la identificación de los fundadores es la forma
más adecuada para que los terceros conozcan cuales son las personas
concretas que responden por la correcta formación de la sociedad, por la
existencia y entrega de los aportes y por las demás obligaciones que la ley les
exige. Sean socios reales, testaferros o personas por cuya cuenta actuaron los
fundadores. Es igual. Todos ellos responden en forma solidaria.
3.- LA CONSTITUCION POR OFERTA A TERCEROS:
El elemento fundamental que diferencia a esta forma de fundación, exclusiva
para la sociedad anónima, es la existencia de un proceso proveído, regulado por
la ley, que tiene por objeto reunir a los socios que suscriban y paguen las
acciones de la nueva sociedad. Solo después de culminado el proceso se puede
otorgar la minuta y la escritura pública de constitución.
Otra diferencia importante es el rol de los fundadores, sustancialmente distinto al
que les corresponden en la constitución simultánea. En esta última además de
fundadores son socios. En la que nos ocupa, no es indispensable que lo sean, al
no ser obligatorio que suscriban acciones (aunque ello ocurra con frecuencia). El
verdadero rol de los fundadores, en este caso, es el de promover la constitución
de la nueva sociedad. Sus derechos y obligaciones son los mismos, en su
calidad de fundadores, e inclusive de mayor responsabilidad y envergadura
económica que en la constitución simultanea. Pero, en tanto que fundadores no
se requiere que sean socios.
Finalmente, la comisión Reformadora, siempre reacia a varias denominados que
durante muchos años se han convertido en costumbre en nuestro país, se vio
obligada a esta excepción: sustituir el término ―suscripción pública‖ por el de
―oferta a Terceros‖. Ello en razón de las leyes del mercado de valores que
habían de ofertar y no de suscripción. S dudo entre ―oferta pública‖ y ―oferta a
terceros‖ y prevaleció esta última.
El proceso mismo de la constitución por oferta a terceros será comentado al
analizar, mas adelante los artículos correspondientes de la LGS.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
29
ARTÍCULO 4.- PLURALIDAD DE SOCIOS:
“La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas
naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no
se reconstituye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término
de ese plazo.
No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el estado o en otros
casos señalados expresamente por ley.”
1.- PLURALIDAD MINIMA EXIGIDA POR LEY:
El artículo bajo comentario exige que toda sociedad se constituye cuando menos
con dos socios y que esa pluralidad se mantenga durante la vida de la sociedad,
bajo pena de disolución de pleno derecho.
Siendo norma aplicable a todas las sociedades, la ley abandona la posición que
adopto la anterior LGS, al exigir un mínimo de tres socios para la sociedad
anónima. En esa época las distintas legislaciones miraban con simpatía el
aumento del número mínimo de socios de las sociedades anónimas, que había
sido tradicionalmente no mayor a dos. Muchas son los ejemplos de leyes
societarias que fijaron el mínimo en tres en cinco y hasta en siete y once.
Curiosamente la selección frecuente de números impares en una forma
societaria en la que se vota por tenencia de acciones y no por el número de sus
socios.
La exposición de motivos de la ley 16123 intentaba fundamentar el incremento:
―En cuando al elemento personal, se fija el numero mínimo de socios el que es
mayor al señalado en el código de Comercio, por considerar que la intervención
de dos personas naturales puede originar impedimento en la adopción de
acuerdos o sujeción de uno de los contratantes a las decisiones del otro.
Estos argumentos eran, por decir lo menos, sumamente discutibles:
a) La intervención de solo dos personas en una sociedad anónima no origina
impedimento alguno en la adopción de acuerdos. El único impedimento puede
provenir no de que sean dos los socios sino del caso en que tengan
exactamente cada uno el 50% de las acciones con derecho a voto.
b) El que los socios sean 3.5.7 o 94 no cambia la situación en absoluto: nunca
habrá impedimento si alguno o algunos de los socios tienen más del 50% de
los votos, y, por otra parte, si de 7 socios 4 tienen el 50% y los otros 3 el
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
30
restante 50% puede generarse el problema de la dificultad en la adopción de
acuerdos (igual que si los socios fuesen 2 o 36).
c) En las sociedades anónimas existen formas de solucionar la dificultad del voto
cuando hay personas o grupos en empate al 50-50. En la nueva LGS ello está
previsto en el artículo 407, independientemente de los acuerdos que pueden
establecer los socios, para ese caso concreto, en el pacto social o en el
estatuto. No es necesario para ello, ni soluciona nada, elevar el número
mínimo de socios.
d) La sujeción de uno de los contratantes a las decisiones del otro no es
argumento válido, para ningún propósito, en la sociedad anónimo, desde que
se trata de una persona jurídica que basa la integridad de su funcionamiento
en las decisiones de la mayoría (y no en las de la minoría). Esa ―sujeción‖, tan
mal vista por los legisladores de hace algunas décadas, es precisamente las
decisiones de la mayoría se respetan, salvo en los casos en que son
impugnables.
e) Finalmente, el aumentar el número de socios no resuelve el problema de la
―sujeción‖. En efecto, un socio con el 70% de los votos tiene todo el derecho
de tomar una decisión valida frente al restante 30%, aun cuando este ultimo
porcentaje se encuentre en manos de 1. 20 o 300 accionistas.
A todo ello hay que añadir un argumento adicional que señala la doctrina: el
establecer en forma ficticia un número mínimo superior a dos socios origina
muchas veces una simulación imposible de evitar. Joaquín Garrigues lo
destaca
“Surge aquí de nuevo el conflicto entre la doctrina y la realidad. La doctrina
exige la participación de varias personas en el acto fundacional de la
corporación. Pero en la práctica es difícil demostrar que de las tres personas
exigidas solo una de ellas (o dos de ellas) son los verdaderos fundadores
porque aportan el capital y desean correr el riesgo de la empresa. Y hay una
razón decisiva para ceder ante los imperativos de la realidad lo que importa a
los accionistas y a los acreedores futuros es que los fundadores tengan
solvencia para responder del cumplimiento de sus obligaciones”.
En realidad, no hay argumentos para justificar un número mínimo superior a
dos socios. El deseo darle más ―importancia‖ a la sociedad de capitales no se
mide por la cantidad de sus socios. Es más serio un acto constitutivo con un
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
31
socio al 85% y otro al 15% que una sociedad con un accionista con el 99% de
las acciones y 15 socios con el restante 1% (o una acción cada uno). Hace
bien la nueva ley en restablecer el mínimo. La nueva a dos socios, sean
personas naturales o jurídicas.
2.- PERDIDA DE LA PLURALIDAD DE SOCIOS:
La nueva LGS, al igual que la anterior, sanciona la perdida de la pluralidad
mínima de socios, en todas las sociedades, con la disolución de pleno derecho.
Sin embargo la sanción no opera si la pluralidad es reconstituida en un plazo de
seis meses. Aunque la ley no lo dice, es obvio que el plazo se cuenta desde el
día en que, por el motivo que sea, la sociedad quedo reducida a un solo socio.
La doctrina no es unánime al abordar el tema de si es aceptable o no el que una
sociedad pueda seguir funcionando con un solo socio. Por el contrario, muchos
autores consideran que no hay razones de fondo para impedirlo.
Veamos lo que nos dice nada menos que Georges Ripert:
Una sociedad anónima no puede crearse sino con siete accionistas como
máximo y no podrá subsistir si dicho número se reduce a menos de siete, por
haberse concentrado las acciones en unas pocas manos. No habría
racionalmente ninguna imposibilidad de hacer funcionar una sociedad incluso
con un solo accionista y esto es lo que se hace en las sociedades
nacionalizadas que conservan su estructura jurídica. Pero el legislador ha creído
que no debía ofrecerse a una sola o a un número reducido de personas el uso
de un mecanismo de tal importancia.
Nuevamente aquí encontramos los argumentos de ―excesiva concentración‖ y de
―importancia‖, que no tienen significación en el mundo económico moderno. La
concentración, hoy en día es sinónimo de búsqueda de competencia y eficiencia.
La importancia de la sociedad no se mide por el número de sus socios.
Como puede apreciarse, Ripert acepta la pluralidad de socios por tratarse de un
mandato legal, pero no le encuentra sustento. Otros tratadistas, como Isaac
halperin consideran que la pluralidad de socios es requerida no solamente
debido al mandato legal, sino también de conformidad con la esencia del
―negocio jurídico‖ que, según él, determina la naturaleza misma de la sociedad.
Nuestra ley se ha inclinado correctamente, en nuestra opinión, por la pluralidad
mínima de dos socios y ello es inequívoco. La normatividad sobre patrimonios
autónomos y otras formas de organización jurídica individual se ha dejado para
otros cuerpos legales que no son la ley societaria.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
32
3.- LA DISOLUCION DE PLENO DERECHO
En el caso previsto en el artículo que comentamos, vencido el plazo de gracia de
seis meses la disolución opera por mandato imperativo de la ley. Una sociedad
cuyos socios permiten la pérdida de una condición legal esencial y cuyo socio
único es tan negligente como para no reconstituir una pluralidad (le basta para
ello transferir una sola acción o participación), debe ser disuelta y liquida.)
Consideramos que no procede en este caso que, iniciado el periodo de
liquidación, los socios puedan acordar la reconstitución de la pluralidad y la
reactivación de la sociedad, dando por concluida la liquidación. Ello sería
violatorio del mandato legal que fijo únicamente en seis meses el plazo durante
el cual la reconstitución era posible. En otras palabras, tal reactivación sería una
forma de reconstituir la pluralidad después de haber vencido el plazo legal.
Nótese que, en plena liquidación, no habría inconveniente legal para que la
sociedad pueda transformarse en otro tipo de persona jurídica o extinguirse por
fusión o escisión. En efecto, los artículo 342, 364 y 388 permiten que la sociedad
en liquidación pueda transformarse, fusionarse o escindir, exceptuando de esta
posibilidad únicamente a las sociedades cuya liquidación se origina en la nulidad
del pacto social o en el vencimiento del plazo de duración. Temas sobre los que
volveremos en el comentario a los artículos 19 y 36 de la ley.
4.- PLURALIDAD NO EXIGIBLE:
El articulo comentario termina permitiendo en su último párrafo, que la pluralidad
de socios no sea exigible cuando el único socio es el estado o en cualquier otro
caso que señale expresamente la ley. Igual norma existía en el artículo 76 de la
ley anterior, aunque solamente referida al estado. La nueva Ley incluye en la
excepción a otros casos que se permitan por ley, tal como ocurre con
determinadas subsidiarias o filiales en la ley 26702, que regula el sistema
financiero nacional.
Estos son ejemplos que parecerían confirmar, en la práctica, la tesis de Ripert:
no hay racionalmente ninguna imposibilidad de hacer funcionar una sociedad
incluso con un solo accionista.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
33
ARTÍCULO 5.- CONTENDIO Y FORMALIDADES DEL ACTO
CONSTITUTIVO:
“Las sociedades se constituyen por escritura pública, en la u esta contenido el pacto
social, que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de estos se requiere la
misma formalidad. En la escritura pública de constitución se nombra a los primeros
administradores, de acuerdo con las características de cada forma societaria. Los
actos referidos en el anterior párrafo se inscriben obligatoriamente en el registro del
domicilio de la sociedad.
Cuando el pacto social no se hubiese elevado a escritura pública, cualquier socio
puede demandar su otorgamiento por el proceso sumarísimo”.
1.- LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION:
La forma de una sociedad, o sea el inicio de un negocio jurídico trascendente, es
un acto solemne. La ley exige, en consecuencia, que conste de escritura pública.
Ello va mas allá de la simple formalidad que requieren algunos contratos, que
interesan principalmente a quienes los celebran. Constituir una sociedad, dotarla
de personalidad jurídica, es crear un ente que puede involucrar posteriormente a
ciento o miles de nuevos socios que no intervinieron en la fundación y que
puede entrar en relaciones contractuales y económicas con una multitud de
personas naturales o jurídicas. Es necesario, por ello, que el pacto social y el
estatuto sean conocidos públicamente y que cualquier persona pueda tener a la
vista el texto de la escritura respectiva. La ley extiende también el requisito de la
escritura pública a cualquier modificación futura del pacto social o del estatuto.
Al respecto Joaquín Garriguez señala:
“No cabe que para el cumplimiento correcto de su función los registradores
habrán de extremar la puntualidad, amplitud y rigurosidad de su labor
calificadora, acentuando su celo en su constatación de la regularidad del
proceso constitucional de la sociedad cuya inscripción se solicite”.
2.- LA DEMANDA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA
El artículo bajo comentario termina estableciendo que cuando el pacto social no
se hubiese elevado a escritura pública, cualquier socio puede demandar su
otorgamiento mediante un proceso sumarísimo.
Esta disposición concuerda con la intención permanente de la ley de conceder
las mayores facilidades para que culmine correctamente el proceso fundacional
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
34
y para que se subsane cualquier irregularidad. Este tema se desarrolla más
adelante, en nuestro comentario a los artículos 33 y 34 de la LGS.
ARTÍCULO 6º.- PERSONALIDAD JURÍDICA.
1.- NATURALEZA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.
El artículo bajo comentario ratifica en forma sencilla una de las piedras
angulares del derecho societario. La sociedad es persona jurídica desde el
momento de su inscripción en el Registro y solo pierde su personalidad el día
que se inscribe su extinción.
Se entiende que la personalidad jurídica es la que detenta entes jurídicos
distintos de las personas físicas, que tienen una voluntad propia, están dotadas
de una organización estable y son sujetos de derecho diferentes a sus socios,
administradores o representantes.
Tratando de explicar la esencia o loa naturaleza misma de la personalidad
jurídica, muchos se inclinar por definirla como una ficción legal, creada por una
concesión de la ley. No olvidemos que en sus orígenes las sociedades nacían
gracias a una resolución autoritativa estatal, que luego ha sido sustituida por la
inscripción en el registro.
La persona jurídica se crea en derecho como un calco de la persona física.
Inclusive, para ambos se utiliza, quizás equivocadamente, el término de
―persona‖. De allí a concluir que la personalidad jurídica es una ficción hay un
corto paso, desde que es obvio que una persona física existe material y
visiblemente, mientras que la ―persona‖ jurídica es algo que no existe en la
realidad palpable.
¿Qué es una ficción legal? Pérez Ayala la define como un precepto legal que
atribuye efectos jurídicos a ciertos supuestos de hecho, ignorando su naturaleza
real. La ficción no falsea ni oculta la verdad real pero crea una verdad jurídica
distinta de la realidad. Otros consideran que se produce la ficción legal la ley
determina que algo igual sea distinto o algo distinto sea igual.
Por su parte Luis Puig Ferriol, desde un punto de vista del derecho civil:
“No deja de ser significativo que la primera denominación dada a las personas
jurídicas fue precisamente la de las personas ficticias… Por otra parte, esta idea
de ficción no es una reliquia histórica, sino que está continuamente presente en
la problemática actual, que no pocas veces se ve en el trance de prescindir de la
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
35
forma de persona jurídica y por ello negar la independencia de la misma frente a
las personas físicas que la integran, cuanto el mantenimiento de esta
personalidad ficticia podría suponer un perjuicio para terceros que se estima
injustificado”
La teoría de la ficción legal, también explicado por Perick y por De Castro
presenta una respuesta sencilla y lógica al problema de determinar la naturaleza
jurídica de las personas morales. Desde que solo los seres humanos son
personas, la ley ha decidido que algo distinto sea igual: para dar a las
sociedades derechos similares a los de las personas físicas ha establecido que
las primeras tengan derecho a ser personas jurídicas.
La única teoría que, con peso y coherencia, se opone a la de la ficción legal, es
la llamada de la ―personalidad real‖, ―realidad jurídica‖ o ―teoría orgánica‖.
Ella considera que el derecho discurre en el mundo de las ideas abstracta y, en
consecuencia, no se requiere contrapartida física para fundamentar la realidad
jurídica de una institución abstracta contenida en una norma legal que la
sanción. Son muchas las realidades jurídicas que son ideas abstractas, sin
correlato material. Tómenos como ejemplo, el derecho de propiedad, que es una
realidad jurídica incuestionable: a diferencia de la posición que si la tiene, el
derecho de propiedad es fundamentalmente una idea abstracta sancionada por
la ley, que no tiene expresión física o material.
Desde el siglo pasado muchos tratadistas adhirieron a la teoría de la
personalidad real. Inclusive, los propios sostenedores de la ficción legal
reconocen casi siempre la solides de sus fundamentos. Veamos lo que nos dice
al respecto Georges Ripert:
―Contra está teoría se ha sostenido la concepción de la personalidad real: toda
agrupación susceptible de tener una voluntad propia o poner de manifiesto una
actividad distinta, es un sujeto de derecho que posee una personalidad, que no
se concede sino que es inherente a la existencia del grupo‖-
Otro sector de la doctrina opina que las ficciones legales existen, pues una vez
que las ficciones entran en el mundo jurídico, al ser recogidas en una norma
legal, se convierten en realidades jurídicas. Por su parte, tratadistas como De
Cossio, nos dicen:
―Nos encontramos, por tanto, ante dos aspectos perfectamente diferenciados de
la personalidad jurídica: una personalidad interior, fundada en la autonomía y
elaborada dentro del campo del derecho público y una personalidad exterior
fundada en la titularidad única, fruto de la técnica del derecho privado.
Solamente cuando ambos elementos se reúnen en determinados ente colectivo
puede afirmarse que existe autentica personalidad jurídica, eso es una entidad
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
36
que absorbe la individualidad de sus miembros, sometiéndoles a régimen de su
autonomía, comportándose frente a los terceros como auténticos sujetos de
derechos y deberes; cuando falta uno de estos elementos, nos encontramos
ante una personalidad incompleta.
Isaac Halperin es terminante:
La sociedad resulta así no solo una regulación del derecho constitucional de
asociarse con fines útiles y una forma de ejercer libremente la actividad
económica, sino que constituye una realidad jurídica, esto es, ni una ficción de la
ley (reñida con la titularidad de un patrimonio y demás atributos propios de la
sociedad- domicilio, nombre, capacidad, etc.), ni una realidad física, impugna
con una ciencia de valores. Realidad jurídica que la ley reconoce como medio
técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin licito que se
propone‖.
En igual sentido que Halperin se pronuncia Guillermo Cabanellas:
En tal contexto, características de las sociedades, resulta más simple claro y
económico imputar los derechos y obligaciones emergentes de la actividad
colectiva a un único ente, con el cual mantienen determinadas relaciones
jurídicas los terceros y socios. La persona de existencia ideales así ―una realidad
jurídica que la ley reconoce como medio técnico para que todo grupo de
individuos pueda realizar el fin licito que se propone‖. Su validez y sus efectos
deben determinarse sobre estas bases, no en función de una pretendida
existencia extrajurídica; lo que existirá extrajurídicamente son actividades
económicas e intereses individuales, respecto de los cuales la personalidad
jurídica de las sociedades cumple los propósitos que fueron descriptos en este
apartado‖
En resumen, es difícil aceptar que los entes jurídicos sean solamente ficciones.
Si por el hecho de llamarse personas jurídicas se les quiere comparecer con las
personas físicas, salta a la vista la diferencia y se llega fácilmente al concepto de
ficción. Pero si analizamos su existencia, su independencia frente a los socios y
su capacidad de ser sujetos de derecho autónomos, tenemos que conceder que
la teoría de la personalidad real, o de la revalidad jurídica, tiene los más sólidos
fundamentos.
2.- EFECTOS DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA
La doctrina reconoce que la personalidad jurídica de las sociedades tienes
efectos similares a los que se originan en la personalidad física, aunque
evidentemente no todos. Por ello la ley regula específicamente lo relativo al
nombre de la persona jurídica (denominación o razón social), su domicilio, su
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
37
patrimonio propio, su capacidad como sujetos de derechos, su duración el
tiempo, el objeto no fin de sus actividades, el funcionamiento de los órganos
sociales a través de los cuales se expresa la voluntad corporativa y su
representación.
Sobre este último aspecto, es evidente que la persona jurídica no puede
desarrollar sus actividades ni expresar su voluntad si no es por intermedio de
personas naturales. Son estas últimas las que integran los órganos de gobierno
de la sociedad y ejercen poderes de representación. Aquí resulta evidente que
estas personas naturales no son administradores ni mandatarios de los socios
sino del ente jurídico.
Otros efectos de la personalidad jurídica son el parentesco y nacionalidad.
El primero es admitido por la doctrina y consiste en las relaciones de las
sociedades con otras personas jurídicas en calidad de socios; de filiales o
subsidiarias y de grupos de sociedades o empresas. El segundo, o sea la
nacionalidad, es sumamente discutido en la doctrina moderna. Por ello, será
motivo de un comentario especial más adelante,
Finalmente, es destacable que la personalidad jurídica origina el efecto de
independizarla totalmente de sus socios en los temas de responsabilidad ante
terceros y de responsabilidad y representación judicial.
En resumen, la personalidad jurídica genera independencia entre la sociedad y
sus socios. Cosa distinta es uno de otros. No puede haber confusión en ninguno
de los aspectos antes mencionados.
3.- NACIONALIDAD DE LAS SOCIEDADES
La polémica sobre la nacionalidad de las sociedades tiene más de un siglo. Los
que sostiene que la sociedad debe tener nacionalidad argumentan que es un
efecto natural de la personalidad jurídica. Esta última se encuentra siempre bajo
la dependencia jurídica de un estado, lo q determina una dependencia política
propia de la nacionalidad.
Se argumenta, igualmente, que la nacionalidad es indispensable para que la
sociedad pueda contar con vínculos sólidos con un Estado, para efectos
tributarios, jurisdiccionales y de protección diplomática. En el primer caso, la
nacionalidad determina que la sociedad, al nacer, se ha vinculado con un Estado
y con el debe cumplir sus obligaciones tributarias. En el segundo, la nacionalidad
fija los jueces y tribunales a los que la sociedad esta naturalmente sostenida. En
el ultimo, establece cual es el Estado que debe otorgar le protección diplomática
en otros países donde desarrolle sus actividades.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
38
Mas difícil es el problema de establecer cuál es el factor que determina la
nacionalidad de una sociedad, o sea cual es el verdadero vinculo que la puede
unir al país bajo cuya ley se ha constituido. Se argumentan tres_ el lugar de
constitución, el país donde realiza sus principales actividades y, finalmente, la
nacionalidad de la mayoría de sus socios. Los tres son sumamente discutibles,
como veremos más adelante.
La corriente moderna de la doctrina, especialmente en América Latina, se inclina
por la tesis que sostiene que las sociedades no tienen nacionalidad. Analizando
la esencia del vínculo de la nacionalidad llegan a la conclusión de que se trata
de una relación eminentemente política y, por lo tanto, ´propia de las personas
naturales y no de las sociedades. La nacionalidad es el vínculo que une a la
persona como el Estado. Tiene evidente efectos jurídicos (tales como la
―dependencia jurídica‖ frente al Estado), pero su naturaleza es esencia política.
Por más que a los entes jurídicos se les llama ―personas‖, nadie pretende que
sean personas naturales. Por tanto, es evidente que las personas jurídicas no
pueden tener (ni tienen) derechos políticos ni tampoco los vínculos afectivos
nacionales de las personas físicas.
Tampoco es necesario que las sociedades tengan que recurrir a un vínculo de
nacionalidad para propósitos fiscales, jurisdiccionales o de protección
diplomática. En el primer caso a nacionalidad no juega ningún papel, desde que
la tributación se establece por la fuente de la renta y no por la nacionalidad del
contribuyente, en lo jurisdiccional, los tribunales de cada país son competentes
en cada caso de acuerdo a normas legales que no cumplan la nacionalidad del
litigante o acusado. Y, en cuanto a la protección diplomática, que fue el origen
del debate sobre la nacionalidad de la sociedad, podemos decir que es un tema
superado en el mundo moderno. Si bien en el pasado las grandes potencias
protegían los intereses económicos de sus ciudadanos en otros países inclusive
como la fuerza militar, hoy en día la inversión extranjera se sujeta a las leyes y a
la jurisdicción del país respectivo y es inaceptable que se acepten interferencias
diplomáticas en conflicto por intereses económicos privados.
Pero, aun cuando se aceptase el concepto de nacionalidad de las sociedades,
es insoluble el problema de la forma de determinarla. ¿Solamente por el lugar en
que se constituyo la sociedad ¿ello significa que debemos otorgar nacionalidad
peruana a cualquier sociedad que se constituya en el Perú, aunque tenga socios
de muchos nacionalidades y operen en diversos países ¿por el país donde
realiza sus actividades principales? En muchos casos es sumamente difícil
determinar cuál es la ―actividad principal‖ de una sociedad que opera en diversos
países y, además, siendo un factor cambiante, la sociedad podría variar su
nacionalidad de la sociedad si para determinarla es necesario recurrir a la de los
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
39
socios. En segundo lugar, ¿es la mayoría absoluta de los socios o basta una
mayoría relativa? En tercer lugar, los socios también es un factor cambiante. En
sociedades cuyas acciones se negocian en la Bolsa, en un porcentaje elevado,
la nacionalidad de la sociedad podrá variara algunas veces cada mes inclusive
diariamente.
En nuestro país, el tratadista peruano doctor Roberto MacLean Ugarteche ha
estudiado el tema de la nacionalidad de las sociedades en la doctrina argentina
y latinoamericana. En la Argentina se adoptado la posición doctrinaria que niega
la nacionalidad de las sociedades a raíz de un incidente ocurrido en el año 1876,
al suscitarse un conflicto entre el Banco de Londres y del rio de La Plata y el
Congreso de la Provincia de Santa Fe, que tuvo resultado el que el Banco
pidiera intervención diplomática de Inglaterra a su favor. Esto dio inicio a una
larga polémica, desde que se considero inaceptable que los países de mayor
desarrollo utilizaran esa calase de presión a favor de intereses privados de sus
ciudadanos. El resultado fue el rechazo de la pretensión extranjera basada en
una supuesta nacionalidad de la persona jurídica que la invocaba.
Analizando la doctrina argentina y peruana, Roberto Mac lean concluye:
“la nacionalidad de la personas jurídicas es un concepto absoluto, que ha caído
en desuso, y cuya aplicación y empleo en el derecho Internacional privado han
sido dejados de lado desde hace más de veinticinco años. No obstante, la
supervivencia de cuerpos legislativos que hacen referencia a sociedades
nacionales y extranjeros hace necesario comparar el alcance de este término
actualmente”.
En otra de sus obras, Roberto Maclean, apoyándose en ponencias de los
doctores José Luis Bustamante y Rivero, Carlos García Gastaneta y Alberto
Ulloa Sotomayor opina:
“la existencia de las personas jurídicas de derecho privado debe ser
determinada de acuerdo a la ley del país de su constitución. La misma ley
determina la capacidad civil de las personas jurídicas, no pudiendo ser en
ningún caso la de las constituidas en el extranjero más extensa que la de las
constituidas en el Perú, ni contraria al orden público. Es también un principio que
las personas jurídicas de derecho privado no tienen nacionalidad, aunque se
puede recurrir en algunos casos a exigir determinada nacionalidad, u otros
requisitos, de los accionistas para otorgarles ciertos beneficios, concedidos a las
personas naturales nacionales.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
40
Por su parte, el abogado y diplomático doctor Luis Marchand Stens afirma:
“También se habla de la nacionalidad de las sociedades, asociaciones,
corporales, etc., es decir de la nacionalidad de las personas jurídicas debe
entenderse el atributo de la nacionalidad, como una metáfora para indicar
tratándose de las cosas el lugar de origen, la nacionalidad del propietario o el
régimen jurídico aplicable; y tratándose de las personas jurídicas el estatuó que
jurídicamente, subordina la vida y efectos de la entidad a una legislación
determinada”.
Por consiguiente, tratándose de personas jurídicas o bienes, no debe
entenderse la nacionalidad en el sentido socio- político del término, sino como
una alusión figurada para la operabilidad de determinado régimen jurídico‖.
También encontramos otras autorizadas opiniones que comparten el criterio
expuesto:
Chigeru oda, profesor universitario en el Japon:
“las sociedades y otras personas jurídicas no poseen nacionalidad en el sentido
usual de la palabra en relación con las personas naturales, porque el concepto
de lealtad y de cierto privilegios ligados a las personas naturales involucrados
por ejemplo, en la expatriación o en la naturalización son inaplicables a las
personas jurídicas. Lo cierto es que los estados tratan a las sociedades y a otras
personas jurídicas como nacionales en el ejercicio de la jurisdicción y para
propósitos de protección diplomáticas”.
Felipe De Sola Cañizares:
“Frente a esta posición doctrinaria, se ha marcado con fuertes caracteres la
tendencia que niega nacionalidad a las sociedades e incoa la existencia del
domicilio de las mismas como estatuto que rija la ley aplicable y resuelva los
problemas derivados de su funcionamiento extraterritorial. Se ha dicho así que la
sociedad no tiene una verdadera nacionalidad comparable a aquella de los
individuos, pues la nacionalidad es un lazo que une al hombre a un estado y ese
lazo esta hecho de sentimientos afectivos que una sociedad no puede tener al
igual que la sociedad no puede pretender los derecho políticos que concede la
nacionalidad. En el caso de las compañías, el problema se reduce a la
determinación de la ley aplicable y al goce de ciertos derechos privados”.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
41
No es sencillo adoptar una posición categórica ante un tema tan complejo. Nos
inclinamos decididamente por la teoría de la no-nacionalidad de las sociedades,
pero admitiendo que existen argumentos en la tesis contraria. La polémica
continúa en el ámbito del derecho constitucional y del derecho internacional
privado.
Mientras tanto, nuestra LGS ha aptado no denominar a las sociedades como
―peruanas‖ o ―extranjeras‖, sino como ―constituidas en el Perú‖ y ―constituidas en
el extranjero‖.
4.- DESCONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA:
La moderna teoría del levantamiento del velo societario‖ representa en la
práctica desconocer la personalidad jurídica de una sociedad, en algunos casos
para evitar la utilización indebida, abusiva o fraudulenta de las personas
jurídicas, con el objeto de ocultar situaciones ilícitas o causar daño a terceros.
Esta doctrina, que a nuestro modo de ver tiene sólidos fundamentos, se ha
materializado principalmente a través de la doctrina y de la jurisprudencia de
diversos países extranjeros. Se ha aplicado en sentencias, esencialmente en
casos fiscales, de familia y criminales. Los jueces disponen el ―levantamiento del
velo societario‖ no tanto para dilucidar hechos cometidos u ocultados por la
sociedad, sino por los socios. En forma general, sirve para evitar que, usando la
cobertura formal de una sociedad, se cometan u oculten delitos o se lesionen
intereses de terceros. Al levantarse el velo se hace posible que el juez conozca
la realidad de las operaciones realizadas por los socios bajo la pantalla de la
sociedad.
Veamos como lo define Ricardo de Ángel yaguez:
“Significa despojar a la persona jurídica de su vestidura formal para comprobar
que es lo que bajo esa vestidura se halla o, lo que es lo mismo, desarrollar los
razonamiento jurídicos como si no existiese la persona jurídica. Esto. Desde
luego en aquellas hipótesis en que el interprete del derecho llegue a la
apreciación de que la persona jurídica se ha constituido con el ánimo de
defraudar o la ley o a los intereses de terceros, o cuando no como objetivo sino
como resultado, la utilización de la cobertura formal en que la persona jurídica
consiste conduce a los mismos efectos defrauda torios”.
Significa despojar a la persona jurídica de su vestidura formal para comprobar
que es lo que bajo esa vestidura se halla o lo que es lo mismo desarrollar los
razonamientos jurídicos cono si no existiese la persona jurídicas se ha
constituido con el ánimo de defraudar o la ley o a los intereses de terceros, o
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
42
cuando no como objetivo, sino como resultado la utilización de la cobertura
formal en que la persona jurídica consiste conduce a los mismos efectos
defrauda torios.
El levantamiento del velo societario no es la única denominación que se ha
empleado para las distintas formas de desconocer la personalidad jurídica de las
sociedades. También se le llama, de acuerdo a distintos autores, desestimación
de la personalidad societaria, perforación o corrimiento del velo societario,
prescindencia de la personalidad jurídica (o societaria) o limitaciones a la
personalidad societaria (o jurídica).
Guillermo Cabanellas de las Cuevas realiza un amplio estudio de los distintos
efectos del desconocimiento de la personalidad jurídica (que él prefiere
denominar ―desestimación de la personalidad societaria‖). Cita la clasificación de
estos efectos por parte de Juan M. Dobson, que los divide en : casos en
societaria que se da en los supuestos de simulación o de declaración de nulidad
societaria, casos de desestimación parcial, por imposibilidad o ineficacia de la
soledad frente a un acreedor determinado, casos en que la declaración de
quiebra de una sociedad se extiende también la declaración de quiebra de una
sociedad se extiende también a la declaración de quiebra de sus socios; y casos
en que se persigue extender la responsabilidad limitada, aun cuando es
discutible que aquí se produzca una verdadera desestimación de la personalidad
societaria.
En cuanto a los fundamentos jurídicos del desconocimiento de la personalidad
societaria, la doctrina coincide en que proviene principalmente de la
jurisprudencia, que a su vez se apoya en normas de carácter general. Leamos a
Guillermo Cabanellas:
La figura jurídica de la desestimación de la personalidad societaria no se
encuentra estructurada en un cuerpo orgánico de normas, tal como el que
caracteriza a otros aspectos del derecho Societario, como puede ser la
delimitación de los tipos, la disolución y liquidación de sociedades, etc., Ello
tiene una doble explicación. Desde el punto de vista histórico la desestimación
de la personalidad societaria, en el derecho argentino y en la generalidad de los
sistemas jurídicos contemporáneos, no es consecuencia de un esfuerzo
legislativo basado en premisas concretas de las que se extraen consecuencias
normativas diseñadas de forma de logar un conjunto de reglas coherentes. La
doctrina de la desestimación de la personalidad societaria tiene un origen
fundamentalmente jurisprudencial, prácticamente en la totalidad de los países
donde esa doctrina tiene una aplicación efectiva‖.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
43
Estamos entonces ante un tema eminentemente casuístico y jurisprudencial. Por
ello, la LGS no se pronuncia al respecto.
ARTÍCULO 7.- ACTOS ANTERIORES A LA INSCRIPCION:
“La validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su
inscripción en el Registro está condicionada a la inscripción y a que sean ratificados
por la sociedad dentro de los tres meses siguientes. Si se omite o retarda el
cumplimiento de estos requisitos
En el moderno tratado de Rodrigo Una, Aurelio Menéndez y José María Muñoz,
sobre la nueva Ley de Sociedades española de 1989, vemos cuán difícil sigue
siendo para las legislaciones europeas de vertiente latina, hasta el día de hoy,
aceptar la plena validez y exigibilidad de los convenios entre accionistas. Analizando
solamente el tema de los sindicatos de voto, los autores citados los aceptan, pero
reconociendo que su eficacia práctica es sumamente reducida. Veamos das párrafos
significativos:
„Ve las consideraciones expuestas hasta aquí se infiere claramente que si en
principio no se pueden poner reparos a la licitud de los sindicatos de accionistas, sin
embargo, su eficacia práctica es reducida y menguada, por la dificultad (le imponer
coactivamente a los accionistas sindicados el respeto a la disciplina y al vínculo
sindical”.
„tal existencia de sindicatos de mando para el ejercicio del derecho de voto y de
sindicatos mixtos de mando y de bloqueo de acciones ha sido reconocida por la
Circular de la Dirección General de lo Contencioso del 18 de Marzo de 1968, que
establece en cuanto a sus efectos que la sindicación sólo cobra valor respecto de los
contratantes, pero no alcanza efectividad práctica alguna frente a la sociedad, de tal
suerte que si uno de los accionistas sindicados quebranta la obligación que hubiere
contraído, ello no supone, en modo alguno, la invaliclez del voto que hubiere emitido,
sin que puedan impugnarlo los restantes accionistas también sindicados, a los que
sólo restará, en su caso, una acción personal por incumplimiento del contrato; y
añade que no existe alteración sustancial en los derechos de los socios resultante
de una modificación de la sociedad, ya que lo que se ha producido es un pacto ajeno
a la misma”
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
44
En ese punto estábamos, hace muy poco tiempo, Un simple convenio entre
accionistas para unificar el voto en las juntas generales sólo tenía una eficacia
―reducida y menguada‖. No alcanzaba ―efectividad práctica alguna‖ frente a la
sociedad. Si uno de los contratantes violaba abiertamente su obligación asumida en
el convenio nadie podía, en modo alguno, impugnar su abierto incumplimiento.
Finalmente, los convenios no eran otra cosa que ―pactos ajenos‖ a la sociedad.
En cambio, en el derecho anglosajón no se ponía cortapisa alguna a la validez y
exigibilidad de los convenios entre accionistas frente a la propia sociedad. Esto
significaba una considerable ventaja en el mundo moderno de la contratación
globalizada, mientras las doctrinales legislaciones latinas se debatían ante la rígida
estructura societaria y la intocable independencia de la junta general.
En nuestro país, muchas veces, fuimos testigos de las dificultades que planteaba en
este campo la rigidez de nuestra Ley anterior. Por ejemplo, una empresa minera
radicada en el Perú, titular de importantes concesiones inexplotadas, llegaba a un
excelente acuerdo, de larga maduración en el tiempo, con un inversionista
extranjero, para ponerlas en exploración y explotación, mediante una cuantiosa
inversión íntegramente a cargo de la empresa extranjera. El grupo mayoritario de la
sociedad tenía que garantizarle al inversionista extranjero que, si el resultado de la
exploración, pasados u nos años, era un éxito, podía aportar a la sociedad toda su
inversión realizada en la exploración; podía adquirir las nuevas acciones en un valor
predeterminado; tenía el derecho a convertirse en accionista mayoritario de la
sociedad, a través de la emisión futura de series diferentes de acciones, con
distintos contenidos de derechos, y se le encargaba la gestión social debido a sus
aportes tecnológicos. Por último, había que pactar todo el régimen societario futuro
cuando se iniciase la explotación, años después, los aportes del inversionista
extranjero para esa nueva fase, la dilución máxima del porcentaje de los accionistas
nacionales ante ese nuevo y cuantioso aporte al que ellos no contribuían, las reglas
futuras del estatuto de la sociedad y muchos otros aspectos de la estructura
societaria.
Ante este ejemplo simple, tantas veces pactado en nuestro país, ¿cómo se podía
darte seguridad jurídica al contrato si cualquier accionista del grupo mayoritario
peruano podía desconocerlo y votar en el futuro como le viniese en gana?; ¿cómo
establecer derechos de preferencia futuros sobre las acciones?; ¿cómo garantizar la
unidad del grupo contratante peruano a través de cláusulas de aceptación de otros
socios o de prohibiciones temporales de enajenación de acciones?; ¿cómo hacer
que la propia sociedad anónima asumiera la obligación de hacer respetar los
convenios?. Esos eran sólo algunos de los problemas que se planteaban en el
sencillo ejemplo referido.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
45
Evidentemente había que recurrir con frecuencia a métodos legales indirectos,
garantías personales, cláusulas de arbitraje, etc. La estructura societaria permanecía
rígida e inmutable ante un convenio que significaba muchas veces el despegue
económico de la sociedad y la posibilidad de realizar su objeto social con la
envergadura propia de una empresa moderna.
1. LA SOLUCIÓN DE LA NUEVA LEY.
Ante esta disyuntiva, la nueva LGS 0pta categóricamente por la corriente
anglosajona. La sociedad está obligada a respetar la validez de los convenios
entre socios y entre éstos y terceros, en todo aquello que le concierne, con una
sola condición: que le sean debidamente comunicados.
Significa ello que la sociedad no puede inscribir una transferencia de acciones si
el socio vendedor no ha cumplido con las estipulaciones del convenio que lo
obliga a otorgar previamente un derecho de preferencia a otros socios o a todos
los demás socios, según el caso. Significa que la sociedad responde plenamente
si la junta de socios toma un acuerdo que vulnere un convenio que fue
debidamente comunicado a la sociedad. Significa que un tercero puede exigir a
la sociedad el cumplimiento de una obligación de dar o de hacer, derivada de un
convenio. Significa, en suma, el pleno conocimiento, aceptación, custodia y
responsabilidad de la sociedad ante los referidos convenios. Con ello se abre,
para el futuro, una importante vía de contratación entre socios y entre ellos y
terceros, sobre materias societarias, que enriquecerá nuestra experiencia y
redundará en beneficio de las propias sociedades y de sus accionistas.
Cabe a los socios ya los terceros establecer, en dichos convenios, los
procedimientos precisos de ejecución de los acuerdos que celebren. Y de
verificar que se efectúe, con prueba indubitable, la debida comunicación a la
sociedad. Y en aquellos contratos en que no intervengan todos los socios es
aconsejable verificar que los demás se encuentren debidamente informados,
aunque la Ley no lo exige.
Sobre el tema que nos ocupa, pero referido solamente a la sociedad anónima,
existen innovaciones muy importantes en los artículos 75, 86 y 101 de la Ley,
que comentaremos oportunamente.
2.- ESTIPULACIONES QUE VULNERAN EL PACTO SOCIAL.
El artículo bajo comentario concluye contemplando la posibilidad de que alguna
o algunas estipulaciones de los convenios sean contradictorias con el pacto
social o con el estatuto. Como es evidente, en dicho caso prevalecen estos
últimos. Pero la Ley deja abierta la posibilidad, en ese caso, a los reclamos que
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
46
puedan exigirse entre los otorgantes del convenio, al reconocer que la
preferencia a las normas del pacto social es sin perjuicio de la relación que
pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron.
ARTICULO 9º DENOMINACION O RAZON SOCIAL.
“La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su
forma societaria En el primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado.
No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social
igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre
legitimidad para ello.
Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social.
No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social
que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos distintivos
protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por
derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello.
El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o
abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente. En los demás
casos previstos en los párrafos anteriores los afectados tienen derecho a demandar
la modificación de la denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el
juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición.
La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el socio
separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último caso,
la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la
sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón social quedan sujetos a
responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal si a ello hubiere
lugar”.
1.- DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE ABREVIADO.
La doctrina y la costumbre coinciden en diferenciar los conceptos de
―denominación social‖ y de ―razón social‖. La primera es propia de las
sociedades de responsabilidad limitada y la segunda de las de responsabilidad
ilimitada.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
47
La razón social se establece obligatoriamente con la inclusión de los nombres de
uno o más de los socios que asumen responsabilidad ilimitada. Además,
cualquier persona que permite que su nombre figure en la razón social, aunque
no sea socio de responsabilidad ilimitada, asume automáticamente esa clase de
responsabilidad.
Las sociedades en las que los socios tienen responsabilidad limitada hasta
solamente la pérdida total de sus aportes están dotadas de una denominejáji
social. Nada impide que en la denominación se incluya uno o más nombres de
los socios. Ello no tiene efecto alguno en la responsabilidad limitada que les
corresponde, En suma, las sociedades de este género pueden establecer
denominación que les plazca, con alusión uno a sus socios o a sus: actividad (
Finalmente, el primer párrafo del artículo que comentamos las faculta, a ellas
solamente, a utilizar, además de su denominación, un nombre abreviado. listo es
una innovación de la LGS.
La sociedad colectiva, típica sociedad de responsabilidad ilimitado, está doto da
de razón social, en la que debe figurar uno o más de los socios colectivos, de
conformidad con el artículo 266 de la nueva Ley. La escritura de constitución
contiene los nombres de todos los socios colectivos, inclusive los que no figuran
en la razón social.
Iguales normas existen para las dos formas de sociedades en comandito, de
acuerdo al artículo 279. En ellas existen los socios colectivos, de responsabilidad
ilimitada, que se rigen por las normas de la sociedad colectiva referidas en el
párrafo anterior. En cuanto a los socios comanditarios, su responsabilidad es
limitada en tanto no permitan que su nombre integre la razón social o no asuman
la administración de la sociedad.
Las sociedades civiles, en sus dos formas, deben contar con una Razón social,
de conformidad con el artículo 296 de la Ley. En la sociedad civil ordinaria, los
socios responden más allá del capital aportado, de acuerdo a los reglas
especiales de esta forma societaria, En la sociedad civil de responsabilidad
limitada todos los socios tienen ese tipo de responsabilidad, por lo cual es
discutible que la Ley las obligue a contar con una razón social Sin embargo se
optó por hacerlo en vista de que ambas formas societarias tomen la obligación
de hacer figurarlos nombres de uno o más socios con la rasen social En todo
caso, los terceros no pueden resultar engañados pues la segunda Ch‘ las
sociedades civiles debe expresar claramente en la rozón social que la sociedad
civil de responsabilidad limitada‖
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
48
Quedan la sociedad anónima y la sociedad comercial do responsabilidad
limitada, La Ley las dota expresamente de denominación social y de la facultad
de usar además un nombre abreviado, en los artículos 50 y 234,
respectivamente Son as dos típicas sociedades de responsabilidad limitada
En nuestra opinión hace bien la nueva Ley en clarificar los conceptos de
denominación y de razón social, reglamentándolos luego en cada una de las
formas societarias. Termina de esta manera con la incoherencia de los artículos
2(33 y 273 de la Ley anterior que, al ocuparse de las sociedades en comanditas
y de las sociedades civiles, confundió ambos conceptos.
2. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE
El artículo 9 establece una primera norma de protección: ninguna sociedad
puede adoptar una denominación, completa o abreviada, o una razón social
igual (1 semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando demuestre
que tiene titulo legitimo para ello.
Nótese que la norma contiene dos innovaciones importantes con respecto a la
Ley. Por un lado, establece que la prohibición alcanza a cualquier nombre igual
o semejante, con lo cual aumenta considerablemente en especial la protección,
que en el artículo 71 de la Ley derogada se limitaba al nombre ―igual‖. Por otra
parte, amplía la protección a todos los casos de denominación social, razón
social o nombre abreviado, sin excepción alguna. Y, finalmente, mantiene el
concepto de preexistencia de la Ley anterior, que se define por la inscripción en
el Registro.
(Con respecto a esta primera norma de protección, la Ley prohíbe que el registro
inscriba cualquier denominación, completa o abreviada, o cualquier razón social
igual a la de otra sociedad preexistente. Nótese que aquí se excluye el concepto
de ―semejanza‖. Luego, en ese único caso, es el Registro quien tiene el deber de
no inscribir, o sea que el nombre de la sociedad preexistente queda inscrito y el
interesado en la nueva inscripción es el que tiene que iniciar el reclamo
correspondiente, de acuerdo a las normas del Registro y a los principios do
defensa de la propiedad intelectual.
La segunda norma de protección consiste en que no se puede adoptar
denominaciones que contengan nombres de organismos o instituciones públicas
o signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos
protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para
ello.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
49
Sobre los supuestos que hemos mencionado en el párrafo anterior, más el caso
fe semejanza (y no de igualdad con el nombre de una sociedad preexistente), el
artículo bajo comentario otorga una protección diferente al del primer caso: los
afectados tienen el derecho a demandar la modificación de la denominación o
razón social infractora, por la vía del proceso sumarísimo, tute el juez del
domicilio de la sociedad infractora. Por el texto del artículo, evidente que esta
segunda protección se aplica al supuesto de ―semejanza‖
Vemos que en estos casos la protección de la ley es más cautelosa: no hay
prohibición para que el Registro inscriba y los que se consideren afectados
deben iniciar un proceso para lograr la modificación del nombre de la sociedad
presuntamente infractora.
3.- EL NOMBRE DEL SOCIO FALLECIDO O SEPARADO
La norma bajo comentario termina ocupándose del caso de un socio fallecido o
separado, cuyo nombre figura en la razón social de una sociedad. Dicho nombre
puede continuar en la razón social siempre que el socio separado o los
sucesores del fallecido, en su caso, consientan en ello. Si esto ocurre, la razón
social debe indicar que se trata de un socio fallecido o separado.
La segunda parte del último párrafo, además, ratifica una norma típica de las
sociedades con Socios de responsabilidad ilimitada: los que permiten que su
nombre figure en una razón social, aún no perteneciendo a la sociedad, asumen
plena responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal que
pudiese existir.
La inclusión de esta norma en un artículo de la parte general de la ley es, sin
duda, para ratificar su aplicación a todas las sociedades que cuenten con socios
de responsabilidad ilimitada, cualquiera que sea el tipo societario.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
50
Unidad Temática II
ENRIQUE ELIAZ LA ROSA
(Derecho Societario Peruano T.I.)
Artículo 10.- RESERVA DE PREFERENCIA REGISTRAL.
“Cualquiera que participe en la constitución de una sociedad, o la sociedad cuando
modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación, completa o
abreviada, o su razón social, tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia
registral por un plazo de treinta días, vencido el cual ésta caduca de pleno derecho.
No se puede adoptar una razón social o una denominación, completa o abreviada,
igual o semejante a aquella que esté gozando del derecho de reserva de preferencia
registral”.
1. ANTECEDENTES.
La reserva de preferencia registral no es una innovación de la LGS. Fue creada
por la Ley 26364, en el año 1994, cuando ésta modificó el artículo 4 de la LOS
anterior, añadiéndole dos párrafos adicionales. En el primero se establecía que
cualquier persona que participe en la constitución de una sociedad o en
cualquier modificación de estatutos que entrañe el cambio de la denominación o
razón social de la compañía, tiene derecho a una reserva de preferencia registral
con respecto a la denominación o razón social elegida, por un plazo de 30 días
hábiles, vencido el cual la reserva caduca de pleno derecho. En el segundo
párrafo se determinaba que nadie podía adoptar una denominación o razón
social igual al nombre que se encontrase gozando del derecho de preferencia
registral.
Posteriormente, el Decreto Supremo 002-96-JUS, del 10 de Junio de 1996,
expidió las normas reglamentarias de la Ley 26364, creando el Índice Nacional
de Reserva de Preferencia Registral, integrado al Índice Nacional del Registro de
Personas Jurídicas. Estableció que estaban legitimados para presentar la
solicitud de reserva cualquier socio interviniente, el abogado o el notario a cargo
del proceso y cualquier otra persona con interés directo. Señaló los requisitos de
la solicitud, el proceso de otorgamiento de la reserva, las causales para su
denegatoria y los casos de caducidad.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
51
La Ley 26364 y su reglamento tuvieron gran acierto y aceptación. Era necesario
otorgarle seguridad jurídica y protección al nombre de una sociedad durante los
procesos de constitución social o de modificación de la denominación o razón
social de las empresas. Ello fue un logro de estos dispositivos.
2.- LA NORMA DE LA NUEVA LEY.
El artículo 10 de la nueva Ley mantiene el derecho a la reserva de preferencia
registral, haciéndolo extensivo al nombre abreviado. Los términos son los
mismos de la Ley 26364, dentro del espíritu de la Comisión Reformadora de no
variar todo aquello que es positivo en la legislación societaria.
ARTICULO 11º OBJETO SOCIAL
‗La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos
cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se en tiende incluidos en el
objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización
de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el
estatuto.
La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con
carácter exclusivo a otras entidades o personas‖.
1.- IMPORTANCIA DEL OBJETO SOCIAL.
La determinación precisa del objeto social es uno de los requerimientos más
importantes para una sociedad. El fin social es la razón misma por la que la
sociedad se constituye. Es debido a ese objeto social (y no a otro) que los socios
deciden participar en la sociedad, aportar capitales y asumir el riesgo del
negocio. Si a cualquier persona le ofrecen una inversión de riesgo, la primera
pregunta que hará será para conocer cuál es el negocio que se pretende
realizar. De acuerdo a ello, tomará su decisión de concurrir o no a la formación
de la sociedad.
Muchas otras decisiones de importancia dependen también del objeto social. El
monto del capital inicial, el nivel de endeudamiento de la sociedad, el
nombramiento de los primeros administradores, fuera de otras importantes
disyuntivas, tienen vinculación directa con el objeto social e influyen en la
decisión de los socios. En otras palabras, la sociedad debe salir al mercado para
realizar una actividad determinada y de esa actividad dependen los factores
anteriormente referidos.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
52
Es por ello que el cambio del objeto social origina consecuencias muy graves
para la sociedad. Cada socio decidió con entusiasmo participar en una
determinada actividad y no tiene necesariamente el mismo entusiasmo con
respecto a otro giro de negocios. De allí que el cambió de objeto social sea una
de las pocas causales que facultan al socio, por su sola decisión individual, a
separarse de la sociedad. Así lo establecía el artículo 210 de la Ley anterior y lo
ratifica el artículo 200 de la nueva Ley.
Debido a ello también una de las causales más graves de responsabilidad de los
administradores de una sociedad es tomar acuerdos que vulneren el estatuto o
que signifiquen abuso de facultades. La realización de actos no comprendidos
en el objeto social tiene esas dos características.
2. DETERMINACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
Por todo ello, el artículo bajo comentario establece que la sociedad circunscribe
sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción
detallada constituye su objeto social, entendiéndose incluidos en éste los actos
relacionados que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén
expresamente indicados en el estatuto.
Este enunciado al parecer simple contiene varios conceptos que es necesario
analizar:
a) La sociedad ―circunscribe‖ sus actividades. Aquí encontramos el marco
general del mandato legal: las actividades quedan circunScrita5 a la
realización de los negocios y operaciones detallados en el objeto social. No
más allá. Si esto último ocurre, los administradores entran en el campo de los
actos ―ultra vires‖, ajenos al objeto socio, lo que significa vulnerar el estatuto y
exceder sus facultades.
b) Sin embargo, nuestra ley ha querido también dar una mayor amplitud a la
determinación del objeto social, ya desde la Ley anterior. En efecto, el artículo
11 de la Ley española de 1951, que fue el modelo de nuestra LGS anterior,
establecía que el estatuto debía contemplar, simplemente, el ―objeto social‖.
Nuestra Ley de 1966 añadió, apartándose de su modelo, que debían
señalarse ―clara y precisamente los negocios y operaciones que lo
constituyen‖. A primera vista parecería que nuestra ley quiso ser más estricta
al decir ―señalándose clara y precisamente‖. Pero un análisis más detenido
nos hace ver que luego hace un distingo entre ―negocios y operaciones‖ del
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
53
objeto social. Ahora bien, ―negocios‖ son los rubros generales del fin social,
mientras que ―operaciones‖ son aquellos actos que la doctrina considera
complementarios O extensivos al objeto. Esto amplía indudablemente el
objeto social, pues forman parte de él no solo las actividades fundamentales
de la sociedad sino también las operaciones que se autoricen a los
administrad015
Por ejemplo, cuando el estatuto autoriza a los administradores además de los
negocios principales del fin social— a realizar operaciones financieras,
industriales, inmobiliarias o de cualquier otra clase, esas operaciones quedan
también comprendidas en el objeto social. Por eso la fórmula del inciso 4. Del
artículo 5 de la LGS anterior es, en realidad, de una amplitud mucho mayor de
lo que parece inicialmente.
Nuestra nueva Ley mantiene esa amplitud en el artículo que estamos
comentando. Obliga a los administradores a circunscribirse al objeto social,
pero éste último comprende todos los negocios y operaciones lícitos que se
autoricen o describan en forma detallada.
Este enunciado, al parecer simple, contiene varios conceptos que es
necesario analizar:
c) Se desprende también del enunciado bajo análisis que el objeto social puede
tener todas las variantes que deseen los socios. El objeto social no es
obligatoriamente único. Puede ser múltiple, desde que la ley alude a
―negocios y operaciones‖. Tiene solo una cortapisa: debe tratarse de
actividades lícitas.
d) El artículo 11 amplía aún más que la ley anterior la facultad discrecional de los
órganos de la sociedad al establecer que se incluyen en el objeto social,
aunque no los contemple expresamente el estatuto, los actos relacionados
con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines. Como puede
apreciarse, la nueva Ley amplía considerablemente el objeto social al incluir
todo acto relacionado que contribuya al fin social. Exige solamente que sea un
acto ―relacionado‖, concepto que es bastante lato. Y al establecer que no es
necesario que figuren en el estatuto, la definición se inclina fuertemente hacia
el buen criterio de los administradores.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
54
e) Finalmente, no debemos olvidar que la ley exige que la descripción del objeto
social sea debidamente detallada. Pueden ser muchos los negocios u
operaciones de la sociedad, pero deben responder a una ―descripción
detallada‖. Somos de opinión, en tal virtud, que el Registro no debe admitir
objetos sociales genéricos, tales como ―toda clase de operaciones que
permitan las leyes del Perú‖. O bien un objeto social que enumere algún
negocio concreto seguido de ―y todas las demás actividades lícitas en el
territorio nacional‖.
No debe olvidarse que la precisión, aunque no sea estricta, del objeto social,
es una garantía fundamental para los socios, que puedan ejercitar su derecho
de separación ante cualquier cambio del fin social. Si la descripción del mismo
no es clara, se vuelve confusa la determinación de lo que significa o no un
cambio de objeto.
Podemos concluir que la fórmula de la nueva ley es acorde a la tradición del
derecho latino, que no considera al objeto social como un límite preciso e
inexorable para cualquier operación de la sociedad que no se encuentre
indubitablemente dentro de sus enunciados Confía más en la recta intención
de los administradores y con ello se aparta, correctamente en nuestra opinión,
de la rígida corriente anglosajona en esta materia. Sin perjuicio de exigir
claridad y precisión en los enunciados.
3.- LOS ACTOS “ULTRA VIRES”.
Para definir la teoría de los actos ―ultra vires‖ debemos remitirnos al derecho
anglosajón y principalmente a la interpretación de la jurisprudencia inglesa. La
teoría no sólo se detiene a considerar actos ―ultra vires‖ a todos aquellos que
exceden el objeto social, sino además sostiene el principio según el cual todos
ellos adolecen de nulidad absoluta. En otras palabras, considera nulos,
Para todos sus efectos legales, los actos de una sociedad que exceden el objeto
social o no sean cercanamente derivados del mismo. Como resultado, la
sociedad no responde por ninguno de los efectos del acto nulo y los accionistas
no tendrían facultad para convalidar o ratificar a posteriori dichas operaciones ni
sus consecuencias.
Hemos sido siempre de la opinión que esta teoría no es aplicable en el ámbito
de las sociedades peruanas, donde los efectos de una operación ajena al objeto
social no son los mismos que hacen suyos la jurisprudencia inglesa. En primer
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
55
lugar, porque en nuestro sistema legal ha sido siempre la junta de socios (y no
los terceros) la encargada de interpretar si los administradores se excedieron o
no en su representación, de acuerdo al artículo 173 de la anterior LGS y el
artículo 181 de la nueva Ley. En segundo lugar, porque en el derecho latino la
decisión sobre si un acto es o no, verdaderamente, un cambio de objeto, no
debe ser consecuencia de un análisis rígido sino como dice Vivante, citado por
Miguel A. Sasot:
―Es una interpretación del contrato social que debe hacerse teniendo en
cuenta el conjunto de sus cláusulas y de la primitiva intención de los
contratantes”.
En suma, en lo relativo a la determinación misma de si un acto excede o no el
objeto social, la doctrina considera que debe interpretarse el estatuto social en
forma amplia y no rígida. Veamos ahora otra cita de Miguel Sasot:
“Quienes ven en la sociedad anónima una realidad jurídica, nacida de la
condición naturalmente asociativa del ser humano, a la que el Estado solo
reconoce y no crea, consideran que el enunciado de las actividades que la
misma puede realizar, según relación contenida en su estatutos, es puramente
enunciativa, pero no limitativa; de donde se afirma que la sociedad puede
realizar todas aquellas operaciones o actos que, pese a no estar expresamente
enumerados en los estatutos, deben considerarse como complementarios o
extensivos de los enunciados de estos últimos, o como señala Rodríguez-
Rodríguez, como medio para la consecución del objeto perseguido, en la medida
que ello no implique un cambio de finalidad”
Ahora bien, si para determinar si un acto es o no ajeno al objeto nuestro sistema
legal es mucho más elástico, cuando se trata de los efectos del acto ―ultra vires‖
nuestra Ley se aparta radicalmente del sistema anglosajón. Es inadmisible que
la nulidad de un acto ―ultra vires‖ realizado por una sociedad afecte a un tercero
de buena fe que contrató con representantes debidamente facultados por la
sociedad. Esto lo establecía indirectamente la LGS anterior, en su artículo 19. La
nueva Ley es mucho más categórica en el artículo 12, que será materia de
nuestro siguiente comentario.
4.- ACTIVIDADES QUE NO PUEDE REALIZAR UNA SOCIEDAD.
El artículo 11, bajo comentario, concluye señalando que la sociedad no puede
tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter exclusivo
a otras entidades o personas.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
56
Se trata de un principio general que la Ley ha deseado recalcar. Sin embargo,
procede comentar que, en un mundo que busca la eficiencia a través del
mercado y la competencia, estas exclusividades se vuelven cada día menos
frecuentes.
Artículo 12.- ALCANCES DE LA REPRESENTACION.
„La sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y frente a
terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados dentro de los
límites de las facultades que les haya conferido aunque tales actos comprometan a
la sociedad a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social.
Los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por
los daños y perjuicios que ésta haya experimentado como consecuencia de
acuerdos adoptados con su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber
autorizado la celebración de actos que extralimitan su objeto social y que la obligan
frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad
penal que pudiese corresponderles.
La buena fe del tercero no se perjudica por la inscripción del pacto social”.
Artículo 13.- ACTOS QUE NO OBLIGAN A LA SOCIEDAD.
“Quienes no están autorizados para ejercer la representación de la sociedad no la
obligan con sus actos, aunque los celebren en nombre de ella.
La responsabilidad civil o penal por tales actos recae exclusivamente sobre sus
autores”.
1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Los artículos 12 y 13 de la nueva LGS deben ser comentados en conjunto. Se
refieren a los principales temas que derivan del objeto social: la actitud que
deben observar los terceros al contratar con la sociedad, su situación frente a los
actos ―ultra vires‖ y la forma como se dilucidan, en el interior de la sociedad, las
responsabilidades correspondientes a los actos que exceden el objeto social.
Los artículos bajo comentario introducen importantes innovaciones con respecto
a la LGS derogada, muy especialmente en lo relativo a la protección de los
terceros de buena fe. Ambos contienen reglas claras y simples que dan una
solución satisfactoria a los tres problemas mencionados en el párrafo anterior.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
57
2. PERSONAS QUE OBLIGAN A LA SOCIEDAD.
El artículo 13 establece que los que no están autorizados para ejercer la
representación de la sociedad no la obligan con sus actos, aunque los celebren
en nombre de ella. Además, sobre ellos recae la responsabilidad que
corresponde por tales actos, sea civil o penal. Es una norma muy similar al
artículo 19 de la Ley anterior.
El mandato es muy claro: quienes no están debidamente autorizados no obligan
a la sociedad. Pero de ello se desprende que quienes silo están obligan a la
sociedad. En otras palabras, el tercero que contrata con una sociedad tiene una
sola obligación: verificar que las personas que contrataron con ellos tienen
poderes suficientes de la sociedad y que esos poderes fueron otorgados por
órganos sociales que estaban autorizados por el estatuto o por la ley para dar
tales poderes. Allí termina la obligación del tercero. Verificados los poderes, si
éstos son conformes, el tercero sabe, terminantemente, que la sociedad queda
obligada.
3.- LOS TERCEROS ANTE LOS ACTOS “ULTRA VIRES”.
Partiendo del principio que los representantes autorizados obligan a la sociedad,
¿qué ocurriría si, de acuerdo a la jurisprudencia inglesa, se declara nulo en
nuestro país un contrato de una sociedad celebrado por sus apoderados,
perfectamente facultados para ello, siendo la causal de nulidad el que los
representantes, o los órganos sociales que tomaron el acuerdo, excedieron el
objeto social? ¿El tercero de buena fe queda desamparado? Esta singular tesis,
que fue esgrimida con frecuencia durante la vigencia de la Ley anterior —
felizmente sin éxito—, ocasionaría un efecto devastador en las operaciones
económicas con toda clase de sociedades. Cualquier tercero que contratase con
una sociedad se vería obligado no sólo a una seria revisión de los poderes de
los representantes sino también a un exhaustivo estudio de todas las escrituras y
del objeto de la sociedad, con el fin de determinar que el acto se encontrase, en
forma indubitable, dentro del enunciado del fin social. ¡Cuantas polémicas se
suscitarían, cuantos contratos quedarían paralizados largo tiempo y cuantas
modificaciones de estatutos serían imperiosamente exigidas por los abogados
del tercero para poder llevar adelante la contratación!
¿Y todo eso para qué fin? Simplemente para evitar que la sociedad que
suscribió el contrato, a través de representantes plenamente autorizados, alegue
posteriormente, ella misma o algún socio, que el contrato que celebró es nulo y
que no es exigible por el tercero contratante debido a que la propia sociedad o
uno de sus órganos de gobierno violó o excedió el objeto social. ¿Semejante
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
58
comportamiento no nos hace recordar el principio jurídico de ―actuar contra los
actos propios‖ (venire contra factum proprium)
4.- LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS.
El principio por el cual no se puede actuar contra los propios actos (―venire
contra factum proprium‖), según la doctrina jurídica moderna ha alcanzado la
categoría de un principio general de derecho.
Es cierto que no encontramos al respecto un criterio uniforme. Tanto la doctrina
como la jurisprudencia lo denominan como ―doctrina‖, o ―principio general de
derecho‖, o ―teoría ―o ―constante de la jurisprudencia‖. Sin embargo, la tendencia
moderna es, en nuestra opinión, muy clara: o se le considera un principio
general de derecho o se le reconoce, como mínimo, como un principio
subsumido en las normas básicas de la buena fe, o sea dentro de un principio
general de derecho. La doctrina de los actos propios puede definirse como un
principio según el cual el actuar en forma contradictoria con los propios actos es
inadmisible dentro de las reglas de la buena fe. Así, son inadmisibles los actos
de ejercicio de un derecho claramente incompatibles con la conducta anterior de
la misma persona. En otros términos, se considera que va contra sus propios
actos quien ejerce un derecho en forma objetivamente incompatible con su
conducta previa.
Este principio general de no contradicción de los propios actos puede ser
invocado de acuerdo a lo que dispone el artículo VIII del Título Preliminar del
Código Civil Peruano. Además, está plasmado positivamente dentro de diversas
normas de nuestro ordenamiento legal, lo que permite sostener que es uno de
los principios generales que ―inspiran al derecho peruano‖. Por ejemplo, el
principio informa de distinta manera los artículos 213, 226, 229 y 325 de nuestro
Código Civil. También está contenido, por ejemplo, en el artículo 140 de la
nueva LGS y en el artículo 144 de la anterior, que no permiten impugnar el
acuerdo de junta general por parte de aquellos que no hubiesen hecho constar
su discrepancia.
Luis Diez Picazo Ponce de León, en su tratado sobre la ―Doctrina de los Propios
Actos‖, concluye:
¿No es precisamente eso lo que ocurre si la sociedad contratante (o sus socios)
vulneran a un tercero de buena fe sobre la base de un acto ―ultra vires‖ cometido
por la propia sociedad o por sus órganos de gobierno? ¿No podría
esto, además, convertirse en subterfugio preestablecido para después declarar
nulo un contrato que terminó siendo poco atractivo?
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
59
Veamos, al respecto, una opinión de Ennecerus:
“A nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior
conducta, cuando esa conducta, interpretada objetivamente según la ley, según
las buenas costumbres o según la buena fe, justifica la conclusión de que no se
hará valer el derecho, o cuando el ejercicio posterior choca contra la ley, las
buenas costumbres o la buena fe”.
5.- LA SOLUCIÓN DE LA NUEVA LEY.
Por los argumentos antes expuestos, entre muchos otros, la LGS ha querido
solucionar el problema y proteger al tercero de buena fe. Lo hace con una norma
clara y terminante. El primer párrafo del artículo 12 establece que la sociedad
queda obligada hacia cualquier co-contratante y frente a los terceros de buena fe
―por los actos de sus representantes celebrados dentro de los límites de las
facultades que les haya conferido, aunque tales actos comprometan a la
sociedad a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social‖.
Esto se complementa con el tercer párrafo del mismo artículo, que determina
que la buena fe del tercero no se perjudica por el hecho de la publicidad
registral. En otras palabras, la Ley asume decididamente la protección plena del
tercero de buena fe y elimina, de plano, la posibilidad de oponer en su contra la
nulidad de un acto ―ultra vires‖.
6.- LOS EFECTOS INTERNOS DEL ACTO “ULTRA VIRES”.
Nadie duda de la ilicitud de un acto contrario al estatuto o que excede el objeto
social. Al no ser oponible la nulidad al tercero de buena fe, la Ley considera que
la responsabilidad por el acto ―ultra vires‖ se dilucida al interior de la sociedad.
El segundo párrafo del artículo 12 establece que los socios o administradores
responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya
experimentado como consecuencia de acuerdos en virtud de los cuales se
autorizaron actos que extralimitan el objeto social y que obligan a la sociedad
frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que pudiese existir.
Es la solución correcta, que se ejecuta al interior de la sociedad, desde que fue
dentro de ella donde se cometió la infracción. Nótese que la ley pone énfasis en
que responden ―frente a la sociedad‖. Se trata, entonces, de una causal de
―pretensión social de responsabilidad‖ (y no de pretensión individual) de
conformidad con el artículo 181 de la LGS.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
60
Artículo 14.- NOMBRAMIENTO, PODERES E INSCRIPCIONES.
“El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante
de la sociedad así como el otorgamiento de poderes por ésta surten efecto desde su
aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o
ejercen tales poderes.
Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las
personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse
dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del
representante, según el caso.
Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar del domicilio de la sociedad por
el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo
válidamente adoptado. Todo por el órgano social competente. No se requiere
inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier
otro lugar.
El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan
de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el
Código de la materia, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en
contrario del estatuto”.
1.- ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y PODERES.
La norma recoge, con nuevas e importantes precisiones, algunas de las reglas
de la antigua LGS, sobre el nombramiento de los administradores y el
apoderamiento de otros representantes de la sociedad.
En el artículo bajo análisis se precisa que el apoderamiento de los
representantes resulta eficaz desde que éstos manifiestan su aceptación al
poder conferido; esta última podrá ser expresa o tácita. En el artículo 18 de la
Ley derogada sólo se hacía referencia a la aceptación por el representante,
como condición de eficacia del apoderamiento. En la nueva norma se aclara
expresamente, con arreglo a la doctrina de interpretación del acto jurídico, que el
ejercicio por el designado de las facultades con las cuales es investido tiene el
efecto de una aceptación tácita del poder. A partir de ese momento, el
representante se vincula y queda unido a la sociedad para el ejercicio de las
facultades conferidas.
Es importante señalar que la aceptación, en forma expresa o tácita, guarda
concordancia con lo establecido por el artículo 141 del Código Civil, que
considera que hay aceptación tácita cuando la voluntad se infiere
indubitablemente de la actitud o del comportamiento del aceptante.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
61
2.- INSCRIPCIONES Y SU EFICACIA.
El artículo 14 ‗‗la nueva Ley mantiene la norma que impone a la sociedad la
obligación inscribir en el Registro tanto el apoderamiento como su revocación,
renuncia, modificación o sustitución. Esta inscripción debe realizarse en el
Registro del lugar de domicilio de la sociedad.
Consideramos que la obligación de inscribir no supone un requisito de eficacia
del apoderamiento ni de su aceptación. En efecto, el tercer párrafo del artículo
16 de la Ley permite que cualquier persona pueda ampararse en los actos y
acuerdos adoptados por la sociedad, que deben inscribirse, aun cuando tal
inscripción no se haya producido.
Se ha conservado también la disposición por la cual la inscripción de
nombramientos y poderes de representantes de la sociedad se efectúa por el
mérito de la copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el
acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente. Se conserva así
la eliminación del requisito de la escritura pública, que fue un acierto de la LGS
anterior.
Cabe destacar que, en nuestra opinión, tal como aparece del comentario a los
artículos 12 y 13, la sola inscripción de los poderes otorgados por una sociedad
no exime al tercero de su deber de verificar si los poderes fueron otorgados o
delegados por el órgano social competente para tales efectos. Debe tenerse
presente que el artículo 12 de la Ley sólo tutela la validez y obligatoriedad de los
negocios contraídos por los representantes de la sociedad dentro de los límites
de sus facultades, sin que se requiera el análisis, por el tercero, de los negocios
u operaciones que constituyen el objeto social. Sin embargo, los terceros deben
verificar si el órgano social respectivo era competente para otorgar o delegar
poderes a los representantes de la sociedad.
De otro lado, la norma establece acertadamente que para ejercer los poderes
otorgados por la sociedad no se requiere inscripción adicional de los mismos en
un Registro distinto al del lugar del domicilio de la sociedad. Ahora bien, como
quiera que la inscripción en el Registro no es un requisito de eficacia del
apoderamiento ni de su ejercicio, la norma debe ser entendida solamente en el
sentido que bastará que la sociedad inscriba el nombramiento o poder en el
Registro del lugar de domicilio de la sociedad para que resulten publicados y
oponibles frente a terceros.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
62
3. FACULTADES PROCESALES DERIVADAS DEL NOMBRAMIENTO
Por último, el artículo 14 ha recogido la acertada disposición contenida en la Ley
26539, conforme a la cual los gerentes y administradores de la sociedad gozan,
por el solo efecto de su nombramiento, de las facultades procesales, especiales
y generales, contenidas en el Código Procesal Civil. La norma permite, sin
embargo, que esas facultades puedan ser adecuadas o restringidas por el
estatuto de la sociedad. Por ejemplo, el Código Procesal Civil permite que el
allanamiento, la transacción o el desistimiento pum ser ejercidos de manera
conjunta por más de un apoderado judicial d sociedad. Estas limitaciones deben
incluirse en el estatuto de la sociedad, para su validez.
Artículo 15.- DERECHO A SOLICITAR INSCRIPCIONES.
“Cualquier socio o tercero con legítimo interés puede demandar judicialmente, por el
proceso sumarísimo, el otorgamiento de la escritura pública o solicitar la inscripción
de aquellos acuerdos que requieran estas formalidades y cuya inscripción no
hubiese sido solicitada al Registro dentro de los plazos señalados en el artículo
siguiente.
Toda persona cuyo nombramiento ha sido inscrito tiene derecho a que el Registro
inscriba su renuncia mediante solicitud con firma notarial- mente legalizada,
acompañada de copia de la carta de renuncia con constancia notarial de haber sido
entregada a la sociedad”.
1.- DERECHO DE LOS SOCIOS Y TERCEROS.
La norma del artículo 15 regula la acción que tienen los socios y los terceros con
legítimo interés para demandar el otorgamiento de la escritura pública o la
inscripción de los actos que no hubiesen sido presentados al Registro dentro de
los plazos previstos en el artículo 16 de la Ley. Se ha previsto que la acción se
plantee en la vía procedimental del proceso sumarísimo.
El derecho incluye tanto el otorgamiento de escrituras públicas, por un lado,
cuanto el cumplimiento del requisito de inscripción, por otra parte, en los casos
en que esas formalidades fuesen necesarias.
Resulta interesante señalar que la acción prevista en este artículo no queda
sometida al eventual convenio arbitral que, según el artículo 48 de la Ley, puede
ser incluido en el estatuto. Ello en razón de la naturaleza especial de la
pretensión demandada, la cual se origina en el incumplimiento por la sociedad
de obligaciones legalmente establecidas, como la prevista en el artículo 14 de la
Ley, sin que exista, en estricto, una controversia.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
63
2.- DERECHO A INSCRIBIR RENUNCIAS.
De otro lado, la Ley ha creado un mecanismo sencillo y expeditivo por el cual
una persona cuyo nombramiento ha sido inscrito por la sociedad puede solicitar
y obtener la inscripción de su renuncia en el Registro. De esta forma queda
resuelto el problema ocasionado por la negligencia o eventual dolo de la
administración de la sociedad que no cumple con inscribir la renuncia de sus
funcionarios, pese a que ésta le ha sido comunicada. Esta disposición es un
acierto y una innovación de la LGS.
Ahora bien, siendo la renuncia un acto unilateral que no requiere, en principio,
de formalidad alguna ara que surta efectos frente a la sociedad, el mecanismo
previsto en el segundo párrafo del artículo bajo comentario permite al
renunciante salvar la situación en que podría verse involucrado frente a terceros,
quienes, al amparo del principio de la publicidad registral, podrían pretender
atribuirle responsabilidad por actos ocurridos después de producida su renuncia,
sin que ésta hubiese sido inscrita en el Registro. Aun cuando esa renuncia no
inscrita resulta eficaz y válida, el mecanismo creado en el artículo bajo
comentario permite al renunciante y a los terceros determinar la verdadera
composición de la administración de la sociedad y de sus representantes, así
como las responsabilidades derivadas de los actos por ellos realizados.
Por tratarse de un derecho que puede ser ejercido directamente por el
interesado ante el Registro, mediante la simple tramitación administrativa de su
solicitud, consideramos que tampoco es de aplicación a este supuesto un
convenio arbitral contenido en el estatuto.
ARTÍCULO 16.- PLAZOS PARA SOLICITAR LA INSCRIPCION.
“El pacto social y el estatuto deben ser presentados al Registro para su inscripción
en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de otorgamiento de la
escritura pública.
La inscripción de los demás actos o acuerdos de la sociedad, sea que requieran o
no el otorgamiento de escritura pública, debe solicitarse al Registro en un plazo de
treinta días contados a partir de la fecha de realización del acto o de aprobación del
acta en la que conste el acuerdo respectivo.
Toda persona puede ampararse en los actos y acuerdos a que se refiere este
artículo para todo lo que le favorezca, aun cuando no se haya producido su
inscripción”.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
64
El artículo bajo comentario, al igual que la anterior LGS, señala un plazo de treinta
días dentro del cual deben ser presentados para su inscripción el pacto social y el
estatuto. Vencido dicho plazo —contado desde la fecha del otorgamiento de la
escritura pública de constitución— cualquier socio o tercero con legítimo interés
puede solicitar su inscripción, al amparo del artículo 15 que hemos comentado.
Similar regla se aplica para todos los demás actos y acuerdos de la sociedad, sea
que requieran del otorgamiento de escritura pública o no, salvo en lo referente al
plazo, como veremos más adelante.
Consideramos que la procedencia de la acción judicial de la que nos informa el
artículo 15 antes comentado no sólo resulta aplicable a los acuerdos que requieren
de escritura pública y posterior inscripción en el Registro. En efecto, somos de
opinión que dicha pretensión es procedente aun para solicitar la inscripción de
acuerdos que no requieren de escritura pública pero que son inscribibles. De lo
contrario no habría razón para establecer un plazo para solicitar su inscripción. De
otro lado, no tendrían por qué quedar desprotegidos los intereses de los Socios o
terceros que tengan interés en la inscripción de tales acuerdos.
1.- ACTOS MODIFICATORIOS.
Se ha eliminado la referencia a los actos modificatorios del ―contrato social‖
contenida en la LGS anterior. Dicha supresión encuentra sentido si tenemos en
cuenta que la nueva Ley no utiliza este término y distingue claramente los
conceptos de pacto social y estatuto. Por tanto, se encuentran bajo los alcances
del artículo 16 todo acto o acuerdo que modifique el pacto social o el estatuto y
aquellos que no lo hacen pero que requieren de inscripción.
Con esta distinción se ha zanjado la discusión doctrinaria acerca de la
naturaleza jurídica del estatuto, pues alguna parte de la doctrina considera al
estatuto como una parte o apéndice del contrato o pacto social y otra, por el
contrario, le otorga la calidad de acto con contenido propio. La Ley se ha
inclinado por la primera posición, en el artículo 5, comentado anteriormente.
Consideramos que esta norma es sólo de aplicación para los actos y acuerdos
inscribibles, aun cuando la norma no lo precisa, toda vez que sería impropio
imponer un plazo de inscripción para aquellos actos o acuerdos que la ley
considera como optativa o innecesaria su inscripción.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
65
Nótese que para los demás actos o acuerdos de la sociedad distintos al pacto
social y al estatuto, el plazo de treinta días comienza a computarse desde su
celebración o de la aprobación del acta donde conste el acuerdo respectivo,
según corresponda, y no desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública
de aquellos que requieren de dicha formalidad. Similar disposición contenía la
anterior LGS.
2.- EFECTOS ESPECIALES PARA LOS ACTOS Y ACUERDOS NO
INSCRITOS.
El tercer párrafo del artículo bajo comentario establece que cualquier persona
puede ampararse en los actos y acuerdos de la sociedad no inscritos, para todo
lo que le favorezcan. Mediante esta disposición, que es un acierto introducido
por la nueva LGS, cualquier socio o tercero puede reclamar que resulten
oponibles a la sociedad y con plenos efectos todos los actos o acuerdos
celebrados válidamente por la misma que modifiquen su régimen interno y que
aún no hayan sido inscritos en el registro por negligencia de los otorgantes o
administradores, siempre que le favorezcan.
Esta norma reviste suma importancia si tenemos en cuenta que la finalidad de la
publicidad es la de dar certidumbre a las relaciones con la sociedad. Por ello es
que se inscriben los actos que repercuten en temas de responsabilidad social.
Ejemplos de los mismos son el aumento de capital, pues el capital es el objeto
de responsabilidad frente a los acreedores, bien exclusivamente o bien en
concurrencia con el patrimonio de los socios, los apoderamientos pues el
representado responde por los actos del representante, etc. Mientras dichos
acuerdos no aparezcan inscritos no puede determinarse con certeza la
responsabilidad de la sociedad. Sin embargo, a través de esta norma cualquier
tercero puede solicitar que sean oponibles y aplicables a su relación con la
sociedad, aun cuando no hayan sido inscritos, tanto al momento de generarse el
vínculo contractual o extracontractual como al momento de presentarse un
conflicto de intereses entre las partes, derivado de cualquiera de dichas
relaciones.
Artículo 17.- EJERCICIO DE PODERES NO INSCRITOS.
“Cuando un acto inscribible se celebra mediante representación basta para su
inscripción que se deje constancia o se inserte el poder en virtud del cual se actúa”.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
66
1.- ANTECEDENTES
El ejercicio de poderes no inscritos, para la realización de actos inscribibles de la
sociedad, no fue regulado en forma clara por la LGS anterior. Esta, al igual que
la nueva Ley, señalaba que los apoderados y los poderes debían inscribirse en
el registro. Por otra parte, ambas Leyes no consideraron a la inscripción como un
requisito indispensable de la representación (ver, al respecto, nuestro
comentario al artículo 14).
¿Qué hacer ante esta dualidad? Si, por ejemplo, la Junta de Accionistas de una
sociedad anónima aprobaba la compra de un inmueble y daba poder a una
persona para suscribir la escritura de adquisición del bien, ¿era necesaria la
inscripción previa de este poder o era suficiente insertar en la escritura de
compra el acta de la Junta, que contenía el acuerdo y el poder? La interpretación
de las normas de la Ley anterior, en nuestra opinión, debía conducir a aceptar lo
segundo, pues al insertarse el acuerdo de la Junta en la escritura pública de
compra se producía automáticamente la necesaria inscripción de la transferencia
de propiedad y del poder, en forma simultánea.
La práctica registral se fue inclinando por lo contrario, llegando a exigir la
inscripción previa del poder y provocando, con ello, una innecesaria duplicidad y
un considerable retraso en muchas operaciones.
2.- SOLUCIÓN DE LA NUEVA LEY.
El artículo bajo análisis soluciona acertadamente el problema. La sociedad
puede celebrar actos inscribibles mediante apoderados que no tengan poderes
previamente inscritos al momento de celebrar el acto. Bastará que se inserte el
poder respectivo para su presentación e inscripción en el registro. En cambio, si
hubiese poder previamente inscrito, basta dejar constancia del mismo, no siendo
necesaria su inserción.
Esta disposición guarda plena concordancia con el primer párrafo del artículo 14
de la nueva LGS, que establece que el otorgamiento del poder surte plenos
efectos desde su aceptación expresa o desde que el apoderado lo ejerce. Esto
último es precisamente lo que ocurre en los casos materia de este comentario.
ARTÍCULO 18.- RESPONSABILIDAD POR LA NO INSCRIPCION.
“Los otorgantes o administradores, según sea el caso, responden solidariamente por
los daños y perjuicios que ocasionen como consecuencia de la mora en que incurran
en el otorgamiento de las escrituras públicas u otros instrumentos requeridos o en
las gestiones necesarias para la inscripción oportuna de los actos y acuerdos
mencionados en el artículo 16”.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
67
1.- CONSIDERACIONES GENERALES.
El presente artículo recoge las disposiciones del numeral 5. Del artículo 9 de la
anterior LOS. De su lectura podemos concluir que el mismo nos informa acerca
de tres supuestos distintos de responsabilidad: (i) El derivado para los
otorgantes por la demora en el otorgamiento de la escritura pública u otros
instrumentos requeridos; (u) El retraso en la presentación de los actos o
acuerdos referidos en el artículo 16 dentro de los plazos mencionados en el
mismo artículo; y La morosidad en las gestiones necesarias para inscribir los
actos o acuerdos mencionados.
Debe tenerse en mente que la responsabilidad de los administradores y
otorgantes es solidaria y opera en favor de cualquier persona natural o jurídica
que se haya visto perjudicada por la demora o retraso en el otorgamiento o
inscripción de un acto o acuerdo de la sociedad. Como quiera que la norma no
distingue quienes son los legitimados para accionar, debe entenderse que tanto
los acreedores de la sociedad, como sus accionistas e inclusive la propia
sociedad, pueden iniciar acciones contra los administradores u otorgantes.
2.- LAS CAUSALES DE RESPONSABILIDAD.
El primer supuesto de responsabilidad está referido a la mora en el otorgamiento
de escrituras públicas u otros instrumentos. Si bien la LOS no señala
expresamente plazos dentro de los cuales deben otorgarse las escrituras
públicas salvo el caso que mencionaremos en el siguiente párrafo una correcta
interpretación del artículo 16, concordado con el que es objeto del presente
comentario, nos lleva a afirmar que el plazo dentro del cual los administradores u
otorgantes deben cumplir con su obligación coincide con el plazo de treinta días,
exigido por el artículo 16, para la presentación de la solicitud de inscripción de
los actos o acuerdos de la sociedad.
Por otro lado, es de aplicación al primer supuesto de responsabilidad el plazo de
treinta días del artículo 66 de la Ley, en el caso de la constitución de la sociedad
anónima por oferta a terceros. Transcurrido el plazo y no habiéndose otorgado la
escritura pública, los fundadores son responsables solidarios por los daños y
perjuicios que su demora ocasione.
En cuanto al segundo supuesto, el hecho determinante de la responsabilidad es
el transcurso del plazo de treinta días mencionado en el artículo 16.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
68
El tercer supuesto establece que los otorgantes o administradores, según el
caso, no se liberan de su responsabilidad con la simple presentación del acto o
acuerdo al Registro, dentro del plazo de treinta días aludido.
En efecto, la norma hace mención a los actos necesarios para la inscripción
oportuna de los acuerdos mencionados en el artículo 16 de la Ley. Por tanto, los
otorgantes o administradores son responsables, aun habiendo presentado los
referidos instrumentos dentro del plazo de ley, si al final no pudieron ser inscritos
oportunamente en el registro, por defecto en el cumplimiento de requisitos o
mora en las gestiones necesarias.
Aun cuando la norma no lo precisa, debe entenderse que la demora en realizar
las gestiones necesarias para la inscripción, debe obedecer a causas imputables
a los otorgantes o administradores. Por lo expuesto, ellos deben velar porque la
escritura pública de constitución y los demás actos y acuerdos de la sociedad
sean debidamente inscritos, encontrándose obligados a realizar oportunamente
los actos necesarios para subsanar cualquier obstáculo derivado de la
clasificación del registrador o de la negligencia del registro.
Artículo 19.- DURACION DE LA SOCIEDAD.
„La duración de la sociedad puede ser por plazo determinado o indeterminado.
Salvo que sea prorrogado con anterioridad, vencido el plazo determinado la
sociedad se disuelve de pleno derecho”.
1.- CONSIDERACIONES GENERALES.
Al constituirse una sociedad es necesario que los fundadores establezcan en el
estatuto que ella tendrá una duración determinada o indeterminada. En otras
palabras, los fundadores deben decidir si las actividades que la sociedad
desarrollará en el marco de su objeto social se encontrarán o no circunscritas a
un periodo de tiempo determinado.
El artículo bajo comentario nos presenta las dos posibilidades genéricas,
establecidas por la LGS en relación a la duración de las sociedades. La primera
es la fijación de un plazo indeterminado, entendido éste como la ausencia de un
periodo de tiempo preciso y máximo para el desarrollo del objeto social. La
segunda posibilidad es la de un plazo determinado, vencido el cual la sociedad
se disuelve de pleno derecho. Producido este supuesto, los órganos sociales
pertinentes deben tomar las disposiciones relativas a la liquidación de la misma.
Ahora bien, podemos diferenciar dos formas genéricas de establecer la duración
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
69
determinada de una sociedad. La de un período determinado —un año, por
ejemplo— o un periodo determinable, como puede ser la explotación de las
reservas existentes en un determinado yacimiento minero o la culminación de
una obra arquitectónica. La LOS, al no diferenciar el concepto de plazo
determinado, permite que ambas posibilidades —períodos de tiempo
determinados o determinables— sean empleadas.
La experiencia indica que la gran mayoría de las sociedades hoy en día se
constituyen por plazo indeterminado. Antes de que las sociedades se conviertan
en instrumentos indispensables para la producción de los bienes y servicios que
se comercian en una sociedad —característica indudable de toda sociedad
moderna— era más común la concepción de la sociedad como una agrupación
de capital y trabajo para empresas de contornos limitados y temporales. En este
contexto es que muchas legislaciones obligaban a limitar temporalmente la
duración de las sociedades.
Hoy en día las sociedades son instrumentos de gran importancia en las
relaciones económicas, adquiriendo especial preponderancia las sociedades de
capitales, en las que el elemento personal queda relegado. Son, asimismo,
instrumentos muy dinámicos, que pueden adaptar su estructura societaria a los
cambios que el paso del tiempo imponga a sus actividades, aun costo mucho
menor que el que significaría liquidar una sociedad y constituir otra. Por otra
parte, no existe obstáculo para que una sociedad cese las actividades propias
de su objeto social y proceda a liquidarse cuando así lo estimen conveniente la
mayoría de los socios.
En cualquier caso, la LOS permite que las partes, en uso de sus facultades
autónomas, decidan la duración de la sociedad que más se adecúe a sus
intereses.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
70
Unidad Temática III
SOCIEDAD ANÓNIMA
I. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
La constitución de una Sociedad Anónima es un procedimiento compuesto por
una serie de actos dirigidos a la creación de una persona jurídica nueva por
imperio de la ley, con un patrimonio y responsabilidad independientes de los
accionistas que la conforman.
La ley General de Sociedades califica como Fundadores a las personas que
realizan todos los actos que forman parte de la constitución, cuyas formalidades
y requisitos se encuentran establecidos en la propia Ley, La misma que
establece dos modalidades de constitución social:
a. Constitución simultánea.
b. Constitución por oferta a terceros.
Por otro lado, describe puntualmente en su artículo 701 los actos que deben
realizar los fundadores para ser considerados como tales; además de establecer
un sistema de responsabilidad aplicable a los fundadores y los beneficios
patrimoniales que éstos podrán recibir debido a su especial condición,
independientemente de la calidad de accionistas que posean todos los
fundadores o algunos de ellos.
II. FUNDADORES
CONCEPTO
En términos generales, se considera como fundadores a las personas que llevan
a cabo los actos necesarios para la constitución de la Sociedad Anónima,
(persona jurídica nueva e independiente de los fundadores y accionistas de la
misma, cuya actividad se adecua a los principios, y reglas que establece la Ley
General de Sociedades). Vamos a explicar con más detalló este concepto, los
fundadores intervienen el proceso de formación o constitución de una Sociedad
Anónima realizando los siguientes actos:
a. Toman la iniciativa en la creación de la Sociedad.
b. Realizan las gestiones necesarias para la reunión del capital y de los socios
requeridos.
c. Cumplen las formalidades legales para la constitución social.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
71
Sin embargo; se debe tener en cuenta que en algunos casos, los fundadores no
cumplen de manera estricta con los requisitos y formalidades de cada acto que
forma parte del proceso de " constitución, perjudicando de esta manera la
actividad futura de la Sociedad Anónima; en estos casos se aplica a los
fundadores el régimen de responsabilidad que establece la ley.
Por esta razón, la Ley General de Sociedades describe de manera puntual los
actos en los que deben participar los fundadores para ser considerados como
tales, con la finalidad de aplicar con precisión y facilidad dicho régimen. De
acuerdo al artículo 709 de la ley estos actos son los siguientes:
a. En la Constitución Simultánea son fundadores aquellas personas que:
- Otorguen la Escritura Pública de constitución.
- Suscriban todas las acciones.
b. En la Constitución por oferta a terceros:
- Quienes suscriban el programa de fundación.
Se debe tener en cuenta que los fundadores pueden actuar por su cuenta o a
través de un representante; cualquier acto que realice el representante dentro de
la esfera de poderes que se le confirió afecta al fundador, porque el
representante actúa por cuenta de éste.
III. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNDADORES
La Sociedad Anónima es una persona Jurídica, y como tal tiene un nombre
(Denominación), patrimonio y responsabilidad propios; por esta razón la
Sociedad puede contratar con terceros y pagar sus deudas con su propio
patrimonio sin comprometer el patrimonio de los accionistas que la conforman,
debido a la responsabilidad limitada de sus socios.
Sin embargo, durante el proceso de constitución social, los fundadores llevan a
cabo una serie de actos que en algunos casos implican contratar con terceros,
por ejemplo:
Una Sociedad Anónima se va a dedicar a fabricar calzado, durante el proceso de
constitución los fundadores deben adquirir el terreno donde funcionará la fábrica,
adquirir la maquinaria adecuada, además de comprar o alquilar un local donde
funcionarán las oficinas del personal administrativo.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
72
Los fundadores realizan estos actos por cuenta de una Sociedad que aún no se
constituye, por esta razón debemos determinar si los fundadores o la Sociedad
deben responder por el pago de estas obligaciones.
Si la Sociedad Anónima es una persona jurídica nueva desde el momento de su
constitución, con responsabilidad y patrimonio propios; debemos determinar en
primer lugar cuál es la formalidad que la ley exige para la constitución de la
Sociedad, de esta manera podremos concluir que desde ese momento en
adelante la Sociedad contrae obligaciones a su nombre y por su cuenta; en
consecuencia los fundadores serán responsables por los actos realizados con
anterioridad.
De acuerdo con la ley General de Sociedades, la Sociedad se constituye desde
el momento de su inscripción, así el artículo 6º establece lo siguiente: ―... la
Sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la
mantiene hasta que se inscribe su extinción.
IV. BENEFICIOS DE LOS FUNDADORES
Hasta este momento hemos explicado el concepto de fundador, además de las
obligaciones y responsabilidades que debe asumir de acuerdo a la ley. Sin
embargo, los fundadores también pueden exigir ciertos derechos; como un
beneficio económico determinado siempre y cuando conste de manera clara en
el Estatuto los fundadores de una Sociedad son los que tienen la idea inicial de
constituir una Sociedad Anónima, en este sentido arriesgan en una iniciativa y
ponen su esfuerzo para conseguir este fin, en especial si tomamos en cuenta
que muchas veces los fundadores no son accionistas y sólo participan del acto
de constitución; por otro lado ponen en juego su patrimonio personal en el caso
que posteriormente la Sociedad no ratifique sus actos o no le reembolse los
gastos que realizaron.
Por esta razón, la ley establece una mane de retribuir a los fundadores de la
Sociedad Anónima su esfuerzo, a través de un beneficio económico que se
establece en el Estatuto.
Sobre este tema, debemos mencionar que en doctrina existen diversas formas
de retribuir a los fundadores por el trabajo que realizan.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
73
V. CONSTITUCION POR OFERTA A TERCEROS
Hemos explicado con anterioridad que la constitución de una Sociedad Anónima
es un proceso formal dirigido a la creación de una persona jurídica, que tiene
dos modalidades; en el caso de constitución por oferta a terceros se deben
verificar los siguientes actos:
a. Elaboración previa W programa de fundación por parte de los fundadores.
b. El programa de fundación debe ser suscrito por los fundadores, para lo cual
sus firmas se legalizarán notarialmente.
c. Depósito del programa en el registro; además de la información necesaria
para la colocación de las acciones.
d. Publicación del programa de fundación.
e. Invitación a diversas personas con la finalidad de que suscriban las acciones
y se conviertan en socios de la Sociedad Anónima.
Podemos advertir, que en este caso la suscripción de las acciones es un acto
independiente y posterior a la suscripción o firma del programa de fundación, en
consecuencia los fundadores no necesariamente poseen la calidad de
accionistas de la Sociedad Anónima que se constituye, a menos que suscriban
una cantidad determinada de acciones. Vamos a explicar con más detalle esta
idea:
De acuerdo con el artículo 70º de la ley General de Sociedades son fundadores:
a. En la constitución simultánea:
- Las personas qué otorguen la escritura pública de, constitución y suscriban
todas las acciones.
b. En la Constitución por oferta a terceros
- Las personas que suscriban el programa de fundación.
Por otro lado, sabemos que para ser accionista de una Sociedad Anónima es
necesario suscribir una determinada cantidad dé acciones, lo que implica un
aporte de bienes.
En el caso de la constitución simultánea es claro que los fundadores son los
primeros accionistas de la Sociedad porque están obligados a suscribir la
totalidad de las acciones; sin embargo, no ocurre lo mismo en el segundo caso,
ya que el único requisito que exige la ley para calificar a una persona como
fundador, consiste en la firma del programa de fundación.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
74
En este sentido; en la constitución por oferta a terceros; un fundador tendrá la
calidad de accionista sólo si suscribe una cantidad determinada de acciones
como cualquier otra persona.
VI. OFERTA PÚBLICA DE VALORES VERSUS CONSTITUCION POR
OFERTA A TERCEROS
De acuerdo con lo que hemos explicado hasta el momento, en la constitución
por oferta a terceros, los fundadores realizan una oferta de valores dirigida a un
determinado grupo de personas que no necesariamente se conocen-, lo cual
podría llevarnos a concluir que se trata de una oferta pública primaria de valores.
Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 561 de la ley General de
Sociedades establece claramente que la constitución por oferta a terceros tiene
la naturaleza de oferta privada de valores, de lo contrario la legislación aplicable
sería el Texto Único Ordenado de la ley del Mercado de valores D.S. NI 093-
2002-EF; en consecuencia el proceso de constitución de la Sociedad estaría
sometido a sus reglas, además de la supervisión de CONASEV.
Esta situación implica, que la información necesaria para la colocación de
acciones, además de la publicidad del programa de fundación que establecen
los artículos 57° y 58º de la ley
General de Sociedades son insuficientes; ya que en el caso de una oferta
pública de valores se exige una cantidad mayor de información y en algunos
casos altamente especializada; de esta manera los posibles inversores tendrán
una idea clara acerca de los valores que adquieren, derechos que le
corresponden y el tipo de actividad de compra eficiente o razonable en base a la
información que se tiene a la mano.
Sin embargo, cabe preguntarnos el por qué de esta diferencia en la cantidad y
calidad de la información en el caso de una oferta pública de valores. Vamos a
explicar este punto con más detalle,
En una economía de mercado los precios se establecen en base a la interacción
de los agentes económicos presentes en el mercado, de esta manera las
personas que compran bienes deben tener toda la información relevante acerca
del producto que pretenden adquirir y que les permita tomar una decisión
eficiente de compra; de esta manera se da a los recursos presentes en la
economía su uso más valioso, dirigiéndolos hacia actividades productivas.
Por otro lado; aunque el Estado no juega un rol protagónico en la economía, sí
interviene en algunos casos con la finalidad de corregir ciertas fallas que se
presentan en el mercado.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
75
VII. CONSTITUCIÓN POR OFERTA A TERCEROS, PROGRAMA DE
CONSTITUCION
De acuerdo con la Ley General de Sociedades los fundadores deben poner a
disposición de los futuros suscriptores de las acciones el programa de
constitución, que contiene toda la información que necesitan para tomar la
decisión de formar parte o no de la Sociedad Anónima en calidad de accionistas.
De acuerdo al artículo 571 de la ley General de Sociedades el programa de
constitución contiene obligatoriamente la siguiente información:
a. Datos de identificación de los fundadores.
b. El plazo y las condiciones para la suscripción de las acciones, la facultad de
los fundadores para prorrogar el plazo y, en su case, la empresa o empresas
bancarias o financieras donde los suscriptores deben depositar la suma de
dinero que estén obligados a entregar al suscribirlas y el término máximo de
esta prórroga.
c. La información de los aportes no dinerarios de acuerdo a lo que exige la ley.
d. la indicación deL registro en la que se efectúa el depósito del programa.
e. los criterios para reducir las suscripciones de acciones cuando excedan el
capital máximo previsto en el programa.
f. El plazo dentro del cual deberá otorgarse la Escritura de constitución.
g. La información y descripción sobre las actividades que desarrolla la Sociedad.
h. los derechos especiales que se concedan a los fundadores, accionistas o
terceros.
I. Las demás informaciones que los fundadores estimen convenientes para la
organización de la Sociedad y la colocación de las acciones.
VIII. CONSTITUCIÓN POR OFERTA A TERCEROS. PROCEDIMIENTO
DE CONSTITUCIÓN
De acuerdo a lo que hemos explicado anteriormente los fundadores deben
elaborar el programa de fundación, depositarlo en el registro correspondiente y
posteriormente ponerlo a disposición de los terceros con la finalidad que éstos
suscriban las acciones.
Sin embargo, desde el momento de la suscripción de acciones hasta la efectiva
constitución de la Sociedad Anónima; la ley establece una serie de condiciones
y requisitos que explicaremos a continuación.
De acuerdo con el artículo 591 de la ley General de Sociedades la suscripción
de acciones no puede modificar las condiciones del programa de constitución y
no puede realizarse fuera del plazo que se establece en el mismo.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
76
Por otro lado, la suscripción de un número determinado de acciones debe
constar en un documento extendido por duplicado con la firma del
representante de la empresa bancaria o financiera receptora de la suscripción,
uno de los ejemplares debe entregarse al suscriptor. Dicho documento debe
contener la siguiente información:
a. La denominación de la Sociedad.
b. La identificación y domicilio del suscriptor.
c. El número de acciones que suscribe y su clase de ser el caso.
d. El monto pagado por el suscriptor de acuerdo al programa de constitución.
e. La fecha y firma del suscriptor o su representante.
Posteriormente se convoca a la Asamblea de suscriptores. Para que dicha
asamblea pueda instalarse válidamente es necesaria la concurrencia de
suscriptores que representen al menos la mayoría absoluta de las acciones
suscritas la adopción de todo acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta de, las acciones representadas.
Dicha asamblea decide sobre siguientes asuntos:
a. Los actos y gastos realizados por, los fundadores.
b. El valor asignado, en el programa a las aportaciones no dinerarias si las
hubiere.
c. La designación de los integrantes del Directorio de la Sociedad y del
Gerente.
d. La designación de la persona o las personas que deben otorgar la Escritura
pública que contiene el pacto social y el Estatuto de la Sociedad.
Posteriormente y dentro del plazo de 30 días de celebrada la asamblea, la
persona o personas designadas para otorgar la Escritura pública de
constitución deben hacerlo de acuerdo a los acuerdos que adoptó la asamblea,
insertando el acta que contiene dichos acuerdos.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 681 de la ley General de Sociedades, el
proceso de constitución se extingue:
a. Si no se logra el mínimo de suscripciones en el plazo previsto en el
programa.
b. Si la asamblea resuelve no llevar a cabo la constitución de la Sociedad.
c. Si la asamblea prevista en el programa no se realiza dentro del plazo
indicado.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
77
IX. CONSTITUCION SIMULTÁNEA
En esta modalidad de constitución los fundadores poseen la calidad de
accionistas iniciales de la Sociedad, y a diferencia de la constitución por oferta
de terceros en la que hemos podido advertir una serie de fases debido, a la
necesidad de colocar las acciones, y por ende convocar a una asamblea de
suscriptores de acciones; la constitución simultánea se realiza por los
fundadores al momento de otorgarse la escritura pública de constitución que
contiene el pacto social y el Estatuto con la información que establecen los
artículos 54º y 551 de la Ley General de Sociedades. En este sentido, el
Artículo 530 de la ley General de Sociedades establece que al momento de
otorgar la Escritura pública de constitución los fundadores deben suscribir las
acciones en su totalidad, posteriormente la escritura pública se inscribe en el
Registro y de esta manera la Sociedad Anónima adquiere personalidad jurídica.
Finalmente, el pacto social y el Estatuto se presentan al registro para su
inscripción en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Escritura Pública.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
78
Unidad Temática IV
LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
Dentro de las sociedades anónimas tenemos que destacar, algunas de las
definiciones las cuales nos encaminan a tener una mayor claridad en cuanto
respecta a la acción. Entre estas definiciones tenemos:
a. Las acciones son verdaderos títulos de crédito, se trata de documentos que
presumen la existencia de los derechos literales, patrimoniales y autónomos que
en ellos se consiguen; y en función de la incorporación del derecho en el título,
éste resulta necesario para exigir los expresados derechos.
b. Es el título que representa una porción determinada del Capital Social, que da
derecho a una parte proporcional en las ganancias y que participa en las pérdidas
al solo importe del valor que expresa. Por lo tanto, su poseedor tiene un derecho
patrimonial igual a la fracción de capital que representa, participando de todos los
derechos y deberes que le son inherentes.
El poseer por lo menos una acción es presupuesto indispensable para poder ser
socio de una sociedad anónima; el número de acciones que se posee gradúa luego
la participación en los beneficios (derecho al dividendo), en la adopción de los
acuerdos sociales (derecho a voto) y en la división del patrimonio de la sociedad
(derecho a una cuota de liquidación). La división del capital en acciones es lo que3
da nombre a la sociedad, aunque por respecto a la tradición mercantilista de los
países latinos, la ley ha conservado el rotulo de ―Sociedad Anónima‖.
Al respecto el Art. 82º de la ley General de Sociedades (LGS), expresa literalmente,
que las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo
valor nominal y dan derecho a un voto, con la aceptación prevista en el Art. 164º y
de las demás contempladas en la presente ley1.
La Acción como Parte del capital.-
Ante todo la acción es, una de las partes en las que se divide el capital social de las
Sociedades Anónimas. Las acciones en que se divide el capital social de una
sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para
acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las
1 Art. 82º LGS.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
79
disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su
naturaleza y no sea modificado por la presente Ley.
Y como el capital social se expresa en dinero, la acción expresa al mismo tiempo
una suma de dinero y una cuota parte del capital social; la cifra del importe nominal
de la acción queda al arbitrio de los estatutos.
Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos, sin embargo, en el
contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de
acciones con derechos especiales para cada clase y cada acción sólo tendrá
derecho a un voto; pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las
acciones tenga derecho de voto solamente en las Asambleas Extraordinarias, así
mismo, no podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se
pague a las de voto limitando un dividendo de cinco por ciento. Cuando en algún
ejercicio social no haya dividendos o sean inferiores a dicho cinco por ciento, se
cubrirá éste en los años siguientes con la prelación indicada. Al hacerse la
liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que
las ordinarias.
Toda acción posee tres matices como parte alícuota del capital, siendo la primera
por constituir una parte representativa del capital social, participe de la naturaleza de
este; la segunda es que la acción refleja la cuota de aportación del socio, es decir
que éste ha efectuado(o se ha obligado a efectuar frente a los demás socios); y la
tercera, es que la acción posee un valor económico, la cual refleja una parte
alícuota del patrimonio social, en los cuales encontramos cuatro tipos de valor:
a. Valor nominal, referido al valor estipulado en el pacto social, es decir el valor
permanente.
b. Valor real, basado al periodo de liquidación, es decir cuando la sociedad se
extingue, se hace la valorización de la acción.
c. Valor Contable, la cual representa el momento determinado de la vida social.
Capital + Reservas + Beneficios / # acciones.
d. Valor Bursátil, representa el valor de la acción en la bolsa de valores.
En el contrato social podrá pactarse que a las acciones de voto limitado se les fije un
dividendo superior al de las acciones ordinarias. Los tenedores de las acciones de
voto limitado tendrán los derechos que esta ley confiere a las minorías para
oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance y los libros de
la sociedad.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
80
Cuando así lo prevenga el contrato social, podrán emitirse en favor de las personas
que presten sus servicios a la sociedad, acciones especiales en las que figurarán las
normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares
que les corresponda. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una
suma menor de su valor nominal; y al respecto, la Ley de Sociedades Anónimas
establece que, ―Las acciones representan partes alícuotas del capital social. Será
nula la creación de acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial
a la sociedad‖, pues la fijación del valor nominal de las acciones queda al arbitrio de
los estatutos, puesto que la ley no establece límite alguno, y deja libertad absoluta a
los fundadores y promotores para elegir la cifra que estimen oportuna.
Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y
aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general
extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de
otras aportaciones previas de los accionistas, así como de capitalización de
utilidades retenidas o de reservas de valuación o de reevaluación.
Clasificación de las acciones.
1. Por su origen.
a) En numerario. porque indican que han sido o van a ser cubiertas
íntegramente con dinero en efectivo. La Ley exige que al constituirse la
sociedad las acciones en numerario se paguen cuando menos en un 20% de
su valor nominal
b) En especie. Son aquellas cuyo valor se cubre con bienes distintos del
numerario. Las acciones en especie deberán quedar íntegramente exhibidas
al momento de constituirse la sociedad, por lo tanto, siempre serán liberadas.
Por otra parte, en la escritura constitutiva deberá especificarse los bienes que
se han aportado, el valor asignado y el criterio seguido para su valorización.
2. Por los derechos que confieren.
a) Ordinarias. Son las que confieren a sus tenedores iguales derechos y los
mismos deberes; es decir, sus titulares tendrán derecho al capital y utilidades,
dentro de las normas que fijen los estatutos
b) Preferentes. Se les denomina indistintamente acciones privilegiadas,
preferentes o de prioridad. Toda acción tiene derecho a un voto; sin embargo,
pueden emitirse acciones de voto limitado y cuyos tenedores solamente
podrán tener derecho a voto en las asambleas extraordinarias en vista de que
el derecho de voto se encuentra definitivamente limitado. La Ley establece
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
81
que dichos títulos conferirán mayores derechos patrimoniales que las
acciones ordinarias
3 Por su forma de pago.
a) Pagadoras. Son las que no han sido pagadas totalmente mientras se señala o
se vence el término de la exhibición. La aplicación de las utilidades se hará en
proporción al capital pagado.
b) Liberadas. Las acciones pagadoras se convierten en liberadas cuando se ha
cubierto su valor total
4 Acciones con y sin valor Nominal.
a) Acciones con valor nominal. Las acciones pagadoras se convierten en
liberadas cuando se ha cubierto su valor total.
b) Acciones sin valor nominal. Son las que no mencionan el valor nominal del
título ni la cuantía del capital social, expresando solamente el número total de
acciones de la sociedad.
LA ACCION COMO DERECHO
El significado de acción, viene a ser el conjunto de derechos y obligaciones
corporativos integrantes de la condición de socio, las cuales tres de estos derechos
son de carácter económico patrimonial: el derecho de participar en el reparto de las
ganancias sociales; el derecho de participar en el reparto del patrimonio resultante
de la liquidación, y el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas
acciones; y el otro derechos es de carácter político y de naturaleza personal: el
derecho de votar en las juntas generales.
El derecho de socio es normalmente transferible sin necesidad de que preceda el
consentimiento de la sociedad o de los demás socios, pero la libre transmisibilidad
de la acción no es esencial a su concepto, puesto que es posible que en los
estatutos se establezcan limitaciones.
Además no podemos de dejar de lado, lo que es propiamente la acción diferenciada
de la obligación del socio la cual es contraída a partir de la aportación de la primera
acción ya sea dineraria o en especie, para ello debemos diferenciar:
Cuando nos referimos a la causa o el fundamento.
La obligación es un contrato de préstamo;
La acción es un contrato propio de la sociedad.
Con respecto a la variación del vínculo.
La obligación es una voluntad de las partes;
La acción es una voluntad colectiva de la Junta general de accionistas.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
82
En cuanto a las consecuencias de la mora.
La obligación es una generación de intereses;
La acción esta versado en el interés legal, los daños y perjuicios ocasionados.
En referencia a la intervención en los asuntos sociales.
La obligación está relacionada a que el acreedor no vota;
La acción es el otorgamiento del derecho a voto dentro de la sociedad.
En cuanto a la fijeza del beneficio.
La obligación es porque está fijado a un interés fijo;
La acción es porque da lugar al derecho al dividendo.
En cuanto al riesgo.
La obligación ya que no está ligado al azar;
La acción porque esta siempre ligado al azar.
En cuanto al reembolso.
La obligación ya que existe el derecho ser reembolsado por el préstamo que se
realizó;
La acción ya que no existe un condicionamiento previo a la aportación de las
acciones.
Cuando se trate de capitalización de utilidades retenidas o de reservas; de valuación
o de reevaluación, las acciones deberán haber sido previamente reconocidas en
estados financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas y
tratándose de reservas de valuación o de reevaluación, las acciones deberán estar
apoyadas en avalúos efectuados por valuadores independientes autorizados por la
Comisión Nacional de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos
titulados.
Las acciones cuyo valor no esté íntegramente pagado serán siempre nominativas.
La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe
exhibido de las acciones. Así como de las amortizaciones en acciones que están
sujetas a beneficios y reservas libres, no dando lugar a una prima de reembolso ya
que ello no destruye definitivamente las relaciones entre su titular y la compañía.
Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por el
importe insoluto de la acción durante cinco años, contados desde la fecha del
registro de traspaso; pero no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que antes
se haga excusión en los bienes del adquirente.
Clases de acciones según el diverso contenido de derechos que lo atribuyen.- según
este criterio las acciones se divide en dos: las acciones comunes y las acciones
especiales, a esta ultima pertenecen las:
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
83
a) Acciones preferentes.- que son aquellas que conceden algún derecho distinto de
los propios de alas acciones ordinarias, sea sobre el dividendo, sea sobre el
patrimonio social al tiempo de su división.
b) Acciones de voto plural.- son aquellas que están dotadas de un mayor número
de votos que otras acciones de igual valor. Conceden una participación en la
suma de votos de la sociedad mayor que la participación que representa en el
capital social, siendo por lo tanto, acciones privilegiadas que confieren un
derecho de voto más elevado que el propio de las acciones ordinarias. Cabe
señalar que la ley permite que en los estatutos fijen el número máximo de votos
que un mismo accionista puede emitir, ya que con ésta posibilidad se trata de
proporcionar a la sociedad los medios para impedir un excesivo predominio de
los accionistas que sean tituladores de un gran número de acciones de voto
plural.
c) Acciones de disfrute.-son aquellos que nacen por el deseo de no privar
bruscamente de toda participación en la sociedad a los propietarios de las
acciones amortizadas, conservando estos accionistas las llamadas acciones de
disfrute, los cuales confieren derechos económicos, como el derecho al
dividendo y el derecho a la cuota de liquidación; y de derechos no
administrativos como el derecho de voto.
Adquisición de la Cualidad de Socio.-
La adquisición de socio puede ser de:
a) Adquisición Originaria.- la cual se da desde la suscripción de acciones en el
momento de la fundación o con ocasión de un aumento de capital, y;
b) Adquisición Derivada.- del momento de adquisiciones de acciones inter vivos y
mortis causa.
Las legislaciones no suelen exigir el consentimiento de la sociedad para la sucesión
en calidad de socio, esta es, normalmente transferida por acuerdo entre los
interesados, es decir por negocio casual, y cumplimiento los requisitos de
transmisión del título.
La existencia del título de acción implica que la sucesión en la cualidad de socio ha
de ir ligada a la transmisión del documento, aunque este principio no rige ya en
relación con las sociedades anónimas cuyas acciones se cotizan en la bolsa y estén
admitidas al sistema de liquidación de operaciones bursátiles.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
84
Es posible, sin embargo que en los estatutos de la sociedad se establezcan
limitaciones a la libre transmisibilidad de acciones, lo cual implica que en el caso de
existir tales limitaciones la adquisición derivada de la condición de socio estará
supeditada al respecto de las mismas, esta mayor dificultad para la adquisición de
acciones explica que para que una de las acciones sean admitidas a la cotización
oficial en las bolsas de valores sea preciso justificar la inexistencia de restricciones
estatutarias para su libre transmisibilidad, además sin olvidar que si las acciones son
nominativas, su transmisión deberá ser comunicada por escrito a la sociedad y
anotada por esta en el libro correspondiente.
En cuanto a la adquisición por la sociedad de sus propias acciones, las sociedades
anónimas se ha mirado siempre con desconfianza por el legislador, hasta el punto
en que, en un a o en otra forma, esta adquisición suele estar legalmente prohibida;
la prohibición arranca de la ley alemana de 1870, y de allí pasó al resto de las
legislaciones aun cuando en forma más benigna.
Las sociedades anónimas ha querido evitar los peligros, sin necesidad de prohibir en
absoluto toda adquisición de acciones propias que no sea para amortizar las
acciones y reducir el capital, para ello la sociedad podrá adquirir sus propias
acciones con cargo al capital social únicamente para amortizarlas, previo acuerdo de
reducción de capital, adoptado, con los beneficios y reservas libre, y al solo efecto
de amortización , podrá la sociedad adquirir sus acciones por compraventa o
permuta, ya sea con cargo a esos mismos bienes o por título oneroso; podrá
también la sociedad adquirir las acciones sin necesidad de amortizarlas, cuando la
adquisición se haga para evitar un daño grave y haya sido autorizad por acuerdo de
la junta, ya sea licita la adquisición de acciones propias a título gratuito.
Las acciones que adquiera la sociedad a titulo oneroso deberán estar totalmente
desembolsadas, y en los supuestos en las que no haya amortización, deberá
venderlas en el plazo más breve, en tanto quedará en suspenso el ejercicio de los
derechos incorporados a las acciones que posea la sociedad.
La adquisición de las acciones propias no lleva necesariamente aneja la
amortización cuando la adquisición se haga con cargo a los beneficios a reservas
libres a titulo oneroso distinto de la compraventa o la permuta y haya sido autorizada
por acuerdo de la junta para evitar un daño grave a la sociedad y cuando se haga a
título gratuito.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
85
Pérdida de la Cualidad de Socio.
La cualidad de socio se pierde para el transmítete en los casos de sucesión, así
como en los casos de disolución de la sociedad o de reducción del capital social; la
primera no implica la pérdida absoluta del derecho de acción, sino la pérdida relativa
al socio excluido, mientras que la segunda significa la anulación absoluta de la
acción con la reducción consiguiente del número de socios.
En cuanto se refiere a la caducidad de la acción se concede a la sociedad los
siguientes derechos cuando la aportación del socio no se realice:
Reclamar en vía ordinaria el cumplimiento de esta obligación, con abandono de
los intereses legal y de los daños y perjuicios causados por la morosidad.
Proceder ejecutivamente sobre la base del documento de suscripción, contra los
bienes del accionista, para hacer efectiva la porción del capital no entregado y
sus intereses.
Enajenar las acciones por cuenta y riesgo del socio moroso.
En este último caso, si la venta no pudiese efectuarse, se rescindirá el contrato
respecto al socio o socios morosos y la acción será anulada, con la siguiente
reducción del capital, quedando en beneficio de la sociedad las cantidades ya
percibidas por ella a cuenta de la acción.
Ahora, en cuanto a la amortización de la acción, significa anular cierto número de
derechos de asociados mediante actos singulares de extinción d esos derechos
pudiendo realizarse con fondos del patrimonio vinculado de la sociedad
(amortización con el capital) o empleando el patrimonio disponible de la misma
(beneficios o reservas libres).
Cuando constare en las acciones, el plazo en que deban pagarse las exhibiciones y
el monto de éstas, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir
judicialmente, en la vía sumaria, el pago de la exhibición, o bien a la venta de las
acciones.
Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones,
deberá hacerse una publicación, por lo menos 30 días antes de la fecha señalada
para el pago, en el Periódico Oficial de la entidad federativa a que corresponda el
domicilio de la sociedad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya verificado la
exhibición, la sociedad procederá en los términos del artículo anterior. La venta de
las acciones se hará por medio de corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o
nuevos certificados provisionales para sustituir a los anteriores.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
86
El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición decretada, y si excediere
del importe de ésta, se cubrirán también los gastos de la venta y los intereses
legales sobre el monto de la exhibición. El remanente se entregará al antiguo
accionista, si lo reclamare dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de
la venta.
Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera de hacerse el pago de
la exhibición, no se hubiere iniciado la reclamación judicial o no hubiere sido posible
vender las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán
extinguidas aquéllas y se procederá a la consiguiente reducción del capital social.
Cada acción es indivisible, y en consecuencia, cuando haya varios copropietarios de
una misma acción, nombrarán un representante común, y si no se pusieren de
acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. El representante
común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las disposiciones
del derecho común en materia de copropiedad.
En los estatutos se podrá establecer que las acciones, durante un período que no
exceda de tres años, contados desde la fecha de la respectiva emisión, tengan
derecho a intereses no mayores del nueve por ciento anual. En tal caso, el monto de
estos intereses debe cargarse a gastos generales.
LA ACCION COMO TITULO
La incorporación material de la acción como parte del capital, y como conjunto de
derechos, a un documento, título apto parea circular y transmitir estos derechos, es
una exigencia inexcusable del trafico moderno y acaso haya sido la circunstancia
que más eficazmente contribuyo a la expansión de la sociedad anónima, expresando
que el capital social estará dividido en acciones, que representen partes alícuotas de
ese mismo capital social, elevando la división del capital en acciones a dato esencial
y plenamente característico de la sociedad.
La función que cumplen los títulos-acciones explica que la doctrina no haya vacilado
en reconocer al accionista el derecho a exigir a la sociedad el titulo que acredita su
condición de socio y le legitima `para el ejercicio de los derechos corporativos; y sin
duda, se trata de un derecho que si no está reconocido explícitamente en un texto,
deriva claramente de la naturaleza de la acción y encuentra sólido fundamento e
ciertos preceptos, cuando se ordena que se hagan figurar en el titulo los sucesivos
desembolsos que se hagan a cuenta del valor de las acciones, y que , exige
expresamente la posesión de los títulos-acciones para el ejercicio de un derecho tan
fundamental como el de asistencia a las juntas generales de accionistas.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
87
Sobre los requisitos formales del título podemos agruparlos en tres categorías,
siendo estas:
1. Los requisitos personales, que afectan tanto a la persona jurídica de la sociedad
como a sus administradores y al notario autorizante de la escritura (denominación
de la sociedad, domicilio, fecha de escritura de constitución, fecha de la
inscripción de la sociedad en los Registros Públicos, nombre del notario
autorizante y firma de uno de los administradores, la misma que podrá ser
autógrafa o impresa).
2. Los requisitos reales, las cuales son la cifra del capital, el valor nominal de la
acción, numero y serie a la que pertenece y la suma desembolsada, y.
3. Los requisitos de carácter funcional, las que se refiere al régimen interno de la
sociedad, la mención del carácter ordinario o privilegiado de la acción y la
indicación del objeto del privilegio cuando exista, es decir, el objeto social.
Acciones Nominativas y acciones al Portador
En la manera de estar designado el titular de la acción se funda la clasificación
fundamental de los títulos de acción, según se designe directamente a una persona
o a quien tenga en sus manos el titulo, siendo estas denominadas Acciones
Nominativas y acciones al Portador.
Esta clasificación de las acciones se impone en la forma nominativa, mientras que
no haya sido enteramente desembolsado su importe o cuando lo exijan
disposiciones especiales, siendo la sociedad libre de elegir la forma de sus títulos
con el solo límite de inderogable de que las acciones al portador han de estar
completamente desembolsadas. Así mismo esta clasificación repercute en la
diversidad de tratamiento jurídico de unas y otras acciones, así por ejemplo
tenemos:
a. En cuanto a la forma de hacer constar su existencia, todas las acciones deben de
estar numeradas correlativamente y extendidas en libros talonarios, así mismo las
acciones nominativas deberán inscribirse además, en un libro de registro especial
a ellas destinadas, e las que se anotaran además las sucesivas transferencias y
la constitución de derechos reales que las graven.
b. En cuanto a la forma de transmisión, las acciones al portador se trasfieren con la
simple traditio del documento, la circulación de las acciones esta favorecida en los
casos de adquisición a no domino por el principio de la irrevindicabilidad, esto
cuando declara que no quedan sujetos a reivindicación los títulos al portador
negociados en bolsa. Para la transmisión de acciones nominativas, la formalidad
cambia, ya que se requiere la notificación a la sociedad, para que esta pueda
hacer la correspondiente inscripción de la transferencia y el cambio de dueño de
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
88
los títulos en el libro especial de las acciones nominativas, realizándose además
dicha transferencia por escrito.
En cuanto se refiere a la responsabilidad del accionista de acción no liberada,
establece que el cesionario de la acción no liberada responde solidariamente con
todos los cedentes que le precedan, y a elección de los administradores de la
sociedad, el pago de la parte no desembolsada, durando tres años la
responsabilidad de los cedentes, contados desde la fecha de la respectiva
transmisión , y cualquier pacto e contrario a la responsabilidad solidaria así
determinada será nulo, ya que entablada la relación para hacer efectiva la
responsabilidad contra cualquiera de las personas mencionadas, no podrá intentarse
nueva acción contra otro de los obligados al pago, sino mediante prueba de la
insolvencia del que primeramente hubiera sido demandado.
Si bien es cierto los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos
dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del
contrato social o de la modificación de éste, en que se formalice el aumento de
capital. Mientras se entregan los títulos podrán expedirse certificados provisionales,
que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos, en su
oportunidad.
Los duplicados del programa en que se hayan verificado las suscripciones se
canjearán por títulos definitivos o certificados provisionales, dentro de un plazo que
no excederá de dos meses, contado a partir de la fecha del contrato social. Los
duplicados servirán como certificados provisionales o títulos definitivos, en los casos
que esta Ley señala.
Teniendo en cuenta algunos de los títulos de las acciones y los certificados
provisionales estas deberán de expresar:
1. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista;
2. La denominación, domicilio y duración de la sociedad;
3. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el
Registro Público de Comercio;
4. El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones.
5. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, o la
indicación de ser liberada;
6. La serie y número de la acción o del certificado provisional, con indicación del
número total de acciones que corresponda a la serie;
7. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y
en su caso, a las limitaciones al derecho de voto, y
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
89
8. La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban
suscribir el documento, o bien la firma impresa en fax símil de dichos
administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de
las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya
registrado la Sociedad.
Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las
mencionas del importe del capital social y del número de acciones se concretarán en
cada emisión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series. Cuando
así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en
cuyo caso se omitirá también el importe del capital social.
Los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o
varias acciones. Los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones, que se
desprenderán del título y que se entregarán a la sociedad contra el pago de
dividendos o intereses. Los certificados provisionales podrán tener también cupones.
Las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones que contendrá:
1. El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la indicación de las
acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás
particularidades;
2. La indicación de las exhibiciones que se efectúen;
3. Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo 129º
de la LGS.
La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito
como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad
deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones
que se efectúen.
En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de las acciones sólo se haga
con la autorización del consejo de administración. El consejo podrá negar la
autorización designando un comprador de las acciones al precio corriente en el
mercado.
La transmisión de una acción que se efectúe por medio diverso del endoso deberá
anotarse en el título de la acción.
En referencia al derecho preferente, los accionistas tendrán derecho preferente, en
proporción al número de sus acciones, para suscribir las que emitan en el caso de
aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días
siguientes a la publicación, en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad, del
acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
90
No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido
íntegramente pagadas.
Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por
adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad. En tal caso, la sociedad
venderá las acciones dentro de tres meses, a partir de la fecha en que legalmente
pueda disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, las acciones quedarán
extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción del capital. En tanto
pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser representadas en las
asambleas de accionistas. En el caso de reducción del capital social mediante
reembolso a los accionistas, la designación de las acciones que haya de nulificarse
se hará por sorteo ante Notario o Corredor titulado.
Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social
la autorice, se observarán las siguientes reglas:
1. La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas;
2. Sólo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas;
3. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el
contrato social o el acuerdo de la Asamblea General fijaren un precio
determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante Notario o
Corredor titulado. El resultado del sorteo deberá publicarse por una sola vez en
el "Periódico Oficial" de la entidad federativa del domicilio de la sociedad;
4. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán
emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el contrato
social;
5. La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones
amortizadas, por el término de un año, contado a partir de la fecha de la
publicación a que se refiere la fracción III, el precio de las acciones sorteadas y,
en su caso, las acciones de goce. Si vencido este plazo no se hubieren
presentado los tenedores de las acciones amortizadas a recoger su precio y las
acciones de goce, aquél se aplicará a la sociedad y éstas quedarán anuladas.
Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas, después de que se
haya pagado a las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el contrato
social. El mismo contrato podrá también conceder el derecho de voto a las acciones
de goce.
En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas,
en el reparto del haber social, después de que éstas hayan sido íntegramente
cubiertas, salvo que en el contrato social se establezca un criterio diverso para el
reparto del excedente.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
91
Los Consejeros y Directores que hayan autorizado la adquisición de acciones en
contravención a lo dispuesto en el artículo 134, irán personal y solidariamente
responsables de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a los
acreedores de ésta.
En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer préstamos o anticipos sobre
sus propias acciones. Las acciones pagadas en todo o en parte mediante
aportaciones en especie, deben quedar depositadas en la sociedad durante dos
años. Si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor en un veinticinco
por ciento del valor por el cual fueron aportados, el accionista está obligado a cubrir
la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente respecto de cualquier
acreedor sobre el valor de las acciones depositadas.
CONLUSIONES
Debemos de recordar que las acciones son partes alícuotas del capital social, y
que cada acción es parte de la aportación del socio.
La acción puede constituir una parte representativa del capital social, reflejando
la cuota de aportación del socio.
Así mismo toda acción posee un valor económico, ya sea real, nominal, contable
o bursátil.
El valor nominal de la acción simboliza la cuota del capital, y existiendo además
acciones de distinto valor nominal siempre en cuando se confieran con los
mismos derechos.
En cuanto a la amortización de acciones estas se dan con beneficios y reservas
libres, así mismo este tipo de amortizaciones no da lugar al reembolso.
El importe a pagarse por las acciones es estipula en la escritura pública de
constitución de la sociedad, bajo acuerdo de los socios.
Es nula la emisión y la enajenación de certificados antes de la inscripción
registral de la sociedad o del aumento de capital.
La calidad de socio se adquiere por la propiedad de una o más acciones.
La condición de socio implica una pluralidad de derechos de distinto género.
El derecho de voto es también parte inherente a cada socio dentro de la
sociedad, ya que este está inmerso al ejercicio de poder intervenir en
determinados aspectos de la sociedad.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
92
Unidad Temática V
FORMAS ESPECIALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
Las formas especiales de Sociedad Anónima que establece la Nueva Ley General
de Sociedades son la Sociedad anónima Abierta y la Sociedad Anónima Cerrada.
I. SOCIEDAD ANÓNIMA: ABIERTA Y CERRADA
La primera diferencia que podemos advertir entre una Sociedad Anónima abierta
y cerrada, consiste en el número de accionistas que la conforman; sin embargo,
como se aclaró en el último informe, esta circunstancia revela un aspecto que
supera a la simple desigualdad numérica, ya que en la Sociedad Anónima
cerrada, un número reducido de socios pretende 1 participar directamente en la
gestión social por el contrario, los accionistas de una Sociedad Anónima abierta
no se preocupan por la gestión social; su interés primordial consiste en llevar a
cabo un negocio eficiente que les permita obtener un beneficio económico.
Vamos a explicar este punto con más detalle:
Un sector de la doctrina opina que existe un conjunto de derechos mínimos; así,
todo accionista debe tener la posibilidad de ejercerlos sin restricciones, uno de
ellos consiste en la capacidad de intervenir en la gestión de la Sociedad.
En este sentido, el accionista que posea un porcentaje importante de
participación en el capital social puede decidir un aumento o reducción del
mismo y cualquier otra modificación del Estatuto votando en la Junta de
accionistas de acuerdo a sus intereses.
Sin embargo, la teoría de los «derechos mínimos es superada hoy en día por la
mayoría de legislaciones a nivel, mundial, que limitan el derecho a voto; a través
de las acciones sin derecho a voto; a través de las acciones sin derecho a voto;
dichas acciones confieren a su titular un privilegio patrimonial que consiste en
una distribución preferencial en las utilidades, cuyo monto decide la Junta de
accionistas al momento de emitirlas; de esta manera los accionistas delegan la
facultad de gestión al Directorio o la Gerencia, a cambio de un beneficio
económico mayor, en este caso los accionistas sólo buscan realizar un buen
negocio.
Si consideramos que en una Sociedad Anónima pequeña, la posibilidad de
controlar la gestión es mayor; resulta lógico pensar que el derecho a voto sufra
restricciones en una Sociedad conformada por un número mayor de accionistas,
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
93
que lleva a cabo ofertas públicas de valores en el mercado y que necesita de
transacciones rápidas y rentables. Por esta razón la ley General de Sociedades
establece una regulación especial para una Sociedad Anónima que denomina
"cerrada» y otra llamada "abierta", cuya diferencia fundamental radica en la
restricción a la libre transmisibilidad de las acciones en el caso de la Sociedad
Anónima cerrada, y la libertad en la negociación de estos valores en el caso de
una Sociedad Anónima abierta.
Vamos a explicar las principales características de cada modalidad.
II. SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
De acuerdo a la Ley General de Sociedades, la Sociedad Anónima es abierta
cuando se cumpla uno o más de las siguientes condiciones:
a. Ha hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en
acciones.
b. Tiene más de 750 accionistas.
c. Más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas, sin considerar
dentro de este número aquellos accionistas cuya tenencia accionaria
individual no alcance al dos por mil del capital o exceda del 5% del capital.
d. Se constituya como tal.
e. Todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la
adaptación a dicho régimen.
De esta manera, una Sociedad Anónima puede adoptar esta modalidad, con el
sólo acuerdo de la Junta de Accionistas.
Sin embargo; cuando reúna cualquiera de las tres primeras condiciones al
término de un ejercicio anual, deberá adoptar la forma de Sociedad Anónima
Abierta obligatoriamente.
Por otro lado el artículo 2641 establece lo siguiente: "la Sociedad Anónima
cerrada o la Sociedad Anónima abierta que deje dé reunir los requisitos que
establece la ley para ser considerada como tal debe adaptarse a la forma de
Sociedad Anónima que le corresponda. En el caso de la Sociedad Anónima
abierta esta situación se presenta al momento de excluir las acciones u
obligaciones que tiene inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores,
sin embargo en este caso los accionistas que no votaron a favor de acuerde
pueden ejercer el derecho de separación siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
94
a. Sólo pueden ejercer el derecho de separación los accionistas que expresaron
en el acta de la Junta su oposición al acuerdo, los ausentes, los que hayan
sido privados de emitir su voto de manera ilegitima y los titulares de acciones
sin derecho a voto.
b. El derecho de separación se ejerce mediante carta notarial entregada a la
Saciedad hasta el décimo día siguiente a la fecha de publicación del acuerdo.
c. la Sociedad debe efectuar el reembolso del valor de las acciones en un plazo
que no excederá de 2 meses contados a partir de la fecha, del ejercicio del
derecho de separación.
d. Si el reembolso pone en peligro la estabilidad de la empresa o la Sociedad no
estuviese en posibilidad de realizarlo, se efectuará en los plazos y forma de
pago que determine el Juez a solicitud de ésta, por el proceso sumarísimo.
e. es nulo todo pacto que excluya el derecho de separación o haga más gravoso
su ejercicio.
De esta manera, al excluir las acciones del Registro Público del Mercado de
Valores los accionistas deben adoptar otra modalidad de Sociedad Anónima; en
este caso sólo existen dos opciones:
- La Sociedad se rige por las normas de la Sociedad Anónima en general, o
- Adopta el régimen especial de la Sociedad Anónima cerrada si cumple con los
requisitos que exige la ley.
De lo contrario la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores puede
exigir la adaptación de la Sociedad Anónima abierta a otra modalidad. Se debe
tener en cuenta que generalmente la Sociedad Anónima Abierta realiza ofertas
públicas de valores, por esta razón la Ley General de Sociedades ordena que
CONASEV supervise y controle a la Sociedad Anónima abierta y le asigna las
siguientes facultades:
a. Exigir la adaptación a Sociedad Anónima abierta, si la Sociedad reúne los
requisitos que se indican en los tres primeros incisos, del artículo 249.
b. Exigir que la Sociedad Anónima abierta adopte otra forma cuando sea el
caso.
c. Exigir la presentación de información financiera y a requerimiento de
accionistas que representen cuando menos el 5% del capital suscrito, siempre
que no se trate de hechos reservados o de asuntos cuya divulgación pueda
ocasionar daño a la Sociedad. En caso de discrepancia acerca del, carácter
reservado de dicha información, resuelve CONASEV si reúne los requisitos
que se indican en los tres primeros incisos del artículo 249.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
95
d. Exigir que la Sociedad Anónima abierta adopte otra forma cuando se ale caso.
e. Exigir y a requerimiento de accionistas que representen cuando menos el 5%
del capital suscrito, siempre que no se trate de hechos reservados o de
asuntos cuya divulgación pueda ocasionar daño a la Sociedad. En caso de
discrepancia acerca del carácter reservado de dicha información, resuelve
CONASEV.
f. Convocar a Junta General o a Junta Especial, cuando la Sociedad no cumpla
con hacerlo en las oportunidades establecidas por la ley o el Estatuto.
Cuando la Sociedad adopte la modalidad de Sociedad Anónima Abierta debe
cumplir con las condiciones que exige la ley y adoptar las siguientes
características:
a. La Sociedad Anónima abierta se somete a un régimen especial (art. 2491 al
2620) y en forma supletoria por las normas de la Sociedad Anónima, en
cuanto le sean aplicables.
b. La denominación de la Sociedad debe incluir la indicación "Sociedad Anónima
Abierta»o las siglas ―S.A.A‖.
c. La Sociedad Anónima abierta debe inscribir todas sus acciones en el Registro
Público del Mercado de Valores.
d. La Sociedad Anónima abierta tiene auditoría anual a cargo de auditores
externos inscritos en el Registro Único de sociedades de Auditoría.
2.1. LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE ACCIONES
Una Sociedad Anónima abierta; con acciones inscritas en el registro
Público del Mercado de Valores, y que de manera regular lleva a cabo, y
que de manera regular lleva a cabo ofertas públicas de valores; debe
procurar que las acciones que coloca en el mercado sean rentables y de
fácil negociación; por esta razón la ley general de sociedades prohíbe
cualquier pacto entre socios que impida la libre negociación de las
acciones, dichos pactos no serán reconocidos por la Sociedad aun queque
se notifiquen e inscriban en la Sociedad. Igualmente establece que los
accionistas no pueden ejercer el derecho de preferencia en la adquisición
de acciones que venda uno de los accionistas.
Así el artículo 254° indica las estipulaciones que no pueden incluirse en el
pacto social y estatuto de la Sociedad Anónima.
a. Limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones.
b. Cualquier forma de restricción a la negociación de las acciones.
c. Un derecho de preferencia a los accionistas o a la Sociedad para adquirir
acciones en caso de transferencia de éstas.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
96
Con la misma finalidad el artículo 2590 establece que el derecho de
suscripción preferente en el caso de aumento de capital por nuevos aportes
es opcional siempre y cuando el aumento no se destine directa o
indirectamente a mejorar la posición accionaria de alguno de los
accionistas y que el acuerdo se adopte con el quórum y mayorías que
establece la ley para el caso de Sociedades Anónimas Abiertas.
2.2. Convocatoria. Quórum y mayorías
La Nueva Ley General de Sociedades establece reglas especiales (en
ciertos aspectos como la libre transmisibilidad de acciones y derecho de
suscripción preferente, entre otros) en el caso de Sociedades Anónimas
abiertas y cerradas, sin embargo se debe tener en cuenta que existe un
régimen general aplicable a toda forma de sociedad anónima y que se
aplica de manera supletoria en estos casos.
Vamos a indicar las diferencias que existen entre en el régimen general y el
especial que rige a la Sociedad Anónima Abierta respecto a los requisitos
de convocatoria a junta por parte de los accionistas, derecho de
concurrencia, además del quórum y mayorías que exige la ley.
De acuerdo al artículo 117° del régimen general uno a más accionistas que
representen no menos del 20% de las acciones suscritas con derecho a
voto pueden solicitar notarialmente al Directorio que, convoque a Junta de
accionistas con el fin de discutir los temas, 1 que le interese; en este caso
el Directorio debe publicar, el aviso de convocatoria dentro de los 15 días
siguientes a la recepción de la solicitud.
En el caso de las Sociedades Anónimas Abiertas, los accionistas pueden
ejercer el derecho a solicitar la convocatoria si representan el 5% de las
acciones suscritas con derecho a voto.
Por otro lado el artículo 117° del régimen general establece que si la
solicitud es denegada o transcurren más de 15 días de presentada sin
efectuarse la convocatoria, los accionistas pueden solicitar al Juez de la
sede de la Sociedad que ordene la convocatoria por el proceso no con
contencioso. Si el Juez ampara la solicitud, ordena la convocatoria, señala
el lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quién la presidirá y el notario
que dará fe de los acuerdos. En el caso de las Sociedades Anónimas
abiertas si la solicitud es denegada o transcurre el plazo señalado
anteriormente la convocatoria a Junta General de Accionistas o a Junta
especial en su caso la realiza CONASEV.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
97
Respecto al derecho de concurrencia a la Junta el artículo 121° del régimen
general establece que los titulares de acciones con derecho a voto pueden
asistir a la Junta de accionistas y participar en la adopción de acuerdos si
sus acciones se encuentran inscritas con una anticipación no menor de 2
días a la celebración de la Junta. En la Sociedad Anónima abierta este
plazo es de 10 días.
Finalmente el artículo 126° del régimen general establece que los acuerdos
relacionados con los siguientes asuntos requieren de un quórum Y
mayorías especiales:
a. Modificar el estatuto.
b. Aumentar a reducir el capital social.
c. Emitir obligaciones.
d. Acordar la enajenación, en un sólo acto, de activos cuyo valor contable
exceda el 50% del capital de la Sociedad.
e. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución
de la Sociedad, así como resolver sobre su liquidación.
En estos casos se requiere en primera convocatoria, cuando menos, la
concurrencia de 2/3 de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos 3/5 partes de
las acciones-suscritas con derecho a vota. En el caso de las Sociedades
Anónimas abiertas es necesaria la concurrencia en primera convocatoria
del 59% dé las acciones suscritas con derecho a voto.
En Tercera convocatoria basta la concurrencia de al menos el 25% de las
acciones suscritas con derecho a voto. De no lograrse este quórum en
segunda convocatoria, la Junta se realiza en tercera convocatoria con la
asistencia de cualquier número de accionistas suscritos con derecho a
voto.
Los acuerdos se adoptan, por la mayoría absoluta de las acciones suscritas
con derecho a voto representadas en la Junta; en este caso el estatuto no
puede exigir quórum ni mayoría más altas.
III. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
De acuerdo a la ley General de Sociedades la Sociedad Anónima puede
sujetarse al régimen de la Sociedad. Anónima cerrada si, cumple las siguientes
condiciones:
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
98
a. No tiene más de veinte accionistas y
b. No tiene acciones inscritas en el Registro público del Mercado de Valores.
A diferencia de la Sociedad Anónima abierta, el régimen aplicable a la Sociedad
Anónima cerrada no es obligatorio, una Sociedad que reúna los requisitos
señalados anteriormente, puede someterse al régimen general de la Sociedad
Anónima.
Si la junta decide adoptar esta forma societaria, debe modificar el pacto social y
el Estatuto en los siguientes aspectos: régimen de a. los órganos sociales,
derechos especiales de los accionistas, entre otros; y además cumplir con las
siguientes características:
a. La denominación de la Sociedad debe incluir la indicación »Sociedad
Anónima Cerrada o las siglas S.A.C.
b. La Sociedad Anónima cerrada se somete a un régimen especial (art. 234° al
248° de la ley General de Sociedades) y en forma supletoria por las normas
de la Sociedad Anónima en general, en cuanto le sean aplicables.
c. El pacto social, el estatuto o el acuerdo de Junta General adoptado por el
50% de las acciones suscritas con derecho a voto, puede disponer que la
Sociedad Anónima cerrada tenga auditoría externa anual.
Sin embargo la Ley General de Sociedades establece que los accionistas tienen
derecho a separarse de la Sociedad si no votaron a favor de la modificación del
régimen relativo a las limitaciones, a la libre transmisibilidad de las acciones o al
derecho de adquisición preferente.
Se debe tener en cuenta que en el caso de las Sociedades anónimas cerradas
nos encontramos ante un grupo reducido de accionistas, a quienes, les interesa
no perder su porcentaje de participación accionaria (acciones con derecho a
voto en este caso) ya que intentan dirigir la marcha de la Sociedad e influir en la
toma de decisiones o gestión social. En consecuencia, es de vital importancia
que las acciones no se diversifiquen a través de la negociación con terceros, ya
que disminuye el porcentaje de participación de los accionistas antiguos en el
capital social y en consecuencia el poder de decisión de cada uno.
Por esta razón, el régimen especial aplicable a las Sociedades Anónimas
cerradas establece a las Sociedades Anónimas cerradas establece los
siguientes derechos:
a. Adquisición preferente de acciones.
b. Adquisición preferente en caso de enajenación forzosa.
c. Transmisión de las acciones por sucesión.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
99
a. Adquisición preferente de acciones
Los accionistas de una Sociedad Anónima cerrada pueden ejercer el derecho
de adquisición preferente de acciones en el siguiente supuesto:
a. Un accionista desea transferir todas sus acciones o una parte de ellas.
b. Puede intentar transferir sus acciones a otro accionista 0 a un tercero.
c. Sin embargo, el accionista no puede transferir sus acciones sin -antes
comunicarlo a la Sociedad, mediante carta dirigida al Gerente.
d. En la carta debe constar la siguiente información:
- Nombre del posible comprador, y si es persona jurídica, el nombre de
sus principales socios o accionistas.
- El número y clase de las acciones 1 que desea transferir.
- El precio.
- Demás condiciones de la transferencia.
El Gerente debe poner en conocimiento de los demás accionistas el contenido
de la carta dentro de los 10 días siguientes de haberla presentado a la
Sociedad.
De esta manera los accionistas pueden adquirir antes que cualquier tercero
las acciones; dicha adquisición se realiza a prorrata (en relación a su
participación en el capital social) entre todos los accionistas que ejerzan el
derecho.
Los terceros pueden adquirir las acciones si transcurren 60 días desde que el
accionista puso en conocimiento de la Sociedad su deseo de transferir sin que
la Sociedad y/o los demás accionistas hubieran comunicado su voluntad, de
compra.
Respecto al precio de las acciones se pagará el que se indica en la carta, sin
embargo el precio, de la adquisición puede ser fijado por las partes de
acuerdo al procesamiento establecido en el Estatuto, en su defecto el precio
lo fija el Juez por el proceso sumarísimo.
Finalmente el Estatuto podrá establecer otros pactos, plazos y condiciones
para la transmisión de las acciones y su valuación.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que la ley establece otros
mecanismos que limitan la libre transmisión de las acciones, por ejemplo, el
artículo 238, establece que la Sociedad puede establecer en el Estatuto que
toda transferencia de acciones o la que afecte una clase especial de acciones
se someta al consentimiento de la Sociedad.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
100
Sin embargo la sociedad debe adoptar este acuerdo con no menos dé la
mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
De esta manera, si un accionista pretende transferir sus acciones, y la
Sociedad lo impide debe comunicar al accionista esta decisión por escrito y
adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertados.
b. Adquisición Preferente en caso de enajenación forzosa
La enajenación forzosa consiste en el remate de las acciones de uno o varios
accionistas debido a un embargo judicial. Para entender este supuesto
debemos recordar que los accionistas de una Sociedad Anónima cerrada
quieren obtener un beneficio económico (utilidades); sin embargo, no quieren
renunciar a participar de manera directa en la gestión social; por esta razón
cualquier posibilidad de incorporar a, más accionistas debe evitarse en lo
posible, de lo contrario se reduce progresivamente, el poder que tiene cada
uno de los accionistas en la gestión social.
En el caso del remate de acciones; cualquier tercero que las adquiere se
convierte inmediatamente en accionista de la Sociedad. Por esta razón la Ley
General de Sociedades establece que se debe, notificar la resolución judicial
o solicitud de enajenación antes de rematar las acciones, de esta manera la
Sociedad tiene un plazo de 10 días útiles luego de efectuada la venta para
ejercer el derecho a subrogarse en lugar del tercero adjudicatario de las
acciones, por el mismo precio que se pagó por ellas.
c. Transmisión de las acciones por sucesión
Cuando un accionista fallece, sus acciones se transfieren a los herederos o
legatarios por sucesión hereditaria, en consecuencia adquieren la condición
de accionistas. Sin embargo; la ley permite que los accionistas puedan
adquirir las acciones antes que los herederos en el plazo y bajo las
condiciones que establezcan el pacto social o el Estatuto determinen. En este
sentido se deben cumplir los siguientes requisitos:
a. El precio de adquisición de las acciones equivale al valor de las mismas a
la fecha del fallecimiento. Si existen discrepancias en torno al valor de la
acción se contratan los servicios de 3 peritos nombrados uno por cada
parte y el tercero lo nombran los primeros. En su defecto el valor de la
acción fija el Juez por el proceso sumarísimo.
b. las acciones se distribuyen a prorrata en función a su participación en el
capital social.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
101
Finalmente, respecto al tema de la transferencia de acciones, el artículo 241°
de Ley General de Sociedades establece que toda transferencia de acciones,
que no se sujete a las reglas que hemos explicado es ineficaz frente a la
Sociedad.
d. Junta General de accionistas
La Ley general de Sociedades establece reglas especiales respecto a la
representación y convocatoria a Junta de accionistas que se aplican a la
Sociedad Anónima cerrada.
En ese sentido el artículo 243° de la ley establece que el representante de un
accionista en la junta sólo puede ser otro accionista; su cónyuge, ascendiente
o descendiente en primer grado; sin embargo el Estatuto puede extender la
representación a otras personas.
De acuerdo con el artículo 1160 del régimen general el aviso de convocatoria
de la Junta General debe publicarse con una anticipación no menor de 10
días al de la fecha fijada para su celebración. En el caso de la Sociedad
Anónima cerrada se aplica un plazo igual.
Por otro lado la ley permite la celebración de Juntas no presenciales, ya que
los socios pueden manifestar su voluntad y adoptar un determinado acuerdo,
recurriendo a cualquier medio escrito, electrónico o de otra naturaleza que
permita la comunicación y que garantice su autenticidad.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
102
Unidad Temática VI
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Es interesante analizar la organización de la Sociedad Anónima Cerrada frente a la
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) y observar la similitud que
existe entre i estas formas sociales; lo cual genera dudas al momento de escoger
entre- ambas para llevar a cabo una actividad económica determinada.
Vamos a explicar con mayor detalle esta idea:
La SRL tiene una naturaleza y organización particular que comparte características
de la Sociedad de personas y de capitales:
Responsabilidad Limitada, característica típica de la Sociedad de capitales: los
socios responden por las deudas sociales hasta el límite de sus aportes al igual
que en la Sociedad Anónima.
El capital social está dividido en "participaciones" las que no pueden incorporarse
en documentos destinados a la circulación como en el caso de las acciones.
La ley General de Sociedades impone limitaciones a la libre transmisibilidad de
las participaciones al igual que las acciones de una Sociedad Anónima Cerrada.
La SRL y la Sociedad Anónima Cerrada no pueden tener más de 20 socios.
La transmisión de las participaciones debe elevarse a Escritura Pública e
inscribirse en Registros Públicos a diferencia de la transmisión de acciones, que
sólo debe constar en el libro de Matrícula de Acciones.
La transmisión de las participaciones, y acciones debe comunicarse a SUNAT
dentro de los 10 días hábiles U mes siguiente de producida la transferencia.
La estructura de los órganos sociales presenta mayor flexibilidad en el caso de la
SRL qué en la Sociedad Anónima; ya que los socios pueden decidir las reglas
aplicables, a los órganos sociales a través del Estatuto con algunas limitaciones
que establece la Ley General de Sociedades; a diferencia de los accionistas de
una Sociedad Anónima que cuentan con una regulación estricta respecto a
plazos, quórum y mayorías en el caso de la Junta General de Accionistas y
demás órganos sociales, que constituyen normas imperativas que no pueden ser
alteradas por la voluntad de los socios.
La SRL y la Sociedad Anónima Cerrada no cuentan con Directorio.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
103
Como podemos observar, la Sociedad Anónima Cerrada y la SRL cuentan con
características similares, que las convierten en formas jurídicas idóneas para la
buena marcha de empresas conformadas por un reducido número de personas que
persiguen un beneficio económico, limitando su responsabilidad al patrimonio
aportado, pero interesados a la vez en la gestión social.
Por esta razón se establecen las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones y
participaciones, a través de diversos mecanismos, como derecho de preferencia en
el caso de transferencia de acciones o participaciones a terceros; derecho de
adquisición preferente, reglas estrictas en el caso de transmisión de participaciones
mortis causa, entre otros.
Se debe tener en cuenta que en las Sociedades que cuentan con un considerable
número de socios, la finalidad primordial de éstos consiste en realizar un buen
negocio, aportando bienes al capital social para obtener un beneficio económico, sin
importar la gestión social.
Los socios de esta clase de empresas no se reúnen a menudo en Juntas de Socios
porque no están interesados en dirigir la empresa, ya que la gestión social se delega
al Directorio. Sin embargo, en el caso de una empresa que cuenta con un número
reducido de socios, generalmente de carácter familiar, la gestión social es un
aspecto importante, ya que les interesa reunirse en Juntas y discutir la marcha social
a través del voto.
De esta manera, no les conviene que terceros ingresen a la Sociedad como socios,
ya que su porcentaje de participación en el capital social disminuiría y no tendrían la
misma posibilidad de imponer sus decisiones en una Junta de socios donde se
toman las decisiones por mayoría.
Por esta razón, la Ley establece un régimen especial en el caso de Sociedades con
un número reducido de socio, limitando la libre transmisibilidad de las acciones a
terceros e inclusive entre socios.
Finalmente, debemos mencionar que la Sociedad Anónima Cerrada se creó con la
finalidad de eliminar a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada; sin
embargo se observó posteriormente que se ocasionaría un costo social alto debido
al considerable número de SRL constituidas en nuestro país. Así, la SRL y la
Sociedad Anónima Cerrada coexisten como formas sociales alternativas para las
Sociedades que cuenten con un número reducido de socios, siendo ambas opciones
idóneas para este tipo de empresas. Sin embargo, podemos mencionar algunos
aspectos que podrían influir en la decisión de constituir una de estas formas
sociales:
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
104
En primer lugar toda transmisión de participaciones a terceros e inclusive entre
socios en el caso de una SRL debe elevarse a Escritura Pública e inscribirse en
Registros Públicos lo cual puede representar algún problema para los socios que
no desean correr con los gastos de elaboración de la minuta e inscripción.
En el caso de la Sociedad Anónima sólo se debe anotar la transferencia de las
acciones en el libro de matrícula de acciones, debidamente legalizado ante
Notario Público.
En el caso de SRL, la organización de la Sociedad se encuentra en su mayor
parte en manos de los Socios, quienes deben establecer en el Estatuto la forma
de llevar a cabo las Juntas de Accionistas o en todo caso decidir una forma
alternativa dé adoptar los acuerdos sociales, aplicando de manera supletoria en
algunos casos las normas de la Sociedad Anónima.
En el caso de la Sociedad Anónima la Ley prevé una organización y estructura de
los órganos sociales estricta y detallada, que podría dar mayor seguridad en
algunos casos a los socios de este tipo de empresas.
1. PARTICIPACIONES. CARACTERÍSTICAS
De acuerdo con la Ley General de Sociedades el capital social de la SRL se
encuentra dividido en participaciones, sin embargo no pueden materializarse en
ningún documento o título valor como en el caso de las acciones, en las que es
posible emitir certificados de acciones provisionales y definitivas con un
contenido determinado por la ley. El texto de esta clase de documentos expresa
el conjunto de derechos que posee el titular de las acciones además de la clase
a la que pertenece. Así, el artículo 100° de la Ley General de Sociedades
establece que los certificados de acciones deben contener cuando menos la
siguiente información:
La denominación de la Sociedad.
El domicilio social.
Duración de la Sociedad.
la fecha de escritura Pública de constitución y el Notario ante el que se otorgó.
Los datos de inscripción de la Sociedad en el Registro.
El monto del capital y el valor nominal de cada acción.
Las acciones que representa el certificado. La clase a la que pertenece y los
derechos y obligaciones inherentes a la acción.
El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagada.
Los gravámenes o cargas que se puedan haber establecido sobre la acción.
Cualquier limitación a su transmisibilidad.
La fecha de emisión y número de certificado.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
105
Como podemos observar todos los derechos, limitaciones y cargas que pesen
sobre las, acciones se encuentran expresadas en el texto del certificado,
además de los datos de identificación de la Sociedad emisora y del titular de las
mismas. Estos documentos no pueden emitirse indicando la creación y
características de las participaciones de una SRL ya que se encuentra
expresamente prohibido por la ley General de Sociedades. Así el artículo 2831
establece lo siguiente:
"En la Sociedad Comercial de Responsabilidad limitada el capital está dividido
en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser
incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones.
Los socios no pueden exceder de veinte y no responden personalmente por las
obligaciones sociales.
De esta manera las participaciones se crean como resultado del aporte de los
socios, con el mismo valor nominal y derechos. En este sentido debemos
señalar que tal como lo expresa el artículo 283°, las participaciones son iguales
acumulables e indivisibles, de esta manera no pueden crearse clases de
participaciones con diverso contenido de derechos como en el caso de las
acciones.
Así, las características generales que establece la Ley General de Sociedades
en el caso del capital social y participaciones de la SRL son las siguientes:
a. El capital social está integrado por los aportes de los socios.
b. El capital está dividido en participaciones.
c. las participaciones tienen el mismo valor nominal y los mismos derechos.
d. las participaciones son indivisibles.
e. Las participaciones no pueden incorporarse en títulos valores, su creación
consta en actas así como el valor nominal de las mismas, sin embargo no
puede materializarse en ninguna clase de documento o denominarse
acciones.
f. Las participaciones son acumulables.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
106
g. Al constituirse la Sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25%
de cada participación y depositado en entidad bancaria o financiera del
sistema financiero nacional a nombre de la SRL.
2. SRI. PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
Vamos a mencionar los pasos para constituir una SRL de manera general, ya
que en los informes siguientes vamos a explicar cada uno de estos puntos con
detenimiento, señalando el costo de cada trámite, la institución ante la que se
debe llevar a cabo, además de mostrar ejemplos de los formularios y solicitudes
que se deben presentar en estos casos:
a. En primer lugar se debe decidir cuál va a ser la denominación social y tener
en cuenta que no puede ser igual o similar a la denominación o razón social
de una Sociedad preexistente. Así el artículo 92 de la ley General de
Sociedades establece lo siguiente:
"La Sociedad tiene una denominación o una razón social según corresponda
a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además un nombre
abreviado.
No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón
social igual o semejante a la de otra Sociedad preexistente, salvo cuando se
demuestre legitimidad para ello.
Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social‖.
Por esta razón debe solicitarse un servicio de búsqueda en los Registros
Públicos, con la finalidad de verificar que la denominación de la Sociedad no
sea igual o semejante a la de una Sociedad preexistente.
b. luego se dirige una carta al registrador de personas jurídicas para que el
Registro Público, conceda la reserva de preferencia registral por 30 días. Esto
quiere decir que durante dicho plazo nadie puede registrar una denominación
igual o semejante.
c. Se elabora la Escritura Pública de constitución, que contiene el pacto social y
el Estatuto con la información que mencionaremos más adelante.
d. Se debe abrir una cuenta corriente a nombre de la Sociedad en un Banco,
con la finalidad de depositar los aportes dinerarios que realicen los socios.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
107
e. Se legalizan los libros contables ante Notario. Se debe tener en cuenta que la
SRI lleva contabilidad completa.
f. Se legaliza el Libro de Actas de las Juntas de Socios ante Notario.
g. Con una de las copias de la minuta de constitución, se tramita el número de
RUC de la empresa.
h. Con otra copia de la Minuta se tramita el Registro Unificado, en el Ministerio
de Industrias, además de adjuntar la copia fotostática simple del documento
de identidad del representante legal de la empresa y el libro de planillas en
blanco.
i. Con una copia de la Minuta de constitución se tramita la licencia municipal en
caso de tener oficinas.
3. CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
De acuerdo con la ley General de Sociedades, el Pacto Social de la SRI debe
incluir reglas relativas a los siguientes aspectos:
Los bienes que cada socio aporte indicando el título con que se hace, así
como el informe de valorización correspondiente las prestaciones accesorias
que se hayan comprometido a realizar los socios, expresando su modalidad y
la retribución que con cargo a beneficios vayan a recibir los que la realicen.
La forma y oportunidad de la convocatoria que, deberá efectuar el Gerente
mediante esquelas bajo cargo, fax, correo electrónico u otro medio de
comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al
domicilio o a la dirección designada por el socio a este efecto.
los requisitos y demás formalidades para la modificación del pacto social y del
Estatuto, prorrogar la duración de la Sociedad y acordar su transformación,
fusión, escisión, disolución liquidación y extinción.
Las solemnidades que deben cumplirse por el aumento y reducción de capital,
señalando el derecho de preferencia que puedan tener los socios y cuando el
capital asumido por ellos puede ser ofrecido a personas extrañas a la
Sociedad. La devolución del capital podrá hacerse a prorrata de las
respectivas participaciones sociales, salvo que con la aprobación de todos los
socios se acuerde otro sistema.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
108
La formulación y aprobación de los Estados financieros, el quórum y mayoría
exigidos y el derecho a las utilidades repartibles en la proporción
correspondiente a sus respectivas participaciones sociales, salvo disposición
distinta del Estatuto.
El pacto social puede incluir las demás reglas y procedimientos que a juicio de
los socios sean adecuadas para la organización y funcionamiento de la
Sociedad, así como los demás pactos lícitos que deseen establecer.
Asimismo la Oficina Registral de Lima y Callao (ORLC) solicita que la siguiente
información conste en el pacto social y el Estatuto de una SRL.
3.1. Contenido del Pacto Social
Datos generales de los socios fundadores en número máximo de 20.
Si es persona natural, nombre, domicilio, estado civil, nombre del
cónyuge. Si, es persona jurídica, su denominación o razón social, su
domicilio, el nombre de su representante y el comprobante que acredita
su representación.
Declaración de los socios de constituir la Sociedad.
Los bienes que cada socio aporta.
Monto del capital y las participaciones en que se divide.
Forma como se paga el capital y el aporte de socio en dinero o en otros
bienes o derechos, con el informe de valorización en estos casos.
Nombramiento y datos de identificación del o de los Gerentes.
3.2. Contenido de los estatutos de la sociedad
Denominación social (puede tener además nombre abreviado)
agregando la indicación sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada» o su abreviatura "SRL", descripción del objeto, domicilio,
duración, fecha de inicio de operaciones.
Monto del capital, número de participaciones en que se divide, su valor
nominal y monto pagado por cada una de ellas.
Régimen de la Junta General u otras formas de expresión de la voluntad
social que garantice su autenticidad.
Requisitos para modificarlos Estatutos.
Forma y oportunidad de aprobar la gestión y resultado de cada ejercicio
y normas de distribución de utilidades, régimen de disolución y
liquidación.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
109
Los demás pactos lícitos necesarios para la organización social y
convenios societarios entre accionistas que los obliguen entre sí y para
con la Sociedad.
Podrá regularse sobre pactos, plazos, condiciones para la transmisión,
valuación, si tendrá auditoría externa.
La minuta debe ser autorizada por un abogado colegiado y presentada al
Notario para que la eleve a Escritura Pública. El Notario se encarga de
inscribir la Escritura Pública en los Registros Públicos para los cual se le
exige lo siguiente:
Escritura Pública que acredite el pacto social y el Estatuto.
Acreditar aportes con la constancia de depósito a nombre de la Sociedad
efectuado en una empresa bancaria o financiera del sistema Bancario
Nacional (en caso de aporte dinerario).
Los bienes no dinerarios que cada socio aporta y el informe de
valorización respectivo.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
110
Unidad Temática VII
SOCIEDAD EN COMANDITA
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS
CONCEPTO
El acto constitutivo debe indicar quines son los socios colectivos y los comanditarios.
Socios colectivos: Responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones
sociales.
Socios comanditarios: Responden por las obligaciones sociales sólo hasta el
monto de sus aportes.
RESPONSABILIDAD DE SOCIOS
La sociedad tendrá una razón social
formada por el nombre de todos los socios
colectivos, o por el nombre de alguno o
algunos de ellos, agregándose, en todo caso,
Razón social La indicación "Sociedad en Comandita" o su
(Art... 279°
L.G.S.)
abreviatura "S. en C.» o S en C. por A.
El socio comanditario que consienta que
Su nombre figure en la razón social, responda
Sable.
De frente a terceros por las obligaciones
Sociales como si fuera colectivo.
Aportes de
los
Los aportes de los socios comanditarios
socios No pueden consistir sino en:
comanditario
s
(Art. 60-
L.G.S.)
a) bienes
b) especies
e) dinero
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
111
TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
El socio colectivo puede ceder su participación mediante
acuerdo unánime de los socios colectivos y de la mayoría
absoluta de los socios comanditarios.
Del Socio
Colectivo
El socio comanditario puede ceder su participación
mediante acuerdo de la mayoría absoluta, computada por
persona, de los socios colectivos, y de la mayoría
absoluta de los socios comanditarios, computada
conjuntamente por persona y por capital.
El contrato de sociedad no puede disminuir la proporción
para el cómputo de la mayoría ni fijar condiciones menos
severas para la validez del acuerdo.
Del Socio
Comanditario
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
La sociedad puede ser administrada por el socio colectivo o por el socio
comanditario.
Por el socio
Colectivo
La sociedad es administrada por uno o
Más socios colectivos, salvo pacto en contrario.
Si la escritura social no dispusiera otra cosa, todos los
socios colectivos serán administradores.
A falta de estipulaciones especiales, se
Por el socio
colectivo
Reputa que los socios administradores se han dado
recíprocamente poder de administrar la sociedad, salvo el
derecho de cualquiera de ellos a oponerse a la operación
antes que haya sido concluida.
Por el socio
comanditario
Los socios comanditarios también pueden ser nombrados
administradores. Si actos de administración sin estar
autorizados, pueden ser excluidos de la sociedad y
responderán frente a terceros y a la sociedad por daños y
perjuicios causados como consecuencia de la gestión
realizada.
Limites de la
Administració
n
(Art 66°L.G. S.)
Toda decisión que exceda de la autorización reconocida a las
personas encargadas de la administración, debe ser
adoptada por la mayoría absoluta de los socios colectivos y
por mayoría de los comanditarios, computada esta última por
persona y por capital.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
112
DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DEL ADMINISTRADOR
Si el pacto social no dispone otra cosa para la designación y remoción del
administrador se necesita.
1. Acuerdo de la mayoría absoluta de los socios colectivos.
2.- Acuerdo por mayoría de los socios comanditarios, computada esta última por
persona y por capital.
DERECHOS DE LOS SOCIOS
Los socios colectivos que ejerzan la representación de la
sociedad tienen derecho:
a) a percibir la remuneración que les sea acordada, con
cargo a gastos.
b) a recibir una retribución periódica en caso de no
habérseles señalado una remuneración.
La retribución periódica debe ser fijada por la mayoría de los
socios o en su defecto, por la autorización judicial.
DeL Socio
Colectivo
Los socios comanditarios tienen derecho a:
a) Recibir información anual del balance y de la cuenta de
ganancias y pérdidas, así como a verificar la exactitud de
los datos, consultando los libros y los documentos de la
sociedad.
Del Socio
Comanditario
RESTITUCIÓN DE UTILIDADES
Los socios comanditarios no están obligados a la restitución de las utilidades
recibidas de buena fe, de acuerdo con el balance regularmente aprobado, sino de la
siguiente forma.
Los socios que hubieran actuado de buena fe estarán obligados sólo a compensar
las utilidades recibidas con las que les correspondan en los ejercicios siguientes, o
con la cuota del valor que les toque en caso de liquidación.
CONSIDERACIONES PARTICULARES DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES
La sociedad en comandita por acciones está constituida por socios colectivos y
socios comanditarios y el capital está dividido en acciones.
El acto constitutivo debe indicar quienes son unos y otros socios.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
113
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS
a) De los Socios Responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones
sociales. Colectivos
b) De los Socios Responden hasta el monto de la parte del capital que
hayan suscrito. Comanditarios
CAPITAL SOCIAL
El capital social estará dividido en acciones. Las pertenecientes a los socios
colectivos serán necesariamente nominativas y no podrán cederse sin el
consentimiento de la totalidad de los colectivos y el de dos terceras partes de los
comanditarios.
RAZÓN SOCIAL
La sociedad tendrá una denominación social constituida por el nombre de uno o
varios socios colectivos, seguido de las palabras "y compañía" u otras equivalentes
cuando en dicha denominación no figuren los nombres de todos los socios
colectivos. A la razón social se agregará la expresión "Sociedad en Comandita por
acciones" o su abreviatura "S. en C. por A.".
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
Los socios colectivos ejercen la administración social o están sujetos a las
obligaciones y responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas.
Los socios comanditarios que asumen la administración adquieren la calidad de
socios colectivos desde la aceptación del nombramiento.
La administración de la sociedad en comandita por acciones es ejercida por los
socios colectivos, éstos no están obligados a prestar garantía.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
Las obligaciones y responsabilidades de los administradores son:
Los directores desempeñarán el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante
y de un representante leal, respondiendo ante la sociedad, accionistas y acreedores,
Del daño causado por dolo, abuso de facultades grave.
Los directores son solidariamente responsables para con la sociedad: vigilancia.
1.- De la realidad de las aportaciones hechas durante su período;
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
114
2.- De la afectividad de las utilidades consignadas en el balance;
3.- De la existencia y regularidad de los libros que ordena la ley;
4.- Del cumplimiento de los acuerdos de junta general.
También serán solidariamente responsables con los directores que los hayan
precedido por las irregularidades que estos hubiesen cometido si, conociéndolas, no
las denunciaren por escrito al consejo de vigilancia o a la junta general.
En cualquier caso, estarán exentos de responsabilidad los directores que hubieren
salvado su voto en los acuerdos que causaron daño, pudiendo dejar constancia en
la propia acta o mediante carta notarial.
REMOCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
La remoción de los administradores requiere que la decisión se adopte Por la
mayoría absoluta del capital pagado.
Los administradores pueden ser removidos siempre que la decisión se adopte con el
quórum y la mayoría establecidos para los asuntos a que se refiere los artículos 126°
y 127° de la presente ley. Igual mayoría se requiere para nombrar nuevos
administradores.
SUSTITUCIÓN DEL ADMINISTRADOR
La junta general sustituirá al administrador que, por cualquier causa, haya cesado en
el cargo.
En caso de pluralidad de administradores, el nombramiento debe ser aprobado,
además, por los otros administradores que continúen con el cargo.
El nuevo administrador asume la calidad de socio colectivo desde la aceptación del
nombramiento.
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS
a) Del
administrador
cesante
El socio colectivo que cese en el cargo de
administrador, no responde por las obligaciones de la
sociedad contraídas con posterioridad a la inscripción
en el Registro de la cesación en el cargo.
b) De los
Socios
Comanditarios
El socio requerido de pago de deudas sociales puede
pedir, aun cuando la sociedad esté en liquidación, la
previa exclusión del patrimonio social, indicando los
bienes con las cuales el acreedor puede lograr el pago.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
115
Unidad Temática VIII
SOCIEDADES CIVILES
1.- Definición
La sociedad civil es aquella que se constituye para un fin común de carácter
económico que se realiza mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio,
pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por alguno, algunos o
todos los socios.
2.- Clases De Sociedades Civiles
La Sociedad Civil puede ser:
a) ordinaria
b) de responsabilidad limitada
3.- Responsabilidad
a) sociedad Civil Ordinaria
Los socios responden personalmente y en forma subsidiaria, con beneficio de
exclusión por las obligaciones sociales y lo hacen, salvo pacto distinto, en
proporción a su aporte.
b) Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
Los socios no pueden exceder de treinta, no responden personalmente por
las deudas sociales.
4.- Razón Social
La sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada
desenvuelven sus actividades bajo una razón social que se integra con el
nombre de uno o más socios y con la indicación "Sociedad Civil" o su expresión
abreviada "S. Civil‖ o, "Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada» o su
expresión abreviada "S. Civil de RL.".
5.- Capital Social
El capital de la sociedad civil debe estar íntegramente pagado al tiempo de la
celebración del pacto social.
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
116
6.- Participación
Las participaciones de los socios en el capital no pueden ser incorporados en
títulos valores, ni denominarse acciones.
7.- Transferencia
Ningún socio puede transmitir a otra persona, sin el consentimiento de los
demás, la participación que tenga en la sociedad, ni tampoco sustituirse en el
desempeño de la profesión, oficio o, en general, los servicios que le corresponda
realizar personalmente de acuerdo al objeto social. Las participaciones sociales,
deben constar en el pacto social. Su transmisión se realiza por escritura pública
y se inscribe en el Registro.
8.- Administración de la sociedad
La administración de la sociedad se rige, salvo disposición diferente del pacto
social, por las siguientes normas:
1.- La administración encargada a uno o varios socios como condición del pacto
social sólo puede ser revocada por causa justificada.
2.- La administración conferida a uno o más socios sin tal condición puede ser
revocada en cualquier momento.
3.- El socio administrador debe ceñirse a los términos en que le ha sido
conferida la administración. Se entiende que no le es permitido contraer a
nombre de la sociedad obligaciones distintas o ajenas a las conducentes al
objeto social. Debe rendir cuenta de su administración en los periodos
señalados, y a falta de estipulación, trimestralmente; y
4.- Las reglas de los incisos 1) y 2) anteriores son aplicables a los gerentes o
administradores, aun cuando no tuviesen la calidad de socios.
9.- Utilidades y pérdidas
Las utilidades o las pérdidas se dividen entre los socios de acuerdo con lo
establecido en el pacto social; y a falta de estipulación en proporción a sus
aportes. En este último caso, y salvo estipulación diferente, corresponde al socio
que sólo pone su profesión u oficio un porcentaje igual al valor promedio de los
aportes de, los socios capitalistas.
10.- Órganos de la sociedad
Junta de Socios
La junta de socios es el órgano supremo de la sociedad y ejerce como tal los
derechos y las facultades de decisión y disposición que legalmente le
E x c e le n c ia A c a d é m ic a
117
corresponde, salvo aquellos que, en virtud del pacto social, hayan sido
encargados a los administradores.
Acuerdos
Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos computada conforme al pacto
social y, a falta de estipulación, por capitales y no por personas; y se aplica la
regla supletoria del artículo anterior al socio que sólo pone su profesión u oficio.
Toda modificación del pacto social requiere acuerdo unánime de los socios.
11.- Libros y Registros
Los libros y registros contables que llevan las sociedades civiles son los
mismos que llevan las sociedades comerciales.
12.- Pacto social
El pacto social, en adición a las materias que corresponda conforme a lo
previsto en la presente Sección.
El pacto social podrá incluir también las demás reglas y procedimientos que,
ajuicio de los socios sean necesarios o convenientes para la organización y
funcionamiento de la sociedad, así como los demás pactos lícitos que desean
establecer, siempre y cuando no colisionen con los aspectos sustantivos de
esta forma societaria.