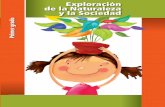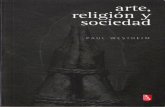Liberalismo y sociedad
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Liberalismo y sociedad
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfg
LIBERALISMO
El liberalismo y la sociedad
01/11/2014
Rogelio Gutiérrez
ContenidoIntroducción.....................................................2
Fundamento teórico...............................................5Contexto histórico de la idea liberal...........................5
Políticas Públicas...............................................8Propuesta de Descentralización Profunda.........................8
Prohibición Al Banco Central De Otorgar Créditos Al Gobierno...12Gobiernos Liberales.............................................14
Personajes......................................................15Adam Smith:....................................................16
John Stuart Mill...............................................17Ludwig von Mises...............................................18
Wilhelm Röpke..................................................18Friedrich von Hayek............................................19
Qué si y qué no es el liberalismo...............................20El Liberalismo y la Sociedad....................................22
Introducción
Una bienaventurada tarde tuve una larga y constructiva
discusión con unos colegas sobre los problemas a los que día
a día nos enfrentamos los mexicanos como sociedad, y me
refiero a situaciones tan cotidianas, y por ende tan
perversamente solapadas, como lo son el sistema de salud
insuficiente; la falta de seguridad en espacios públicos, y
la falta también de esa seguridad que es tarea del estado
procurar a través de sus distintos mecanismos e
instituciones; a los deficientes sistemas de transporte
colectivo y a la pésima calidad de los servicios que nos
brindan; al desabasto de agua y a la mala planeación de
infraestructura productiva y de desarrollo social, tanto de
la urbana, cuanto de aquella destinada al desarrollo rural; a
la desigualdad; a la corrupción; a la terrible calidad de la
educación, que tan absurda, intransigente, y tristemente
limita a lo más preciado que tenemos en tierra mexicana,
nuestros niños y jóvenes; a los grandes grupos de poder que
hasta hoy han dominado el país y lo han mantenido sometido
bajo su influencia; al clientelismo; al paternalismo, y a las
implicaciones de las políticas públicas regresivas tan
frecuentes en la administración pública mexicana; a la
impunidad; a la falta de igualdad en la impartición de
justicia; a la falta de representatividad en los congresos; a
la burocracia costosa, incapaz e insuficiente; es decir y
para resumir, a nuestra progresiva y continua pérdida de
libertades. Hablábamos de que bajo las condiciones actuales
no se justifica la soberanía cedida al estado Mexicano para
salvaguardar el bienestar de quienes integramos esta gran
Nación, al contrario, es evidente que tenemos una monumental
y dignificante tarea por delante para construir una sociedad
y un gobierno como los que somos capaces de ser y de crear.
Pero la conversación no sólo fluyó en ese sentido negativo,
por el contrario, y por eso mi adjetivo inicial para
describir la bienaventurada tarde, también hablamos
largamente sobre las posibles soluciones a estos problemas, y
desde luego, como no fue sorpresa para ninguno de nosotros y
no lo será para nadie, todos confluimos en las ideas de la
necesidad de mejorar la educación, de reformar las
instituciones para legitimarlas ante una sociedad en
constante autodeterminación, de la imperante necesidad de
revisar los impactos de los programas para determinar su
utilidad pública, de revisar los programas intersectoriales
para hacer más eficiente el sistema, y de todas las
soluciones que resultan obvias para cualquier administrador
público, independientemente de la orientación de su
ideología.
Sin embargo fue precisamente en el momento en el que hablamos
de una ideología cuando todo comenzó a tomar sentido, fue
entonces cuando el problema y la solución se miraron de
frente por primera vez para comenzar a entenderse.
Necesitamos ser libres, debemos ser iguales ante la ley
independientemente de cualquier condición, no necesitamos que
para todo nos digan qué sí hacer y qué no hacer, cómo hacerlo
o cómo no hacerlo, como si no fuéramos capaces de tomar
nuestras propias decisiones, entorpeciéndolo y encareciéndolo
todo; necesitamos limitar el poder de aquellas fuerzas
generadas por el sistema democrático de gobierno, que dan pie
a una cadena de corruptelas que ha sido transgeneracional y
que ha creado una clase social de élites privilegiadas,
perpetuando así las condiciones imperantes de desigualdad
social y económica en el país. El liberalismo se asomaba como
una respuesta lógica a nuestras exigencias políticas y
sociales.
Al final de la tarde un gran amigo me brindó la oportunidad
de expresar mi opinión de forma escrita para poder hacerla
llegar a más personas, a aquellas interesadas en los asuntos
de carácter público, pero también a aquellas que el día de
hoy no tienen la confianza necesaria en las instituciones y
en el proceso democrático. El objetivo es sumarlas a quienes
comparten nuestra visión, para fortalecer el tejido social
desde el ámbito de acción de cada uno de los actores
políticos que conformamos este gran sistema mexicano.
El devenir democrático de nuestra sociedad contemporánea me
ha brindado la oportunidad de llegar a sus ojos el día de
hoy, y con un poco de suerte, a sus vidas. Trataré de ser, en
retribución, la expresión de lo que como jóvenes esperamos
de este país, de su gente, de su gobierno, y de la forma en
la que hay que contribuir para lograrlo. Hay que actuar para
construir ese México mejor que todos queremos.
Me pidió este amigo que les escribiera sobre el liberalismo y
la sociedad, que lo hiciera siguiendo un formato que
conservara cierto rigor académico, y que fuera muy cuidadoso
en la definición de lo que sí es el liberalismo, en un
análisis comparativo con lo que no es, pero que erróneamente
se cree que sí. Esto último para evitar cualquier confusión
entre lo que significa la ideología liberal, que postula la
libertad individual y la igualdad de los individuos ante la
Ley sobre todas las cosas, a través de la limitación del
poder; y la aplicación de políticas orientadas a satisfacer
intereses económicos de grupos particulares, que malamente se
han llamado liberales por su carácter privatizador. Nada más
equivocado.
Para lo anterior les presentaré a continuación la
fundamentación teórica de la ideología, así como un breve
resumen del desarrollo del contexto histórico de la idea
liberal, para culminar con el análisis de la pertinencia de
la adopción de la idea liberal como timón de la
reorganización social para reconstruir el tejido.
Finalmente compartiré con ustedes una serie de apartados
relacionados con el liberalismo y la forma en la que está
presente en el mundo, en la sociedad del día a día. Con
ejemplos de políticas públicas liberales aplicadas en otros
países, y mencionándoles algunos de los personajes más
representativos de la historia del pensamiento liberal.
Ser libres implica ser responsables, y es nuestra
responsabilidad social participar de los asuntos públicos
para hacer de nuestro espacio un lugar mejor, nadie lo va a
hacer por nosotros.
Fundamento teórico
Contexto histórico de la idea liberal
La idea del liberalismo nace aproximadamente hace 400 años en
la Europa de los Siglos XVI y XVII como un esfuerzo político
para dar respuesta a las guerras religiosas Europeas,
apoyadas y muchas veces comandadas por los regímenes
absolutistas de la época.
En el año 470 el Imperio Romano se dividió en una serie de
reinos, y la única constante que permaneció para dar a la
nueva Europa una cierta sensación de unidad y estabilidad fue
el cristianismo. Este dio al mundo europeo un sentido de
propósito y dirección, a saber, la Iglesia dotó a los reyes y
reinas de la autoridad para gobernar, mientras que estos
últimos propagaron el mensaje de la fe cristiana y
legitimaron las fuerzas cristianas sociales y militares.
Los momentos hegemónicos de la iglesia duraron siglos, pero
los acontecimientos externos y las luchas internas
paralizaron su poder. En el siglo XV, con el surgimiento
del Renacimiento se debilitó la sumisión de la sociedad a la
Iglesia y se revitalizó el interés por la ciencia y el mundo
clásico. Se comenzaba entonces a ver la Iglesia como una
orden opresora dominante demasiado involucrada en la
estructura feudal y señorial de la sociedad europea.
En respuesta, y como una de las mayores y más inmediatas
consecuencias de la situación política de la Europa del Siglo
XVII se llegó a la conformación de la primera monarquía
limitada y constitucional en Inglaterra, dando así pie a
grandes debates que resultaron en el origen de la idea
Liberal.
El fundador del pensamiento liberal como una ideología, y a
menudo identificado como el padre del liberalismo, es John
Locke, médico y filósofo inglés que prefería el
parlamentarismo como sistema de gobierno. Argumentaba que
este encarnaba la voluntad del pueblo, dando así sentido a la
forma de gobierno respecto a la característica fundamental de
la Democracia de que el gobierno requiere del consentimiento
de los gobernados en su forma de gobernar. En él se expresa
la soberanía popular y se hacen las leyes que se deben
cumplir, tanto por el rey cuanto por el pueblo. Hace una
separación del poder legislativo del ejecutivo, ya que dice
que el poder no debe ser absoluto, sino que este ha de
respetar los derechos humanos.
Postula que la vida, la libertad y el derecho a la felicidad
son derechos naturales de los hombres, incluso anteriores a
la constitución de la sociedad.
Al Estado le confiere funciones de decisión en controversias
entre los individuos, en el contexto de la pluralidad y la
tolerancia, puesto que se dan diversidad de opiniones e
intereses entre los hombres, fruto de las distintas vías
individuales de la búsqueda de la felicidad, por lo que el
desacuerdo y los conflictos son inevitables.
Postula que los hombres salen del estado de la naturaleza a
través del pacto social porque no existe allí justicia
imparcial que asegure los derechos naturales. El ingreso a la
sociedad civil es a través del contrato. Si es violado por la
autoridad pública que resultó de la voluntad de los
ciudadanos, se vuelve al estado de naturaleza. La autoridad
se sostiene en tanto asegure los derechos naturales que el
individuo buscó proteger al entrar en la sociedad.
Escribió la obra Dos tratados sobre el gobierno civil
en 1660, texto fundacional de la ideología liberal en el que
expresó de forma general uno de sus principales postulados
"Lo que comienza y, de hecho, constituye toda sociedad política no es más que el
consentimiento de cualquier número de hombres libres capaces de alcanzar una
mayoría para unirse e integrarse en una sociedad. Y esto es lo único que hizo o
pudo dar inicio a cualquier gobierno legítimo en el mundo".
En la concepción liberal, no hay ciudadanos en el régimen que
puede pretender gobernar por derecho natural o sobrenatural,
sin el consentimiento de los gobernados. Los fundamentos
intelectuales del liberalismo cuestionaban las viejas
tradiciones de las sociedades y los gobiernos en el siglo
XVII, y estas nuevas tendencias se unieron en poderosos
movimientos revolucionarios que derrocaron regímenes arcaicos
en todo el mundo. Siendo la primera agitación liberal
la Revolución francesa, marcando el curso para el futuro
desarrollo de la historia humana.
Los liberales clásicos dominaron la historia un siglo después
de la Revolución francesa, y dieron pauta a las tendencias
iniciadas en la Gran Bretaña a finales del siglo XIX,
el social liberalismo.
El liberalismo propone el establecimiento de un Estado de
derecho con poderes limitados, cuya principal función sea la
de administrar los recursos del pueblo y proveer de seguridad
a la ciudadanía.
Sin embargo el liberalismo no es una idea estática, ha tenido
ciertas variaciones en sus características que lo han
diferenciado a lo largo del tiempo, y han contribuido a
orientar grandes movimientos sociales en la historia de la
humanidad, continuación algunos ejemplos:
En el siglo XVIII la Revolución Francesa da inicio al
movimiento Liberal como sistema político y económico.
La guerra de independencia de las colonias americanas tiene
su fundamento en las ideas liberales de la época.
El establecimiento del estado laico es una consecuencia de la
libertad de culto, que promueve el liberalismo filosófico.
El liberalismo radical establece que la libertad del ser
humano sólo puede tener lugar entre iguales, y que el
progreso social sólo es posible lograrlo a través del
ejercicio de la libertad de los individuos.
El social liberalismo permite la intervención limitada del
estado en la economía con la finalidad de evitar los
monopolios, y otras prácticas que pervierten la libre
competencia en los mercados.
Los países con sistemas políticos democráticos y
constitucionales son un ejemplo de liberalismo político.
Incluso los países bajo un régimen monárquico parlamentario,
a pesar de tener la figura de rey, tienen un sistema liberal,
pues sus leyes protegen las libertades individuales de sus
pobladores (España e Inglaterra son ejemplos de estos
sistemas).
Políticas Públicas
Propuesta de Descentralización ProfundaLa primer política liberal que les presento como ejemplo es
la propuesta de descentralización profunda: un esquema para
sociedades más exitosas (o cómo pasar del republicanismo
constitucionalista al localismo libertario para preservar las
libertades); expuesta por Juan Fernando Carpio en el libro
Políticas Liberales Exitosas II, Soluciones para superar la
pobreza. Publicado en 2008 por la Red Liberal de América
Latina (RELIAL) y la Fundación Friedrich Naumann para la
Libertad.
El análisis que da pie a la propuesta postula que Los
Estados–Nación son aparatos muy eficientes para tres tareas:
propaganda adoctrinadora, la guerra y la expoliación masiva,
pero nada más. Sostiene que la concentración de poder,
alejado de toda posibilidad de control o indiferencia
concreta por parte de los individuos, volvió al aparato una
entidad que vivía en sí y para sí. (Juan Fernando Carpio,
2008)
Y que desde que una élite se hace con el poder, necesita
mantener al público a raya, desde el fervoroso entusiasmo
hasta la desesperanza paralizante. Es por eso que los medios
y los intelectuales juegan un rol tan importante al colocarse
al servicio del Estado. Al ser juez y parte en el diagnóstico
de los problemas de la sociedad, no harán otra cosa que
recetar más intervención del estado en todo lo que sea o
parezca una crisis.
Se convierte en un problema (conflicto) de interés en el cual
el trabajo de los medios y de los intelectuales depende
directamente del mismo estado que critican, dando pie a un
círculo vicioso en el que se determina la necesidad de tener
una mayor participación del estado en los momentos de crisis,
puesto que esto permitirá tener más problemas qué resolver
para el estado, por lo tanto para los intelectuales;
privilegiando así la necesidad de justificar la intervención
del estado, su existencia y crecimiento, sobre la
implementación de políticas adecuadas que permitan la libre y
adecuada interacción en los mercados.
Para lograr gobiernos más efectivos, responsables y
competitivos, Carpio propone sistemas tales como el de
Alemania, que antes de volverse centralizada, se componía de
300 comunidades jurídica y administrativamente
independientes, que, sin embargo, compartían una historia,
lengua y modos culturales comunes; o el actual y poco
conocido caso de la región de Baarle en el condado de Baarle–
Hertog, belga, y el de Baarle–Nassau, holandés, colindantes
en calles, tiendas y viviendas de la misma ciudad, que pueden
elegir bajo qué jurisdicción funcionar con una declaración
formal y según su conveniencia.
Lo anterior lo fundamenta en que las categorías “familia”,
“ancestro”, “historia” o “nación”, no son construcciones
deliberadas como el Estado. En la actualidad la familia se
entiende como un grupo de personas unidas por vínculos de
parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción
que viven juntos por un período indefinido de tiempo, y
constituye la unidad básica de la sociedad. Sin embargo tiene
otras características derivadas de productos genéticos, y de
su función en la seguridad de los individuos que la componen
(familiares). El hecho de que la convivencia social original
se desarrollara en familias les permitía protegerse de los
peligros ambientales y sociales a los que estaban expuestos.
Así mismo, la noción de Nación se desarrolló posteriormente
tomando en cuenta los elementos miméticos de los individuos
de las diferentes familias de la región, y la región misma.
De lo anterior se sigue que estos tipos de asociaciones han
aparecido para resolver problemas y facilitar intercambios,
de la misma manera en que aparecen el lenguaje, la ley, el
dinero y la empresa comercial en la historia.
Y para que estas comunidades tengan gobiernos efectivos,
responsables y competitivos deben atender a una tributación,
redistribución y gasto local. El cobro de tasas o tributos y
su correspondiente gasto en una ciudad–estado o una
provincia, es más eficaz, limitado y responsable que la
alternativa centralista. Se asignará un 25%, por ejemplo, de
lo recaudado para el gobierno central, el resto se verá en
obras locales, que si bien no escapan a los perversos
incentivos de la política, tienen muchísimas más
posibilidades de ser ejecutados a favor de la población
tributante, por presión social para empezar.
Identifica también el poder de veto como una ventaja
adicional del sistema de tributación de abajo hacia arriba,
pues no es una declaración formal, un referéndum, sino un
mandato directo y concreto con recursos en la mano. Del “un
ciudadano, un voto” se pasa al “un ciudadano, un mandante” en
la práctica.
En un gobierno centralizado los recursos recaudados por la
tributación se concentran en una bolsa general, centralizada,
y la distribución de los mismos se realiza de igual forma,
centralizada. Lo anterior provoca que los recursos recaudados
en una determinada parte del territorio, en la que hay
necesidades determinadas identificadas, se destinen a
satisfacer las necesidades de una región distinta, si en esta
región hay necesidades que se consideran de atención más
urgente para la Federación. No importa si en la región a
apoyar existe o no una buena recaudación por parte del
Gobierno Local, al ser una decisión centralizada se busca
atender los problemas más urgentes. Al descentralizar las
decisiones, la recaudación y el ejercicio de los recursos se
brindarán mejores condiciones para atender las necesidades de
la población contribuyente con el recurso contribuido. El
político local no tendrá pretexto para no atender las
necesidades locales al contar con todos los elementos
necesarios para gestionar el desarrollo.
El volver localista el cobro de impuestos, genera
irremediablemente competencia tributaria entre territorios
colindantes, y así será la productividad del capital y las
diferencias de salarios las que atraerán inversionistas y
trabajadores de otras regiones, para beneficio de todas en el
mediano plazo, pues ese sí será un verdadero sistema de
contrapesos a los abusos políticos.
Respecto a los servicios judiciales dice que si la justicia
no se genera como un producto praxeológico en vez de
deliberado, o al menos con la prudencia de un sistema de
revocatoria y abolición popular, no es compatible con un
territorio pequeño u homogéneo culturalmente. Los abusos
legales, la inequidad en los fallos judiciales, y la
ineptitud de la justicia se vuelven más evidentes cuando no
hay desincentivos ni excusas provenientes de una fuente
centralista de legislación. Pero sobre todo, dice que cada
comunidad o ciudad–estado puede ajustar sus leyes a
circunstancias reales y cambiantes, para competir por un
mejor entorno jurídico con otras regiones circundantes.
Sostiene también que la competencia tributaria llevará a que
sean los territorios con menos carga tributaria, en especial
para los productores y más ambiciosos, los cuales atraigan la
inversión de manera preferencial. Esto genera un círculo
virtuoso, una espiral de inversión, empleo, consumo y ahorro,
que llevará a su vez nuevamente a la inversión.
La competencia regulatoria llevará a que los territorios con
leyes más modernas, sólidas e internacionalizadas atraigan
también inmigrantes talentosos, empresas ávidas de
estabilidad y transparencia, y en general que retengan una
población joven que no necesite emigrar para hallar
crecientes oportunidades.
Finalmente, el localismo, al permitir lazos de confianza y
comunidades voluntarias, un ejercicio mejor del derecho de
libre asociación y disociación, y dar seguridad para el
futuro, permite que la preferencia temporal sea baja y prime
el largoplacismo. Es por eso que Luxemburgo, Hong–Kong,
Singapur o Liechtenstein poseen altísimos niveles educativos,
culturales, con sociedades amables y respetuosas del derecho
ajeno. Eso, en suma, significa un retorno a los estándares de
civilización que el siglo XIX quiso para el liberalismo.
(Juan Fernando Carpio, 2008)
Prohibición Al Banco Central De Otorgar Créditos Al GobiernoComo segundo ejemplo de política les voy a exponer la
propuesta de Hugo Maul R., Lisardo Bolaños F., y Jaime Díaz
P., también publicada en el libro Políticas Liberales
Exitosas II, Soluciones para superar la pobreza, de la Red
Liberal de América Latina (RELIAL) y la Fundación Friedrich
Naumann para la Libertad, en 2008; y se trata de las reformas
macroeconómicas en Guatemala. Particularmente de la
prohibición al banco central de otorgar créditos al gobierno
para evitar la inflación derivada del financiamiento público
a través de la emisión de moneda.
El desempeño macroeconómico de Guatemala durante el Siglo XX
puede considerarse como conservador. El mantenimiento de un
tipo de cambio fijo durante más de seis décadas muestra una
disciplina monetaria y fiscal sobresaliente para los
estándares internacionales. Sin embargo, no todo el siglo fue
así. Vale la pena mencionar tres momentos críticos.
A principios de la década de 1920, tras el golpe de Estado en
contra de Manuel Estrada Cabrera, se desató una crisis
inflacionaria producto de la falta de disciplina fiscal de la
administración del Partido Unionista. Esta crisis desembocó
en la creación del Banco Central de Guatemala y la creación
del Quetzal como unidad monetaria nacional.
El segundo período de inestabilidad se dio durante la primera
mitad de la década de los ochenta, cuando la crisis política
y el conflicto armado interno se conjugaron con la pérdida de
disciplina fiscal, alcanzándose un déficit fiscal superior al
7% del PIB en 1982.
Un importante aumento del gasto público financiado con
emisión monetaria, sumado a un importante atraso cambiario,
desembocó en una tasa de inflación cercana al 60% en 1990. La
tasa de inflación más alta en la historia de Guatemala, y el
tercer momento crítico antes de las reformas.
Lo anterior marcó la necesidad de crear nuevas formas que
limitaran el manejo discrecional de la política monetaria y
para ello se implementó la política de crédito cero al
gobierno central.
¿Por qué se eliminó la facultad del Banco Central para
otorgar préstamos al Gobierno de Guatemala?
El monopolio de la emisión de dinero de alta potencia por
parte del Banco Central es una tentación muy grande para
políticos oportunistas deseosos de expandir el gasto público.
Y Cambios abruptos en variables como la inflación, el tipo de
cambio y/o las tasas de interés suelen tener efectos muy
negativos sobre los ingresos reales y el ahorro de las
familias.
Prohibirle al Banco de Guatemala (banco central) financiar
directa o indirectamente al Gobierno buscaba limitar la
posibilidad de explotar el impuesto inflacionario como fuente
de financiamiento del gasto público.
Al tener la ventaja de no necesitar de la aprobación de un
Parlamento o un Congreso, este impuesto reporta “grandes”
ventajas respecto de las impopulares reformas tributarias que
buscan elevar la recaudación de otro tipo de impuestos. Con
la ventaja adicional que, en términos prácticos, los gobierno
casi nunca pagan los préstamos que reciben del banco central.
Esta reforma tuvo múltiples efectos económicos, no sólo
implicó cerrar la llave del financiamiento monetario, sino
también una rebaja importante en la tasa de inflación y en
las tasas de interés.
Gobiernos Liberales
La mayoría de los Estados Occidentales de la actualidad están
vinculados con la idea Liberal, no olvidemos que la
constitución de un estado democrático nace de la necesidad de
terminar con los regímenes absolutistas y tiránicos de la
época, privilegiando las libertades individuales ante estos.
Existen, luego, diversos ejemplos de formas de gobierno
liberal, cada una de ellas adecuada a las exigencias de la
sociedad que las creó o implementó, a continuación algunos
ejemplos.
Monarquías parlamentarias o constitucionales: Es en la que
el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control
del poder legislativo (parlamento) y del poder
ejecutivo (gobierno), es decir, el rey reina pero no
gobierna. Ejemplos de ellas las encontramos en Europa
Occidental y Algunos Países Asiáticos.
Presidencialistas: Una vez constituida una República se
establece una división de poderes entre legislativo,
ejecutivo , y judicial, y el Jefe de Estado, además de
ostentar la representación formal del país, es también parte
activa del poder ejecutivo, como Jefe de Gobierno. Es elegido
de forma directa por los votantes y no por
el Congreso o Parlamento. Algunos ejemplos los encontramos en
América Latina, África, Estados Unidos, y algunos países de
Medio Oriente.
Semi presidencialistas: Es aquella en la cual el poder
ejecutivo reside tanto en un presidente de la república,
elegido por sufragio directo, cuanto en un primer
ministro elegido por el poder legislativo. Algunos ejemplos
los encontramos en países de Asia, África, y de Medio
Oriente.
En América Latina en la actualidad a miembros activos del
liberalismo los encontramos en países como Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.
Personajes
Ahora bien, respecto a los personajes importantes en el
desarrollo de la idea liberal sucede más o menos lo mismo que
con los Gobiernos de la actualidad. Aquellos personajes que
hayan pensado en la creación/desarrollo de un gobierno
democrático ya están siendo activamente partidarios del
pensamiento liberal, no olvidemos que la democracia moderna
tuvo un gran auge por oponerse a los sistemas de gobierno
monárquicos, enalteciendo la idea de la libertad de los
individuos para autogobernarse. La democracia en sí es uno de
los logros sociales más significativos en el desarrollo de la
historia de la humanidad, y uno de los mayores logros del
pensamiento liberal.
Tomaremos como punto de partida el pensamiento clásico, toda
vez que si bien podría encontrarse un sentido liberal en el
pensamiento antiguo, este no es tan fácilmente demostrable
como precursor de la idea de liberalismo surgida como
respuesta al estado absolutista, dominante durante el auge
del cristianismo. El entendimiento del individuo y de su
participación en la vida de la polis no era el mismo que el
del ciudadano con derechos humanos del día de hoy.
Adam Smith: Se le considera por su obra “La riqueza de las naciones” de 1776, el
fundador del liberalismo económico, y el primero de los
economistas clásicos. Su propósito era descubrir la forma de
enriquecer al Estado, como lo demuestra el título de su
libro, y en su análisis concluye que es una condición previa
el enriquecimiento de los individuos.
Postula que cuando uno trabaja para sí mismo sirve a la
sociedad con más eficacia que si trabajara para el interés
social. Para él es inútil la intervención del Estado en los
mercados, el orden, dice, se establece por sí mismo.
Su base de pensamiento es: el mercado se regula por libre
concurrencia; el trabajador elige libremente su trabajo; la
mano de obra se desplaza libremente; y el contrato de trabajo
es un acuerdo libre entre patronos y obreros.
Su relación con la idea liberal: Como se menciona en la
descripción de sus principales postulados Adam Smith supone
como necesaria la libertad de los individuos para la
generación de la riqueza. Dice que los individuos deben ser
libres de poder comerciar como mejor les convenga a las
partes, siempre y cuando no existan terceros afectados que no
estén implicados directamente en la transacción. Dice que los
trabajadores deben ser libres de elegir trabajar con quien
más les convenga, y de la misma forma los patrones, esto
permitirá que los mercados trabajen de una forma eficiente,
en la que los costos implicados sean únicamente los
determinados por las partes, sin tener que sumarles todos
aquellos derivados de la burocratización dada con la
intervención gubernamental. Con mercados eficientes la
generación de riqueza individual será más barata, accesible,
y equitativa (justa); coadyuvando así a la generación de la
riqueza de las naciones utilizando como medio a la libertad.
John Stuart Mill En Consideraciones sobre el gobierno representativo, propuso varias
reformas del Parlamento y del sistema electoral,
especialmente trató las cuestiones de la representación
proporcional y la extensión del sufragio.
Su obra Sobre la libertad se dirige a la naturaleza y límites del
poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad
sobre el individuo. Mantiene que cada individuo tiene el
derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad en tanto que
tales acciones no perjudiquen o dañen a otros.
Definió la libertad social como protección de la tiranía del
gobernante político. Consistía en poner límites al poder del
gobernante, de tal forma que no fuese capaz de utilizar su
poder en beneficio de sus propios intereses y tomar
decisiones que pudieran conllevar perjuicio o daño para la
sociedad.
Su relación con la idea liberal: La relación de Stuart con la
idea liberal se asocia más a un interés político que a uno
económico, como vimos con Smith. Él identifica la necesidad
de la libertad en los sistemas de gobierno, al abordar el
tema del parlamentarismo y la representatividad supone la
libertad política de los individuos para ejercer sus derechos
electorales. En un ambiente privado de libertades electorales
sería imposible participar de las decisiones de gobierno,
estas estarían limitadas al alcance del Rey, o del tirano
correspondiente, por lo tanto, a su voluntad, y no a la de
los individuos gobernados.
Y en un nivel aún más profundo de análisis, Stuart, al
abordar el tema de la representatividad, supone otro tipo de
libertades además de la electoral. El discutir sobre una
representatividad parlamentaria directa o indirecta supone
que el individuo no sólo tiene la libertad de votar a sus
gobernantes, sino que también tiene libertad para determinar
sus prioridades políticas y sociales, y hacerlas públicas.
Incorporando así en su reflexión la importancia de las
libertades individuales.
Ludwig von Mises Tuvo una influencia significativa en el moderno movimiento
libertario en pro del mercado libre. Planteó lo perjudicial
de la intervención gubernamental en la economía, decía que
esta lleva a un resultado distinto al natural y por lo mismo
muchas veces perjudicial para la sociedad.
Es uno de los principales mentores espirituales
del liberalismo libertario, afirmando la vigencia suprema de
la libertad individual, es decir, el derecho del individuo
sobre sí mismo.
Su relación con la idea liberal: En el caso de Von Mises la
asociación con la idea liberal es un tanto más simple, en
cuanto que abordó la idea de la libertad desde el campo de la
economía y la liberación de los mercados (brevemente
mencionada en Adam Smith), y como elemento fundamental en la
naturaleza y en las implicaciones de la acción humana. Pero
al mismo tiempo más complejo, puesto que su reflexión aborda
la libertad del individuo sobre sí mismo, la cual queda en
entredicho cuando el Estado no aporta las libertades
necesarias para el desarrollo individual. Es decir, la
libertad entendida como el derecho del individuo sobre sí
mismo, está supeditada a que el Estado brinde todas las
condiciones necesarias para la existencia y el desarrollo del
individuo. No basta con ser libre de pensar lo que se quiera,
se requieren de las condiciones materiales para eso.
Wilhelm Röpke Apostaba por un orden económico basado en un humanismo
económico, conocido también como la tercera vía. Apoyaba una
sociedad y una política social en la cual a los derechos
humanos se les concediera la máxima importancia, pero creía
que el individualismo debe ser equilibrado por un principio
de sociabilidad y humanidad.
Sostenía que la política social nunca debería sustituir al
mercado libre porque esta ganaría demasiada influencia en la
vida y en la propiedad de sus ciudadanos, resultando en una
forma de sumisión.
Su relación con el pensamiento liberal: Parte del postulado
de los mercados libres para la creación de riqueza que ya
vimos previamente, privilegiando la libertad individual sobre
la intervención gubernamental. Pero él suma a la reflexión
los principios de sociabilidad, haciendo una clara
diferenciación entre lo que es un principio de sociabilidad
de lo que es un gobierno socialista. En el primero serán los
principios individuales los que lleven al individuo a
participar de los intereses de la comunidad, conservando
completamente su facultad (libertad) de decidir su grado de
involucramiento, mientras que en el segundo se pierde toda
libertad de acción o toma de decisiones para que sea el
régimen el encargado de determinar las acciones a tomar.
Friedrich von Hayek Es conocido principalmente por sus críticas a la economía
planificada y socialista que, como sostiene en su obra Camino
de servidumbre, considera un peligro para la libertad
individual porque conduce al totalitarismo.
Pensaba que el socialismo y la colectividad comunista
implementados por el estado eran inviables por la falta de
precios de mercado; y además, en un plano más filosófico y
político, eran incompatibles con la libertad individual.
Su relación con el pensamiento liberal: En el caso de Von
Hayek sus aportaciones fueron en el mismo sentido que las de
Wilhem, teorizar sobre la pertinencia de desarrollar el
modelo liberal asociado a una conciencia social, sobre la
implementación de un modelo socialista que de inicio
restrinja las libertades de los individuos que conforman el
estado.
Qué si y qué no es el liberalismoUna vez expuesta la idea del liberalismo, ya que hemos
presentado ejemplos de políticas públicas liberales y sus
resultados, y hemos hecho una breve reseña de sus más grandes
exponentes, podemos realizar un ejercicio en el cual
contrastar la implementación de políticas públicas que se
presentan bajo el cobijo de una etiqueta liberal, cuando en
realidad los objetivos poco o nada tienen que ver con la
procuración de libertades por parte del Estado. Por el
contrario, obedecen a intereses particulares que sólo tienen
el objetivo de beneficiar a unos pocos y mantener el estado
de inequidad imperante en la actualidad; de aquellas que sí
los son.
Hemos visto que para que se dé la Libertad dentro de un
estado se requiere de salvaguardar los derechos individuales,
no privilegiar los colectivos. Que para ser liberal hay que
ser justo, defender los derechos de propiedad de cada
persona. Lo que implica que aquellos quienes exceden sus
derechos deben ser castigados, que los privilegios a unos a
costa de quitar a otros son abusos de autoridad. Por lo
tanto, y entramos al ejemplo, las políticas privatizadoras
que tienen el objetivo de beneficiar a un grupo específico de
la población, o incluso a un grupo de inversionistas
extranjeros, no son políticas liberales. Si bien se puede
argumentar que la eliminación o disminución de la
participación del estado en cualquier sector no estratégico
se considera una política liberal, las consecuencias de la
implementación de una política irresponsable, aunque se haga
a través de mecanismos aparentemente liberales, no puede ser
considerada liberal si atenta en contra de las libertades de
alguno de los participantes de ese sector, o de cualquier
otro.
Si bien el pensamiento liberal está de acuerdo con la
apertura al capital privado en muchos de los sectores
económicos, no lo está si esta apertura implica la pérdida de
cualquier tipo de libertad como consecuencia de la
implementación de una mala política pública, que se puede
escudar bajo el ideal liberal por los mecanismos mediante los
cuales busca obtener sus fines, pero que se descubre a sí
misma como lo contrario al beneficiar sólo a un grupo de
personas. Por lo que las consecuencias de la aplicación de
esas políticas alrededor del mundo no están vinculadas con
las consecuencias que se tendrían con el actuar de un sistema
verdaderamente liberal.
En 1990, durante el gobierno del Lic. Carlos Salinas de
Gortari, y bajo una bandera liberal, se implementó una
política de privatización en el Sector de las
Telecomunicaciones, la cual contribuyó a la creación del
monopolio privado en las telecomunicaciones nacionales que
fue fundamental para amasar una de las más grandes fortunas
privadas del mundo, la del Ing. Carlos Slim, al frente de
Grupo Carso, y ahora también de América Móvil; mientras la
calidad del servicio que ofrecía era muy baja, y sus costos
los más elevados de los países integrantes de la OCDE, de
acuerdo con la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados; beneficiando así sólo a una minoría,
mientras se abusaba de la mayoría, representada por la
totalidad de los usuarios del servicio.
En el caso anterior no se puede considerar la privatización
como política liberal, ya que a todas luces atentó contra la
libertad de los posibles competidores en el Sector, y aún
peor, contra la libertad de los usuarios finales de poder
elegir la opción que les resultara más atractiva o más
conveniente. Para estar en condición de catalogar estas
políticas privatizadoras como liberales es necesario
complementar la acción privatizadora de la infraestructura en
posesión del estado, con un marco regulatorio adecuado, que
brinde las mejores condiciones de competencia para todos los
participantes en el mercado. Lo anterior provocará que los
oferentes participantes comiencen un proceso de competencia
en términos de precio y calidad del servicio que
consecuentemente beneficiará a los usuarios finales. Las
reformas presentadas este año en materia de competencia y de
telecomunicaciones son un ejemplo de las políticas que
debieron implementarse hace 24 años junto con la venta de la
paraestatal para poder decir que se avanzaba hacia la
procuración de libertades de los participantes en el mercado
de telecomunicaciones.
Nuestro segundo ejemplo es la implementación de programas
públicos tales como la sustitución de los servicios de salud
públicos por la prestación de servicios privados. Esto tiene
la finalidad de brindar la posibilidad al individuo de elegir
libremente al médico de su preferencia, en lugar de tener que
asistir a un médico específico, en un horario específico, en
una ubicación específica. Se trata de hacer los servicios más
eficientes eliminando la burocratización y el encarecimiento
que implica involucrar un aparato estatal que monopolice el
servicio, y al mismo tiempo se pretende incentivar la
competencia entre los prestadores del servicio privado (en
términos de precio y calidad), beneficiando nuevamente así al
usuario final.
En el primer ejemplo se eliminó la participación del estado
en la prestación del servicio telefónico, pero no se
complementó la tarea con la implementación de una política
que considerara la apertura del mercado a más competidores,
creando así un monopolio y trayendo consigo las consecuencias
económicas devastadoras para el consumidor, y la deficiencia
en la calidad de los servicios prestados. Mientras que en el
segundo ejemplo se elimina la participación del Estado en la
prestación del Servicio, pero se sustituye con la
participación privada, incentivando así al mejoramiento de la
calidad y a la disminución de los precios del servicio.
El Liberalismo y la Sociedad
Si bien en la actualidad es aún complejo definir el concepto
de libertad, en las sociedades actuales es posible
identificar características comunes que nos permiten darnos
una buena idea de lo que se trata.
Alrededor del mundo impera la idea de la libertad en la
constitución de los Estados, salvo contadas excepciones en
países de África y Asia que son gobernados por Regímenes de
Estados totalitarios. La mayoría de los países del mundo se
rigen por Repúblicas Democráticas, Monarquías Parlamentarias,
y otras formas de gobierno basadas en la idea de libertad.
Esta idea de libertad se asocia a los gobiernos y sociedades
actuales desde formas tan aparentemente simples como la
libertad de hablar de lo que se quiera (de expresión); hasta
formas tan complejas como los mecanismos de representatividad
política. Sin embargo, lo más importante del desarrollo de
estas nociones de libertad no es como tal el desarrollo del
pensamiento, sino la forma en la que día con día la adopción
de este pensamiento en la reflexión del actuar social impacta
en la vida de los individuos.
Las ventajas de un Gobierno liberal frente al de cualquier
otro régimen son todas. Cuando vivimos en una sociedad que
privilegia la libertad por sobre todas las cosas tenemos
consecuentemente la oportunidad de elegir qué hacer, qué
pensar, qué decir, qué creer, con quién asociarnos, con quién
hacer negocios, con quien casarnos, qué estudiar, en qué
trabajar, en fin, siendo libres tenemos la oportunidad de
elegir qué hacer de nuestra vida.
Desde el punto de vista del individuo las ventajas de un
gobierno liberal se reflejan en las oportunidades reales que
tiene para dignificar su existencia. Es decir, cuando tiene
un trato igualitario hacia y de los demás, cuando las
oportunidades de desarrollo que tiene son las mismas
oportunidades que tiene cualquier individuo. No ya en
términos económicos, puesto que esto dependerá de la labor
misma de cada individuo, sino en el sentido de no tener una
fuerza mayor que limite su participación en cualquier mercado
por el conflicto de intereses.
A lo largo de la historia se ha atacado a los gobiernos
liberales por enfocarse en el bienestar individual y
olvidarse de los colectivos. Sin embargo esto no es para nada
cierto, es una manipulación de aquellas personas que por
intereses particulares incentivan la creación de estados
intervencionistas. Por definición misma un gobierno que vela
por la libertad de cada individuo de una sociedad, vela por
la libertad del colectivo, no hay forma de brindar seguridad
a cada una de las partes que conforman una sociedad y al
mismo tiempo no brindarla. Por el contrario, la intervención
de los estados en el acontecer social provoca distorsiones en
los mercados de tal magnitud que lo que comienza siendo la
implementación de programas para beneficiar a los colectivos,
termina por ser la fuente de enriquecimiento de un solo
sector de la población. Ejemplos de estas perversiones hay
muchos, políticos corruptos, enriquecimiento de los
intermediarios a costa de los productores, proselitismo
político, peculado, implementación de políticas regresivas,
por nombrar sólo algunos.
La esclavitud es lo peor que el hombre le ha dado al hombre a
lo largo de la historia de la humanidad. Las luchas por la
libertad han cobrado innumerables vidas de hombres y mujeres
que no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros de elegir
el día de hoy, pero que la anhelaban de forma tal que dieron
sus vidas por ella. Si nosotros el día de hoy elegimos para
dictar las normas de nuestro actuar social cualquier idea
distinta a la de la libertad, por la razón que sea, y bajo el
supuesto que sea, estaremos sin duda dando un paso atrás en
la evolución del hombre como ser pensante, y sobre todo, como
ser social.