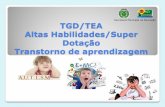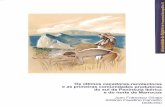Aceros sinterizados de altas prestaciones y baja aleación ...
LA PREHISTORIA EN LAS TIERRAS ALTAS DEL OCCIDENTE
-
Upload
guadalajara -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LA PREHISTORIA EN LAS TIERRAS ALTAS DEL OCCIDENTE
LA PREHISTORIA EN LAS TIERRAS ALTAS DEL OCCIDENTE1
Por Erick G. Rizo
Xalixco. Estudios Históricos y Patrimonio Cultural A.C.
Resumen/Abstract
La etapa prehistórica de Jalisco es un periodo del pasado muy poco conocido de la
entidad. Lo anterior se debe básicamente a la existencia de datos dispersos al
respecto, obtenidos la mayoría de hallazgos incidentales, sin el sustento adecuado
de técnicas paleontológicas y arqueológicas; solo en unos pocos casos se han
documentado los hallazgos a través de técnicas científicas. Así pues se carece de
un marco interpretativo básico para la comprensión de tal etapa en el estado.
Otro aspecto que aumentada la confusión, es la creencia popular, e inclusive
presente aún en ciertos sectores de la academia, de la prehistoria jalisciense se
extiende hasta la llegada de los españoles, dada la supuesta inferioridad
tecnológica y cultural de las sociedades nativas. Como veremos, esta aseveración
carece de total validez hoy en día. En el presente trabajo se hace una síntesis
general de la etapa prehistórica de Jalisco, en particular de los valles y cuencas
lacustres centrales, desde la llegada del hombre, hasta los albores de la civilización,
es decir, la consolidación de la vida sedentaria y el comienzo de la urbanización en
la región al principio del Preclásico (1500-1000 a.C.).
Un año particularmente seco. La peor sequía en la historia del lago de Chapala.
Un niño, con tan solo una docena de años a cuestas. La fiebre del mamuth en tierras
mariacheras. El niño camina por otrora las playas de la laguna, pateando latas y
basura. Una piedra porosa, desgastada se asoma entre el lodazal. Pero no, no, no es
una piedra…
¿Era Prehistórica, Arcaica o Protohistórica?
1 Articulo incluido en Segunda Semana de Arqueología en León. Luis H. Carlín Vargas (coord.), PCLP AC, Universidad
Meridiano, Editorial Montea, León, Gto., 2015. pp. 37-78.
La etapa prehistórica2 de Jalisco es una época nebulosa y confusa tanto en el
imaginario popular como en el ámbito académico. Múltiples son los factores que lo
causan; algunos de ellos se tratarán en estas páginas. Un aspecto que aumenta la
confusión, es la creencia popular, e inclusive presente aún en ciertos sectores de la
academia, de que la prehistoria jalisciense se extiende hasta la llegada de los
españoles, dada la supuesta inferioridad tecnológica y cultural de las sociedades
nativas. Así pues, es muy común leer o escuchar que las sociedades indígenas eran
prehistóricas o que la historia comienza a la llegada de Cortés, lo cual revisite un claro
sesgo eurocentrista.
Además, la definición de la prehistoria en Jalisco no es del todo clara. En primer
lugar por la falta de estudios sistemáticos para caracterizar adecuadamente el periodo.
En segundo, porque desde un punto de vista historicista y eurocéntrica, la historia
comienza con el surgimiento de la escritura. Así pues, muchos de los pueblos
precolombinos serían prehistóricos bajo tal aseveración, inclusive civilizaciones de la
magnitud de los incas. En el Occidente de México, la presencia de una tradición
escriturística propia ha sido en general infructuosa hasta el momento (Yáñez 2009).
Solo en el caso tarasco hay evidencias de un posible tradición pictográfica nativa
(véase Roskamp, 2000), si bien, al parecer de menor arraigo que en otras zonas de
Mesoamérica. En Jalisco y otras regiones más occidentales, a lo sumo tenemos
evidencia de algunas inscripciones glifícas tardías, en especial las asociadas con el
Complejo Grillo y Aztatlán (entre el 500 y el 1200 d.C.), de los periodos Epiclásico y
Posclásico respectivamente (véanse figuras 1 y 2).
2 Otro término usado por los investigadores como equivalente de Prehistoria es Paleoindio, es decir, la ocupación
humana más antigua, y antecesora directa de los grupos amerindios, que se extiende desde (ca.) 15, 000 a 6,000/4,000 a.C., en otras palabras, el periodo que va desde la aparición del hombre hasta el surgimiento de la agricultura en la región.
Figura 1 y 2.- Chimalli en una alfarda de un templo de Los Toriles/Ixtlán del Río (izquierda). Escalera con glifos de El Chanal, Colima (derecha). Fotografías del autor.
Así pues, resulta claramente conflictivo utilizar el término prehistórico en su
acepción europea para el caso de muchas sociedades complejas americanas. Entones,
otro concepto utilizado frecuente por los mesoamericanistas fue el de Periodo
Protohistórico, utilizado en particular para las sociedades con escritura pictográfica del
Posclásico, especialmente las del centro del país. Sin embargo, tal concepto también
adolece de su carga eurocentrista, puesto que se parte de la aceptación tácita de que
solo los pueblos con escritura son “históricos”. Además, otras sociedades
mesoamericanas ya desde el preclásico desarrollaron sistemas de escritura propios, lo
cual, bajo el concepto tradicional y eurocéntrico de la historia, las vuelve tan históricas
como las civilizaciones egipcia, china o mesopotámica.
Por otro lado, Arcaico suele ser el término más usado para definir a las
sociedades mesoamericanas tras la aparición de la agricultura y antes del surgimiento
del Estado y/o complejidad social. Entonces, ¿son las sociedades que habitaron Jalisco
antes de la conquista, prehistóricas, protohistóricas o arcaicas? ¿Son acaso
sinónimos? Para efectos del presente trabajo se distinguirán las tres etapas distintas:
Prehistoria, Arcaico y Formativo. Entonces, los grupos humanos de la región pasaron
por las dichas tres etapas hasta culminar en el surgimiento de sociedades complejas,
como la Tradición Teuchitlán.
Así pues, para efectos de análisis, en el presente trabajo por Prehistoria se
entiende, que se trataría del periodo que inicia después de llegada del hombre a
América (20 000/15 000 – 6000 a. C.). Abarcaría pues, parte de la última glaciación y la
transición hacia el actual periodo cálido interglaciar que atravesamos hasta la aparición
de la agricultura. Luego tendríamos el periodo Arcaico (6000/4000 – 1500 a.C.), cuando
comienza el cultivo de maíz y otras plantas domesticadas en el Occidente y otras
regiones de Mesoamérica. Baste recordar que en América no existió un periodo
Neolítico como en el Viejo Mundo. Y finalmente, la etapa prehispánica en sí (1500 a.C.-
1525/1600 d.C.), durante la cual tenemos sociedades complejas en la región, siendo el
Formativo (1500-200 a.C.), cuando surgen dicha complejidad sociocultural.
Tierra de Gigantes. Megafauna de Jalisco
Antes de hablar de la megafauna que pisó las tierras jaliscienses, debemos dar un
repaso de las características e historia geológica de la región, para hacernos una idea
del espacio que habitaron los megamamíferos y humanos. Por tierras altas pues, se
entenderá el espacio central del estado de Jalisco, confirmado por amplios valles y
cuencas lacustres cerradas, con excepción de Chapala, que se encuentra entre los
1100 y 1800 msnm (véase mapa 1). La mayoría de los hallazgos sobre la prehistoria
jalisciense se han realizado en esta zona, en las cuencas lacustres de las tierras altas
(e.g. Chapala, Cajititlán, Zacoalco, San Marcos, Sayula). Lo anterior no debe
sorprendernos, ya que dichos espacios acuáticos serían muy atrayentes para la
megafauna prehistórica, y por ende para el hombre, dada la fertilidad de las tierras y la
abundancia de agua. Cabe recordar que durante el cuaternario el clima en la región era
más frío y seco que en la actualidad.
Mapa 1.- Cuencas lacustres de las tierras altas de Jalisco. Se muestra la máxima extensión de las cuencas en tiempos históricos.
La mayoría de los suelos de la cuenca Lerma-Chapala está conformada por
suelos aluviales. Lo anterior tiene su origen en el periodo Plioceno, cuando se formaría
un gran sistema lacustre al interior de la Mesa Central Mexicana, dado el
estancamiento por la poca pendiente; dicho sistema posteriormente fue drenado por los
movimientos telúricos y geológicos (Sánchez 2007:2, 3; véanse mapas 2 y 3).
Entonces, el vaciamiento de los vasos lacustres sería lento y se debería a factores
geológicos y acumulativos, como la erosión, el azolvamiento y el surgimiento de la
barranca del Rio Santiago, que drenaría sus aguas hacia el océano Pacífico (Sánchez
2007:5, 6). La presencia de este gigantesco sistema lacustre sobre la Mesa Central,
convertiría a dicha franja –cuyo extremo occidental son las tierras latas de Jalisco– en
un hábitat riquísimo para los megamamíferos típicos del Cuaternario. Así pues, no es
de extrañar que la zona sea rica en fósiles de megafauna.
Mapa 2.- Cuenca del Río Lerma y antiguo sistema lacustre al interior de la Mesa Central Mexicana. Tomado de Sánchez (2007:4).
Mapa 3.- Antiguo sistema de lagos interiores del Pleistoceno. Tomado de Sánchez (2007:5).
Al extremo poniente de dicho sistema lacustre se encontraba el Chapala
primigenio. Así pues, el antiguo lago de Chapala, el de la era pliocénica/pleistocénica,
extendía sus aguas entre los 1550 y los 1650 msnm, es decir más de 100 metros su
nivel actual, lo cual implicaba que sus aguas se extendían hacia el Bajío guanajuatense
por el este y el bajío zamorano hacia el sur, uniendo sus aguas con otros cuerpos
lacustres del interior del país (García 1988:9; Sánchez 2007:5; véanse mapas 2 y 3). La
extensión hacia el poniente de este verdadero mar chapalico primigenio, aún no es
clara, pero es probable que se extendiera hacia las vecinas cuencas de Magdalena,
Cajititlán, Sayula, San Marcos, Zacoalco y Atotonilco, las cuales forman hoy junto a
Chapala una sola subprovincia fisiográfica (véase Acosta 2010:57). Haciendo un
ejercicio imaginario, se podría viajar en una embarcación mediana desde Querétaro
hasta Guadalajara.
Si bien, la evidencia paleoambiental es escasa, la existencia de la misma fauna
acuática en las cuencas citadas jaliscienses y en otras que conformarán el antiguo
Sistema de Lagos Interiores de la Mesa Central, registrada por las fuentes históricas
(Acuña,1987 y 1988; Alcalá, 2008; Patiño, 1878; Sugiura, et al. 1998; Williams, 2014),
deja entrever la posibilidad, y esto es por ahora una hipótesis, que dicho macrosistema
lacustre tuviera vasos comunicantes con otras cuencas de las tierras altas (véase mapa
4). Así pues, tendríamos una extensa área de lagos y pantanos comunicados entre sí,
muchos de ellos (como Cajititlán, Zacoalco, Sayula, San Marcos y Atotonilco) tendrían
zonas de contacto con la cuenca chapalica y por ende con el resto del sistema lacustre
interior. Como ya se ha mencionado la fauna acuática mencionada recurrentemente en
las fuentes históricas3 es prácticamente la misma entre las cuencas de la región, desde
Magdalena hasta el valle de Toluca: pescado blanco –o amilotl/amilote, charales,
bagres, sardinas, etc.–. Además, otro elemento que apoya la hipótesis aquí esbozada,
por ejemplo, es la composición de los suelos en los valles de Poncitlán y Toluquilla, así
como de la cuenca de Cajititlán, básicamente tierras negras de origen aluvial y alta
productividad agrícola, similares a las del Bajío –que fuera el centro de tal
Macrosistema lacustre interior–. Por otro lado, es probable que otros cuerpos lacustres
3 A finales del siglo XVIII se describían los tipos de peces y demás fauna acuática encontrados en la laguna de
Cajititlán de la siguiente manera:
“Un pez llamado blanco, por tener blanca así la carne como el cútis, con escamas relucientes como la plata, que el mayor es como una tercia de vara corriente: el segundo (que llaman pescado bagre) este tiene ménos (sic) espinas que el blanco, y la carne no tan blanca, que tira algo á color morado, el cútis grueso de color oscuro y muy liso, sin ninguna escama; es apreciable al gusto, y más la hembra, y dañoso á la salud por ser frío y flemoso: la tercera de las especies es uno chiquillo llamado charal que el más grande no pasa de sesma de vara, del mismo color y escama del blanco, y del mismo aprecio, por ser casi de la misma especie; el cuarto y último es un pecesillo muy espinoso, llamado sardina, la mayor es de una cuarta, es apreciable al gusto y á la salud, y despreciable por su mucha espina; tiene escama y color prieto deslavado. […] Asimismo hay en esta dicha laguna tortugas chicas y ranas grandes comestibles, fuera de otros animalillos que no les hacen aprecio, como perrillos de agua que son más chicos que los que hay en otros lagos y ríos del reino; no tienen pelo éstos, sino el color y cútis del pescado bagre, y muy lisos. Hay también culebras chicas de varios colores, y otras varias sabandijas de agua sin ninguna utilidad, y sin ponzoña” (Patiño, 1878:201-203).
prehistóricos en los valles de Tequila (cuenca de Magdalena y los valles de Ahualulco,
Tala y Ameca), fueran drenados de manera lenta y natural por el río Ameca. Los
embalses que sobrevivirían hasta tiempos recientes en la zona sur de los valles de
Tequila, serian pues, restos de los lagos prehistóricos (véase mapa 4).
Mapa 4.- Extensión del antiguo marca chapalico y los hallazgos de megafauna y actividad humana prehistórica en la región. Elaborado por el autor con datos del INEGI, IJAH, Alberdi y Corona
(2005), Benz (2005), Canales, et al. (2000), Sánchez (2007) y Solórzano (1976).
Un aspecto que llama la atención es la concentración de la evidencia de tanto de
megafauna como de actividades humanas en las riberas de lo que fuera el antiguo mar
chapalico (véase mapa 4). Especialmente importante para ello ha sido el estudio de la
cuenca de Zacoalco, donde se han encontrado restos de mamuts, así como de
herramientas líticas prehistóricas, petrograbados, atláts o lanzaderas y por si fuera
poco evidencia del inicio de la domesticación de las plantas en la región (Benz, 2005;
Solórzano, 1976). Cabe mencionar que la megafauna de las tierras altas jaliscienses es
básicamente la misma que se encuentra en el centro del país, lo cual no sorprende, ya
que ambas regiones formaban parte del mismo ecosistema de la Mesa Central. Si bien,
la megafauna que habitó el país antes de la gran extinción del Holoceno, está mejor
estudiada en la zona centro del país, y en menor medida en la zona norte y occidente.
Así pues, sabemos que entre los megamamíferos que habitaron el centro del país y
probablemente las riberas del mar chapalico estarían diversas especies de perezosos,
osos de cara chata (el mayor mamífero depredador terrestre), tigres dientes de sable,
capibaras, camellos, mixotoxodontes, borregos almizcleros, caballos americanos,
gonfoterios, lobos terribles, leones americanos, bisontes gigantes, mastodontes
americanos, gilptodontes, armadillos gigantes, berrendos, llamas, venados, tapires, y
las estrellas de las películas sobre la prehistoria: los mamuts (véanse Galindo, 2012:60-
87 y figuras 7, 8 y 9).
Figura 1.- Visita del personal del IJAH a la excavación de Santa Catarina. Archivo Histórico IJAH.
Figuras 2 y 3.- El Lic. Francisco Ayón Zester en las excavaciones (izquierda). Sosteniendo un molar del mamut (derecha). Archivo Histórico IJAH.
Entre los hallazgos más relevantes de megafauna en Jalisco se encuentra el de
Santa Catarina. En febrero de 1962 acaeció el hallazgo del famoso Mamut, hoy todo un
icono del Museo Regional de Guadalajara. El hallazgo fue realizado por los pobladores
del poblado cercano de Santa Catarina (en el cerro del Tecolote, dentro de la cuenca
de San Marcos en el centro-sur del Estado), quienes lo reportaron al arquitecto Diego
Delgado, catedrático de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Ingeniería de la
UAG (Universidad Autónoma de Guadalajara), y el escultor Luis Ocampo (García,
2012). El hallazgo fue un parteaguas en el estudio de la prehistoria jalisciense, al ser el
primer fósil excavado de manera científica. El IJAH (Instituto Jalisciense de
Antropología e Historia) aportó apoyo logístico a la excavación e incluso su fundador
Francisco Ayón Zester asistió a las excavaciones (véanse figuras 1-3). Además, en el
mismo cerro del Tecolote se encontraron puntas de proyectiles del tipo Clovis, de los
primeros indicios de la presencia humana en Jalisco, lo cual lo vuelve un sitio de primer
nivel, si bien no hay evidencia directa que asocie la actividad humana con la
megafauna (García, 2012).
Figuras 4 y 5.- Esqueleto y defensas del megamamífero. Archivo Histórico IJAH.
Figura 6.- Molar enyesado del Mamut de Santa Catarina. Archivo Histórico IJAH.
Además, debe señalarse que los hallazgos de restos fósiles de fauna cuaternaria
en la región de las tierras altas de Jalisco datan de antiguo. De ella se originaron
leyendas tan conocidas como la de los “Gigantes de Tala”:
Los yndios viejos de este pueblo de Tlala nos cuentan que por tradición muy antigua de sus padres y abuelos, sauen como en los tiempos passados vinieron a este valle por la parte del Occidente una gran tropa de Gigantes de muy disforme (sic) estatura que en número dicen los yndios eran quatrocientos y que entre ellos no vino mujer alguna, y que llegados a este valle causaron tanto temor entre los habitantes del, que algunos se huyeron, y los que quedaron les dauan por tributo a acad uno cierta cantidad de mujeres para solo hacerles de comer, y muchas no eran bastantes según lo que comían y dizen tambien los yndios deste valle que como los Gigantes no trajeron mujeres cometían entre sí el pecado torpe [es decir, actos homosexuales], en pena de lo qual los hauia hanegado una gran avenida de aguas conque se consumieron todos (Mota y Escobar 1993:36).
Dos fenómenos estarían detrás del origen de tal leyenda: primero como se ha
señalado, el descubrimiento de distintos restos fósiles en la región, el mismo Mota y
Escobar lo presenciaría a inicios del siglo XVII durante su visita pastoral al obispado de
Guadalajara al pasar por Tala dice que “vimos aquí vn hueso que era de vn muslo que
solo él era de siete palmos de largo y la choquezuela que encaja en la çea era como
una botija commun en grandeza y desta proporsion emos visto otros huesos que oy
(sic) día están aquí” (Mota y Escobar 1993:36). Y segundo, las migraciones
relacionadas con la aparición del Complejo Aztatlán y la lengua náhuatl en el centro de
Jalisco durante el Posclásico temprano. A lo anterior se suma la existencia de un centro
ceremonial Aztatlán en las cercanías del actual Tala, denominado el Peñol de Jorge
Dipp (González et al. 2007:29). La confusión de restos fósiles con los de supuestos
gigantes es algo que sucedió a menudo en el Viejo Mundo. Además, la purificación de
los pecados con la aniquilación por agua, algo ya visto en el relato diluviano del
Génesis, indica ya cierto nivel de asimilación de las tradiciones orales indígenas y la
recién impuesta doctrina cristiana.
Figura 7.- Replica del Mamut de Santa Catarina en el Museo Regional.
Figura 8.- Cráneo de tigre dientes de Sable. Museo Regional de Guadalajara.
Uno de los hallazgos más importantes en la región en tiempos recientes fue la
localización de un gonfoterio de tierras bajas en la localidad de Santa Cruz de la
Soledad, Chapala en abril del año 2000, durante una de las peores sequias que en los
últimos años ha afectado al vaso lacustre. Baste señalar que los hallazgos de antiguos
proboscidios han sido frecuentes en la cuenca chapalica y otros puntos como en los
municipios de Ameca, Ajijíc y El Salto, (Alberdi y Corona, 2005:249, 250; El Universal,
2007). Pero sin duda, fue el hallazgo del Gonfoterio, mal llamado “Mamut de Chapala”
por la prensa y la gente en general, el que desató una verdadera fiebre de fósiles
durante el inicio del milenio (véase figura 9). El breve relato con el que se abre el
presente artículo trata precisamente como un niño tapatío de 12 años encontró durante
una excursión escolar diversos restos fósiles en la ribera de Chapala al poco tiempo de
encontrarse el gonfoterio. Dichos hallazgos continúan hoy en día, y generalmente
terminan por enriquecer colecciones privadas en lugar de ir a parar a repositorios y
museos. De hecho el hallazgo más reciente es acaba de registrarse en el municipio de
Amacueca, dentro de la sureña cuenca de Sayula, donde se localizaron osamentas de
dos megaterios o perezosos gigantes (El Informador, 2014; véase figura 10).
Figura 9.- Esqueleto del Gonfoterio de Chapala en el Museo de Paleontología de Guadalajara Federico Solórzano Barreto. Imagen El Informador (2011).
Figura 10.- Excavación de dos perezosos gigantes en el municipio de Amacueca. Imagen El Informador (2014).
Recientemente, en el valle de Toluca, en el extremo oriental del antiguo sistema
de lagos interiores de la Mesa Central, se han encontrado como ofrendas en contexto
mucho más recientes, en tiempos del Formativo, defensas de mamut que los antiguos
habitantes extrajeron de las partes bajas del citado valle para depositarla como ofrenda
en las elevaciones del valle (Boletín del INAH, 2014). Dicha práctica no es descartable
en la zona de estudio, dada la abundancia de restos fósiles. De hecho en el área de
Zacoalco-Sayula se encontró una vértebra de ballena prehistórica (hoy custodiada en el
Museo de Paleontología de la ciudad) que fuera objeto de modificaciones culturales en
tiempos prehispánicos.
La llegada del hombre y el periodo arcaico en Jalisco.
La llegada del ser humano a América ha sido un tema que ha intrigado a diversos
religiosos y científicos desde el siglo XVI. Los datos genéticos, arqueológicos y
lingüísticos parecen indicar que la población nativa americana se originó a raíz de
migraciones desde Siberia a través del estrecho de Bering (Wells, 2009). De hecho
parece haber habido dos o tres oleadas migratorias asiáticas: la primera y más antigua,
desde Siberia, daría origen a la mayor parte de las lenguas indígenas, agrupadas en la
familia lingüística Amerindia, y que se extiende tanto en Norteamérica como en
Sudamérica, quizá llegada al continente entre los 20 y los 12 mil años antes de Cristo.
La segunda, que originó a la familia lingüística Na-dene llegaría hacia el 10 000 a.C.,
vía costera desde el sureste de Siberia o desde el norte de China, y se introdujo solo a
Norteamérica, entrando por las costas del Pacífico. Finalmente la familia esquimal-
aleutiana, que derivó de la primera migración siberiana, distribuyéndose hacia el este
hasta Groenlandia (Wells, 2009:152-156).
Así pues, hasta que no se demuestre científicamente lo contrario, es presumible
que los primeros grupos humanos llegaran al Occidente desde el norte, provenientes
del actual USA. Los grupos humanos que llegaron a la zona se encontrarían con un
paisaje muy prometedor, rico en agua, recursos naturales y en caza mayor. El Sistema
Lacustre Interior de la Mesa Central Mexicana (véanse mapas 2, 3 y 4) podría bien
considerarse uno de los más ricos de Norteamérica a finales del Pleistoceno.
Contrariamente a lo que se imagina, la migración humana en el continente no sería
fruto de un viaje épico, sino resultado de la expansión biológica, es decir, de la
expansión natural de poblaciones humanas debida al crecimiento demográfico
exponencial que impulsaba a los individuos a buscar nuevos territorios (Finlayson,
2010). Lo anterior debió haber sido un proceso bastante común y rápido, tras el
internamiento de las primeras bandas humanas en las praderas norteamericanas, dado
que al llegar a las planicies se encontrarían con una reserva alimentaria insospechada
y sin explotar como lo era la rica megafauna del continente. Así pues, las poblaciones
humanas crecerían exponencialmente gracias a la gran reserva alimenticia, abriendo
nuevos territorios hacia el interior del continente.
Entonces, la llegada del hombre a México, y por ende al Occidente, debió acaecer
entre los 20 y 15 mil años a.C., siendo los primeros restos materiales asociados con
actividades humanas las culturas líticas norteamericanas conocidas como Folsom y
Clovis. Así pues, debe señalarse que no hay evidencia hasta el momento de culturas
líticas en el Occidente asociadas a otros yacimientos antiguos sudamericanos como
Monte Verde, en Chile, a diferencia de la lítica de grupos paleoindios norteamericanos
(Clovis y Folsom). Por ejemplo se encontró material Clovis en Sonora, asociado a
restos de un gonfoterio de tierras bajas (Galindo, 2012). Además, se han localizado
puntas Folsom en el sitio de Guachimontones, en Teuchitlán, si bien dentro de un
contexto cultural mucho más tardío, probablemente depositadas como ofrendas, una en
el juego de pelota 1 y otra en el circulo 6 (Canales, et al. 2006; véase figura 11). En qué
medida los antiguos teuchitecas asociaban dichos elementos líticos con sus
antepasados, nos es desconocido, pero es probable que si los consideraran parte de
su historia, al depositarlos en espacios de alto valor simbólico y ritual. También se han
localizado puntas Clovis talladas en obsidiana dentro de la cuenca de Zacoalco-Sayula,
lo curioso es que la obsidiana no es nativa de tal cuenca, sino de los valles de Tequila
al norte (Esparza 2014). Lo anterior podría ser un indicio de cierto intercambio regional
durante la era prehistórica entre los grupos humanos de las tierras altas.
Figura 11.- Ubicación de las puntas Folsom halladas en Teuchitlán. Tomado de Canales, et al. (2006).
Otra herramienta temprana, utilizada desde la prehistoria hasta la llegada de los
españoles fue el atlátl o lanzadera, registrado en la zona de Zacoalco y Sayula en
particular (Solórzano, 1976). Una zona prometedora en hallazgos prehistóricos y
arcaicos es la cuenca de Cajititlán, que probablemente fuera parte del Sistema
Lacustre de la Mesa Central. En las colecciones locales se aprecian diversos
instrumentos líticos, de entre los que destaca un raspador de pedernal, al parecer
encontrado en la ladera poniente del cerro del Sacramento, y que por la técnica
utilizada para hacerlo, bien podría ser prehistórico (Esparza, 2013, comunicación
personal; véase figura 12). De hecho, en el citado cerro existen yacimientos de
pedernal, caliza, tezontle y cuarzo, lo cual lo haría muy atractivo (además de la riqueza
en fauna acuática) para los primeros habitantes de la región.
Figura 12.- Raspador de pedernal de Cajititlán. Podría datar de la etapa prehistórica de la cuenca. Colección particular.
Otros elementos que indican la presencia humana en la región desde el periodo
prehistórico serían los petrograbados. Cabe señalar que en el Occidente, el uso de
petrograbados fue bastante común hasta muy entrada la etapa prehispánica. Entonces
existen zonas ricas en petrograbados en Santa Anita y San Agustín (cerca de
Guadalajara), Cajititlán (en especial en la ribera sur), Chapala, Mascota, Sayula, la
Presa de la Luz en Jesús María (en los Altos de Jalisco), Zacoalco, La Huerta, La sierra
Huichola, entre otras áreas (véase Esparza y Rodríguez 2013; Morales, 2009; Moya
2006).
Figura 13.- Petrograbados de La Huerta, Jalisco. Imágenes cortesía del IJAH.
Hasta el momento, una de las mayores concentraciones de petrograbados
presumiblemente prehistóricos se localiza en las áreas lacustres de las Tierras Altas de
Jalisco. En el área de Poncitlán, por ejemplo, existe una gran muestra de
petrograbados (en particular en la sierra de Mezcala, frente a la ribera lacustre), del
periodo arcaico y del prehispánico, incluso algunos podrían ser poco anteriores a la
conquista y asociados con los grupos cocas de la zona (Morales, 2009). Como ya se ha
señalado, en el Occidente destaca la pervivencia del uso de petrograbados desde el
periodo prehistórico hasta prácticamente la conquista española. Así pues, tenemos la
incorporación de petrograbados en la arquitectura pública de la región era una práctica
frecuente en algunos sitios, como en Tzintzúntzan, Zaragoza y El Cóporo, por ejemplo.
Por otra parte, el primer cambio antrópico a gran escala en el paisaje del antiguo
Occidente, y de las tierras altas en particular, acaeció con el surgimiento de la
agricultura y el modo de vida sedentario, en el llamado periodo Arcaico, entre el
6000/4000 y el 2000 a. C; primeramente, afectaría las áreas lacustres –como nuestra
zona de estudio–, valles y costa, donde se asentaron las mayores densidades de
población desde la época prehistórica (Jardel, 1994:27). Otros estudios polínicos
hablan de la presencia de agricultura en las cuencas lacustres de las tierras altas de
Jalisco y las bajas de Nayarit hacia 5000 años antes de nuestra (Brown, 1992:45). En
3600 a.C. aparece por primera vez, polen fósil de maíz (Zea), evidencia de una
economía agrícola ya consolidada (Brown, 1992: 45-46).
En la cuenca de Zacoalco-Sayula hay evidencia científica de la aparición de
actividades agrícolas (al parecer cultivo de calabazas y frijoles) hacia 4780 ± 60 antes
del Presente, es decir, que para el 2800 a.C. (Benz, 2005:2), los habitantes de la zona,
otrora rica en megafauna de Pleistoceno, habían iniciado ya la transición de una vida
nómada a la sedentaria. En la zona de Zacoalco, el sitio denominado Moreno 5, es el
que tiene una mayor evidencia de ocupación arcaica (véase figura 14). Aquí no debe
descartarse que al igual que otros casos de sedentarización en el mundo, los primeros
cazadores-recolectores establecieran campamentos permanentes en zonas de alta
productividad, como es el caso de la cuenca en cuestión, rica en alimentos de distintos
biotopos. Así pues, quizá la sedentarización podría haber precedido a la
experimentación de cultivos. A favor de lo anterior debe mencionarse que en el sur de
Jalisco existen poblaciones espontáneas de parientes silvestres del maíz, la calabaza y
los frijoles (Benz, 2005). Entonces resulta que a unos kilómetros desde las riberas
lacustres se encuentran seis zonas de vegetación natural distintas, las cuales ofrecen
al menos 100 especies de plantas comestibles, algo que sin duda no debió haber
pasado desapercibido por los antiguos cazadores-recolectores (Benz, 2005:3-5).
Figura 14.- Herramientas líticas del Arcaico encontradas en el sitio Moreno 5 en la cuenca de Zacoalco-Sayula. Tomado de Benz (2005:22).
En otras zonas de Mesoamérica hay datos que apoyan la propuesta de que el
teosinte, el ancestro silvestre del maíz, fue domesticado hacia el 4200 a.C. (Benz,
2005:3). Se han propuesto cuatro centros de domesticación de plantas comestibles en
el país: la Sierra Tamaulipeca, México Central, la cuenca del Balsas y las Tierras Altas
de Jalisco (García-Bárcena, 2000:15). Que las tierras altas sea uno de dichos centros
de domesticación no debe sorprendernos, dada la enorme diversidad ecológica de la
zona y la existencia de variantes locales del teosinte, calabazas y frijoles. La primera
evidencia de cultivo de maíz en Zacoalco proviene de una mazorca de maíz (obtenida
un abrigo rocoso) que data del 1760 ± 60 años antes del Presente (primeros siglos de
la era cristiana), si bien, su cultivo debe ser mucho más antiguo (Benz, 2005:2).
Como ya se ha mencionado, el inicio de las actividades agrícolas transformó el
paisaje de la región. Por ejemplo, en zonas como la laguna de Zapotlán (ciudad
Guzmán, Jalisco), estudios paleoambientales perfilan un medio cuya vegetación
Arcaica consistía básicamente en pinos y robles. Será hacia 1200 d.C. que dichos
bosques decrecieron, ya sea a consecuencia de alguna sequía, o bien, fruto de la
intensa actividad humana en el ambiente (Brown, 1992:45, 46, 87-97). Lo más probable
es que se trate de evidencia directa de la actividad antrópica en el medio, ya que la
sequia más intensa registrada en la zona hasta el momento, acaeció en la cuenca de
Magdalena entre el 4500 y el 3000 a.C. (Anderson, et al. 2013), en pleno periodo
Arcaico, mientras que los cambios en la vegetación registrados por Brown (1992) son
mucho más tardíos. En las tierras bajas nayaritas, la evidencia paleoclimática apunta a
una presencia de una considerable actividad humana sobre el medio y sus recursos
entre los años 1000 a.C. y 1200 d. C. (Brown, 1992: 45-46, 87-97).
Entonces, si bien la evidencia aún es fragmentaria, podemos proponer que el
periodo Arcaico en las Tierras Altas inicia hacia el 6000/4000 a.C. y que se extendería
hasta el 1500 a.C., dándose en él la transición a la vida agrícola y los primeros
procesos de “complejización social”. Dicho proceso de cambio sociocultural seria
particularmente intenso en las cuencas lacustres, convirtiéndose en uno de los focos de
domesticación botánica más importantes de Mesoamérica, dada su gran riqueza
ecológica, y muy probablemente, debido a que ya desde el periodo prehistórico
albergará densidades poblacionales importantes. Al inicio del Formativo, entre el 1500
y 1000 a.C. se iniciaría un proceso de intensificación agrícola que desembocaría en el
surgimiento de sociedades complejas en la región, y uno de los primeros desarrollos
estatales de Mesoamérica.
Los albores de la civilización en Jalisco.
Al inicio del Formativo, entre el 1500 y 1000 a.C., como ya se ha dicho, se
iniciaría un proceso cambio sociocultural y económico muy interesante en la región: la
aparición de sociedades complejas y de uno de los primeros desarrollos estatales de
Mesoamérica: la Tradición Teuchitlán, en los valles de Tequila. Hacia el Formativo
tardío, hace su aparición este desarrollo estatal temprano, caracterizado por una
arquitectura en círculos concéntricos, juegos de pelota, conjuntos cruciformes, tumbas
de tiro, cerámica estilo Ameca y Oconahua rojo sobre crema, explotación intensiva de
la obsidiana y la construcción de campos chinamperos –así como otras obras agro-
hidráulicas– en las cuencas lacustres (Esparza, 2009; Weigand, 1993, 1996, 2013;
López, 2011).
La relevancia de tal fenómeno es grande, incluso a nivel panmesoamericano,
dado que Teuchitlán (ca. 200 a.C.-450 d. C.) se trata de uno de los desarrollos
estatales más antiguos de Mesoamérica, anterior incluso, a la aparición del Estado
Teotihuacano. Sin embargo, los antecedentes más tempranos de la Tradición
Teuchitlán bien podrían remontarse hasta fechas tan lejanas como 1000 a. C., en el
periodo Preclásico o Formativo (Weigand, 2006:39). Es así que hacia el inicio del
primer milenio a. C. hacen su aparición de los primeros rasgos arquitectónicos de la
tradición Teuchitlán, en la fase San Felipe (1000 a.C.-200 a.C.), como plataformas
circulares construidas encima de tumbas de tiro, quizá como un incipiente culto a los
antepasados (Weigand, 1993; véase figura 15).
Figura 15.- Circulo 2 del sitio de Guachimontones, Teuchitlán, Jalisco.
El ascenso de Teuchitlán también marcaría el inicio de un proceso de
urbanización regional (Weigand, 2008). Por éste, se entiende que se hace referencia al
surgimiento de aquellos asentamientos con población densa, con claros indicios de
complejidad social o económica (Smith, 2005:404). Para efectos de esto debe
señalarse la existencia de un sistema de asentamientos urbanos encabezados por
Teuchitlán, en los valles de Tequila hacia el final del Formativo. Estamos pues en los
albores de la civilización en el Occidente, es decir, la consolidación de la vida
sedentaria y el nacimiento de las ciudades en la región.
CONCLUSIONES
Cabe señalarse que la etapa prehistórica y la subsecuente era arcaica, aún están mal
caracterizadas en la región occidente, dada que la mayoría de los datos son dispersos,
y a que aún falta un marco regional interpretativo para su estudio. Las excavaciones
paleontológicas son pocas, y generalmente resultado de salvamentos, si bien, la zona
es prometedora, siendo una de las vetas fosilíferas sobre el pleistoceno superior más
rica del país.
Otro aspecto, ya mencionado, es que la creencia popular (e inclusive presente
aún en ciertos sectores de la academia) que la prehistoria jalisciense se extiende hasta
la llegada de los españoles, dada la supuesta inferioridad tecnológica y cultural de las
sociedades nativas. Como se ha visto, ésta aseveración carece de total validez hoy en
día, a la vista de los nuevos hallazgos arqueológicos en la región.
En el presente trabajo se ha visto la relevancia de los valles y cuencas lacustres
centrales de Jalisco en la consolidación de la vida sedentaria mesoamericana, como
una zona temprana de domesticación botánica (y quizás animal también, debe
recordarse que el perro pelón o xoloizcuintle, es originario del Occidente) en
Mesoamérica. Cabe entonces preguntarse, si la abundancia de recursos en la zona fue
un factor determinante en una posible concentración demográfica temprana en la
región, quizá desde la prehistoria. De ser así, el perfil demográfico alto presente en las
tierras altas, podría haber influido fuertemente en los posteriores procesos de cambio
sociocultural que desembocarían el surgimiento temprano de sociedades complejas.
Además, durante los cambios paleoclimáticos que sucedieron a la transición entre el
pleistoceno y el holoceno (ca. 10 000 a.C.), las cuencas y fértiles valle de las tierras
altas jaliscienses debieron ser un refugio ideal ante condiciones más inhóspitas para
los cazadores recolectores del Occidente.
Agradecimientos
Agradezco especialmente al desaparecido Instituto Jalisciense de Antropología e
Historia, al Lic. Juan Gil Flores y al Dr. Luis Gómez Gastélum el acceso al material
fotográfico resguardado en el archivo Histórico de la institución, en el marco del
proyecto de investigación “El papel del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia
en la investigación arqueológica del Occidente de México. Historia de la arqueología en
Jalisco”. Dicho proyecto, en que realice mis prácticas profesionales y servicio social, se
centró en analizar la forma en que se dio la investigación arqueológica en el Estado de
Jalisco entre 1959 y 1976, fecha en que se consolida la presencia del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) en la entidad.
También agradezco al Dr. Rodrigo Esparza López por sus observaciones sobre
los materiales de las colecciones Cajititlán. Finalmente a los compañeros de Xalixco.
Estudios Históricos y Patrimonio Cultural A.C., Issac, Laura y Maribel por su apoyo en
ésta y otras investigaciones.
Bibliografía
Acosta Ruíz, M.A. 2010 Etnoarqueología de la producción del maque en Michoacán (Tesis de Maestría). COLMICH, La Piedad, Mich. Alberdi, M.T. y Corona, E.M. (2005). «Revisión de los gonfoterios en el Cenozoico tardío de México». En Revista Mexicana de Ciencias Geológicas v.22, Núm.2, pp.246-260. Anderson, Kirk C. et al. (2013). «The Ex-Laguna de Magdalena and the precolumbian settlement in Jalisco, México: The integration of archaeological and geomorphological datasets (paper)». En Annual International Conference of the Royal Geographic Society, Londres, Inglaterra. 27-30 agosto. Benz, B. (2005). Los Orígenes de la Agricultura Mesoamericana: Reconocimiento y Estudios en la Cuenca de los Lagos Sayula-Zacoalco. México: FAMSI. Brown B. R. (1992). Arqueología y Paleoecología del Norcentro de México, México: INAH, CONACULTA. Canales, E. L. et al. (2006). «Folsom Points from Los Guachimontones Site, Jalisco, Mexico». En Current Research in Pleistocene (Vol. 23). pp. 58-60. Esparza López, R. y Rodríguez Mota, F. (2013). «Un Santuario Rupestre en Los Altos de Jalisco». En IFRAO 2013 Proceedings, American Indian Rock Art, Volume 40. American Rock Art Research Association, Carlos Viramontes Anzures Session Editor, Peggy Whitehead Volume Editor. pp. 797-824. Esparza López, R. (2009). «El comercio de la obsidiana en los valles centrales de Jalisco. Estudios recientes». En Las sociedades complejas del occidente de México en el mundo mesoamericano. Homenaje al Dr. Phil C. Weigand, editado por Eduardo Williams, Lorenza López Mestas y Rodrigo Esparza López, México, COLMICH. Esparza López, R. (2014). «Uso y desuso de la obsidiana en la región del volcán de Tequila, una histora de más de 10, 000 años». En II Congreso Nacional Región Volcán Tequila. El Arenal, Jalisco: Seminario Permanente de Estudios Multidisciplinarios Región Volcán Tequila. 30 de Septiembre-01 de Octubre. Finlayson, C. (2010). El Sueño del Neandertal. España: Crítica. Galindo Leal, C. (2012). «La edad de hielo en México». En National Gegraphic en Español vol, (diciembre 2012), National Gegraphic, Ed. Televisa, México. pp. 56-87. García-Bárcena, J. (2000). «Tiempo Mesoamericano II. Preclásico temprano (2500 -1200 a.C.)». En Arqueología Mexicana vol. VIII, N°44. México: Editorial Raíces. González H. A., et al. (2007). Ruta arqueológica cultural Guachimontones. Guadalajara, Jal.: Secretaria de Cultura Gobierno de Jalisco.
Jardel, E. J. (1994). «Diversidad ecológica y transformaciones del paisaje en el Occidente de México». En Transformaciones mayores en el Occidente de México. Editado por Ricardo Ávila Palafox. Guadalajara, Jal.: U de G. López Mestas, L. (2011). Ritualidad, prestigio y poder en el centro de Jalisco durante el preclásico tardío y Clásico temprano. Un acercamiento a la cosmovisión e ideología en el Occidente de México prehispánico (Tesis de Doctorado). Guadalajara, Jal.: CIESAS
Morales del Río, J. A. (2009). Los petroglifos de los pueblos ribereños del municipio de Poncitlán. México: H. Ayuntamiento Constitucional de Poncitlán, Centro Universitario de la Ciénega U de G. Mota y Escobar, de la, A. (1993). Alonso, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, Guadalajara, Jal.: U de G, Gobierno del Estado de Jalisco, IJAH.
Moya, S. (2006). Zona Arqueológica de San Agustín. No hay tiempo, la memoria se borra (segunda parte). México: Amate Editorial.
Patiño, fr. J. A. (1878). «Topografía del curato de Tlaxomulco». En Noticias varias de la Nueva Galicia. Guadalajara, Jal.: Tipografía Banda Ex Convento de Santa María de Gracia, El Estado de Jalisco (periódico oficial del Estado).
Roskamp, H. (2000). «Uacús Thicátame y la fundación de Carapan: nuevo documento en lengua purépecha». En Relaciones Vol.XXI, Zamora, Mich.: COLMICH. Sánchez, M. (2007). Jacona. Historia de un pueblo y su desencuentro con el agua. Zamora, Mich.:
COLMICH.
Sugiura, Y., et al. (1998). La caza, la pesca y la recolección: etnoarqueología del modo de subsistencia lacustre en las ciénagas del alto Lerma. México: UNAM.
Wells, S. (2007). El viaje del hombre. Una odisea genética. España: Océano. Weigand, P. C. (1993). Evolución de una civilización prehispánica. Arqueología de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Zamora, Mich.: COLMICH. Weigand, P. C. y García, A. (1996). Tenamaxtli y Guaxicar. Las raíces profundas de la rebelión de Nueva Galicia. Zamora, Mich.: COLMICH. Weigand, P. C. (2008). «La Tradición Teuchitlán el Occidente de México. Excavaciones en Los Guachimontones de Teuchitlán, Jalisco». En Tradición Teuchitlán, editado por Phil C. Weigand, Christopher Beekman y Rodrigo Esparza. México: COLMICH, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. pp. 29-62.
Weigand, P.C. (2013). «Archaeoology and Etnohistory of Etzatlán and Its Region». En Correspondace analysis and West Mexico Archaeology. Ceramics from the Long-Glasow Collection. Editado por C.
Roger Nance et al. USA: New Mexico University Press. pp.17-64.
Yáñez, R. H. (2009). «Documentos en náhuatl y en español. Usos indígenas esceitura alfabetica en Tlajomulco y Tequila, en el siglo XVIII». En Transformaciones socioculturales en México en el contexto de la conquista y colonización. Nueva perspectiva de investigación (Reunión en Amatitán). Ed. por Claudio M. Jiménez Vizcarra, et al. México: INAH, U de G., Universität zu Köln, Patrimonio y Paisajes del Agave y el Tequila. pp. 65-80. Fuentes Hemerográficas García Remus, V. (2012). «El Museo Regional de Guadalajara guarda el enorme esqueleto de un mamut que habitó en Jalisco». El Informador (17/JUN/2012). Guadalajara, Jal. S./A. «Descubren defensa de mamut usada en ofrenda prehispánica». En Boletín del INAH (15/JUL/ 2014). México. S./A. «Estudian restos fósiles de mamut localizados en Jalisco ». El Universal (7/MAR/2007). México. S./A. «Hallan restos de dos perezosos gigantes». El Informador (02/SEP/2014). Guadalajara, Jal.