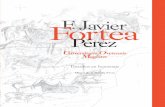2013Investigación y gestión de la prehistoria de la Región Este: nuevos enfoques del pasado para...
Transcript of 2013Investigación y gestión de la prehistoria de la Región Este: nuevos enfoques del pasado para...
Intendente Departamental de Rocha Sr. Artigas Barrios
Ministro de Educación y Cultura Dr. Ricardo Ehrlich
Director de Departamento de Cultura (I.D.R) Sr. Fernando Rótulo
Comi,sión de Publicaciones Prof. Néstor de la Llana
(Coordinador de Proyecto Editorial)
Dr. Néstor Rodrfguez Burnia Prof. Flora Veró
Prof. Juan Luis Martínez Antropólogo Marcelo Bruno
Fotos de tapa y contratapa: Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) - Uruguay. Boleadora y rompecabezas encontrados en Laguna Negra - Rocha.
PREHISTORIA DE ROCHA. Apuntes sobre poblamiento temprano de estas tierras
Primera edición en Uruguay: Agosto de 2013.
ISBN: 978-9974-99-181-1
Impreso en Uruguay Queda hecho el depósito que previene la ley
Diseño interior y de tapa: ~ Augusto Giussi
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legales previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito del titular del copyright.
Depó,ita Legal: 362-515/13
Comisión del Papel Edición amparada al Decreto 218196
~ I I
",
PRESENTACiÓN
E 126 de setiembre de 2011 llegó al Centro Culmral "María Élida Marquizo", de la ciudad de Rocha, Renzo Pi Hugarte, un referente de la culmra uruguaya, hijo de Wilfredo Pi, periodista y crítico literario rochense. El
Maestro estuvo en el Centro sólo dos horas, pero nos hizo más ricos: al compartir un café y dejar fluir su palabra sabia y serena (en la foto, con el Director del Centro y con el Lic. Marcelo Bruno, ex alumno de Pi Hugarte); luego, al desarrollar ante nuestro público su exposición clara y conceptualmente brillante sobre "La antropología como ciencia".
5
íNDICE
,
~
PRESENTACIÓN ........................................ 5
Renzo .................................................. 9
Daniel Vidart
, t
> "El anillo sagrado" En memoria de dos rochenses olvidados ...... 15
Jesús Perdomo
La pre historia y la proto historia de las tierras
bajas del Este de Uruguay y Sur de Brasil. . ................... 39 José Maria López Mazz
I
1 El poblamiento temprano del Este de Uruguay ................. 63 José María López Mazz
La historia indígena reciente del Este uruguayo ................ 85 Leonel Cabrera Pérez
Investigaci6n y gesti6n de la prehistoria de la Regi6n Este: nuevos enfoques del pasado para el presente ................. 111
Juan Martin Dabezies Laura del Puerto Camita Gianotti
Repositorios documentales y Series documentales publicadas AB.N.B. - Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. Sucre.
AG.1. - Archivo General de Indias. Sevilla.
AH.M. - Archivo Histórico de Madrid. Madrid
A G.N .A. - Archivo General de la Nación Argentina.
A. H. N. M. - Archivo Histórico Nacional Montevideo.
AH.S.P. - "Bandeirantes no Paraguay Século XVII. (Documentos Inéditos). Publica,ao do Divisao do Arquivo Histórico de Sao Paulo. 1949.
AH. Y C. del M.N. de M. - Archivo Histórico y Cartográfico del Museo Naval de Madrid.
A. T. do T. - Archivo Torre do Tambo. Lisboa.
B.NM. - Biblioteca Nacional de Madrid.
M C.A. - Manuscritos da Colefao de Angelis.
MHN - Museo Histórico Nacional Montevideo.
R.B.N. - Revista de la Bibliotdca Nacional Buenos Aires.
R.I.P. - Revista del Instituto Paraguayo. Asunción.
110
INVESTIGACiÓN Y GESTiÓN DE LA PREHiSTORIA DE LA REGiÓN ESTE:
NUEVOS ENFOQUES DE.L PASADO PARA EL
Introducción
PRESENTE
Juan Martin Dabezies Laura del Puerto Camila GianottP
Estudiar la cultura de sociedades pasadas que no están vivas y sobre las cuales no existen muchos (o ningún) testimonio escrito, es tarea de la Arqueología. Toda cultura deja siempre algún tipo de huella en el lugar que habitó,
ya sean restos materiales (muebles, inmuebles, elementos del ambiente) o modificaciones del paisaje. Muchas de esas huellas persisten hasta el presente, de modo que es posible interrogarlas desde la arqueología.
Ese lugar habitado es un espacio físico donde esa cultura vivió, es un territorio por el cual esa cultura transitó y es un ambiente con
el cual esa cultura interaccionó. En definitiva, se trata de un paisaje cultural compuesto por todas estas dimensiones que también son parte de la identidad de esa cultura. y este paisaje en tanto cultural,
Docentes dd Centro Universitario de la Región Este, UdelaR.
111
es un paisaje compuesto por huellas que podemos ver y por otras
que no, pero que están ahí.
Cuando somos capaces de hacer visibles arqueológicamente esas huellas, podemos recorrer el camino inverso y comprender ese paisaje en tanto territorio y ambiente, o sea como lugar de vida e iden
tidad de una cultura pasada.
Pasado y arqueología son dos términos que se asocian fácilmente en la cabeza de todos nosotros. Pero el estudio del pasado surge desde una perspectiva presente y con una expectativa a futuro, de modo que se trata de tres dimensiones temporales que están intrínsecamente ligadas y que solo debemos separar desde un punto de vista operativo. El pasado que se estudia pasa a formar parte del presente, lo cual lo somete a todas las dinámicas que rigen al presente. Y este pasado hecho presehte en ocasiones se hace patrimonio, se usa como patrimonio y se reclama como patrimonio.
Desde hace unos 30 años, la arqueología comenzó a incluir la gestión del patrimonio en el presente. Esto se da como parte de la necesaria regulación del modelo de desarrollo económico de fines del siglo XIX y principios de! XX, un modelo que igualaba desarrollo con crecimiento económico, sin valorar sus consecuencias futuras. Con la regulación de los impactos ambientales y patrimoniales en e! marco de la nueva propuesta de desarrollo sustentable, la arqueología se coloca en un nuevo lugar, e! de la gestión y e!
patrimonio.
Esta nueva perspectiva generó una apertura en e! campo de la arqueología, cuya implicancia más importante es e! cambio dé enfoque: de estudiar objetos muertos en un pasado estático a gestionar
elementos vivos en un presente dinámico.
La gestión y e! patrimonio no son conceptos opuestos a la investigación y al objeto arqueológico, sino más bien complementarios. De hecho son parte de un mismo proceso. No se puede gestionar algo que no se conoce. Para conocerlo hay que investigar. De modo que para gestionar e! patrimonio, es necesario transformar e! ele- .
112
(
t
mento arqueológico en patrimonio, lo cual implica conocerlo para saber si, de acuerdo a diversas valoraciones sociales y culturales, puede ·convertirse en patrimonio.
El patrimonio no es una característica intrínseca de tal o cual objeto arqueológico. El patrimonio es una condición, incluso transitoria, producto de la valoración de diversos actores que se identifican con e! mismo. De modo que gestionar el patrimonio es gestionar valoraciones de distintos acto~es sobre e! mismo. Pero estos actores que intervienen en la definición de! patrimonio como tal, no son los únicos. Hay otros actores que le dan vida al patrimonio, que lo someten a esqs dinámicas de] presente que mencionábamos anteriormente.
En e! marco del desarrollo sustentable, la gestión de! patrimonio se ha acercado mucho a la gestión del ambiente. El propio concepto de paisaje cultural implica abordar al paisaje como un elemento integrador, incluyendo lo ambiental y lo patrimonial. Necesitamos tener una mirada sobre e! paisaje que sea capaz de verlo en todas sus dimensiones.
Ese lugar habitado por otra cultura, al cual hacíamos referencia al comienzo de la introducción, es un paisaje que es parte de una identidad pasada pero también de la nuestra, ya que al mismo tiempo que lo nominamos, lo incorporamos al presente. Y es un paisaje que está incrustado en otro paisaje, e! actual. O lo que es lo mismo, e! paisaje actual está incrustado en el paisaje pasado, de forma que las huellas del pasado se articulan con las huellas del presente porque en definitiva son toda huellas en el presente. Conocerlo como elemento de! pasado y gestionarlo como elemento en e! presente desde una perspectiva inteédisciplinar es nuestro objetivo.
Toda investigación exige cierto grado de especialización, lo cual no significa desconocer la complejidad del fenómeno en las dimen
. siones que trascienden a esa especialidad. Nuestra perspectiva se ubica en ese lugar: desde un efecto de zoom transitamos de lo particular a lo general y viceversa y desde la disciplina hacia la frontera, construyendo así la interdisciplina.
113
1
!
En este capítulo haremos referencia a una serie de líneas de trabajo que consideramos importantes no tanto por su novedad científica (es decir, qué más nos permiten conocer sobre el pasado) sino por su uso presente (qué más podemos hacer hoy en día con esto "más" que sabemos). En el marco de un trabajo interdisciplinar en el Centro Universitario de la Región Este (Universidad de la República), que congrega en un mismo espacio académico a biólogos, agrónomos, sociólogos, químicos, antropólogos y arqueólogos, abordamos el pasado desde esta perspectiva.
Antecedentes de las investigaciones en la Región
Hace más de 8000 años, cuando la mayor parte de las tierras bajas de la región aún no habían adquirido su conformación actual, los grupos humanos comenzaron a explorar estos territorios. En algunos casos, esa exploración se vio seguida por la ocupación efectiva, que se hizo más intensa a partir de hace unos 4500 años, cuando los ambientes de humedales comenzaron a desarrollarse. Con el transcurso del tiempo, la ocupación humana llevó a una importai:ne modificación del paisaje, que se halla especialmente evidenciada por la construcción de cientos a miles de montículos en tierra o "cerritos de indios", que constituyen el registro arqueológico más característico y notorio de la región.
La forma de ocupación del espacio que desarrollaron los habitantes prehistóricos se manifiesta actualmente a través de la distribución de los distintos tipos de sitios arqueológicos en los diferentes ambientes característicos del departamento. A nivel muy general, para la región se distinguen dos grandes categorías de sitios: sitios sin cerritos y sitios con cerritos. No obstante, en algunos sitios la ocupación humana comenzó antes del inicio de la tradición de construcción de túmulos y se continuó o retomó posteriormente con esta práctica constructiva. Por ello, ambas categorías no son
excluyentes.
114
¡
J , f ¡ } " . I
j ¡ I l' , , t I ¡ , I
• J
t
.: '
I ~ ........... 1, , , " " ,
; ('
,-• \ (
I
, )
• localidades
_ bañados
.. palmares
_lagunas
l"
Figura 1, PrinCipales unidades ambientales y sitios arqueológicos investigados en el Departamento de Rocha, 1) Paso Barrancas (Puntas de San Luis), 2) Sierra de Los Ajos, 3) Cueva del Diablo (Sierra de San Miguel), 4) Isla Larga (Sierra de San Miguel), 5) India Muerta, 6) Los Indios (Potrero Grande), 7) Potrerillo. 8) Punta La Coronilla, 9) Cerro verde, 10) Conchero de La Esmeralda, 11) Cráneo Marcado (Laguna de Castillos), 12) Guardia del Monte (Laguna de Castillas), 13) sitios arqueológicos de Valizas y Cabo Polonia, 14) Paisaje Protegido Laguna de Rocha,
115
Cazadores-recolectores Tecnología lítica (talla)
Cazadores-recolectorespescadores
Tecnología lítica (talla y pulido)
Figura 2. Linea de tiempo que marca los distintos momentos de los cambios culturales en relación a la descripción crono·cultural, de la ocupación prehistórica de la Región Este.
Sitios sin cerritos u ocupaciones pre-cerrito
Las evidencias arqueológicas más antiguas conocidas para el departamento datan del Holoceno temprano hace unos 8500 años (López Mazz 2012). Estas primeras poblaciones se caracterizaron por un elaborado instrumental de caza, con preferencias en la selección de materias primas (rocas) y en las tecnologías utilizadas para la confección de sus instrumentos en piedra (Gascue et al. 2009) .El registro más antiguo se halló en la localidad arqueológica Rincón de los Indios (Figura 1). Si bien el sitio cuenta con varios montículos, las evidencias de presencia humana más antigua se encuentran en un nivel de ocupación pre-cerrito y datan de miles de años antes de la construcción de los túmulos (Figuta 2). Los materiales arqueológicos recuperados evidencian la presencia de grupos cazadores, que se movilizaban hacia el centro y norte del país para obtener rocas de buena calidad para la talla de sus instrumentos de caza y otras herramientas.
Otras evidencias de ocupación humana temprana han sido halladas en el sitio de Cabo Polonio, donde desde hace aproximadamente unos 6 mil años, grupos cazadores- recolectores- pescadores
116
•
Cazadores-recolectorespescadores y horticultQres Tecnología lítica, cerámica
"y ósea .
Contacto europeo
se asentaban en verano para cazar el lobo m¡u-inp y pescar corv¡nas, junto a la explotación de otros recursos continentales. 'Esta estrategia de subsistencia llevó al desarrollo de nuevas tecnologías, como la fabricación de pesas de red o de línea (López Mazz et al. 2009).
El uso de este espacio se continuó a través del tiempo, mediante un circuito de ocupación estacional entre la costa atlántica y los ambientes lacustres adyacentes. Así lo testimonian numerosos sitios superficiales encontrados a lo largo de la costa atlántica, sobre depósitos arenosos, que se tapan/destapan periódicamente debido a la dinámica de los cuerpos arenosos (médanos vivos) que los incluyen. Sólo en los sitios de Cerro Verde, Punta la Coronilla y Cabo Polonio, puntos altos asociados a puntas rocosas, el material se ha ubicado bajo la superficie (López Mazz et al. 2009).
Una situación novedosa a escala regional, se ha originado ante el descubrimiento del primer conchero (sitio La Esmeralda) ~n las costas oceánicas del Uruguay (Bracco et al. 2008). Se trata de una acumulación artificial de restos de bivalvos (mayoritariamente berberechos), vestigios de fogones, instrumentos en piedra, restos de otros animales consumidos, con un espesor de aproximadamente 50 cm. Las dataciones indican que el sitio fue ocupado desde hace 3200 años y hasta hace aproximadamente 1000 años atrás.
117
"
J
También en las costas de las lagunas se han encontrado evidencias de ocupación humana durante la prehistoria. En las costas de la laguna Negra es donde se han recuperado más restos arqueológicos, muy semejantes a los existentes en la franja oceánica (puntas de proyectil, boleadoras, piedras con hoyuelos, cerámica). A diferencia de estos sitios, que ocurren principalmente en superficie, en las costas de la Laguna de Castillos se han excavado sitios que se encuentran bajo tierra (estratificados) y que representan ocupaciones humanas costeras muy similares a las de la franja oceánica. Estas ocupaciones datan de entre 5000 y 3000 años atrás (Capdepont et al. 2005) Y los restos recuperados indican la presencia de grupos cazadores-recolectores-pescadores, que habrían incorporado e! cultivo y/o intercambio de algunos vegetales domesticados hacia e! final de! periodo (de! Puerto e Inda 2008).
Otros sitios distintos han sido hallados en la Sierra de San Migue!, asociados a afloramientos de rocas que sirvieron como fuente de extracción de esta materia prima para la elaboración de instrumentos ("sitios cantera"). También en esta sierra se excavó un abrigo rocoso, la "Cueva de! Diablo", que fue ocupada en forma eventual, pero reiterada, desde hace unos 4000 años hasta tiempos históricos (Bracco et al. 2008).
Sitios con cerritos
Muchos de los sitios arriba mencionados fueron ocupados al mismo tiempo que se construían cerritos en otras uniqades del paisaje, lo que demuestra la ocupación simultánea de los diferentes ambientes (sierra, planicies, costas lagunares y oceánica), al menos durante los últimos 4500 años. Sin embargo, más de! 90% de los sitios arqueológicos conocidos en la cuenca de la Laguna Merín, cuyo secror sur se ubica en e! departamento de Rocha, son sitios con estructuras monticulares o "cerritos de indios", denotando la magnitud de esta manifestación cultural prehistórica.
118 .J
Los "cerritos de indios" son construcciones en tierra de planta aproximadamente circular a oval, frecuentemente con un esqueleto de gravilla y/o tierra cocida (Bracco et al. 2000). Se presentan aislados o conformando grupos, a lo largo de las planicies medias y altas o en sierras y lomadas que irrumpen como penínsulas o islas2 sobre los paisajes llanos. En e! depártamento de Rocha dominan los de plantas circulares a subcirculares, con un diámetro en e! rango de los 35 metros ya)turas que van desde los 50 cm a los 7 metros. El cerrito más alto relevado es"también e! más antiguo conocido: más de 7 metros de altura y 5500 años de antigüedad. Se le conoce como Cerro de la Viuda y se ubica en e! bañado de India Muerta. Ha sido declarado Monumento Histórico Nacional por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.
Los cerritos de indios se extienden más allá de la cuenca de la laguna Merín, dispersándose al noreste hacia Brasil, hacia e! sur hasta la cuenca de la laguna de Castillos y afectando la franja atlántica y también e! curso superior de! río Negro. En todas las situaciones, sus emplazamientos están asociados a ambientes de humedales. La población total, al sur de! río Cebollatí, se ha estimado en más de 1500 cerritos de indios (Bracco et al. 2000).
Las investigaciones arqueológicas realizadas en el país han aportado cuantiosa información sobre los grupos humanos que generaron este registro tan particular. Esta información se halla en continua construcción, en la medida en que,se continúan investigando nuevos sitios y se aplican nuevas metodologías para el estudio de las evidencias en ellos recuperadas. Estos estudios permiten conocer que los cerrit6s han tenido múltiples funciones.a lo largo de los miles de años en que fueron construidos y utilizados, desde hace 5000 años hasta tiempos históricos.
Las evidencias indican que fueron utilizados como plataformas de habitación, estructuras funerarias, áreas de cultivo, lugares de
2 Muchos cerritos de indios son conocidos como "'islas" (por ejemplo, "isla de Alberto", "isla
de los Talitas") e incluso algunas aparecen en la canografla oficial del Uruguay.
119
caza, demarcadores territoriales y sitios ceremoniales, entre otros fines (Bracco et al. 2000, 2008, Gianotti y López Mazz 2009, López Mazz 2001, López Mazz y Gianotti 1998, entre otros). A lo largo de! tiempo un mismo cerrito pudo haber sido utilizado para distintas finalidades, a la vez que entre los distüuos cerritos existen distintas funcionalidades. Durante e! extenso período en que fueron construidos y ocupados, los pobladores prehistóricos fueron desarrollando tecnologías que les permitieron implementar distintas estrategias de subsistencia. En términos generales, se identifican dos momentos principales en la construcción/uso de cerritos:
• Periodo precerdmico: inyolucra al periodo inicial de construcción de túmulos, entre el 5500 y aproximadamente 3500 antes del presente. La mayor parte de este registro se ubica en la región de India Muerta y Sierra de los Ajos, donde se emplazan los sitios más densos (mayor cantidad de túmulos), con los cerritos más antiguos y también los más altos. Este período inicial se asocia con grupos caza
. dores-recolectores, cuya tecnología se caracterizó por la manufactura de instrumentos en piedra trabajados principalmente mediante la talla (percusión), sobre materias primas (rocas) locales de fácil accesibilidad: cuarzo, riolita y basaltos. Estos instrumentos incluyen algunas puntas de flecha, raederas, raspadores, cuchillos y lascas. En número menor se han recuperado instrumentos producidos por abrasión o picoteo, confeccionados sobre filitas, granitos, mineral de hierro y basalto de grano grueso. Entre estos se destacan boleadoras y esferoides, escasas manos y morteros y piedras con hoyuelos o "rompecoquitos":Tanto el instrumental como los restos de muna y flora recuperados en excavaciones, indican una alimentación en la que los venados y el butiá constituyeron recursos fundamentales.
120
';
I
t
I
J
• Periodo cerdmico: desde hace unos 3500 años en e! registro de los cerritos comienzan a aparecer fragmentos de recipientes y utensiliqs de cerámica. Muy escasos al principio, se vue!v~n cada vez más frecuentes en los sitios más mo-., ,
demos (Braceo et al. 2008). La cerámica es generalmente lis,!> excepcionalmente decorada con motivos sencillos punteíldos.e incisos, Corresponde a formas globulares, de paredes rectas o esqldillas IIlanas, Esta innovación tecnológica está íl su vez acompañ~da d!=! importantes cambios en la subsistencia. Por un lado, Jos <:onstructores de cerritos se expanden en el territorio, ocupando n~evos ambientes: bañado de cotas bajas (San Miguel y Los Indios) y zonas altas asociadas, así como las costas lagunares, Se evidencia una mayor amplitud de. recursos explotados, el). los que se incluyen peces, mamíferos pequeños, aves y.diversas plantas silvestres, Al mismo tiempo, el registro de partículas microscópicas de origen vegetal indica que incorporaron e! cultivo de algunas especies domésticas y manejadas, como e! maíz, el poroto y el zapallo (Capdepont et al. 2005, del Puerto e Inda 2008, lriarte et al. 2000). Junto a los vegetales domesticados, aparece también en este periodo el perro doméstico (Braceo et al. 2008). Tres esqueletos de perro han sido recuperados de excavaciones arqueológicas en cerritos: CH2D01, PSL y Potrerillo. Todos ellos se encontraron asociados a enterramientos humanos, que es el otro rasgo característico de este periodo. De acuerdo a la cantidad y determinación de sexo y edad de los individuos recuperados, se sabe que no todos los integrantes de la sociedad de constructores de cerritos fueron enterrados en esas estructuras, aunque hay miembtos de ambos sexos, así como niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Los estudios realizados muestran que se trataba de poblaciones que gozaban de un buen estado de salud. La antigüedad de los enterramientos indica que la costumbre de enterrar en los
121
cerritos de indios se hiw más común a partir de ha:ce unos 2000 años (Bracco et al. 2008).
• El conjunto de la información hasta aquí sintetizada es el producto de más de tres décadas de trabaj!> sistemático en la región. Durante ese tiempo, la concepción de las ocupaciones prehistóricas en la región se ha desplazado desde "ambientes marginales" y "culruras marginales" a una visión renovada, en la que se reconoce la rica diversidad biológica y cultural propia de las tierras bajas del continente. La diversidad biológica de los ambientes ocupados, que presentan a su vez alta proximidad y conectividad, aseguró la disponibilidad de recursos, tanto en tiempo como en espacio. Esto posiblemente incidió en los patrones de asentamiento y en 'las estrategias de subsistencia desarrolladas por los pobladores prehistóricos, tal como lo testimonian los sitios arqueológicos: la diversidad de sitios es coherente con una estrategia que pretende utilizar la oferta de los diferentes ambientes (humedal, sierra, costa oceániCa y lagunar). Más allá de estas consideraciones, probablemente lo más notable de la estrategia de los grupos humanos prehistóricos sea su perdurabilidad y desarrollo a través del tiempo, posible gracias a un manejo integral del ambiente, basado en un amplio conocimiento del medio y los recursos, acompañado de innovaciones tecnológicas y sociales
exitosas.
Paleoetnobotánica y Subsistencia
Comprender la dinámica ambiental y sus interacciones e impactos sobre la cultura humana es uno de los mayores desafíos científicos del siglo XXI, así como uno de los temas principales de la agenda política y económica global. Los ecosistemas cambian naturalmente y como consecuencia de la presión de uso humana, al tiempo que, en respuesta a estos cambios, las sociedades humanas ajusran su comportamiento afectando los ecosistemas. Entender
122
¡ I ,
I i' \
1 ,1 ,
I ,
cabalmente este feedback es uno de los designios principales de la ciencia, a los efectos de diseñar estrategias que contribuyan a una interacción sustentable entre' sociedad y naruraleza (Scheffer et al, 2002).
Para ello, es preciso contar con una perspectiva que contemple la variabilidad y diversidad socio-ambiental en su profundidad temporal. Esto permite ampliar el panorama de los escenarios posibles, incrementando la capacidad de diseñar respuestas futuras y de modificar el accionar presente.
En este contexto, desde hace varios años la paleoetnobotánica ha brindado un enfoque integral, metodológico y conceprual, para la investigación sobre la dinámica 'ambiental y social en la prehistoria de las Tierras Bajas del Este de Uruguay, Como área de conocimiento, la paleoetnobotánica es interdisciplinaria por definición, abordando el esrudio de las interrelaciones de los seres humanos con su entorno ambiental, particularmente con el mundo vegetal, Su universo de estudio abarca desde las reconstrucciones de los cambios en la vegetación en el pasado (paleo botánica) , la identificación de vegetales utilizados por los grupos humanos prehistóricos para su subsistencia (arqueobotánica) y el uso actual de las plantas con fines comparativos (etnobotánica y etnoarqueobotánica). Estas tres líneas particulares se desarrollan actualmente en el CURE, empleando técnicas de análisis específicas y articulando los resultados con otras fuentes de información, para lograr una mejor comprensión de las estrechas relaciones entre biodiversidad, ambiente y sociedad, desde la prehistoria a nuestros días.
Paleo botánica
Comprender los cambios que han ocurrido en la vegetación desde tiempos prehistóricos resulta de interés para diversos fines. Por un lado, conocer los cambios en la composición (especies) y la estrucrura (hábitos) de las comunidades vegetales permite dimensionar cómo han variado los ambientes y el clima en general. Por otro,
123
nos brinda información sobre el entorno en que tuvieron lugar las ocupaciones humanas prehistóricas y los recursos que tenían dispo
nibles para sus necesidades de subsistencia.
Debido a la mala preservación de los restos orgánicos, ocasionada por las condiciones templadas y húmedas de nuestro clima, las evidencias paleo botánicas son escasas. Por lo general, solo algunas estructuras microscópicas de origen vegetal son resistentes al paso del tiempo. Ejemplo de ello son los granos de polen y los silicofitolitos. En el primer caso, se trata de estructuras microscópicas de carácter reproductivo que son producidas por todas las plantas del grupo de las angiospermas (plantas con flores). El grano de polen cuenta con una cubierta resistente (exina) que permite que se mantenga viable mientras es transportado desde la planta que lo produjo hasta ta planta que habrá de polinizar. No obstante, cuando es depositado en sedimentos gruesos (por ejemplo arenosos) o muy
ácidos, su preservación se ve afectada.
Los silicofitolitos, por su parte, son células o espacios intercelu
lares del tejido vegetal que se silicifican (el contenido orgánico es sustituido por sílice) durante el crecimiento o la marchitez de la planta. Este proceso de petrificación hace que, una vez que la planta se seca y se descompone, los fitolitos pasen a formar parte del sedimento y sobrevivan allí mucho tiempo. Si bien su preservación es mayor que la del polen, no se producen en todas las plantas y, en aquellas en que lo hacen, suelen tener menor valor diagnóstico, a excepción de las gramíneas. Por consiguiente, ambos indicadores paleobotánicos son complementarios y su estudio conjunto incrementa la resolución de las reconstrucciones efectuadas.
Pero para llevar a cabo una buena reconstrucción, además de
los indicadores adecuados hay que buscar los registros de mayor resolución. En este sentido, los sedimentos depositados en el fondo de lagos y lagunas suelen contener registros muy detallados y ordenados (depositados en secuencias estratigráficas) de los cambios físicos, químicos y biológicos que han ocurrido a través del tiempo, tanto en el cuerpo de agua como en su cuenca. Utilizando mues-
124
1
I 1
1
1
I ! !
treadores especiales se pueden obtener "testigos" de esos depósitos y estudiar los distintos indicadores en ellos contenidos (del Puerto et al. 2011).
Algunos de los estudios efectuados en testigos obtenidos de lagunas costeras del sudeste de Uruguay (incluyendo lagunas Negra, de Peña, Castillos y Rocha) han permitido conocer los cambios en la vegetación para los últim9s 7500 años, producto de variaciones en el nivel del mar y en el clima (temperatura y pluviosidad). Combinando el estudio de silicofitolitos y granos de polen con otros indicadores biológicos (diatomeas, moluscos), geoqllímicos (C, N, P, pH) y sedimentológicos (granulometría, mineralogía, etc.) se ha propuesto un modelo de evolución ambiental para los últimos 10.000 años (del Puerto et al 2011) que, a grandes rasgos, cuenta con cuatro periodos principales:
• 10.000-7, 000 antes del presente. El comienzo de este periodo marca el final de la última era glaciar y el comienzo de la época geológica conocida como Holoceno. Se caracteriza por el progresivo calentamiento del clima y el consecuente derretimiento de las grandes masas de hielo que se acumularon sobre los continentes. Este deshielo lleva a un importante ascenso del nivel del mar, que llegó a hallarse hasta 120 metros por debajo del nivel actual durante el máximo de la última glaciación, hace unos 26.000 años. Recién hace unos 7000 años el mar alcanza su nivel actual. A pesar del calentamiento general del clima, las condiciones eran aún bastante más frías y secas que las actuales, favoreciendo el desarrollo de una vegetación de tipo estepa. Los bañados característicos de la región aún no se habían desarrollado, por encontrarse el nivel de base (el mar) por debajo del actual. Bajo estas condiciones se dan las primeras ocupaciones humanas registradas para el departamen
to.
• 7000-5000 antes del presente. A partir del 7000 Y hasta el 6000-5500, el mar sigue creciendo hasta alcanzar 5 me-
125
tros sobre e! nivel actual. Este proceso, conocido como transgresión marina, estuvo acompañado por condiciones climáticas más cálidas y húmedas. Bajo estas condiciones comienzan a generarse los bañados de zonas bajas y las lagunas costeras, por entonces golfos o ensenadas abiertas al mar. La vegetación dominante era de praderas invernales y estivales, con buen desarrollo de comunidades hidrófilas y palmares. Los cerritos de indios comienzan a construirse en este periodo.
• 5000-3000 antes del presente. El mar comienza a descender paulatinamente, dando lugar a la conformación de las lagunas propiamente dichas. El clima comienza a deteriorarse, con descenso de la temperatura y precipitaciones más estacionales. Este deterioro se vincula con re-avances glaciares bien registrados en la zona de los Andes, que conllevaron también al descenso más rápido de! nivel de! mar. La vegetación no cambió significativamente, aunque se registra un mayor predominio de gramíneas invernales y un retroceso de las comunidades de bañados. Este es e! periodo de mayor construcción de cerritos en los bañados de cotas altas y las sierras, así como de intensificación de las ocupaciones costeras.
• 3000 antes del presente a la actualidad. Durante este periodo e! clima y e! nivel de! mar van aproximándose a su condición actual, aunque con pulsos positivos y negativos. Hace unos 2500 años e! mar vuelve a subir unos dos metros sobre e! nivel actual, para luego retomar su rerroceso hasta e! nivel actual. El clima muestra dos pulsos principales para este periodo. El primero, acaecido hace unos 1000 años, con condiciones más cálidas y húmedas. El segundo, que alcanza e! periodo histórico (entre hace 800 y 200 años), se conoce como la Pequeña Edad de Hie!o y se caracterizó por condiciones más frías y secas. Bajo estas
126
1
) ,
condiciones llegaron los primeros exploradores europeos a estas latitudes.
Arqueobotánica
Esta rama de la paleoetnobotánica trata del estudio e identificación de los restos vegetales recuperados en contextos arqueológicos y que pueden vincularse con actividades humanas. Esta información nos permite acercarnos a la interrelación de! hombre con e! entorno vegetal, ¡¡sí como a las estrategias de obtención (recolección, maj1ejo, .prod~cción), procesamiento y consumo de plantas para fines diversos (alimentación, medicina, vestimenta, vivienda, herramientas, etc.).
Como mencionamos anteriormente, los restos vegetales orgánicos no se preservan bien en nuestro clima. Sin embargo, las prácticas humanas vinculadas al procesamiento y uso de plantas han contribuido a ampliar e! número de indicadores en e! registro arqueobotánico. De esta forma, la combustión de maderas en los fogones prehistóricos ha dejado restos de carbones que se preservan hasta nuestros días. Más resistentes que las maderas sin quemar, estos carbones conservan las características anatómicas de! leño y pueden ser identificados con las especies productoras. El estudio de carbones arqueológicos, conocido como antracología, permite conocer las plantas leñosas empleadas por las poblaciones indígenas, al tiempo que informa sobre especies vegetales existentes en e! área de estudio para e! momento de la ocupación humana. La aplicación de estos estudios sobre carbones arqueológicos recuperados en cerritos de indios de Paso Barrancas, PUntas de San Luis, permitió identificar e! uso de numerosas especies (I5 familias representadas) entre 4000 y 3000 años atrás (Inda y de! Puerto 2007).
La riqueza de especies y e! reducido diámetro de las maderas quemadas, sugieren la colecta de leña seca basada en la oferta de! monte nativo: Desde e! punto de vista ambiental, e! anál.isis permitió la identificación de familias y especies que actualmente no están
127
presentes en el monte del río San Luis (como el quebracho flojo), sugiriendo que en el momento de ocupación del sitio el monte ribereño pudo tener una composición de especies distinta a la ac
tual.
En algunos casos, la carbonización también ha permitido la conservación de otras estructuras vegetales, como frutos y semillas. Su estudio pertenece al campo de la carpología y se halla menos desarrollado en nuestro país, debido a que el hallazgo de este tipo de restos es muy esporádico. La excepción está dada por los coquitos (endocarpios) de palmeras, que se recuperan con gran frecuencia en las excavaciones efectuadas en cerritos de indios. Ello demuestra la importancia que tuvo este recurso para los grupos indígenas que ocuparon la región (del Puerto e Inda 2008).
Otras prácticas humanas que contribuyen a la preservación de restos vegetales son aquellas vinculadas al procesamiento de plantas o partes de plantas (semillas, frutos, hojas, etc) para su posterior consumo. La molienda, por ejemplo, favorece la conservación de estructuras frágiles como los microscópicos granos de almidón (Figura 3), polisacáridos de reserva alimenticia que se encuentran en grandes concentraciones en granos, semillas, tubérculos y algunos tipos de raíces. Estos granos microscópicos, generalmente destruidos rápidamente por acción de las bacterias, se pueden preservar atrapados y protegidos en los pequeños poros o grietas de las piedras utilizadas como morteros, molinos, o incluso en las piedras con hoyuelos o "rompecoquitos". Lo mismo ocurre en los recipientes cerámicos, ya que la porosidad de las paredes de las .vasijas las vuelve propicias para cobijar y conservar este tipo de microrresto, aportando así evidencias de las actividades de almacenamiento y/o procesamiento de las plantas. Estudios combinados de almidones y silicofitolitos llevados a cabo a partir de instrumentos de molienda y fragmentos de cerámica arqueológicos de la región, han permitido identificar diversos vegetales silvestres utilizados en lá prehistoria. Entre ellos se destacan las palmeras (butiá y pindó), las achiras, diversos juncos, bromelias y otros frutos comestibles. Al
128
¡ j
j' ¡ \
1 l'
mismo tiempo, estos estudios han permitido reconocer la presencia de especies cultivadas desde hace más de 3000 años en sitios como Cráneo Marcado y Guarqia del Monte (Laguna de Castillos), Los Indios (Bañado de Los Indios), Isla Larga (Sierra de San Miguel) y Los Ajos (Sierra de los Ajos). Entre las plantas cultivadas identificadas se destaca el tnaíz, zapallo, porotos, maní y achira, entre otras (del Puerto e Ipdq 2008, Capdepont et al. 2005, lriarte et al. 2000).
Por otro lado, el análisis de- silicofitolitos en los propios sedimentos que forman parte de los cerritos o de las capas que contienen evidencias arqueológicas e~ sitios estratificados, también han
• permitido identificar plantas que pudieron ser utilizadas con otros fines, como por ejemplo la construcción y acondicionamiento de viviendas. Es el caso de las palmeras, cuyas hojas son útiles para techados, así como las cañas, juncos, totoras y pajas (del Puerto e Inda 2008). Al igual que con los casos anteriores, la presencia de estas plantas en el registro arqueológico también nos da cuenta de la vegetación existente en el entorno de los sitios en el momento de su ocupación, por lo que los análisis arqueo botánicos y paleobotánicos se retroalimentan en forma permanente.
El conjunto de información arqueo botánica nos sugiere que los habitantes prehistóricos de la región tenían un amplio conocimiento del entorno vegetal y ha~ían uso '¡le una gran variedad de plantas. Entre ellas, las palmeras, las achiras, juncos y totoras se hallan muy bien representadas en el registro, indicando que fueron recursos valiosos para estas poblaciones. A partir de hace 3500-4000 años, a la colecta de plantas silvestres se incorporó el cultivo de especies domésticas, como el maíz, el zapallo y los porotos. Las evidencias (principalmente estudios dentarios e isotópicos) procedentes de los propios restos humanos recuperados en excavaciones, indican que los cultivos no se constituyeron en la fuente principal de subsistencia, la que se mantuvo basada en la caza, la pesca y la recolección. No obstante, la existencia temprana de prácticas de producción de alimentos aporta una nueva visión respecto al manejo prehistórico
129
de! medio y los recursos, así como de las características socioeconómicas de las sociedades prehistóricas que ocuparon e! área.
Finalmente, debido a la mala conservación orgánica y a la discontinuidad histórica entre las poblaciones indígenas prehistóricas y los pobladores históricos de la región,' gran parte de la evidencia arqueobotánica puede ser muy difícil de interpretar. Por ejemplo, plantas que aparecen en e! registro y cuyo uso pudo estar vinculado con fines medicinales, ornamentales o simbólicos, pueden quedar en e! anonimato por carecer de bases etnográficas para su interpre-
Figura 3. Montaje de distintas fotografias en las cuales se pueden observar: 1·3, el procedimiento de extracción de microrrestos de artefactos arqueológicos; 4-6, distintos artefactos de piedra analizados, como "rompecoquitos' (4) o piedras de moler (5 y 6); 7-9 ejemplos de granos de almidón de achira (7), poroto (8) y maní (9); 10-12, ejemplos de silicofitolitos de achira (10), maíz (11) y zapallo (12).
130
tación. Para subsanar estas limitaciones, los estudios etnobotánicos y etnoarqueobotánicos resultan fundamentales.
Etnobotánica y etnoarqueología
La etnobotánica es una disciplina que se centra en e! estudio de la relación entre los conocimientos tradicionales (etno-) y las plantas (-botánica). Tal como se desprende de su nombre, es por definición una interdisciplina, que surge de la articulación entre la antropología y la botánica.
La etnobdtánica surge con la intención de comprender las formas de clasificación y ordenamiento de los vegetales dentro de grupos indígenas. Actualmente, en el marco de la globalización y de la crisis ambiental mundial, se ha dedicado a estudiar diversos temas vinculados a los vegetales no solo en grupos indígenas, sino en todo tipo de sociedades. Los temas de estudio apuntan a buscar nuevas formas de relacionamiento con el ambiente como un todo y a proteger los conocimientos asociados a los vegetales tanto como los vegetales a los que estos conocimientos refieren, bajo el entendido de que son parte de un todo.
La etnoarqueología es una disciplina que estudia la vida de elementos materiales de sociedades presentes para ayudar a explicar fenómenos de sociedades pasadas. A partir de! registro arqueológico muchas veces es muy complejo poder entender aspectos vinculados a lo inmaterial de un artefacto utilizado en el pasado, como puede ser el gesto técnico, aspectos sociales y culturales de la colecta de un vegetal, las exigencias físicas, etc.
En nuestro caso hemos combinado ambas disciplinas para comprender el uso del Butiá en la prehistoria de la región. Considerando que actualmente en algunas zonas próximas a la ciudad de Castillos, existen grupos de personas que son portadoras de una serie de conocimientos tradicionales asociados al Butiá y que obtienen diversos tipos de productos derivados de esta palma, comenzamos a estudiar esta relación para poder comprender mejor las relación que los grupos pasados pueden haber tenido con e! palmar.
131
Existen diversas evidencias que nos indican que es muy probable que los grupos prehistóricos de la región hayan utilizado varias partes de las palmas para su provecho: el hallazgo de macro y micro-restos de palmas en excavaciones arqueológicas (López Mazz y Bracco 1994, Campos et al. 2001, Braceo et al. 2008, del Puerto e Inda 2008), resultados de análisis químicos y presencia de caries en restos esqueletarios prehistóricos (Cohe et al. 1987, Porta y Sans 1995) y crónicas emohistóricas de los primeros exploradores de la región (César 1981).
A su vez existe un indicador tecnológico que hace referencia a la utilización del fruto de esta palma. Se trata de los "rompecocos", artefactos arqueológicos especializados en el procesamiento de los fruros. Este artefacto es también conocido en otros grupos del Paraguay y Brasil donde es llamado "quebra-nozes" o "pedras com cuvinhas" (Boretto 1980). Estos artefactos son piezas líticas pasivas (es decir, no se mueven) de materias primas variables que presentan hoyuelos donde se colocan los frutos que van a ser quebrados con otra pieza lítica activa que se toma con la mano.
La idea de estudiar los conocimientos y prácticas actuales asociados al Butiá desde esta perspectiva arqueológica, fue la de comprender todos los usos que es posible hacer del palmar y así determinar al menos un stock mínimo de usos prehistóricos (teniendo en cuenta las posibilidades tecnológicas que suponemos existían en tiempos prehistóricos). Por otro lado, nos centramos en un uso particular, que es la elaboración de café de coco, ya que para esta actividad se utilizan rompecocos líticos muy similares a los prehistóricos y, en algunas ocasiones, se utilizan rompecocos prehistóricos.encontra-dos en la zona. .
En base a los trabajos desarrollados en el marco de esta etnoarqueobotánica del Butiá, podemos saber que existen una gran cantidad de usos asociados a este vegetal y que el fruto es "la punta del iceberg" de los usos posibles, como se puede ver en la tabla l. Si bien a nivel alimenticio el fruto es la parte del vegetal que ofrece las mejores posibilidades, hay que desracar que las hojas (Figura 4) y el tronco son elementos que también ofrecen una gran variedad
132
de usos posibles vinculados a la vestimenta y a construcciones domésticas. A su vez, el palmar es un recurso vegeral cuya oferta de beneficios es bastante permanente a lo largo del año (a excepción de la pulpa del fruto), lo cual favorece la permanencia en la zona, al menos desde un punto de visra económico. En el caso de la extracción de la almendra, es necesario tener en cuenta que además de la elaboración del café de coco, que puede haber servido como una forma de almacenamiento, es posible consumirla directamente y también extraer aceite.
Parte Producto Meses
Médula Miel: bebida dulce elaborada con la savia de la palma
Arquitectura doméstica Tronco Corrales para el ganado
Combustible
Artesanias
Suelas de calzados Fibra de la hoja
Relleno de colchones Todo el año
Felpudos para casas Endocarpio del
Café de coco fruto
Cáscara del fruto Combustible
Techumbre Hoja entera
Forraje para ganado
Consumo directo
Dulce
Pulpa del fruto Jalea Marzo-Abril
Caramelos
Aceite
Tabla 1. Usos posibles de las distintas partes de la palma Butia odorata de acuerdo a la parte del vegetal y a la disponibilidad estacional.
En base a este tipo de trabajos es posible generar hipótesis de trabajo que nos ayuden a comprender mejor ciertos fenómenos de la
133 .
Figura 4. Techos elaborados con hoja de palma. Puede observarse la técnica de quinchado. Según señalaron los propietarios de este lugar, este techo puede comportarse de forma impermeable durante 10·15 años.
prehistoria. Pero además de esto, estos conocimientos tradicionales asociados.a los vegetales pueden ser considerados. como elementos importantes en sí mismos, como parte de una serie de conocimientos asociados al ambiente que nos ayudan a conservar la biodiversidad (protegidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992), como llave para considerar nuevos recursos vegetales (protegidos por la FAO desde el 2001) y como patrimonio inmaterial (protegidos por la UNESCO desde el 2003).
Por todas estas razones, los trabajos que venimos llevando a cabo en el marco de la paleobotánica, la arqueobotánica, la etnobotánica, la etnoarqueología y la etnoarqueobotánica, articulan elementos del pasado y del presente para comprender mejor el pasado que son gestionados en el presente.
134
1 il
~
Paisaje y Territorio
Paisaje y territorio son dos ejes claves sobre los que se articula la investigación interdisciplinar sobre el pasado en la región Este. La conceptualización de ellos implica reconocer la acción humana que da forma y construye, transforma y altera el entorno, al tiempo que lo connota y nomina. Desde la Arqueología es posible identificar y aproximarse a los páisajes y territorios a través de las huellas materiales resultantes de la vida social de los antiguos pobladores. No obstante, también es cierto que esa materialidad implica en origen, formas de entendimiento y representaciones de la naturaleza, del tiempo, del espacio, entre otros, que fueron compartidas por los miembros de una misma sociedad '(Godelier 1989) y que son diferentes a las nuestras.
El paisaje es concebido no como escenario para la contemplación, o medio natural donde transcurren las actividades humanas, sino como una auténtica construcción social en la que median acciones y relaciones (naturales y antrópicas). El paisaje, en tanto que construcción social, es el resultado de procesos relacionados con las distintas formas de habitarlo, de construirlo y de experimentarlo. Y como tal no es un agente pasivo en la vida de los seres humanos, es producto y parte de la cultura.
Duranté los procesos mediante los que se habita el entorno se desenvuelven ciertas habilidades que tienen que ver con la experimentación sensorial, la ubicación e identificación de lugares, la organización y autodefinición en base a ellos; y también con la orientación yal movimiento (Ingotd 2000, Tuan 2007 [1974]). Los procesos mediante los que se construye el paisaje, suponen la concreción material de esas habilidades.
La actividad humana y particularmente, la vida en sociedad, genera alteraciones del entorno y en ocasiones, la transformación y/o construcción de nuevas formas materiales que no existen en I~ naturaleza. Esta es lo que entendemos como procesos de construir (Godelier 1989). Estos procesos, conjuntamente con los demás aspectos que no dejan huella material son los que nos permiten co-
135
, nacer cómo vivieron, y en particular cómo se organizaron, cómo se relacionaron con el espacio circundante y cómo construyeron territorios las sociedades del pasado.
Las más diversas construcciones humanas -desde un cerrito, una casa, un camino, hasta una vasija de cerámica- son formas conspicuas en las que se materializan las formas de entender el mundo y de relacionarse con el entorno de cualquier grupo humano, y por ello, la materialidad (construcciones, objetos, etc.) es uno de los aspectos que más información proporciona acerca de la organización socio-económica y simbólica de un grupo. Para la Arqueología, el estudio de las formas de habitar y construir es sumamente útil ya que las formas materiales, desde las construcciones más grandes hasta los desechos más pequeños generados por las actividades humanas, constituyen las principales evidencias con la que trabajamos los arqueólogos.
Un paisaje arqueológico tal y como lo conocemos en la actualidad tiene espesor histórico; se configuró, a través del tiempo, mediante la yuxtaposición, la acumulación, la eliminación y la transformación de diferentes elementos de otros paisajes particulares. Como una red que se entreteje de nudos, los paisajes culturales nos permiten conocer diferentes entramados tejidos con el tiempo, en donde los nudos son aquellos lugares o espacios donde· convergen las habilidades, intereses y actividades de diversos grupos humanos.
El territorio es otro de los elementos significativos que entra en juego en esta construcción de paisaje. Involucra a los procesos vinculados con la apropiación social, económico-productiva y política del espacio (Ruiz et al 1998). Por territorio entendemos aquella porción de la naturaleza y de espacio sobre el que una sociedad determinada reivindica y garantiza a todos o parte de sus miembros, derechos estables de acceso, control y uso (Godelier 1989). Refiere generalmente una extensión de superficie habitada por grupos humanos que puede estar delimitada física o simbólicamente por éstos. Se trata siempre de un espacio valorizado, sea instrumental-
136
~ t
t ,
lí 1, 1I
(
" .1. IV
t
,1
(. ,.
mente (bajo el aspecto ecológico, económico o geopolítico), sea culturalmente (bajo aspectos simbólicos).
Es así que un territorio se puede entender como una zona que ha sido objeto de apropiación social, simbólica e incluso física; y más que una propiedad es algo que identifica a las personas y grupos. Un territorio, suele tener límites o fronteras, visibles o invisibles, , precisos o imprecisos, pero conocidos en cualquier caso.
Todos estos aspectos vienen siendo estudiados para la región Este desde líneas de investigación novedosas desarrolladas desde el CURE. El conocimiento sobre los paisajes y territorios del pasado es clave a la hora de gestionar valores arqueológicos en la actualidad, nos ofrece horizontes de referencia para comprender dinámicas y estructuras territoriales del presente e incluso' comprender algunos de los aspectos medulares de la identidad cuttural del Departamento de Rocha, como es la vida en torno a los bañados, los cerritos de indios, el uso del palmar, los caminos y las vías de comunlcación terrestres, entre otros.
Para ser más precisos comentaremos brevemente los trabajos que se vienen realizando en torno al paisaje arqueológico conformado por los cerritos de indios. Esta es una nueva línea de investigación en la que el paisaje se torna objeto y objetivo de investigación; se busca incluir la práctica arqueológica en coordenadas geográficas y espaciales, lo cual significa pensar las actividades humanas y la vida social, así como sus productos materiales, desde una matriz espacial.
El dinamismo de los cambios ambientales que operaron en la región Este desde diez mil años, encontró respuestas y soluciones adaptativas por parte de los antiguos pobladores. Desde entonces hasta la actualidad, las múltiples estrategias desenvueltas para hacer
)
frente a situaciones ecológicas particulares han sido diferentes se-gún la época, aunque muchas de ellas convergen y presentan puntos en común. Precisamente, a través de estos aspectos comunes (regularidades) pero también de las diferencias podemos conocer
137
las distintas formas de utilizar el espacio, de transformar el entorno y de constituir territorios.
Los lugares aptos para la instalación de los asentamientos, las zonas de caza y recolección, los lugares donde proveerse de materias primas para la fabricación de útiles, los mejores puntos de observación del territorio, los caminos, los elementos naturales significativos - ríos, cerros, afloramientos, etc.- son elementos centrales para estudiar cómo se organizaron y relacionaron con el ambiente las poblaciones prehistóricas. En ese sentido, los cerritos, en tanto que espacios de asentamiento, lugares de reunión y cementerios comunales son un buen ejemplo de lo,s procesos de habitar y construir. Su construcción implica distintas elecciones entre alternativas posibles (de lugares, de orientaciones cardinales, de aprovechamiento de otros cerritos existentes y puntos estratégicos del paisaje, entre otros aspectos). La naturaleza de estas elecciones y decisiones reflejan un conjunto de criterios, explícitos o no, que formalizan intenciones y las convierten en diseños y estilos que son coherentes con las formas como se relacionaron los grupos humanos que los construyeron con la naturaleza. Pero también otros aspectos como la movilidad y la forma como se comunican o conectan, ya sea grupos sociales o individuos es un aspecto importante de la construcción social del territorio; y en una escala de larga duración, define la estructura y contribuye a configurar tipos particulares de paisajes culturales.
Los caminos construidos no son más que la expresión sedimentada a lo largo del tiempo del movimiento y la perm~abilidad del paisaje. Testimonio de ellos son grandes caminos históricos que se consolidaron a través del tiempo, cuyo uso aparece reforzado por testimonios culturales de diferentes épocas. Por ejemplo, en Sudamérica, el Cdpac Ñan o Camino Real Inca que atraviesa gran parte del continente sudamericano, la red de caminos conocida como Peabiru que conectaba los tupi-guaraní de la costa brasileña con el imperio incaico, el Camino de los Chilenos en la Pampa argentina '(Curtoni 2007); el Camino de las Tropas y el Camino de la Playa en
138
t
Río Grande do Sul y Sur-sureste de Uruguay (Fraga da Silva 2006), el Camino del Indir¿ en Rocha (López Mazz y Gianotti 1998), La Redota o ruta del éxodo que atraviesa gran extensión del territorio uruguayo (Frega et al2011), el tan conocido Camino de los Quileros (en Cerro Largo), entre otros.
Paisaje y territorio entre los constructores de cerritos
Precisamente, en una de las líneas de investigación que se vienen desarrollando desde el CURE nos centramos en el estudio de la movilidad y el movimiento humano en las tierras bajas del Noreste y Este de Uruguay, en el período comprendido desde hace 4500 años hasta el siglo XIX. El objetivo principal es analizar el rol 'que tuvo la movilidad y el movimiento humano como elemento configurador de paisaje y estructurador de territorios durante el período indígena y colonial en zona de humedales. Por esta razón se propuso como una línea de investigación interdisciplinar, planteada desde la Arqueología con convergencias disciplinares de la Historia, la Antropología-Arqueología, la Geografía, las Ciencias Ambientales y la Sociología.
Las construcciones prehistóricas mejor conocidas como cerritos de indios, en tanto que productos materiales vinculados a los espacios domésticos de las poblaciones prehistóricas que habitaron la región, se posicionan como un registro clave y fuente de información de primer ord~n para el estudio de la movilidad en la región Este.
Los análisis se realizaron 'mediante la utilización de herramientas geoespaciales como los SIG (Sistemas de Información Geográfica). Esta herramienta permitió analizar las rutas de movilidad teórica hacia diferentes puntos y lugares del entorno, por ejemplo las vías óptimas de desplazamiento entre diferentes asentamientos, entre éstos y las zonas de concentración de recursos (bañados, palmares, monte nativo, costa atlántica), entre asentamientos y lugares de aprovisionamiento de materias primas, entre otros.
139
La elección de esta herramienta viene dada precisamente por el potencial de los SI G para combinar diferentes clases de información y analizar grandes volúmenes de datos en grandes áreas. Además, esta herramienta permite potenciar el componente geográfico yespacial de las manifestaciones arqueológicas, algo no menor cuando estudiamos aspectos concretos del Paisaje y el Territorio.
Hasta el momento se han realizado análisis del tránsito teórico (rutas de circulación potenciales o caminos óptimos) para las zonas de Potrero Grande y Sierra de la Blanqueada en la cuenca de la Laguna Negra, para la Sierra de San Miguel, la Cuenca del Río San Luis y los Bañados de India Muerta. En.este trabajo sintetizaremos algunos resultados obtenidos para la zona de Potrero Grande.
Movilidad prehistórica en la Sierra de Potrero Grande (Laguna Negra)
Las serranías de Potrero Grande forman parte de la cuenca de la Laguna Negra. Se loCalizan al Norte de la misma y aparecen rodeadas por el Arroyo de los Indios, el Bañado de Santa Teresa, el bañado de San Miguel y el Bañado de las Maravillas. Los relieves superiores rondan los 80 m sobre el nivel del mar y los inferiores están en torno a la cota 10m. Esta sierra aparece como un área clave dentro de la circulación regional que conecta la costa Atlántica con la zona continental. Testimonio de ello es el Camino del Indio (actual ruta 14) que circunvala la Laguna Negra y conecta el continente con la zona costera de La Coronilla y Cerro Verde. Desde el punto de vista de la economía prehistórica, es una zona con un • potencial muy grande para el establecimiento de asentamientos dado la distribución de importantes bañados en su entorno, cuerpos de agua dulce y la cercanía a la costa.
Las investigaciones arqueológicas han permitido conocer antiguos campamentos de cazadores especializados sobre el Arroyo de Los Indios (Lopez Mazz 2000) de más de 7000 años, asentamientos con cerritos en torno a 3000 años de antigüedad, lugares de
140
A
C} Mapa con lB mi o. -!$minos prlnclpalQJ calculados desde la Sierra de ~ Po1rero Gr.m~ ,-
O) Detalle de la ~ dtl CSrMlos ~ y_~ &lro8vados dentro de la Sferra de Potrero Gtartde.
El f.kId:os -principalfi¡ qy9 articulan la red
Figura 5 - . Distribución de cerritos estudiados en el Departamento de Rocha .• Mapas con algunos resultados del análisis de movilidad prehistórica en la Sierra de Potrero Grande.
141
aprovisionamiento de materias primas, entre otro tipo de sitios arqueológicos (Lopez Mazz 2001, Gascue et al 2009).
Los cerritos de indios de la sierra se distribuyen en conjuntos pequeños en los extremos de ésta al borde de los bañados, o de forma aislada en la cima de las serranías. Durante nuestros trabajos de prospección fueron localizados y georreferenciados con GPS un total de 139 cerritos agrupados en 66 conjuntos o localizaciones puntuales (Figura 5). Con esta base de datos se construyó un sistema de información arqueológico que permite realizar diferentes tipos de análisis espaciales.
Hasta el momento, han sido excavados tres conjuntos de cerritos (en total 8 cerritos): sitios Los Indios, Punto Geodésico y Rubio (López Mazz 2001, López Mazz y Moreno 2002). Además de evidencias de ocupación doméstica (desechos de alimentación, restos de útiles, vasijas, entre otros), se han localizado enterramien~ tos humanos que permiten reconocer que hace unos 2700 años los cerritos de esta zona comienzan a ser utilizados como cementerios comunales (Gianotti y López Mazz 2009).
Mediante el cálculo de los caminos óptimos desde cada sitio a otros y a zonas de concentración de recursos se pudo elaborar e! mapa con la red de caminos principales. Este mapa muestra aquelIas zonas por las que confluyen más de 50 % de los caminos calculados. En la mayor parte de los casos, e! análisis mostró cómo las zonas más aptas para el tránsito coinciden con los interfluvios o zonas más altas de la sierra, así como los bordes que circundan los bañados. Precisamente en estos lugares, es donde se distribuyen los cerritos de indios.
La estructura de! tránsito local se reafirma en la estructura fisiográfica de la sierra y ésta organiza el movimiento y la circulación dentro y a través de elIa, conectando los diferentes conjuntos de cerritos entre sí y éstos con su entorno productivo. La circulación local se define a partir de caminos potenciales que discurren por las zonas altas o interfluvios de la sierra, estribaciones y en menor me-
142
dida por planicies medias o bajas que contornean la sierra (Figura 5).
Entre los resultados más destacados del análisis se reconocen varios aspectos claves:de la movilidad prehistórica en la zona de Potrero Grande:
- Existen dos niveles o escalas del movimiento, uno relacionado con la movilidad interior y otro con la movilidad hacia e! exterior de la Sierra. En el primero de los casos, se trata de rutas o caminos potenciales de tránsito local o de corto recorrido y en e! segundo de los casos rutas carácter regional o de largo recorridb.
- Se reconoce cierta acumulación o recurrencia en e! uso de las mismas zonas utilizadas como vías de tránsito, ya sea para ir desde cada sitio a otro, o hacia los bañados, palmares, canteras de aprovisionamiento de materias primas3•
Esto nos permite reconocer cierta estructura y orden en los desplazamientos, y plantear una red de caminos principales (Figura 5).
- Se identifican algunas áreas de la sierra que actúan como nodos de la red de caminos. Los nodos son áreas en las que por su posición topográfica y/u otras cualidades locacionales (zonas de paso, confluencia de varias rutas de tránsito, visibilidad, etc.) cumplen un rol clave en la circulación y sobre todo en la articulación de ésta, hacia dentro y fuera de la sierra. Los nodos son espacios dentro de la red que nuclean e! cruce de varios caminos y desde donde se redistribuye la circulación por el interior de la sierra, sus estribaciones y hacia los bañados y a otros sitios fuera de elIa. En total, reconocemos seis nodos (Figura 5), muchos de los cuales son actualmente puntos clave dentro tie la red
3 Las canteras de aprovisionamiento han sido localizadas durante nuestros trabajos de pros
pección en la Sierra de Potrero Grande y La Blanqueda ylo en referencias de otros· autores (Gaseue ec al 2009). '
143
actual de caminos (por ejemplo e! cruce sobre e! bañado, la intersección de la ruta 14 con la ruta 9).
- Otro de los análisis realizado (análisis accesibilidad) nos permitió corroborar que la sierra puede ser recorrida en un rango temporal promedio de 3 horas 'de desplazamientos. Esto quiere decir, que en un intervalo temporal de 3 horas se recorre desde cualquier conjunto de cerrito, un territorio que abarca casi totalmente la Sierra de Potrero Grande. Sin embargo, alguno de los recorridos de largas distancias (San Migue!, La Blanqueada, etc.) necesitan no menos de 8 horas de desplazamiento pedestre.
- A otra escala, podemos definir e! tránsito regional como aquel que conecta la Sierra de Potrero Grande con otras áreas vecinas como Sierra San Migue!, La Blanqueada, India Muerta, San Luis y la Costa Atlántica, entre otros, gran parte de estas zonas están situadas a más de 15 Km. Es una constante que las vías de tránsito regionales discurren preferentemente por las planicies medias (periferia de
.serranÍas) o planicies bajas, contorneando los bañados y márgenes exteriores de planicies de inundación de ríos.
Los resultados obtenidos mediante e! análisis la movilidad prehistórica con SI G sientan sus bases en el reconocimiento de las facilidades o dificultades que presenta e! terreno para los desplazamientos a pie (las pendientes, los ríos, los bañados y lagunas, los aHoramientos, entre otros), y por eso hablamos de caminos potenciales o vías de tránsito teóricas. No obstante, la contrastacÍón de éstas también se realiza por diferentes vías. Por un lado, e! registro material nos confirma la presencia de materiales que proceden de zonas distantes y por tanto, corroboramos que hubo contactos entre ambas zonas. También la información etnohistórica y etnográfica permite conocer algunos aspectos de! uso de territorio, y concretamente, cómo y cuáles fueron los principales caminos que lo definen.
144
I
Para la zona de Potrero Grande, la procedencia de algunos materiales recuperados en excavaciones proporciona también pistas sobre las distancias recorridas por los habitantes de los cerritos. Por ejemplo, sabemos que existieron contactos entre la Sierra de Potrero Grande y la Sierra de San Miguel por la presencia de un tipo de piedra característica de esta última que fue muy utilizado para tallar instrumentos (la riolita) y aparece en varios sitios de Potrero Grande. Otra materia prima, la cuarcita, que aHora en La Blanqueada está presente en los cerritos del sitio Rincón de los Indios (Gascue et al 2009). Allí también se recuperaron piezas que provienen de la Costa Atlántica, como diente de lobo marino y cuarzo con turmalina (Gianotti y López Mazz 2009). Al igual que en un cerrito de Potrerillo, donde también aparecen restos que ptovienen de la Costa Atlántica (Pintos 2000). Estas evidencias confirman la existencia de intercambios y/o visitas entre las poblaciones de ambos lugares.
Pero también la información etnográfica nos corroboró algunos de los resultados obtenidos mediante el análisis con SIG. Por ejemplo, el actual puente que une Potrero Grande con la sierra de la Blanqueada (y que conecta costa e interior) se construyó sobre la zona más propicia para cruzar este sector del bañado. Precisamente, esta particularidad conocida por los habitantes prehistóricos, pero también por pobladores del siglo pasado. En el medio del bañado, no sólo hay un cerrito que señala la zona de cruce a pie, sino que encima del mismo, existe actualmente una tapera de ladrillo donde vivió, según nos cuenta la tradición oral local, el botero que realizaba el cruce por esa zona del bañado.
Los resultados de las investigaciones nos muestran, en el caso concreto de la movilidad, cómo la acumulación de caminos (con distintos destinos) en algunas áreas concretas permite reconocer vías de desplazamiento históricas, utilizadas desde hace mucho tiempo atrás; y cómo algunas de las pautas que configutaron los territorios del pasado aún son elementos importantes de los territorios del presente. En Potrero Grande, la ruta 14 o mejor conocida como
145
"Camino del Indio" es precisamente el testimonio de la acumulación histórica del tránsito.
Estas evidencias, sumadas a los resultados de los caminos potenciales permiten reflexionar acerca del espesor histórico y dinamismo de los paisajes culturales. Reconocemos en ellos, procesos del habitar y construir, que se entrecruzan, se mezclan y superponen configurando paisajes culturales. En estos procesos los protagonistas no solo son las poblaciones del pasado sino, sobre todo, los habitantes del presente.
Patrimonio y Gestión
La primera asociación que nos viene en mente cuando pensamos en la gestión del patrimonio es la labor que realizan los museos u otras entidades públicas (como la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación) abocadas a administrar el patrimonio. Pero esta idea esconde una problemática basada en la oposición entre gestión e investigación, ubicando a la gestión, al menos en sus orígenes, en un lugar secundario en tanto "la investigación es cosa de sabios y la gestión de burócratas". En términos más científicos podemos decir que opone ciencia básica con ciencia aplicada, la primera destinada a generar conocimiento autónomo y la segunda a aplicarlo (Barreiro 2005).
Desde un punto de vista filosófico, esto se debe a que existe un preconcepto que asocia gestión con práctica e investigación con teoría, de modo que opone la teoría con la práctica, la investigación con la gestión, la ciencia aplicada con la ciencia básica y fas humanidades con la tecnología. Estas oposiciones vienen siendo arrastradas desde la Grecia Clásica en donde la diferenciación entre techne y theoría para llegar a la sophia, la cual agrupaba a los productores de un lado, ya los filósofos (Sócrates, Platón, Aristóteles) y gobernantes (Pericles, Alejandro) por otro (Barreiro 2006).
De esta manera, la dimensión temporal de la gestión, que la asocia al presente también queda relegada a un lugar secundario, a la
146
sombra de la investigación del pasado. Nosotros consideramos que es posible y necesario ihvestigar el pasado pensando en su gestión presente, o sea hacer ciencia y aplicarla, en un mismo movimiento. Aunque no sea una aplicación inmediata (y esta es una virtud de las tecnologías del patrimonio), la propia producción de conocimiento con un horizonte de aPlicación a medio plazo ya es un paso enorme al momento de romper esa oposición entre teoría y práctica.
La fragmentación e hiperespecialización de las ciencias en general, y en particular de ia arqueología, ha generado conflictos que no han ayudado a foméntar el diálogo entre las distintas subdisciplinas. Esta especialización genera una fragmentación disciplinar que estimula la compartimentación temporal, es decir, aquellos que estudian el pasado y estos que gestionan el presente. Al contrario de la fragmentación disciplinar, la interdisciplina ayuda a romper estas fronteras, acercando diferentes campos del saber y diferentes dimensiones temporales.
Existen dos campos en los cuales estamos trabajando en la región Este que dada su realidad práctica, su complejidad social y económica y su dimensión multi-temporal, estimulan la interdisciplina y el acercamiento entre teoría y práctica y entre pasado, presente y futuro. Se trata' de investigaciones en torno al patrimonio y los valores culturales dentro de las áreas protegidas y del patrimonio y su vinculación con el turismo. Son campos que conjugan muchos actores diferentes4 que reclaman incluir en el paisaje actual dimensiones pasadas, con claras perspectivas y expectativas futuras.
Patrimonio culturaly arqueológico: algunas consideraciones
La memoria social o c01ectiva es una memória compartida, son conjuntos de memorias individuales superpuestas, entretejidas en un marco social de códigos comunes. La relación entre memoria e identidad se expresa en una matriz espacio-temporal: el núcleo de
4 De hecho en los tr~bajos de gestión en Áreas Protegidas el mapeo de actores es un trabajo
clave.
147
cualquier identidad individual o grupal está ligado a un sentido de permanencia y pertenencia a lo largo del tiempo y el espacio. Los sujetos seleccionan ciertos hitos de su existencia, ciertas memorias, que sirven para fijar los parámetros (compuestos por elementos invariantes, que son los organizadores, los referentes) con los cuales alguien se identifica y diferencia respecto de los otros. Así, a diferentes escalas, las memorias establecen los marcos sociales de la identidad Oelin 2002).
La selección de los elementos que constituirán los referentes de la memoria y de la identidad está dirigida por las estructuras de saber y poder dominantes, como los grupos hegemónicos y el Estado (Criado-Boado 2001). Por eso no sólo debe ser considerado patrimonio aquel que está presente, sino también el que está ausente, ya que algo que ahora no es patrimonio, mañana puede serlo.
El patrimonio cultural es la huella de la memoria y del olvido, es decir, lo que recordamos de nuestra propia identidad, lo que olvidamos de nosotros, y lo que no recordamos de los otros; mientras que el patrimonio arqueológico es la forma material que adoptan la memoria y el olvido, la referencia de lo que se recuerda pero también de lo que se olvida. En esta construcción, intervienen diversos actores: el arqueólogo (como encargado de significar al patrimonio), pero también diversos agentes sociales que lo pueden reclamar, significar y valorar. El valor del patrimonio, no es algo objetivo ni absoluto, no es una cualidad de"las cosas, sino que es una construcción social producto de diversos intereses y valoraciones que le otorgan, a su vez, diferentes tipos de valores (Criado-Boado 2001). En ámbitos como las áreas protegidas, el ordenamiento territorial y el turismo, el patrimonio se redefine y adquiere nuevas valoraciones otorgadas por diversos agentes: Estado, comunidades e individuos. Esta situación coloca al patrimonio ante la necesidad de estipular planes y criterios de manejo, protección y conservación consensuados entre todos.
148 ;1
Patrimonio y Territorio: aportes para una gestión integrada
Rocha es el departaménto con mayor número de áreas protegidas y parques nacionales del país. El parque nacional de San Miguel, el parque de Santa Teresa, Potrerillo, Cabo Polonia, Cerro Verde e islas de La Coronilla y la Laguna de Rocha son espacios protegidos por diferentes Jeyes nacionales. En cada una de estas áreas, además de especies naturales de gran importancia para la conservación, existen valores culturales relevantes que necesitan ser gestionados de manera integrada-con los valores naturales. Es así que el concepto de paisaje adquiere doble relevancia: por un lado como producto resultante de procesos de larga duración donde interaccionan lo ambiental y lo humano (en sus dimensiones material e inmaterial); Y por otro lado, por su estrecha relación con el concepto de territorio, donde el paisaje se reconfigura adquiriendo nuevos usos y calificaciones del suelo que lo convierten en unidades políticas y administrativas que es necesario articular con otras.
Patrimonio y Territorio: aportes para una gestión integrada es una línea de investigación desarrollada desde el CURE con un fuerte componente aplicad05 centrada en el estudio de los procesos de formación y gestión del Patrimonio atendiendo a sus diferentes dimensiones (material e inmaterial), escalas y agentes implicados (científicos, técnicos, administradores, comunidades locales, colectivos, etc.). El enfoque territorial del Patrimonio cobra sentido, no únicamente para dar cuenta de. su localización geográfica, sino sobre todo para hacer explícitas las relaciones con otros aspectos ambientales y sociales, así como los vínculos (intereses y conflictos) que se establecen entre éste y las diversas identidades basadas en el lugar y en su apropiación social.
Actualmente estamos focalizados en la investigación y desarrollo de diferentes aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que hacen a la gestión integral del patrimonio. Metodológicamente trabajamos poniendo en marcha la cadena valorativa del patrimonio
5 Estos trabajos se realizan en forma conjunta desde el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio (FHCE) y su unidad asociada al CURE.
149
en clave colaborativa. Esta metodología implica transitar todas las fases del trabajo en patrimonio: desde su identificación, su estudio y caracterización, su valoración, protección, conservación y puesta en valor, todo ello activando mecanismos participativos que permitan desarrollar procesos de patrimonialización colaborativos e inclusivos.
Algunos de los objetivos concretos de esta área de investigación se centran en: a) la problematización de las dinámicas implicadas en la gestión del patrimonio, b) el desarrollo de un modelo conceptual de patrimonio (definición conceptual, de ámbitos y relaciones entre elementos patrimoniales) para implementar el sistema de información patrimonial departamental como herramienta de gestión, c) la investigación participativa para el desarrollo de criterios, protocolos de actuación, formación especializada, procedimientos y bases para la gestión territorial del patrimonio.
Los trabajos han permitido generar inventarios con los valores culturales en diferentes áreas protegidas (Cerro Verde, Cabo Polonio, Laguna de Rocha) e, incluirlos, por vez primera, en los planes de manejo como elementos focales de conservación de dos áreas (Laguna de Rocha y Cabo Polonio). En el caso de Laguna de Rocha, la identificación del Paisaje Cultural de Laguna de Rocha como elemento cultural de conservación representa un hito singular en el reconocimiento de paisajes culturales en Uruguay y su consideración como espacios que necesitan acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento y conservación del mismo, con el fin de conducir de forma armónica las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales presentes y futuros (Plan de Manejo' Laguna de Rocha, SNAP-DINAMA).
150
1 , " J
\, I 1
\ I , ,
, I ,
"
Patrimonio y turismo: un acercamiento activo entre el patrimonio y la sociedad.
En la segunda mitad del siglo :xx surgen diversos tipos de turismo alternativos al de sol y playa (turismo cultural, ecoturismo, turismo de naturaleza, etc) que comienzan a integrar al patrimonio en sus agendas. Por otro lado, el concepto de gestión del patrimonio cambia, yel patrimonio cultural sale de los museos y se integra en diversas actividades de ocio y tiempo libre como parte de un acercamiento entre ~I patrimonio y la sociedad.
De este modo, el turismo-y el patrimonio se acercan y forman parte de estrategias naci<:males e internacionales de discusión sobre desarrollo sostenible, con~lderadas como un factor económico-estratégico dentro del enfoque general del turismo sostenible (Monteserín 2003).
Un elemento fundamental de este acercamiento entre el patrimonio y el turismo se generó luego de que la UNESCO elaborara la Lista del Patrimonio de la Humanidad, debido a que estos lugares patrimoniales pasan a tener una importancia cada vez mayor en las agendas turísticas. Esta lista, creada en 1972, estaba dominada por criterios eurocéntricos, estéticos y excepcionalistas; aunque, a medida que nos acercamos a fines del siglo :XX, el concepto de patrimonio se amplía, para incluir otros minoritarios, lo cual da I~g~r a una diversidad cultural mucho más amplia, eh la cual el eurocentrismo se diluye para dar cada vez más sitio a las acepciones locales (Rodríguez et al. 2003).
,
De manera concomitante con este movimiento general, en Uru-, guay ocurre un cambio en el concepto de patrimonio en el ámbito de la administración pública. Hasta la década de 1990, la lista de bienes declarados Monumento Histórico Nacional (Ley N° 14.040 del 27 de octubre de 1971) estaba compuesta casi exclusivamente por inmuebles pertenecientes a personalidades públicas uruguayas o edificaciones de carácter estético monumental. Este patrimonio era producto y parte de un imaginario nacionalista forjado a fines del siglo XIX y principios del:XX, en el cual las minorías eran nega-
151
das en pro de una homogeneidad cultural blanca, masculina y occidental (Caetano 1992)6. A partir de la década de 1990, como parte de un proceso de crisis del imaginario nacionalista uruguayo que comenzó durante la dictadura (Porzecanski 1992), se incluyeron una serie de nuevos patrimonios en el marco legal nacional. Dentro de estos se destacan algunas declaraciones de e!ementos prehistóricos indígenas (pinturas rupestres y cerritos de indios) a partir de la conformación del grupo de trabajo en Patrimonio Cultural Inmaterial en e! año 2005; la presentación de las candidaturas de! tango y del candombe a la UNESCO, y la inclusión de saberes y prácticas populares como motivo de! Día de! Patrimonio (festividad oficial que mueve miles de personas en e! Uruguay).
Un caso concreto de estos patrimonios minoritarios, en tanto huellas de una negación identitaria (o de una memoria, al decir de Criado-Boado 2001), es el de los cerritos de indios. Se trata de huellas de una memoria indígena silenciada en e! Uruguay desde que se comenzó a escribir sobre estas tierras en el siglo XVI (Verdesio 2000) y negada por el imaginario nacionalista hiperintegrado y hegemónico de! siglo XIX y principios de! XX (Caetano 1992).
La integración enrre patrimonio y desarrollo sustentable de base territorial en Uruguay se puede ver en la elaboración de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en el año 2008 (promovido por la Ley N° 18.308 del 30 de junio de 2008). En este documento se diagnostica como una limitante la falta de aprovechamiento de las expresiones culturales propias, la dificultad en la protección y puesta en valor de los recursos patrimoniales y la alta estacionalidad de determinados destinos 'de sol y playa (López Gallero et al. 2009, pág. 17). En este sentido, e! Ministerio de Turismo y Deporte se propone, dentro de su línea
6 Se afirma en el Ubro del Centenario de la independencia dd Uruguay (1925, con carácter oficial): "Condensa en sus páginas, todo lo amplia y minuciosamente posible, el verdadero estado actual del progreso dd país. Es el exponente real de sus riquezas y de su vitalidad prodigiosa. y el documemo más completo de propaganda que se ofrece. en ocasión de su primer cemenario de vida libre" ... "Es, por otra parte la única nación de América que puede hacer la afirmación categórica de que dentro de sus límites territoriales no contiene un solo núcleo que recuerde su población aborigen" (López Campaña, 1925. pago 6).
152
I
11
t
L
estratégica número uno, la integración de los recursos culturales y expresiones patrimoniales como parte de propuestas turísticas orientadas al fomento del desarrollo local de zonas rurales de bajos recursos económicos (López Gallero et al. 2009, pág. 23).
Pero esta integración entre desarrollo sustentable y patrimonio ya se había visto reflejada unos años antes en la implementación del Sistema NaCional de Áreas Protegidas en el año 2005 (Ley No 17.234 de! 9 de marzo·de 2000), en el que se incluyen los sitios arqueológicos y los valores culturales como parte integrante de las áreas protegidas. Además, se crea la categoría de Paisaje Protegido haciendo una clara alusión a la necesidad de tener en cuenta la dimensión cultural del espacio naturaF. Algunos proyectos desarrollados han permitido elaborar una selección de sitios arqueológicos prehistóricos del Departamento de Rocha, para ser aprovechados turísticamente (Dabezies 2011). Abordar el patrimonio arqueológico en articulación con una propuesta turística implica contemplar parámetros que ayuden a identificar los elementos patrimoniales desde su relevancia científica (¿qué nos dice de nuestro pasado?), su estado patrimonial (¿qué puede decirnos de acuerdo a su estado de conservación?) y a su capacidad de comunicación en tanto elemento turístico (¿es interesante turísticamente?). Luego de definidos los parámetros, se llevaron a cabo valoraciones cua.ntitativas por cada uno y se cruzaron todas las valoraciones .. El resultado final, nos permitió se!ecciona~ cipco sitios que son los más idóneos
para ser incorporados en un.pfoducto de turismo arqueológico: 1°) Cabo Polonio, 2°) Los Indios, 3°) Pgtrerillo, 40) CH2D01 y 5°) Buena Vista.
Otro trabajo ha propuesto. una "Red' de Paisajes Culturales en Rocha", en base a la investigación deI.pasado)' de la realidad cultural presente de la región, promoviendo una oferta de turismo cultural. La red propone un itinerario global de la mano de un tema central que le da unidad y sentido (los paisajes arqueológi-
7 Aquí se podría discutir la propia existencia de un espacio natural sin una dimensi6n culrural. ya que la propia nominación es una cu1curizaci6n de lo natural.
153
cos), articulado en sub-itinerarios que conforman nodos de la red (Gianotti et al 2006).
El tema central de la red es la conformación histórica de los paisajes culturales rochenses. Fueron identificados 4 nodos, considerados cada uno como paisajes característicos de la región, desde el punto de vista medioambiental, cultural e histórico. En cada uno de ellos se privilegia un aspecto por encima de otros, aunque en los cuatro se encuentran representados rasgos de los otros. La idea general es aprovechar el marco ambiental y los distintos ecosistemas para ilustrar aspectos básicos de la conformación histórica de diferentes Paisajes Culturales. Cada ambiente y ecosistema se constituye como nodo con un tema histórico, arqueológico y/o antropológico central.
• Nodo 1- El litoral Atlántico y la ocupación humana de la costa
• Nodo 2 - La Sierra de San Miguel un hito fronteriw
• Nodo 3 - La cultura de Río. El poblamiento tradicional actual en el Río San Luis.
• Nodo 4 - Laguna Negra como espacio protegido: El Potrerillo.
Estos dos trabajos que mencionamos someramente como ejemplos, nos muestran la capacidad que tiene la arqueología para generar contenidos que permiran poner en acción al patrimonio en la actualidad. Como el turismo es una actividad económicamente compleja, la arqueología se enfrenta a la limitante de la puesta en marcha de estas propuestas. No obstante, tener en cuenta estas posibilidades ordena la práctica de investigación y gestión, en términos de producción y gestión de contenidos, materialidades e identidades localmente construidas.
154
Ii I
I , ,
I
Comentarios finales
Como fue posible observar de todas las líneas presentadas en este capítulo, los trabajos que venimos desarrollando han intentado transitar por diversas disciplinas, desde una perspectiva que tiene en cuenta las distintas dimensiones temporales de la cultura como objeto teórico y como dinámica que, a su vez., rige a ese objeto.
Además de buscar una perspectiva interdisciplinaria y multitemporal, es nuestro objetivo poder trascender una mirada arqueológica centrada en lo material, buscando comprender los aspectos inrangibles del patrimonio. Para esto, el estudio de los saberes asociados a la gestión del ambiente desde una perspectiva temporal amplia y el manejo del concepto de paisaje cultural desde la perspectiva patrimonial, han sido fundamentales.
La relación ~ntre lo material y lo inmaterial, se basa en una idea que apunta a romper algunas oposiciones que no han sido beneficiosas para la arqueología. En este sentido, la articulación entre lo natural y lo cultural, es otra de nuestras posiciones fundamentales ya que nos permite gestionar el paisaje cultural en la actualidad.
Las propuestas interdisciplinarias como las que se están llevando a cabo en la Región Este, son parte de un proceso que se está dan-' do a nivel mucho más amplio que procura buscar nuevas formas de relacionamiento de la humanidad y de ésta con. er ambiente, acercando teoría y práctica, materialidad e il}materialidad, pasado y presente, producción y aplicación de conocimiento, naturaleza y cultura.
Bibliografía
Barreiro, D. 2005. Arqueología y sociedad: propuesta epistemológica y axiológica para una arqueología aplicada, Facultad de Filosolla, -Universidad de Santiago de Compostela.
Barreiro, D. 2006. Conocimiento y acción en la Arqueología Aplicada. Complutum 17:205-219.
155
Boretto, R 1980. Recopilación de antecedentes sobre 'Piedras con Hoyuelos· de AIgentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Río Negro: Museo Municipal de Historia Natural de Río Negro.
Braceo, R, L. del Puerto e H. Inda. 2008. Prehistoria y arqueología de la cuenca de la Laguna Merín. En: D. Loponte y A. Acosta (Comps.), Entre la Tierra y el Agua. AIqueología de Humedales de Sudamérica. Ed. Libros del Riel, pp. 1-60.
Braceo, R, Cabrera, L., Upez Mazz, J.M., 2000. La Prehistoriade las Tierras Bajas de la Cuenca de la Laguna Medn. In: Durán, A., Bracco, R. (&Is.), AIqueología de las Tierras Bajas. Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo, pp. 13-38.
Caerano, G. 1992. Identidad nacional e imaginario social en el Uruguay contemporáneo. La síntesis perdurable del Centenario. En La idenridad Uruguaya: mito, crisis o afirmación? H. Achugar y G. Caeeano, eds. Pp. 1-30. Montevideo: Trilce.
Campos, S, L. del Puerto, y H. Inda. 2001. Opal phytoliths analysis: its application to the archaeoboeanical record in the East ofUruguay. En Phytoliths: Applications in Earth Sciences y Human History. J. Maunier y F. Colin, eds. Pp. 129-142. Lisse: Balkema.
Capdepont, l., L. del Puerto y H. Inda. 2005. Instrumentos de molienda: evidencias del procesamiento de recursos vegetales en la Laguna de Castillos, Rocha, Uruguay. Intersecciones en Antropología, 6: 153-166.
César, G. 1981. Primeiros Cronisras do Río Grande do Su!' 1605-1801. Porto Alegre: Editora da UFRGS.
Cohe, R, A Hernández, y R. Braceo. 1987. Estudio de dieta por el análisis químico de restos óseos humanos (Zn+2 y SH2). En Primeras Jornadas de Ciencias Antropológicas en el Uruguay. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura.
Criado-Boado, F. 2001. La Memoria y su huella. Sobre arqueología, patrimonio e idenridad. Claves de Razón Prácrica 115:36-43.
CUttoni R 2007. ArqueolDgIa y paisaje en el drea centro-este de 14 provincia de La Pampa: 14 espacialidad humana y 14 formación de territorios. Tesis para la obtención del título de Doctor en Ciencias Naturales. Págs 423. Universidad Nacional de La PIara, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La PIara.
Dabezies, JM. 2009. Elaboración de una colección de referencia de almidones con utilidad arqueológica. En Entre Pasados y Presentes n. Estudios' contemporáneos en Ciencias Antropológicas. T. Bourlot, D. Bozzuto, e. Crespo, A. Hecht, Y A. Kuperszmit, eds. Pp. 99-112. Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Dabezies, JM. 2011. Propuesta metodológica de selección de sitios arqueológicos para elaborar un producto turísrico. Intersecciones en Antropología 12:305-308.
del Puerto, L. y H. Inda. 2008. Estrategias de Subsistencia y Dinámica Ambienral: Análisis de silicofitolitos en sirios arqueológicos de la Cuenca de la Laguna de Castillos, Rocha, República Oriental de Uruguay. In: Alejandro Zucol, Margarita Osterrieth y Mariana Brea (Org.). Fitolitos: estado actual de su cono-
156
r.
J il ,1 "
!' , I
f· 1
I
"
r
cimiento en América del Sur. Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2008, p. 221-236
del Puerto, L., F. Garda-RodrCguez, R. Bracco, A Blasi, H. Inda, N. Mazzeo, A Rodtíguez. 2011. Evolución Climática Holocénica para el Sudeste del Uruguay: Análisis Multi-Proxy en Testigos de Lagunas Costeras. En: F. Garda-Rodríguez (Comp.) El Holoceno en la Zona Costera del Uruguay. UCUR-UdelR, Montevideo, p.: 119 - 156
DCaz Zorita, M. 1979. El avance de 14 frontera: vías de circukzcfón, lar rastrilladas. Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas, La Pampa.
Fraga da Silva A 2006. Estratégias materiais e espacialidade: uma ArqueolDgia da Paisagem da Tropeirismo nos Campos de Cima da Serra/RS. Dissertas;áo de Mesrrado Faculrade de Filosofia e Ciencias Humanas. PUCRGS. Porro Alegre.
Frega, A, 1. Cuadro, D. Fessler, S. Delgado, N. Duffau. 2011. La Redora. Derrotero por la liberrad y la unión de los pueblos. Revista de 14 Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de 14 Nación. Número especial Día del Patrimonio 2011. MEe. Montevideo.
Gascue, A., J. Upez Mazz, E. Villarmarzo, V. De León, M. Sotelo y S. Alzugaray. 2009. La organización de la tecnología lítica de los pobladores tempranos del este de Uruguay. Intersecciones en AntropolDgIa 10: 63-73.
Gianotti, e. y J. M .. Upez Mazz. 2009. Prácticas mortuorias en la localidad arqueológica RIncón de los Indios, Departamento de Rocha, En ArqueolDgfa Prehistórica Uruguaya en el SiglD XXI. J.M. Upez Mazz y A. Gascue, eds. Pp. 151-196. Montevideo: Biblioteca Nacional y FHCE.
Gianotti, e., Orero Vilariño, e., Dabezies, J. M., Pascual, e. y Moyano, A. 2006. Red de Paisajes Culrurales de Rocha. Borrador de propuesra de itinerarios turísticos. Santiago de Composrela: Laboratorio de Parrimonio (CSIC).
Godelier M. 1989. Lo ideal y lo material: pemamiento, economías, sociedades Madrid: Taurus
Inda, H. y L. del Puerto. 2007. Anrracología y Subsistehcia: Paleoetnoboránica del Fuego en la Prehistoria de la Región Este del Uruguay. Punras de San Luis, Paso Barranca, Rocha, Uruguay. En: Paleoetnobo'tdnica del Cono Sur: Estudios de Casos y Propuestas Metodalógicas. B. Marcanero, P. Babor &N. Oli1zewski (comps): 137-152. Museo de Antropología,.FFyH-UNe. Ferreira Editor, AIgentina.
Ingold T. 2000. lbe perception of the envirónment: essays on livelihood, dwelling and skill. Rourledge. tandon
Iriarre, J., I. Holst, J. López Mazz y L. Cabrera. 2000. Subtropical werland adaptanon in southeastecn Uruguay during the mid-Holocene: an archaeobotanical perspective. En Enduring records: rhe environmental and cultural herirage of werlands. pp 62-70. Ed. B. Purdy. Universo ofElorida.
Jelin, E. 2002. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.
Upez Gallero, A., De Souza, G., Montequin, R. y Pos, C. 2009. Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020. Montevideo: Ministerio de Turismo y Deporte.
157
López Mazz, J .M. Y Gianotti C. 1998. Construcción de espacios ceremoniales públicos entre los pobladores prehistóricos de las tierras bajas de Uruguay. Estudio de la organización espacial en la localidad arqueológica Rincón de los Indios. En Revista de Arqueología, vol. 11: 87-106. Sociedade de Arqueologia Brasileira. Sao Paulo
López Mazz J.M. y Moreno, F. 2002. Estructuras monticulares (cerritos) yaprovisionamiento de materias primas líticas. En Del Mar a los Salitrales. Universidad Nacional de Mar del Plata: 251-262. Mar del Plata.
López Mazz, J.M., Moreno, F., Villamarzo, E. y A. Gascue. 2009. Apuntes para una arqueología costera y del Cabo Polonio. En: J.M. López Mazz y A. Gascue (Comp.) Arqueolugía prehistórica uruguaya en el siglu XXI. Biblioteca Nacional, Montevideo:39-66.
López Mazz, J .M. 2001. Las estructuras tamulares (cerritos) del Litoral Atlántico uruguayo. Latin American Antiquity 12(3):231-255.
López Mazz, J.M. 2012. Early human occuparion of Uruguay: Radiocarbon database and archaeological implicarions. Quatemary International, hrtp:/Idx.doi. org/1 0.1016/j.quaint.20 12.07.004.
López Mazz, J. M. 2000. Trabajos en Tierra y Complejidad Cultural en las Tierras Bajas del Rincón de Los Indios. In Arqueología de las Tierras Bajas. A. Durán y R Bra~co, eds. Pp. 271-284. Montevideo: Min. de Educación y Cultura.
López Mazz J.M., y Roberto Bracco1994 Cazadores-recolectores de la cuenca de la laguna MeIÍn: aproximaciones teóricas y modelos arqueológicos. En Arqueología de Cazadores-Recolectores. Límites, Casos y Aperturas. L. José y L. Borrero, eds. Pp. 51-64. Buenos Aires: Arqueología Contemporánea. Edición Especial.
Montes~rín, O 2003 Turismo y desarrollo territorial: los planes de dinamización
turística en la interpretación y puesta en valor del territorio, Departamento de Geografía Humana, Universidad Complutense de Madrid.
Pintos S. 2000 Economía Húmeda del Este de Uruguay: el Manejo de Recursos Faunísricos. En Arqueolugía de las Tierras Bajas. Comisión Nacional de Arqueología. A. Durán y R Braceo, eds. Pp. 249-266. Imprenta Americana. Montevideo
Porta, M, y M. Sans 1995 Historias de vida en los restos esquelerales de dos sirios con elevación del Opto. de Rocha. En Arqueología en el Uruguay: 120 años después. VIII Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya. M. Consens, J. López Mazz, y e Curbelo, eds. Pp. 32-35. Maldonado.
Porzecanski, T. 1992. Uruguaya fines del siglo XX: mitologías de ausencia y de presencia. En La identidad Uruguaya: mito, crisis o afirmación? H. Achugar y G. Caetano, eds. Pp. 49-63. Montevideo: Trilee.
Rodriguez, M' C, V Quintero, y E Hernández 2003 Presentación. En Repertorio de Textos Internacionales del Patrimonio Cultural. P. Salmerón, ed. Pp. 10-13. Sevilla: Editorial Comares.
Ruíz-Rodríguez, A., M. Molinos Molinos, y e Rísquez. 1998. Paisaje y Territorio mundo: dos dimensiones de una misma teoría arqueológica. Arqueologia Espacial SAETl9-20:21-32.
158
1 I , 't
•
\
Scheffer, M., F. Westley, w.A. Brock y M. Holmgren. 2002. Dynarnic Interaction of Societies and Ecosystems - Linking lheories from Ecology, Economy and Sociology. In: L.H.Gunderson y es. Holling (Eds.), Panarchy. Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Island Press, Washington, pp.195-240.
Tuan, Yi-Fu, 2007: Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Barcelona: Melusina.
Verdesio, G. 2000 Prehistoria de un imaginario: el territorio como escenario del drama de la diferencia. En Uruguay: imaginarios culturales. H. Achugar y M. Moraña, eds. Montevideo: Trilce.
159