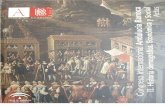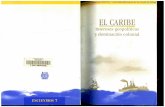La Pervivencia de la Hispania Antigua y Visigoda en el Nacionalismo Español del Siglo XIX
Transcript of La Pervivencia de la Hispania Antigua y Visigoda en el Nacionalismo Español del Siglo XIX
Master Interuniversitario en Historia y
Ciencias de la Antigüedad (2013-2014)
Legado y redescubrimiento de la Antigüedad
(Grupo 1): El legado de la Antigüedad Clásica
Héctor Manuel Vázquez Dovale
Prof. Gloria Mora
2
Índice
1.- Introducción 3
2.- Contexto Histórico 3
- Breve descripción histórica de los habitantes de España en la Antigüedad: Pueblos
prerromanos, griegos, fenicios, púnicos, romanos y visigodos.
3.- La Pervivencia de la Hispania antigua y Visigoda en el nacionalismo español del
s. XIX 5
3.2.- Los elementos Prerromanos 5
3.3.- Los elementos Romanos 9
3.4.- Los elementos Visigodos 10
3.5.- La relación con el Nacionalismo Español del s. XIX 11
- Modesto Lafuente
- El Romanticismo y el Liberalismo
- La Real Academia de la Historia
4.- Conclusiones 13
5.- Bibliografía y Recursos Web 15
6.- Relación de Figuras 19
3
1.- Introducción
La importancia que tuvo la historia antigua de España y como, en el s. XIX, los
historiadores interrelacionan los diferentes elementos de este pasado para construir la
identidad nacional española han sido los principales motivos que nos han llevado a
escoger y desarrollar este trabajo.
El objetivo principal de este trabajo es analizar y desarrollar los diferentes
elementos del pasado español: prerromanos, romanos y visigodos; que serían utilizados
por el nacionalismo español del s. XIX para construir la identidad española, mediante la
presentación de un contexto histórico, en el que se describe, brevemente, la evolución
histórica de la Península Ibérica desde la época prerromana hasta la época visigoda, el
desarrollo de los elementos principales prerromanos, romanos y visigodos y como estos
son tratados durante el s. XIX. Por último se presentaran las conclusiones a las que
hemos llegado.
2.- Contexto Histórico
Los primeros colonizadores llegaron a la Península Ibérica, a principios del I
milenio a.C, en torno a los s. IX-VIII a.C, estos fueron los fenicios y, posteriormente en
el s. VI a.C, los griegos, y se encontraron con una tierra, a la que llamaron Hispania1,
rica en minerales y habitada por feroces pueblos. Los fenicios y los griegos
construyeron una serie de asentamientos costeros2 desde donde pretendían comerciar
con los pueblos locales, pero la constante interacción entre los fenicios y estos pueblos,
que habitaban las regiones circundantes a sus asentamientos, provocaron que estas
comunidades indígenas empezasen a desarrollar sus propias identidades. Este proceso
evolucionaría de acuerdo al tipo de interacción que los hispanos llevaban a cabo con los
colonizadores. En primer lugar, nos encontramos con los fenicios y los griegos que
llevan a cabo una interacción, estrictamente, comercial, desde sus asentamientos, con
los hispanos. Posteriormente, en el s. III a.C, llegarían los púnicos, dirigidos por
Amílcar Barca, que, aprovechando el origen fenicio de Cartago y las buenas relaciones
con los asentamientos fenicios que había en la Península, buscarían convertir Hispania
en la base de operaciones desde la que devolver el golpe asestado por Roma tras la
1 Término fenicio que, hacía referencia al conjunto de la Península Ibérica, sería heredado por los
romanos. Los griegos la llamaban Iberia. 2 Los fenicios en el sur, mientras que los griegos en el levante peninsular.
4
Primera Guerra Púnica (264–241 a.C). La obsesión de Amílcar se haría realidad cuando
su hijo, Aníbal, llevaría a su ejército de africanos, galos e hispanos a Italia. El desarrollo
y el final de la Segunda Guerra Púnica (218–201 a.C) marcarían el declive de Cartago
como potencia militar y el ascenso de Roma como la nueva potencia dominante3 en el
Mediterráneo. La derrota cartaginesa se tradujo en la perdida de los territorios que
poseían en Hispania, que serían ocupados por los romanos que crearían las primeras
provincias romanas, sin contar a Sicilia y Cerdeña, alejadas del ámbito itálico, la
Citerior y la Ulterior. Aunque en un principio, estas provincias apenas ocupaban una
pequeñísima parte del territorio peninsular, los romanos a lo largo de los siglos
siguientes las fueron ampliando a costa de los territorios de los diferentes pueblos de
Hispania, hasta que en el 19 a.C, Augusto completo la conquista de toda Hispania, al
incorporar la última porción de territorio, en el norte peninsular, que no estaba en manos
de Roma, ocupada por astures y cántabros. Desde el principio de la conquista se produjo
un fenómeno, denominado romanización, que consistía en la implantación de la cultura
romana en la Península Ibérica. Este fenómeno tuvo como principal consecuencia la
desaparición paulatina de las culturas e identidades propias de cada pueblo hispano, de
tal forma que para los s. II–III d.C la romanización de Hispania estaba, prácticamente,
completada4.
La dominación romana sobre la Península se mantendría hasta principios-
mediados del s. V d.C, cuando la llegada de suevos, alanos y vándalos a la Península, en
el contexto de las invasiones de los germanos, obligaría al emperador del Imperio
Romano de Occidente, Honorio, a solicitar la intervención de sus aliados, los visigodos,
con los que tenían un foedus5. Estos derrotarían a los alanos y a los vándalos
6 y se
asentarían en la región peninsular. A la caída del Imp. Rom. de Occidente, los visigodos
crearían su propio reino, primero, con capital en Tolosa (476–504) y, posteriormente,
tras ser derrotados por los francos, en Toledo (507–711). Entre finales del s. VI y
mediados del s. VII, los visigodos derrotan a suevos y bizantinos y logran reunificar
Hispania, manteniendo el control sobre la misma hasta la invasión árabe y la derrota
Don Rodrigo en la batalla de Guadalete en el 711.
3 La Primera Guerra Púnica había debilitado considerablemente el poder de Cartago, pero aún seguía
siendo considerada una potencia. Tras la Segunda, Roma se convertiría en la potencia predominante en el
Mediterráneo. 4 Apenas se mantendrían algún elemento tradicional, institucional o religioso característico de los pueblos
hispanos. 5 Tratado de alianza, que. implicaba la entrega a Roma de contingentes militares.
6 Los suevos permanecerían en la región de Galicia hasta el s. VI d.C.
5
3.- La Pervivencia de la Hispania Antigua y Visigoda en el
nacionalismo español del s. XIX
A finales del s. XVIII, con motivo de la revolución americana, de la revolución
francesa, de la revolución industrial, etc., surge una nueva ideología y movimiento
sociopolítico, el nacionalismo, a la sombra del concepto de nación. Esta nueva ideología
afirmaba que cada nación poseía su propia identidad y que debían formar sus propios
Estados. A raíz del surgimiento de los nacionalismos en Europa, en España, a lo largo
del s. XIX, se llevara a cabo un proceso, motivado por la Guerra de Independencia7 y
acentuado por los intelectuales españoles de finales del s. XIX, con el que se buscaría
crear la identidad de la nación española, para ello, el nacionalismo español recurriría a
los elementos del pasado, en ocasiones reales, en otras reelaborados o “inventados”,
para justificar la existencia como nación de España y la de un pueblo cohesionado, el
español, que la habría habitado de forma continua desde la antigüedad más remota (De
la Torre, 2002, 2). A continuación procederé a explicar y describir algunos de los
elementos utilizados por el nacionalismo español y que se corresponden con el período
de la Hispania Antigua y Visigoda.
3.2.- Los elementos Prerromanos
El pasado prerromano sería el elemento más analizado y explotado por los
nacionalistas durante el s. XIX. Dentro de los elementos correspondientes a los pueblos
prerromanos se recurrió, de forma predominante, a las figuras de Viriato, Indíbil y
Mandonio, Istolecio e Indortes, Sagunto y, sobre todo, a Numancia (De la Torre, 2002,
2), cuyas actuaciones, descritas por las fuentes grecolatinas, serían reinterpretadas,
mitificadas o heroizadas de acuerdo a los intereses del nacionalismo español y del
período histórico en el que se tratan. En primer lugar, nos encontramos con que las
figuras de Istolecio e Indortes, Indíbil y Mandonio y Sagunto que, se enmarcan en el
contexto de la Segunda Guerra Púnica, y cuyo estudio dentro de la historiografía
española se ha visto relegado a un segundo plano debido a la importancia de Viriato y
Numancia. También, se llevarían a cabo la idealización de algunas de los aspectos que
parecían caracterizar a estos pueblos tales como la resistencia hispana frente al invasor o
la figura del “buen bandolero” o guerrillero (Aldea Celada et alii, 2012, 438–439).
7 El nacionalismo español del s. XIX buscara trasladar y comparar los sucesos del pasado con los que se
estaban produciendo durante la Guerra de Independencia.
6
En el caso de Istolecio e Indortes se mitifica las insurrecciones que llevaron a
cabo contra los púnicos y, uniéndolas a la de Orisio, las convierten en el hecho
fundacional de una mítica tradición de insurrecciones hispanas que continuaría con
Viriato y seguiría hasta la Guerra de Independencia. En el caso de Indíbil y Mandonio
se mezclan la percepción grecolatina: el fútil y traicionero bárbaro hispano; y la
percepción moderna: el héroe y mártir nacional (Aldea Celada et alii, 2012, 439–450).
En el caso de Numancia y Sagunto, se las representa como ejemplos de la
resistencia heroica de los hispanos frente a los invasores, en el caso de Sagunto fueron
los púnicos y, en el de Numancia, los romanos. El nacionalismo español compararía la
defensa de Numancia o Sagunto con la heroica defensa de Zaragoza llevada a cabo por
Fig. 1: Esta escultura fue titulada Independencia por Sanmartí, y representaba a Istolacio e Indortes, dos
caudillos "celtas o celtíberos", al servicio de los turdetanos, que se enfrentaron sin éxito a Amílcar en
torno al 231 a.C. Ahora bien, estos personajes son poco conocidos debido a que apenas se citan en las
fuentes literarias antiguas y a que ambos murieron tras ofrecer una breve resistencia. Teniendo en cuenta
esto y que la escultura se encuentra en Lérida es natural que la tradición popular sustituyera,
rápidamente, una atribución ignorada e irrelevante socialmente por otra más popular y con una función
claramente definida: Indíbil y Mandonio. El significado inicial del conjunto (independencia;
subsidiariamente, lucha de los hispanos contra Cartago) ha adquirido un alcance más limitado y preciso,
pero mucho más poderoso: el de la independencia y lucha de los ilergetes contra el poder centralizador y
unificador de Roma; símbolo no ya de Hispanidad, sino de catalana-iberismo o, mejor aún, de
i1ergetismo incluso por oposición a otras comarcas catalanas.
http://www.fotonostra.com/albums/catalunya/fotos/indibil.jpg
7
los españoles frente a los invasores franceses durante el desarrollo de la Guerra de
Independencia (De la Torre, 2002).
En el caso de Viriato, se le representa como el primer patriota y héroe nacional,
que fracaso por la traición de los suyos8. También se le presenta, a él y a sus hombres,
como “buenos bandoleros” o lo que es lo mismo como guerrilleros, que se enfrentaron a
un invasor, Roma, que les superaba en todos los aspectos (ejército, organización,
armamento, etc.). Esta imagen del “buen bandolero” se trasladaría, nuevamente, a la
Guerra de Independencia en la que los españoles justificarían el uso de la guerra de
guerrillas contra los franceses aduciendo el precedente de Viriato, en la que unos pocos
hacían frente a un poderoso Imperio, Roma en el caso de Viriato y la Francia
Napoleónica en el caso de la Guerra de Independencia. A finales del s. XIX, la imagen
de Viriato sería reinterpretada por Joaquín Costa, quién, influenciado por las ideas del
social-marxismo o del comunismo, consideraría a Viriato no como el fundador de la
nación, sino más bien como el emancipador de las clases oprimidas de su tiempo, ya
fuera contra Roma o contra las aristocracias autóctonas9. Costa, también, nos
transmitiría una imagen idealizada de los pueblos hispanos, estableciendo la austeridad,
pureza y fidelidad como insignias de lo auténticamente español, o haría uso en clave
socialista de ciertas nociones como el sistema gentilicio10
o el colectivismo agrario,
poniendo como ejemplo el colectivismo vacceo11
(Aguilera Durán, 2011, 382 y 2012,
549, Pastor Muñoz, 2004, 213–226).
8 Referencia a la desunión hispana.
9 Referencia a la existencia, según Costa, de una lucha de clases en los pueblos de la Hispania Antigua.
10 Refiriéndose a la lucha de clases.
11 Lo considera un comunismo primitivo.
8
Otro aspecto del pasado prerromano, sobre el que haría hincapié el nacionalismo
español del s. XIX, sería la desunión que caracterizaría a los pueblos hispanos, la cual se
mantendría hasta la Guerra de Independencia, y que los nacionalistas considerarían
como el principal responsable de las continuas invasiones de potencias y pueblos
extranjeros (Cartago, Roma, germanos, árabes y franceses) y de las heroicas, pero
fracasadas, resistencias de los hispanos. Los nacionalistas consideran que los hispanos,
pese a su desunión, eran fuertes, como sino iban a resistir por casi dos siglos los
sucesivos intentos de Roma por someterlos, y creen que si hubieran llegado a estar
unidos ningún poder les hubiera hecho frente, no solo habrían defendido la Península
Fig. 2: La historia de Viriato, como la de Numancia, forma parte de una serie de episodios gloriosos
que demuestran la irreductible heroicidad de los españoles frente a un invasor extranjero. Por eso
llamó la atención de muchos artistas y escritores que, a principios del siglo XIX, vivieron en unas
circunstancias históricas similares, provocadas por la resistencia frente a la ocupación napoleónica.
Este cuadro, pintado por José de Madrazo en 1807, es un claro reflejo de este contexto. Madrazo lo
pinto durante su estancia de formación en Roma, y hoy se conserva en el Museo del Prado,
representa el momento en que los soldados lusitanos descubren el cadáver de Viriato en su tienda. En
un principio, el título del cuadro era el de “la muerte de Patroclo”, pero se cambió al de “la muerte
de Viriato” por el inicio de la Guerra de Independencia. Esto explica porque los lusitanos son
representados con la vestimenta y el armamento típico de los griegos. Este elemento griego presente
en el cuadro sería utilizado por algunos nacionalistas para justificar el rechazo al elemento romano al
afirmar la superioridad de la Antigua Grecia como la verdadera civilización clásica, en detrimento de
Roma, que no sería más que un reflejo o una copia de esta. El episodio representado, también hace
referencia a cómo la grandeza de la antigua Hispania fue corrompida y, finalmente, sometida por la
conquista romana, y como la desunión de los hispanos, Viriato moriría asesinado por varios de sus
oficiales más cercanos, fue la principal causa de que esto ocurriera.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Madrazo_Viriatus_HighRes.jpg
9
sino que, seguramente, hubieran creado su propio Imperio12
tal y como hicieron los
romanos. En referencia a esta cuestión, está el ejemplo señalado por Tomás Aguilera
Durán en el II Seminario de Estudios sobre el Occidente Antiguo (SEOA),
recientemente, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid. En su intervención13
,
señalaba como el nacionalismo francés había tergiversado o manipulado las palabras
con las que Julio César, en su Comentarios sobre la Guerra de las Galias, pretendía
describir el potencial peligro que representaban los galos, en la que hacía referencia al
potencial bélico y a la desunión existente entre los pueblos de la Galia y a la amenaza
que representarían para Roma14
si, en verdad, llegaban a unirse15
.
3.3.- Los
elementos
Romanos
El
segundo
elemento del
pasado antiguo
de España,
utilizado por el
nacionalismo
español, fue el
elemento
derivado de la
ocupación de la
Península
Ibérica por
parte de Roma.
12
Para ello ponen el ejemplo del Imperio español establecido por los reyes Católicos y sus sucesores, los
Austrias (s, XV–XVII), quienes, tras unir la Península Ibérica, crearon un gigantesco Imperio ante el que
nadie podía imponerse. 13
La intervención de Tomás tiene lugar el último día del seminario, el 24 de abril de 2014. 14
Hay que tener en cuenta que los galos habían atacado y saqueado Roma en el 392 a.C y, desde
entonces, los romanos temían que se pudieran reproducir, nuevamente, este suceso. 15
Para los nacionalistas franceses estas palabras de César representaban su creencia de que los galos
unidos conquistarían el mundo. Idea que puede trasladada al ámbito hispano tendría más fuerza debido a
que los galos apenas lograrían resistir una década a las legiones de César, antes de ser sometidos por
completo al poder romano, mientras que los hispanos resistirían durante dos siglos a Roma.
Fig. 3: En este cuadro de Johann Boeckhorst, titulado la clemencia de Escipión,
se retrata una escena clásica donde se resalta la virtud romana representada por
Escipión al rechazar a una bella princesa hispanas, que había sido rehén de los
púnicos y a quién los soldados romanos ofrecerían a su general, quién
declinaría la oferta devolviendo a la bella hispana junto con su familia y su
prometido.
http://www.artvalue.com/image.aspx?PHOTO_ID=1302126&width=500&heig
ht=500
10
Este elemento dependiendo del contexto histórico, especialmente a lo largo del s. XIX,
tendría connotaciones positivas o negativas16
. Entre los aspectos positivos en los que se
hace hincapié destacan: la grandeza imperial y civilizadora de Roma, que, según los
nacionalistas, habría de ser heredada por los hispanos con lo que se legitimaba o
justificaba la creación y existencia del Imperio español17
; la virtud romana,
especialmente, la que transmitían las actuaciones en Hispania de Escipión el Africano18
;
la regeneración del Imperio romano realizada por determinados personajes de origen
hispano entre los que destacamos a Balbo (política), Seneca, Marcial, Quintiliano,
Prudencio (filosofía, retorica, literatura latina), Trajano, Adriano y Teodosio
(emperadores); el haber conseguido, por primera vez, la unidad nacional de España
durante la época de Augusto y el haber permitido la predicación del Cristianismo en
Hispania (Dupla, 1999, 353).
En lo referente a los aspectos negativos, durante determinados espacios de
tiempo, principalmente, durante el s. XIX algunos nacionalistas despreciarían el
elemento romano por considerar a Roma responsable de la corrupción y perfidia que
asolo el Imperio y que permitieron a los pueblos germánicos invadirlo y provocando en
Hispania, nuevamente, la desunión del pueblo hispano. Además, niegan el carácter
civilizador de Roma aduciendo la superioridad de la civilización griega, la cual habría
de ser adoptada por los romanos y difundida entre los pueblos conquistados. Dentro de
este apartado, es irónico que algunos nacionalistas rechacen el elemento romano cuando
es gracias a las fuentes grecolatinas que se conoce el pasado prerromano que ellos
exaltan e idealizan (Dupla, 2002, 178–183).
3.4.- Los elementos Visigodos
El elemento visigodo, durante el s. XIX, no sería desarrollado tanto como el
pasado prerromano o el pasado romano y, por lo general, sería utilizado como
contrapunto a los aspectos negativos del elemento romano, los visigodos serían
representados por los nacionalistas como los destructores de la corrupta y decadente
Roma y como los responsables de la unificación tanto política como religiosa de
16
No sería hasta el franquismo que se desarrollarían todos los aspectos positivos del elemento romano
haciendo a un lado los negativos que, aunque no desaparecerían, no tendrían la misma importancia que en
el s. XIX. 17
Los nacionalistas compararían la conquista de América hecha por los españoles, con la conquista de la
propia Península Ibérica a manos de los romanos. 18
Entre las actuaciones de Escipión destaca el que tuvo con una bella princesa hispana que sería
representada por los nacionalistas en varias pinturas que suelen tener el mismo título “La continencia de
Escipión”.
11
Hispania. Esta acción los convertía, a ojos de los nacionalistas, en los fundadores de la
nación española y, también, en los creadores de la monarquía de modelo centralista, que
serviría como modelo para los futuros reinos hispánicos, que acabarían por converger,
nuevamente, en un nuevo reino unificado, el de España19
. Además, los nacionalistas
ignorarían el origen germano de los visigodos al afirmar que estos admitieron la
superioridad del pueblo católico español al convertirse al catolicismo20
y unirse con el
pueblo español al crear una serie de códigos comunes para todos21
. Los únicos aspectos
destacables que los nacionalistas resaltarían como algo negativo serían, primero, que
tras unirse con el pueblo español mantendrían algunas de las características bárbaras que
los caracterizaban, y que habían caracterizado en el pasado a los hispanos, como la
belicosidad goda, y, segundo, que los visigodos aunque unificaron España no fueron
capaces de eliminar el factor de desunión que había caracterizado a los hispanos y que
se mantendría como un elemento característico de los españoles, permitiendo que, una
vez más, pueblos extranjeros invadieran la Península22
(Carbó García, 2010, 319 y 322;
Díaz, 2008, 25–73; Wulff Alonso, 2003, 111–112).
3.5.- La relación con el Nacionalismo Español del s. XIX
Durante la primera mitad del siglo XIX, se produce una creciente
institucionalización de la historia antigua y sus disciplinas afines y, al mismo tiempo, se
asiste a la popularización de la historia entre una población que, paulatinamente, va
adquiriendo los caracteres económicos, sociales y culturales de una naciente burguesía.
Además, debido a que, hasta mediados de siglo, las universidades carecían de medios y
de estructuras para acoger la historiografía, el estudio de la Antigüedad se debió, en
gran medida, a la labor de aficionados y de fundaciones tales como la Sociedad
Numismática Matritense (1837); la Sociedad Arqueológica (1840) y la Academia
Española de Arqueología (1844), germen de la futura Academia de Arqueología y
Geografía del Príncipe Alfonso, fundadas por Francisco Bermúdez Sotomayor y Basilio
Sebastián Castellano de Losada. En este período la Real Academia de la Historia
19
Hasta la constitución de 1812, los reyes de España mantendrían la titulatura de Reyes Godos. 20
El elemento visigodo sería desarrollado, en un principio, por el nacionalismo español de carácter
carlista por considerar a los visigodos como los responsables de la creación de la monarquía y de la
Iglesia Nacional española, al reunir diversos concilios que aglutinaban a los obispos hispanos. 21
Referencia a la conversión de Recaredo en el 589 y a la derogación, durante el reinado de Leovigildo,
predecesor de Recaredo, de las leyes que impedían la unión matrimonial entre visigodos e
hispanorromanos. 22
Referencia a la desunión de los godos que permitió la invasión de los árabes en el 711 o la partición de
la sociedad española, entre los pro-franceses o afrancesados y los anti-franceses, fernandinos o
borbónicos, que favoreció la invasión de la Francia napoleónica en 1808.
12
mantendría el encargo oficial de seguir estudiando el pasado, pero no tendría una
orientación clara para el estudio de la historia hasta la reorganización de la institución
en 1856 (García de Quevedo, 2002, 340).
Al mismo tiempo, durante estas primeras décadas del s. XIX, el papel del
historiador como intelectual creador de memoria nacional adquiere una importancia
fundamental viéndose influenciado por los movimientos políticos que caracterizarían la
primera mitad del s. XIX, el Romanticismo y el Liberalismo23
. De los numerosos
historiadores, tanto románticos como liberales, que hubo a lo largo del s. XIX
destacamos a Modesto Lafuente, historiador liberal, que escribiría, entre 1850 y 1866,
una obra de gran magnitud, la Historia General de España desde los tiempos más
remotos hasta nuestros días de Modesto Lafuente y Zamalloa, que aglutinaría en 30
tomos24
toda la historia “conocida” de España. Esta obra vendría a completar y
actualizar la obra escrita por Juan de Mariana en el s. XVII y serviría, junto con el resto
de historias generales escritas en las décadas centrales del s. XIX, para construir la
identidad nacional de España (López Serrano, 2001, 316–317; Pérez Garzón, 2005;
Wulff Alonso, 2003, 106–115).
Tras el exilio de Isabel II, a raíz de la revolución de 1868 comenzaba una etapa
en España que se ha venido a denominar Sexenio Democrático (1868-1873) y que
finalizaría abruptamente, tras un golpe militar que restauraría a los borbones en el trono.
Tras este período convulso, podemos encontrarnos con tres perspectivas nacionalistas
muy distintas. La primera de ellas viene de la mano de uno de los artífices de la
restauración, Antonio Cánovas del Castillo, que, como presidente de la Real Academia
de la Historia, llevaría a cabo un proyecto con el que intentaba favorecer una nueva
historia de España, que culminaría con una obra colectiva en la que se resaltaría,
especialmente, los elementos visigodos (Unidad nacional, monarquía o codificación
nacional) (Wulff, 2003, 134–138).
La segunda perspectiva, es la que ofrece Joaquín Costa que, como ya hemos
mencionado antes, influenciado por las ideas del social-marxismo o del comunismo
defendería la existencia de un colectivismo agrario primitivo en la época prerromana de
Hispania, que desaparecería tras la conquista romana, o de una lucha de clases entre los
23
También habría una serie de historiadores de mentalidad absolutista que se enmarcarían dentro del
movimiento carlista. 24
Modesto Lafuente escribiría 29 de ellos. El último tomo sería una biografía del propio Lafuente escrita
por Antonio Ferrer del Río.
13
propios hispanos o entre los hispanos y sus conquistadores, romanos o púnicos,
poniendo como ejemplo a Viriato, cuya actuación reinterpretaría para presentarlo como
el defensor de la clase trabajadora (“campesino-obrera”) hispana frente a las propias
élites hispanas o frente a los romanos (Wulff, 2003, 138–141).
La tercera y última perspectiva, es la presentada por Miguel Morayta y Sagrario
en su obra, Historia General de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros
días, compuesta por nueve volúmenes, donde presentaba algunas de las novedades
historiográficas, del último tercio del s. XIX, referidas a la Antigüedad. En su obra
describiría la evolución de la Hispania antigua, desde la época prerromana, donde
explicaría que la mayoría, sino todos, los pueblos hispanos no serían originarios de la
Península sino que habrían llegado sucesivamente en una serie de invasiones25
, hasta la
época de la Roma Imperial, donde hace una defensa de los aspectos positivos de la
ocupación romana26
, así como una crítica de los aspectos negativos, en clave política y
socioeconómica: a la extensión del esclavismo, a la opresión de los colonos o de otros
grupos inferiores o a la decadencia y corrupción de la propia Roma, entre otras. Estas
tres perspectivas, que hemos presentado, nos ofrecen un rico contraste de los diferentes
enfoques sobre el pasado que el nacionalismo español llevo a cabo en las décadas
finales del s. XIX (Wulff, 2003, 141–147)
4.- Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos podido analizar los elementos prerromanos,
romanos y visigodos utilizados por el nacionalismo español, así como quienes son los
responsables de utilizar estos elementos para construir la identidad nacional española.
Este análisis nos ha permitido comprender que el nacionalismo español surgió,
influenciado por las ideas de finales del s. XVIII, en un momento complejo, la Guerra
de Independencia, fruto de la necesidad de fortalecer y legitimar la defensa del Reino de
España frente a los invasores franceses. Aunque, en un principio, este nacionalismo
25
Cada pueblo habría traído consigo un elemento característico que habría aportado al resto de pueblos ya
asentados en la Península permitiendo la evolución y el desarrollo de la civilización. Ej.: Los primeros en
llegar acabaron con el estado de salvajismo que imperaba en la Península y los siguientes con el estado de
barbarie instaurado por los primeros en llegar. En este ámbito, también incluye a los fenicios, griegos o
romanos. 26
En su momento, fue un hecho sorprendente ya que la mayoría de historiadores nacionalistas habían
desarrollado a lo largo del XIX, principalmente, los aspectos negativos del elemento romano para
favorecer al elemento visigodo, haciendo a un lado sus aspectos positivos, que apenas se tratarían por
encima
14
primitivo recurriría, sin tener una idea clara, a la representación de episodios muy
idealizados, casi fantasiosos, del pasado español para justificar o comparar los sucesos
del presente, no sería hasta el final de la guerra, que se iniciaría un proceso para
institucionalizar el nacionalismo, siendo, a partir de ese momento, el historiador el
responsable de construir y transmitir al público las ideas del nacionalismo.
En definitiva, el nacionalismo español del s. XIX recurrió a la Antigüedad,
primero, durante las primeras décadas, para fortalecer y justificar la resistencia de los
españoles frente a los franceses, y, después, una vez acabada la guerra, para legitimar el
discurso nacionalista surgido durante la guerra que afirmaba la existencia del pueblo
español desde la antigüedad más remota. Este proceso de legitimación se llevaría a cabo
a lo largo de todo el s. XIX y seguiría durante el s. XX.
15
5.- Bibliografía y Recursos Web
Aguilera Durán, T. (2011): “La utopía del bárbaro. Imágenes idealizadas del pasado
prerromano en la España contemporánea”, El Futuro del Pasado: Revista electrónica de
historia, Nº 2, Págs. 371 – 387.
Aguilera Durán, T. (2012): “Una visión historiográfica alternativa: La deconstrucción
del esteriotipo del bárbaro prerromano”, Antesteria. Debates de Historia Antigua, Nº 1,
Págs. 543 – 555.
Aizpuru, M. (2001): “Sobre la astenia del nacionalismo español a finales del siglo XIX
y comienzos del XX”, Historia Contemporánea, Nº 23, Págs. 811 – 849.
Aldea Celada, J.M.; Ortega Martínez, P.; Pérez Miranda, I. y De Los Reyes De Soto
García, M.ª (2012): Historia, identidad y alteridad. Actas del III Congreso
Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores, Salamanca, Hergar Ediciones Antema.
Alonso Cabeza, Mª.A. (1982): “Las ideas literarias de Modesto Lafuente”, Tierras de
León: Revista de la Diputación Provincial, Vol. 22, Nº 47, Págs. 99 – 114.
Aranegui Gascó, C.: “Identidad y multiculturalismo en la sociedad global. Las
identidades ibéricas”, NauXXI. Online: http://nauxxi.uv.es/wp-
content/uploads/2013/04/informeidentidadesibericas.pdf
Arce, J. y Olmos, R. (1991): Historiografía de la Historia Antigua y la Arqueología en
España (siglos XVIII-XIX), Actas del I Congreso Internacional de Historiografía
(Madrid, 1989), Madrid.
Beltrán, J. y Gascó, F. (eds.) (1993): La Antigüedad como argumento. Historiografía de
Arqueología e Historia Antigua en Andalucía. Vol. I, Sevilla.
Beltrán, J. y Gascó, F. (eds.) (1997): La Antigüedad como argumento. Historiografía de
Arqueología e Historia Antigua en Andalucía. Vol. II, Sevilla.
Blázquez Martínez, J.M. (1969): “Problemas en torno a las raíces de España”,
Hispania: Revista española de historia, Nº 112, Págs. 245 – 286.
Carbó García, J.R. (2010): “Apropiaciones de la Antigüedad. Legitimación del poder y
transmisión de un mito”, El Futuro del Pasado: Revista electrónica de historia, Nº 1,
Págs. 315 – 335.
Caro Baroja, J. (1991): Las falsificaciones de la Historia (en relación con la de
España), Círculo de Lectores.
Cirujano Martín, P. et alii (1985): Historiografía y Nacionalismo español: 1834-1868,
Madrid, CSIC.
16
De La Torre Echávarri, J.I. (2002): “El pasado y la identidad española, el caso de
Numancia”, Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet, Nº 1, Vol. 4. Online:
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/4-1/delatorre.pdf
Díaz-Andreu, M. y Mora, G. (1995): “Arqueología y Política: El desarrollo de la
Arqueología española en su contexto histórico”, Trabajos de Prehistoria, Vol. 52, Nº 1,
Págs. 25 – 38.
Díaz, P.C. (2008): “Los godos como epopeya y la construcción de identidades en la
historiografía española”, Anales de Historia antigua, medieval y moderna, Nº 40, Págs.
25–73.
Duplá Ansuátegui, A. (1999): “Clasicismo y fascismo: Líneas de interpretación”, en
Mª.C. Álvarez Morán y R.Mª. Iglesias Montiel (eds.): Contemporaneidad de los
clásicos en el umbral del tercer milenio: actas del congreso internacional de los
clásicos. La tradición grecolatina ante el siglo XXI (La Habana, 1 a 5 de diciembre de
1998), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, Págs. 351 – 359.
Duplá Ansuátegui, A. (2002): “El franquismo y el mundo antiguo: Una revisión
historiográfica”, en C. Forcadell Álvarez e I. Peiró Martín (coords.): Lecturas de la
historia: nueve reflexiones sobre historia de la historiográfica, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, Págs. 167 – 190.
Duplá Ansuátegui, A. (2007): “Clasicismo e Ilustración: Modelos sin Nostalgia”, en J.
Alonso Aldama, C. García Román e I. Mamolar Sánchez (eds.): El mundo antiguo en la
Ilustración y el primer romanticismo vascos (Homenaje a la profesora Olga Omatos),
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Págs. 183 – 190.
Ferri Durá, J.: “Las fundaciones de la nación española: épocas, características y
consecuencias”, en M. Ballester Rodríguez (coord.): El origen de las naciones en
España: enfoques teóricos y controversia política. XI Congreso AECPA 19 de
septiembre 2013.
Forcadell, C. (coord.) (1998): Nacionalismo e Historia, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico.
García Cárcel, R. (coord.) (2004): La construcción de las historias de España, Madrid,
Marcial Pons.
García Cárcel, R. (2013): “Los mitos de la historia de España”, EIDON, Nº 40, Págs.
67–70.
17
García Cardiel, J. (2010): “La conquista romana de Hispania en el imaginario pictórico
español (1754 – 1894)”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, Nº 36, Págs. 131 –
157.
García De Quevedo Rama, Mª.D. (2002): La prefiguración de la Roma Antigua en la
ideología del romanticismo, Memoria para optar al grado de Doctor (dirigida por
Gonzalo Bravo Castañeda), Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
Gil González, F. (2012): “El uso de la figura de Viriato en la pedagogía franquista”,
Estudios de Historia de España, Nº 14, Págs. 213 – 230.
Guzmán, A. (2010): “El legado Clásico: identidad, memoria y patrimonio”, Quaderns
de la Mediterrànea, Nº 13, Págs. 193 – 197.
Inman Fox, E. (1998): “La invención de España: literatura y nacionalismo”, en D.
Flitter (coord.): Del Romanticismo a la Guerra Civil, Vol. 4, Actas del XII Congreso de
la Asociación Internacional de Hispanistas, 21-26 de agosto de 1995, Birminghan,
Págs. 1 – 16.
López Facal, R. (2002): “Enseñar historia en convivencia plurinacional”, Gerónimo de
Ustaritz, Nº 17-18, Págs. 49 – 57.
López Serrano, F.A. (2001): “Modesto Lafuente como paradigma oficial de la
historiografía española del siglo XIX: una revisión bibliográfica”, Chronica Nova:
Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, Nº 28, Págs. 315 – 336.
Quesada Sanz, F. (1996): “La imagen de la Antigüedad Hispana en la plástica española
del siglo XIX”, en R. Olmos (ed.): Al otro lado del espejo. Aproximación a la imagen
ibérica, Madrid, Colección Lynx, Págs. 211 – 238.
Pastor Muñoz, M. (2004): Viriato. El héroe hispano que luchó por la libertad de su
pueblo, (Prologo de J.Mª. Blázquez Martínez), Madrid, La Esfera de los Libros.
Pérez Abellán, J.A. (2006): “Problemática en torno al estudio de la figura de Viriato”,
Panta Rei, Vol. VI (2ª época), Nº 1, Págs. 45 – 55.
Pérez Garzón, J.S. (2005): “Memoria, historia y poder. La construcción de la identidad
nacional española”, en F. Colom González (ed.): Relatos de la Nación. La construcción
de las identidades nacionales en el mundo hispánico, Madrid-Frankfurt,
Iberoamericana-Vervuert.
Ruiz Miguel, J.L. (2012): “Quand les artistes peignaient l’Histoire de l’Espagne”, (de
Stéphane Pelletier, Traducido por Carlos Lázaro Melés) anexo a Calanda, Nº 7.
18
Sánchez Moreno, E. (2001): “Algunas notas sobre la guerra como estrategia de
interacción social en la Hispania prerromana: Viriato, jefe redistributivo (I)”, Habis, Nº
32, Págs. 149 – 169.
Sánchez Moreno, E. (2002): “Algunas notas sobre la guerra como estrategia de
interacción social en la Hispania prerromana: Viriato, jefe redistributivo (II)”, Habis, Nº
33, Págs. 141 – 174.
Taiba, C. (dir.) (2007): Nacionalismo Español. Esencias, memoria e instituciones,
Madrid, Catarata.
Wulff Alonso, F. (2003): Las esencias patrias: Historiografía en historia antigua en la
construcción de la identidad española (siglos XVI-XX), Barcelona, Crítica.
Recursos Web
- Numancia y la Historiografía:
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/12603.htm