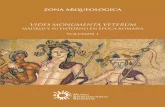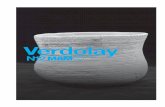La época tardoantigua y visigoda. La cristianización del territorio
Transcript of La época tardoantigua y visigoda. La cristianización del territorio
DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Jorge Morín de Pablos
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
Coordinación técnica y diseño gráfi co: Jorge Morín de Pablos y Esperanza de Coig-O´Donnell.
Maquetación: Esperanza de Coig-O´Donnell.
Impresión y encuadernación:
EDITA
Auditores de Energía y Medio Ambiente S.A.
ISBN: 978-84-942592-5-8
Depósito Legal: M-22648-2014
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico,
incluido fotocopias, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el previo permiso escrito de los autores.
cCréditos
Coordinación general: Jorge Morín de Pablos.
Secretaría científi ca: Esperanza de Coig-O´Donnell Magro.
COORDINADORES CIENTÍFICOS DE ÁREA
Prehistoriay Protohistoria: Dionisio Urbina Martínez.
Mundo Romano: Jorge Morín de Pablos.
Antigüedad tardía: Isabel M. Sánchez Ramos.
Mundo Andalusí y Edad Media: Antonio Malalana Ureña.
COLABORADORES
Geoarqueología: Fernando Tapias Gómez.
Prehistoria Antigua: Mario López Recio.
Prehistoria Reciente: Germán López López.
Protohistoria: Catalina Urquijo Álvarez de Toledo.
Mundo Romano: Rui Roberto de Almeida.
Antiguedad Tardía y Alta Edad Media: Rafael Barroso Cabrera.
Militaria: Antxoka Martínez Velasco.
Hidráulica de la Antigüedad: Jesús Carrobles Santos.
Zooarqueología: José Yravedra Sainz de los Terreros y Verónica Estaca Gómez
Palinología, Carpología y Antracología: Manuel Casas Gallego.
Morteros: Pablo Guerra García.
AUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.
DIRECCIÓN PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS
Conducción Principal: Marta Escolà Martínez y Francisco José López Fraile.
Préstamo de El Esplegar: José Manuel Illán Illán y Francisco José López Fraile.
DIRECCIÓN SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
La Quebrada: Dionisio Urbina Martínez.
La Peña I-II: Laura Benito Díez y Francisco José López Fraile.
Rasero de Luján: Ernesto Agustí García.
Casas de Luján II: Raúl Luis Pereira y Rocío Víctores de Frutos.
Pinilla I - Los Vallejos: Ana Ibarra Jímenez.
Arroyo Valdespino: Laura Benito Díez y José Manuel Curado Morales.
DIRECCIÓN CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Marta Escolà Martínez, Antxoka Martínez Velasco, Marta Muñiz Pérez, Raúl da
Silva Pereira, José Antonio Gómez Gandullo, Rebeca Gandul García, Ivan González
García, Alfredo Rodríguez Rodríguez, Gonzalo Saínz Tabuenca.
DIRECCIÓN EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
El Esplegar: José Manuel Illán Illán y Francisco José López Fraile.
La Quebrada II: Jorge Morín de Pablos y Laura Benito Díez.
La Quebrada III: Jorge Morín de Pablos y José Manuel Illán Illán.
Madrigueras II: Jorge Morín de Pablos y Dionisio Urbina Martínez.
La Peña I: Jorge Morín de Pablos y Laura Benito Díez.
La Peña II: Francisco José López Fraile y Rui Roberto de Almeida.
Llanos de Pinilla: Jorge Morín de Pablos y José Manuel Illán Illán.
Los Vallejos: Jorge Morín de Pablos y Pablo Guerra García.
Los Vallejos II: Marta Escolà Martínez, Gonzalo Sainz Tabuenca e Iván González García.
Los Vallejos III: Marta Escolá Martínez.
La Excavación - Los Mausoleos: Jorge Morín de Pablos y Ernesto Agustí García.
Las Lagunas I-II: Jorge Morín de Pablos y José Manuel Illán Illán.
Casas de Luján I: Jorge Morín de Pablos y Dionisio Urbina Martínez.
Casas de Luján II: Jorge Morín de Pablos y Ernesto Agustí García.
Rasero de Luján: Jorge Morín de Pablos y Ernesto Agustí García.
Rasero de Luján II: Marta Escolà Martínez, Gonzalo Saínz Tabuenca e Iván González García.
Ermita de Magaceda II: Jorge Morín de Pablos y Dionisio Urbina Martínez.
Villajos Norte: José Antonio Gómez Gandullo y Javier Pérez San Martín.
Villajos: Javier Pérez San Martín y Ana Ibarra Jiménez.
Pozo Sevilla: Jorge Morín de Pablos y Marta Escolà Martínez.
Arroyo Valdespino: José Manuel Curado Morales.
METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA: PROSPECCIÓN, EXCAVACIÓN,
INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 13
EL TERRITORIO. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 51
PREHISTORIA ANTIGUA 53
Los primeros Pobladores
PREHISTORIA RECIENTE 54
Los primeros asentamientos humanos
LA EDAD DEL HIERRO 59
El mundo indígena
LA ÉPOCA ROMANA 61
La presencia de Roma
LA ÉPOCA TARDOANTIGUA Y VISIGODA 64
La cristianización del Territorio
LA ÉPOCA ANDALUSÍ 70
La articulación del territorio hispanomusulmán en la cuenca
del rio Cigüela (Provincias de Cuenca y Ciudad Real)
LOS REINOS CRISTIANOS 76
La repoblación temprana de la cuenca del Cigüela
(Provincias de Cuenca y Ciudad Real)
iÍndice
Los Yacimientos GEOARQUEOLOGÍA 89
El Valle del Cigüela
LAS OCUPACIONES HUMANAS EN LA VEGA DEL VALDEJUDÍOS 99
EL ESPLEGAR 105
Nuevos datos para el conocimiento de la Edad del
Bronce en la submeseta sur. Carrascosa del Campo.
III-II milenio B.P.
MADRIGUERAS II 121
Un vicus en el territorio segobricense.
Carrascosa del Campo, siglos V a.c. al V d.C.
LA QUEBRADA III 141
Nuevos datos para el estudio del poblamiento de
la Prehistoria Reciente en el entorno del arroyo del
Valdejudíos. Carrascosa del Campo. III al I milenio B.P.
LA QUEBRADA II 159
Una granja hispanomusulmana en la vega del
Valdejudíos. Carrascosa del Campo. Siglos IX-XI
LA QUEBRADA II 175
Un asentamiento hispanovisigodo en la vega del
Valdejudíos. Carrascosa del Campo. Siglos VI-VIII d.C.
LAS OCUPACIONES HUMANAS EN EL
TERRITORIO DE SEGÓBRIGA 197
LA PEÑA I 207
El sistema hidráulico de abastecimiento de aguas
a la ciudad de Segóbriga. Carrascosa del Campo y
Saelices. Siglo I d.C.
LA PEÑA II 239
Una explotación vitivinícola en el ager
segobricense. Saelices. Siglos I-III d.C.
LLANOS DE PINILLA 271
Un espacio productivo altoimperial en el territorio
segobricense. Saelices. Siglos I-III d.C.
LOS VALLEJOS 305
Una villa en el territorio segobricense. Saelices.
Siglos I-III d.C.
CAMINO DEL ESCALÓN - MAUSOLEOS 355
Nuevos datos para el conocimiento del suburbium
segobricense. Saelices. Siglos I-VIII d.C.
LAS LAGUNAS 373
La producción de miel en época romana en
el territorio de Segóbriga. Saelices. Siglos I
y II d.C.
CASAS DE LUJÁN 393
Una villae romana en el ager de Segobriga.
Saelices. Siglos I-III d.C.
CASAS DE LUJÁN II 415
Notas sobre el fi n de la Guerra Civil española
en la provincia de Cuenca. Saelices. 1939
RASERO DE LUJÁN II 425
Las producciones cerámicas en el territorio
segobricense. Saelices. Siglos I-III d.C.
RASERO DE LUJÁN 481
Rasero de Luján, Casas de Luján y Vallejos.
Vías y caminos en el entorno de la ciudad de
Segóbriga. Saelices. Siglos I-III d.C.
ERMITA DE MAGACEDA 499
Un asentamiento frustrado de la primera
repoblación de Uclés en el cauce del Cigüela.
Villamayor de Santiago. Siglos XII-XIII d.C.
LAS OCUPACIONES HUMANAS
EN EL CURSO BAJO DEL CIGÜELA 511
VILLAJOS NORTE 515
Una necrópolis de los inicios de la Edad del
Hierro de Villajos. Campo de Criptana. Siglos
VII-V a.C.
VILLAJOS 537
Un hábitat hispanomusulmán en la Mancha
alta. Campo de Criptana. Siglos IX-XI d.C.
POZO SEVILLA 549
Una casa-torre en la Mancha. Alcázar de San
Juan. Siglos I-IV d.C.
ARROYO VALDESPINO 593
Nuevos datos para el estudio de la
Protohistoria y la época andalusí en la
Mancha. Herencia. Siglos V-IV a.C. y
XI-XII d.C.
BIBLIOGRAFÍA 611
53
PREHISTORIA ANTIGUALOS PRIMEROS POBLADORES
Mario López Recio
El estudio del Paleolítico en la llanura manchega ha carecido hasta fechas recientes de proyectos de investigación dirigidos a la
sistematización de la ocupación paleolítica, basándose principalmente en hallazgos aislados superfi ciales, poco representativos y
desprovistos de contextualización geológica. Los hallazgos paleolíticos de la cuenca media del Guadiana se sitúan en formaciones
cuaternarias (terrazas fl uviales y abanicos aluviales principalmente, así como coluviones y glacis) en las que el registro arqueológico
aparece normalmente en una posición derivada con respecto a su posición original. Son escasos los yacimientos que se conservan
en posición estratigráfi ca en los que las piezas líticas se registran en un contexto geológico fi able (Santonja y Pérez-González, 1997).
Los materiales geológicos que se documentan en la llanura manchega son mayoritariamente terciarios, sobre los cuales actúan en el
Cuaternario varios procesos erosivos y deposicionales que originan la morfología del relieve actual, así como la localización de los
sedimentos asociados a la red de drenaje (Pérez-González, 1982). Por tanto, existen formaciones cuaternarias en el área de estudio,
como son los retazos de las terrazas del Cigüela, afl uente de la margen derecha del Guadiana. Los depósitos fl uviales pleistocenos
documentados en Villanueva de Alcardete, de 2 m de espesor medio, se sitúan a +22-24 m respecto al cauce actual del río Cigüela.
Estas terrazas están compuestas por sucesivos niveles de arenas, limos y sobre todo gravas y gravillas con numerosos cantos de
calizas procedentes de la cercana Sierra de Altomira al noreste. Sin embargo, los escasos conjuntos paleolíticos del valle del Cigüela
se han detectado en superfi cie, confeccionados en cuarcita y sílex, dirigidos a la producción de lascas, con un fuerte componente
levallois, siendo característicos de zonas de talla del Paleolítico Medio, como en la superfi cie de la terraza de +25 m en el paraje del
Alto Cocedero de los Frailes o en la Laguna del Camino de Villafranca ambos en Alcázar de San Juan (Santonja, inédito). En los últi-
mos años, con motivo de la prospección arqueológica de cobertura total para la redacción de las cartas arqueológicas en la zona de
estudio, se han documentado conjuntos líticos tallados en sílex local en la superfi cie de las terrazas medias y bajas del río Cigüela.
En la cercana vertiente septentrional del río Amarguillo aparece un conjunto de cerros de morfología tronco-cónica donde afl o-
ran gravas conglomeráticas de naturaleza cuarcítica, detectándose en la superfi cie de sus laderas numerosos materiales líticos
-núcleos, lascas, útiles y restos de talla- (Santonja, inédito; López Recio et al., 2001), identifi cándose diferentes métodos de talla,
fundamentalmente siguiendo variedades de débitage discoide (López Recio y Baena Preysler, 2003). Del mismo modo, en la llanura
manchega existen numerosas cubiertas detríticas superfi ciales de cantos cuarcíticos donde se detectan conjuntos de Paleolítico
Medio compuestos por núcleos discoides, levallois, un número elevado de lascas, escasos útiles sobre lasca y bifaces de pequeño
formato, como en El Toboso I y II (Santonja, inédito) o en las inmediaciones del río Amarguillo (López Recio et al., 2001; De la
Torre y Domínguez-Rodrigo, 2001).
Todos estos conjuntos líticos del Paleolítico Medio son similares a los documentados en el Campo de Calatrava, valle del Jabalón,
Bullaque y el Alto Guadiana (Vallespí et al., 1979; Santonja, 1981; Vallespí et al., 1985; Ciudad Serrano et al., 1986; Martín Blanco
et al., 1994; Jiménez Manzanares et al., 1995; Santonja y Pérez-González, 2001; Rubio et al., 2005).
54
PREHISTORIA RECIENTELOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Germán López López
El poblamiento durante la Prehistoria Reciente en Castilla la Mancha, a la espera de nuevas prospecciones y excavaciones sistemá-
ticas, se ha estudiado en multitud de ocasiones siguiendo la secuencias establecidas para zonas más o menos cercanas extrapolando
determinados modelos o desarrollos culturales, estando a su vez mediatizada por determinadas tradiciones locales en la investi-
gación de unas u otras etapas culturales en función de en qué provincia nos encontremos. Concretamente en la Cuenca Media del
Tajo, nos son bien conocidas las ocupaciones calcolíticas, pero no existe un conocimiento amplio de ciertos periodos de la Edad
del Bronce o sobre el sustrato cultural y poblacional en el que hunde sus raíces la Edad del Cobre mientras que en el área man-
chega determinados períodos de la Edad del Bronce han sido ampliamente explorados llegando a acuñarse términos como Bronce
Manchego o Cultura de las Motillas, pese a que otros campos y periodos se han visto relegados a un segundo plano en la tradición
investigadora, de manera que existen claros problemas a la hora de hablar de la fase precampaniforme y campaniforme o dar un
contenido real a términos como Bronce Antiguo, cuya caracterización en determinadas zonas está aún por determinar.
LOS ORÍGENES DE LA ECONOMÍA DE PRODUCCIÓN
La implantación y desarrollo de la economía de producción en la Submeseta Sur ha sido hasta hace relativamente poco tiempo un
mundo prácticamente desconocido, si bien este vacío era hasta hace pocos años algo común en el interior de ambas mesetas. Sin
embargo, este aparente vacío poblacional ha comenzado a cubrirse paulatinamente durante la última década a través de distintos
programas de investigación (Rojo, M. A. y Kunts, M. 1996) o la revisión de materiales conocidos desde antiguo y de controvertida
fi liación cronocultural (Rubio, I. 2000).
En concreto, los datos de que disponemos para la comarca de La Sagra en este momento son muy exiguos; predominarían los asenta-
mientos al aire libre, caracterizados por los denominados “fondos de cabaña” y concentrados generalmente en los valles fl uviales, como
en las vegas del río Tajo (Depósito de Velilla -Mocejón- y La Flamenca 2 -Aranjuez-), el bajo Jarama (Soto del Hinojar-Las Esperillas
-Aranjuez-) y en el arroyo Guatén (Los Valladares -Yuncos-) (Muñoz, K. 2001), existiendo a su vez asentamientos en zonas ligeramente
elevadas. La ausencia de medios cársticos en la zona de estudio hace poco probable un poblamiento basado en la ocupación estacional
o permanente de cuevas. En la provincia de Guadalajara la nómina de yacimientos no es mucho más amplia, con ocupaciones en las
cuevas de La Hoz, el Paso o el Destete, así como en el abrigo de los Enebrales o en Bañuelos, en donde se documenta la existencia de
un repertorio cerámico que presenta decoraciones impresas, incisas, acanaladas o con cordones impresos, pudiéndose apreciar ade-
más de forma clara la continuidad de espacios durante el Calcolítico pese a no existir secuencias estratigráfi cas fi ables, constatándose
asimismo la implantación del Neolítico en momentos previos a la irrupción del megalitismo (Bueno, P. Barroso, P. y Jiménez, P. 2002,
Antona, V. 1986) escasamente representado por otro lado, siendo los únicos testimonios conocidos el dolmen del Portillo de las Cortes
(Antona, V. 1984) o el ya desaparecido de la Pinilla. En la provincia de Ciudad Real, el conocimiento que tenemos de las primeras
ocupaciones de las sociedades productoras resultaba aún más reducido. De este modo, los escasos hallazgos Neolíticos de los que
se tiene constancia en la provincia han estado motivados principalmente por intervenciones de urgencia, como podría ser el caso
del yacimiento de Villamayor de Calatrava (Rojas, J. M. y Villa, J. R.; 2000), donde se localiza una inhumación individual en fosa.
Fruto de posteriores prospecciones se han detectado nuevas ocupaciones cuyos materiales entroncan con el mundo del Neolítico
Interior y, principalmente, con el Neolítico andaluz. Algo más alejada de la zona directa de infl uencia de nuestra área de estudio, la
provincia de Albacete cuenta también con una reducida nómina de yacimientos neolíticos, de los que Fuente de Isso (Hellín), Cueva
Santa (Caudete), Cueva del Niño (Ayna) y el Abrigo del Molino del Vadico (Yeste), podrían ser de los más signifi cativos (Rodríguez, D.
2006), habiéndose documentado en el primero de ellos cerámicas incisas y a la almagra junto a elementos de hoz y puntas de fl echa
55
triangulares, romboidales y de pedúnculo y aletas, mientras que en la segunda, situada en una zona de paso natural hacia la provincia
de Alicante, se localizó un fragmento cerámico con decoración cardial, lo que da pie a especular respecto a la difusión del Neolítico
desde tierras levantinas. La cultura material del resto de las ocupaciones vendría defi nida por la presencia de cuencos globulares y
cuencos con decoraciones incisas, peinadas y presencia de mamelones, mientras que la industria lítica estaría representada por hojas
sin retoque, geométricos y la pervivencia de la técnica del microburil. Finalmente, en la provincia de Cuenca contaríamos con el con-
trovertido caso del abrigo de Verdelpino (Fernández, M. y Moure, J. A. 1975), en donde, pese a la presencia de fragmentos cerámicos
en niveles epipaleolíticos, los restos cerámicos de los niveles indudablemente neolíticos nos hablan de una temprana adaptación de la
economía de producción en la zona.
LAS SOCIEDADES METALÚRGICAS
A diferencia de lo que sucede en momentos precedentes, durante el Calcolítico y la Edad de Bronce la nómina de yacimientos co-
nocidos se incrementa de manera signifi cativa constatándose la existencia de diferentes manifestaciones materiales que refl ejan la
importancia de la ocupación en estos períodos cronoculturales, contando con diferentes trabajos para el sector encuadrado en la
cuenca media del río Tajo (Álvaro, 1987; Muñoz, 1993; Muñoz, García e Izquierdo, 1995; Muñoz y García, 2000). Respecto al entor-
no más inmediato de la comarca de La Sagra, destacan los yacimientos con hallazgos de cerámica de cronología precampaniforme
en La Bóveda (Villaseca de la Sagra), así como las cerámicas con decoración de triángulos inciso-acanalados rellenos de puntos
impresos procedentes del depósito votivo de La Paloma. Por su parte, durante la fase campaniforme destaca en la zona el patrón de
asentamiento en llano, concretamente en las terrazas bajas del río Guadarrama, como en el yacimiento de Las Palomeras (Yuncli-
llos), con posible asociación de necrópolis (Carrobles, 1990; Carrobles et al., 1994; Rojas, 1988). Ejemplo de necrópolis campanifor-
me en esta comarca son los enterramientos colectivos en fosas de entrada abovedada de Los Valladares (Yuncos), en cuyo interior
se han localizado cuencos hemiesféricos, vasos de borde reentrante y ollas globulares, decorados en algunos casos con digitaciones
en la parte del galbo, así como vasos cilíndricos, vaso campaniforme con decoración de puntillado geométrico, además de un escaso
conjunto lítico -un cuchillo o lámina retocada, una punta de fl echa y un hacha pulimentada- (Ruiz, 1975) o el lugar funerario de
Minas Gador (Yuncos). Son de resaltar otros enclaves campaniformes de la zona como el Castillo de Aceca (Villaseca de la Sagra),
la Planta la Casa, La Fuente y Valhondo (Alameda de la Sagra), Tierra Gorda (Olías del Rey), Las Higueras (Yuncler), Las Canteras
(Villaluenga de la Sagra), Cerro de la Vega, Cerros de San Gregorio, Tierra de la Concha y Las Cabezadas (Añover de Tajo). Destaca
en este momento Calcolítico Campaniforme el hallazgo de la fi nca de La Paloma (T.M. de Pantoja), con la presencia de un depósito
de elementos metálicos donde se ocultaron dos alabardas con remaches, un puñal de lengüeta, cuatro puntas de palmela, una sierra
y una cinta de material aurífero en el interior de una cazuela de carena media, cuello acampanado y borde exvasado, además de la
presencia de un fragmento de cerámica decorado con triángulos incisos rellenos por punteado (Harrison, 1974; Revuelta, 1980;
Rojas, 1984; Álvaro, 1987; Carrobles et al., 1994; Garrido, 1995; Muñoz, 2002). Dicha zona de enterramientos estaría relacionada
con el poblado situado en el paraje denominado Fuente Amarga (Muñoz, 2002), con restos encuadrables en el Bronce Pleno y Final,
a partir de la constatación de cerámicas con decoración de boquique (Carrobles et al., 1994). Por otro lado, y relacionados con una
etapa post-campaniforme o Bronce Antiguo, existen en La Sagra otros yacimientos coetáneos a este depósito votivo, destacando La
Bóveda (Villaseca de la Sagra), que perviven en momentos del Bronce Final (presencia de decoración de boquique, excisa, de espi-
guillas y cremalleras en sus formas cerámicas carenadas y lisas), con reminiscencias del momento campaniforme (ya que se da un
continuismo evidente entre estas dos etapas -Almagro, 1988-) y presencia de cerámicas carenadas y lisas (Carrobles et al., 1994). A
su vez, existen diferentes yacimientos calcolíticos con continuidad durante la Edad del Bronce, relacionados con el Arroyo Guatén,
como en el Término Municipal de Pantoja (Los Leganales, Los Arenales II , Los Abardiales II y El Lomo), o en puntos suavemente
elevados controlando el valle del Guadarrama, como en Yunclillos (El Berrocal, Cuartillas del Romeral, Las Pedreras, El Berrocal
II, El Berrocal V, Los Sampedros, Las Praderas y el Faccioso (Carta Arqueológica de Castilla-La Mancha). Los datos arqueológicos
de que disponemos para la comarca de La Sagra hacen referencia a poblados sin restos constructivos, próximos a las riberas de los
ríos y situados en cerros de cierta altitud, tanto en la fase precampaniforme como campaniforme.
La Edad del Bronce no presenta cambios importantes con respecto al Calcolítico en el área manchega. Coincidiendo con la prefe-
rencia de las etapas anteriores, la mayoría de los asentamientos conocidos se encuentran situados en lugares llanos, en las terrazas
bajas de los grandes ríos, aunque no faltan las ocupaciones en altura. Sin embargo, el conocimiento que se tiene del Calcolítico en la
provincia de Ciudad Real resultaba mucho más fragmentario y difuso, con un único yacimiento excavado hasta los años 80, el Cerro
del Castellón, en Villanueva de los Infantes (Poyato, C. y Espadas, J. J.; 1994), siendo a partir de esta fecha y generalmente vinculado
56
a intervenciones de urgencia y al impulso dado por las distintas Comunidades Autónomas con la realización de sus respectivas
Cartas Arqueológicas, cuando han comenzado a excavarse un mayor número de ocupaciones y a rellenar el vacío ocupacional hasta
ahora existente. Junto al anteriormente mencionado Cerro del Castellón, otro de los más signifi cativos dados a conocer hasta la
fecha sería el yacimiento de Huerta Plaza, en Poblete, donde se excavaron una serie de fosas o silos junto a estructuras construidas
en piedra. El repertorio cerámico de este periodo viene defi nido por la presencia de formas preferentemente abiertas con acabados
cuidados como alisados o bruñidos, una industria lítica donde proliferan, entre una cierta variedad de tipos, los soportes laminares,
retocados o no y las puntas de retoque plano y bifacial, así como una pujante industria ósea de punzones, espátulas y adornos va-
riados. Los rasgos de la cultura material son relativamente coincidentes con el mundo calcolítico de la cuenca media del Guadiana
(González, A., Castillo, J. y Hernández, M.; 1991), apareciendo junto a las formas anteriormente señaladas fuentes o platos de care-
na baja, platos de borde almendrado, así como determinados ídolos tanto en pizarra como en hueso que nos remiten a ambientes
extremeños y alemtejanos. También comparten elementos relativos a tipos de hábitat o a técnicas constructivas, documentándose
cimentaciones de cabañas realizadas en mampostería así como elementos defensivos, lo que tal vez pueda indicarnos el inicio de
una mayor estabilidad en el territorio. Respecto a las fases, también en este caso se han defi nido en función de la presencia/ausencia
de la cerámica campaniforme, aunque en ocasiones tal vez deberíamos hablar de Calcolítico acampaniforme en lugar de Precam-
paniforme, ya que en momentos fi nales de esta fase perviven elementos cerámicos comunes tanto a fases antiguas como plenas,
de manera que la presencia o no de esta especie cerámica no es un factor cronológico determinante. En lo tocante a la ocupación
del territorio, tiende a asimilarse un tipo de hábitat u otro en función de la fase en que nos encontremos, correspondiendo a la
fase más antigua o Precampaniforme ocupaciones en terrazas y vegas de ríos, en ocasiones sobre suaves elevaciones, mientras que
para la fase Campaniforme parecen ser más frecuentes los asentamientos en alto, en ocasiones con carácter defensivo, siendo una
constante en ambos periodos el control visual del territorio. Otro avance realizado en los últimos años para esta fase cronocultural
es el conocimiento de determinados aspectos del mundo simbólico y ritual, completando de este modo el panorama iniciado con
los estudios de arte postpaleolítico en la zona. A este aspecto se suma ahora la incipiente investigación en los aspectos funerarios de
estas comunidades. En una zona en la que el colectivismo funerario venía defi nido en parte por ser una de las pocas provincias en
las que estaba ausente el fenómeno megalítico, las manifestaciones funerarias de los grupos prehistóricos que ocupan este territorio
adoptan distintas formas como queda de manifi esto en las recientes actuaciones dadas a conocer, como es el caso de los abrigos de
Cueva Maturras (Gutiérrez, C.; Gómez, A. J. y Ocaña, A.; 2000) o los enterramientos de Cerro Ortega, en Villanueva de la Fuente
(Barrio, C. y Maquedano, B., 2000), abriendo de este modo nuevas perspectivas a la investigación en lo referente al mundo simbó-
lico de los distintos grupos humanos.
En el caso del área de Guadalajara, los estudios realizados en la zona han documentado diversos poblados de “fondos de cabaña”
de momentos calcolíticos precampaniformes en yacimientos tan signifi cativos como La Loma del Lomo, el abrigo de Los Enebrales
(Díez, J. C. et al., 2001), la Cueva de Bañuelos (Valiente, M. y Martínez, 1988) o el Alto de Herrería (Arenas, J. 1986), los cuales no
muestran un mismo modelo homogéneo de la ocupación del espacio (Jiménez et al., 1997; Bueno et al., 2002). Durante el momento
calcolítico campaniforme la ocupación del valle del río Henares se produce mediante asentamientos en altura, con escasa demo-
graf ía y fuertes condicionantes defensivos, así como yacimientos en llano (Bueno, P. et al., 2002).
Respecto a los inicios de la Edad del Bronce, en el área toledana parece inseparable del fi nal del mundo campaniforme (Almagro,
1988:168), tal y como lo indican la presencia de cerámica de este tipo junto a las ya características cerámicas carenadas y lisas de
este periodo en yacimientos como Calaña (Albarreal de Tajo), La Bóveda (Villaseca de La Sagra), Cerro del Castillo (Mora), La En-
cantada (Layos), Cerro del Calderico (Consuegra), Huerta de Palacios (Layos) o en El Cerro del Bú (Toledo), especialmente en este
último, único excavado, donde se han encontrado cerámicas campaniformes de tipo marítimo junto a las características del Bronce
Pleno con una cronología bastante elevada según las muestras obtenidas por C14 (Álvaro y Pereira, 1990). Para algunos autores,
este fenómeno de continuidad entre el mundo campaniforme y Edad del Bronce con elementos característicos de un Bronce Pleno
conlleva la imposibilidad de diferenciar con claridad un Bronce Antiguo en la zona (Álvaro y Pereira, 1990: 20-211; Ruiz, T. 1984),
proponiéndose únicamente por parte de los primeros, la existencia de un horizonte formativo donde pudieron coexistir formas y
materiales del Calcolítico con las propias de la Edad del Bronce. A partir de este horizonte formativo, y sobre el sustrato del Bronce
Pleno, la Edad del Bronce en el valle medio del Tajo evolucionaría, al menos en algunos sectores, sin cambios signifi cativos hasta
la aparición de cerámicas del horizonte Cogotas I, tal y como se documenta en el Cerro del Bú, donde aparecen cerámicas de estas
características en la última fase de poblamiento del lugar. Los distintos hábitats de esta fase localizados en Toledo representan bá-
sicamente un doble patrón de ocupación, por una parte yacimientos en llano, caso de Carpio I (Belvís de La Jara), Olivares de La
57
Fuente, Calaña, Fuente Amarga y el Golín y, por otro lado, se ocupan cerros elevados desde los cuales se controla estratégicamente
el territorio y los cursos fl uviales como por ejemplo el casco antiguo de Toledo, Cerro del Castillo de Mora, Arroyo Manzanas o
los poblados en altura del Cerro la Paja y Cerro del Pilarejo (Alameda de la Sagra), Cerro San Gregorio (Añover de Tajo) o Cabeza
Rodrigo (Pantoja). Los primeros citados son los característicos yacimientos de “fondos de cabaña” y los segundos presentan como
principal característica su mayor extensión. Esta dualidad ha sido interpretada por algunos autores por diferenciación de activida-
des económicas, por una parte la ganadería y caza para los primeros y el comercio o agricultura para los segundos y con peculiares
relaciones de interdependencia que aún estamos lejos de poder defi nir con claridad, caso de las detectadas en el Ecce Homo (Alcalá
de Henares, Madrid) que parece poder representar un modelo similar a otros de nuestra zona como por ejemplo el de Toledo ca-
pital, con un gran poblado en altura y una serie de pequeños asentamientos en la llanura aluvial cercana, caso del detectado en la
actual Consejería de la Presidencia. En cuanto al continuismo de estos asentamientos respecto de los de la fase anterior hay que
destacar la pervivencia de Calaña, Cerro del Castillo de Mora o La Bóveda, mientras que en otros se inaugura un poblamiento que
continuará durante la Edad del Hierro, caso del casco de Toledo. En otros casos, como en El Testero, la ocupación de esta fase se
produce sobre un asentamiento calcolítico campaniforme, esquema que parece ser el predominante según muchos autores (Alma-
gro y Fernández, 1980; Martínez y Martínez Mª, I., 1988; Ruiz y Lorrio, A. 1988, entre otros). Del mismo modo, existen yacimientos
de la Edad del Bronce con continuidad ocupacional, como en el paraje denominado “La Horca” (Pantoja), en la confl uencia de los
cauces del Gansarinos y el arroyo Guatén, lugar donde se han localizado restos arqueológicos del Bronce Final/Edad del Hierro, en
forma de silos o “fondos de cabaña”, con ocupación posterior hispanorromana y medieval (Rincón y Rayón, 1990; Sánchez-Chiquito
y Masa, 1990).
En el caso de Guadalajara y para momentos más avanzados de la Prehistoria Reciente, A. Méndez realiza una síntesis valorativa
de la realidad arqueológica de la Edad del Bronce en la provincia (Méndez, A. 1994). Como este mismo autor indica, la escasez
de datos existentes para el conocimiento de este período cronocultural en dicha provincia hace necesario que se tomen los datos
de la vecina Comunidad de Madrid, ya que comparten comarcas naturales, valles de ríos, sistemas montañosos y vías de comuni-
cación (Méndez, 1994: 112). Durante el Calcolítico y la Edad del Bronce destaca la ocupación en la zona de cerros poco elevados,
predominando los asentamientos en llano, estando documentados en la mayoría de los casos los denominados “fondos de cabaña”.
Son yacimientos de hábitat destacables pertenecientes a la Edad del Bronce La Esgaravita (Alcalá de Henares), Loma del Lomo
(Cogolludo) y Ecce Homo (Alcalá de Henares) (Méndez, A.1994; Bueno, P. et al., 2002). En los últimos momentos de esta fase los
asentamientos se encuentran preferentemente en lugares al aire libre, en suaves elevaciones situadas en los valles de los ríos, pero
nunca demasiado cerca de su cauce. En lo referente a las estructuras, se mantiene la tradicional realización de cabañas construidas
con materiales orgánicos, asociadas a “fondos” de pequeñas dimensiones que, aunque ya los encontramos en los asentamientos
anteriores a este momento, tienen durante el Bronce Medio y Final una mayor profusión y concentración, creando lo que se ha dado
en llamar “campos de silos”. Seguramente estos “fondos” estuvieron en relación con estructuras más amplias, que constituirían las
verdaderas viviendas, las cuales, en la mayoría de los casos, o han desaparecido o sólo se han documentado restos tan fragmenta-
rios que resulta imposible documentar ningún tipo de dato referente a la planta, dimensiones o características de los materiales
empleados en su construcción, a excepción de algunos fragmentos de revoques, enlucidos, y de formas planas o redondeadas, evi-
denciando la existencia de ángulos rectos y curvos en las viviendas.
En el Bronce Final, coincidiendo con la preferencia de las etapas anteriores, la mayoría de los asentamientos conocidos se encuen-
tran situados en lugares llanos, en las terrazas bajas de los grandes ríos, aunque no faltan las ocupaciones en altura, confi rmadas
por los hallazgos del valle del Henares, en los cerros del Viso, Malvecino y Ecce Homo. En el periodo de transición del Bronce Final
a la Edad del Hierro, se establece en el valle del Alto Henares la facies de “Pico Buitre” (Valiente, 1984; Barroso, 1993). Destacan los
yacimientos de Muela de Alarilla (Méndez y Velasco, 1984), Mojares (García y Morere, 1983), Muriel (Sánchez, J. L., 1988), Pico
Buitre (Valiente, 1984) y los “poblados de ribera” (Valiente et al., 1986; Crespo y Cuadrado, 1990). Dichos poblados de ribera se
encuentran en el entorno de la ciudad de Guadalajara, destacando los yacimientos de La Dehesa (Alovera), Casasola (Chiloeches),
La Merced y Los Manantiales (Guadalajara). Se trata de poblados al aire libre situados en la vega, vaguadas y terrazas del río He-
nares, incluso en cerros levemente alomados, cuyo emplazamiento obedece a la explotación económica del entorno, las fértiles
vegas fl uviales para labores agrícolas y los pastos para el ganado, sin poseer un carácter estratégico defensivo. Destaca en estos
asentamientos la presencia de decoración incisa, excisa, pintada, grafi tada y almagra, además de digitaciones y ungulaciones en los
bordes de las piezas. Las formas cerámicas son bruñidas o espatuladas con carenas muy marcadas, de reducido tamaño, además de
morfologías semiesféricas, troncocónicas y globulares, algunas con bordes cilíndricos.
58
En la zona manchega, a partir de un horizonte formativo o de transición se desarrollará una pujante Edad del Bronce en la que con-
viven hasta momentos avanzados elementos de la cultura material propia de momentos Calcolíticos, para recibir posteriormente
infl uencias tanto del mundo de la Submeseta Norte como elementos propios de los Campos de Urnas así como del mundo argárico
o del Bronce Valenciano. La cultura material estará defi nida por cerámicas preferentemente lisas, con perfi les ondulados, cazuelas
y cuencos hemiesféricos, así como cazuelas carenadas. La industria lítica parece sufrir cierta “regresión” tipológica, perdurando en
menor número los soportes laminares y permaneciendo de forma pujante los elementos de hoz, manteniéndose también la presen-
cia de material pulimentado, tanto hachas y azuelas como molinos.
Pero sin duda lo más característico de este período son los distintos tipos de asentamientos, de tal modo que en un primer momento
fue denominado como Cultura de las Motillas, por el tipo de asentamiento característico al que aludía, para terminar imponiéndose
con posterioridad el más genérico término de Bronce de la Mancha. Se da por lo tanto una proliferación y diversifi cación en el tipo de
yacimiento, con un cierto proceso de “encastillamineto” aunque también se documentan, si bien son menos frecuentes, ocupaciones
de los denominados “fondos de cabaña”, en terrazas y sin defensas, siendo éste hasta el momento el tipo de habitación peor conocido
y documentado. Entre los distintos tipos podemos señalar las motillas, propias de zonas palustres, articuladas en torno a una torre
central a la que rodean varios recintos amurallados, con dimensiones que van desde los 40 a los 100 m. de diámetro. Algunas de las más
representativas serían la de Santa María del Retamar (Galán, C. y Sánchez, J. L. 1944), la del Acequión, la del Morrión (Ruiz, A. 1994)
o la del Azuer. Las “morras” serían poblados localizados en elevaciones más o menos suaves, con una zona más accesible y otra más
escarpada y que pueden presentar amurallado todo el perímetro o solamente la zona más accesible. Otro de los más característicos
serían los asentamientos fortifi cados en zonas más o menos elevadas o “castellones”, sin seguir un patrón homogéneo, suelen presentar
torres y bastiones en los lienzos amurallados, con viviendas con zócalos de mampostería de planta cuadrangular, rectangular y circular.
El Cerro de la Encantada sería uno de los mejores exponentes de este tipo de asentamiento. Finalmente, existen también poblados en
llano sin estructuras defensivas, y cabañas realizadas en materiales perecederos que entroncarían con los modelos de ocupación de
etapas anteriores. Se localizan en zonas llanas o suaves elevaciones, siempre con un amplio control visual de amplios fondos de valle.
Podemos observar por lo tanto la presencia de distintos yacimientos con sensibles diferencias de tamaño, funcionalidad etc., ver-
tebrando y articulando un territorio en función de la existencia de asentamientos principales y ocupaciones subsidiarias. En este
sentido se vienen desarrollando en los últimos años distintos estudios regionales (Ocaña, A. 2000; López, F. J. 1994; López, F. J. y
Fernández, M.; 1994) tendentes a valorar tanto las distintas pautas económicas como los procesos de complejidad social.
59
LA EDAD DEL HIERROEL MUNDO INDÍGENA
Dionisio Urbina Martínez
La cuenca del río Cigüela o Gigüela presenta dos dominios geográfi cos que se corresponden con dos áreas culturales durante la
Edad del Hierro. En la parte alta algunos historiadores (Almagro, 1976-7) han ubicado las tierras de los olcades, pueblo indígena
que se menciona en los textos de las guerras de Aníbal al inicio de la Segunda Guerra Púnica, mientras que en las tierras llanas
manchegas se supone que habitaban los carpetanos meridionales, sobre la base de la identifi cación de la ciudad de Laminio que
astrónomo Ptolomeo les atribuye, el actual pueblo de Alhambra. Arqueológicamente, no obstante, estas consideraciones no pueden
refrendarse con los datos, que son aún escasos para esta zona, si bien las diversas contribuciones de este volumen vienen a llenar
algunas de las lagunas existentes.
Al inicio de la Edad del Hierro los asentamientos buscan la cercanía del agua ya sea aprovechando las pequeñas elevaciones sobre
las cuencas de los ríos de las tierras altas, como se intuye en Abia de la Obispalía (Almagro, 1976-7) y se pudo comprobar en El
Cerro de los Encaños de Villar del Horno, (Gómez, 1984); las confl uencias de arroyos, como recientemente se ha constatado en
Fuente la Mora (Chautón, 2012), o directamente junto al cauce de los ríos como ocurre en Madrigueras o en las cercanías de
Segóbriga (Lorrio, 2001). En las tierras bajas manchegas se aprovecha igualmente la cercanía de los cursos de agua (Varas del Palio,
junto al río Amarguillo, Rojas et al., 2012, Arroyo de Valdespino, en Herencia, o Madrigueras III en Villamayor de Santiago, en este
volumen) y especialmente de las lagunas que, debido a la confi guración del terreno, son aquí muy abundantes (Palomar de Pintado,
Carrobles, 2012, o Villajos, en este volumen).
La búsqueda de una proximidad a fuentes estables de agua está en relación con la creciente sedentarización de las comunidades,
que podemos rastrear desde los momentos más antiguos, en los tipos de construcción. Comienzan a aparecer y pronto se extienden
las estancias con plantas rectangulares, bien aisladas como ocurre en Varas del Palio, o agrupadas (pantano de Peñarroya, García
Huerta y Morales, 2010), o pronto constituyendo un entramado ya urbano, como se descubrió en Villar del Horno (Gómez, 1984)
o en el Cerro de las Nieves en Pedro Muñoz (Fernández, 1988 y Fernández et al., 1994). Al mismo tiempo cambian los materiales
anteriormente utilizados, y las cabañas circulares u ovales sujetas con postes de madera y paredes de ramas y barro, presentes aún
en los niveles más antiguos de Madrigueras (López y Martínez, 2010), se transforman en casas que se construían con adobes sobre
zócalos de piedra. La llegada y posterior popularización del empleo del hierro facilitará el trabajo de la piedra y el desarrollo de este
tipo de arquitectura.
Otras transformaciones están acaeciendo en este momento relacionadas con los procesos de sedentarización a largo plazo, quizá la
más evidente sea la aparición de necrópolis o cementerios de incineración próximas a los poblados, proceso que hay que enmarcar
dentro de una corriente global que afectará a buena parte de Europa denominada genéricamente Campos de Urnas. Estas necrópolis
comenzaron a ser conocidas e investigadas desde antiguo, sin duda debido a la mayor espectacularidad de sus restos en relación con
los poblados, ya que los cadáveres de los difuntos eran quemados y guardados dentro de vasijas enterradas en el suelo, junto con los
objetos más preciados del fi nado (Mena, 1990). Desde el siglo XIX son conocidos ciertos objetos de la necrópolis de Haza del Arca
en Uclés (Lorrio, 2007), a fi nales de los años 60 se hizo famosa la estación de Madrigueras, excavada sistemáticamente y que sirvió
de referente para establecer los dos períodos de la Edad del Hierro en la zona (Almagro, 1965 y 1969). Otras necrópolis excavadas
poco después fueron la del Navazo, en Hinojosa (Galán, 1980), o la más alejada de Buenache de Alarcón (Losada, 1966). En tierras
manchegas las necrópolis adquieren peculiaridades propias debido a las características del terreno, donde las urnas cinerarias
dejan paso a huecos en el terreno revocados con yeso, que a menudo adquieren plantas complejas, expresión de unos rituales muy
elaborados, constados en Palomar de Pintado, Villafranca de los Caballeros (Pereira et al., 2001 y Ruiz et al., 2004) y El Vado, Puebla
de Almoradiel (Martín, 2007 y 2012).
60
En muchas de estas necrópolis los productos cerámicos fabricados a mano son aún predominantes e incluso exclusivos en los
primeros niveles de ocupación, evidenciando que los cementerios ya existen cuando los poblados asimilan los productos cerámicos
a torno venidos desde Levante el Mediodía, y que en un breve lapsus reemplazarán a los anteriores fabricados localmente. Además,
de los ejemplos conocidos desde antiguo como son las necrópolis de Madrigueras o El Navazo, se presentan en este volumen los
nuevos ejemplos descubiertos en Villajos, Campo de Criptana, que apenas tienen paralelos en la provincia de Ciudad Real.
Con estos datos podemos afi rmar que no existe base arqueológica para hablar de una diferencia cultural en toda la cuenca del
Cigüela al menos durante la Primera Edad del Hierro. Los estímulos para las transformaciones acaecidas en este período deben
llegar con mayor asiduidad desde el Levante, mientras que a las tierras manchegas, y especialmente en la cuenca baja del Cigüela,
la presencia de materiales de la Alta Andalucía es más notoria, ya abundante y muy determinante en los niveles inferiores de los
grandes asentamientos del sur de Ciudad Real, como Alarcos o Cerro de las Cabezas (Benítez de Lugo et al., 2004).
Como se ha detectado en otras partes del centro peninsular, a partir de ciertos momentos que se inician en el siglo IV a.C., muchos
de los enclaves anteriores palidecen o incluso llegan a desaparecer, al tiempo que surgen otros nuevos de características muy
diferentes (Urbina, 2007). Si en las anteriores ubicaciones se priorizaba la cercanía a fuentes estables de agua, zonas de buenos
pastos (poco frecuentes en la región) y tierras ligeras que facilitaran una agricultura de arado, es decir, aquellas que representan el
óptimo ecológico para sociedades agrícolas, los nuevos asentamientos priorizan las cualidades defensivas del terreno. Aparecen
así en el paisaje los recintos fortifi cados de los que son conocidos más de una veintena a lo largo del la cuenca del Cigüela. En el
Cerro de la Virgen de la Cuesta, en Alconchel de la Estrella, se realizaron unos sondeos hace años (Millán, 1988) y es mucho mejor
conocido Fuente la Mota en Barchín del Hoyo (Sierra, 2002). Aunque las tierras llanas de La Mancha son poco adecuadas para este
tipo de asentamientos, son conocidos por prospecciones varios de ellos en la vega del Cigüela a la altura de la Puebla de Almoradiel
(Domingo et al., 2007), y en los cerros testigos, entre, los que destaca el de la Virgen de Criptana o el ya mencionado de Alhambra.
Estos recintos destacan por la búsqueda de penínsulas y espolones en los que se practican fosos y barreras que impiden el paso de
hombres a caballo. Estas barreras es donde se hallan los elementos más monumentales de las defesas, como torreones o paramentos
de sillarejos o grandes bloques de piedra de varios metros de alto. Son asentamientos con sistemas defensivos disuasorios que nos
hablan de una época generalizada de confl ictos entre vecinos. Estos confl ictos o bien se deben a la aparición de élites guerreras
que están reforzando su poder sobre la sociedad, o estas élites son producto de la competencia por los recursos que parece poder
rastrearse desde estos momentos. Así, al menos lo indica la aparición desde el siglo IV a.C. de enterramientos tumulares en las
necrópolis: Palomar de Pintado, El Navazo, que se prolongarán hasta la llegada de los romanos Alhambra (Madrigal y Fernández,
2001), Ojos del Guadiana (Urbina y Urquijo, 2007) o Alconchel de la Estrella (Millán, 1990), mucho más elaborados que los
enterramientos anteriores y que permiten establecer diferencias entre distintos grupos sociales de un mismo asentamiento.
Desde fi nales del siglo IV y durante todo el III a.C. fruto de los mismos procesos, se produce una concentración del poblamiento
dando lugar a grandes recintos que aparecen denominados como oppida en las fuentes clásicas. De algunos de ellos conocemos el
nombre como el ya citado de Alhambra (Laminio), y probablemente haya que asignar el de Contrebia Karbica o Contrebia de los
carpetanos, al recinto amurallado de más de 30Has. de Fosos de Bayona (Mena et al., 1988).
Sobre este mundo en evolución, que avanza decididamente hacia un tipo de sociedad estatal, irrumpirán primero los púnicos y
después los romanos, transformándolo por completo. Durante el siglo II a.C. las sociedades indígenas tendrán que adaptarse a
nuevas situaciones hasta ser asimiladas fi nalmente en la órbita de la civilización romana. Se abren entonces las puertas a un nuevo
período mediante el cual estas tierras entrarán defi nitivamente en la Historia.
61
LA ÉPOCA ROMANALA PRESENCIA DE ROMA
Rafael Barroso Cabrera, Jorge Morín de Pablos e Isabel M. Sánchez Ramos
Si en principio el objetivo de Roma en la Península se había fi jado únicamente en utilizar su territorio como campo de batalla contra
los cartagineses y privarles así de su principal base de apoyo y recursos, tanto humanos como económicos, a partir de la defi nitiva
derrota de Cartago existe ya por parte de un sector importante de la clase senatorial romana una clara determinación de comenzar
la conquista de Hispania en términos de dominación política; una conquista que se prolongará durante dos siglos, hasta la defi nitiva
sumisión de las últimas tribus cántabras ya en tiempos del Principado.
En sus inicios Roma había fi jado como objetivo el dominio de los ricos valles de los ríos Ebro y Betis, así como del litoral mediterráneo que
ponía en comunicación ambas zonas. El dominio de la Carpetania aún careciendo de una integración política o administrativa bien defi nida
que pudiese suponer un peligro potencial para el dominio romano, y presentando un suelo y una climatología menos favorable que la Bética
o el Levante que pudiera suscitar el interés de su conquista, constituyó sin embargo un objetivo pronto apetecible dado su carácter de zona
de paso para los que desean desplazarse desde el valle del Duero hacia la depresión del Tajo o viceversa. Ese carácter de frontera natural y
zona de tránsito a través de los puertos de la sierra y los valles fl uviales hizo que las tierras carpetanas fueran escenario entre los años 200-
180 a.C., si no de grandes batallas entre romanos y carpetanos, sí de enfrentamientos de cierta importancia entre las armas romanas y los
pueblos indígenas de la región.
Hacia los años 186-185 a.C. se advierte un intento por parte de la autoridad romana de fi jar la frontera Norte de la provincia Ulterior en
la línea del Tajo, enlazando así con la frontera romana de la Citerior con los celtíberos, de forma que ambas sirvieran de mutuo apoyo
entre sí. En ese año los pretores C. Calpurnio Pisón y L. Quincio Crispino realizaron una campaña conjunta que tuvo como escenario
principal la meseta central durante la cual sufrieron una grave derrota cerca de Toledo, de la que poco después se resarcirían.
Entre el 180-150 a.C. apenas hay noticias de movimientos de tropas ni operaciones militares de envergadura en la zona, que, sin em-
bargo, vuelven a reanudarse a partir del 150 a.C. Es precisamente esa situación céntrica y la presencia de una frontera natural como
el macizo central lo que convirtió a la Carpetania y el sur de la Celtiberia en un territorio de gran valor estratégico para asegurar
el dominio romano sobre la Bética y el levante. Esto se demostró sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo II a.C. cuando
tropas romanas se vieron obligadas a combatir contra celtíberos y lusitanos y someter sus intentos expansionistas. Los primeros, un
importante pueblo de estirpe céltica que ocupaba las tierras de la meseta septentrional y oriental, se encontraban en el momento de
la conquista romana en una fase de expansión hacia la costa mediterránea, faltos de tierra y condicionados por una situación econó-
mica y social desfavorable, expansión que tropieza con el avance romano en la Meseta desde el Sur y el Este.
En el occidente peninsular el poderío militar romano colisionó contra los lusitanos acaudillados por Viriato. En el año 147 a.C. los lusitanos
realizaron una serie de correrías por la Carpetania sin que el ejército romano asentado en el Tajo pudiese hacer algo para impedirlo. Tras
este enfrentamiento, Viriato pasó a establecer a sus tropas en el territorio situado entre el Tajo y el Guadarrama, seguramente en la sierra
de San Vicente (parte oriental de la serranía de Gredos), que constituye la frontera occidental de la Carpetania, lo que le permitió ejercer
su dominio sobre todo este amplio territorio y al mismo tiempo permanecer cerca de sus bases de abastecimiento de material y hombres.
Por esas mismas fechas, en 140-139 a.C., el caudillo lusitano logró apoderarse de Segóbriga, considerada por Plinio inicio de la Celtiberia
(caputque Celtiberiae segobrigenses, Carpetaniae Toletani Tago fl umini inpositi…) en su límite suroccidental (NH III 3 25), donde limita con
la Carpetania, hazaña que, según Frontino (Strateg. III 10 6; III 11 4), pudo realizar merced a un hábil ardid (Gozalbes, 2000: 169-269).
No obstante, el escenario real de este episodio presenta algunos problemas de dif ícil solución. Hasta hace pocos años no existían
dudas acerca de que esta Segóbriga se correspondía con la homónima conquense. Sin embargo, desde los estudios de J. Unter-
mann y Mª. P. García-Bellido, la reducción de la ceca de Sekobirikez/Segobrix a Cabeza de Griego no parece tan clara (Untermann,
1964; García-Bellido, 1974 y 1999). Los mapas de dispersión y la propia naturaleza de las monedas de dicha ceca sugieren, según
62
los autores citados, un emplazamiento en la meseta norte, en las áreas del Duero o alto Ebro, lejos en cualquier caso de las tierras
conquenses. Según, Mª. P. García-Bellido, tanto Segóbriga como Contrebia Carbica serían sendas fundaciones de los celtíberos en
tierras carpetanas con motivo de los reajustes operados por los romanos en torno al año 133 a.C. De esta forma se explicaría no sólo
la dispersión de las monedas de Sekobirikez en la meseta norte, sino que sean las dos únicas cecas en territorio carpetano (García-
Bellido, 1997 y 1999: 147-150). Del mismo modo, se entiende la sucesión de acontecimientos de la guerra sertoriana, la mención
de los segobricenses como “celtíberos”, que sería totalmente innecesario en caso de hallarse en la Celtiberia, y el epíteto karbika/
Carbica, esto es, “carpetana”, referido a Contrebia -un topónimo que veremos repetido otras dos veces en la Celtiberia: Contrebia
Belaiska entre los belos y Contrebia Leukade entre los arévacos- (García-Bellido, 1997; Gozalbes, 2000: 185-212).
Esta opinión, no obstante, ha sido discutida por otros investigadores que, bien desde el campo arqueológico como M. Almagro Basch,
o bien desde el campo de la numismática, como M. Almagro Gorbea y J. Lluis i Navas, han desechado esa posibilidad, explicando que
la dispersión de las monedas segobricenses se debería a causas militares o comerciales. Almagro Gorbea piensa que la dispersión
obedecería a la existencia de cecas itinerantes en relación con el pago a las tropas durante la guerra sertoriana (Almagro Basch, 1978;
Almagro Gorbea, 1977). En el mismo sentido, Lluis i Navas afi rma que la aparición de monedas segobricenses en la meseta norte
puede explicarse porque este numerario sería utilizado para el pago de grandes sumas y por tanto estaría destinado al comercio a larga
distancia (Lluis i Navas, 1980). Pero, en realidad, como ya expusiera L. Villaronga la dispersión de las monedas de Sekobirikez no afecta
sólo a denarios, sino a todo tipo de emisiones (Villaronga, 1978).
El tema se sale con mucho de nuestro propósito, pues sea que existieron dos ciudades con el mismo nombre como pensaba A.
García-Bellido, sea que nos encontremos ante un traslado de población celtíbera a tierras carpetanas hacia el 133 como defi ende
Mª. P. García-Bellido, o sea fi nalmente una misma ciudad, lo cierto es que no existen dudas para identifi car las ruinas de Cabeza de
Griego con la Segóbriga de época romana, al menos desde el siglo I a.C., y el posterior obispado de ese nombre de época visigoda.
En otro orden de cosas, superada ya la polémica de la reducción de la antigua Segóbriga romana al cerro de Cabeza de Griego, en
Saelices -provincia de Cuenca- (Almagro Basch, 1983), se ha iniciado un nuevo debate en torno al verdadero sentido de la sentencia
pliniana que la convierte en caput Celtiberiae (Gozalbes, 2000: 229-235). ¿Comienzo de la Celtiberia como se ha venido sosteniendo
invariablemente desde Ambrosio de Morales hasta no hace mucho tiempo o capital de la Celtiberia meridional como defendió en su
día el padre Flórez y han sugerido recientemente varios autores? (Morales, 1792: 91-94; ES t. VIII: 98-110). En otras palabras, se trata
de dirimir la cuestión de si la mención pliniana es una mera referencia geográfi ca (Almagro Basch, 1986: 18) o si, por el contrario, se
trata de una alusión a su estatuto de capital del territorio meridional de los celtíberos. En este último caso, más que su oposición con
Clunia, Celtiberiae fi nis, el autor latino habría subrayado el papel de esta parte oriental de la Carpetania en contraposición a Toledo,
que parece haber hecho otro tanto en relación con las tierras y poblaciones carpetanas occidentales (García-Bellido, 1999: 149; Her-
nández - Morín, 2008: 41-45).
El pretendido papel de capital parece desmentirlo, no obstante, la poca importancia que parece haber gozado la ciudad en tiem-
pos de Plinio o al menos hacia el 12 a.C. (censo de Agripa), cuando Segóbriga no pasaba de ser una ciudad estipendiaria. Desde la
óptica romana, Ercavica o Valeria, municipios ambos que disfrutaban del ius Latii ueteris, un estatuto sin duda más privilegiado
que el de simple ciudad estipendiaria (NH III 24), contarían con mayores títulos para ostentar esa supuesta capitalidad. Dado que
la descripción de Plinio no tiene en cuenta los accidentes montañosos para trazar los límites administrativos, el escritor se vería
obligado a marcar dichos límites usando para ello a una serie de ciudades como puntos de referencia. En el caso concreto de la
Celtiberia, estos puntos no eran otros que Segóbriga (caput Celtiberiae) en el SE de la Celtiberia y Clunia (Celtiberiae fi nis) en el
NO. Frente a Segóbriga se alzaba Toletum, que daría paso ya a la Carpetania, y que se encontraría separada de la Celtiberia por el
curso del Tajo (Gozalbes, 2000: 230-231). El problema de esta interpretación es que hoy día sabemos que muy posiblemente entre
los años 13-15 a.C., con motivo del tercer viaje de Augusto a Hispania, Segóbriga habría obtenido ya el rango de municipium iuris
Latini, promoción lograda gracias a la intercesión de M. Porcius, Caesaris Augusti scriba y patrono de la ciudad, a quien los sego-
bricenses dedicaron una estatua ecuestre (Abascal, 2006). Esto quiere decir que, si bien la fuente utilizada por Plinio es anterior en
poco tiempo a esta promoción municipal, entra dentro de lo posible que la ciudad tuviera ya una cierta importancia en la región,
que cristalizaría poco tiempo después en la concesión del estatuto municipal.
En cualquier caso, la pacifi cación que siguió a la derrota de Sertorio y la llegada de la dinastía julio-claudia al poder supuso el paso
defi nitivo de la mayor parte de la península al dominio romano. Se inaugura a partir de entonces un proceso de paulatina romanización
del territorio caracterizado por la progresiva asimilación de los modos de vida y cultura romanos por parte de las tribus que habitaban
63
la península. Con César, primero, y Augusto después, se inició un vasto programa de integración jurídica de las ciudades hispanas,
procediéndose en este momento a la realización de una amplia reforma legal, fi scal y administrativa en orden a integrar el territorio
conquistado. A partir de ese momento la romanización de la Celtiberia y Carpetania fue relativamente rápida y supuso el desarrollo de
las relaciones comerciales tanto a nivel peninsular como, aprovechando el largo periodo de paz inaugurado con el Principado, a larga
distancia a través del Mediterráneo. De esta forma Roma procedió a la incorporación administrativa de este amplio territorio de la
submeseta sur, dando base a una progresiva unifi cación del mismo en torno a Carthago Nova, al tiempo que lo incorporaba a las co-
rrientes comerciales y culturales mediterráneas. Con la pax romana se multiplicó asimismo la circulación monetaria, lo que conllevó
a su vez un aumento en el nivel de vida de la población provincial, base de la estabilidad social que vivió la península durante siglos.
Según el relato de Plinio, sabemos que en sus inicios Segóbriga era una ciudad peregrina que pertenecía al convento jurídico Car-
taginense (NH III 3 25). Como tal, Segóbriga estaba encuadrada en la provincia Tarraconense, donde acabó siendo una ciudad de
cierta entidad en época altoimperial gracias a la riqueza minera que le proporcionaba la explotación de las minas de lapis specu-
laris o yeso cristalizado, un mineral considerado como un artículo de lujo y que era utilizado para cubrimiento de ventanales (NH
XXXVI 45 160).
La llegada del Imperio supuso para muchas ciudades de la Hispania romana el desarrollo de un proceso urbanizador del cual el
caso segobricense constituye un magnífi co ejemplo. La cultura parece reservada a la urbs, lugar donde se concentran las principales
construcciones (templos, bibliotecas, termas, palestras, etc.) y donde la llegada del nuevo modo de vida fue aceptada rápidamente
por la aristocracia indígena. Segóbriga, fi el aliada de Roma durante las guerras celtibérico-lusitanas de la segunda mitad del siglo
II a.C., fue recompensada además con un trato privilegiado. Esta fi delidad, unida a la gran riqueza minera y agraria del ager sego-
bricense, fueron las razones determinantes de la riqueza municipal, una riqueza que se pone bien de manifi esto en un ambicioso
programa edilicio que sobresale por la calidad y magnitud de sus construcciones: anfi teatro, teatro, circo, murallas, termas monu-
mentales, templo imperial, foro, etc. Edifi caciones todas ellas que nos hablan no sólo de la importancia económica de la ciudad,
sino de la intensa romanización de su elite municipal.
64
LA ÉPOCA TARDOANTIGUA Y VISIGODALA CRISTIANIZACIÓN DEL TERRITORIO
Rafael Barroso Cabrera, Jorge Morín de Pablos e Isabel M. Sánchez Ramos
La provincia de Cuenca presenta tres zonas geográfi cas bien diferenciadas: la Serranía, al Norte; la Alcarria, hacia el Oeste, y la
Manchuela, hacia el Sur. Cada una de estas comarcas naturales presenta sus propias peculiaridades climáticas, etnológicas e incluso
dialectales. Evidentemente la geograf ía ha infl uido tanto en las pautas de poblamiento del territorio conquense como en la dispo-
sición de las vías de comunicación. En este sentido, la provincia de Cuenca es un territorio de paso obligado en las comunicaciones
entre la Meseta castellana y el levante a través de la Manchuela conquense. El otro gran eje de comunicación es el que se dirige
hacia el norte, en dirección a la antigua Caesaraugusta y el valle del Ebro. Ambas rutas siguieron funcionando durante todo el pe-
riodo visigodo, como ponen de manifi esto la indudable relación que se descubre en piezas de escultura decorativa de yacimientos
conquenses con otras correspondientes del levante o del sureste, así como la relación que se vislumbra entre Arcávica y la ciudad
regia de Recopolis.
La primera de estas rutas antes señalada es la calzada que se dirige desde Carthago Nova hacia Segobriga, donde según algunos
autores se bifurcaría en dos ramales, uno dirigido hacia Complutum y otro hacia el norte, hacia Ercavica, en dirección a Segontia
y la submeseta norte. En ambos casos parece tratarse de vías prerromanas que fueron potenciadas durante la época imperial. La
segunda ruta ponía en comunicación la alta Andalucía con Aragón y Levante atravesando la submeseta sur. Esta vía presenta tres
tramos diferentes: uno que va de Iniesta a Almodóvar del Pinar y Valeria; un segundo tramo que iría desde Iniesta a Carboneras,
Reíllo, Cañete para alcanzar Albarracín, Teruel y Zaragoza; y, por fi n, una última calzada que se dirigía desde Iniesta hacia Requena
y Utiel para llegar a Valencia (Palomero, 1987).
En relación directa con la primera de estas vías se encuentra la ciudad de Segobriga, famosa ciudad celtíbera y romana y cabeza de
uno de los tres obispados de época visigoda. En el ramal de esta vía que se adentra hacia Segontia para alcanzar la meseta norte
se encontraba también la ciudad y obispado de Arcavica, donde se hallaba el célebre monasterio Servitano. El tercer obispado en
cuestión, el de Valeria, se hallaba situado en una encrucijada de vías que desde las tierras meridionales de la provincia se dirigen
hacia el actual Aragón atravesando la serranía conquense.
LAS FUENTES LITERARIAS. LAS PROVINCIAS DE CARPETANIA Y CELTIBERIA
Las referencias históricas sobre el territorio conquense constituyen un aspecto muy importante para el estudio de esta región en
época visigoda. Varios son los principales testimonios literarios que hacen mención a sucesos relacionados con la provincia. En pri-
mer lugar hay que referirse a las actas de los sínodos toledanos a los que los obispos conquenses acudieron con regularidad. Estas
actas constituyen sin duda un valioso material que permite reconstruir de manera razonablemente fi able la sucesión episcopal de las
distintas sedes e incluso ciertos detalles de su historia al menos desde el año 589, fecha de la celebración del III Concilio toledano.
Por otro lado, hay que señalar también la epístola que Montano de Toledo dirigió al obispo de Toribio de Palencia en la que se men-
ciona la existencia de una indeterminada provincia carpetana durante el reinado de Amalarico (hacia 531). La carta acompañaba a
otra semejante que trataba el tema de los presbíteros que se arrogaban la facultad de consagrar el crisma, privilegio que correspon-
de al obispo, así como acerca de la prohibición a los obispos de otras diócesis de consagrar basílicas fuera de su circunscripción.
Montano invoca como argumento un escrito del cual se envía copia, enviado por el coepíscopo de Toribio al predecesor del obispo
toledano y a los otros obispos de la provincia Carpetana y Celtiberia (Vives, 1963: 51).
65
En la misma carta se decide otorgar al coepíscopo una parte del territorio de la diócesis palentina, que englobaba los términos de
Segobia (Segovia), Brittablo (Buitrago) y Cauca (Coca), con el fi n de que no envileciera su dignidad episcopal andando vagante. Este
distrito tendría en principio un carácter temporal que fi nalizaría a la muerte del obispo.
Esta situación tiene cierto paralelo precisamente con la creación de la provincia Carpetana y Celtibérica como parte desgajada de
la Cartaginense, cuya capital se hallaba ocupada por los imperiales. Es dif ícil precisar, no obstante, a qué se debe la revitalización
de estas antiguas denominaciones en época tan tardía, aunque parece obedecer al deseo de distinguir dos regiones diferenciadas
geográfi ca y administrativamente de la antigua provincia cartaginense interior. Dos pasajes de Gregorio de Tours referidos a las
devastaciones producidas por las plagas de langosta aluden de hecho a la existencia de una cierta provincia carpetana, que hay
que suponer englobaba a la propia urbe toledana, dado el carácter ofi cial de las legaciones francas (Greg. Tur. Hist. Franc. VI 44).
De este modo, la Carpetania quedaría como el territorio occidental de la antigua Cartaginense interior, mientras que la Celtiberia
aludiría a la parte oriental, hasta el territorio ocupado por los imperiales. De conformidad con el testimonio de Gregorio de Tours,
las actas del III Concilio de Toledo presentan la fi rma de un obispo Petrus <Arcavicensis> Celtiferiae. Por esas mismas fechas, el
historiador Juan de Biclaro refi ere la fundación por Leovigildo de la ciudad regia de Recópolis en la Celtiberia (Ioan. Bicl. Chronica
578.4 ) (Isid. Hisp. Hist. Goth. II). Esta provincia Carpetana et Celtiberia habría que identifi carla a grandes rasgos con la Marca
media de época islámica y, en el caso de la Carpitania provintia, coincidiría grosso modo con la qura de Santaver de época islámica.
En realidad, el problema de la aparición de la provincia Carpetana y Celtiberia se enmarca dentro del contexto de interinidad pro-
vocado por la ocupación de Cartagena, capital de la provincia eclesiástica de su nombre, por los bizantinos. El célebre Decreto de
Gundemaro de 610 puso fi n a esta situación de excepcionalidad. El decreto establece que la sede metropolitana de la Cartaginense
será en adelante la ciudad regia de Toledo, al tiempo que se reconoce a su obispo como metropolitano de la provincia (Flórez, ES
VI ap. IV; Codoñer, : 58ss. y Barbero, 1989: 169-189; González Blanco, 1986).
Conocemos la nómina de los obispos arcavicenses, valerienses y segobricenses a partir del III Concilio de Toledo celebrado en 589,
aunque gracias a las inscripciones descubiertas en las excavaciones de la basílica en el siglo XVIII se han documentado también los
nombres de varios prelados más de la sede segobricense anteriores a esa fecha (+ Hic sunt sepulcra sanctorum sacer(dotum) + Id Ni-
grinus episc + Sefronius episc + Caonius episc). Una de estas inscripciones permite fechar el pontifi cado de Sefronio hacia el 628 de la
Era (año 600 d.C.). Si bien se ha especulado que el Sefronio citado en los epígrafes segobricenses (IHC 165 + 398; ICERV 276) fuera el
antecesor de Próculo, obispo suscriptor del III Concilio toledano, después de la corrección de la cronología de la inscripción métrica
de Sefronio hecha por Abascal y Cebrián, parece ser que este prelado ocupó la sede entre el 600 d.C. y el 610, en que el titular era ya
Porcarius, suscriptor del sínodo de Gundemaro. Es posible que Nigrino fuera el sucesor de Proculo y, por tanto, antecesor de Sefro-
nio (Abascal y Cebrián, 2006). Por su parte, el Caonius documentado por la epigraf ía bien pudo ser el mismo Canonius que fi rmara el
II Concilio de Toledo del año 531 (Vives, 1963: 45; Beltrán, 1953: 249; García Moreno, 1988: 156-157; Vallejo 1993a: 366-367; Vilella,
2003: 112-113). La última mención a un obispo segobricense aparece en las suscripciones de Anterio en las actas de los concilios
toledanos XV (a. 688) y XVI (a. 693) (Flórez, 1792: 110-116; Almagro Basch, 1983: 33-37; García Moreno, 1974: 143-144; Abascal
y Cebrián, 2006). Después de esas fi rmas y hasta 1176 se desvanecen las alusiones a los obispos de esta sede, que desaparece de la
historia sin dejar rastro, lo que parece confi rmar el ocaso de la ciudad tras el hundimiento del reino godo en 711 a favor de Uclés.
En el caso de Arcávica la situación es algo diferente. Convertida después de la conquista musulmana en una importante qura de la
Marca Media andalusí con el nombre de Santabaryya (corrupción de Celtiberia, apelativo de la sede), la sede episcopal se mantuvo
hasta el reinado de Ordoño I. Como tantos otros refugiados mozárabes, y sin que sepamos muy bien los motivos de su partida, hacia
mediados del siglo IX el obispo Sebastián de Arcávica huyó al reino astur, donde el rey Ordoño lo nombraría obispo de la recién
restaurada sede de Orense. La huida del obispo Sebastián a tierras asturianas pone fi n a la continuidad de la sede arcavicense y en
adelante el núcleo de Arcávica-Santaver quedó bajo el control de las tribus bereberes allí asentadas, convirtiéndose en un importante
foco de inestabilidad en la zona frente al poder emiral, dada su estratégica situación que le permitía dominio de las comunicaciones
hacia la Marca superior. Sin embargo, ya en tiempos del califato, en un proceso paralelo al vivido por las otras dos sedes conquenses,
Arcávica cedió su papel capital ante sus vecinas Huete y Alcohujate, donde se establecieron respectivamente un importante castillo
y una fortaleza (Flórez, 1792: 53-79; Fita, 1902; Torres Balbás ; García Moreno, 1974: 131-133; Barroso y Morín, 1996).
La primera mención de la sede episcopal de Valeria es la del obispo Magnentius, suscriptor del decreto de Gundemaro de 610 al que
antes habíamos aludido. Las últimas referencias se encuentran en las fi rmas de Gaudentius, suscriptor de varios concilios toledanos
entre los años 675 y 693. Probablemente Gaudentius acudiría también al XVII concilio, celebrado un año después pero del que no se
conservan las actas. En el XIII Concilio toledano del año 683 la sede estuvo representada por el abad Vicentius, dado que el obispo
66
había caído gravemente enfermo y recibido el sacramento de la penitencia. Vicentius preguntó al sínodo si una vez restablecido
Gaudentius podía seguir ejerciendo los ofi cios propios de su orden así como la administración de los sacramentos (Vives, 1963:
426-429). El sínodo respondió que el obispo no había quedado inhabilitado para su cargo (canon 10º), pero la cuestión planteada
por el prelado valeriense debió provocar cierta agitación entre los padres conciliares debido a la reciente deposición de Wamba y la
entronización un tanto irregular de Ervigio (Flórez, 1792: 196-206; García Moreno, 1974: 149-150).
Fuera de los escuetos testimonios de las signaturas episcopales fi gura una importante noticia transmitida por Ildefonso de Toledo hacia
mediados del siglo VII acerca de la llegada en tiempos de Leovigildo del abad Donato y una comunidad procedentes del norte de África,
de donde habían partido huyendo de la persecución de los bereberes. Según esta noticia, un grupo de 70 monjes junto con un importan-
te cargamento de libros y códices habrían desembarcado en las costas españolas. Una vez en España, y con la ayuda de una ilustre dama
local llamada Minicea, la comunidad monástica erigió el célebre monasterio Servitano. Ildefonso da cuenta además de la formación
eremítica del abad Donato (a quien atribuye además la introducción de la observancia regular en el monacato hispano) y de su posterior
enterramiento en una cripta, donde sus reliquias seguían siendo objeto de culto en su tiempo por parte de los campesinos de la zona
(Hild. Tol. De Vir. Illustr. III). La muerte del abad Donato vendría a fecharse hacia el año 571, según el testimonio de Juan de Biclara,
pues este autor sitúa la fundación del Servitano en el tercer año del reinado de Leovigildo (Ioan. Bicl. Chronica, 571. 4).
Aunque la ubicación del monasterio Servitano ha sido objeto de debate, creemos haber demostrado su identifi cación con las ruinas
del monasterio parcialmente excavado en el Vallejo del Obispo, a los pies del cerro donde se levantaba la antigua Arcávica (Ca-
ñaveruelas, Cuenca) (Barroso y Morín, 1994, 1996 y 2004). Dejando a un lado las propias ruinas excavadas por C. Moncó en este
paraje, ya de por sí elocuentes, existen otros testimonios que parecen avalar esta reducción al Vallejo del Obispo. En primer lugar, la
carta enviada por el sucesor de Donato al frente del Servitano, el abad Eutropio, y dirigida ad Petrum papam, esto es, al obispo Pe-
dro de Arcávica, en la que el abad se defi ende de la acusación de haber actuado con dureza con sus monjes y que ha sido considerada
repetidamente como prueba de que el monasterio se encontraba en la diócesis de este obispado (Isid. Hisp. Vir. Illustr. XLV; Díaz y
Díaz, 1958: 20-35; García Moreno, 1974: 147). En efecto, la epístola apologética de Eutropio sólo puede entenderse bajo la óptica de
la potestad que posee el obispo diocesano de intervenir en los asuntos de los monasterios sitos bajo su jurisdicción (Linage Conde,
1973: 224-227; Orlandis, 1964: 101; Díaz y Díaz, 1964: 10 nt. 19; Pérez de Urbel, 1934: 203-205; García Moreno, 1974: 147).
Por otro lado, merece la pena subrayar la cercanía de Arcávica a la ciudad regia de Recópolis, la fl amante fundación que Leovigildo
erigió en tierras alcarreñas en honor a su hijo Recaredo. Esta proximidad entre ambas ciudades viene a avalar la importancia como
núcleo cultural y religioso del Servitano, así y sirve para comprender la historia del monasterio y el interés que Ildefonso parece
mostrar por dicho monasterio. Ambas ciudades estaban comunicadas por la vía que, desde el Levante, se dirigía hacia Segontia
(Sigüenza) y Caesaraugusta (Zaragoza) (Flórez, 1792, p. 414 y VII, 71; Raddatz, 1964; Claude, 1965; Vázquez de Parga, 1967; Olmo,
1983, 1988 y 2000; Fernández, 1982). La importancia del Servitano se refl eja claramente en la trascendental labor que debió desem-
peñar el abad Eutropio, sucesor de Donato a la cabeza de la comunidad monástica hacia 583 (Ioan. Bicl. Chron. 584, 5), labor que
creemos tuvo que ver con su papel como tutor y preceptor del príncipe Recaredo. Junto a Leandro de Sevilla, verdadero factótum
de la conversión de Hermenegildo, el abad Eutropio fue el encargado de organizar el III Concilio de Toledo del año 589, el sínodo
de la conversión ofi cial de la nobleza goda a la ortodoxia nicena. El talento y la importancia del abad Eutropio está avalado por su
actuación al frente de este trascendental sínodo y resulta aún más sobresaliente por cuanto era algo impropio de un simple abad.
De hecho, sólo puede ser explicado por la cercanía del monasterio Servitano al entorno del nuevo monarca y, como ya presumió
Díaz y Díaz, debido a la labor pastoral de Eutropio en la conversión del propio rey, paralela a la que antes realizara Leandro con
el príncipe Hermenegildo. Dentro de esta cercanía entre Eutropio y Recaredo se comprende también la promoción del abad del
Servitano a la importante sede valenciana relacionada con la estrategia política destinada a solventar el problema de la ocupación
imperial del levante peninsular (Codoñer, 1972: 52s). Interesante es también la plausible hipótesis apuntada por C. Codoñer acerca
de la probable relación de origen que vincula a la fundación de Donato con el famoso monasterio de Ágali en Toledo, uno de los
principales centros culturales del reino visigodo y vivero de obispos (Codoñer, 1972: 51).
LA REALIDAD ARQUEOLÓGICA DE LOS OBISPADOS CONQUENSES
Las diferentes campañas de excavación efectuadas en el entorno arcavicense han dejado al descubierto en el paraje denominado
Vallejo del Obispo una impresionante construcción que ocupa una superfi cie de 50 x 45 m, esto es, un área de 2.250 m2. La entidad
de los muros de esta construcción es considerable (variando entre uno y dos metros de grosor) y han sido levantados a base de hi-
67
ladas de sillares reutilizados de la antigua ciudad romana colocados a hueso con relleno interior de piedras, argamasa y tierra. Las
sucesivas campañas de excavación han permitido identifi car tres áreas bien diferenciadas: una estructura rectangular que ocupa
la zona noroeste utilizada como iglesia en época de repoblación; una sala rectangular orientada este-oeste que se ha interpretado
como la cilla del monasterio mozárabe, de donde procede un buen lote de cestos de esparto que conservaban su contenido car-
bonizado (nueces, centeno, trigo y almendras), así como otro de utensilios domésticos que hacen pensar en un área de almacén y
molienda. Por último, hay que mencionar una serie de recintos de 3 x 3 metros que parecen rodear una estructura central y que han
sido interpretados como posibles celdas monacales. Esta distribución sugiere la existencia de un monasterio de planta centralizada
o cuando menos con una cierta organización regular del espacio.
Las excavaciones han proporcionado también algunos materiales que pueden fecharse en torno a la séptima centuria, entre ellos
un fragmento de pilastra decorada con un tallo ondulado relleno de racimos de vid y otro de un broche de cinturón liriforme fa-
bricado en bronce. De los alrededores de esta construcción proceden asimismo dos fragmentos de cancel calado con decoración
de tetrafolias ejecutadas a base de círculos secantes, así como algún otro fragmento de escultura decorativa hasta ahora inédito.
Asimismo, de este edifi cio o de otro próximo a él proceden dos capiteles corintios de hojas estilizadas, con paralelos en Toledo y en
el área del sureste. El estilo de estos capiteles denota una cronología más antigua que la de los ejemplares toledanos, que habría que
situar hacia fi nales del siglo VI o primera mitad del VII, y una procedencia común de algún taller levantino, como veremos luego.
El material cerámico documentado durante la excavación del complejo fue objeto de estudio por parte de Yasmina Álvarez. Se trata
de material perteneciente a la ocupación mozárabe del cenobio y fechado en la novena centuria. Esta autora constata la presencia
de dos tipos diferentes de vajilla: una destinada a cocina y almacén que entraría dentro de la tradición romanovisigoda, y otra con
acabados más depurados y formas más elaboradas destinada a vajilla de mesa (Álvarez Delgado, 1987 y 1989). Asimismo, el registro
arqueológico evidencia una destrucción violenta del edifi cio en la segunda mitad del siglo IX, destrucción que estaría atestiguada
por los restos de un gran incendio y el abandono in situ de los alimentos almacenados en la cilla. La fecha viene proporcionada por
la aparición de un dirham de 252-262 H/866-876 d.C., cronología que concuerda con las noticias históricas referentes a la huida del
obispo Sebastián a la corte asturiana.
Próxima a este gran conjunto edilicio, en la ladera sur del castro de Santaver, se encuentra una construcción semirrupestre, excava-
da en el frente de la roca sobre la que se alza el antiguo municipio romano. Esta construcción, que aprovecha en parte una antigua
cantera romana, está formada por dos cámaras: una exterior de planta cuadrangular y otra de planta circular excavada totalmente
en el roquedo, en cuyo interior se excavó una sepultura situada al fondo de la cámara sobre la que campea una inscripción que reza
FAH. El signifi cado de la misma se ignora, aunque sin duda está relacionado con la sepultura allí excavada (Cantera, 1955: 151-156;
Schlunk y Hauschild, 1978: 165s, lám. 60b; Barroso y Morín, 1993: 24s). Tanto en el interior como en el exterior de esta construc-
ción rupestre se encuentran grabados numerosos signos religiosos (cruces latinas, cruces de triple travesaño, un candelabro de siete
brazos coronado por una cruz, etc.), destacando una gran cruz tallada frente a la entrada de la cámara interior. Alrededor de esta
construcción y asociada a ella, pero a una cota superior, se emplazó una necrópolis de tumbas excavadas directamente en la roca,
con una distribución radial que parece respetar la cámara sepulcral (Osuna, 1976: 151-154 y 1977: 25-28; Moncó, 1986: 241-257;
Moncó y Pérez Jiménez, 1992: 534-543; Barroso y Morín, 1994 y 1996). La disposición de las sepulturas en torno al enterramiento
de la cámara interior y la proliferación de grabados en el llamado eremitorio sugieren una distribución ad sanctos con respecto a
la tumba excavada en la cámara interior, en correspondencia con la noticia transmitida por Ildefonso acerca del enterramiento de
Donato en una cripta y del culto a sus reliquias antes citada.
No es ésta la única necrópolis documentada en los alrededores de Arcávica. Inundada por las aguas del pantano de Buendía se
encuentra la necrópolis de La Rinconada, fechada en el siglo VII. Se trata de un área cementerial de 13 sepulturas (aunque no se
descarta un número mayor) excavadas en 1982 por C. Moncó aprovechando el bajo nivel de las aguas del pantano. Esta necrópolis
parece corroborar una bajada al llano de la población arcavicense, probablemente con dos núcleos principales de ocupación: uno en
torno a la ladera sur del castro, en el Vallejo del Obispo y otro siguiendo el valle del Guadiela, frente a los baños romanos de La Isa-
bela, próximo a la vía que conduce a Recópolis y Segontia, que explotaría las potencialidades agrarias que ofrece la vega del Guadiela
(Torres Balbás, 1957: 27; Barroso y Morín, 1996: 176-178).
Próxima al Vallejo del Obispo se encuentra una fuente construida con sillares romanos colocados a hueso y calzados con fragmen-
tos de tejas. Presenta un acceso escalonado hacia el manantial. En uno de los sillares superiores se ha grabado una cruz de calvario.
No es improbable que esta fuente monumental tuviera una relación con el monasterio o con algún edifi cio religioso cercano, ya
que diversos restos aparecidos en esta área hacen suponer que aquí pudo encontrarse el núcleo episcopal y, por consiguiente, la
iglesia catedral. De hecho, al menos uno de los capiteles del Museo de Cuenca procede de este lugar, y en esta misma zona nosotros
68
mismos hemos hallado varios fragmentos de escultura con decoración geométrica. En tal caso, podría especularse acerca de su
función como baptisterio monumental, ya que la fuente se ajusta bien a las disposiciones requeridas para los baptisterios: el agua
es de manantial y el paso a la misma puede realizarse desde oriente (Barroso-Morín, 1996).
Muy diferentes son los datos históricos y arqueológicos de la sede segobricense (Almagro Basch, 1983 y 1984). Aparte de las signaturas
episcopales en los sínodos toledanos, sólo contamos con los epígrafes dedicados a los obispos enterrados en la basílica exterior y con
un considerable número de planos de la citada basílica que apenas permiten certifi car algo con seguridad. La situación resulta un tanto
desalentadora, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajos arqueológicos en este yacimiento datan de fi nales del siglo XVIII. De
esta fecha data el descubrimiento de la inscripción poética dedicada al obispo Sefronio estudiada ya por Jácome Capistrano de Moya.
El estudio más completo de todos los llevados a cabo por esa época se debe al erudito José Cornide. Su estudio iba acompañado por
un plano del conjunto excavado debido a Melchor del Prado, sin duda el más completo de todos los que se levantaron en su momento
(Capistrano de Moya, 1792: 23; Cornide, 1799: lám. 9).
La basílica exterior de Cabeza de Griego es, en efecto, uno de los monumentos del periodo mayor interés ha despertado entre los
investigadores desde que fuera descubierta en el siglo XVIII (Cornide, 1799; Capistrano de Moya, 1792; Alsinet, 1765; Fita, 1888;
Caballero, 1981; Mayer, 1982; Abascal y Cebrián, 2006). Se conocen varios planos de la misma que varían entre sí en algunos impor-
tantes detalles. Paradójicamente a este temprano interés que despertaron las excavaciones de Cabeza de Griego, nos encontramos
ante un edifi cio que no ha sido convenientemente excavado. Sólo en los últimos años se ha acometido una limpieza exhaustiva del
conjunto que ha permitido apreciar la auténtica planimetría del edifi cio y lanzar una hipótesis de su funcionalidad. Por lo que se
puede deducir de los planos y los restos que aún pueden observarse in situ se trata de un edifi cio de grandes proporciones (48 x 26
m aproximadamente) estructurado en lo que generalmente se ha venido considerando como tres naves separadas por columnas. La
fachada Este comunica con un largo crucero de brazos irregulares, de mayor extensión por el sur, y a mayor nivel, que contiene una
cámara funeraria. Desde el eje del templo se penetra a través de una cámara cuadrangular, al fondo del ábside, que según la documen-
tación de la época antes citada presentaba planta ovoide, pero que tras la limpieza del conjunto se ha demostrado de planta octogo-
nal. En el interior de la misma se localizaron dos sepulturas, según las descripciones de la época. Otras dos tumbas con inscripciones
aparecieron en el conjunto que precede a la cripta. Una de ellas está dedicada al obispo Sefronio, cuya muerte se fecha en el año 550
ó 600, según la lectura de Abascal y Cebrián, datación que constituye la más clara referencia cronológica para el edifi cio.
La interpretación del conjunto, a falta de una intervención que actualice los datos que poseemos del edifi cio, parece sugerir la
existencia de una cripta funeraria destinada a dos personajes importantes de la comunidad, junto a los cuales, pero fuera de ella, se
enterraron los obispos Sefronio, su antecesor Nigrino y quizá el sucesor Caonio. En favor de esta prioridad constructiva, o por lo
menos de la mayor importancia concedida a esta parte, se encuentra la técnica de construcción de grandes bloques, forma frecuen-
te en las mejores iglesias de la segunda mitad del siglo VII. A tenor de los diversos planos del conjunto, se ha considerado que el
templo presentaba un presbiterio levantado. La entrada a la cripta parece haberse realizado mediante una puerta en arco, también
oval o de herradura (Puertas, 1967; Schlunk y Hauschild, 1978: 43; Caballero, 1981; Palol, 1991: 316-317). En resumen, parece ha-
ber un acuerdo unánime entre todos los investigadores en que nos encontramos ante un núcleo episcopal. En opinión de Palol, los
muros fuertes que se adosan al conjunto por el muro sur podrían sugerir un episcopio, mientras que un posible ámbito octogonal
situado a los pies del mismo podría hacer pensar en un ámbito bautismal. Para este autor, resulta signifi cativo que este episcopio se
situara sobre un núcleo funerario de prestigio y no en el interior de la ciudad (Palol, 1991: 318).
Por nuestra parte, pensamos que esta identifi cación del conjunto con una basílica tradicional no puede defenderse por más tiempo.
Creemos, por el contrario, dadas las dimensiones y la evolución urbana de la ciudad, que nos hallamos ante un martyrium-mau-
soleo monumental que posteriormente daría origen a un panteón episcopal. Siguiendo los modelos de la arquitectura de repre-
sentación tardoantigua, este panteón se hallaría precedido por una gran aula rectangular, que a su vez estaría fl anqueada a ambos
lados por sendos pórticos (Barroso-Carrobles-Morín, 2013). Alrededor de este conjunto funerario se desarrolló una importante
necrópolis cuya excavación proporcionó elementos de ajuar de los siglos VI y VII (Almagro, 1975).
El conjunto mausoleo-panteón estuvo decorado con placas de tema geométrico que imitan en cierto modo los esquemas musivos
romanos. Una de ellas, aparecida en el transcurso de las excavaciones del siglo XVIII, presenta un crismón y dos pavos reales soste-
niendo guirnaldas. Otras van decoradas también con temas de tradición clásica de zarcillos y peces entre crismón, documentados
por Cornide, existiendo placas de arte semejante repartidas hoy entre el Museo de Cuenca y las caballerizas del monasterio de la Or-
den de Santiago en Uclés. Pero aparte de estos relieves conocidos de antiguo existe casi un centenar de piezas prácticamente inéditas
que hemos tenido la fortuna de estudiar y que avalan una cronología en torno a la sexta centuria (Cornide, 1799; Barroso, 2006).
69
En cuanto a la hipotética existencia de una basílica interior situada bajo la ermita de San Bartolomé, insinuada ya por Schlunk aunque
sin citar este emplazamiento de forma explícita, las últimas excavaciones efectuadas en el lugar sólo han documentado un conjunto
termal de época clásica. Con todo, hay constancia de hallazgos de escultura decorativa en el interior de la ciudad gracias a los trabajos
efectuados por R. García Soria y P. Quintero y costeados por el inglés R. L. Th omson en 1892 que apuntan a la perduración de una
parte de la población urbana en este periodo (Quintero, 1913: 91 y 127). Esta pervivencia en el hábitat ha sido ratifi cada por recientes
excavaciones que han puesto de manifi esto la reutilización privada de espacios públicos y que denota la decadencia de la ciudad en
época visigoda (Abascal y Almagro, 1999; Abascal et al., 2010: 52-64). Las piezas halladas en la intervención de Th omson difi eren
mucho de las documentadas en la basílica exterior y remiten, como bien afi rmó Schlunk, al círculo toledano de la segunda mitad del
siglo VII (1945: 315ss).
Si escasos son los datos referidos a Segóbriga, desde el punto de vista arqueológico, la Valeria visigoda sigue siendo prácticamente
una auténtica desconocida. Apenas conocemos un lote de hebillas de cinturón y varios fragmentos de fuste de columna de esa pro-
cedencia conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid o en colecciones privadas. Las excavaciones en el yacimiento,
que se han centrado hasta ahora prácticamente en el área foral, no han proporcionado datos para este periodo. A modo de hipó-
tesis, podría plantearse una reubicación del núcleo urbano hacia el solar que ocupa la actual población, lo que explicaría de forma
convincente la ausencia de restos de esta época sobre los niveles de la Valeria romana.
70
LA ÉPOCA ANDALUSÍLA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO
HISPANOMUSULMÁN EN LA CUENCA DEL RIO
CIGÜELA (PROVINCIAS DE CUENCA Y CIUDAD REAL).
Antonio Malalana Ureña
El ámbito geográfi co objeto de estudio está vertebrado por el cauce del río Cigüela. Este afl uente del Guadiana, que nace en los altos
de Cabrejas, en la provincia de Cuenca y cerca de la divisoria entres las cuencas atlántica y mediterránea, cuenta con los aportes de
varios ríos y arroyos, como Valdejudíos, Riánsares, Záncara y Valdespino.
Al margen del determinante geográfi co paisajístico, también deberemos tener en cuenta otras cualidades, como el valor estratégico
del corredor formado por el propio río, junto a viabilidad económica de todo el territorio, interesante para el binomio agricultura-
ganadería. Por último, no podemos aislarnos de la propia evolución histórica de la región, intensamente poblada desde tiempos
remotos, siempre imbricada a lo largo de una vía de comunicación que conectaba el suroeste peninsular con el Valle del Ebro.
Por ejemplo, al-’Udri menciona Qa r ‘A iyya o Qa r Bani ‘A iyya (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) como la intersección de dos
rutas, una comunicaba Córdoba con Zaragoza y la otra Toledo con Cartagena (Vallvé, 1972: 151). Como señala al-’Udri, la primera
de las rutas permitía evitar Toledo, y tenía como etapas principales Caracuel, Calatrava, Qasr Bani ‘Atiyya, Uclés, Cuenca, etc.
(Granja, 1967: 455). También el cronista Ibn Hayyān incluye el mencionado enclave como una de las etapas del itinerario militar
seguido por ‘Abd ar-Ra mān III en la campaña de Zaragoza del 935. A lo largo de esta marcha se enumeran una serie de lugares que
pertenecerían a Santaver, como Landete (Landī ), Villel (Billāl), Teruel (Tīrwāl), Huete (Wab a) y Uclés (Uqlīš). Otros puntos de
interés fueron Šanta Mariya, Zorita (Surita), Cuenca (Q nka) o Huelamo (Wālam )y lógicamente la propia Santaver (Šantabariyya)
(Ibn Hayyān, 1981: 271). En cualquier caso, estas vías no son nuevas, pues sus antecedentes son prerromanos, manteniéndose la
vigencia entre romanos y visigodos (Palomero, 1987).
Por tanto, el espacio geográfi co que nos interesa está articulado a lo largo de un doble eje formado por un camino y por el propio
cauce del Cigüela y que transcurre a lo largo de las provincias de Cuenca y Ciudad Real.
Las distintas intervenciones arqueológicas ejecutadas como consecuencia de la obra pública, que avanza a lo largo de dicho eje, nos
han permitido conocer mejor como podría articularse este territorio durante el periodo de dominio hispanomusulmán. Varios son
los yacimientos identifi cados para este periodo: la Quebrada II (Carrascosa, Cuenca), Madrigueras III-IV (Villamayor de Santiago,
Cuenca), Villajos (Campo de Criptana, Ciudad Real) y Arroyo Valdepino (Herencia, Ciudad Real). Además, convendría incluir,
Corrales de Mocheta (Carrascosa, Cuenca), junto a la fase de ocupación islámica de Segóbriga, más la infl uencia que ejercen las
cercanas Uclés, en el norte, y Alcázar de San Juan, desde el sur.
No obstante, debemos advertir, que en ningún caso, los distintos asentamientos han sido excavados en su totalidad, por lo que la
información obtenida, en cierta forma, es parcial. Sin embargo, creemos que los datos aportados van a permitir componer una idea
general de cómo se organizó este territorio entre los siglos IX-XI.
Al mismo tiempo, sin abordar aún el estudio del modelo de articulación del territorio dentro del cauce del Cigüela, conviene
identifi car y reconstruir cuál era la situación de la Mancha Alta dentro de la estructura superior del gobierno y administración de
al-Andalus. A priori, esta región parece encontrarse ubicada en un espacio de contacto de tres grandes territorios: la madīna de
Toledo, junto a las kūras de Santaver y Calatrava.
La granja de la Quebrada II formaría parte del iqlim de Huete y Medongueres III-IV de Uclés, en la Kūra de Santaver; mientras que
la granja de Villajos y la almunia de Valdespino sería del iqlim de Alcázar de San Juan, de la madīna de Toledo.
.
.
71
LOS TERRITORIOS DE TOLEDO, CALATRAVA Y SANTAVER
A priori, la frontera media tenía como principal objetivo frenar a leoneses y castellanos; aunque, en un segundo nivel, no menos
importante, buscaba conservar el frágil equilibrio político interior. Quizá sea esta la prioridad, la de consolidar el dominio sobre los
territorios propios y estabilizar el interior del país en favor de emires y califas.
Durante el califato, sin que fuera un sistema totalmente estable, al-Andalus se articuló en kūras y madīnas fronterizas. Mientras
las primeras suelen estar gobernadas por linajes locales, en las ciudades se sitúan gobernadores militares que deberían ejercer di-
rectamente el poder omeya.
En la etapa del gobierno de ‘Abd al-Ra mān III, para los años 912-942, pueden identifi carse un total de 26 kūras, entre las que se
encuentran las de Calatrava y Santaver (Manzano, 2006: 430; 2008: 519). En principio, la kūra no es una unidad administrativa
habitual en las regiones fronterizas, a excepción de Santaver que sí está incrustada en la frontera, y presenta en este sentido una
singularidad (Manzano, 2006: 431; 2008: 522).
Al margen de las kūras, y para las regiones fronterizas, el territorio se articula en torno a ciudades. En total, a lo largo de la narración
de Muqtabis V, se citan 18 de estas ciudades entre las que se encuentra Madrid, Toledo, Talavera, Guadalajara o Zorita (Manzano,
2006: 431; 2008: 521).
Efectivamente, al- agr al-awsa o “Frontera Media” no forma una única unidad territorial, sino que está constituida por varias
entidades y no todas son kūras, aunque si existe un concepto de frontera, que a su vez se gobierna desde una capital. Incluso, en las
descripciones en los textos árabes, otorga cierta importancia a la franja más cercana a la frontera, espacio que es identifi cado por
"la Sierra" o "Sierras" y que comprende «Talavera, Toledo, Madrid, Guadalajara, Uclés y Huete» (al-Idrisi, 1974: 163). Igualmente,
debemos sumar los territorios sorianos al sur del Duero, como Deza (Ibn Hayyān, 1967: 227) y especialmente Medinaceli, que junto
a Guadalajara, si hacemos caso al texto de al-’Udri, era territorio de los Banū Sālim e identifi cado por el narrador como agr Banī
Sālim o frontera, marca, de los Banū Sālim (Granja, 1967: 492).
Los Banū Sālim, de la tribu bereber de los Ma m da, controlaban desde tiempos antiguos las tierras que se extendían entre Guada-
lajara y Medinaceli, dominio que debió de ser efectivo hasta el siglo X. El territorio formaba una unidad compacta reconocida en las
crónicas como «Marca de los Banū Sālim». A mediados de la decima centuria, ‘Abd al-Ra mān III cambia por completo el status
quo de la región. Durante la campaña de Muez, año 921, a petición de los pobladores de Guadalajara, expulsaría a los Banū Sālim
del gobierno de la ciudad ( Arīb b. Sa’īd, 1992: 158. Ibn Hayyān, 1981: 129). Por estas fechas, Ibn Hayyān, literalmente, habla de la
«arruinada Medinaceli», por lo que es muy probable que los dominios de los Banū Sālim habían menguado considerablemente (Ibn
Hayyān, 1981: 133). No obstante, el control de esta franca de la frontera era vital para la defensa del califato frente a las embestidas
castellano-leonesas, cada vez más frecuentes. La recuperación de Medinaceli era, pues, vital para garantizar la salvaguardia de al-
Andalus, por lo que impulsó la reconstrucción de la ciudad, iniciativa que trasladaría al general Gālib, quien garantizaba el control
de un territorio clave (Ibn Hayyān, 1967: 258-261).
No obstante, en ocasiones, esta frontera, partiendo de Talavera, sólo se extendía hasta Atienza (Guadalajara); es decir, concurren
una serie de circunstancias que impiden al estado cordobés ejercer una autoridad plena sobre toda la línea (Ibn Hayyān, 1981:
132-133). Así, observamos un vacilante control sobre la “frontera media” por parte de los emires y califas cordobeses. Precisa-
mente, Toledo es un fi el refl ejo de lo inestable que era el gobierno, pero sobre todo, la complejidad de las relaciones dentro de la
heterogénea sociedad de la España musulmana. Los habitantes de la ciudad del Tajo eran hostiles y poco dóciles al gobierno de
Córdoba. La consecuencia era rotunda, se controlaba Toledo, al-Andalus estaba en peligro, tanto por los enemigos internos, como
por el periférico. Por lo tanto, los hispanomusulmanes contaban, no sólo con fronteras exteriores, sino también con otras interiores
(Manzano, 1991).
LA MAD NA DE TOLEDO
La ciudad de Toledo contaba con un territorio extraordinariamente extenso, cuyo dominio y control era vital para la estabilidad y
defensa de al-Andalus. Escritores como al-Rāzī o Ibn Gālib identifi can Tulaytula como una de las cuatro capitales de Al-Andalus,
de la que destacan el rendimiento agrícola de su territorio y la calidad de los cereales que en ellos se obtienen (al-Rāzī, 1975: 65-
68. Al-Bakrī, 1982: 25. Vallvé, 1975: 377). El perfi l histórico social de Toledo va a marcar políticamente las relaciones entre esta
.
. .
.
.
.
72
periferia y los sucesivos gobiernos de emires y califas. La población local sigue siendo determinante, pues la comunidad mozárabe
es amplia, aunque no es el único motivo para las gentes de Toledo enfrentarse a Córdoba. La propia inercia de equilibrio entre los
distintos poderes locales era dif ícil de mantener, tanto que la ciudad del Tajo pretende expandir el territorio a costa de los bereberes
asentados en su entorno, como los de Santaver. Las noticias de estas revueltas ya son registradas desde el reinado de al-Hakam I,
con otros episodios con Abd al-Ra mān II, Mu ammad I o Abd al-Ra mān III.
Con respecto al centro peninsular, conviene conocer aquellos lugares que de una u otra forma dependía de la inercia de Toledo.
Al-Rāzī, señala a Talavera, Calatrava, Consuegra, Oreto y Caracuel (al-Rāzī, 1975: 66-68). Ibn Gālib, por su parte identifi ca los
distritos de la Sagra, con varios castillos, el de la Sila, la ciudad de Huecas, y los de al-Ušbūra y al-Qāsim (Vallvé, 1975: 377-378).
A Talavera se la califi caba como ciudad de frontera (al-Bakrī, 1982: 25), y destaca por su valor como lugar fuertemente amurallado
que se apoyaba en un sistema de torres almenara para defender la frontera. Asimismo, el territorio dependiente de Talabīra habría
estado compartimentado en distritos, como los de la Vega (al-Fa s) y los iqlīm de al-Sind, Vascos (Bāšak), etc. (Vallvé, 1975: 378).
Cuando las fuentes marcan las ciudades y distritos dependientes de Toledo, la mayoría, como señala correctamente E. Manzano,
se encuentran situadas al sur del Tajo (Manzano, 1991: 165). De hecho, aquellas que son fronterizas frente al norte, como Madrid,
Guadalajara o Medinaceli están desvinculadas de Toledo. Recordemos que al-Rāzī indica en su texto que Toledo «parte el término»
con el de Guadalajara (al-Rāzī, 1975: 63). Quizá esta es la explicación que nos lleve a comprender que el territorio dependiente de la
ciudad de Toledo se situaba al sur del Tajo, fundamentalmente entre este cauce y el Guadiana: Talavera, Calatrava, Oreto, Consue-
gra, Caracuel, Qa r Bani ‘A iyya (Alcázar de San Juan), etc. No obstante, Calatrava parece tener un status diferenciador. Esta ciu-
dad, junto a la de Oreto colaboraba abiertamente con los omeyas, por ejemplo, aportando hombres al ejército cordobés. Sin duda
alguna, Calatrava, desde el sur, era uno de los numerosos enclaves fortifi cados dispuestos para hacer frente y, si llegase el momento,
someter las constantes revueltas de los toledanos; que junto a Peñafora (Guadalajara), Madrid, Talamanca y Talavera, confi guraban
una frontera interior contra Toledo (Manzano, 1991: 170). Es muy signifi cativo que en aquella lista Calatrava esté incluida en la lista
de kūras o que Madrid y Talavera lo estén como ciudades fronterizas (Ibn Hayyān, 1981: 192-193).
Una de las regiones que debemos identifi car, localizar y describir es el distrito o iqlim de al-Luŷŷ, una franja de contacto entre
Toledo, Santaver y Calatrava, cuya capital era Qa r ‘A iyya o Qa r Bani ‘A iyya, e identifi cada por Vallvé con Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) (Vallvé, 1972: 151; 1986: 285). Precisamente, el alcázar o qasr de los Bani ‘Atiyya es una estratégica intersección de la
red viaria hispanomusulmana. Como se ha dihco ya Al-’Udri la menciona como intersección de dos rutas: una comunicaba Cór-
doba con Zaragoza y la otra Toledo con Cartagena (Vallvé, 1972: 151). Como señala al-’Udri, la primera de las rutas permitía evitar
Toledo (Granja, 1967: 455). También el cronista Ibn Hayyān incluye el mencionado enclave como una de las etapas del itinerario
militar seguido por ‘Abd ar-Ra mān III en la campaña de Zaragoza del 935 (Ibn Hayyān, 1981: 271).
Otro de los datos relevantes para ubicar la zona de nuestro estudio es aportado por Ibn Al-Kardabūs, quien en su Historia de al-
Andalus, también menciona un territorio que él identifi ca como Faf al-Luŷŷ, Esta región aparece citada por el cronista al describir
el doloroso hecho de la pérdida del reino taifa de Toledo, cuando Alfonso VI «consiguió tomar todas las dependencias de Ibn ī-l-
Nūm y apoderarse de ellas. Éstas fueron ochenta ciudades con mezquitas aljamas, sin contar los pueblos y las aldeas fl orecientes.
Tomo posesión desde Guadalajara a Talavera (de la Reina) y Faf al-Luŷŷ (Campo del Bosque) y todos los distritos de Santa María
(Albarracín)» (Ibn al-Kardabūs, 2008: 105-106). Faf al-Luŷŷ (Campo del Bosque) ha sido ubicado en dos lugares distintos, mien-
tras que F. Maíllo Salgado lo hace en Albacete (Ibn al-Kardabūs, 2008: 105), contrariamente A. Pretel cree que podría situar dicho
iqlim en una zona de navas y lagunas en donde se encuentran los límites de las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real (Pretel,
2007: 44-45). La clave está en situar en el mapa el topónimo M.r īla, ubicado por el cronista Ibn Hayyān dentro dicho iqlim de
al-Luŷŷ, quien los identifi ca como una escala previa a Qa r ‘A iyya (Ibn Hayyān, 1981: 271). J.P. Molenat ha propuesto una interpre-
tación de dicho topónimo, como Mura ayla o Moratilla, y que debería localizarse en un punto en la ruta que conectaba Uclés con
Alcázar de San Juan. Este lugar no sería otro que Almoradiel (Molénat, 1997: 529-530).
En el año 1238, Muradiel es citada entre otros lugares como Cuzquas (Górquez) y Villadaios (Villajos), como consecuencia del con-
fl icto surgido entre el arzobispo Jiménez de Rada y la Orden de Santiago (Lomax, 1959: doc. 1). En el año 1243, en otro documento
en donde intervienen los mismos protagonistas, se citan, por un lado «ecclesia de Moratella et aldearum suarum» y por otro la
«maior ecclesi de Moratella». Pocos años después, en 1245, se cita nuevamente Moratella, ahora en un texto de Inocencio IV (Ri-
vera, 1995: docs. 192 y 196). El último de los documentos, fechado en 1243, demuestra ya la evolución del topónimo, pues ahora se
le identifi ca como Almuradiel, al incluirse en la nómina de lugares reclamados por el concejo de Alcaraz en su litigio con la Orden
de Santiago (González, 1980-1986: doc. 705).
.
..
.
.
73
Jurisdiccionalmente todo parece indicar que, durante el periodo de dominación musulmana, ambos yacimientos, en la segunda mi-
tad del siglo X, formaron parte del iqlim de al-Luŷŷ, cuya capital era Qa r ‘A iyya, la actual Alcázar de San Juan. Territorio, que a su
vez, formaba parte un ámbito superior que dependía y tenía como capital Toledo. Los yacimientos de Villajos y Arroyo Valdespino
están asociados a la cuenca del Guadiana y no a la del Tajo. Los ríos Cigüela y Zánzara, afl uentes de aquél, y la Sierra de Almenara,
delimitan la región. Por lo tanto, estamos ubicados en un territorio limítrofe, tanto desde el punto de vista geográfi co, como desde
la perspectiva de la organización administrativa andalusí. Debemos situarlos, por tanto, en este distrito fronterizo de Toledo con
las kūras de Santaver y Calatrava.
LA K RA DE CALATRAVA
La ciudad de Calatrava, ubicada al sureste de Toledo, destaca por su producción cerealista, de excelente calidad, y por ser tierra de
buena caza; pero sobre todo sobresale por sus pastos, cualidad que permitiría el desarrollo de la ganadería, enfatizando las fuentes,
tanto la calidad de los rebaños, como la de los productos lácteos (al-Rāzī, 1975: 69. Vallvé, 1975: 378; 1986: 313).
Desgraciadamente, para el conocimiento del territorio de esta kūra, pocos son los estudios que analicen su composición y estruc-
tura, pues la ciudad de Calatrava ha absorbido la mayor parte de los esfuerzos de los investigadores.
Todo parece indicar que su creación tiene que ver con la propia evolución política en las relaciones entre Toledo y Córdoba. Cala-
trava, por tanto, como unidad administrativa, emerge a modo de frontera interior para ayudar a Córdoba en el gobierno efectivo
y real sobre todo al-Andalus, en concreto como una almenara vigilante sobre Toledo. Esta función ha quedado refl ejada en varios
pasajes cronísticos de la época, como Arīb b. Sa’īd (1992: 120) o en el Muqtabis II-1 (Ibn Hayyān, 2001: 289-290).
Una de las primeras referencias documentadas de Calatrava como ciudad es una noticia del año 785, recogida por el cronista orien-
tal Ibn al-Athir, nacido en 1160 (Ibn al-Athir, 2006: 132). La viabilidad de Calatrava como ciudad-territorio espejo frente a Toledo
aumentó a raíz de su destrucción por los rebeldes toledanos en el año 853, junto a la inmediata reconstrucción por orden del emir
Mu ammad I (Ibn al-Athir, 2006: 231). A partir de esa fecha, y como capital de una extensa región dividida en numerosos distri-
tos, se convirtió en el principal punto de apoyo del poder central cordobés en la zona, siendo el lugar más poblado entre Córdoba
y Toledo hasta principios del siglo XIII (Hervas & Retuerce, 2000). En el Muqtabis V, se citan algunos de los gobernadores como
Šabīb b. A mad, Abdallāh b. Abdalmalik, etc. (Ibn Hayyān, 1981: 193, 215, 249, 321, 348, 354). Igualmente, en alguna ocasión el
gobierno de Toledo y Calatrava lo ejerce la misma familia, como así ocurrió en el año 941, cuando «Qāsim b. Ra īq lo fue [destitui-
do] de Toledo en favor de Īsà y Sulaymān, hijos de Mu ammad b. ‘Isà, conjuntamente, a quienes además se agregó el gobierno de la
cora de Calatrava, del que fue destituido Hišām b. Yahwar» (Ibn Hayyān, 1981: 354). Gobierno que también seguiría en manos de
un solo gobernador en el 942, cuando fueron sustituidos « Īsà y Sulaymān, hijos de Mu ammad b. ‘Isà de las ciudades de Toledo y
Calatrava en favor de Ilyās b. Sulaymān» (Ibn Hayyān, 1981: 368).
LA K RA DE SANTAVER
El topónimo Šantabariyya, identifi cada con la Celtiberia, era una extensa kūra que se correspondería con casi la totalidad de la pro-
vincia conquense y amplias zonas de las limítrofes Valencia, Teruel y Guadalajara. «En un principio debía incluir las jurisdicciones
de al-Sahla de los Banū Razīn (Albarracín), Barūša, Medinaceli, Guadalajara y tal vez Calatayud» (Vallvé, 1986: 309). E. Manzano,
amplía estos dominios a Zorita, controlada por Banū ‘Abdūs, Teruel y Villel de los Banū Gazlūn, comprendiendo unos territorios
muy extensos, con límites imprecisos, cuyos dominios estaban controlados por linajes bereberes (Manzano, 1991: 149).
En cualquier caso, resulta ciertamente dif ícil dibujar sobre un plano los verdaderos límites de la Santaver (Muñoz & Domínguez-
Solera, 2011: 12). Más o menos vendría a coincidir con las demarcaciones territoriales de tres diócesis, las de Arcávica, Segóbriga y
Valeria, todos dependientes de Toledo; organización territorial que se habría mantenido inalterable desde su creación en el periodo
hispanorromano. Ahora, bajo el Islam se consolida, pero transmutándose cada uno de las diócesis en iqlim o climas. Ercávica ahora
es Šantabariyya, Segóbriga deja paso a Uqlīš -Uclés- y Valeria a Wab a (Huete) (Malalana, Barroso & Morín, 2012: 60-75).
Cronistas, como al-Rāzī (al-Rāzī, 1975: 299) y Ibn Gālib (Vallvé, 1975: 377), señalaron que el término de Santaver contaba con nu-
merosas villas y castillos. Asimismo, el territorio también destacaba por sus montes y por la fertilidad del suelo, en donde crecen
.
.
.
.
74
«muchas y buenas yerbas» o muy favorable para el cultivo de cereal. También se mencionan las vegas en donde crecen todo tipo de
árboles frutales, sobresaliendo por encima de todos avellanos y nogales (al-Rāzī, 1975: 299).
El distrito de Santaver, a veces referido como «el país de Santaver» (Ibn Hayyān, 1981: 157), cuenta con una extensión territorial
considerable habitada por bereberes en convivencia con residentes indígenas (Guichard, 1995: 396-402) y gobernada por los Banū
ī-l-Nūm.
La kūra de Santaver estuvo ubicada en una zona estratégica para el control del noroeste y el este peninsular, en el centro del sistema
defensivo del estado omeya. Esta relevancia política se demuestra en numerosas ocasiones, y sobre todo durante el periodo de los
imperios magrebíes, hasta que Alfonso VIII, consigue dominar defi nitivamente la ciudad de Cuenca, junto a la posterior coloniza-
ción de los territorios, tanto por este monarca castellano, como por Fernando III.
El interés estratégico del país de Santaver se centra fundamentalmente en el control de las rutas del Tajo, tanto en las zonas cerca-
nas a Toledo, en donde destaca Zorita. Una de estas vías era la que conectaba Córdoba, pasando por Toledo, y Zaragoza. Aquí se
localizan la Quebrada II y Madrigueras III-IV.
LOS YACIMIENTOS EN LOS TERRITORIOS DE TOLEDO Y SANTAVER
Como comprobaremos a lo largo de los siguientes párrafos, los distintos yacimientos se ubican en los territorios de Toledo y
Santaver, dentro una región limítrofe entre la madīna y la kūra. Ya ha sido explicado más arriba, que la unidad territorial básica era
la kūra (kuwar, plural), pero tendremos que esperar al gobierno del emir ‘Abd ar-Ra mān I para que al-Andalus se constituya una
verdadera estructura administrativa en donde los distritos militares se conviertan en provincias (kuwar), que a su vez, se subdividan
en distritos (aqālīm, singular, iqlīm). Este segundo nivel territorial tendrá como objetivo crear demarcaciones fi scales (Salvatierra
y Canto, 2008: 51). El iqlīm a su vez se dividía en alquerias. En cada iqlīm dominaba una población, frecuentemente fortifi cada, de
ahí, que se las identifi que como i n; asimismo, la defensa del territorio se completaba con la presencia de torres (burŷ y atalayas).
En bastantes ocasiones el concepto de alqueria y burŷ se fusionaban, conformando una unidad.
Como hipótesis, la Quebrada II y Corrales de Mocheta (Carrascosa, Cuenca) se integrarían dentro del iqlīm de Wab a (Huete),
mientras que Madrigueras III-IV formaría parte del iqlīm de Uqlīš (Uclés), todos dependientes de la kūra de Santaver. Por su parte,
tanto Villajos (Campo de Criptana, Ciudad Real), como Arroyo Valdepinos (Herencia, Ciudad Real), formarían parte del iqlim de
al-Luŷŷ, cuya capital era Qa r ‘A iyya o Qa r Bani ‘A iyya (Alcázar de San Juan) y que se localizaba en el extremo oriental de la
madīna de Toledo (Malalana & Morín, 2012).
2. EL REINO TAIFA DE TOLEDO
Tras la desintegración del califato cordobés, en 1031, desaparece el poder central, emergiendo un nuevo orden político hispano-
musulmán (más de treinta reinos) que ha sido identifi cado como Reinos de Taifas o como defi ne M.J. Viguera “autonomías genera-
lizadas por todo al-Andalus” (1997: 60). Esta etapa, con reunifi caciones y nuevas fragmentaciones se extenderá hasta 1090, con la
dolorosa, para el Islam, capitulación de Toledo en 1085.
Antes de 1031, algunos territorios, aprovechándose de un débil poder central, ya se gobernaban asimismo de manera autónoma.
Dentro de este difi cultoso proceso, es ciertamente complicado identifi car el instante en el que Toledo se convirtió en taifa
independiente. Ya hacia 1010, las familias toledanas más notables decidieron unirse para gobernar el territorio. Sin embargo,
el momento clave fue cuando los toledanos, ante el mal gobierno de Àbd al-Malik, pidieron ayuda al señor de Santaver, ‘Abd al-
Ra mān b. ī l-Nūm, quien enviaría a su hijo, el joven Ismā’īl, en algún momento posterior a 1018, pues por entonces aún era
gobernador de Uclés. Alrededor del año 1032 podría estar gobernando Toledo, pues desde ese momento ya estaba reconocido
como soberano y ostentaba el título al- āfi r (Viguera 2000: 57). Si hacemos caso a cronista Ibn ‘Idār , su gobierno sería benefi cioso
para los pobladores de la taifa (Ibn ‘Idārī, 1993: 229).
Ismā’īl b. ‘Abd al-Ra mān b. ī l-Nūm (ca. 1032-1043/44) construiría un potente taifa, reino que destacaría en todos los órdenes: el
político, el económico y el cultural, manteniéndose la dinastía en el poder hasta el 1085. Quizá el momento de mayor esplendor se
asocia al hijo de Ismā’īl, Abū l´Hasān Ya yà al-Ma’mūn (1043/44-1075), quien renovaría la fi sonomía de la capital, Toledo, e inten-
.
75
taría ampliar los límites territoriales de la taifa a costa de sus vecinos, llegando a conquistar Córdoba. Sin embargo, nunca pondría
sus ojos en la frontera del norte, hacia los reinos cristianos, consiguiendo cierto status quo de neutralidad a cambio del pago de
cuantiosas parias (Gaspar Remiro, 1916: 94-95). A la muerte de al-Ma’m n le sucedería su nieto al-Qadir bi-llah, quien perdería el
reino a manos de Alfonso VI (Fath, 1994: 117).
Desde el punto de vista territorial, más o menos reproducía la Marca Media, y podemos considerarla como la de mayor extensión
de toda al-Andalus. Limitaba al oeste con la taifa de Badajoz, al sur con las de Córdoba y Granada, al sureste con las de Denia y
Valencia y al este, fundamentalmente, con la de Zaragoza. Al norte, tras la Sierra (Sistema Central), tuvo enfrente, primero la Reino
de León y posteriormente al de Castilla. Destacan, como lugares de cierta importancia, ciudades y enclaves fortifi cados, Trujillo,
Talavera, Vascos, Madrid, Talamanca, Zorita, Uclés, Huete, Cuenca, etc. Algunos de estos puntos fueron vitales para la defensa de las
fronteras, ya fuesen contra los cristianos o frente a los musulmanes; otros siguieron desarrollándose como ciudades de interior. Por
tanto, la Quebrada II, Madrigueras III-IV, Villajos, Arroyo Valdespino y Corrales de Mocheta formaría parte del reino taifa de Toledo.
LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO DEL CIGÜELA A LO LARGO DE LOS SIGLOS IX-XI
Como hipótesis, podemos plantear la posibilidad de que los distintos yacimientos sean el resultado de un largo proceso de islami-
zación de poblaciones rurales hispanovisigodas, junto al surgimiento de nuevos emplazamientos. En la Quebrada II, tenemos un
hábitat visigodo con su correspondiente necrópolis, en Villajos podríamos tener una cabaña de tipo suelo rehundido y en Arroyo
Valdespino, contamos con restos cerámicos paleondalusíes. Tanto en la Quebrada, con materiales cerámicos emirales, como en
Villajos, tenemos sendas cabañas del tipo suelo rehundido, similares a los ejemplos documentados en poblados visigodos del cen-
tro peninsular (Vigil-Escalera, 2000; 2006. López Quiroga, 2006). Dichas cabañas seguirían siendo utilizadas por los pobladores
musulmanes.
Este mismo proceso de continuidad se confi rma en la misma Segóbriga, que no llegó a despoblarse totalmente. Aquí, han sido
documentados distintos niveles emirales, como en el sector meridional del foro (San Feliu & Cebrián, 2008: 206-207); más la zona
cementerial próxima al extremo oriental de la fachada sur del circo, datada entre los siglos IX-X (Abascal, 2004: 416; 2008: 15);
además, en la cumbre del cerro, lugar en donde debió emplazarse el castro celtibérico, transformado posteriormente en la acró-
polis, tenemos los restos de una torre musulmana (Abascal, Almagro-Gorbea & Cebrián, 2007: 13). La ocupación andalusí de esta
ciudad tiene que ver probablemente por su situación estratégica, por la ubicación en cerro y por permanecer aún en uso y en buenas
condiciones su perímetro amurallado. No es descabellado pensar, aunque dentro de un espacio más compacto y reducido, que la
población residual de Segóbriga terminara por reorganizarse en una alquería.
En cualquier caso, la consolidación no sólo de estas comunidades, sino también de otras tantas localizadas a lo largo del cauce del
Cigüela, sólo sería plausible a partir del siglo X, con el Califato, alcanzando su auge en la centuria siguiente, sobre todo durante el
gobierno de la taifa toledana.
Asimismo, por el conjunto de datos, creemos que tenemos distintos tipos de hábitat, todos de carácter rural, almunias y granjas
emplazadas en tierras periféricas cercanas a núcleos mayores de población y alquerías:
− Arroyo Valdespino sería una almunia (Morín, 2011).
− La Quebrada II es una granja aislada.
− Madrigueras III-IV (Suarez, 2011) y Villajos han sido interpretadas como granjas ubicadas en la periferia de sendas alquerías
(Malalana & Morín, 2012b). Madrigueras es un yacimiento que se encuentra localizado cerca de la ermita de Nuestra Señora
de Magaceda, testigo de un despoblado que habría sido colonizado por vecinos de Uclés durante los últimos años del siglo XII
y abandonado en la primera mitad del XIV (Malalana & Morín, 2012a: 52-55). Villajos fue aldea que paso a manos castellanas
defi nitivamente, al menos desde el gobierno de Alfonso VIII, y que aparece despoblada a fi nales del siglo XIV o principios del
XV (Hervás y Buendía, 1890: 154). Actualmente se mantiene el culto al Santo Cristo en una ermita.
− Corrales de Mocheta ha sido explicada por sus excavadores como alquería (Valero, Gallego y Gómez, 2010: 291).
En todos los casos, tal y como hemos comentado anteriormente, tienen como cronologías centrales los siglos X-XI, alcanzando su
mayor expansión probablemente a lo largo de siglo XI.
76
LOS REINOS CRISTIANOSLA REPOBLACIÓN TEMPRANA DE LA CUENCA DEL
CIGÜELA (PROVINCIAS DE CUENCA Y CIUDAD REAL)
Antonio Malalana Ureña
Durante los siglos XII-XIII, el cauce del Cigüela vuelve a ser, como en épocas anteriores, un elemento determinante en la
confi guración del paisaje y del modelo de organización del territorio. Igualmente, el eje viario que transita a lo largo del cauce
sigue conservando su valor estratégico, pues este camino mantiene su valor como ruta que conectaba el suroeste peninsular con el
valle del Ebro. Asimismo, desde la perspectiva económica, se mantiene la rentabilidad del binomio agricultura, secano y regadío,
junto a la ganadería riberiega; además, ahora se suman nuevos potenciales con la instalación de molinos hidráulicos, aprovechando
el propio caudal del río, más la introducción en el territorio de una temprana ganadería trashumante, junto al establecimiento
de talleres locales de alfarería. Sin embargo, estas no serán las únicas particulares. Al margen de la regeneración del territorio,
estimulada por la colonización individual, el otro componente, transcendental, es la determinante participación de las Órdenes
Militares en el diseño de los modelos de organización territorial y de aprovechamiento de los recursos.
No obstante, el primer paso lo daría Alfonso VI, en el año 1085, tras la capitulación de Toledo, cuando el monarca recibiese, de
manera pactada, gran parte de la taifa toledana; un vasto territorio cuya mayor parte se extendía entre el Sistema Central y el Tajo.
La relación de enclaves entregados es extensa y en ella aparecen poblaciones de cierta relevancia, como Talavera, Maqueda, Santa
Olalla, Alamín, Escalona, Madrid, Canales, Olmos, Talamanca, Uceda, Guadalajara, Hita, Buitrago, Calatalifa, Uclés, Berlanga, etc.
(Ximénez de Rada, 1985: 85 y 136. Pelayo de Oviedo, 1913: 328). El control militar de todos los distritos del reino de Ibn ī-l-Nūm
desde Guadalajara a Talavera y Faf al-Luŷŷ (Campos del Bosque) y de Santa María (Albarracín) es inmediato. Un total de ochenta
ciudades con mezquita aljama, además de los pueblos y aldeas fl orecientes (Ibn al-Kardabūs, 2008: 105-106). A la incorporación de
todo un extenso territorio al sur del Sistema Central habría que añadir el impacto psicológico que supuso la anexión de la ciudad de
Toledo, capital del reino visigodo y uno de los centros urbanos, junto a Córdoba, Mérida o Zaragoza, más importantes de la España
hispano musulmana: ahora estaba en manos cristianas, un duro golpe para el Islam. Los imperios almorávides y almohades tendrán
como objetivo recobrar Toledo.
Al-Qadir abandonaría Toledo, refugiándose en Cuenca, en el solar originario de los Banū -l-Nūm, es decir el territorio conquense
con Huete, Uclés, Santaver y Alarcón; aunque posteriormente, y aprovechándose de las circunstancias políticas locales, se haría
con el gobierno de Valencia (Ibn al-Kardabūs, 2008: 104-105). Este espacio territorial quedaría como retaguardia del reino
levantino, aunque sostenidas gracias al auxilio de las tropas cristianas de Alvar Fáñez (González, 1975: I, 83-84). En 1109, cuando
los almorávides atravesaron estas tierras camino de Toledo, la identifi caron, curiosamente como «territorio que fue Alvar Fañez»
(Pérez González, 1997: 95).
CASTILLA FRENTE A LOS IMPERIOS MAGREBÍES Y SU EFECTO SOBRE LA FRONTERA
A partir de ahora la frontera de los reinos cristianos se desplaza desde la Sierra hacia el Tajo, curso fl uvial que, a priori, parece
convertirse en una raya fronteriza que puede frenar a los musulmanes. Sin embargo, no podemos entender que esta línea fuese una
frontera real, en todo caso se trataba de una línea de defensa natural, dentro de un complejo sistema, que concernía a un amplio
territorio, la Extremadura y la Transierra. Así se entiende, que muchos puntos, como por ejemplo Madrid, que aunque estaba
enclavado a relativa distancia del Tajo, durante algo más de un siglo fue lugar de frontera (Valdeón Baruque, 1991: 78. 1993: 18). A
este sustantivo Francisco García Fitz le ha añadido el califi cativo “caliente”, concepto por el que entiende la realidad fronteriza, “[…]
una forma esencialmente marcada por la crudeza, gravedad y continuidad de la actividad bélica” (García Fitz, 2001: 159-160). En
defi nitiva una posición avanzada en ambiente hostil (Martínez Sopena, 2002: 20).
77
Tras el encuentro de Zalaca (1086), al norte de Badajoz, se crearían las condiciones que dominaron la política peninsular en los
siguientes treinta años, en donde el objetivo principal será Toledo: los almorávides querían recobrar la ciudad, mientras que los
cristianos debían conservar sus posiciones a toda costa (Reilly, 1992: 103). El sultán, Yūsuf b. Tāšuf īn, prepararía varias incursiones
en territorio cristiano. Entre los años 1090 y 1107, las más importantes tenían como objetivo, como ya se ha señalado, la recuperación
de Toledo, aunque a lo largo de toda la frontera peninsular el enfrentamiento bélico y la estrategia política fueron constantes.
El reinado de Alfonso VIII es uno de los más determinantes, tanto para la historia de Castilla, como para la de España. En su trayectoria
como gobernante, fue protagonista de dos sucesos capitales, ambos relacionados con la guerra, que marcan un antes y un después en
el avance militar hacia el sur: estamos hablando de las batallas de Alarcos (1195) y de Las Navas de Tolosa (1212), encuentros de muy
distinto signo, pero ciertamente transcendentales para toda una región que se extendía desde el Sistema Central hasta el Tajo.
La situación ni mucho menos era estable, ni tranquila, para los habitantes de la frontera, de cualquier frontera. En otoño de 1174,
una expedición almohade conquista Alcántara y asedia Ciudad Rodrigo (Ibn ‘Idari al-Marrakusi, 1953: I, 15-16); mientas que en
Castilla intentan tomar infructuosamente Huete.
Habrá un periodo de cierta tranquilidad, en donde todos los reinos se centran en pacifi car las contiendas con sus vecinos hermanos
de religión. Las treguas de 1173 y 1174 permitieron a Alfonso VIII fortalecer sus fronteras. Para ello utilizaría las Órdenes Militares.
Entre 1174 y 1176 distintos territorios pasaron a manos de los monjes guerreros: Uclés para la Orden de Santiago, un grupo de
castillos y villas de Toledo a la de Alcántara, y otros lugares a la de Calatrava. Colocó a estos contingentes en aquellas zonas en
donde eran necesarios, quizá en los puntos calientes de la frontera. Levantando una pantalla, una barrera contra los musulmanes,
el reino estaría a resguardo (García Fitz, 1998: 194).
Tanta seguridad tenía en su reino, que el rey castellano se lanzó a la conquista de Cuenca. En 1177, cerca la ciudad. Como respuesta,
los almohades se apresuran y contraatacan con cabalgadas sobre Toledo y Talavera, lo que obligaría a Alfonso VIII a levantar el
cerco (Ibn ‘Idari Al-Marrakusi, 1953: I, 28-29. Ximénez de Rada, 1985). La partida de ajedrez jugada entre todos los contendientes
acaba de empezar, y Cuenca, baza estratégica vital, ya estaba en poder de los castellanos.
Otra vez la tranquilidad se asienta en las fronteras con los reinos orientales y occidentales. En marzo de 1181 castellanos y leoneses habían
fi rmado una nueva paz. Los cristianos fi jarán su mirada en el vecino del sur. Aunque, la reacción de estos fue inmediata. En 1182, los
musulmanes respondían con una nueva cabalgada que tendría como objetivo Talavera (Ibn ‘Idari Al-Marrakusi, 1953: I, 49-51).
Justo antes de Alarcos, Alfonso VIII habría conseguido un frente común entre castellanos, leoneses, navarros y aragoneses para
combatir a los almohades. La paz entre los cristianos debería haber permitido derrotar a los musulmanes, pero una estrategia
equivocada supuso un estrepitoso contratiempo. Además de la diplomacia, el rey no solo mantiene, sino que intensifi ca el esfuerzo
de las Órdenes Militares como soporte de su política bélica. Unos meses antes de la batalla, concedía a la Orden de Santiago la villa
de Areños en la Pernía, justifi cando este hecho en la necesidad de levantar muros inexpugnables contra los "pérfi dos sarracenos"
(González, 1960: II, 745-747).
La dura derrota de Alarcos signifi ca un fuerte revés para la política monárquica de consolidación del territorio, pero sobre todo
implica el derrumbamiento de la frontera castellana. La psicosis de peligro, de indefensión y de miedo se apoderó de todas las
poblaciones al sur de la Sierra. Los pobladores se sintieron desprotegidos y muchos de ellos abandonarán sus nuevos hogares y las
tierras recién ganadas.
Las Ordenes Militares seguían siendo una extraordinaria herramienta para defender aquellas zonas en donde el poder central
no podía llegar, sobretodo en estos momentos de grave crisis del reino, pero fundamentalmente, no sólo por falta de recursos
económicos, sino ante la falta de contingentes pobladores que ahora buscaban refugio más al norte, lejos de las zonas de fricción.
En marzo de 1195, concedía a la Orden de Trujillo, la villa y castillos de Albalat, “[…] situam in ripa Tagi […]”, Santa Cruz, Cabañas
y Zueruela, aportando para su sostenimiento la renta anual de 3.000 áureos de la greda de Magán, y lo hacía por la defensa de los
cristianos, ya que los muros estaban indefensos “[…] contra saevitiam paganorum […]” (González, 1960: III, 139-141). La sensación
de una frontera desprotegida es real.
Por fi n, en julio de 1212 -cuya efemérides será tan importante como la capitulación de Toledo en 1085-, Alfonso VIII conseguía
cambiar defi nitivamente el mapa político peninsular con la gran victoria de Las Navas de Tolosa; ahora se abrirían defi nitivamente las
puertas hacia el sur del Guadiana, mientras que el reino toledano, incluidas las poblaciones extremeñas pasarían a ser defi nitivamente
territorio de interior, ni tan siquiera retaguardia. Es el momento de que los pobladores de estas tierras vivan en paz.
78
Bibliografía:
PREHISTORIA ANTIGUA
CIUDAD SERRANO, A. (1986): Las industrias del Achelense Medio
y Superior y los complejos musterienses en la Provincia de Ciudad
Real. Estudios y Monograf ías, 17. Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha. Instituto de Estudios Manchegos. Museo de Ciudad
Real.
DE LA TORRE, I. y DOMÍNGUEZ RODRIGO, M. (2001): El re-
gistro paleolítico en la provincia de Toledo. Actas del II Congreso
de Arqueología de la provincia de Toledo, vol. I, 39-75. Diputación
Provincial de Toledo.
JIMÉNEZ MANZANARES, A., MARTÍN BLANCO, P., SANGUI
NO GONZÁLEZ, J. y GÓMEZ DE LA LAGUNA, A. J. (1995): “El
gran abanico aluvial del Guadiana Alto. Refl exiones en torno al con-
cepto de yacimiento”. Zephyrus, XLVIII: 75-100.
LÓPEZ RECIO, M. y BAENA PREYSLER, J. (2003): “Débitage dis-
coïde dans La Mancha (Meseta Méridionale, Espagne)”. En M. Pe-
resani, (ed.): Discoid Lithic Technology. Advances and implications.
B.A.R. International Series, 1120: 127-130. Oxford.
LÓPEZ RECIO, M., BAENA PREYSLER, J., VÁZQUEZ NAVARRO,
J. y GONZÁLEZ MARTÍN, J.A. (2001): Captación de recursos líti-
cos durante el Paleolítico Medio en la comarca de la Mancha Tole-
dana: el Cerro del Molino de San Cristóbal (Camuñas). Actas del IIº
Congreso de Arqueología de la Provincia de Toledo (Ocaña 2000),
vol. II, 11-28. Diputación Provincial de Toledo.
MARTÍN BLANCO, P., JIMÉNEZ MANZANARES, A., SAN
GUINO GONZÁLEZ, J. y GÓMEZ DE LA LAGUNA, A.J. (1994):
“Identifi cación de cadenas operativas líticas en el sitio arqueológico
de Casa de la Mina II (Argamasilla de Alba, Ciudad Real). Considera-
ciones acerca de los yacimientos superfi ciales sin contexto estrati-
gráfi co”. Zephyrus, XLVII: 15-40.
PÉREZGONZÁLEZ, A. (1982): Neógeno y Cuaternario de la Lla-
nura Manchega y sus relaciones con la Cuenca del Tajo. Tesis Doc-
toral. Dpto. Geomorfología y Geotectónica. Facultad de Ciencias
Geológicas. Universidad Complutense de Madrid, 787 pág.
RUBIO FERNÁNDEZ, V., ARTEAGA CARDINEAU, C., BAENA
PREYSLER, J., ESCALANTE GARCÍA, S., GONZÁLEZ MARTÍN,
J.A., LÓPEZ RECIO, M., MARÍN MAGAZ, J.C. y MORÍN DE PA
BLOS (2005): “El Pleistoceno y las industrias paleolíticas de la cuen-
ca alta y media del río Guadiana”. Los Primeros Pobladores de Castil-
la-La Mancha: 142-190.
SANTONJA, M. (inédito): Informe sobre industrias líticas pleistoce-
nas en las Hojas Geológicas E. 1:50.000 nº 713, 714, 715, 739 y 762.
SANTONJA, M. (1981a): El Paleolítico Inferior de la Meseta Central
española. Tesis Doctoral. 3 vol. Universidad Complutense de Ma-
drid. Inédito.
SANTONJA GÓMEZ, M. (1981b): “Características generales del
Paleolítico Inferior de la Meseta Española”. Numantia, I: 9-64. Soria.
SANTONJA, M. y PÉREZGONZÁLEZ, A. (1997): “Los yacimien-
tos achelenses en terrazas fl uviales de la Meseta Central española”.
En RODRÍGUEZ VIDAL, J. (ed.): Cuaternario Ibérico. Asociación
Española Estudios Cuaternario: 224-234. Huelva.
SANTONJA, M. y PÉREZGONZÁLEZ, A. (2001): “El Paleolítico
inferior en el interior de la Península Ibérica. Un punto de vista des-
de la geoarqueología”. Zephyrus, 53-54: 27-77.
SERRANO CIUDAD, J. (1988): “El Paleolítico Inferior en Castilla-
La Mancha. Visión de síntesis”. Actas del 1º Congreso de Historia de
Castilla-La Mancha (II): 17-35. Junta de Comunidades de Castilla
-La Mancha.
MOURE, J.A., LÓPEZ, P. (1979): “Los niveles preneolíticos del abri-
go de Verdelpino (Cuenca)”. XV Congreso Nacional de Arqueología.
Zaragoza.
OSUNA RUIZ, M. (1975): “Poblamiento primitivo de la provincia
de Cuenca (Paleolítico a Romanización)”. Revista Cuenca. 7: 11-74.
VALLESPÍ PÉREZ, E., CIUDAD SERRANO, A. y GARCÍA SERRA-
NO, R. (1988): “Orígenes del poblamiento en Castilla-La Mancha”.
Actas del 1º Congreso de Historia de Castilla-La Mancha (II): 7-16.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
VALLESPÍ PÉREZ, E., GARCÍA SERRANO, R. y CIUDAD SERRA-
NO, A. (1980): “Localizaciones del Paleolítico Inferior y Medio en el
Bajo Jabalón”. Almud. Revista de Estudios de Castilla-La Mancha. 3:
95-118. Ciudad Real.
VALLESPÍ, E., CIUDAD SERRANO, A. y GARCÍASERRANO, R.
(1979): Achelense y musteriense de Porzuna (Ciudad Real). Materi-
ales de Superfi cie I (Colección E. Oliver). Estudios y Monograf ías, 1.
Museo de Ciudad Real, Ciudad Real.
VALLESPÍ, E., CIUDAD SERRANO, A. y GARCÍASERRANO, R.
(1985): Achelense y musteriense de Porzuna (Ciudad Real). Materi-
ales de Superfi cie II (Colecciones A. Retamosa y M. Expósito). Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real.
PREHISTORIA RECIENTE
ABARQUERO, F. J. (1997): “El signifi cado de la cerámica decorada de
Cogotas I”. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, LXIII: 71-96.
- (2005): Cogotas I. La difusión de un tipo cerámico durante la Edad
del Bronce. Arqueología en Castilla y León. 4.
ALVARO, E. y PEREIRA, J. (1990): “El cerro del Bú (Toledo)”. Actas
del I Congreso de Arqueología de la Provincia de Toledo (Toledo,
1988): 199-213.
ASQUERINO, Mª.D. (1979): “Fondos de Cabaña” del Cerro de la
Cervera (Mejorada del Campo, Madrid)”. Trabajos de Prehistoria,
36: 119-150.
BAQUEDANO, Mª. I.; BLANCO, J.F.; ALONSO, P. y ÁLVAREZ, D.
(2000): El Espinillo: un yacimiento calcolítico y de la Edad del Bronce
en las terrazas del Manzanares. Arqueología, Paleontología y Etno-
graf ía, 8. Comunidad de Madrid.
BARROSO, R. M. (2002): El Bronce Final y los comienzos de la Edad
del Hierro en el Tajo Superior. Guadalajara.
BELLIDO, A. (1996): Los campos de hoyos. Inicio de la economía
agrícola en la submeseta norte. Studia Archeologica, 85. Universi-
dad de Valladolid.
79
BINDER, D (1984): “Systèmes de débitage laminaires par pression:
Exemples chasséens provençaux”.71-84. Préhistoire de la pierre tail-
lée. Economie du débitage laminaire: Technologie et expérimenta-
tion. CREP París.
BLASCO, Mª. C. (1997): “La Edad del Bronce en el interior Peninsu-
lar. Una aproximación al II Milenio a. C. en las Cuencas de los ríos
Duero y Tajo” Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 24: 59-100.
- (2002): “Hacia una defi nición del marco temporal de los materiales
de la colección. Resultados de los análisis de Termoluminiscencia” en
Blasco, M. (Coord). La Colección Bento del Museo d’Arqueología de
Catalunya. Una nueva mirada a la Prehistoria de Madrid: 227-236.
BLASCO, Mª. C. y BARRIO, J. (1986): “Excavaciones en dos nuevos
asentamientos prehistóricos en Getafe (Madrid)”. Noticiario Arqueo-
lógico Hispánico, 27, pp. 75-142, Madrid.
BLASCO, Mª. C. y LUCAS, M. R. (2001): “Problemática del Bronce
Final en la Meseta” Spal, 10: 221-237.
- (2002): “El Bronce Medio y Final; El Horizonte Cogotas y la se-
cuencia Protocogotas-Cogotas I en la Colección Bento: tradición y
renovación” en Blasco, M. C (Coord). La Colección Bento del Museo
d’Arqueología de Catalunya. Una nueva mirada a la Prehistoria de
Madrid: pp.195-225.
BLASCO, Mª.C., CALLE, J. y SANCHEZ, M. L. (1991a): “Yacimiento
del Bronce Final y de época romana en Perales del Río (Getafe, Ma-
drid)”, Arqueología, Paleontología y Etnograf ía 1:37-147.
- (1995): “Fecha de C14 de la Fase ProtoCogotas I del yacimiento del
Caserío de Perales del Río”, CuPAUAM 22:83-99.
- (1995): “El origen del horizonte Cogotas I en el contexto del Bronce
Medio Peninsular”, XXI Congreso Nacional de Arqueología (Teruel,
1991), vol.III. Diputación General de Aragón: 749-761.
BLASCO, Mª.C., SANCHEZ, M. L., y CALLE, J., (1991): “´Fondo del
Bronce Inicial en el valle del Bajo Manzanares (Madrid), Estudios de
prehistoria y Arqueología Madrileña 7:73-85.
BLASCO, Mª.C., SANCHEZ, M. L., CALLE, J., ROBLES, F. J.,
GONZÁLEZ, V. M. y GONZÁLEZ A., (1991): “Enterramientos del
Horizonte ProtoCogotas en el valle del Manzanares”, CuPAUAM
18:55-112.
BLASCO, Mª. C., BLANCO, J. F. LIESAU, C., CARRIÓN, E., BAE-
NA, J. QUERO, S. y RODRÍGUEZ, Mª. J. (2007): “El Bronce Medio y
Final en la región de Madrid. El poblado de la Fábrica de Ladrillos
de Getafe”. Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas. 14-15.
CARRIÓN, E. et alli. (2004): “Aproximación a las diferencias técni-
cas, tipológicas y de explotación de la industria lítica entre los hori-
zontes Proto Cogotas y Cogotas I, a través de los datos del Caserío
de Perales del Río (Getafe, Madrid)”. La Edad del Bronce en tierras
valencianas y zonas limítrofes.
CARROBLES, J., MUÑOZ, K. y RODRÍGUEZ, S. (1994): “Pobla-
miento durante la Edad del Bronce en la cuenca media del río Tajo”,
Actas del Simposio (1990) La Edad del Bronce en Castilla-La Man-
cha, Edita Diputación Provincial de Toledo:173-200 .
CASTRO, P. V.; MICO, R. y SANAHUJA, M. E. (1995): “Genealogía
y cronología de la Cultura de Cogotas I. (El estilo cerámico y el grupo
de Cogotas I en su contexto arqueológico). Boletín del Seminario de
Arte y Arqueología, LXI: 51-118.
DÍAZ-ANDREU, M.; LIESAU, C. y CASTAÑO, A. (1992): “El po-
blado calcolítico de La Loma de Chiclana (Vallecas, Madrid). Exca-
vaciones de urgencia realizadas en 1987”. Arqueología, Paleontolo-
gía y Etnograf ía, 3. Comunidad de Madrid: 31-116.
DÍAZ-DEL-RÍO, P.; CONSUEGRA, S.; PEÑA, L.; MÁRQUEZ, B;
SAMPEDRO, C; MORENO, R; ALBERTINI, D. y PINO, B. (1997):
“Paisajes agrarios prehistóricos en la Meseta Peninsular: el caso de
`Las Matillas´(Alcalá de Henares, Madrid)”. Trabajos de Prehistoria,
54, (2): 93-111.
FERNÁNDEZ-POSSE, M. D. et alli. (2000): “Una aportación al es-
tudio de los patrones de asentamiento durante la Edad del Bronce
en la Mancha Oriental”. Actas do Tercer Congresso de Arqueología
Peninsular. Porto.
FERNÁNDEZ, M. (1971): “El poblado de la Loma de Chiclana (Ma-
drid)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 13-14: 272-299.
GALÁN, C. y SÁNCHEZ MESEGUER, J. L. (1944): “Santa María
del Retamar. 1984-1994”. Jornadas de arqueología en la Universidad
Autónoma de Madrid.
INIZAN, M.L., ROCHE, H y TIXIER, J. (1976): “Avantage d´un trai-
tement thermique pour la taille des roches silicieuses”. Cuaternaria,
XIX.
INIZAN, M. L. (1984): “Débitage et standardisation des supports:
Un exemple capsien au Relilaï (Algérie)”. Préhistoire de la pierre tail-
lée. Economie du débitage laminaire: Technologie et expérimenta-
tion. CREP: 85-92. (París).
KARLIN, C. (1991): “Analyse dùn processus Technique: Le debitage
laminaire des magdaleniens de Pincevent (Seine et Marne)”. UAB
Treballs dàrqueologia, 1. Tecnología y Cadenas Operativas Líticas:
125-161. Bellaterra.
LAPLACE, G. (1972): La typologie analytique et structural. C.N.R.S.
Paris.
LÓPEZ, G. (2002): “Cambio tecnológico en las producciones líticas
de la Prehistoria Reciente Madrileña: el yacimiento del Barranco del
Herrero (San Martín de la Vega, Madrid)”. Bolskan 19. 53-64.
- (2007): “Producciones líticas del Bronce Final en la Cuenca Media
del Tajo: Los yacimientos de Merinas y Velilla”. IV CAP. Faro. 2004.
MARTÍNEZ, Mª.I. y MÉNDEZ, A. (1983): “Arenero de Soto. Yaci-
miento de “fondos de cabaña” del horizonte Cogotas I”, Estudios de
Prehistoria y Arqueología Madrileña 2, pp.183-254.
MARTÍNEZ, Mª.I. (1979): “El yacimiento de `La Esgaravita´ (Alcalá
de Henares, Madrid) y la cuestión de los llamados `fondos de caba-
ña´ del valle del Manzanares”. Trabajos de Prehistoria, 36: 83-118.
MERCADER, J., CORTÉS, A. F., y GARCÍA (1989). Nuevos yaci-
mientos neolíticos y de la Edad del Bronce en el término municipal
de Madrid. Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña. 21-
113.
MUÑOZ, K. (1990): “La Margen derecha del río Tajo al este de la
ciudad de Toledo”, en Fernández Miranda, M., Mangas, J. y Pláci-
do, D. (1990), “Indigenismo y romanización en la cuenca media del
Tajo. Planteamiento de un programa de trabajo y primeros resulta-
dos”, Actas del I Congreso de Arqueología de la provincia de Toledo,
Edita Diputación Provincial de Toledo:13-65.
- (1993): “El poblamiento desde el Calcolítico a la Primera Edad del
Hierro en el valle Medio del Tajo”, Complutum 3:321-336.
80
MUÑOZ, K. (1998): El poblamiento desde el Neolítico Final a la Pri-
mera Edad del Hierro en la cuenca media del río Tajo. Tesis Doctoral
inédita. Universidad Complutense de Madrid.
PELEGRIN, J. (1984): “Approche technologique experiméntale de la
mise en forme de núcleus pour le débitage systématique par pres-
sion”. Préhistoire de la pierre taillée. Economie du débitage laminaire:
Technologie et expérimentation. CREP. París: 93-104.
PRIEGO, M.C. y QUERO, S. (1992): “El Ventorro, un poblado
prehistórico de los albores de la metalurgia”. Estudios de Prehistoria
y Arqueología Madrileñas. 8.
QUERO, S. (1982): “El poblado del Bronce Medio del Tejar del
Santre (Madrid)”. Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas,
I: 185-247.
ROJAS, J. M. (1999): “Cerámica prehistórica en Talavera y su comar-
ca. Visión de conjunto”. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica
y Vidrio, 38-4: 297-306.
SÁNCHEZ, J. L. (1981): “Cueva de Pedro Fernández (Estremera,
Madrid)”. Actas de las I Jornadas de Estudios sobre la Provincia de
Madrid. Diputación Provincial de Madrid. Madrid: 117-121.
SANTONJA, M. (1984): “Los núcleos de lascas en las industrias pa-
leolíticas de la meseta”. Zephyrus XXXVII-XXXVIII.
TIXIER, J. (1984): “Le débitage par pression”. Préhistoire de la pierre
taillée. Economie du débitage laminaire: Technologie et expérimenta-
tion. CREP. París: 57-70.
VALIENTE, J. (1992): La Loma del Lomo II, Cogolludo (Guadalaja-
ra). Patrimonio Histórico. Arqueología. Servicio de publicaciones de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
LA EDAD DEL HIERRO
ALMAGRO, M. (1965): La necrópolis celtibérica de “Las Madrigue-
ras”. Carrascosa del Campo (Cuenca). Excavaciones Arqueológicas
en España, 41, Madrid.
-(1969): La Necrópolis de las Madrigueras. Carrascosa del Campo
(Cuenca). Biblioteca Praehistorica Hispana, Vol. X. Madrid.
-(1976-7): La iberización de las zonas orientales de la Meseta. “Sim-
posium Internacional Origins del Món Ibéric”. Ampurias, 38-40, Bar-
celona.
BENÍTEZ DE LUGO, L., HEVIA, P. y ESTEBAN, G. (2004): Proto-
historia y Antigüedad en la provincia de Ciudad Real (800 a.c.-500
d.c.). Puertollano.
CARROBLES, J. (2012): Palomar de Pintado, Villafranca de los Caba-
lleros (Toledo): territorialización y sociedades del Primer Hierro en
La Mancha toledana. J. Morín y D. Urbina (Eds): El primer Milenio
a.C. en la meseta central. De la longhuose al oppidum, Vol I, 259-293.
CHAUTON, H. (2012): Intervención arqueológica en el yacimiento
Fuente la Gota II, Carrascosa del Campo, Cuenca, Febrero-Junio de
2006. Actas II Jornadas de Arqueología de Castilla-La Mancha (To-
ledo, 2007). Vol I, 368-382.
DOMINGO, L.A., MAGARIÑOS. J.M. y ALDECOA, Mª. A. (2007):
“Nuevos datos sobre el poblamiento en la Carpetania Meridional:
El valle medio del Cigüela”. Estudios sobre la Edad del Hierro en la
Carpetania. Registro arqueológico, secuencia y territorio. Zona Ar-
queológica, 10(1): 218-237.
GARCÍA, R. y MORALES, F. J. (2010): “El poblamiento ibérico en el
Alto Guadiana”. Complutum, Vol. 21 (2): 155-176.
FERNÁNDEZ, V.M. (1988): El asentamiento ibérico del Cerro de las
Nieves (Pedro Muñoz, Ciudad Real). Actas I Congreso de Historia de
Castilla-La Mancha (Ciudad Real, 1985), Vol III.2, 359-369.
FERNÁNDEZ, V. M., HORNERO, E. y PÉREZ, J. A. (1994): El po-
blado ibérico del Cerro de las Nieves. (Pedro Muñoz). Excavaciones
1984-1991. Jornadas de arqueología de Ciudad Real en la UAM,
111-130. Madrid.
GALÁN, C. (1980): “Memoria de la primera campaña de excavación
en la necrópolis de El Navazo (La Hinojosa, Cuenca). 1976”. Noticia-
rio Arqueológico Hispano, Vol. X: 141-207.
GÓMEZ RUIZ, A. (1986): “El Cerro de los Encaños (Villar del Hor-
no, Cuenca)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 27: 266-339.
LORRIO, A. (2001): Materiales prerromanos de Segobriga (Cuenca).
Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania. F. Villar y Mª. P.
Fernández (Eds.): 8º Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas
(Salamanca, 1999).
-(2007): “Historiograf ía y nuevas interpretaciones: la necrópolis de
la Edad del Hierro de Haza del Arca (Uclés, Cuenca)”. Caesaraugus-
ta, 78: 251-278.
LÓPEZ, O. y MARTÍNEZ, Mª. V. (2010): Excavaciones en el yaci-
miento de Las Madrigueras II (Carrascosa del Campo, Cuenca). C.
Villar y A. Madrigal (Coords.): Nuestro Patrimonio. Recientes actua-
ciones y nuevos planteamientos en la provincia de Cuenca. Cuenca,
101-135.
LOSADA, H. (1966): “La necrópolis de la Edad del Hierro de Buena-
che de Alarcón”. Trabajos de Prehistoria, 20. Madrid.
MADRIGAL, A. y FERNÁNDEZ, M. (2001). “La necrópolis ibéri-
ca del Camino del Matadero (Alhambra, Ciudad Real)”. En F.J. Mo-
rales Hervás y R. García Huerta (Coords.): Arqueología funeraria:
las necrópolis de incineración, 225-258.
MARTÍN, A. (2007): “La necrópolis de El Vado (La Puebla de Al-
moradiel, Toledo). Nuevos datos sobre el mundo funerario en épo-
ca carpetana”. Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania.
Zona Arqueológica, 10, Vol II, 255-269.
-(2012): El hábitat carpetano y la necrópolis de El Vado (La Puebla
de Almoradiel, Toledo). Resultados provisionales. Actas de las II Jor-
nadas de arqueología de Castilla-La Mancha (Toledo 2007). Vol I,
308-342. Toledo.
MENA, P. (1990): Necrópolis de la Edad del Hierro en Cuenca y
norte de Albacete. Necrópolis Celtibéricas. II Simposio sobre los Cel-
tíberos (Daroca, 1988), 183-195. Zaragoza.
MENA, P., VELASCO, F. y GRAS, R. (1988): La ciudad de Fosos de
Bayona (Huete-Cuenca): campañas de excavación. Actas I Congreso
de Historia de Castilla-La Mancha, IV (Ciudad Real, 1985), 183-
190.
MILLÁN, J.M. (1988): El yacimiento de “El Cerro de la Virgen de la
Cuesta”, entre el mundo del Hierro II y el mundo romano. Actas I
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha (Ciudad Real, 1985),
IV, 403-412.
-(1990). Una necrópolis tumular en Cuenca: Alconchel”, II Simposio
sobre celtíberos. Necrópolis celtibéricas. Zaragoza, 197-202.
PEREIRA, J., CARROBLES, J. y RUIZ, A. (2001): Datos para el estu-
dio del mundo funerario durante la II Edad del Hierro. II Congreso
81
de Arqueología de la provincia de Toledo. La Mancha Occidental y
La Mesa de Ocaña (Ocaña, 2000). Toledo, Vol I, 245-274.
ROJAS, J.M., GÓMEZ, J., CÁCERES, A.J. y de JUAN, J. (2010): Es-
tructuras de ocupación del Bronce Final, Orientalizante, Hierro I y II
Edad del Hierro localizadas en la Autovía de Los Viñedos CM-400.
Tramo: Consuegra-Tomelloso (P.K. 0+000 A 74+600). Yacimientos
de Varas del Palio, Palomar de Doña Leonides, Zona 4 de Lerma y
Arrojachicos. Actas II Jornadas de Arqueología de Castilla-La Man-
cha (Toledo, 2007). CD. 3.05. s/p.
RUIZ, A. CARROBLES, J. y PEREIRA, J. (2004): “La necrópolis de
Palomar de Pintado (Villafranca de los Caballeros, Toledo)”. Investi-
gaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha, 1996-2002: 117-133.
Toledo.
SIERRA, M. (2002). Yacimiento ibérico Fuente la Mota, Barchín del
Hoyo. Cuenca.
URBINA, D. (2007). “El espacio y el tiempo. Sistemas de asentamien-
to de la Edad del Hierro en la Mesa de Ocaña”. Estudios sobre la Edad
del Hierro en la Carpetania. Zona Arqueológica, 10, Vol I: 194-217.
URBINA, D. y URQUIJO, C. (2007). La necrópolis ibero-romana de
los Ojos del Guadiana, Villarrubia de los Ojos. Ciudad Real. As Ida-
des do Bronze e do Ferro na Península Ibérica. Actas do IV Congresso
de arqueologia peninsular. (Faro,14-19 Setp. 2004), 121-133.
ÉPOCA ROMANA
ABASCAL, J.M.; ALMAGRO-GORBEA, M. y CEBRIÁN, R. (2004):
“Excavaciones arqueológicas en Segóbriga (1998-2002)”. Investiga-
ciones arqueológicas en Castilla- La Mancha, 1996-2002.Toledo:
201-214.
ABASCAL, J.M.; ALMAGRO-GORBEA, M. y CEBRIÁN, R. (2007):
Segóbriga, guía del parque arqueológico. Toledo.
AGUIRRE, E. (1971): “Datos para la historia terciaria y cuaternaria
del Campo de Calatrava”, Cuadernos de Estudios Manchegos, II épo-
ca, 2; 157-171.
ALMAGRO, M. (1975): “Segóbriga, ciudad celtibérica y romana”.
Guía de las Excavaciones y Museo. Madrid.
ALMAGRO BASCH, M. (1975): “La necrópolis hispano-visigoda de
Segóbriga. Saelices (Cuenca)”. Excavaciones Arqueológicas en Espa-
ña, 84. Madrid
ALMAGRO, M. (1990): “Segóbriga. Guía del Conjunto Arqueológico
(4ª edic. actualizada y corregida por M. Almagro- Gorbea). Madrid
ALMAGRO, M.; ARTEAGA, O.; BLECH, M.; RUIZ MATA, D. y
SCHUBART, H. (2001): Protohistoria de la Península Ibérica. Ed.
Ariel S.A.: 358-361.
ALMAGRO-GORBEA, M. (1997): “Segóbriga y su parque arqueo-
lógico”. Ciudades romanas en la provincia de Cuenca. Homenaje a
Francisco Suay Martínez. Cuenca: 21-49.
ALMAGRO-GORBEA, M. (1999): “Los Íberos en Castilla – La
Mancha”. Primeras Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla – La
Mancha. Iniesta: 25-48.
ALMAGRO-GORBEA, M. y ABASCAL, J.M. (1999): Segóbriga y su
conjunto arqueológico. Madrid.
BERNÁRDEZ GÓMEZ, M.J. y GUISADO DI MONTI, J.C. (2004): “La
minería romana del “Lapis Specularis”. Una minería de interior”. Inves-
tigaciones arqueológicas en Castilla - La Mancha 1996-2002: 245-256.
CABALLERO KLINK, A. (1988): “Fuentes para la Prehistoria de
Castilla-La Mancha”. Actas del 1º Congreso de Historia de Castilla-
La Mancha (I): 15-28. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
CORCHADO SORIANO, M. (1969): “Estudio sobre vías romanas
entre el Tajo y el Guadalquivir”. Archivo Español de Arqueología,
nº42: 124-158.
CRUSAFONT, M. y AGUIRRE, E. (1973): “El Arenoso (Carrascosa
del Campo, Cuenca): Primera fauna española de Vertebrados del Es-
tampiense superior”, Boletín de la Real Sociedad Española de Histo-
ria Natural (Geología), 71: 21-28.
DE LA TORRE SAINZ, I. y DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M. (e.p.): “El
registro paleolítico de la provincia de Toledo”. Actas del IIº Congreso
de Arqueología de la provincia de Toledo.
DÍAZ-ANDREU GARCÍA, M. (1994): La Edad del Bronce en la Pro-
vincia de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca.
DÍAZ-ANDREU GARCÍA, M. (1994): “La Edad del Bronce en el
Noroeste de la Meseta Sur”. La Edad del Bronce en Castilla-La Man-
cha, Actas del Simposio; 1990: 145-164, Toledo.
FERNÁNDEZ GRUESO, M. (2006): Villar de Cañas. Olcades en la
Carpetanias. www.villardecañas.es
GONZÁLEZ-CONDE, P. (1987): Romanidad e indigenismo en Car-
petania. Alicante.
GONZALEZ-CONDE PUENTE, M.P. (1992): “Los Pueblos Prerro-
manos de la Meseta Sur”. Complutum, Nº 2-3: 299-310. Madrid.
LACOMBA, J. I. y MORALES, J. (1987): “Los mamíferos del Oligo-
ceno superior de Carrascosa del Campo (Prov. de Cuenca, España)”,
Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, 10: 289-300.
LORRIO, A.J. y SÁNCHEZ DEL PRADO, Mª.D. (2002): “La Necró-
polis romana de Haza del Arca y el Santuario del Deus Airones en la
Fuente Redonda (Uclés, Cuenca)”. Iberia: Revista de la Antigüedad.
Nº 5: 161-194.
MOURE ROMANILLO, A., FERNÁNDEZ MIRANDA, M. (1977):
“El abrigo de Verdelpino (Cuenca). Noticias de los trabajos de 1976”.
TP, 34: 31-68. Madrid.
VARELA, T.A. (1975): “Análisis antropológico de los restos óseos
de la necrópolis hispano-visigoda de Segobriga (Cuenca)”. En: AL-
MAGRO BASCH, M. La necrópolis hispano-visigoda de Segobriga.
Saelices (Cuenca). Excavaciones Arqueológicas en España, 84, Ma-
drid: 129-135.
ZAPICO MAROTO, L. (1982): “El lapis specularis y el acueducto de
Cigüela”. Revista de Obras Públicas. Enero, 1982: 899-903.
ÉPOCA VISIGODA
FUENTES
GREG. TUR. Historia. Francorum, ed. B. Krusch, MGH SsRM
(Berlín, 1937-42).
HILD. TOL. De Viris Illustribus, ed. C. Codoñer Merino, El De
Viris Illustribus de Ildefonso de Toledo. Estudio y edición crítica. (Sa-
lamanca, 1972).
82
IOAN. BICL. Chronica, ed. J. Campos, Juan de Biclaro, obispo de
Gerona. Su vida y su obra. Escuela de estudios medievales, vol.
xxxii. (Madrid, 1960).
ISID. HISP. Vir. Illustr. ed. H. Flórez, España Sagrada. Th eatro Geo-
gráfi co-Histórico de la Iglesia de España. t. v (Madrid, 1792).
ISID. HISP. Hist. Goth. ed. C. Rodríguez Alonso, Las Historias de
los Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla. Estudio, edición
crítica y traducción. Col. Fuentes y estudios de Historia Leonesa, 13
(León, 1975). Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”.
VIVES, J. (1963): Concilios visigóticos e hispanorromanos. (Madrid-
Barcelona, 1963).
OBRAS CITADAS
ALSINET, J. (): “Ruinas romanas de Cabeza de Griego en 1765”.
BolRAH, xiii (): -
ALMAGRO BASCH, M. (1975): La necrópolis hispano-visigoda de
Segóbriga (Saelices, Cuenca). EAE, .
(1983): Segóbriga i. EAE, CXXXIII, Madrid.
(1984): Segóbriga ii. Inscripciones ibéricas, latinas paganas y latinas
cristianas. EAE CXXVIII, Madrid.
ÁLVAREZ DELGADO, Y. (1987): Cerámicas comunes con y sin
decoración, siglo ix. Arcávica (Cuenca). ii CAME (Madrid, 1987),
400-412.
-(1989): “Cerámicas del siglo IX de Arcávica (Cuenca).” BolArqMed,
3: 109-121.
BARBERO DE AGUILERA, A. (): Las divisiones eclesiásticas
y las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la España de los siglos
VI y VII. En Mª. J. Hidalgo de la Vega (ed.): Homenaje a M. Vigil
Pascual (Salamanca 1989), 168-198.
BARROSO CABRERA, R. (2006): “Panorama de la arqueología de
época visigoda en la provincia de Cuenca”. La Investigación arqueo-
lógica de época visigoda en la Comunidad de Madrid. Zona Arqueo-
lógica, 8, vol. I: 119-138.
BARROSO CABRERA, R. y MORÍN DE PABLOS, J. (): El Ár-
bol de la Vida. Un estudio de iconograf ía visigoda: San Pedro de la
Nave y Quintanilla de las Viñas, Madrid.
-(): La ciudad de Arcávica en época visigoda: fuentes literarias
y testimonios arqueológicos. I Congresso de Arqueología peninsular
(Oporto, 1994) (Trabalhos de Antropologia e Etnologia), vol. 34 (3-4),
287-306.
-(1996): “La ciudad de Arcávica y la fundación del monasterio Servi-
tano”. Hispania Sacra, XLVIII nº 97: 149-196.
BELTRÁN VILLAGRASA, P. (1953): “Segóbriga.” Archivo de Prehis-
toria Levantina, IV: 231-253.
CANTERA BURGOS, F. (1955): “¿Una inscripción trilingüe tarraco-
nense?”. Sefarad, XII: 151-156.
CAPISTRANO DE MOYA, J. DE (): Noticias de las excavacio-
nes de Cabeza de Griego (Alcalá de Henares, 1792).
CLAUDE, D. (1965): “Studien zu Reccopolis (2). Die historische Si-
tuation.” Madrider Mitteilungen, 6: 167-194.
CORNIDE, J. (1799): “Noticia de las antigüedades de Cabeza de
Griego”. Memorias de la Real Academia de la Historia III: 71-244.
DÍAZ y DÍAZ, M.C. (1958): Anécdota wisigothica, t. I., Salamanca.
-(1964): “El eremitismo en la España visigótica.” RevPortHist, 6.
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F. (1982): “Aportación al estudio de
Recópolis.” AEspArq, 55: 119-136.
FITA, F. (1888): “Documentos del siglo XVI, inéditos relativos á las
antigüedades de Uclés y de Cabeza de Griego.” BolRAH, XIII: 353-
400.
-(1902): “Sebastián, obispo de Ercávica y Orense. Su Crónica y la del
Rey Alfonso III”. BolRAH, XLI: 324-343.
FLÓREZ, H. (1792): España Sagrada. Th eatro Geográfi co-Histórico
de la Iglesia de España. t. VI-VIII. Madrid.
GARCÍA MORENO, L. A. (1974): Prosopograf ía del reino visigodo
de Toledo. Salamanca.
LINAGE CONDE, A. (): Los orígenes del monacato benedictino
en la Península Ibérica, t. i. El monacato hispano prebenedictino.
León.
MAYER, M. (1982): L’església de Cabeza de Griego, segons un ma-
nuscrit inèdit de la Biblioteca Universitària de Barcelona. II Reunió
d’Arqueologia Paleocristiana Hispànica (Monserrat, 1978), 211-228.
Barcelona.
MONCÓ GARCÍA, C. (): El eremitorio y la necrópolis hispano
visigoda de Ercávica. i CAME (Huesca, 1985), t.ii., 241-257. Zara-
goza.
MONCÓ GARCÍA, C. y PÉREZ JIMÉNEZ, A. (): Las estelas
discoideas de la necrópolis del Ejido -Santaver- y de la iglesia de San
Pedro de Huete. III CAME, t.II, 534-543. Cuenca.
OLMO ENCISO, L. (1983): La ciudad de Recópolis y el hábitat en
la zona central de la península ibérica durante la época visigoda.
Homenaje al profesor M. Almagro, t. IV.
-(1988): La ciudad visigoda de Recópolis, Actas del I Congreso de
Historia de Castilla-La Mancha (Toledo, 1988), t. iv, 305-311.
-(2000): “Ciudad y procesos de transformación social entre los siglos
vi y ix: De Recópolis a Racupel”. Anejos de A.EspA, 22: 385-400.
ORLANDIS TORRES, J. (1964): “Las congregaciones monásticas en
la tradición suevo-gótica.” AnEstMed, 1.
-(): La Iglesia en la España visigótica y medieval. Pamplona.
OSUNA RUÍZ, M. (1976): “Las relaciones judeo-cristianas en la
provincia de Cuenca, desde la época romana a los siglos XII-XIII a
la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos.” Miscelánea de
estudios árabes y hebráicos, vol. XX fasc. 2, Granada.
PALOL SALELLAS, P. DE (1991): Arte y Arqueología. En J.M. Jo-
ver Zamora (Dir.): Historia de España de Menéndez Pidal, t. iii.
España visigoda. La Monarquía, la Cultura, las Artes, Madrid.
PALOMERO PLAZA, S. (): Las vías romanas en la provincia
de Cuenca. Cuenca.
PÉREZ DE URBEL, J. (1934): Los monjes españoles en la Edad Me-
dia. t. I, Madrid.
PUERTAS TRICAS, R. (1967): “Notas sobre la iglesia de Cabeza del
Griego (Cuenca)”. BSAA, 33: 49-80.
RADDATZ, K. (1964): “Studien zu Reccopolis (1). Die archäologi-
schen Befunde.” Madrider Mitteilungen, 5: 213-233.
83
SCHLUNK, H. (): “Esculturas visigodas de Segóbriga (Cabeza
de Griego).” ArchEspArq, XVIII: 305-319.
SCHLUNK, H. y HAUSCHILD, TH. (1978): Die Denkmäler der
frühchristlichen und westgotischen Zeit. Hispania Antiqua (Mainz
am Rhein, 1978).
TORRES BALBÁS, L. (1957): Ciudades yermas hispano-musulma-
nas. Madrid.
VÁZQUEZ DE PARGA, L. (1967): “Studien zu Recopolis (3)”. Ma-
drider Mitteilungen, 8: 259-280.
LA ÉPOCA ANDALUSÍ
ABASCAL, J.M., ALMAGROGORBEA, M. y CEBRÍAN, R. (2007):
Segóbriga. Guía del parque arqueológico. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Toledo.
ABASCAL, J.M., CEBRIÁN, R., RUIZ, D. y PIDAL, S. (2004): “Tum-
bas singulares de la necrópolis tardo-romana de Segobriga (Saeli-
ces, Cuenca)”. Sacralidad y Arqueologia, Antiguedad y Cristianismo,
XXI: 415-433.
ARĪB B. SA’ĪD (1992): La crónica de Arīb sobre al-Andalus. Ed. de
J. Castilla Brazales. Impresur, Granada.
ALBAKRĪ (1982): Geograf ía de España (Kitāb al-masālik wa-l-
mamālik), introducción, traducción y notas de Eliseo Vidal Beltrán.
Anubar, Zaragoza.
FATH (1994): Fath al-Andalus. La conquista de al-Andalus. Estudio
y ed. crítica L. Molina. CSIC, AECI, Madrid.
GASPAR REMIRO, M. (1916): “Historia de España y África por en-
Nuguairi”. Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su
Reino, VI (1): 1-52; VI (2): 83-121; VI (3-4): 151-263.
GONZÁLEZ, J. (1980-1986): Reinado y diplomas de Fernando III.
Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba.
GRANJA, F. de la (1967): “La marca superior en la obra de al- Udrí”.
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, VIII, 447-545.
HERVÁS Y BUENDÍA, I. (1890): Diccionario histórico geográfi co de
la Provincia de Ciudad Real. Ciudad Real.
HERVÁS, M.A. y RETUERCE, M. (2000): “Calatrava la Vieja, capital
islámica de la región”. En Benítez de Lugo, L. de (coord.): El patrimo-
nio arqueológico de Ciudad Real. Métodos de trabajo y actuaciones
más recientes: 297-322. Valdepeñas.
IBN ALATHIR (2006): Annales du Maghreb & de l’Espagne. Trad. y
anotado por E. Fagnan. Argel: Typographie Adolphe Jourdan.
IBN HAYYĀN (1967): El Califato de Córdoba en el «Muqtabis» de
Ibn Hayyān. Anales palatinos del Califa de Córdoba al-Hakam II,
por ‘Īsā ibn Ahmad al-Rāzī (360-364 H.= 971-975 J. C.). Traducción
de E. García Gómez. Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones.
IBN HAYYĀN (1981): Crónica del Califa ‘Abdarra mān III an-Nā ir
entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V). Traducción, notas e índices
por MªJ. Viguera y F. Corriente. Zaragoza: Anubar Ediciones, IHAC.
IBN HAYYĀN (2001): Crónica de los emires Al akam I y
Abdarra mān II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis II-1]. Trad.,
notas e índices de M. Ali Makki y F. Corriente. Zaragoza: Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo.
IBN ALKARDAB S (2008): Historia de Al-Andalus (Kitâb al-ikti-
fâ’). Estudio, trad. y notas F. Maillo Salgado. Madrid: Akal.
AL-IDRISI (1974): Geograf ía de España. Textos preparados por R.
Dozy y M. J. Goeje. Anubar, Valencia.
IZQUIERDO BENITO, R. (2008): La vida material en una ciudad
de frontera: Vascos. En Pino García. J.L. del (coord.): La Península
Ibérica al fi lo del año 1000. Congreso Internacional Almanzor y su
época, 13-45. Fundación Prasa, Córdoba.
LOMAX, D.W. (1959): “El arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada
y la Orden de Santiago”. Hispania, 79: 323-365.
LÓPEZ QUIROGA, J. (2006): “¿Dónde vivían los germanos? Pobla-
miento, hábitat y mundo funerario en el occidente europeo entre los
siglos V y VIII. Balance historiográfi co, problemas y perspectivas
desde el centro del reino Godo de Toledo”. En Morín de Pablos, J.
(ed.) y Contreras Martínez, M. (coord.): La investigación Arqueo-
lógica de la Época Visigoda en la Comunidad de Madrid. Zona Ar-
queológica, 8, Vol. III. La ciudad y el campo: 309-364.
MALALANA UREÑA, A. y MORÍN DE PABLOS, J. (dirs.) (2012a):
Ermita de Magaceda II (T.M. Villamayor de Santiago). Un asenta-
miento de la primera repoblación en el territorio de Uclés: las activi-
dades de manufacturas suburbiales. Audema, Madrid.
MALALANA UREÑA, A. y MORÍN DE PABLOS, J. (dirs.) (2012b):
Villajos (T.M. Campo de Criptana). Villajos en el territorio de Fa
al-luŷŷ de la madīna de Toledo (siglos X-XI). Audema, Madrid.
MALALANA UREÑA, A.; BARROSO CABRERA, R. y MORÍN
DE PABLOS, J. (eds.) (2012): La Quebrada II: un hábitat de la tar-
doantigüedad al siglo XI. La problemática de los “silos” en la Alta
Edad Media hispana. Audema, Madrid.
MANZANO MORENO, E. (1991): La frontera de Al-Andalus en
época de los omeyas. CSIC, Madrid.
MANZANO MORENO, E. (2006): Conquistadores, emires y califas.
Los omeyas y la formación de al-Ándalus. Crítica, Barcelona.
MOLÉNAT, J.-P. (1997): Campagnes et monts de Tolède du XIIe au
XVe siècle. Madrid: Casa de Velázquez.
MORÍN DE PABLOS, J. (dir.) (2011): Arroyo Valdespino. Nuevos
datos para el estudio de la protohistoria y la época andalusí en La
Mancha. Memoria intervención arqueológica. Audema, Madrid.
MUÑOZ GARCÍA, M. y DOMÍNGUEZSOLERA, S.M. (2011):
Tras las murallas de Cuenca. Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
Cuenca.
PALOMERO PLAZA, S. (1987): Las vías romanas en la provincia
de Cuenca. Diputación Provincial. Cuenca.
PRETEL MARÍN, A. (2007): Del Albacete islámico: notas y conjetu-
ras. Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, Diputa-
ción Provincial. Albacete.
ALRĀZI (1975): Crónica del Moro Rasis versión de Ajbār Mul k
al-Andalus de A mad ibn Mu ammad ibn M sà al Rāzī, 889-955;
romanceada para el rey don Dionis de Portugal hacia 1300 por
Mahomad, alarife, y Gil Pérez, clérigo de don Perianes Porçel. Edi-
ción multidisciplinar preparada por D. Catalán y Mª S. de Andrés
Madrid: Gredos.
SANFELIU LOZANO, D.I. y CEBRÍAN FERNÁNDEZ, R. (2008):
“La ocupación emiral en Segobriga (Saelices,Cuenca). Evidencias
arqueológicas y contextos cerámicos”. Lvcentum, XXVII: 199-211.
84
SUÁREZ YUBERO, A. (dir.) (2011): Memoria arqueológica. Exca-
vación en área del yacimiento “Madrigueras III-IV”, relativa a la
conducción de agua desde la ATS para la incorporación de recursos
a la llanura manchega. T.M. de Villamayor de Santiago (Cuenca),
Cuenca, Carpetania. Memoria de intervención arqueológica.
VALERO TÉVAR, M.Á., GALLEGO VALLE, D. y GÓMEZ BER
NAL, S. (2010): Corrales de Mocheta. Un centro de transforma-
ción andalusí en el ámbito rural. En Villar Díaz. C. y Belinchón,
A. (coords.): Nuestro patrimonio. Recientes actuaciones y nuevos
planeamientos en la provincia de Cuenca, 273-309. Diputación Pro-
vincial de Cuenca. Cuenca.
VALLVÉ BERMEJO, J. (1972): “División territorial en la España Mu-
sulmana (II). La cora de Tudmir (Murcia)”. Al-Andalus, 37 (1): 145-
190.
VALLVÉ BERMEJO, J. (1975): “Una descripción de España de Ibn
Gālib”. Anuario de fi lología, (1): 369-384.
VALLVÉ BERMEJO, J. (1986): La división territorial de la España
musulmana. CSIC, Madrid.
VIGILESCALERA, A. (2000): “Cabañas de época visigoda: eviden-
cias arqueológicas del sur de Madrid. Tipología, elementos de da-
tación y discusión”. Archivo Español de Arqueología, 73 (181-182):
223-252.
VIGILESCALERA, A. (2006): “Primeros pasos hacia el análisis de
la organización interna de los asentamientos rurales de época visigo-
da”. En Morín de Pablos, J. (ed.) y Contreras Martínez, M. (coord.):
La investigación Arqueológica de la Época Visigoda en la Comuni-
dad de Madrid. Zona Arqueológica, 8, Volumen III. La ciudad y el
campo: 367-373.
VIGUERA MOLINS, M. J. (1997): “Los Reinos de Taifas. Historia
política, social y económica”. En Los Reinos de Taifas. Un siglo de oro
en la cultura hispanomusulmana. Ciclo de conferencias In Memo-
riam de D. Emilio García Gómez, 59-85. Fundación Ramón Areces,
Madrid.
VIGUERA MOLINS, M.J. (2000): La Taifa de Toledo. Entre el Cali-
fato y la Taifa: mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso In-
ternacional (Toledo, 1999), 53-65. Asociación de Amigos del Toledo
Islámico. Toledo
LOS REINOS CRISTIANOS
GARCÍA FITZ, F. (1998): Castilla y León frente al Islam. Estrategias
de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII). Universidad de Se-
villa. Sevilla.
GARCÍA FITZ, F. (2001): Una frontera caliente. La guerra en las
fronteras castellano-musulmanas (siglos XI-XIII). En Ayala Martí-
nez, C. de, y Pascal Buresi y Philippe J. (eds.): Identidad y representa-
ción de la frontera en el España medieval (siglos XI-XIV). Seminario
celebrado en la Casa de Velázquez y la Universidad Autónoma de
Madrid (14-15 de diciembre de 1998), 159-180. Casa de Velázquez,
UAM, Madrid.
GONZÁLEZ, J. (1960): El reino de Castilla en la época de Alfonso
VIII. CSIC, Madrid.
GONZÁLEZ, J. (1975): Repoblación de Castilla La Nueva. Universi-
dad Complutense de Madrid. Madrid.
IBN ‘IDARI ALMARRAKUSI (1953): Al-Bayan al- mugrib fi ijti-
sar ajbar muluk al-Andalus wa al-Magrib. Los almohades. Trad.
Ambrosio Huici Miranda. Editora Marroquí. Tetuán.
IBN ALKARDABŪS (2008): Historia de Al-Andalus (Kitâb al-
iktifâ’). Estudio, trad. y notas Felipe Maillo Salgado. Akal. Madrid.
MALALANA UREÑA, A. y MORÍN DE PABLOS, J. (2012): Ermi-
ta Magaceda II (T.M. Villamayor de Santiago). Un asentamiento
de la primera repoblación en el territorio de Uclés: las actividades
de manufacturas suburbiales. Audema, Madrid.
MARTÍNEZ SOPENA, P. (2002): “Espacio y sociedad en Valladolid
durante los siglos XI y XII”. En García Guinea, M.Á. y Pérez Gon-
zález, J.M. (dirs.) y Rodríguez Montañés, J.M. (coord.): Enciclope-
dia del Románico en Castilla y León. Valladolid: 19-41. Aguilar de
Campoo: Fundación Santa María La Real, Centro de Estudios del
Románico.
PELAYO, OBISPO DE OVIEDO (1913): Chronicon Regum Legio-
nensium. En Ambrosio Huici Miranda: Crónicas Latinas de la Re-
conquista. Hijos de F. Vives Mora, Valencia.
PÉREZ GONZÁLEZ, M. (ed.) (1997): Crónica del Emperador Al-
fonso VII. Universidad de León. León.
REILLY, B.F. (1992): Cristianos y musulmanes 1031-1157. En J.
Lynch (dir.): Historia de España, t. VI. Ed. Crítica, Barcelona.
XIMÉNEZ DE RADA, R. (1985): Opera. Anubar Ediciones, Zara-
goza.