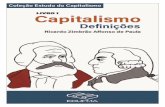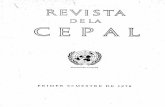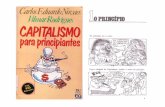Francisco Fontanellas: El comerciante-banquero en la época del capitalismo romántico
Transcript of Francisco Fontanellas: El comerciante-banquero en la época del capitalismo romántico
\I 1
tico" en un capitalismo "de caballeros". Corresponde ahora analizar la potencialidad explicativa de su hipótesis para el caso barcelonés o, más allá, para otros contextos hispánicos.
Los editores del dossier, en nuestro nombre y en el del resto de autores, no queremos concluir nuestra presentación sin hacer mención a un conjunto de colegas cuyo trabajo, ideas y aportaciones han contribuido a mejorar, sin duda, nuestros textos. No en vano, queremos insistir en que el dossier es el resultado de una reflexión compartida y trabajada entre nosotros, los autores, pero madurada conjuntamente con otros investigadores interesados en el tema. Queremos señalar, en este sentido, las aportaciones de Juan Carlos Garavaglia, Enric Ucelay, Xavier Tafunell, Albert García Balaful y, sobre todo, Ángels Sola y Caries Sudria.
Es preciso concluir, por último, con una observación que los editores no podíamos imaginar hace dos años cuando empezarnos a formular la posibilidad de publicar una colección de artículos como la que aquí presentamos pero que, sin duda, estará presente en la retina de los lectores del dossier. En la actualidad el mundo está sufriendo una profunda crisis financiera, una crisis que parece tener causas tanto económicas como culturales. Y es que se ha querido ver como una de las razones últimas de la crisis actual el desarrollo en los últimos años de una cultura financiera caracterizada por la codicia y la avaricia de los banqueros. El ámbito de las finanzas en el siglo XIX aparece, no obstante, como un mundo bastante diferente del actual. No tendria sentido sugerir, por lo tanto, que nuestro análisis cultural de los banqueros decimonónicos sirva para comprender las causas de la crisis financiera actual. Ahora bien, nos parece que la "crisis" bancaria actual nos interpela a los investigadores (y nos invita a todos) a que tengamos en cuenta la importancia de la historia social y cultural de los banqueros, unos actores relevantes del pasado reciente y que no dejan de ser prácticamente unos desconocidos.
j
FRANCISCO FONTANELLAS: EL COMERCIANTE-BANQUERO EN LA
ÉPOCA DEL CAPITALISMO ROMÁNTICO
Stephen Jacobson
UNO de los temas menos abordados en la historia del capitalismo en la España del siglo XIX es la cultura de los propios capitalistas. Los libros y artículos publicados por los historiadores económicos sobre la banca, la industria y la agricultura no han encontrado entre los historiadores sociales estudios paralelos sobre el entorno cultural de banqueros, industriales y terratenientes. Los biógrafos de los banqueros, en su mayor parte, se han circunscrito al ámbito de la historia económica. Interesados esencialmente por las entidades bancarias, han analizado las estrategias de inversión de los patriarcas, su progenie y sus sucesores, indagando en innovaciones y oportunidades perdidas en busca de razones que expliquen sus éxitos y fracasos.' Por su parte, los historiadores sociales, con alguna excepción notable, han dejado de lado a los ricos. El estudio de los banqueros representa, pues, un paso en la labor de composición de una historia social de la elite española.
Ante esta escasez de estudios, resulta útil pasar revista a cómo han abordado el tema historiadores de otros países de Europa. Un punto de partida ilustrativo puede ser el caso de Gran Bretaña. En las últimas décadas del siglo xx los historiadores han mantenido encarnizados debates sobre las causas subyacentes a la pérdida de la preeminencia económica del país. Por lo que respecta al grado de consenso alcanzado, muchos se mostraron de acuerdo con las persuasivas ideas de Martin Wiener, según el cual Gran Bretaña había perdido su "espíritu empresarial" con el auge del "capitalismo de caballeros" (gentlemanly capitalism) a finales del siglo XIX. 2 No fue éste un fenómeno de índole económica, sino cultural. Los empresarios victorianos se vieron seducidos cada vez más por los lujos, los encantos y el poder político de la gentry, con lo que adoptaron sus costumbres, hábitos, rasgos y signos característicos, es decir, su inclinación hacia el ocio, las artes, la política,
I Véanse, por ejemplo, Francesc Cabana i Vancellas, Bancs i banquers a Catalunya (Barcelona: Edicions 62, 1972); Manuel Tinto, Bancos y banqueros en la historiografía andaluza. Notas críticas, metodologías y documentales (Granada: Universidad, 1980); Alfonso Otazu, Los Rothschild y sus socios españoles (1820-1950) (Madrid: O. Hs, 1987); Onésimo Diaz Hernández, Los marqueses de Urquijo. El apogeo de una saga poderosa y los inicios del Banco Urquijo, 1870-1931 (Pamplona: EUNSA, 1998); Martín Rodrigo y A1harilIa. Los Marqueses de Comillas, 1817-1925 (Madrid: LID, 2000); Javier Ybarra e Ybarra, Nosotros los Ybarra. Vida, economía y sociedad (1744-1902) (Barcelona: Tusquets, 2002); Miguel Á. López Moren, La Casa Rothschild en España (Madrid: Marcial Pons, 2005).
2 M. 1. Wiener, English Culture and the Decline ofthe Industrial Spirit, 1850-1980 (Cambridge: Cambrid· ge University Press, 1981). Para una excelente revisión y critica de la extensa bibliografia dedicada a este tema, véase M. J. Daunton, "'Gentlemanly Capitalism' and British Industry, 1820-1914", Past and Present, n.o 122 (1989), pp. 119-158.
Historia Social, n.o 64, 2009, pp. 53-78. L
las propiedades rurales y su afectado amateurismo. Según este argumento, la "aristocratización" dio paso a un desvanecimiento de los instintos empresariales de las clases medias, el motor de la economía.
Por uno u otro motivo, esta bibliografia ha tenido escasa repercusión en España, lo cual resulta sorprendente, dado que su núcleo industrial, Cataluña, experimentó una trayectoria análoga a la de otras regiones británicas similares. Los catalanes fueron los únicos del Mediterráneo que se sumaron a los lIamadosfirst-comers o pioneros de la industrialización y, por tanto, se asemejaban a los británicos, a diferencia de los modelos francés o alemán, estos últimos caracterizados por sus grandes bancos y por el respaldo estatal a los ferrocarriles y la industria3 Los historiadores de la economía aducen razones económicas para explicar el declive, con argumentos de sobra conocidos y repetidos. El endeudamiento del Estado español como consecuencia del elevado coste de la guerra contra Napoleón y de las guerras de independencia en Latinoamérica dio lugar a políticas dirigidas a paliar las crisis fiscales a corto plazo en lugar de buscar un desarrollo económico a largo plazo. En consecuencia, las leyes de desamortización absorbieron capitales que de otro modo podían haber ido a parar a la industrialízación; los derechos de explotación minera se vendieron en liquidación a intereses extranjeros para la exportación. La industria textil catalana, que debería haber sido el "sector líder" de la economia, no llegó a desarrollar el capital necesario para promover un sector metalurgico boyante o una banca compleja. Esto, a su vez, se debió a diversos factores. Se veía lastrada por el resto de España, que, al no haber experimentado una revolución agraria, ni mucho menos industrial, generaba escasa demanda. Dependía en exceso de las exportaciones vinícolas a Cuba para financiar la importación de algodón americano. La crisis de la década de 1860, unida a una política estatal inadecuada, dejó los ferrocarriles en manos de inversores extranjeros. Por último, las políticas proteccionistas que adoptó el Estado durante la Restauración, dominadas por los intereses industriales catalanes y agrarios castellanos, privaron al pais de los incentivos necesarios para su modernización.'
No obstante, estos argumentos económicos no se siguieron de estudios paralelos sobre la cultura de los propios .capitalistas. Esto resulta sorprendente, puesto que los magnates industriales y financieros barceloneses experimentaron una transformación similar a la de muchos de sus colegas británicos. En efecto, la alta burguesia de Barcelona adoptó también los hábitos e idiosincracias de la gentry rural, se comportó como una nueva aristocracia, aceptó títulos nobiliarios y, en consecuencia, perdió algo de su impulso competitivo.5
Obviamente, existieron importantes diferencias entre el caso catalán y el inglés. Diversos empresarios británicos vendieron sus negocios, adquirieron propiedades en el campo y fí sicamente pasaron de ser comerciantes urbanos e industriales a hacendados rurales. 6 Algu
3 Con respecto a esta observación sobre first-comers, véase Jordi Maluquer de Motes, "The Industrial Revolution in Catalonia", en The Economic Modernization of Spain. 1830-1930, ed. Nicolás Sánchez Albornoz (Nueva York: New York University Press, 1987), pp. 169-190 [p. 182]. La obra de Nadal gira también en tomo a las semejanzas existentes entre los procesos de modernización británico y español: "Mi punto de partida ha sido, en este caso, la incidencia sobre la economia española del modelo clásico, a la inglesa, de desarrollo". Jordi Nadal, Elfracaso de la revolución industrial en España. 1814-1913 (Barcelona: Ariel, 1975), p. 9.
4 Sobre estos argumentos, véanse Nadal, El fracaso, y Pere Pascual, Agricultura i industrialilzació a la Catalunya del segle XIX Formació i desestructuració d 'un sistema económic (Barcelona: Critica, 1990).
5 Acerca de la "aristocratización" cultural de la elite industrial, véase Gary Wray McDonogh, Good Families of Barcelona. A Social History of Power in the Industrial Era (Princeton: Princeton University Press, 1987).
6 H. J. Perkin, The Origins of Modern English Society. 1780-1880 (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1969), pp. 61-62; YE. L. Jones, "Industrial Capital and Landed Investments: The Arkwrights in Herdfordshire,
I
nos comerciantes barceloneses adquirieron también propiedades desamortizadas o disponibles y se instalaron en la sociedad señorial, pero estos casos fueron más la excepción que la regla.7 No parece que las propiedades rurales o urbanas absorbieran grandes masas de capital mercantil en la Cataluña del siglo XIX." Entre la alta burguesía de Barcelona era más habitual complementar sus recursos industriales y económicos con algunas propiedades. Por ejemplo, el banquero barcelonés Antonio López y López (1817-83), primer Marqués de Comillas, legó en su testamento propiedades cuya extensión superaba las 20.000 hectáreas. Sin embargo, dichos bienes, entre los que se contaban diversas casas y palacios repartidos por España, únicamente representaban una parte de todo su patrimonio.
9 Este
caso no es comparable al de su contemporáneo Samuel 1. Loyd (1793-1883), banquero de Manchester y primer Barón de Overstone, que invirtió la mayoría de sus riquezas en propiedades rurales y se convirtió en el vigésimo primer terrateniente más rico de Gran Bretaña. Tampoco se han encontrado ejemplos en Cataluña similares al de Sir Robert Peel (1750-1830), padre del Primer Ministro, rico industrial textil de Lancashire que se convirtió en magnate rural. 10
Otro aspecto en el que difieren las posturas es en cómo encajaban en esta ecuación los comerciantes capitalistas. En Gran Bretaña, estos banqueros, dedicados al comercio colonial, eran los "caballeros capitalistas" originales. En su quehacer empresarial estaban en sintonia con los movimientos del mercado y se beneficiaban de la colonización; sin embargo, en su vida pública evitaban las conversaciones sobre conquistas, beneficios y dinero, prefiriendo enarbolar valores "aristocráticos" como el honor, la justicia, la civilización y la filantropía. 11 Así, en Gran Bretaña, la cultura del capitalismo de caballeros provenía de dos fuentes: de la gentry rural y de los comerciantes banqueros. Sin embargo, la situación era distinta en Barcelona: a los catalanes no se les permitió participar en el comercio colonial hasta 1778, motivo por el cual las dinastias banqueras, ávidas de emular las costumbres de la nobleza, no llegaron a emerger durante la edad moderna. 12 Cuando Carlos III permitió a Barcelona comerciar directamente con las Américas y Filipinas, las grandes dinastías nobles de Cataluña ya se habian extinguido, y hacia tiempo que los valores aristocráticos estaban en declive en la ciudad. Como consecuencia de esto, surgieron comerciantes banqueros en consonancia con los primeros empresarios preindustriales e industriales. Ambos grupos estaban formados principalmente por personas de origen humilde o
1 Angels Sola ha incluido biograftas brcves de algunas dc cstas personas (Ramón de Bacardí, Rafael Maria de Duran, Erasme Gassó i de Janer, Antoni de Larrad, Josep Piferrer, Rafael Sabadell y Jaume Safont) en su tesis doctora\. Maria Angels Sola i Parera, "L'elit barcelonina a mitjan segle XIX" (Univen;ítat de Barcelona, 1977), v. 2, pp. 287-293, 369-370, 395-396, 441-443, 463-474, 487-490 Y491-499.
• El peso de los capitalistas mercantiles e industriales de Barcelona entre los grandes terratenientes de la provincia es objeto de un análisis minucioso en Antoni Segura, Burgesia i propietat de la terra a Catalunya en el segle XIX Les comarques barcelonines (Barcelona: Curial, 1993), pp. 237-247. En cuanto al perfil de los promotores inmobiliarios urbanos, véase Xavier Tafunell i Sambola, La construcció de la Barcelona moderna. La indústria de I'habitatge entre 1854 i 1897 (Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 1994), pp. 133-168.
9 Rodrigo y Alharilla, Los marqueses, p. 147. 10 Estas familias y otras han sido objeto de estudio en F. M. L. Thompson, English Landed Society in the
Nineteenth Century (Londres: Routledge and Kegan Paut, 1963). 11 Véanse P. 1. Cain y A. G. Hopkin, "Gentlemanly Capitalism and British Expansion Overseas 1. The Old
Colonial System, 1688-1850", The Economic History Review, v. 39, n." 4 (1986), pp. 501-525; Y Raymond E. Dumetl ed., Gentlemanly Capitalism and British Imperialism: The New Debate on Empire (Nueva York: Longman, 1999). Sobre las dinastias de la banca industrial en general, véase Michael Lisle-Williams, "Merchant Banking Dynasties ín the English Class Structure: Ownership, Solidarity, and Kinship in the City of London, I1850-1960", British Journal ofSoCJology, v. 35 (1984), pp. 333-362. 1809-43", en E. L. Jones y G. E. Mingay, eda., Land, Labour and Population in the Industrial Revolution (Lon
12 Acerca de la cultura en los albores de la edad moderna entre la nobleza urbana barcelonesa, véase James dres: Edward Amold, 1967). Otros han puesto en duda hasta qué punto fue habitual este fenómeno. Véase S. Arnelang, Honored Citizens of Barcelona: Patrician Culture alld Class Re/ations, 1490-1714 (Princeton:W. D. Rubínstein, "Men ofWealth and the Purchase ofLand in Nineteenth-Ccntury Britain", Past and Present,
1 I n." 92 (198\), pp. 125-147. Princeton University Press, 1986). 55
modesto con poca educación fonnal. A lo largo del siglo XIX se observa la transformación de los integrantes de ambos grupos de personajes poco refinados a caballeros capitalistas.
Francisco Fontanellas (1772-1851) fue uno de estos personajes pocos refinados más que un caballero capitalista. Fue un representante de lo que podríamos denominar el período "romántico" del capitalismo, el de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en el que individuos de éxito sobrevivían y prosperaban en circunstancias adversas, durante los períodos de vacas gordas y flacas, entre revoluciones y guerras, gracias a su fuerza de voluntad, sus relaciones, su perspicacia y su buena fortuna. En la bibliografia no ha existido nunca consenso sobre cómo denominar al período que precedió al capitalismo de caballeros. Expresiones tales como "el período heroico de la libre empresa" no son de utilidad, dado que muchas fortunas se hicieron por medio de contratas estatales, monopolios y sinecuras. Es más, esta expresión está cargada de juicios de valor y de tintes idealistas. 13 Por este motivo, es preferible recurrir al término menos ideológico de "romántico". Después de todo, no cabe duda de que existe un fondo de verdad en el hecho de que muchos capitalistas de éxito de Barcelona y de Europa a principios del siglo XIX eran hombres hechos a sí mismos de origen humilde o de clase media que nadaron a contracorriente, y sin duda se veían a sí mismos como los románticos protagonistas de la historia de su vida. Esto era así tanto si se hallaban inmersos en una encarnizada competencia en mercados abiertos, aprovechando las restricciones para la competencia en la esfera colonial o administrando una concesión estatal. Esta imagen de masculinidad "triunfante" era claramente distinta de la del "caballero" que sermoneaba acerca de la responsabilidad social de la riqueza heredada, cultivaba manerismos aristocratizantes, y predicaba unos valores sociales que estaban en una llamativa contradicción con la cruda realidad de sus negocios.
Obviamente, este estudio sobre Francisco Fontanellas no pretende zanjar la cuestión de la transformación cultural del capitalismo y la banca en la Barcelona del siglo XIX. Al igual que en cualquier otro caso, su biografia no es más que una pieza dentro de este rompecabezas. Hasta qué punto fue Fontanellas ejemplar o excepcional con respecto a los hombres de su época sólo se podrá detenninar cuando se desvele más información sobre otras personas. En este momento, poco se sabe acerca de la vida privada y pública de sus coetáneos. Sin embargo, resulta adecuado abrir dicha investigación con Fontanellas aunque sólo sea porque probablemente fue el capitalista barcelonés más rico de su generación. En las primeras listas de contribuyentes de Barcelona, publicados en 1823, figuraba en la clase más alta, junto a otros once "comerciantes capitalistas." En otra relación, denominada "post-1823", fue el único contribuyente de la clase superior. Asimismo, en todas las listas que se conservan durante su vida, fue el único individuo o empresa que aparecía invariablemente en la clase superior. 14 A su muerte en 1851, una persona calculó que su patrimonio debía de oscilar entre 120 y 160 míllones de reales, fortuna que seguramente era de las más elevadas no sólo de Barcelona, sino de toda España. No obstante, es posible que el valor de su patrimonio fuera menor, de manera que un cálculo realista de su valor mínimo podría situarlo en unos 60 míllones de reales. 15
11 Con respecto a esta observación, véase H. L. Malchow, Gentlemen Capitalists: The Social and Political World ofthe Victorian Businessman (Stanford: Stanford University Press, 1992), p. 4.
,. Arxiu Historic Municipal de la Ciutat de Barcelona (en adelante referido como AHMCB): Cadastre Serie IX - Indústria i Comer9: v. IX-8 (1823), v. IX-/2 (1838-39), v. VIIII-35 (/844-45); y "Lista de los SS contribuyentes al préstamo forzoso levantado por la Junta Suprema Provisional de la Provincia de Barcelona en 19 de junio de 1843" (documento original en poder de Martín Rodrigo). He obtenido las listas de 1847 y 1848 por cortesía de la Universitat de Barcelona, Departament d'História Económica, Base de Dades "Empreses i Empresaris a la Catalunya del Segle XIX".
" El cálculo más optimista sobre la riqueza de Fontanellas procede de Fermin Villamil, Historia justifi6 I cativa de la defensa en el proceso Fontanel/as con las biografias y retratos de las personas interesadas en la
I il.
Dada su opulencia:es sorprendente que no haya captado el interés de los historiadores. No sólo carece de biógrafo, sino que prácticamente no se le menciona en ningún sitio. No aparece en el libro de Jaume Vicens Víves Industrials i polítics (1958) ni en el de Antoni Jutglar Historia crítica de la burguesía en Cataluña (1984). Tampoco el paso del tiempo ha cambiado esta situación: no figura en la recopilación editada por Francesc Cabanas Cien empresarios catalanes (2006), que contiene docenas de biografias de capitalistas del siglo XIX, la mayoría de los cuales fueron menos prominentes que Fontanellas. I6 La única información biográfica publicada de que se dispone consiste en una breve entrada de enciclopedia extraída de la tesis doctoral de Angels Sola sobre la burguesía barcelonesa, que contiene tres páginas repletas de información y citas útiles. I ? Una de las causas de esta falta de interés es que el apellido Fontanellas no ha llegado a fonnar parte de las genealogías de la "alta burguesía barcelonesa". Francisco se casó dos veces, primero en 1817 con Josefa de Sala, hija de un vidriero, y, tras la muerte de ésta, con su hermana Eulalia. Tuvo seis hijos, tres de cada esposa. El mayor, Lamberto, que heredó el negocio, pennaneció soltero hasta mediados de la cuarentena y contrajo matrimonio únicamente después de perder el control del banco. En 1864 se casó con una hija del Barón de Segur, recibiendo una dote aproximadamente igual a un tercio de lo que recibió cada una de sus hermanas. 18
La hija mayor, Dolores, se casó con José Ortiz de Zárate, que pasó a representar a la casa Fontanellas en Madrid. La hija siguiente, Joaquina, contrajo matrimonio con Antonio de Lara en 1844, un funcionario de La Mancha que también se trasladó de Barcelona a Madrid. Tras la muerte de ésta en 1852, De Lara se casó con Eulalia, hermana menor de Joaquina. El hijo siguiente, el menor, Claudio, desapareció en sospechosas circunstancias en 1845. La hija menor, Francisca, murió joven siendo aún soltera en Marsella a principios de la década de 1850.19 Como consecuencia de estas alianzas matrimoniales y tragedias familiares, el apellido Fontanellas desapareció de los círculos de la elite urbana.
Otro de los motivos que han restado atractivo al caso de Fontanellas para los historiadores de la economía era que no se encontraba entre los cofundadores del Banco de Barcelona en 1844, consorcio promovido por la elite financiera y económica de la ciudad para proporcíonar una fuente más estable y barata de créditos y papel moneda. Su fundación marca el comienzo de la banca comercial moderna en España, y, por este motivo, muchos lo han considerado el punto de partida simbólico de la historia de la banca barcelonesa. Entre sus principales accionistas, el Consejo de administración y sus clientes principales
causa, de la parte que en el/a tomaron, pape/ que hicieron, y refutación de la obra que sobre lo mismo publica D. Estevan Ferrater. re/atar de la Audiencia de Barcelona (Barcelona: Juan OIiveres, 1865), p. 25. Villamil tenía razones para exagerar el volumen de su fortuna, por lo que es posible que la cifra sea menor. El 8 de julio de 1852, a la muerte de Fontanellas, sus albaceas llevaron a cabo un inventario de todos sus bienes que fue aprobado por los herederos el día 13 de ese mismo mes y año. Sin embargo, el notario, Ramon Torras, no incluyó copia en sus protocolos. Por el contrario, los hijos acordaron que el documento permanecería en poder del heredero Lamberto Fontanellas. No obstante, el notario sí guardó copia de los inventarios de los bienes legados a dos de las hermanas, cada una de las cuales recibió una sexta parte del patrímonio. Cada hija recibió más de 6 millones de reales en efectivo, más de 1,5 millones de reales en efectivo por las propiedades y varios millones en acciones. Es probable que cada hermana recibiera más de diez millones de reales. Según esos cálculos, el valor de su patrimonio era, como mínimo, de unos 60 millones de reales. Véase el Arxiu Históric de Protocols de Barcelona (en adelante referído eomo AHPB), Ramon Torras (1853), folios 147-151 y 204-207.
lO Jaume Vicens i Vives, Industrials i po/ítics (segle XIX) (Barcelona: Ediciones Vicens Vives, 1958); Antoni Jutglar, Historia Critica de la burguesía en Cataluña (Barcelona: Anthropos, 1984); y Francesc Cabana, ed., Cien empresarios catalanes (Madrid: LID, 2006).
}1 "Francesc ;avier Fontanelles [¡sic!] i Calar' :;n,?~~? Enciclopedia Catalana (Barcelona: Enciclopédia ICatalana, 1986), 2 ed.. v. 11, p. 232, y Sola 1 Parera, L eht , v. 2, pp. 388-390.
18 Lamberto recibió una dote de 5.337 duros, mientras que las hijas de Fontanellas tuvieron dotes de 16.000. Solá i Parera, "L'élit", v. 2, p. 389.
19 Los matrimonios y el destino de sus hijos se muestran en Villamil, Historiajustificativa. p. 18. 57
se encontraban algunos de los hombres más ricos de entonces: Manuel Girona, Josep Maria Serra, Josep Rafael Piandolit, Mariano Flaquer, Joan Güell y otros. 20 No obstante, la ausencia de Fontanellas es sencilla de explicar. Su participación no fue muy destacada porque era el comisionado del otro gran prestamista y emisor de papel moneda que había en la ciudad en aquellos tiempos, el Banco Español de San Fernando, que hacía las veces el banco nacional de España. Debido a esta representación, el banco de Fontanellas, conocido como Casa-Banca de Barcelona, se convirtió en competidor directo del Banco de Barcelona. En los primeros años de existencia del Banco de Barcelona, Fontanellas era propietario de algunas acciones e hizo algunos intentos por entrar en su consejo de administración, pero sus movimientos fueron rechazados por otros consejeros y accionistas, preocupados por los evidentes conflictos de intereses.21
Una última razón por la cual Fontanellas no ha sido objeto de estudio de los historiadores es simplemente porque no dejó tras de sí una empresa floreciente. Muchos de sus sucesores en el mundo de la banca barcelonesa (Manuel Girona, Antonio López o los hermanos Vidal-Quadras) dejaron gran cantidad, o al menos un rastro claro, de material de archivo. Sin embargo, el caso de Fontanellas es distinto: sus sucesores dieron al traste con la empresa durante la década de 1860, con lo que apenas dejaron huella de sus actividades. Su hijo mayor, Lamberto, heredó el Banco en 1851 y gestionó con éxito el negocio durante una década. En todas las listas de contribuyentes disponibles hasta 1862 aparecía continuamente como el primer o el segundo mayor contribuyente entre los comerciantes capitalistas, junto con los principales accionistas del Banco de Barcelona, Josep Maria Serra y Manuel Girona.22 Sin embargo, a mediados de la década de 1860, la Casa Fontanellas atravesó tiempos dificiles, siendo incapaz de afrontar la crisis económica que propició el estallido de la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865) y la caída de las acciones de los ferrocarriles españoles. En 1864, Lamberto Fontanellas traspasó la gestión de la CasaBanca de Barcelona a su cuñado Antonio de Lara, que la rebautizó como Fontanellas Hermanos. De Lara no logró recuperar la fortuna de la familia, y poco después desapareció la entidad.23
Aunque los sucesores de Francisco Fontanellas no hayan dejado tras de sí un archivo personal, una sociedad anónima o un próspero negocio, es posible reunir las piezas del rompecabezas de su vida. Su biografia puede extrapolarse a partir de dos importantes procesos judiciales, de más de mil páginas cada uno. El primer juicio (o juicios) fue alternando entre los tribunales de justicia ordinaria y el Consulado de Comercio, y se prolongó desde 1805 hasta 1826. Los litigantes principales fueron Francisco y su hermano Antoni. 24
Si el primer juicio representó la típica lucha entre hermanos por el control de una empresa familiar, el segundo caso se salía por completo de lo común. Una década después de la muerte de Francisco, un hombre que declaraba ser Claudio Fontanellas, el hijo de Francisco Fontanellas que tanto tiempo llevaba desaparecido, desembarcó de una embarcación que
20 Acerca de los primeros años de existencia del Banco, véanse Yolanda Blasco Martel, "La aparición del Banco de Barcelona, 1844-48", Barcelona Quaderns d'Historia II (2006), pp. 177-198; Y"El Banc de Barcelona i els orígens de la Banca moderna a Espanya", Recerques 54 (2007), pp. 5-30.
21 En relación con esto, véase Yolanda Blasco Martel, "La modernización de las finanzas catalanas. El Banco de Barcelona (1844-1856)", (Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2005), pp. 98, lOO, 262 Y325.
22 Esta información también es cortesia de la Universitat de Barcelona, Departament de História Económi· ca, Base de Dades "Empreses i Empresaris a la Catalunya del Segle XIX".
I23 La circular por la que se anunciaba la reestructuración y el cambio de denominación de la empresa se
reproduce en José Indalecio Caso, Nueva exposición de hechos para la defensa de D. Claudia Fontanellas y noticia de unos papeles falsos, agenciados en ideas para probar de nuevo que dicho procesado es Claudia Feliu. Opúsculo ameno y edificante (Madrid: Santa Coloma, 1864), 17-18.
" Arxiu Corona d'Aragó (en adelante referido como ACA), Pleitos del Consulado de Comercio (en adelante referído como PCC), n.o 2.250 (1803).
I 1\
había zarpado de Argentina e hizo escala en Charlestown, Carolina del Sur. Encarcelado por impostor unos días después de su llegada a Barcelona en 1861, insistió en que era inocente y que había sido secuestrado por su padre en 1845.25 Durante el juicio, sus defensores sacaron a la luz una serie de devastadores rumores y verdades acerca de la vida personal del fallecido Francisco Fontanellas. El acusado fue condenado y murió en prisión, pero sigue siendo un misterio si realmente fue un impostor o un hijo pródigo traicionado por una familia cruel y avariciosa que deseaba privarle a él y a sus futuros hijos de su parte legítima de la herencia, En cualquier caso, muchas de las revelaciones que se hicieron sobre Francisco Fontanellas no se refutaron ante el tribunal. La Causa Fontanellas, como se la llamó, ha pasado a ser una de las grandes causas célebres de la historia de Barcelona. Para los fines que nos ocupan, el estudio de esta causa nos permite arrojar luz sobre la historia de la familia durante la década de 1840. Estos dos juicios revelan poco sobre la banca entre las décadas de 1820 y 1840, Sin embargo, esta laguna puede llenarse a través de otros casos judiciales, documentación notarial e información dispersa reflejada en diversos textos sobre la historia económica de ese período.
Desde el punto de vista metodológico, el estudio de casos judiciales posee una serie de ventajas e inconvenientes. Por una parte, no sirven para indagar sobre las operaciones e inversiones que no llegaron a los tribunales, y por tanto no pueden utilizarse para reconstruir balances con listas detalladas de activos y pasivos, Sin embargo, lo que sí permiten es echar una ojeada a la vida personal de un personaje histórico sobre la que se muestra insuficiente la documentación financiera. Es más, las demandas presentadas ante el Consulado de Comercio barcelonés reflejan operaciones cotidianas que por mucho tiempo han permanecido ocultas a los ojos de los expertos en los archivos notariales, que son de mayor utilidad para hacer un seguimiento de las inversiones, las transmisiones de terrenos y el reparto de bienes en los testamentos. Sigue pendiente de escribir una historia económica completa del banco de Fontanellas. Sin embargo, pocos personajes de la Barcelona del siglo XIX tuvieron una vida personal con tanta repercusión entre el público. La hoy figura olvidada de Francisco Fontanellas fue una de las personas más célebres y controvertidas de la Barcelona de su época.
ASCENSO y CAíDA DE LA CASA FONTANELLAS
Entonces, ¿quién fue Francisco Fontanellas i Calaf? Nació en 1772 en Capellades, un pueblo de la comarca catalana del Anoia, tercer hijo de Francesc Fontanellas i Pascual. Se crió en la localidad próxima de Sant Pere de Riudebitlles, en la comarca del Penedés, donde su padre poseía una fábrica de papel. Al hijo mayor (Francesc de Paula) le llamaban Francesc, mientras que nuestro protagonista (Francesc Xavier) adoptó la versión de ese mismo nombre en castellano, Francisco. Dentro de la familia le llamaban cariñosamente Francisquet. Sin embargo, inicialmente el empresario fue Antoni, el segundo hijo, que en 1786 viajó a Cádiz con un cargamento de papel blanco. Las cosas le fueron tan bien que en 1788 Antoni se afincó permanentemente en Cádiz, donde fundó una tienda en la que se vendía el papel de su padre y de otras fábricas próximas del Penedés. También compraba trapos y carnazas y los enviaba para su uso en el proceso de producción de papel. En 1790, Francisco, a los dieciocho años, se unió a su hermano en Cádiz, donde recibió clases de lengua y gramática castellanas. Una vez juntos, se dieron cuenta de que podrían incremen
21 La Causa Fontanellas aún existe sin indice de referencia en el ACA. El relator después publicó su resumen del caso: Esteban de Ferrater, Resumen del proceso original sobre usurpación del estado civil de D. Claudia Fontanellas (Madrid, Barcelona y La Habana: Librería Plus Ultra, 1865). L
I i
Fábrica papelera a principios del siglo X\'. Museu Molí de Paper de Capellades
tar significativamente el volumen de negocio abriendo una tienda en Barcelona en vez de seguir contando con su padre para gestionar el negocio catalán desde el Penedés. En 1792, Antoni fue a Barcelona, y un año más tarde, el hermano pequeño, Josef, llegó a Cádiz, donde Francisco le enseñó el negocio familiar. En 1793, Josef fue enviado a Málaga para crear una tercera sucursal. En un momento dado, los hermanos pensaron en la posibilidad de crear otra delegación en las Américas. En 1792, Francisco se ofreció a trasladarse a Veracruz, pero su hermano mayor le disuadió de esos instintos aventureros: "Jo penso que las Indias las tením o a Cadiz o a Barcelona".26
Francisco Fontanellas jamás llegó a ir a América, pero sí fue a Barcelona en 1797. No era indiano, pero había vivido siete años en Cádiz, durante los cuales las cartas a su familia fueron evolucionando del catalán al castellano. A lo largo de su vida, sus estrategias inversoras, su visión económica y sus afiliaciones personales se mantuvieron orientadas hacia toda España, y es posible que la familia hablara castellano en casa. Esto también contribuye a explicar las estrategias matrimoniales de sus hijas. En cualquier caso, el motivo por el que acudió a Barcelona en 1797 estaba relacionado con ciertos problemas de la empresa. A mediados de la década de 1790, los hermanos se habían expandido hacia otras actividades, transportando trigo, papel, aceite de oliva, trapos, medias de algodón, blondas y vinos entre los tres puertos del Mediterráneo y dentro y por los alrededores de Cataluña. Sin embargo, en febrero de 1797 empezaron a marchar mal las cosas debido a la recesión
Ieconómica exacerbada por el estallido de la guerra con Gran Bretaña. Las cartas que se
26 ACC, PCC, n." 2.250 (1803), p. 482.
cruzaban los hermanos estaban repletas de historias sobre sus dificultades para pagar las letras pendientes o para encontrar nuevas fuentes de crédito mientras hacían frente al embargo de sus bienes. Otra de las causas que agudizaron sus problemas fue que intentaron entrar en el negocio de producción de papel aunque ninguno de ellos tuviera experiencia como adultos en la gestión de una fábrica. La de Sant Pere de Riudebitlles la regentaban su padre y su hermano mayor, Francesc de Paula, el hereu, que posteriormente la heredaría, según la costumbre, en su contrato matrimonial. Cuando en 1797 empezaron a acumularse los problemas financieros, los hermanos decidieron adquirir una fábrica en Málaga, que entonces arrendaron a un productor, el cual acordó proporcionarles papel a un precio previamente establecido durante nueve años. El plan consistía en vender este papel a la Monarquía. De hecho, el motivo por el que Francisco Fontanellas viajó a Barcelona en 1797 era que su hermano mayor, Antoni, se había trasladado a Madrid con la intención de conseguir la codiciada contrata.
Inicialmente, los hermanos tuvieron poco éxito. El objetivo de Antoni era conseguir una contrata con la Monarquía para venderles el papel que se utilizaba en los sellos reales y en los naipes que utilizaban los marineros. Parece ser que los hermanos consiguieron vender algo de papel, pero las cosas fueron mal y no llegaron a conseguir un contrato a largo plazo. Se desconoce por qué los hermanos no podían utilizar el papel de su padre y de su hermano ni de cualquiera de las numerosas fábricas que la familia había adquirido en la región con las ganancias obtenidas del comercioY Sea como fuere, pensaban utilizar el papel de la fábrica de Málaga. En febrero de 1798, Antoni acusó a la competencia de actuar contra ellos. En sus escritos a Francisco, se quejaba de que "los daban malos informes de nosotros, y hacer ver que entregamos mal papel". Parece, no obstante, que dichos informes no carecían de fundamento. En otra carta, Antoni escribió "havemos de ponemos de pecho que vayan bien las Fábricas de Málaga" y manifestó su deseo de que "los operarios cumplían con su obligación". En vano se quejaba posteriormente de que "nos hace mucha mala obra en Málaga", problema que "nos ha hecho a perder el crédito". A principios de 1799, las cartas de Antoni hacían referencia a su temor a la "total decadencia" de la empresa. Su única esperanza era "presentarse a los pies del Soberano para que compadeciera de la infeliz situación de los Consorcios hermanos". Los tiempos difíciles que vivieron entre 1797 y 1799 parecen haber sido el inicio de la disputa entre los hermanos. Posteriormente, Francisco declaró haber estado en contra de la adquisición de la fábrica de Málaga. Los hermanos también discutieron sobre la forma de pagar la deuda acumulada.2B
Sin embargo, parece que la estrategia de dirigirse a la Monarquía para resolver sus problemas económicos fue premonitoria. En 1798, Antoni consiguió una contrata de cuatro años para transportar papel del almacén real del Pla de Palau en Barcelona a Cádiz y Veracruz, donde se utilizaba para enrollar tabaco en las fábricas reales. A principios de 1799, Antoni también llevaba este papel a La Coruña. En una carta a su hermano afirmaba con optimismo que este contrato le permitiría "reparar la ruina".29 A largo plazo, los hermanos demostraron mayor habilidad para transportar bienes que para producirlos. En 1800, Antoni llegó a otro acuerdo para trasladar pertrechos militares de Barcelona a Badajoz. Sin embargo, el contrato que les permitió salvarse fue el que cerró Antoni después de regresar a Barcelona en octubre de 1802. Los hermanos recibieron el asiento para trans
27 En un escrito fechado en 1798, un labrador de la fábrica de papel de Sant Pere de Riudevitlles juró que Antoni Fontanellas era el propietario de "diferentes Molinos de fábricas de papel, los que mantiene de su cuenta trabajando en ellos un crecido número de operarios". En una de las cartas de Antoni a Francisco, el primero hacía referencia a las "ocho fábricas de papel". ACC, PCC, n." 2.250 (1803), pp. 4 Y5049.
28 Para las citas extraídas de estas cartas, véase ACC, PCC, n.o 2.250 (1803), pp. 498-500. 29 ACC, PCC, n." 2.250 (1803), p. 500. L
I i\
portar papel desde los almacenes reales de Barcelona a Veracruz, Buenos Aires y Montevideo. Gracias al transporte de papel, los hermanos pudieron entrar en otros negocios americanos, como el del azúcar o el del cacao. Sin duda, el juicio que se inició en 1803 giraba principalmente en tomo a quién tenía el control sobre la administración de la contrata real. No es coincidencia que el pleito comenzara en abril de 1803, tan sólo unos meses después de haber recibido la concesión. En cualquier caso, la empresa volvía a ser floreciente. Cuando comenzó el juicio, un escrito del abogado de Francisco resumía la historia de los negocios de la familia durante la década anterior diciendo que estaban relacionados con "papel, trapos y camassas... trigo, vino, azeyte, azúcar, cacao, hierro, medias de algodón, giro de letras, contratas con la Real Hacienda sobre transporte de tiendas de campañas y otros pertrechos militares y sobre conducción de papel de los Reales Almacenes de esta Ciudad a Cádiz, Coruña y América, sobre el papel de Naypes, de la Marina y del Real Sello". lO
Los detalles de la demanda presentada ante el Consulado del Comercio son extremadamente complejos. En resumidas cuentas, Antoni alegaba que sus hermanos eran apoderados de un negocio que él había creado, desarrollado y que le pertenecía. Sus dos hermanos más jóvenes, Francisco y Josef, por el contrario, alegaban ser consocios. Ambas partes presentaron pruebas por escrito de sus argumentos, por lo que el tribunal se vio obligado a adoptar una resolución ante la documentación convincente, pero contradictoria, que presentaron ambas partes. En abril de 1804, los cónsules dictaron sentencia a favor de los hermanos más jóvenes y ordenando que la empresa se dividiera en tres, "por partes viriles" entre Antoni, Francisco y Josef.J' En respuesta, Antoni recurrió la sentencia ante la llamada Sala de Mil y Quinientas del Consejo de Castilla, organismo que podría considerarse el Tribunal Supremo de España. J2 Interrumpido por la Guerra de la Independencia, el recurso no tuvo sentencia firme hasta 1817. La Sala ratificó la sentencia anterior y lo remitió a Barcelona. No obstante, esto no zanjó la disputa. A ésta le siguieron otras sobre lo que se consideraba un tercio del negocio familiar en 1803, y Antoni trató desesperadamente de reabrir el caso a través de varios mecanismos fallidos. El asunto no se resolvió totalmente hasta 1826, fecha en que los hermanos llegaron a un acuerdo extrajudicial.)) En un documento judicial fechado en abril de 1819, se describía a Antoni como "pobre de solemnidad". En 1824, "se hallaba en los mayores apuros de miseria en términos de perecer de hambre".14 El acuerdo fijaba para él aparentemente una pequeña pensión que posiblemente no llegó a percibir, dado que falleció poco después. No cabe duda de que las suertes de los dos hermanos habían ido en direcciones diametralmente opuestas. En otro documento judicial fechado en 1824, Antoni declaró que Francisco vivía en "un estado de opulencia como es público".15
Entonces, ¿cómo es que llegó Francisco a ese estado de opulencia? En muchos aspectos, siguió los pasos de su hermano combinando el comercio catalán, mediterráneo y atlántico con las contratas estatales. Éstas últimas eran importantes, ya que, además dellu
30 ACC, PCC, n.o 2.250 (1803), p. Il24. JI Sobre esta decisión, véase ACC, PCC, n.o 2.250 (1803), pp. 884-885. )2
,IEl nombre de la sala provenia de los exorbitantes honorarios judiciales que debía pagar quien presenta
ba un recurso para que se escuchara su apelación. La cantidad tradicional eran mil y quinientas doblas de oro, dos tercios de las cuales se devolverían si la persona que presentaba la apelación ganaba el juicio. En el caso del recurso fallido de Antoni, se le multó con 1.000 ducados, que había depositado al presentar el recurso en 1804, suceso que sin duda contríbuyó a la precariedad posterior de su situación financiera. ACC, PCC, n.o 2.250 (1803), p. 1415.
33 En relación con esto, véase Caso, Nueva exposición, pp. 10-ll. J4 ACC, PCC, n.o 2.250 (1803), pp. 1124 Y 1298. 35 ACC, PCC, n.O 2.250 (1803), p. 1298.
cro que le reportaban, garantizaban unos ingresos estables y le permitían mantenerse al margen de los altibajos del mercado que suman otros comerciantes a principios del siglo XIX, cuando guerras y revoluciones dieron al traste con muchas empresas que hasta el momento habían sido prósperas. Después del contrato para transportar papel a América, consiguió otro importante con la Monarquía después de la Guerra de la Independencia. Durante la guerra, Francisco abandonó la ciudad, al igual que otros comerciantes patriotas, y se trasladó a Vilanova, prefiriendo no quedarse en Barcelona colaborando con las tropas francesas e italianas que entonces ocupaban la ciudad. Esta decisión resultó ser acertada. Durante la guerra siguió transportando papel a Cádiz.16 Por otra parte, importaba grano de América para abastecer a las tropas y a los caballos españoles que luchaban contra los ejércitos napoleónicos.17 Este negocio "patriótico" le permitió conseguir una contrata con la Monarquía en 1815, según la cual él proporcionaría pan y avena a las tropas y a la caballería española en Cataluña durante los años siguientes. Éste era un próspero negocio, especialmente debido a que Cataluña, devastada por la guerra civil y por los disturbios revolucionarios de la década de 1830, era el principal destino del ejército en España. Resulta imposible cuantificar la rentabilidad de este contrato, pero no cabe duda de que fue lucrativo. Entre abril y diciembre de 1815, por hablar de un período del que se poseen registros, vendió al ejército más de tres millones de reales en grano.18 Es más, siguió manteniendo su negocio durante el Trienio Constitucional y varias décadas después. 19 En 1817, Fontanellas recibió otra importante contrata real para extraer sal de Los Alfaques, localidad próxima a Amposta, y enviarla a otras ciudades. Este contrato decenal se renovó por otra década en 1827, y Fontanellas continuó extrayendo y transportando sal, tal vez ininterrumpidamente, hasta 184840 Aun así, esto no representaba en modo alguno la totalidad de sus contratas. A su muerte, todavía se le debía dinero por su participación en la construcción de una carretera de Manresa a Cardona en 1845. Probablemente obtuvo otras comisiones igualmente lucrativas en diversos momentos de su vida.4'
Por lo que respecta a la administración de las contratas, Fontanellas no dirigía el negocio a través de empleados propios, sino que, o bien subcontrataba a un tercero o creaba pequeñas sociedades con los verdaderos proveedores de los bienes y servicios en cuestión. Esto es lo que sucedió con la primera contrata de transporte de papel a América. Por ejemplo, en 1804, un comerciante valenciano llamado Joseph Angli entró en disputas con los hermanos Fontanellas sobre unos pagos relacionados con "el derecho de comboy sobre la conducción de una porción de papel á cuenta a la Real Hacienda".42 De modo similar, Fon
J6 ACC, PCC, n.O 553 (1813). 37 ACC, PCC, n.o 3.624 (1813). Este documento hace referencia a una operación en la que Fontanellas im
portaba sobornales (supuestamente de grano) procedentes de Guatemala y destinados a la caballería. " ACC, PCC, n.o 6.220 (l8l5). 39 Acerca de su papel como fornidor de las tropas españolas durante el Trienio, véase "Francesc Xavier
Fontanelles [¡sic!] i Calar' p. 232. Él seguia explotando su negocio en 1834. Véase ACC, Pleitos del Tribunal de Comercio de la Ciudad y su Partido (en adelante referido como PTC), n.o 10.002 (1834). Según la Real Orden del 13 mayo de 1830, esta contrata se concedia con carácter anual al mejor postor en subasta pública celebrada en Madrid. Como cabía esperar, Fontanellas era a menudo el mejor postor. Véase, por ejemplo, Intendencia Militar de Cataluña. contrata del Suministro de Pan y Pienso á las tropas y cabal/os del ejército. estantes y transeuntes en la demarcación de dicha intendencia desde lO octubre de 1845 hasta 30 setiembre de 1846 á/avor de D. Francisco Fontanel/as (Bareelona: A. Brusi, 1845).
40 Buena parte de la historia de esta contrata se puede seguir a través de una serie de pleitos entre Fontanellas y su socio Francesc Puigmartí. Véase ACC, PTC, n.O 1.630 (1832), n.O 1.637 (1833), n.o 2.900 (1833). A su muerte, los administradores judiciales de su patrimonio alegaron que el Gobierno aún le debía 137.289 reales I "al cesar en 1848 en la contrata de la fabrícación de aquel artículo y su conducción desde los Alfaques á los AIfolles y otros puntos de la eosta de Cataluña". Véase AHPB, Ramon Torras (1852), folios 147-151.
41 Por lo que respecta a la carretera, véase AHPB, Ramon Torras (1852), folios 147-151. 42 ACC, PCC, n.o 5.981 (1804). 63
I
tanellas formó una pequeña sociedad con Josep Seriola, comerciante de Reus, para "subministrar las raciones de Pan y Cabada que existían en esta provincia".43 El contrato de la sal se gestionó de modo simílar a través de una compañía que formó en 1816 con Francesc Puigmartí. Éste último supervisaba las labores de extracción y transporte de la sal, mientras que Fontanellas pagaba a un contable para que llevara los libros (y se asegurara de que él percibiera la parte que le correspondía). Ambos socios fundaron también una fábrica de jabones en el almacén de Amposta, y con el tiempo la compañía recibió el nombre de Puigmartí, Fontanellas y Cía. Curiosamente, Fontanellas puso a cargo de esta sociedad a su hermano pequeño Josef, que había sido parte con él en el pleito. En todos estos contratos, Fontanellas actuaba como intermediario, prometiendo al Gobierno un precio fijo a lo largo de una serie de años, mientras que fijaba otro distinto con los proveedores.44
La administración de estas grandes contratas para el abastecimiento de trigo, paja y avena al ejército español, así como la extracción y transporte de sal, permitieron a Fontanellas alcanzar un nivel de opulencia probablemente superior al de cualquier otro comerciante capitalista de Barcelona durante la década posterior a la Guerra de la Independencia. Esta estabilidad redujo su dependencia de los créditos y le permitió seguir manteniendo las mismas rutas comerciales en el Mediterráneo que él y sus hermanos tuvieron en la década de 1790. Durante la de 1820, por ejemplo, seguía activo en el negocio del papel y en la compraventa (o especulación) de trigo.·5 A fin de cuentas, fue el Atlántico lo que le aportó a él y a otros hombres de su generación grandes riquezas. Participó en el negocio de importación de algodón americano ya desde 1827, y tal vez más temprano.·6 Con el advenimiento de la máquina de vapor y el origen del sistema fabril en las décadas de 1830 y 1840, la demanda de algodón experimentó un crecimiento exponencial. En la década de 1840, posiblemente antes incluso, comenzó a adquirir una flota propia de barcos.47 Por ejemplo, uno de los testigos de la Causa Fontanellas explicó que había sido responsable de "embarcar provisiones en los barcos de casa Fontanellas". Otro testigo identificó a cierto individuo como la persona que "se ocupaba con su barquilla en transportar efectos de los barcos de la casa Fontanellas".4s
Así, el comercio y las contratas con el Estado permitieron a Fontanellas pasar de ser un comerciante emprendedor pero sin liquidez que dependía de la concesión de préstamos a corto plazo a un comerciante-banquero que concedía dichos préstamos. En 1805 ya formaba parte del negocio de los seguros navieros, una actividad más propia de prestamistas que de prestatarios49 Cuando los dos hermanos empezaron su actividad a principios de la década de 1790 tenían que buscar capital constantemente, firmando numerosas letras de cambio a elevados tipos de interés para financiar cada operación. En cambio, en la década de 1830, Fontanellas se había convertido en uno de los principales prestamistas de España.
4) ACC, PCC, n.O 6.220 (\ 815). 44 Para ser exactos, la compañía original tenia tres socíos, Fontanellas, Puigmartí y Martí Oriol. Sin em
bargo, éste último abandonó la empresa, y se formó una nueva sociedad entre los otros dos socios restantes. ACC, PTC, n.o 2.900 (1833).
" Un pleito de 1829 indica que Fontanellas participaba activamente en la compraventa de trigo a través de un intermediario llamado losep Oalmases. ACC, CP, n.' 7.966 (1829). Angels Sola indica que en 1828 adquirió una fábriea de papel en Sanl Sadumí d'Anoía. Sola, "L'élit", v. 2, p. 388.
46 ACC, PCC, n.o 7.072 (\827); ACC, PTC, n.o 3.233 (1840).
J 4) Como muestra de la participación de Fontanellas en la compra de una fragata, véase ABPB, Escribanía
de Marina, Luis Ferrer y Marsal, Manual de 1842, folios 112-113 (agradezco a Martín Rodrigo esta información). Parece que también era habitual que la propiedad de este tipo de barcos recayera conjuntamente entre varios socios. En otro documento relativo a la herencia se hace mención a los distintos "partes de buques" que poseía Fontanellas. AHPB, Ramon Torras (\ 852), folios 625-627.
48 Ferrater, Resumen, pp. 148-149. 49 ACC, PCC, n.o 7.855 (1805).
Diversos juicios desarrollados en la década de 1830 repiten un patrón familiar según el cual Fontanellas trataba de cobrar dichas letras a los avalistas debido al incumplimiento por parte del prestatario. Dichas letras de cambio no se libraron únicamente en Barcelona, sino que Fontanellas prestó dinero y avaló préstamos en Madrid, Bilbao, Cádiz y otros lugares.50 Tras su muerte, tenía pendientes de cobro unos 5 millones de reales en préstamos a individuos y empresas. 51 Asimismo, prestó dinero o compró acciones en pequeñas empresas. En la década de 1840 respaldó la asociación Abellana y Corominas, enviando a su hijo pequeño Claudio (que posteriormente desapareció) a su sede durante cuatro o cinco horas al día para contar y pesar monedas.52 Además de conceder préstamos, Francisco poseía numerosos intereses empresariales fuera de Barcelona. Invirtió en una sociedad dedicada a la salazón de pescados en Vigo y tenía apoderados en Madrid, Pamplona, Bilbao y Marsella. Una de sus hijas, Joaquina, recibió una herencia que incluía "bienes raíces, muebles, semovientes, efectos de utensilio de Navarra, Provincias Vascongadas, Galicia y Cataluña",53
Su reputación como uno de los prestamistas más destacados de toda España, además de sus contratos con la administración del Estado, le llevaron a hacer negocios con el Banco de San Fernando en la década de 1830. El historiador Pedro Tedde señala que en 1836 y 1837 Fontanellas prestó unos 4,1 millones de reales al Tesoro español para contribuir a financiar la deuda que ocasionó la Guerra Carlista. Formaba parte de una camarilla de capitalistas catalanes, muchos de los cuales vivían en Madrid, que se dedicaban a prestar capital, administrar contratos con el Estado, abastecer a tropas, negociar bonos del Tesoro y adquirir propiedades desamortizadas durante el período en el que Mendizábal fue Ministro de Hacienda.5' En 1838, Fontanellas pasó a ser apoderado del Banco de San Fernando en Barcelona, cometido que compartía con Casals y Remisa, importante firma de banqueros catalanes en Madrid. Pocos años más tarde se convirtió en el único apoderado del banco en Barcelona.55 El total de movimientos que se produjo entre Fontanellas y el Banco de San Fernando entre 1841 y 1846 ascendió a unos 11,4 millones de reales, la mayor cifra de España con diferencia. El único prestamista que tenía un volumen de negocio mayor era la firma Goyri y Beazcoechea, radicada en La Habana.56 A su muerte, era el sexto mayor accionista del Banco, con 600 acciones. 57 Por otra parte, como apoderado de la entidad, también ejercía un monopolio sobre el descuento de letras de derechos de aduanas en Barcelona.58 En 1848 era uno de los dos principales compradores y vendedores de efectos
'0 Véase ACC, PTC, n.o 2.841 (1830), n.o 2.842 (1830), n.o 2.786 (1836), n.o 1.582 (1838). Para un análisis detallado de este tipo de préstamos, véase Liuis Castañeda i Peirón, "Sector [mancier i mercat de capitals al primer ter9 del segle XIX", en Historia economica de Catalunya contemporanea, vol. 3, Indústria, transports i jinances, ed. lordi Nadal y cols. (Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1991), pp. 339-349.
" La cifra exacta era de 4.975.682 reales y 21 maravedíes. AHPB, Ramon Torras (\852), folios 147-151. " Ésta fue la declaración del testigo Magí Corominas en la Causa Fontanellas. Véase Ferrater, Resumen,
p.105. 5J Véanse AHPB, Ramon Torras (1852), folios 147-51, y Sola i Perera, "L'elit", v. 2, p. 390. 54 Los otros miembros de este grupo eran losep y Manuel Safont, Antoni lorda, Jaume Ceriola y Gaspar
Remisa. Véase Pedro Tedde, El Banco de San Fernando (/829-56) (Madrid: Alianza Editorial, 1999), pp. 6971.
I" Tedde observa que Fontanellas empezó compartiendo el cargo con losep Casals y Gaspar Remisa entre 1838 y 1840. Angels Sola ha encontrado un documento notarial que le acredita como corresponsal en 1842. Véanse Tedde, El Banco de San Fernando, p. 130, YSola i Perera, "L'elit", v. 2, p. 389.
56 Tedde, El Banco de San Fernando, p. 190. " Ricardo Robledo, "¿Quiénes eran los accionistas del Banco de España?", Revista de Historia Económi
ca 6, n.o 3 (1988), pp. 557-91 [pp. 580-81]. Véanse ABPB, Ramon Torras (\853), folios 147-151 y 204-207. " A la muerte de Fontanellas, el descuento de dichas letras se transfirió al Banco de Barcelona. Blasco
Martel, "La modernización de las finanzas catalanas", p. 303. 65
I
endosables y billetes de banco en Barcelona, superado únicamente por la entidad rival Girona Hermanos, Clavé y Compañía.59 Sin duda, la decisión de su hermano de trasladarse a Madrid entre 1797 Y 1802 para conseguir contratas con el Estado operando con la red de banqueros industriales catalanes en la capital resultó ser muy fructífera, y sagaz la deci.. - sión de "presentarse a los pies del Soberano para que compadeciera de la infeliz situación de los Consorcios hermanos".60
Durante la última década de su vida, Fontanellas se convirtió en un gran inversor en sociedades anónimas. Buena parte de su cartera estaba formada por compañías de seguros, ya que era un importante inversor en las sociedades Barcelonesa de Seguros Marítimos, Ibérica de Seguros y Garantía. Participó también en la fundación de Navegación e Industria, empresa dedicada a la construcción de barcos y maquinaria naval en la fábrica Nuevo Va/cano. Además de su importante paquete de acciones en el Banco Español de San Fernando, contaba con participaciones en el Banco de Fomento y Ultramar, con sede en Madrid. Igualmente, durante los últimos años de su vida se sintió atraído por los ferrocarriles: fue uno de los principales inversores de la compañía Caminos de Hierro del Norte, y formó parte de su consejo de administración.61
Sin embargo, a la larga, los ferrocarriles contribuyeron al declive de la casa FontanelIas, al igual que de tantas otras. Tras la muerte de Francisco, su hijo Lamberto mantuvo acciones en bancos, compañías de seguros e industrias marítimas, asumiendo la presidencia de Navegación e Industria y conservando las acciones del Banco Español de San Fernando. 62 No obstante, según parece, su mayor área de expansión fueron los ferrocarriles. 6J
Su error crítico fue la decisión de adquirir 25.000 de las 30.000 acciones de Crédito Moviliario Catalán en 1861, banco de inversión que quebró a causa del desplome de las acciones de la companías de vías férreas. Adquiridas a un precio entre el 70 y el 80% de su valor nominal, casi todas las acciones (20.000 de ellas) se pusieron a la venta cuatro años más tarde al 25%. Esta operación se consideró sospechosa, ya que la venta se hizo a un comprador secreto. 64 A petición de los accionistas, un fiscal inculpó posteriormente a Antonio de Lara, yerno de Francisco Fontanellas, que había asumido la gerencia del negocio familiar en 1864. Se sospechaba que de Lara había descapitalizado Crédito Moviliario para su propio beneficioY A mediados de la década de 1860, la Casa empezó a perder
59 Liuís Castañeda Perón y Martin Rodrigo y Alharilla, "Los Vidal Quadras. Familia y negocíos, 18331871", Barcelona. Quaderns d'Historia, v. 11, n.o 2 (2006), pp. 115-144 [p. 133].
60 ACC, PCC, n.o 2.250 (1803), p. 500. 61 Fontanellas fue un accíonísta importante de las compañías síguíentes: Puígmartí y Cía. (142.615 pesetas
en 1830), Barcelonesa de Seguros Marítimos (50.000 pesetas en 1849), Ferrocarriles del Norte (150.000 pesetas en 1850 y 1851), Garantía (200.000 pesetas en 1853), Ibérica (436.000 pesetas en 1853) y Navegación e Industria (se desconocen las cifras). Informacíón cortesía de la Universitat de Barcelona, Departament de Hístória Económíca, Base de Dades "Empreses i Empresaris a la Catalunya del Segle XIX". Una vez repartido su patrimonío, sus hijos recíbieron acciones en estas empresas (a excepcíón de Garantía), además de participaciones en el Banco Español de San Fernando y en el Banco de Fomento y Ultramar, entidades sitas en Madrid. Véanse AHPB, Ramon Torras (1852), folios 147-151 y 204-207.
62 En un listado de accionistas del Banco de San Fernando de 1861, Lamberto figura como el 26" mayor accionísta, con 315 acciones. Véase Robledo, "¿Quiénes eran los accionistas del Banco de España?", pp. 580-581.
J6J SUS principales grupos de empresas eran: Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza (150.000 pesetas en
1852), Ferrocarril del Norte (173.000 pesetas en 1851), Comercio Marítimo (250.000 pesetas en 1857), Ferrocarril del Centro (258.000 pesetas en 1852) y Navegación e Industria (282.500 en 1852). Información cortesia de la Universitat de Barcelona, Departament de História Económica, Base de Dades "Empreses i Empresaris a la Catalunya del Segle XIX". En cuanto a su cargo eomo presidente de Navegación e Industria, véase Sola i Parera, "L'élit", v. 2, p. 323.
M Acerca de la operación de Crédito Movíliario, véanse Caso, Nueva exposición, pp. 14-15, Y Villamil, Historia juslificativa, p. 46.
65 Archivo del Senado, Expediente "Antonio de Lara Víllada y Rodríguez, Marqués de Villamediana".
bienes rápidamente, provocando especulaciones sobre su posible bancarrota o su intento desesperado de ocultar dinero a la vista de acreedores y demandantes. La venta del palacio donde se encontraba su sucursal en Madrid, selecto edificio situado en la Puerta del Sol, por una cantidad de IOmillones de reales según los rumores, fue el signo más evidente de que la familia había dejado el negocio.66 Por su parte, es posible que Lamberto Fontanellas hubiera convertido buena parte de su dinero en inmuebles. En 1875 había dejado de ser prestamista e inversor importante, pero ocupaba el puesto número 13 en la lista de los contribuyentes de propiedades inmuebles de la provincia de Barcelona y el 270 de toda España.67
Si lo único interesante de la vida de Francisco Fontanellas hubiera sido su éxito económico, esta breve biografia podria terminar aquí. Al fin y al cabo, su historia no deja de ser bastante típica. Dado lo que sabemos sobre otros comerciantes-banqueros, presenta pocas variaciones. Lo único que difiere de la norma es su estancia en Cádiz, pero esto tampoco era tan excepcional. Mientras otros se dedicaban a hacer las Américas, Fontanellas se educó en Cádiz, ciudad que servía de enlace con ese continente, donde se unió a otros comerciantes catalanes que vendían sus mercaderías.68 Aunque todo hombre de éxito tenía su propia historia, puede decirse que básicamente tanto sus colaboradores como sus competidores amasaron sus fortunas del mismo modo que él. A fin de cuentas, los principales banqueros de su generación se enriquecieron mediante las contratas con el Estado y el comercio en el Mediterráneo y en el Atlántico. Un comerciante que se hubiera hecho hueco en el mercado de trigo, azúcar, tabaco, cacao y, en ocasiones, de esclavos, lógicamente pasaría a importar algodón para abastecer a la industria textil catalana. Con las ganancias obtenidas mediante las contratas reales, el comercio y la concesión de préstamos, estos hombres invirtieron en fábricas, minas, crédito agrario y comercial, construcción naval, seguros, propiedades y otras empresas. 69 Éstas eran las personas que tenía en mente Valentí Almirall cuando escribió en 1878 que "Los notables de Barcelona son en general los que han fet la fortuna á América, ó I'han improvisada en negocis amb lo gobern y á la Bolsa...".70 El tono de Almirall es hostil, pero su comentario no deja de ser válido. Las contratas con el Estado, el comercio americano y las acciones bursátiles fueron parte importante del éxito de muchos hombres acaudalados del siglo XIX. La quiebra del banco fue también típica. Tras sobrevivir a las crisis de 1848 y 1857, el banco desapareció durante la de la década de 1860.
En muchos aspectos, Francisco Fontanellas representó a los comerciantes capitalistas anteriores a la era de los bancos comerciales como sociedades anónimas. Para poder apreciar cómo cambiaron las cosas, puede ser útil comparar su negocio con el de la siguiente gran personalidad del mundo bancario e inversor barcelonés, Manuel Girona (1816-1905). Cuarenta años más joven que él, Girona empezaba a despuntar a mediados de la década de 1840, cuando Fontanellas se hallaba en los últimos años de su vida. Como es de sobras co
66 Con respecto a los últímos días de la familia, véanse Caso, Nueva exposición, pp. 14-15, 19, 117, YVilIamil, Historia justificativa, pp. 46-47.
67 Rosa Congost, "Las listas de los mayores contribuyentes de 1875", Agricultura y sociedad 27 (1983), pp. 289-375 [pp. 270 y 338].
68 La importante presencia de catalanes en Cadiz antes de que se permitiera a Barcelona participar directamente en el comercio con las Américas es objeto de estudio en Carlos Martínez Shaw, Cataluña en la carrera de indias (Barcelona: Crítica, 1981). También se trasluce la presencia de estos grupos en un entretenido pleito entre Antoni Fontanellas y un sombrerero catalan que vendia su mercancia en Cadiz durante la década de 1890. Véase ACC, CCP, n.o 2.190 (1803).
69 Este vinculo entre comercio e industria es objeto de estudio detallado en Josep M. Fradera, indústria i mercal. Les bases comercials de la indústria catalana moderna (/8/4-45) (Barcelona: Crítica, 1987).
70 "Barcelona í los barcelonins". La Veu del Centre Catala. 2 de marzo de 1887, p. 123. L
.. nocido, Girona fue uno de los principales accionistas y el cerebro del Banco de Barcelona, fundado en 1844, y está considerado el fundador de la banca comercial moderna en España. El Banco de Barcelona salió de la crisis mundial de 1848 en mejores condiciones que sus rivales del resto de España.7! Por tanto, este cambio de guardia de Fontanellas a Girona representó un cambio económico desde una época en la que los comerciantes ejercían también como prestamistas, avalistas, aseguradores e inversores a otra en la que los bancos comerciales se adueñaron de buena parte de este negocio. 72 Este cambio no fue sólo cualitativo, sino también cuantitativo. Tras la muerte de Francisco en 1851, su hijo Lamberto continuó con el negocio de la familia y siguió siendo uno de los principales contribuyentes durante la década siguiente. Sin embargo, a principios de la década de 1860, Manuel Girona superó formalmente a Lamberto Fontanellas como el primer contribuyente de los comerciantes-capitalistas de Barcelona.73 Los comerciantes capitalistas habían sido superados tanto en dimensión como en escala por los banqueros comerciales.
FRANCISCO FONTANELLAS y LA CULTURA DEL CAPITALISMO
Este cambio de guardia no sólo representó un cambio económico, sino cultural. La comparación con Girona resulta ilustrativa en muchos aspectos. Si Fontanellas fue un hombre hecho a sí mismo con poca educación y un personaje controvertido, Girona era el "caballero" perfecto. Girona era hijo de una familia comercial, recibió una educación de primer orden y cultivó unas maneras impecables antes siquiera de pensar en su carrera como empresario. Tras forjarse una reputación dirigiendo el Banco de Barcelona durante la crisis de 1848, se convirtió simbólicamente en patriarca de la ciudad, y pasó a personificar las aspiraciones aristocráticas de la alta burguesía. Emulando a otros banqueros europeos, su mecenazgo para las artes y la religión se convirtió en un vehículo de su poder y su autoridad. Fue uno de los promotores del Teatro del Liceo, e hizo una célebre donación de un millón de pesetas para construir una fachada gótica en la catedral de Barcelona. A pesar de ser diputado en las Cortes Españolas por la Unión Liberal y posteriormente miembro del Partido Conservador, consiguió dar una imagen de hallarse por encima de las rivalidades mezquinas de la política. Fue nombrado alcalde entre 1876 y 1877 al inicio de la Restauración, cuando el Gobierno reclutó a hombres de orden con una reputación más pragmática que partidista para ocupar cargos ejecutivos.74 Tuvo un escaño en el Senado donde disfrutaba ofreciendo discursos a sus colegas de ambos partidos sobre principios económicos. La admiración que recibió por parte de personas de todo el espectro político quedó de manifiesto con su elección como Comisario de la Exposición Internacional de 1888 de manos del alcalde liberal Francesc Rius i Taulet. No cabe duda de que se sentía
71 Acerca del éxito del Banco de Barcelona en comparación eon sus rivales, véase Gabriel Tortella, Los origenes del capitalismo en España. Banca. industria y ferrocarriles en el siglo XIX (Madrid: Tecnos, (973), cap. 2.
72 Esta transición se explica en Caries Sudria, "Comer9, finances i indústria en els inicis de la industrialització catalana", Barcelona Quaderns d'Historia II (2006), pp. 9-39 [pp. 20-24].
73 En relación con la década que siguió a la muerte de Franciseo FontanelIas en 1851, existen tres listados de contribuyentes fechados en 1853, 1856 y 1862. En los dos primeros, Lamberto Fontanellas figura por delante de Manuel Girona, mientras que en el último Girona supera a su rival como mayor contribuyente. Esta información también es cortesía de la Universitat de Barcelona, Departament d'História Económica, Base de Dades
J"Empreses i Empresaris a la Catalunya del Segle XIX".
74 Esto sucedió también en la Diputació, donde el gobierno persuadíó al distinguido abogado Melcior Ferrer para que aceptara el cargo de presidente. Al igual que Girona, éste fue el único cargo político que ocupó durante su vida. Con respecto a la Diputació, véase BOIja de Riquer, "La Diputació conservadora: 1875-1880", en Historia de la Diputacío de Barcelona (Barcelona: Diputación de Barcelona, 1987), pp. 245-263.
I '\1
como pez en el agua ofreciendo discursos a los demás senadores sobre la economía mientras predicaba sobre la paz mundial ante los corresponsales de prensa internacionales que se congregaban en la ceremonia de inauguración de la Exposición.75
Francisco Fontanellas no podía haber sido más distinto. Hijo de un industrioso fabricante de papel, jamás logró dar lustre a su instinto comercial con un manerismo de corte aristocrático. Contrariamente a Girona, nunca se presentó a sí mismo como un personaje por encima de las rivalidades políticas, sino que fue considerado uno de los símbolos del Partido Moderado en la década de 1840. De ideas proteccionistas, fue miembro activo de la Junta de Comercio, pero no participó en otras asociaciones. 76 No fue mecenas de las artes, y jamás se subió a un estrado para impartir conferencias a sus conciudadanos sobre economía, paz, civilización o justicia. En su testamento, sólo dejó cantidades modestas a la beneficencia y a la Iglesia.77 Esto no quiere decir que cultivara una imagen de rebeldía ni que viviera al margen de las convenciones sociales. Al igual que otros hombres hechos a sí mismos, hizo todo lo posible por convertirse de ')ugador en caballero".78 En 1849 aceptó de buen grado el título de "Marqués de Casa Fontanellas", que recibió por nombramiento de la corte de Isabel n. Su casa y su banco, situados en el Pla de Palau, estaban bien atendidos por criados y cocheros, y recibía regularmente visitas de relojeros, carpinteros, sastres, planchadores y muchas otras personas que atendían rutinariamente las necesidades y caprichos de los ricos. Los camareros del vecino Café del vapor (que posteriormente pasó a denominarse Café de siete puertas) llevaban café a la casa después de comer a mediodía. La familia pasaba su tiempo de ocio en la torre de la localidad próxima de Sanso Allí era también a donde acudían cuando los disturbios o los brotes de cólera azotaban la ciudad. Como cabría esperar de un hombre de su posición, vestía bien, salía a divertirse en público y asistía al teatro. Para descansar, a menudo él y su familia acudían en carruaje a bañarse en las fuentes de Caldes de Montbui. A sus hijos los criaron nodrizas y se educaron en colegios privados, e incluso recibieron clases de francés. Tuvieron profesores particulares de baile, equitación y religión. 79
A pesar de todo, los esfuerzos de Fontanellas por adoptar la cultura burguesa emergente fueron más fructíferos en sus hijos, que recibieron todo aquello que a él le había faltado en su juventud, como una educación formal, un estilo de vida opulento, ocio y, no hay que olvidarlo, una copiosa herencia. No obstante, jamás fue capaz de borrar la reputación que se había ganado de joven, cuando toda Barcelona fue testigo de su ambición y su personalidad implacable. El acontecimiento que marcó su ascenso al éxito fue sin duda el pleito que surgió en 1803, poco después de que Antoni regresara de Madrid. Si el caso hubiera girado únicamente en tomo a una querella entre dos hermanos, poco motivo de escándalo habría habido. Sin embargo, el motivo por el cual Francisco emergió como repre
" Acerca de Girona, véase Yolanda Blasco Martel, "Manuel Girona Agrafel (1816-1905)" en Cíen Empresarios Catalanes, pp. 87-94, y Yolanda Blasco y L1u'isa Pla, "Manuel Girona. El fundador de la Banca Moderna" en esta edición de Historia Social. El papel de Girona como "hombrc de negocios aristocratizado" aparece destacado en McDonough, Good Families, p. 71. Con respecto a su discurso inaugural de la Exposición Universal, véase Diario de Barcelona, 9 de abril de 1888, p. 4.515.
76 En relación con ciertas actividades de Fontanellas en la Junta, véasc Jaime Carrera Pujal, La economía de Cataluña en el siglo XIX, v. 1 (Barcelona: Bosch, 1961), pp. 31, 100. Citado en Sola i Parrera, "L'élit", v. 2, p.388.
77 Sus donaciones a la beneficencia sólo ascendieron a 10.500 reales. ARPB, Nicolas Labrós y Ferrer (1852), pp. 11-16.
78 Esta expresión províene de un partido de criquet que se jugaba anualmente en el campo del Lord en ILondres entre 1806 y 1962. Véase D. C. Coleman, "Gentlemen and Players", The Economic History Review. 26/1 (1973), pp. 92-116.
79 Éstas y otras costumbres de la familia se dejan entrever en distintos momentos del resumen del relator de la Causa Fontanellas. Véase Ferrater, Resumen, pp. 72-126. 611
I i
Vis/a de Barcelona (década de 1850). El Pla de Palau aparece en primer plano. U/ografia de A. Guesden, AHMB
sentante de la empresa familiar no estuvo relacionado únicamente con el resultado del pleito presentado ante el Consulado de Comercio. Estaba vinculado también con el resultado de un juicio paralelo presentado ante los tribunales de justicia ordinaria poco después de que Antoni hubiera demandado a Francisco por el control de la empresa en abril de 1803. Unos días después de iniciarse el juicio, Francisco ordenó desahuciar a Antoni de la casa del Pla de Palau, acción defendida por un alcalde mayor (juez de primera instancia) y ratificada por la Audiencia. El motivo por el cual Francisco ganó el caso de desahucio fue el mismo que el del pleito mercantil. Técnicamente, la renovación del contrato de alquiler de la casa había sido firmada por el casero, Antoni Gaudí y Francisco Fontanellas. De modo similar, Francisco ganó el caso ante el Consulado gracias a un escrito que su padre formalizó ante notario según el cual constituía a sus tres hijos en una sociedad. Tanto los tribunales de justicia ordinaria como el Consulado consideraron que estos escritos tenían mayor validez que otro según el cual Antoni nombraba a Francisco su apoderado en Barcelona.80
El caso de desahucio adquirió tanta relevancia como el mercantil por varios motivos. El primero de ellos fue el hecho de que Francisco seguía teniendo el control del domicilio y de los libros, y las posesiones familiares indicaban que se le reconocía al instante como el cabeza de familia. Los comerciantes de la ciudad, que deseaban mantenerse al margen de aquella disputa, creyeron más seguro acudir a la misma casa a la que habían estado yendo desde hacía años y siguieron haciendo negocios con Francisco, que había llevado la
J so Estos escritos, así como otras pruebas documentales, figuran en las páginas iniciales del pleito mercantil: ACC, PCC, n.O 2.250 (1803), pp. 1-25. El caso de desahucio aparece bien resumido por un relator en otro pleito presentado ante el Tribunal Mercantil en 1813. Véase ACC, PCC, n.O 3.628 (l813).
sede de la empresa en Barcelona desde 1798.8' Por otra parte, durante el desarrollo del juicio quedó claro que Francisco seguía manteniendo el control absoluto de la entidad. En mayo de 1803, menos de un mes después de comenzar el juicio mercantil, Antoni presentó un "pretexto de pobreza".82 Aunque se rechazara la alegación (seguía siendo dueño de varias fábricas de papel en el Penedés), era un hecho revelador. Si no tenía acceso a la casa ni a los libros, tampoco tenía manera de conseguir dinero. Segundo, el control de la casa significaba que Francisco estaba en posesión de los documentos legales necesarios. Durante el juicio, Antoni se quejó una y otra vez de que no podía probar sus argumentos debido a que carecía de acceso a las pruebas principales, que seguían estando en la casa del Pla de Palau. En 1813, en plena Guerra de la Independencia, y con la apelación pendiente ante el Consejo de Castilla, Antoni acudió de nuevo al Consulado de Comercio, por entonces situado en Vilanova, y solicitó al tribunal que enviara a un alguacil con él para entrar subrepticiamente en Barcelona (ocupada entonces por los franceses) de noche para sacar los libros. Acusó a su hermano de haber "clandestinamente ocultado a sus solas todos los libros, papeles, existencias y subrogaciones concernientes al dicho mi comercio y casa de que se me hallaba dueño absoluto".8J Es evidente que la clave de la disputa era el control de la casa y de los libros. El motivo por el cual Antoni interpuso su demanda inicial ante el Consulado en 1803 para declararse único propietario de la empresa fue que Francisco se había negado a entregarle los libros. Una vez anunciado el fallo, Antoni alegó que la declaración de Francisco sobre el valor de la empresa era falsa, pero no pudo aportar ninguna prueba porque no tenía el control de los libros y por tanto no podía tasar los bienes de la casa.84
Resulta imposible documentar con exactitud lo que sus colaboradores y competidores opinaban de esta enconada disputa que dejó a un hermano nadando en la opulencia y al otro en la miseria. Sin embargo, como cabría esperar, parece ser que la mayor parte de las simpatías recayeron del lado del hermano mayor, Antoni. El indicador más claro de este sentir común fue el hecho de que el padre se pusiera del lado de Antoni y abandonara la casa cuando desahuciaron a su hijo mayor. Durante el juicio, el padre declaró que Antoni había sido el único director de la empresa familiar, y que la llegada de Francisco a Barcelona en 1797 únicamente se debió al hecho de que Antoni había decidido residir unos años en Madrid para hacer negocios con la Monarquía. El padre reconoció haber firmado un documento en 1794 sobre la existencia de una sociedad, pero explicó que no tenía por objeto transformar la empresa en una propiedad conjunta, sino asegurarse de que no se fueran a confundir los beneficios con la herencia del hereu. En resumen, que la sugerencia de
85redactar el documento provino de un notario preocupado por cuestiones de herencia. No fue su padre el único que se puso de parte de Antoni, sino que también lo hizo loan Gaudí, sastre y casero de la vivienda. Gaudí declaró que había renovado el contrato con Francisco mientras Antoni estaba fuera, en Madrid. Aunque fue Francisco quien firmó el contrato, Gaudí entendió que lo hacía en calidad de apoderado de su hermano, que era quien había firmado el contrato original de alquiler.86 Otros testigos hicieron declaraciones similares según las cuales entendían que Francisco no era más que un apoderado. Francisco presentó varios testigos, pero el apoyo del padre y del casero indica que las simpatías del público
" Esto se hízo evidente en otro juicio celebrado en 1804, antes del caso mercantil, según el cual un comerciante demandó a Antoni y a Francisco, pero sólo éste último pudo responder como representante de la empresa. ACC, CCP, n.o 5.981 (1804).
82 ACC, PCC, n.o 2.250 (1803), p. 70. " ACC, PCC, n.o 3.628 (1813), p. 5. 84 ACC, PCC, n.o 2.250 (1803), p. 915. 85 ACC. PCC, n.' 2.250 (1803), p. 575. 86 ACC, PCC, n.' 3.628 (1813), p. 38.
r
I 71
estaban con el hermano mayor. En resumen, los dos testigos principales, el padre (en el caso mercantil) y el casero (en el caso de desahucio) se manifestaron contra Francisco Fontanellas.
Pese a que es cierto que la mayoría de los comerciantes barceloneses probablemente se habrían puesto de parte del hermano mayor en esta disputa familiar, es también probable que sacaran sus propias conclusiones de esta peculiar historia. Tales acciones sin duda contribuirían igualmente a reforzar la reputación de Francisco Fontanellas como hombre ambicioso con un deseo singular de éxito, un hombre que supo ver la necesidad de alejarse de la asfixiante tutela de su hermano mayor y su padre para desarrollar su potencial y abrir nuevas fronteras. Esta imagen triunfante quedaría confirmada por su éxito posterior. Como veremos, tal vez Francisco Fontanellas despertara admiración, pero no siempre gozó de buena reputación en Barcelona.
La afiliación política de Francisco Fontanellas parece haber surgido de las afiliaciones y contactos que hizo mientras administraba las contratas estatales. Abasteció a las tropas españolas durante la restauración del absolutismo (1814-20), el Trienio Constitucional (1820-23), Y de nuevo durante la restauración del absolutismo (1823-33). Sus negocios con liberales y absolutistas, su afinidad con la corte de María Teresa e Isabel n, así como su postura proteccionista en la Junta de Comercio le impulsaron hacia un liberalismo moderadoY Como representante del Banco de San Fernando durante la década de 1840, se le empezó a asociar con el aparato del Partido Moderado en Barcelona. Fontanellas mantenía relaciones de negocios con el Capitán General de Cataluña, Manuel José Bretón, a quien vendió propiedades en 1845.88 Uno de sus críticos póstumos fue aún más lejos, señalando que Fontanellas era conocido por su "afición o manía" a "relacionarse con todos los funcionarios públicos".89 Uno de ellos era el Secretario de la Intendencia, Antonio de Lara, que contrajo matrimonio con dos de sus hijas. Otro fue el odiado comisario de policía Ramon Serra i Monclús. Entre mediados y finales de la década de 1840, el vilipendiado Serra dirigió un escuadrón de la muerte conocido como la Ronda de Terrés, banda de antiguos criminales que se dedicaron a perseguir a radicales en la ciudad y sus alrededores mediante emboscadas, asesinatos y secuestros.9Ü
En diversos momentos de su vida, Fontanellas se convirtió en blanco de acusaciones de corrupción. En muchos aspectos, esto se circunscribía a las contratas estatales, que a menudo se consideraban fruto de oscuros negocios. Dado que estas contratas se firmaban para cierto número de años, de vez en cuando era necesario renegociarlas cuando surgían circunstancias imprevistas. A principios de la década de 1840, por ejemplo, los contratistas catalanes para el abastecimiento de sal renegociaron sus contratos debido a que la Guerra Carlista (1833-1840) interrumpió la extracción y el transporte. A pesar de todo, esta renegociación levantó sospechas entre muchos. En un momento dado, el diputado progresista Pascual Madoz ordenó a una comisión de juristas que examinara el contrato de Fontanellas, al que se consideraba aún más corrupto que los demás. Madoz alegaba que había muchas otras personas más cualificadas para extraer la sal que Fontanellas (que, de hecho, subcontrataba esta actividad), lo cual significaba que la concesión original había
87 Acerca de su postura proteccionista como miembro de la Junta de Comercio, véanse Sola i Parera, "L'elit", v. 2, p. 388, YCarrera Pujal, La economía de Cataluña, v. 1, pp. 45, 60 Y IDO.
88 Con respecto a la venta de propiedades, véase ACC, TCP, n." 3.225 (1846). " VilIamil, Historiajustíjicativa, p. 34. 90 Ferrater. Resumen, pp. 47-48. Para más información sobre la Ronda de Tern~s, véanse Camada Roure,
ni Recuerdos de mi larga vida. Costumbres. anécdotas, acontecimientos y sucesos acaecidos en la ciudad de Barcelona, desde el 1850 hasta el 1900, v. I (Barcelona: El Diluvio, 1925), pp. 54-56; YJosep Benet i Casimir Martí, Barcelona a mÍ/jan segle XIX. El movíment obrer durant el Bienni Progressista (1854-56) (Barcelona: Curial, 1976), v. 1, pp. 321-327.
I
sido el resultado de ciertos contactos y posiblemente del pago de comisiones y sobornos. Por su parte, Madoz emprendió acciones para modificar los términos y rebajar la cuota sin éxito. Describió el negocio como "sucio", señalando que "la palabra sal en Cataluña es nombre nefado [sic], funesto".91
Aún más que sus sospechosas relaciones políticas y de negocios, fue su escandalosa vida familiar 10 que manchó la imagen de Fontanellas. Su fracaso como padre parecía reflejar la carencia de unión y afecto fraternal y paternal que había mostrado de joven. Su reputación sufrió un nuevo revés tras la misteriosa desaparición de su hijo menor, Claudia, conocido calavera, en 1845. El asunto dio pábulo a innumerables especulaciones en Barcelona. Fontanellas mantuvo que Claudia había sido secuestrado, pero muchos no creyeron esta versión de los hechos. Se sospechaba que, o bien Claudia había tenido problemas por sus exorbitantes deudas de juego y se había dado a la fuga tras negociar con su padre una parte de la herencia, o bien que su padre le envió lejos después de pagar sus deudas, o una combinación de ambas posibilidades. El diario madrileño El Heraldo se mostró reacio a creer en la historia del secuestro que publicó la prensa de Barcelona, describiendo el caso como "un asunto puramente doméstico, y de esos que no están bajo el dominio de la prensa".92 La desaparición de Claudia no fue el único suceso que atormentó a la familia. Una de sus hijas, Francisca, murió siendo aún joven en Marsella en 1851, poco antes de la muerte de su padre. Esto sin duda provocó especulaciones sobre lo que una muchacha soltera podría estar haciendo allí. Otra de sus hijas, Joaquina, se casó con el Secretario de la Intendencia Antonio de Lara y se trasladó a Madrid. El matrimonio fue un fracaso y ella acabó abandonando a su marido y regresando a Barcelona. Falleció en 1852, un año después que Francisco.93
Las muertes y desapariciones de dos hijas y un hijo en la edad adulta, todas ellas en extrañas circunstancias, dieron la impresión de que algo iba francamente mal. Muchos de los trapos sucios de la casa salieron a la luz durante la Causa Fontanellas (1861-64), que comenzó una década después de la muerte de Francisco. En este caso, una persona que se identificaba como Claudia Fontanellas regresó a Barcelona después de declarar que había vivido en Argentina durante los diecisiete años anteriores. Tras ser recluido en prísión por impostor, consiguió reunir aproximadamente cien testigos a su favor, cifra similar a la que aportó la familia. Al margen de los testimonios, la prensa de izquierdas y otros personajes barceloneses que por un motivo u otro tenían cuentas pendientes con la familia Fontanellas, hicieron circular una serie de rumores devastadores. Dichas revelaciones no eran nuevas, sino que llevaban décadas en la calle. Lo único que sucedió es que el juicio las hizo llegar a la prensa escrita. La acusación más peJjudicial era que Francisco Fontanellas, en connivencia con el Capitán General Manuel Bretón y el Comisario de policía Ramon Serra i Monclús, había recurrido a la Ronda de Terrés para que secuestraran a su propio hijo y lo enviaran a América94 Según otra versión, el plan 10 habían urdido Francisco Fontanellas y su yerno Antonio de Lara,95 Otros ponían en duda la legitimidad de algunos de los hijos.
91 Diario de las Sesiones del Congreso, 13 de julio de 1842, p. 4.167. 92 Citado en Villamil, Historiajustíjicativa, p. 21. 93 Las biografias de la familia figuran en ibid., pp. 18-25. 94 Esta acusación la formuló explicitamente el abogado defensor Josep Maria Nievas en una vista pública
de la primera apelación anle la Audiencia. Con respecto a la intervención de Nievas, véase ACC, Causa Fontanellas, pp. 325-445. Nievas publiquó su defensa en un opúsculo. No me ha sido posible encontrar dicho opúsculo, pero se hace referencia a él en José Indalecio Caso, Discursos pronunciados en defensa de D. Claudia Fon
,1
tanellas suplicando de la Real sentencia de vista de 31 de Diciembre de 1862 por lo que se condenó á dicho procesado á la pena de nueve años de presidio como usurpador de estado civil (Barcelona: Luis Tasso, 18641865), pp. 161-163.
95 En relación con esto, véase Ferrater, Resumen. pp. 47-48.
I 73
I I \
Incluso se llegó a dudar de la propia muerte de Francisco Fontanellas, dado que había fallecido míentras donnía sin haber mostrado signo alguno de enfermedad.96
Tanto el novelista republicano Antoni Altadill, autor de la novela de éxito Misterios de Barcelona, como Fermín Villamil, el último de una larga serie de abogados defensores, continuaron incidiendo en el tema incluso después de declararse al acusado culpable de ... suplantación de personalidad. Ambos publicaron opúsculos en los que se relataba toda la historia de la familia de forma novelesca y donde además hacían otras acusaciones, como por ejemplo, que Francisco Fontanellas podría haber estado involucrado en una trama de falsificación. Resulta dificil saber con exactitud a qué se referían, pero tal vez insinuaran que Fontanellas estaba implicado en una operación supuestamente dirigida por Ramon Serra i Monclús y algunos miembros de la Ronda de Terres. En 1853, el ex comisario de policía y algunos miembros de la banda fueron acusados de "construcción de máquinas y fabricación de moneda falsa".97 No obstante, es poco probable que Altadill y Villamil se refirieran a esa trama, dado que el propósito de la operación era poner el dinero falsificado en las manos de los individuos que perseguía el malvado comisario para poder acusarles después de falsificación.98 Lo que sí es posible es que la acusación tuviera algo que ver con el hecho de que el Banco de San Fernando hubiera impreso una emisión de billetes en 1847 contratando los servicios de una fábrica de papel situada en El Papiol, localidad de las afueras de Barcelona, por recomendación de Fontanellas.99 En cualquier caso, las acusaciones de falsificación eran de lo más habitual. Durante la revolución de 1854, un panfleto acusó a Lamberto Fontanellas, Manuel Girona y otros de haber participado en una trama para falsificar "cupones del papel de la deuda del 3 por 100".100 Para colmo, Villamil y Altadill añadían que Francisco Fontanellas había participado en la violación en grupo de una prostituta en un burdel del Carrer Vitgans, regentado por la amante del pérfido Jeroni Terres. lO'
No es de extrañar que una familia con un pasado así tuviera problemas tras la muerte del patriarca. Lamberto, el hijo mayor de Fontanellas parecía regentar el banco de manera eficiente en la década de 1850, pero esos eran tiempos de bonanza económica en los que quienes tenían capital invertido obtenían pingües beneficios. Sin embargo, pronto los pleitos empezaron a separar a la familia. El primero se produjo entre Lamberto y Antonio de Lara, que había contraído matrimonio con otra hermana de Fontanellas, Eulalia, tras la muerte de Joaquina en 1852. El juicio, que con el tiempo se zanjó con un acuerdo, giraba en torno al contenido del testamento de Francisco Fontanellas. Influido por las historias románticas, Francisco Fontanellas incluyó en su testamento un sobre cerrado que supuestamente debía abrirse en caso de aparecer su hijo Claudio que tantos años llevaba desaparecido. Así pues, la resolución del caso del impostor afectaba también al reparto de los bienes del patriarca fallecido, y por tanto, al futuro del banco y posiblemente al nombra
" Estos y otros rumores se repiten en José Indalecio Caso, Discursos pronunciados, Exposición, y Nueva Exposición; y en Fennín Villamil, Defensa sobre libertad y escarcelación del procesado D. Claudio Fontanel/as y Sala pronunciada ante la Sala ]' de la Audiencia de Barcelona (Barcelona: Ramírez y Rialp, 1864), e Historia justificativa. También figura una descripción del asunto en Roure, Recuerdos de mi larga vida, v. 1, pp. 167-184.
97 Caso, Nueva exposición, p. 66. 98 En relación con esto, véase Vigía de la Provincia (1854), p. 1. 99 Tedde, El Banco de San Fernando, pp. 219-220.
100 Vigía de la Provincia (1854), p. 7.
J 101 Villamil incluyó estas acusaciones, que inicialmente provenian de Altadill, de manera un tanto vaga, ya
que hablaba de "violación" y "fabricación" en su Historia justificativa, pp. 18, 29. En cuanto al asunto de la prostituta, véase Antonio Altadill, En última instancia. Memoria personal de la célebre Causa Fontanel/as. Contiene nuevas y sorprendentes revelaciones jamás publicadas con anterioridad (Barcelona: La Española, s.f.), pp. 42-43.
Litografia en la que se muestra una recreación ficticia de la identificación del "impostor ". En primer plano, Eulalia Fontanellas grita "No es él. aunque se parece tanto ". A la izquierda, Antonio de Lara se prepara para confirmar la declaración de Eulalia. Sentado a la mesa se encuentran el juez y el escribano. Lamberto Fontanellas también aparece retratado. Litografia de ''Vasquez'' que aparece en Fermin Vil/ami/, "Historia justificativa "
miento del heredero del título de marqués. Deseoso de mostrarse como héroe y de dejar a otros como villanos, Francisco había incluido también disposiciones que impedían a Antonio de Lara llegar a heredar o administrar parte alguna de sus riquezas. 102 Sin embargo, no cabe duda de que en 1864 era Antonio de Lara (cuyas herencias, dotes y otros intereses empresariales le habían valido el título de Marqués de Villamediana) sobre quien recaía en exclusiva el control del banco. 103 Poco después empezaron a circular rumores sobre la insolvencia del banco.
El declive del banco coincidió con la crisis económica internacional de la década de 1860 y el desplome de las acciones del ferrocarril. Sin embargo, también se vio envuelto en el escándalo. En 1866, Antonio de Lara fue nombrado senador vitalicio, pero fue incapaz de ejercer el cargo al no conseguir superar ni siquiera los niveles mínimos de inspección que se exigían en el permisivo universo político de la España isabelina. Aparentemente, Fontanellas Hermanos no se había llegado a registrar correctamente en Madrid. Los bienes de de Lara se embargaron en Barcelona, y había pendiente un juicio penal contra él
cuanto al testamento, véase AHPB, Nicolás Labrós y Ferrer (1852), pp. 11-16. I 103 Acerca de los últimos días de la familia, véanse Caso, Nueva exposición, pp. 14-15, 19 Y 117; y Villa-
mil, Historiajustificativa, pp. 46-47. 75
,des relacionadas con el banco de inversión Crédito Inmoviliario. I04 Por si fuerapdCO, ésta no fue la única acción legal a la que tuvo que hacer frente la familia. En la décadá de 1860 se vieron afectados por diversas acciones judiciales de índole civil y penal, algunas de ellas como consecuencia de disputas familiares internas, mientras que otras fueron el resultado de dudosos acuerdos financieros. Los abogados de los imputados en la ., Causa Fontanellas llegaron incluso a afirmar que la verdadera finalidad de la supuesta bancarrota era ocultar bienes en caso de que el acusado ganara el juicio por suplantación de personalidad y resultara ser el verdadero Claudia Fontanellas. Uno de los abogados defensores, José Indalecio Caso, declaraba haber descubierto que la familia había transferido más de once millones de reales en 1863 al banco francés Hijos de Gullon Joven, con sedes en París y en Madrid. Asimismo, señaló que esta firma había ido a la quiebra poco después de recibir las transferencias. 105 En cualquier caso, lo más probable es que Antonio de Lara estuviera tratando de ocultar bienes a la vista de sus numerosos acreedores y demandantes.
Los CABALLEROS SUCESORES DE FRANCISCO FONTANELLAS
Al pasar revista a la vida de Francisco Fontanellas, resulta difícil separar la ficción de la realidad. Aunque algunos aspectos de su turbulento legado fueran sin duda ciertos, otros tal vez no lo sean tanto. No cabe duda de que su éxito fue seguido de una amarga disputa familiar en la que él desahució a su hermano mayor de la casa que tenia la familia en el Pla de Palau. Es posible también que él, al igual que otras personas en España y en Europa, recibiera contratos con el Estado a través de los consabidos mecanismos de las comisiones y los sobornos. Lo que no está tan claro es si Fontanellas hizo que la Ronda de Terres raptara a su propio hijo, lo cual no deja de ser una posibilidad, dadas las informaciones que publicaban los periódicos en 1845 Y el testimonio que apareció posteriormente en la Causa Fontanellas de la década de 1860. Es igualmente posible que el hijo fuera secuestrado por otras personas o que huyera por su cuenta. Lo que carece de pruebas es la participación de Francisco Fontanellas en la trama de falsificación. Tampoco existen pruebas de que violara a ninguna prostituta, aunque bien podría ser cierto. La historia de la violación en grupo parecía especialmente morbosa, ya que se decía que en ella habían participado diversos individuos a los que se creía miembros de la alta sociedad.
Ya fueran realidad o ficción, estos rumores resultaron creíbles no sólo porque Fontanellas era un individuo controvertido, sino también porque muchos hombres de su generación eran también hombres hechos a si mismos que habían tenido que sufrir, en una ciudad c1austrofóbica encerrada en sus murallas medievales, para dejar atrás sus orígenes sociales y sus pasadas transgresiones, y para cultivar una imagen de buen burgués, cuando no de caballero. No cabe duda de que estas historias resultaban creíbles precisamente porque era habitual que los banqueros industriales se codearan con policías, inspectores fiscales y capitanes generales, enviaran lejos a sus propios hijos y fueran vistos en salones de juego en compañía de prostitutas. No es de extrañar que se arremolinaran muchas otras historias similares en tomo a otros nuevos ricos de Barcelona. Por ejemplo, otro destacado banquero industrial, Antonio López y López (1817-83), Marqués de Comillas, también se vio perseguido por su pasado. Su cuñado, descontento con la mala elección que hizo al casarse con su hermana, publicó un mordaz libro en el que relataba cómo este pobre huérfano origina-
mi 104 Senado, Expediente (Candidatos al Senador): Antonio de Lara Villada y Rodriguez, Marqués de Villamediana.
10l Caso, Nueva exposición, pp. 17 Y117.
I
rio de un pueblo de Cantabria había hecho fortuna en Santiago de Cuba antes de emigrar a Barcelona. Como muchos en la alta sociedad sabían, López, al igual que otros indianos de la ciudad, había amasado su fortuna mediante el tráfico de esclavos. La moral de la familia López volvió a quedar en entredicho en la década de 1880, tras provocar un escándalo público al expulsar al sacerdote de la familia, el célebre poeta catalán Jacinto Verdaguer, que murió poco después. Además de albergar creencias católicas radicales y de practicar exorcismos, Verdaguer se había tomado excesivamente en serio su misión benefactora, y había entregado demasiado dinero a los pobres. lOó No es coincidencia que el novelista Narcís üller decidiera abordar este tema del ascenso de un financiero hecho a sí mismo en su aclamada obra Febre d'Or (1890-93). Las historias de personajes como Francisco Fontanellas y Antonio López tanían carácter novelesco. 107
Cabe destacar que Antonio López tuvo más éxito a la hora de superar su pasado y de mostrar su imagen aristocratizante de marqués. Este antiguo traficante de esclavos se esforzó tanto por adoctrinar a su familia en los valores cristianos de la piedad y la caridad, que su hijo (también emprendedor, pero menos brillante), el banquero de inversión Claudio López Bru (1853-1925), fue incluso candidato a la beatificación. lOS Cuarenta años más joven que Fontanellas, Antonio López se crió en tiempos más propicios para este tipo de transformaciones. De hecho, hombres como López y López y su coetáneo Manuel Girona extrajeron sus propias conclusiones tras observar los defectos personales de Francisco Fontanellas. Esto no quiere decir que los banqueros de la segunda mitad del siglo XIX no se dieran al juego, visitaran a prostitutas y se enfrentaran a graves problemas familiares. Sin embargo, lo que si está claro es que se preocuparon más por ocultar su vida personal de la mirada penetrante y devastadora del público y por no airear sus asuntos familiares. El Círculo Ecuestre, fundado en 1856, era uno de estos lugares de socialización para la elite donde los ricos podían relajarse con menos temor a que quedaran expuestas a la vista del público sus infidelidades, corrupciones y perversiones. Como cabía esperar, tarde o temprano se desgarró el velo de silencio de esta asociación. Posteriormente, la hipocresía de los hombres de altas y bajas finanzas que pertenecían al Círculo fue retratada en otro libro que ponía de manifiesto los secretos de los ricos: la novela de Josep Maria de Segarra Vida Privada (1932).
La Exposición Internacional de 1888 ilustra hasta qué punto habían evolucionado los banqueros desde los tiempos de Francisco Fontanellas. Durante la Exposición, la nobleza europea buscaba la compañía de personas de su misma posición social. Dado que Barcelona carecía de aristocracia de abolengo, los banqueros ocuparon ese hueco de buen grado, Por ejemplo, durante la visita en mayo del Archiduque de Austria, éste primero visitó el Palacio de Bellas Artes, donde se exhibía la colección de tapices reales, y posteriormente acudió a la casa del banquero de inversión Vidal-Quadras para contemplar su célebre colección numismática. lo9 Cuando el Príncípe Luis de Baviera llegó a la ciudad en noviembre, se le vio en compañía de Manuel Girona y Claudia López Bru. 110 A finales de la déca
'06 Con respecto al pasado de López como traficante de esclavos, véase Francisco Bru, La verdadera vida de Amonio López y López por su cuñado Francisco Bru (Barcelona: Leodegario Obradors, 1885) citado en Rodrigo, Los Marqueses, 20. Podemos enconrrar referencias al asunto Verdaguer en Martín Rodrigo y Alharilla, "Hegemonia, eonsenso y conflieto: una historia social del poder en la Restauración", Historia Social v. 36 (2000), pp. 35-55.
'07 He analizado los aspectos literarios de la Causa Fontanellas en Stephen Jacobson, "The Rise and Fall of lbe House of Fontanellas: Narrative, Class and Ideology in Nineteeenth-Century Barcelona", Crossing Field, in Modern Spanish Culture, ed. Federico Bonaddio y Xon de Ros (Oxford: Legenda, 2003), pp. 16-34.
'08 Enrique Faes Diaz, "El Marqués de Comillas: Un banquero camino al altar", en esta edición de Historia Social.
109 El Diluvio, 9 de mayo de 1888, p. 3.921. 110 Diario de Barcelona. 2 de noviembre de 1888. n
I
da de 1880, los empresarios ricos de Barcelona habian sabido tomar los hábitos de la aristocracia urbana, por lo que era natural que fueran tratados como iguales por la nobleza europea. No es coincidencia que a muchos de estos individuos aún se les recuerde por su contribución cultural más que económica. Ninguno de estos banqueros fundó entidades que perduraran más de una o dos generaciones. Por el contrario, su legado cultural sigue vivo. El nombre de Vidal-Quadras, por ejemplo, es aún conocido entre los aficionados a la numismática de todo el mundo. El industrial loan Güell fue mecenas del arquitecto Antoni Gaudí, y su nombre sigue vinculado a un parque público y a un palacio que vísitan los turistas. Claudio López Bru sigue siendo candidato a la beatificación. Por su parte, el legado de Girona fue la fachada de la Catedral, y está sepultado en su claustro.
Para terminar, merece la pena observar la transición desde el "capitalismo romántico" de personas como Fontanellas "al capitalismo de caballeros" de las familias Girona, López y Vidal-Quadras. Para estos últimos, los defectos de la personalidad de Francisco FontanelIas fueron un modelo negativo, una vida que no había que imitar. En consecuencia, se esforzaron continuamente por mantener su vida privada en secreto creando espacios sociales para la elite protegidos, en la medida de lo posible, de las murmuraciones de las clases populares. Su voraz ansia de cultura y educación (de "capital simbólico", en palabras de Pierre Bourdieu) contribuyó a consolidar a sus familias como clase dirigente de elite y a proteger a sus hijos de los altibajos del mercado. 11 1 En resumen, tuvieron éxito allí donde fracasó Fontanellas. Con todo y con eso, lo que era bueno para su familia no lo era necesariamente para la economía. Es muy probable que sus inclinaciones aristocratizantes enviaran un terrible mensaje a los aspirantes al mundo de las finanzas. Si puede extraerse alguna conclusión de la vida de Francisco Fontanellas, es la máxima banal de que el camino hacia el éxito está empedrado de ambición ciega, un impulso competitivo implacable, la priorización de los negocios sobre la familia, la asunción de riesgos y cierto desinterés por la reputación. La principal conclusión que podemos extraer de sus sucesores, no obstante, es que la cultura, la vida social, la educación, los matrimonios cuidadosamente planeados, el ocio, el arte, las buenas maneras, el lujo y la piedad eran el camino hacia la elite. Esto no significa que Manuel Girona, los hermanos Vidal-Quadras o la familia López (padre e hijo) no fueran emprendedores, sino que su vida pública era diferente de la empresarial. Sin embargo, fueron sus vidas públicas las que quedaron a la vista y las que enviaron un mensaje destructivo a las generaciones futuras. Al fin y al cabo, no es coincidencia que la consolidación de una clase de elite de banqueros e industriales en la Barcelona de finales del siglo XIX se desarrollara de forma paralela al declive económico. La cultura aristocratizante del capitalismo barcelonés hizo mella en su espíritu empresarial.
...
ni 111 Con respecto al capital simbólico, véase Pierre Bourdieu, La distinction: critique du jugement sociale (Paris: Minuit, 1979). Gary McDonogh utiliza este concepto para explicar el surgimiento de una elite en la Barcelona industrial: McDonogh, Good Families olBarcelona.
I
MANUEL GIRONA, EL FUNDADOR DE LA BANCA MODERNAI
Yolanda Blasco y Lluisa Pla
MANUEL Girona fue uno de los fundadores del Banco de Barcelona en 1844 y se mantuvo en la dirección del Banco hasta su fallecimiento en 1905. Había nacido el I de enero de 1817 en Barcelona y en el momento de la apertura del Banco era el más joven de los tres directores. Su mandato en la institución se prolongó durante más de medio siglo y atravesó las sucesivas etapas del devenir económico e histórico catalán y español. Su figura sintetiza 60 años de la historia de la banca en España y su dirección continuada marcó inevitablemente la historia del Banco de Barcelona.2
A lo largo de su vida profesional conoció a los principales banqueros españoles y extranjeros, desde losé de Salamanca o Antonio López y López, Marqués de Comillas,J pasando por algunos residentes en la Corte (Cerrajería y Gallo, Remisa, Ceriola, etc.) o en el extranjero (los Rothschild entre otros). Sin embargo su vida no fue tan arriesgada como la de Salamanca ni tan aventurera como la del Marqués de Comillas. En este trabajo pretendemos dar cuenta de los factores clave de su éxito como hombre de negocios que participó en los más importantes emprendimientos de su época.
Manuel Girona perteneció a un grupo de hombres, inicialmente identificados por Vicens Vives (1958) como protagonistas decisivos en el proceso de industrialización vivido en Cataluña en el siglo XIX. 4 El avance de la historiografla y de nuestras propias investigaciones nos ha permitido recoger los hechos sobresalientes de la trayectoria de Manuel Gi
1 Este estudio se ha basado en la documentación del Banco de Barcelona, Archivo Histórico del Banco de España, protocolos notariales, registros parroquiales, catastros, actas de arrendamientos y documentos judiciales consultados en diferentes archivos públicos. También el archivo familiar y los fondos de la Junta de Comer~ y Cambra de Comer~, de Barcelona, además de los discursos parlamentarios.
2 Francesc Cabana ha sido prolifico en su investigación sobre el Banco de Barcelona y la figura de Manuel Girona, puede consultarse al respecto, Francesc Cabana, Historia del Banc de Barcelona. 1844-1920, Edicions 62, Barcelona, 1978; y Francesc Cabana, Manuel Girona semblan,a i antologia de textos, Portic, Barcelona, 2002. También en un libro coordinado por este autor puede encontrarse una reseña de Manuel Girona, véase Yolanda Blasco, "Manuel Girona" en Francesc Cabana (coord.), Cien empresarios catalanes, Editorial LID, Madrid, 2006, pp. 87-94.
, Su relación con Remisa se produjo a través de la institución que dirigió, y lo mismo con Salamanca, sin embargo, con Antonio López y López compartieron responsabilidades en el Banco Hispano Colonial. Respecto a su relación con el Marqués de Comillas, véase: Martin Rodrigo y Alharilla, Los Marqueses de Comil/as 18171925: Antonio y Claudia López, Editorial Lid, Madrid, 2000.
4 La obra de Jaume Vicens Vives y Montserrat LIorens, Industrials i polítics, Vicens Vives, Barcelona, 1994, recoge también una serie de biografias entre las que se encuentra la de Manuel Girona. Cabe citar igualmente los esfuerzos posteriores de Angels Sola por continuar este trabajo, véase al respecto: Angels Sola, L'elit barcelonina a mitjans segle XIX, Tesi doctoral inedita, Universitat de Barcelona, 1977.
Historia Social. n.o 64, 2009, pp. 79-98. L