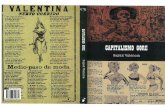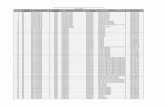Capitalismo en clave Historica
Transcript of Capitalismo en clave Historica
Organizaciones editoras:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
Esta publicación, de distribución gra-
tuita, fue auspiciada por la Fundación
Rosa Luxemburg con fondos delMinis-
terio Alemán para la Cooperación Eco-
nómica y el Desarrollo (BMZ).
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder1era. ediciónCaracas, República Bolivariana de VenezuelaAbril, 2015
Producción de contenidos asociada al Frente de Conocimiento de
Capitalismo en clave históricaPensando desde las orillas
Palabras clave:
Imagen: Comando Creativo
José Romero Losacco
y no desde los barcos
En este mundo el hoy parecesiempre obsolescente, y nuestras vidas sedesplazan entre constantes actualizaciones.Pero, sin embargo, pocas veces nos pregunta-mos qué es lo que hace al hoy distinto del ayer,qué es exactamente lo que cambia. ¿Qué es lo
que hace al capitalismo contemporáneo dife-
rente del de antaño?
Estas preguntas resultan relevantes para lacomprensión del capitalismo histórico, es decir,de un capitalismo que se entiende más allá delas afirmaciones hegemónicas ocultas en el eu-rocentrismo de la historia universal, ya que comoafirmara Enrique Dussel al recibir el Premio al Pen-
samiento Crítico Libertador en 2010, la Historia es laepistemología subyacente a las ciencias sociales. LaHistoria Universal es el relato heroico de una Europablanca que se dibuja a sí misma como encarnación dela racionalidad humana.
Sistema-mundo
Capitalismo histórico
Ciclo sistémico de acumulación
Hegemonía
1. De esta forma fue designado el orden anterior a la Revolución Francesa en 1789, así se refirieron a la Monarquía absolutista de Luis XVI.
2. Lo secular, por definición, es lo opuesto a lo religioso. La secularización significa dejar de lado racionalidad religiosa como forma última
de explicación del mundo.
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
28
Continuidades más que rupturas
En el mundo de las cosas inteligentes no pasa un díasin encontrarnos con un titular de prensa que expresecuánto ha cambiado éste desde la última vez que mi-ramos, también nos lo recuerda la velocidad con la quese acumulan los tweet que quedan sin leer, la informa-ción que se acumula sin que de tiempo de procesarla,o esa persona que en el supermercado nos indica, conla seguridad del presentador de televisión que coin-cide con el experto ilustrado, que el mundo de hoy esdistinto al de ayer.
Esta fascinación por el cambio podemos rastrearlahasta el atardecer de la Revolución Francesa, en el sigloXIX. Junto a la idea de progreso, la fractura del AntiguoRégimen1 implicó la irrupción problemática de la ideade Cambio Social como criterio clasificatorio que sirvióde anclaje para la secularización2 del tiempo, lo que fueexpresado en la invención del tiempo histórico y el re-lato conocido como Historia Universal.
Ahora bien, el concepto de cambio está vinculado al con-cepto de movimiento, éste último (el movimiento) se en-tiende como el cambio de posición de un cuerpo con
respecto a un punto de referencia. En tal sen-tido, cabe preguntarnos cuál ha de ser nuestropunto de referencia para comprender lastransformaciones del sistema mundo capita-lista, cuál es el punto de referencia de aquellasmiradas que se deleitan y diluyen en las velo-cidades del capital financiero, que no prestanatención a las continuidades y terminan siendoseducidas por el espectáculo de las “rupturas”.
La apariencia del cambio social en el pre-sente histórico se inició hace cuatro décadas.El credo neoliberal ha impuesto (muy apesar de sus desastres) la valoración de quelos mercados auto-regulados administranmejor los cambios, ya que estos últimos re-quieren de una flexibilidad que las rígidasinstituciones del Estado no poseen. Esta pré-dica ha sido consecuente con los intereses deun capital financiero cuyo ritmo de transfor-mación se acompasa con la velocidad en laque es transmitida la información a través dela red informática global. Esto ha producidouna sensación de simultaneidad en la que elmundo reconstituye su contemporaneidad
!
3. El giro neoliberal iniciado en los primeros años setenta del siglo pasado ha significado la transformación del trabajo, esto ha ocurrido
no solamente por el salto en la tecnologías de la información, sino en las expectativas sobre el trabajo. El neoliberalismo ha significado la
desaparición de los derechos laborales, entre otras cosas ha impactado en el régimen laboral por contrato. En el sistema-mundo hoy, a
diferencia de sus padres y madres quienes se hicieron de un trabajo, el trabajador y la trabajadora no están en condiciones de saberse en
una carrera profesional a largo plazo, sus vidas están regidas por contratos a tiempos determinados, los cuales al expirar probablemente
no vuelvan a renovarse. Esta es la incertidumbre con la que viven en el presente miles de millones de personas. El miedo a no tener
trabajo es el peor de los miedos del mundo contemporáneo.
4. Por Epistemología referimos a los procesos que fundan un tipo específico de conocimiento. “Toda experiencia social produce y reproduce
conocimiento y, al hacerlo, presupone una o varias epistemologías. Epistemología es toda noción o idea, reflexionada o no, sobre las con-
diciones de lo que cuenta como conocimiento válido. Por medio del conocimiento válido una determinada experiencia social se vuelve in-
tencional e intangible. No hay, pues, conocimiento sin prácticas ni actores sociales. Y como unas y otros no existen si no es en el interior
de las relaciones sociales, los diferentes tipos de relaciones sociales pueden dar lugar a diferentes epistemologías (…) todo conocimiento
válido siempre es contextual, tanto en términos de diferencia cultural como de diferencia política. Más allá de ciertos niveles de diferencia
cultural y política, las experiencias sociales están constituidas por varios conocimientos, cada uno con sus propios criterios de validez, es
decir, están constituidas por conocimientos rivales” (De Sousa Santos y Maria P. Meneses, 2014:7-8). Cuando Dussel afirma que la Historia
es la epistemología que está detrás de las ciencias sociales, quiere decir que la forma en la cual contamos nuestro pasado determina las
formas de validación de los conocimientos que producimos en el presente, estructura nuestras expectativas, y por tanto determina nuestras
subjetividad.
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
29
en el tiempo siempre presente de la circula-ción, es decir, del mercado.
El discurso hegemónico nos mantiene su-midos y sumidas en la perplejidad de lasapariencias y, sin mayor irreverencia, termi-namos abrazando la retórica de lo incierto,una retórica que es cónsona con la incerti-dumbre del mundo del trabajo tras el de-rrumbe de las barreras-certezas queralentizaban la reproducción del capital3.
En este mundo el hoy parece siempre es ob-solescente, y nuestras vidas se desplazan
entre constantes actualizaciones. Pero sin embargo,pocas veces nos preguntamos qué es lo que hace al hoydistinto del ayer, qué es exactamente lo que cambia.¿Qué es lo que hace al capitalismo contemporáneo di-
ferente del de antaño?
Estas preguntas resultan relevantes para la compren-sión del capitalismo histórico, es decir, de un capita-lismo que se entiende más allá de las afirmacioneshegemónicas ocultas en el eurocentrismo de la historiauniversal, ya que como afirmara Enrique Dussel al re-cibir el Premio al Pensamiento Crítico Libertador en2010, la Historia es la epistemología4 subyacente a lasciencias sociales. La Historia Universal es el relato he-
5. El romanticismo alemán, fundador de dicho relato, de la mano de la noción de progreso realiza un blanqueamiento del mundo griego
borrando del mismo las referencias que demuestran que la cara de Grecia miraba al sur del Mediterráneo, al mundo egipcio y no al norte
germánico.
6. La edad media sólo ocurrió en Europa, el oscurantismo que denuncia la historia eurocéntrica es la manera de ocultar que desde más
o menos el siglo V hasta el siglo XV el Mediterráneo fue el lugar del Islam, de las Satrapías Persas, del mundo Mogol, y de China, entre
otros, y más aún que todo el pensamiento griego era resguardado por el islam mientras la cristiandad quemaba libros, personas y biblio-
tecas.
7. La reforma, la revolución científica, la ilustración, la revolución industrial y la revolución francesa, todos entre Inglaterra, Alemania y Francia.
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
30
mundo Europeo y luego Euro-estadouni-dense, mientras el resto permanece conde-nado a un estatus de pre-humanidad.
En este relato la antigüedad es el tiempodel mundo griego y romano5, la EdadMedia un momento de oscuridad en el quela humanidad (Europa) se aleja de su des-tino6, el renacimiento, es un momento in-termedio, es el tiempo en el que Europavuelve a retomar las sendas de la grandezaoccidental y por tanto del que deviene enel ascenso del hombre (no de la mujer) a lamodernidad.
Al ubicar geográficamente los espaciosdonde se supone ocurrieron los aconteci-mientos que configuraron el inicio de la eramoderna y del capitalismo, todos sin excep-ción se localizan en tres países7. En esta his-toria el continente de Guaicaipuro es tan
roico de una Europa-blanca que se dibuja a sí mismacomo encarnación de la racionalidad humana.
El eurocentrismo es una forma de fundamentalismoen la que la subjetividad, la forma de gobierno, las ex-pectativas futuras de la sociedad euro-occidental sonauto-definidas como la forma verdaderamente hu-mana de hacer las cosas. El fundamentalismo eurocén-trico es el peor de los fundamentalismos, porquegenera las otras formas de fundamentalismos y no esvisto él como tal.
Todos hemos aprendido en escuelas y universidadesque la historia de nuestra especie se divide en tres eda-des, la antigua, la media y la moderna, sin aprender apreguntamos cómo fue que la historia llegó a ser con-tada de esta manera, y por tanto, mucho menos nosdamos cuenta de que estas “etapas de la historia” dis-curren en movimiento ascendente desde una supuestaniñez hasta la adultez de la humanidad, y que ésta úl-tima se presenta como únicamente alcanzada por el
Eurocentrismo{
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
31
solo el contexto de la conquista, lo que la ge-opolítica francesa llamó América Latina, aligual que África, no habría aportado nada ala historia de la humanidad (europea).
Esta forma de entender la historia de la hu-manidad ha constituido los términos hege-mónicos en los cuales ha sido pensado elcapitalismo, y lo más importante es que estostérminos han sido el marco tanto para su de-fensa como para su combate. Sin embargo,no son pocos los esfuerzos realizados por lospueblos del mundo por entender el sistemamundo capitalista fuera de los márgenes deleurocentrismo, Guaman Poma de Ayala, pa-sando por Simón Rodríguez, Mariátegui,Franz Fanon, Aimé Césaire, Enrique Dussel yla Filosofía de la Liberación, La teoría de ladependencia, el Sub-comandante Marcosentre otros, son tan solo algunas de las múl-tiples voces que han apostado por un giro enla geografía de la razón, que han hecho gran-des esfuerzos por dar cuenta del capitalismodesde la orilla y no desde los barcos.
En tal sentido, hablar del capitalismo enclave histórica significa primero despren-derse de las formas hegemónicas en las queha sido contada la historia por parte de la
razón occidental, y por tanto poner en cuestión muchosde los supuestos que se erigen como hitos inamoviblesde la crítica a la sociedad capitalista, lo que no significaabandonar la crítica, sino por el contrario partir de lacrítica a nuestro propio lugar de enunciación.
En las próximas páginas se mostrarán las afirmacionesmás comunes que constituyen lo que llamaremos el ca-pitalismo teórico, es decir, ese capitalismo que, en tantoconcepto, emerge desde los prejuicios eurocentristas.Al mismo tiempo serán presentadas algunas discusio-nes que intentan dar cuenta de aquello que I. Wallers-tein llama capitalismo histórico, un capitalismo queintenta ser entendido desde referentes concretos y lejosde las suposiciones teoréticas ancladas en el imaginariodel Atlántico Norte.
Capitalismo histórico y ciclos sistémicos de acumulación
En el mundo contemporáneo la ideología de la novedades una profecía auto-cumplida que circula tanto por elespacio-tiempo de las redes sociales y los tradicionalesmedios de información (tv, radio y prensa), como en lasaulas de los colegios y universidades. El cambio socialno sólo se presenta como un hecho innegable sino queademás que se figura como un movimiento vertiginoso,en este mundo es común encontrarse con afirmaciones
8. Marx introduje el concepto de fetiche para explicar cómo la forma-mercancía en su manifestación en el mercado oculta el proceso de
explotación que la hace posible. En tal sentido, al tratar el cambio social como fetiche, nos referimos a como la mercancía-novedad como
valor de un mundo obsolescente oculta en su manifestación las continuidades del capitalismo.
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
32
concepto que permite señalar la importan-cia que tuvo la aparición-apropiación de la“riqueza” del “nuevo continente” para lapuesta en marcha del funcionamiento delcapitalismo. Sin embargo, esta mirada im-plica que América no sería relevante parala historia del capitalismo una vez éste ini-ciara su marcha, la conquista-colonizaciónsólo es el impulso que permitiría el funcio-namiento posterior de la lógica capitalista,así nuestro continente no formaría parte dela historia oficial del capitalismo, y nues-tros pueblos serán tratados como pueblossin historia. Esta interpretación es propiadel marxismo realmente existente. Una mi-rada que terminaría proponiendo un es-quema de etapas en donde sería inevitableel desarrollo de las fuerzas productivas enel capitalismo para alcanzar el socialismocomo transición al comunismo.
Frente a la ortodoxia soviético/marxista, la Te-oría de la Dependencia (TD) en América La-tina constituyó el barro que ha devenido en loslodos del debate entre los llamados teóricos
del tipo el mundo cambia todos los días. Lo que poco ocu-rre en el volátil acontecer de la “globalización” es encontrarfuentes que se interroguen sobre la naturaleza de estesupuesto cambio.
La fetichización8 del cambio social con la retórica de lanovedad, como manifestación del capital financiero, espropio tanto de la defensa como de cierta crítica al ca-pitalismo. Un lugar común, que en tanto lugar deenunciación, es el lugar de la retórica eurocéntrica ex-presada en la historia universal y, en consecuencia, enla historia del capitalismo contada desde el capital.
En este relato, el capitalismo propiamente dicho ubicaría susorígenes en la llamada Revolución Industrial (SigloXVIII), mientras que el alumbramiento de la modernidady sus valores universales se hallaría en los estertores delAntiguo Régimen al interior de los calabozos de la Bastille.Una visión que, según el caso/autor, puede nutrirse conposiciones que ubican la expansión del mundo ibéricomás allá del Mar Tenebroso (Océano Atlántico) en el sigloXV o a las Ciudades-Estados italianas del siglo XIII.
Para muchos la conquista-invención de América fuetan solo el momento de Acumulación Primitiva, un
9. Plus-valor se refiere a la cantidad de valor producido por tiempo trabajado una vez el trabajador ha producido el equivalente al costo
de su fuerza de trabajo. Esa cantidad de trabajo (tiempo de trabajo) que es utilizado para la producción de plus-valor se denomina plus-
trabajo. La Teoría de la Dependencia en los setenta del siglo XX, en un análisis cercano al que hiciera Rosa Luxemburgo a principios
del mismo siglo, demostraría que la variación en los niveles de explotación entre los países del centro y las periferias, se traza a
través de un proceso de sobrexplotación en la periferia que permite transferencia de costes y así contrarrestar la tendencia a la dis-
minución de la tasa de ganancia.
10. Así como en el pasado se transformó el espacio ubicando los Templos Cristianos sobre los Templos Mayas, Aztecas, Incas, etc. Y
a partir de ello se construyeron las ciudades coloniales que permitieron ampliar el proceso de apropiación del continente, el capita-
lismo a lo largo de su historia ha necesitado desposeer sistemáticamente a los pueblos del mundo. Hoy día lo vemos en Irak, como
se destruye a un país para luego reconstruirlo, un proceso donde el mismo que destruye es aquel que reconstruye-se-apropia. Un
sistema que basa su funcionamiento en la propiedad privada necesita crear constantemente nuevas formas de apropiación y nuevos
reinos que apropiarse, si en el siglo XVII se autorizó a introducir la doctrina del purgatorio como una forma de introducir cambios en
la propiedad comunal de los pueblos originarios (para salvar el alma era necesario el testamento), hoy se nos habla de la sociedad
de mercado y de generar las condiciones de inversión, es decir, las condiciones para que puedan ser apropiados más afectivamente
nuestros territorios, nuestras vidas.
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
33
del sistema-mundo, una discusión en la que espuesta en duda hasta el concepto mismo de ca-pitalismo. La TD significó, sino el mayor, unode los mayores aportes hechos por la teoría so-cial por el pensamiento latinoamericano en elsiglo XX, consistió en plantear la imbricaciónde las economías locales dentro de la lógica ex-pansiva del capitalismo, para la TD fueron cla-ves los conceptos-relación de centro-periferiapara explicar cómo las economías centralesconfiguran sus zonas de influencia como espa-cios desde donde es posible la transferencia deplusvalor mediante la transferencia de plus-trabajo9, de tal modo que en este debate (dé-cada de los setenta del siglo XX) el desarrollosería constitutivo del subdesarrollo, es decir,
que el desarrollo en un extremo de la jerarquía mundialproduce el subdesarrollo en el otro extremo.
La TD, por una parte, generaría reflexiones congruentescon lo que el geógrafo marxista David Harvey (…) ha lla-mado acumulación por desposesión, lo que significa, adiferencia de la tradicional acumulación primitiva, no unprimer impulso para el movimiento autónomo de lasfuerzas del capital, sino la lógica inherente al funciona-miento histórico del capitalismo. La acumulación pordesposesión10 indica cómo el capital funciona medianteoperaciones de transformación-apropiación-colonizacióndel espacio que permiten-garantizan su reproducción.De igual modo, la Teoría de la Dependencia, aportaríaelementos para que el sociólogo Immanuel Wallersteinelaborara el llamado análisis del sistema mundo.
!
11. Término usado antes de la llegada de C. Colón a Nuestramérica para nombrar al Océano Atlántico.
12. Por capitalismo teórico entendemos las afirmaciones sobre la naturaleza del sistema capitalista elaboradas por el fundamentalismo
eurocéntrico.
13. La paz de Westfalia nos refiere a los dos tratados firmados en 1648 que dieron término a la guerra de los treinta años en Alemania y la
de los ochenta años entre España y el Reino de los Países Bajos. Se considera la partida de nacimiento del derecho internacional moderno
y del concepto de soberanía.
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
34
movimiento del Mediterráneo hacia elAtlántico como centro de la economía-mundo europea, siendo éste el procesoque daría vida al moderno sistema capita-lista mundial. En su análisis, Wallersteinha contribuido con la desmitificación dealgunas de las afirmaciones del capita-lismo teórico12.
En primer lugar, que el sistema-mundo ca-pitalista está constituido por la integracióninterestatal fundada con la Paz de Westfa-lia13 en 1648, de esto deviene el carácterconstitutivo que para el capitalismo tienela soberanía. Esta interpretación contradicelas tesis que plantean que en tiempos deglobalización la soberanía es puesta encuestión, en palabras de Wallerstein la so-beranía es precisamente condición histó-rica para la movilidad del capital y para laconstitución de una economía-mundo, yaque a diferencia de un imperio-mundo en
Wallerstein al encontrarse, en sus primeros años comoafricanista, con la imposibilidad de comprender la si-tuación del continente sin tomar en cuenta la improntaque Europa ha tenido sobre éste e inspirado por la obrade Fernand Braudel, inicia un recorrido que lo lleva aplantear que el capitalismo como sistema históricoposee unas características que implica una diferenciacon lo que él mismo ha llamado los imperios-mundos.Estos últimos son unidades-sistemas altamente centra-lizados en los que economía estaría integrada y contro-lada por una sola clase política, mientras que lossistemas o economías mundos son menos centraliza-dos donde las clases políticas se encuentran integradasen una sola economía.
Desmitificaciones del capitalismo histórico
La propuesta de Wallerstein ubica el origen del sis-tema-mundo capitalista en el momento en el quedesde la Península Ibérica se produce el asalto alMar Tenebroso11, y con ello, en su interpretación, un
!
14. La Encomienda consistió en un sistema de concesiones mediante las cuales el Imperio Español otorgaba derecho de explotación en
tierras americanas. El trabajo en la encomienda consistía en una actividad de servidumbre en la que los hombres mayores de 14 años del
territorio cedido en encomienda estaban obligados a trabajas durante un tiempo determinado en las minas y entregar un monto estanda-
rizado de oro o plata, quienes no vivieran cerca de mina alguna debían entregar equivalentes en productos agrícolas.
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
35
el que las leyes del imperio operan en todaslas escalas, las diferencias jurisdiccionalesproducto de la realización de la soberaníaresulta necesaria para que los países cen-trales externalicen costos a las periferiasmediante la sobreexplotación.
En segundo lugar, y como consecuenciadel primero, el sistema mundo capitalistatiene carácter trasnacional por definicióny no resultado de una globalización des-crita como novedad del último tercio delsiglo XX. En tercer lugar, que el sistemamundo capitalista es el único en la historiade la humanidad en alcanzar la escala pla-netaria.
Cuarto, la Revolución Francesa no fue la Re-volución Burguesa, para Wallerstein el des-calabro del Antiguo Régimen fue la puestaal día de la filosofía con lo que ocurría en elmundo desde hacía un par de siglos. Entreotras cosas, para este teórico del sistema-mundo, el capitalismo se configura en un
pacto inter-clase, en el momento en el que la aristocra-cia comprende que ya no es posible sostener al estadode cosas, en este sentido, lo ocurrido en Inglaterraentre 1648 y 1688 daría como resultado una especie denuevo orden en el que aristocracia y burguesía coexis-ten en el parlamento, este pacto daría inicio al parla-mentarismo inglés.
Quinto, y quizás el más polémico de todos, que eltrabajo asalariado no es condición definitoria del ca-pital como relación social, ya que demográficamenteéste no ha constituido, sino hasta años recientes lafuente mayoritaria de producción de valor en la eco-nomía-mundo. Esto pone en relevancia cómo otrasformas de apropiación-desposesión de la fuerza detrabajo han jugado un papel más que relevante en lavida del sistema. La encomienda14, servidumbre ysemi-servidumbre, formas múltiples de esclavitudhan sido, entre otras, tan o más relevantes que el tra-bajo asalariado.
Estos planteamientos nos conducen a cuestionarnos al-gunos de los lugares comunes que provienen de los tér-minos del lenguaje de la globalización. Sobre todo
15. Movimientos que asumen abiertamente una confrontación con el orden del capital y buscan la construcción de alternativas concretas.
16. Samir Amin, Kenneth Pomeranz, T. Hopkins, Andre Gunder Frank, entre otros
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
36
Ciclos sistémicos de acumulación
Al igual que I. Wallerstein existen otros teó-ricos del sistema-mundo16 que han enrique-cido y polemizado al análisis del primero.Esta discusión se trata de un debate lleno dereferencias históricas y miradas que privile-gian uno u otro hecho, sin embargo, por ra-zones de espacio nos detendremos en losplanteamientos G. Arrighi (1999) y sus ciclossistémicos de acumulación.
Giovanni Arrighi (1999) en el Largo siglo XXse distancia de Wallerstein corriendo la fechaen el acta de nacimiento del capitalismo. Elsociólogo y economista italiano no busca losorígenes más allá del Mar Tenebroso, sinoque sitúa su mirada en el Mediterráneo y es-pecíficamente en las ciudades-estados italia-nas. Su interés, tal y como reza en laintroducción del libro, es mostrar como eco-nomistas y sociólogos se equivocan al per-derse en las vitrinas de la novedad,confunden los saldos de la estación pasadacon la colección del próximo ciclo.
queremos resaltar que como primera conclusión elmercado mundial no es una novedad propia de losmercados financieros globales que monopolizan laproducción de valor desde los años setenta del siglopasado, el sistema mundo capitalista desde su cons-titución se define como una economía que integramúltiples mercados, en tal sentido, la globalizaciónes la forma en la que el sistema mundo se reorganizaa través de la primacía de la ideología neoliberal, yen ésta es la coyuntura en la que se están produ-ciendo los cambios en el sistema, y por qué no, un po-sible cambio de sistema.
Frente a esto Wallerstein advierte, que así como en elpasado (1688) la aristocracia, frente a la imposibilidadde seguir sosteniendo el mismo sistema de privilegios,decidió lanzarse a transformarlo y con ello alumbrarun nuevo orden donde pudiera garantizar su posiciónprivilegiada, en la actual situación que la élite finan-ciera global haya asumido el discurso del cambio esuna alerta que nos hace darnos cuenta de que no haygarantía histórica de que el próximo sistema sea menosdesigual que éste, pudiera ser peor, dependerá de loque él llama movimientos anti-sistémicos15 que tipo dedesenlace obtendremos a la larga.
!
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
37
Y de esta manera, aseguraba, que era posibledescifrar “el secreto de la generación de be-neficio”. Braudel, al igual que Marx, nosconvoca a seguir al poseedor del dinero. Sinembargo, a diferencia de Marx, su invitaciónnos lleva a un nivel por arriba de la econo-mía de mercado, esto es, el lugar donde
Arrighi se pasea por las recurrencias de la eco-nomía capitalista para demostrar en qué yhasta qué punto el devenir del mundo contem-poráneo presenta características distintivasdentro de la larga historia del sistema mundocapitalista. Para esta tarea nos recuerda la pro-vocación hecha por Fernand Braudel (2010) ala invitación de Marx, aquella de
Esto de ninguna manera implica la anulación de la in-vitación realizada por Marx, por el contrario, se tratade proyectos complementarios en la medida en quie-nes han seguido la invitación de Marx, dedicando susesfuerzos a los sectores intermedios de la economía-mundo develando algunos de sus secretos en torno a laproducción de plusvalor, la invitación de Braudel, y laforma en la que Arrighi decide aceptarla lleva a con-clusiones fundamentales sobre cómo el comporta-miento histórico del sistema, a la luz de los ciclossistémicos de acumulación, dan cuenta de la relaciónentre hegemonía y expansión capitalista.
La travesía del economista y sociólogo italiano se iniciacon la noción de hegemonía mundial, referida “al poderde un Estado para ejercer funciones de liderazgo y go-bierno sobre un sistema de Estados soberanos (1999). Setrata del poder asociado con la dominación y ampliadopor el <<liderazgo intelectual y moral>>” (Arrighi, 1999:42). Hegemonía, así definida, implica entender que
dejar por un momento de lado [la] ruidosa es-
fera [de la circulación], en donde las cosas suce-
den en la superficie y a la vista de todos y seguir
[al poseedor del dinero y al poseedor de la
fuerza de trabajo] al lugar oculto de la produc-
ción, en cuyo umbral nos salta a la cara la ad-
vertencia: Prohibido el paso excepto para los
negocios (Marx en Arrighi, 1999:40).
la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos:
como <<dominación>> y como <<liderazgo intelectual y
moral>>. Un grupo social domina a sus grupos antagonistas, a
los cuales tiende a <<liquidar>> o a sojuzgar recurriendo in-
cluso a la fuerza armada; dirige a grupos afines o aliados. Un
el poseedor del dinero se encuentra con el po-
seedor, no de la fuerza de trabajo, sino del
poder político [donde] desvelaremos el secreto
de la generación de esos beneficios enormes y
regulares que han permitido al capitalismo
prosperar y expandirse <<sin fin>> a lo largo de los últimos
cinco o seis siglos, y antes y después de sus aventuras en las
sedes ocultas de la producción (Arrighi, 1999: 40).
17. El capitalismo como sistema histórico ha supuesto en su despliegue un conjunto de regularidades históricas. Su necesidad de expansión
constante se ha movido pendularmente entre períodos de una gran expansión y otros periodos de contracción, para lo teóricos del sis-
tema-mundo esto movimiento constituye la característica cíclica del sistema, históricamente el movimiento cíclico cabalga junto y se ve
afectado por los avatares de la geopolítica mundial.
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
38
que vincula el bienestar del Estado central albienestar del sistema en su totalidad. Mien-tras, el liderazgo de tipo negativo es aquel queejercido por el centro hegemónico atrae a ungrupo de Estados por la senda del líder, lo quea la larga deviene en movimiento estructuralhacia un escenario de caos sistémico. Situa-ción que deriva del aumento en la competen-cia intra-sistémica que pone en peligro elcontrol ejercido por dicho centro hegemónico.
La idea fundamental detrás de dicho con-cepto de hegemonía radica en un principioorgánico, aquel que refleja el movimiento delos cuerpos en este universo y su tendencia anacer, expandirse y morir. El capitalismo, entanto sistema histórico, posee un funciona-miento estructural en el cual un cierto poderhegemónico, es decir, ejercido en tanto lide-razgo intelectual y moral, se desarrolla a ex-pensas de otros que disminuyen su influenciao desaparecen. Este comportamiento ha coin-cidido históricamente con las llamadas crisisestructurales del capitalismo17.
De este análisis deriva la existencia de dos tipos de lide-razgo, por un lado un tipo de liderazgo positivo, aquel
grupo social puede, y de hecho debe, ejercer previamente ese
liderazgo antes de obtener el poder del gobierno (en realidad,
ello constituye una de las condiciones para obtenerlo); poste-
riormente, llega a ser dominante cuando ejerce el poder, pero
incluso si lo controla con firmeza debe continuar también ejer-
ciendo ese <<liderazgo>> (Arrighi, 1999: 43).
La hegemonía desde una definición gramsciana puedeentenderse como:
(…) algo diferente de la pura dominación (…) es el poder adicio-
nal del que goza un grupo dominante en virtud de su capacidad
para impulsar la sociedad en una dirección que no sólo sirve a
sus propios intereses, sino que también es entendida por los
grupos subordinados como provechosa, conforme a un interés
más general. Es el concepto inverso de la deflación del poder con
la que Talcott Parsons designaba situaciones en las que una so-
ciedad no puede ser gobernada sino mediante el uso generali-
zado o la amenaza de la fuerza (…) La noción gramsciana de
hegemonía se puede entender del mismo modo como la infla-
ción del poder que deriva de la capacidad de los grupos dominan-
tes para hacer creer que su dominio sirve no sólo a sus intereses
sino también a los de los subordinados, o lo que Ranahit Guha
ha llamado dominio sin hegemonía (Arrighi, 2007: 159-160).
Hegemonía{
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
39
Para la explicación de dichas crisis Wallers-tein (2006) ha utilizado la figura analítica delos ciclos de Kondratiev como descripcióndel movimiento del sistema. Por una partelos momentos de sobre producción (mo-mento B), asociados a una escasez relativa enla demanda y, por otras, los momentos deexpansión (momento A). Cada uno de estosmomentos coinciden en la preponderanciade una de las dos fuerzas en contradicciónal interior del sistema, la tendencia monopó-lica y la tendencia a la competencia.
El ciclo de contracción es el momento demayor caos sistémico y mayor competencia,mientras que los ciclos de expansión se ca-racterizan por una mayor monopolizaciónde las actividades económicas y una mayorestabilidad sistémica. Los ciclos Kondratievdevienen en movimientos estructurales quetendrían una duración de más o menos 50años, en este sentido, implica un tanto de ri-gidez analítica.
Por el contrario, la noción de ciclo sistémico deacumulación, derivada de la obra de FernandBraudel, se sustenta sobre la constatación deque “todas las expansiones comerciales funda-mentales de la economía-mundo capitalista
han anunciado su <<madurez>> alcanzando una etapa deexpansión financiera” (Arrighi, 1999: 108). Dicha madu-rez se logra al momento en el que: los líderes de la expan-sión comercial del ciclo anterior transforman susesfuerzos comerciales en esfuerzos monetarios. Sin em-bargo, la distancia con Braudel radica en que para Arrighi“las expansiones financieras [son] largos períodos detransformación fundamental de las agencias y de la es-tructura de los procesos de acumulación de capital a es-cala mundial” (Arrighi, 1999: 108-109).
El movimiento histórico implícito en la noción de ciclosistémico de acumulación se explica por la superposi-ción de dos momentos. El momento de expansión co-mercial, cuyo momento de maduración se explica através del viraje realizado por quienes lideraron tal ex-pansión, un giro que va del mundo de la producciónal mundo de la especulación financiera . Ambos mode-los, el de los ciclos de Kondratiev y los ciclos sistémicosde acumulación coinciden parcialmente. Por una parteel momento de expansión comercial se expresa en elmomento A de Kondratiev, mientras que el momentode expansión financiera se expresa en la forma B deKondratiev.
Sin embargo, la imagen representada por los ciclos sis-témicos de acumulación se expresa en el largo devenirde las formas hegemónicas que emergen en los momen-tos de intensificación de la competencia, los momentos
!
pansión en el centro, siendo que aún ésteposee cierto control sobre la circulacióndel capital en la economía-mundo. Sin em-bargo, a la larga, este respiro ha resultadoinsuficiente para salvar la posición dequien asume el control hegemónico delsistema.
Giovanni Arrighi (1999, 1999b, 2009), enuna crítica a las versiones sociológicas yeconomicistas escasamente informadas yque ven todo lo que ocurre en el mundocomo un fenómeno nuevo y sin preceden-tes, sostiene que:
1. El momento de expansión financiera nosólo marca el momento de maduración dela expansión comercial, sino que, repre-senta la crisis señal del liderazgo, una cri-sis de la hegemonía.
2. Que tal crisis ha ocurrido por lo menostres veces en la historia de la economía-mundo, y que la actual crisis mundialsería la ocurrencia por cuarta vez en losúltimos siete siglos, una crisis que no seinició en el 2008, sino que tiene sus oríge-nes en la década de los setenta del largosiglo XX.
de contracción en el que el centro económico que enca-bezó la expansión comercial anterior, se mueve del ám-bito material de la economía al espacio de laespeculación financiera. La diferencia con el modelo deImmanuel Wallerstein (2003, 2004, 2005, 2006, 2006a,2007) se encuentra en que su interpretación tiende a ob-viar cierta plasticidad del sistema, ya que no se trata so-lamente de una modificación en el plano de la actividadeconómica que respondería a una explicación del tipocrisis de sobreproducción frente expansión en la de-manda, sino se trata de una transformación en el tipode liderazgo cuya consecuencia tiene implicaciones di-rectas en el funcionamiento del sistema.
La madurez alcanzada y evidenciada en el momentode expansión financiera se superpone a la madurez delmodelo hegemónico que lideró la expansión comercial,lo que implica, a la larga, una suerte de disolución delpoder hegemónico producto de la intensificación de lacompetencia, ya que ésta trae un alza relativa de loscostos de producción y una disminución relativa delpoder político; lo que se expresa, dada la necesidad dequien ostenta el liderazgo en su búsqueda por seguirsiendo centro de atracción de capitales, en un aban-dono del ámbito material de la economía y una expan-sión del capital financiero.
El momento de la expansión financiera permite unrespiro haciendo posible un nuevo momento de ex-
40
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
Esta afirmación es posible dada la recurren-cia histórica del fenómeno en las transicionessistémicas que dieron origen, auge y declivea la hegemonía holandesa, a partir de 1648con la instauración de la Paz de Westfalia. Deigual modo coinciden con el desarrollo y de-clive de la hegemonía británica posterior a laPaz de Viena.
El reino de los Países Bajos lograría, tras lafinalización de la guerra de los ochenta años
contra España, el reconocimiento de su soberanía na-cional y la institucionalización más o menos formal delllamado sistema de estados nacionales europeos, loque marca el inicio del florecimiento holandés. Sin em-bargo, tres guerras muestran que el momento de apo-geo holandés fue el inicio de su caída, las tres guerrasanglo-holandesas cuyo objetivo era el de poner fin alcomercio y la marina de los Países Bajos.
La primera de las guerras angloholandesas (1652-1654)estalla como consecuencia de la promulgación de las
41
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
La segunda fase en la transición de la hege-monía holandesa a la británica se inicia conla firma del Tratado de Utrecht en 1713, conel cual esta última, habiendo contenido elpoder naval holandés y el terrestre francés,estableció un balance en el poder continentalque le permitía tener control sobre los maresy los intercambios con el mundo más allá deEuropa; lo que significó una disminución dela centralidad de Ámsterdam en tanto centrocomercial de la economía-mundo europea.
Frente a este escenario, la altas finanzas seránel último refugio de la hegemonía holandesa, eneste sentido, el colapso del comercio holandésno significó el colapso del capital “la escaladaen la lucha por el poder y la consiguiente in-tensificación interestatal por el capital enbusca de inversión crearon las condiciones
Leyes de Navegación y la amenaza que ésto significabapara las actividades económicas de Holanda. Sin em-bargo, su derrota devino en la aceptación de las mis-mas. La segunda (1665-1667) se produce dada la luchapor el control de la empresa negrera del África occiden-tal. Las consecuencias, para el declive del dominio ho-landés, fueron el debilitamiento del control sobre elcomercio negrero y la perdida de Nueva York, NuevaJersey y Delaware.
En pro de detener las cuantiosas pérdidas y contrarres-tar el poderío francés, los holandeses formaron unaalianza con Gran Bretaña y Suecia. Sin embargo, CarlosII y Luis XIV constituyeron una alianza con el objetivode detener a la marina holandesa a través de peajes enlos ríos Escalda y Mosela. Esta vez, el Reino de los Pa-íses Bajos sólo pudo protegerse inundando al enemigo(fundamentalmente el ejército de Luis XIV). Mientrasque la operación naval inglesa vio su fracaso en la ne-gativa de continuar financiando la guerra por parte delParlamento inglés.
Las dos primeras guerras angloholandesas marcaron el cambio
fundamental acontecido en la naturaleza de la lucha por el
poder entre los Estados europeos a raíz de la Paz de Westfalia.
Mientras los Estados Territoriales de Europa se veían absorbi-
dos por el intento de contrarrestar la amenaza que suponía
para su soberanía la España imperial, fue fácil para las Provin-
cias Unidas utilizar su dinero y sus conexiones para asegurarse
de que otros Estados cargaran con el peso de la guerra en tierra,
concentrando sus esfuerzos en la guerra naval y
en convertirse en el intermediario financiero y
comercial del conjunto de Europa. Pero una vez
que la amenaza española quedó neutralizada y
las soberanías estatales se consolidaron, los Es-
tados territoriales pretendieron incorporar a sus
respectivos dominios los circuitos de capital y las
redes comerciales que estaban haciendo ricos a
los holandeses en el contexto de una crisis gene-
ral europea (Arrighi, 2009a: 52).
42
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
para una expansión financiera que duranteun tiempo siguieron expandiendo su riquezay poder” (Arrighi, 2009a: 59).
Dada la postura anti-territorialista de lasProvincias Unidas, la escasez de mano deobra fue siempre un problema que, debidoa la centralidad del comercial holandés, eraresuelta con una abundancia de capital queterminaba alimentando al sector financieroa través de una estrategia de empréstitos.Con las derrotas en las guerras y la firma detratados que incluía a Gran Bretaña y Fran-cia, Holanda vería comprometida su activi-dad comercial, lo que produjo unmovimiento masivo al campo financiero.Sin embargo, para que la ruta asumidafuese exitosa era necesario un aumento dela competencia interestatal en búsqueda deinversión, por lo que a partir de 1740 el en-deudamiento británico inició su aumento,para 1758 los inversionistas holandeses po-seían un tercio del Banco de Inglaterra, dela Compañía de Indias Orientales inglesas ydel Mar del Sur. Sin embargo, “conformeaumentaba el número de Estados deudoresde los prestamistas holandesas, Ámsterdamiba sufriendo una serie de crisis financierasque marcaron su desplazamiento progre-
sivo en beneficio de Londres como centro de las altasfinanzas europeas” (Arrighi, 2009a: 60).
Al término de la Guerra de los Siete Años (1756-1763),la cual indujo a los holandeses a un exceso en la conce-sión de créditos y tras la quiebra de una casa de prés-tamos en 1763 se produce un colapso del sistema. Unasegunda crisis tendría lugar diez años después, en1772, como consecuencia de la quiebra de una bancainglesa. Mientras en la anterior crisis
La era de la hegemonía Británica sólo pudo concre-tarse tras la derrota de Napoleón, en el marco de unproceso de avances y retrocesos que incluyó la lla-mada Revolución Americana en 1776 y la RevoluciónFrancesa en 1789. La economía-mundo reorganizadapor Inglaterra da inicio al sistema de libre comerciopropio de la hegemonía británica, cuya decadenciase inicia con la gran depresión de 1873-1896 y su
el Banco de Inglaterra y los banqueros privados de Londres
habían acudido al rescate de sus colegas holandeses en-
viándoles dinero en metálico y demorando la presentación
de letras de cobro. Tal ayuda estaba basada en la conciencia
de que la prosperidad británica estaba íntimamente aso-
ciada al flujo de capital holandés hacia Gran Bretaña. En
1773, en cambio, el Banco de Inglaterra descargó todo el
peso de la crisis sobre Ámsterdam negándose a descontar
papel (Kindleberger en Arrighi, 2009a: 61).
43
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
El destino de la hegemonía británica y sutransición hacia el momento de la hegemoníaestadounidense será estructuralmente más omenos parecida al destino de la hegemoníaholandesa en el ciclo anterior, pero su dura-ción se verá reducida a la mitad. La revolu-ción industrial, trajo como consecuencia unaexplosión del comercio y de inversiones im-plicadas en la construcción de barcos a vapory ferrocarriles, hecho que cristaliza en la GranDepresión de los años 1873-1896, una crisisde sobre producción que, muy a pesar de loque pensaban los contemporáneos marxistas,no significó el fin del capitalismo, y muchomenos su última fase.
Asociadas a las perturbaciones de la GranDepresión, la difusión del industrialismo, el
caída final es declarada por las mal llamadas guerrasmundiales, siendo estas no más que la expresión bé-lica del aumento de la lucha inter-sistémica por el re-parto del mundo, cuya finalización da paso almomento de expansión comercial de la hegemoníaestadounidense.
Con la Pax Británica, tras la Paz de Viena de 1815, se ini-cia un periodo de “paz” que duraría cien años. Pero aligual que la guerra fría de la hegemonía estadouni-dense, dicha “paz” tendrá como su lado oscuro el con-junto de guerras coloniales libradas fuera de territorioeuropeo. El nuevo ordenamiento promovido por GranBretaña, a diferencia del mundo figurado tras la Paz de
Westfalia, se convertiría en un sistema no anárquico, esdecir, sería una organización con un poder central.
Al final de las guerras napoleónicas, y como lo hará sigloy medio después Estados Unidos, Gran Bretaña será elmotor para la transformación del sistema, con el fin deasegurarse el control logrado tras el fin de la guerra;
(…) satisfizo y sostuvo a los gobiernos absolutistas de la Europa
continental organizados en la Santa Alianza garantizando me-
diante el recién establecido Concierto Europeo que los even-
tuales cambios en el equilibrio de poder sólo se produjeran tras
consultas con las grandes potencias (…) creó dos importantes
contrapesos al poder de la Santa Alianza. En Europa, requirió y
obtuvo que la Francia derrotada quedara incluida entre las
grandes potencias, aunque mantenida a raya,
alienada con potencias de segundo orden cuya
soberanía descansaba en el Concierto. En el
nuevo continente contrapuso a los designios de
la Santa Alianza de Restaurar el dominio colonial
el principio de no intervención en América La-
tina, invitando a Estados Unidos a apoyarlo. Lo
que más tarde se convirtió en la Doctrina Mon-
roe –la idea de que Europa no debía intervenir
en los asuntos americanos- fue en su inicio una
política británica (Arrighi, 1999a: 66-67).
44
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
imperialismo y las medidas de corte protec-cionistas estaban a la orden del día. Comomás tarde lo hará el desarrollismo, el indus-trialismo se constituyó en la ideología oficialpara la construcción de una economía nacio-nal, mientras el imperialismo era el resul-tado del enfrentamiento entre las potenciaspor garantizar la posibilidad de extender sucomercio.
Al igual que en el ciclo anterior, el aumentode la competencia no afectó el privilegio delcentro para continuar siendo el centro finan-ciero de la economía-mundo; todo lo contra-rio, al momento de su declive fue cuandoGran Bretaña se vio más beneficiada.
El ciclo de la hegemonía estadounidense18, mantienelos elementos estructurales que caracterizaron a los ci-clos anteriores. El nuevo centro hegemónico va atrave-sar por los mismos caminos de expansión en laproducción y comercio, para luego expandirse en laarena financiera. Inicia su ciclo con un reordenamientodel sistema interestatal, sustituye la Santa Alianza, porla Liga de las Naciones y su cristalización en el sistemade la Organización de Naciones Unidas (ONU). Nue-vamente la primera etapa es caracterizada por una ex-pansión comercial sin precedentes, que se apalanca enla reconstrucción de la Europa Occidental y de Japón,y en la que el Plan Marshall de la era Truman significóla “internacionalización” del New Deal.
Como Holanda en el siglo XVII, Gran Bretaña se
había convertido en un enorme <<contene-
dor>> de capital excedente, que se acumulaba
por encima de lo que podía invertirse rentable-
mente en la expansión del comercio y la produc-
ción. Este excedente encontró una salida en la
actividad crediticia y en la especulación, tanto
en el país como en el exterior, y podía utilizarse para establecer
derechos sobre las futuras rentas de gobiernos y empresas ex-
tranjeras. Pero para que tales derechos quedaran efectiva-
mente establecidos habían de cumplirse determinadas
condiciones de demanda. Y de nuevo, una repentina escalada
de lucha interestatal por el poder se encargó de ello. Lo que la
escalada de mediados del XVIII significó para el capital holan-
dés se reprodujo para el británico con la escalada de finales
del siglo XIX y comienzos del XX (Arrighi. 1999a: 75).
18. Aunque el análisis de G. Arrighi está circunscrito al Mediterráneo-Atlántico, aunque le ha valido las críticas de Gunder Frank (1998) y
De Janet L. Abu-Lughod (1989), es pertinente para observar cómo ha sido la dinámica del circuito comercial del Atlántico. Sin embargo,
hay que señalar que el debate viene indicando que no puede hablarse de una Hegemonía Europea hasta entrado el siglo XIX, sobre todo
si estamos asumiendo como escala para el análisis al planeta.
45
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
46
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
Miradas de larga duración
Esta perspectiva de larga duración, que permite abor-dar los movimientos estructurales del capitalismo yque discurre en los planteamientos de la teoría del sis-tema-mundo, tiene como consecuencia analítica asu-mir el llamado fenómeno de la globalización como unaficción auto-justificada y profecía auto-cumplida. Laausencia de referentes acerca de los movimientos his-tórico-estructurales del capitalismo a escala planetariaen los debates sobre la globalización hacen de esas dis-cusiones terreno estéril para pensar alternativas al sis-tema mundo capitalista.
Mientras, por otra parte, el lente de la historia mundial(no universal) demuestra que el capitalismo realmenteexistente, ese que no está ni en los manuales neolibera-les ni en los marxistas, ha sido siempre transnacional,y que las compañías estatutarias como la de Indias Oc-cidentales holandesa (VOC) ya eran una empresa queactuaba como un agente transnacional.
La larga duración nos deja algunas regularidades in-herentes al funcionamiento del sistema, el primero esque el sistema se mueve entre momentos de expansiónde la producción, momentos de expansión del comer-cio y momentos de expansión financiera. Visto así, laactual centralidad del sector financiero en la economíamundial no se corresponde de forma alguna con un es-
tadio superior en tanto realización del capi-talismo, es más bien el momento en el que sealcanzan altos grados de competencia inter-sistémica. Lo que implica la generación deexcedentes para los que no resulta rentableponer en circulación en el mundo de la pro-ducción, esto ha ocurrido al menos tresveces en los últimos cuatro siglos, cuatro sitomamos en cuenta el ciclo genovés. La in-tensificación de la competencia y el abrigoque encuentra el poder hegemónico en lasaltas finanzas, han sido siempre señal de quealgo anda mal. De lo que se trata es de unacrisis de hegemonía, más que de una crisisdel capitalismo.
Otra de las constantes, en el movimiento cí-clico, radica en que cada vez que se produceuna crisis de hegemonía, ésta se resuelve –como transición a un nuevo ciclo y a unanueva hegemonía- a través de una guerra agran escala y una expansión en la produc-ción que ha resultado siempre mayor a ladel ciclo anterior. Este nos pone frente a unasituación en la que para salir de la actualturbulencia sistémica será necesaria unaguerra, y esta vez donde la escala será elplaneta (la última vez se resolvió con dosbombas atómicas).
!
!
Sin embargo, no parece haber salida fácil, I.Wallerstein afirma que nos encontramos enpresencia de la crisis terminal del actual mo-delo civilizatorio, estamos ante un punto debifurcación frente al cual no hay garantíasacerca de si habrá o no un próximo ciclo. Suafirmación se basa en que mientras en el pe-riodo 1945-1975 la variable ecológica no sig-nificó problema alguno para una expansiónsin precedentes, la situación actual –cambioclimático- representa una verdadera dificul-tad para que esta vez se produzca un resul-tado similar al de experiencias anteriores.Una expansión que supere a todas las ante-riores amenaza ya las condiciones que hacenposible la vida en el planeta, por lo tanto, loque ha sido la salida históricamente recu-rrente sería hoy un suicidio para la humani-dad y un asesinato de la biosfera.
Ante esta encrucijada mirar la historia desdeuna perspectiva mundial permite cuestionarla centralidad del concepto de modo de pro-ducción como categoría analítica que explicael devenir histórico de la humanidad, y conello hace posible verificar qué de nuevo yqué de crisis tiene la actual situación global.De igual modo, el despliegue del análisis delos sistemas mundos ha tenido que afrontar
el paralelo posicionamiento de China en el horizontede la economía-mundo, lo que ha significado un pro-fundo debate en torno a la propia naturaleza del capi-talismo, lo que significa poner en tela de juicio inclusola terminología que emana de la historia eurocéntricaincluido el concepto mismo de capitalismo.
Bibliografía
- Abu-Lughod, J. (1989). Before European Hegemony. The
World System A.D. 1250-1350. New York: Oxford Uni-versity Press. - Arrighi, G. (1999). El largo siglo XX. Madrid: EdicionesAKAL.- Arrighi, G. (2007). Adam Smith en Pekín: Orígenes y fun-
damentos del siglo XXI. Madrid: Ediciones AKAL.- Bernal, M. (2003). Black Athena, The Afroasiatic Roots of
Classical Civilization: The Frabication of Ancient Greece
1785-1985. Vol I. Estados Unidos: Rutgers UniversityPress.- Blaut, J.M (1993). The Colonizer`s model of the world: Ge-
ographical difusionism and eurocentric history. NewYork/London: The Guilford Press.- Braudel, F. (2010). El Mediterráneo y el mundo mediterrá-
neo en la época de Felipe II, Tomo I y II. México: Fondo deCultura Económica.- Lander, E. (1990). Contribución a la crítica del marxismo
realmente existente: Verdad, Ciencia y Conocimiento. Caracas:
Capitalismo en clave histórica. Pensando desde las orillas y no desde los barcos José Romero Losacco
47
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Univer-sidad Central de Venezuela.- Wallerstein, I. (2004). El moderno Sistema Mundial: la
segunda era de gran expansión de la economía-mundo capi-
talista, 1730-1850. México: Siglo XXI editores.- Wallerstein, I. (2005). El moderno Sistema Mundial: agri-
cultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo eu-
ropea en el siglo XVI. México: Siglo XXI editores.- Wallerstein, I. (2006). Capitalismo Histórico. México:Siglo XXI editores.- Wallerstein, I. (2007). El moderno Sistema Mundial: el
mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo eu-
ropea, 1600-1750. México: Siglo XXI editores.- Wallerstein, I. (2011). The Modern World-System IV.
Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914. California:Berkley University Press.
Jóvenes, cultura productiva y nuevo poder
48



























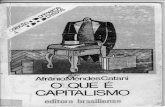


![Monumenta historica Carmelitana [microform]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6325a8045c2c3bbfa8034c6a/monumenta-historica-carmelitana-microform.jpg)