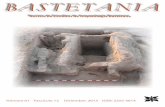Hallazgos monetarios en la necrópolis Meridional-CRV de Emporiae (ss. I - II d.C.)
La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid).
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid).
La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz(Pinto, Madrid)
R. Barroso Cabrera, J. Morín de Pablos, E. Penedo Cobo, Pilar Oñate Baztán y Juan Sanguino Vázquez*
infantiles (sepulturas 23, 41 y 46) que están orientadas N-S y en
los que seguramente primaron más otros criterios ideológicos
como el parentesco.
Se han documentado un total de 80 tumbas, aunque, sin
duda, la necrópolis debió ser de mayores dimensiones, pues la
escasa potencia de los niveles geológicos superiores debió pro-
curar la destrucción de algunas sepulturas a causa del laboreo
La última fase de ocupación del yacimiento de Tinto Juan de la
Cruz corresponde a una necrópolis de época visigoda localizada
en la mitad sur de la parte central de la villa. La disposición de la
necrópolis corta perpendicularmente el eje N-S de la villa, y por
tanto, las tumbas presentan una orientación hacia el Este siguien-
do el rito habitual que se aprecia en Hispania desde el Bajo
Imperio. La excepción la constituyen algunos enterramientos
Fig. 1. Plano de situación de la necrópolis de Tinto Juan de la Cruz.
* ARTRA. Trabajos Arqueológicos. C/ Cadarso, 16 -Bajo E 28029 MADRID. [email protected]
535-565 19/12/06 15:23 Página 537
agrícola. A esta destrucción podría deberse la aparición de pie-
dras alineadas sin enterramiento asociado como se observa, por
ejemplo, en el Recinto VIII o en la anómala situación de aislamien-
to de la tumba 78, ubicada más al norte y con un gran espacio
de separación con respecto al resto de las inhumaciones. Hay
que contar, en este caso, con que los niveles arqueológicos van
disminuyendo a medida que se avanza hacia el Norte, por lo que
parece normal que se destruyeran sepulturas en esta zona duran-
te el continuo laboreo de estas tierras. A esta misma razón habría
que achacar, quizá, la ausencia de los túmulos de piedras que,
sin duda, debían cubrir algunas de las fosas excavadas.
El proceso de excavación de la necrópolis se inició en agosto de
1991 durante la fase de prospección, en la que se excavaron dos
tumbas. Ambas van numeradas con números romanos (Oñate et
al., 1991). El resto de las 78 sepulturas, exhumadas entre los
meses de abril a agosto de 1992, llevan numeración arábiga.
Ya se ha comentado anteriormente que la villa aprovechaba
para su cimentación los bancos de arenas, evitando las margas.
Las sepulturas se sitúan en esta zona de arenas, lo que ha afec-
tado negativamente a la conservación de los huesos, que se
encuentran muy deteriorados debido a la extrema acidez del
terreno. Hay que hacer la salvedad de las sepulturas situadas
más al NO, donde los niveles sedimentarios son lo suficientemen-
te profundos como para no tener que excavar hasta las arenas, y
aquéllas que fueron excavadas en el basurero I (U.E. 73). Estas
últimas se encuentran rellenadas con tierra del propio basurero,
lo que prueba su posterioridad.
A. Sepulturas En la descripción de las sepulturas se ha seguido el siguiente
orden: en primer lugar, la orientación y características morfológi-
cas del enterramiento, indicando en cada caso el tipo de sepultu-
ra empleado. La orientación se describe siguiendo la norma de
señalar primeramente la situación de los pies y, finalmente, la del
cráneo. En segundo lugar, seguirá una descripción y un breve
estudio de los restos antropológicos, siguiendo el criterio del
especialista que ha realizado el análisis. Finalmente, nos ocupa-
remos de los ajuares de adorno personal; llegados a este punto,
no nos extendemos en las descripciones, puesto que se les dedi-
cará un apartado específico al final del capítulo.
538 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
Fig. 2. Planta de la necrópolis y la villa.
535-565 19/12/06 15:23 Página 538
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 539
Fig. 3. Fotografía aérea de la necrópolis de
Tinto Juan de la Cruz.
Fig. 4.Vista general de la necrópolis.
535-565 19/12/06 15:23 Página 539
540 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
Fig. 5. Plano general de la necrópolis.
535-565 19/12/06 15:23 Página 540
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 541
535-565 19/12/06 15:23 Página 541
542 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
Fig. 6. Ajuar sepultura 2.
535-565 19/12/06 15:23 Página 542
Sepultura I: cista de piedras calizas sin desbastar, colocadas
a hueso, con orientación E-W. No presentaba cubierta en el
momento de su excavación; asimismo, se ha perdido parte de la
cabecera y de la zona de los pies. El interior de la misma conte-
nía los restos de un individuo tendido en decubito supino.
Sepultura II: Tumba de cista, construida con piedras calizas
sin desbastar, a excepción de las lajas que recubrían los costa-
dos norte y este que están algo trabajados. El fondo de la fosa
presentaba dos fragmentos de ladrillos con digitaciones (en dia-
gonal el de la cabecera y en cruz el de los pies), colocados para
el reposo de la cabeza y los pies del individuo inhumado. La
orientación de esta sepultura es hacia poniente.
No se encontró ningún resto óseo. Dado el tamaño de la tumba
parece claro que nos encontramos ante un enterramiento infantil,
lo que podría explicar la ausencia de huesos. No obstante, se
pudo documentar la existencia de un ataúd gracias a la aparición,
a distinta cota, de los clavos del mismo (Un total de 12 clavos, 6
en una cota superior y otros tantos en el fondo de la fosa). Por la
cercanía a la sepultura I, parece que entre ambas existió un lazo
familiar.
Sepultura 1: fosa simple excavada en la arena, orientada E-W.
En su interior se encontraron los restos de dos individuos adultos,
posiblemente de un varón y una mujer, depositados en decúbito
supino.
Sepultura 2: fosa simple excavada en la arena, delimitada con
piedras sin labrar, que soportaban una cubierta de grandes lajas
calzadas con fragmentos de tejas. La orientación es E-W, habi-
tual en toda la necrópolis. En el interior de esta sepultura se
encontraron restos de un individuo depositado sobre su costado
izquierdo, correspondiente a una mujer joven de edad compren-
dida entre los 17 y los 25 años.
El ajuar de adorno personal constaba de dos anillos (n1 inv.
559 y 590), dos pendientes (n1 inv. 591) y un collar de cuentas
de ámbar y pasta vítrea, algunas con incrustaciones de oro (n1
inv. 662). La pareja de zarcillos se encontró a la altura del cráneo;
las cuentas de collar se hallaban sobre el tórax y el cuello, mien-
tras que los anillos aparecieron en el mismo dedo.
Sepultura 3: sepultura de fosa simple con orientación E-W,
adosada a la sepultura 4. Se encontraron restos de un individuo
joven de edad comprendida entre los 23 y 25 años tendido en
decubito supino.
Sepultura 4: tumba de fosa delimitada por piedras calizas sin
labrar orientada E-W. La cubierta era de tejas imbrices que se han
hundido hacia el centro de la sepultura. En el interior de la tumba
se hallaron restos de un individuo depositado en decubito supino.
Se encontraron, además, 10 clavos con restos de madera que
parecen corresponder a un catafalco de madera sobre el que se
depositaría el cadáver.
Sepultura 5: fosa delimitada con piedras calizas sin trabajar,
sobre las que se colocaron unas grandes lajas que servían de
cubierta a la sepultura. Se encontraron en su interior restos de un
individuo depositado en decúbito supino. Se documentaron, asi-
mismo, algunos clavos.
Sepultura 6: tumba de fosa excavada en la arena, cubierta
con grandes lajas de piedra caliza calzadas con otras de menor
tamaño y sin desbastar. En la cabecera de la fosa se colocó un
piedra plana con el fin de reposar la cabecera del difunto; asimis-
mo, otra piedra de menor tamaño fue colocada a los pies servía
para un fin similar.
En el interior de la sepultura se encontraron los restos de un
individuo de edad madura, entre los 35 y 45 años, tendido en
posición decubito supino. Como nota a reseñar, el individuo
padeció un estrés nutricional y/o una enfermedad sistémica de
corta duración en la infancia, además de una piorrea o enferme-
dad periodontal en la madurez.
Sepultura 7: enterramiento en fosa con túmulo de piedras cali-
zas, sílex y tejas. La sepultura se excavó en la arena y presenta la
típica orientación E-W. Por el tamaño de la tumba parece tratarse
de un individuo en edad infantil. No se conservaron restos óseos.
Sepultura 8: tumba de fosa simple orientada E-W y excavada
en la arena. La cubierta estaba realizada mediante lajas de piedra
caliza calzadas con otras piedras de menor tamaño y sin desbas-
tar (sílex y calizas), así como con fragmentos de tejas. Por el
tamaño se puede deducir que se trata de un enterramiento infan-
til, del que tampoco se han conservado restos óseos. Esta sepul-
tura está asociada a la tumba 6, seguramente obedeciendo a
patrones de parentesco.
Sepultura 9: sepultura de fosa con túmulo de piedras calizas,
sílex y tejas. La fosa se excavó en la arena y en su interior se dis-
pusieron dos piedras para el reposo de la cabeza y pies del indi-
viduo inhumado. Por lo que se refiere a éste, parece que nos
encontramos ante otro enterramiento infantil dado el tamaño de
la fosa, con ausencia total de restos óseos. En cuanto a la orien-
tación, con seguridad debió ser la habitual de la necrópolis, es
decir, con el cráneo situado hacia poniente.
Sepultura 10: cista realizada mediante fosa rectangular recu-
bierta con grandes lajas de piedra caliza. La cubrición de la
misma venía dada por otras lajas de piedra calzadas con piedras
sin desbastar y un túmulo de rocas similares. En el interior de la
tumba se colocó una pequeña piedra para descansar la cabeza
del cadáver. La orientación de la sepultura es la tradicional E-O.
Dentro de la tumba se hallaron escasos restos óseos que pare-
cen indicar que el individuo fue depositado en decubito supino.
Se pudieron documentar, además, en el momento de su exca-
vación una pareja de zarcillos con extremo ensanchado (n inv. 588).
Sepultura 11: enterramiento en fosa, orientado E-W. Se trata
de un individuo en edad infantil recostado sobre su lado derecho.
Un fragmento de ladrillo decorado con digitaciones situado en la
parte occidental de la fosa tendría la función de dar reposo a la
cabeza del niño. Exigua representación de los restos óseos. El
exterior estaba marcado por un túmulo de piedras calizas. Esta
sepultura estaba asociada a la tumba 29.
Sepultura 12: sepultura de fosa excavada en la arena cubier-
ta por un túmulo de cuatro piedras calizas, sílex y fragmentos de
tejas. Se encontró, asimismo, reamortizado parte de un molino de
piedra. La tumba tenía una orientación E-W. Por el tamaño, pare-
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 543
535-565 19/12/06 15:23 Página 543
544 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
Fig. 7. Ajuares sepulturas 10, 20 y 22.
ce tratarse de un individuo de edad infantil. No se encontraron
restos óseos.
Sepultura 13: enterramiento infantil sobre una teja imbrex
(sobre la que se depositaría el cadáver) cubierta con un fragmen-
to de teja, otro de ladrillo con digitaciones en cruz y piedras de
sílex. Sin duda, se trataba de un niño de corta edad a pesar de la
ausencia de restos óseos que puedan constatarlo.
Sepultura 14: orientada N-S, lo que no es habitual en este tipo
de necrópolis, pero tampoco inusual. Realizada mediante dos
tejas imbrices, una actuando de cubierta, vuelta hacia la de abajo.
Los restos corresponderían a un feto de 7 meses y medio de
tiempo de gestación. Aquí la orientación anómala se explicaría
por la relación con el enterramiento de un adulto.
Sepultura 15: tumba de fosa delimitada por piedras sin traba-
jar1. La cubierta se hizo mediante túmulo de piedras y tejas. La
orientación de la misma es la tradicional E-W.
1 Las tejas que marcan una línea en el ángulo occidental podrían corresponder a una
sepultura anterior, también de un individuo infantil (Sepultura 15 Bis).
535-565 19/12/06 15:23 Página 544
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 545
Fig. 8. Ajuares 23, 25 y 27.
535-565 19/12/06 15:23 Página 545
Sepultura 16: sepultura de fosa delimitada por piedras calizas
sin trabajar y cubierta por un túmulo de piedras semejantes. La
orientación es E-W. Al excavarse apenas se pudieron recoger los
fragmentos óseos de dos vértebras cervicales de un niño recién
nacido cuyo sexo no se ha podido establecer.
Sepultura 17: fosa excavada en la arena, cubierta con túmulo
de piedras y tejas, y orientada E-W. Se encuentra claramente
asociada a la sepultura 18, de la que está separada por una hile-
ra de piedras de pequeño tamaño.
Se exhumaron los restos de un individuo de edad infantil colo-
cado en decubito supino, del que no se puede precisar el sexo.
Sepultura 18: sepultura similar a la anterior, aunque de mayor
tamaño y con una cubrición interior forrada a base de ladrillos,
uno de ellos decorado con digitaciones en cruz. Como ya se
mencionó, se encuentra asociada a la sepultura 17. En el interior
de la misma, se documentaron los restos de dos individuos, uno
de un nonato de 6 meses aproximadamente, y otro pertenecien-
te a una mujer joven tendida en posición decubito supino.
Sepultura 19: sepultura de fosa simple, excavada en la arena
y orientada E-W. La tumba estaba delimitada por algunas piedras
informes y fragmentos de teja. En el interior de esta fosa se encon-
traron los restos de un individuo de corta edad colocado en posi-
ción fetal, del que sólo se conservan unos fragmentos del cráneo.
Sepultura 20: fosa excavada en la arena con túmulo exterior,
delimitada en su parte norte por una hilera de piedras informes de
mediano tamaño. Esto mismo ocurre, parcialmente, en el lado
meridional. La orientación de la sepultura es la habitual en estos
casos, con la cabeza orientada hacía poniente. Dentro de la fosa
fueron exhumados los restos de un individuo colocado en posi-
ción decubito supino cuya cabeza descansaba sobre una piedra
plana. Los restos pertenecen a un individuo infantil alofiso de una
edad aproximada de 7 años.
En cuanto a elementos de adorno personal, sólo se documen-
tó un pendiente de bronce de aro simple (n1 inv. 586).
Sepultura 21: sepultura de fosa rectangular delimitada por
lajas de piedra caliza y otras sin desbastar como relleno de los
huecos. En el interior de la cista se colocaron un piedra plana en
la cabecera y una teja en los pies. Por la distancia entre ellas
parece tratarse de un enterramiento de un individuo en edad
infantil. La cubierta de la tumba estaba realizada mediante lajas
de piedra calzadas con tejas. La orientación de la misma es la
habitual E-W. No se documentaron restos óseos en el momento
de su excavación.
Sepultura 22: cista realizada con lajas de piedra caliza y
cubierta similar, calzada y recubierta parcialmente con piedras
de mediano tamaño. Está orientada con la cabecera hacia
poniente. En el lugar de la cabecera que corresponde al cráneo
se colocó un piedra plana y otro tanto se realizó a los pies, con
objeto de hacer descansar sobre ellas los pies y cabeza del
cadáver.
Se documentaron los restos de un individuo depositado en
decubito supino. Corresponderían a un hombre de edad
comprendida entre los 25 y los 35 años.
Como elementos de adorno personal se hallaron tres rema-
ches de correaje (n1 inv. 609), una hebilla ovalada con aguja de
base escutiforme (n1 inv. 592) y otra pequeña hebilla (n1 inv.
608). Por la situación donde aparecieron parecen corresponder a
una correa que corría sobre el pecho, un cinturón y un pequeño
tahalí que colgaba de este último.
Sepultura 23: sepultura hecha con dos tejas imbrices coloca-
das una encima de otra cobijando los restos de un individuo de
edad infantil. En su interior se pudieron documentar una pareja de
aros de hierro colocados en los extremos de la teja (n1 inv. 606).
Seguramente se trata de piezas para cerrar el sudario que debía
contener el cadáver. La orientación es NW-SE.
Sepultura 24: sepultura semejante a la anterior, con la cubier-
ta realizada mediante fragmentos de teja y ladrillos con digitacio-
nes. La orientación de esta tumba es la tradicional E-W.
Sepultura 25: tumba de cista con cubierta de lajas. Sigue la
orientación E-W. En su interior se documentaron restos de un
individuo en posición decubito supino, con una edad aproximada
de 4 años.
Se encontraron asimismo dos cuentas de collar (n1 inv. 661),
una punta de flecha (n1 inv. 664) y un colmillo de jabalí.
Sepultura 26: sepultura de fosa simple excavada en la arena
y cubierta con un túmulo de piedras calizas y tejas. Está orienta-
da E-W. Se documentaron en su interior algunos restos óseos
pertenecientes a dos individuos, uno infantil alofiso de 1 ó 2 años
de edad, y otro perteneciente a una mujer en edad comprendida
entre los 20 y 30 años.
Sepultura 27: enterramiento infantil realizado mediante tejas
imbrices. Toda este área se halla muy arrasada por las faenas
agrícolas, si bien es posible que el número de enterramientos
mínimo pueda ser de cuatro inhumaciones. En los alrededores se
depositaron catorce tabas y un aro de hierro posiblemente perte-
neciente a un sudario infantil (n1 inv. 665), así como una hebilla
(n1 inv. 585).Esto último parece abonar la idea de que existiera un
enterramiento, quizás dos, asociado a las inhumaciones infanti-
les. Las tabas hacen referencia a juegos típicos de la niñez. Hay
que destacar que los enterramientos aparecieron al lado del muro
occidental del Recinto V.
Sepultura 28: sepultura en fosa realizada aprovechando los
muros del lado occidental del Recinto VIII. En su interior se
encontraron restos óseos pertenecientes a cinco individuos. Se
trata de una enterramiento múltiple removido en el que se docu-
mentan los restos de un feto, un individuo infantil, dos varones y
una mujer. Por debajo de dichos restos se encontraron los clavos
de hierro del catafalco en el que fueron depositados.
Se encuentra asociada a las sepulturas 44 y 45, las cuales pre-
sentan un esquema similar. Presenta asimismo la típica orienta-
ción hacia poniente.
Sepultura 29: tumba de fosa delimitada con piedras calizas de
mediano tamaño y orientada E-W. Se encontraron restos de un indi-
viduo tendido en decubito supino, con la cabeza reposando sobre un
ladrillo con decoración digitada en diagonal. Pertenece a un individuo
adulto, varón, de edad comprendida entre los 30 y los 50 años.
546 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
535-565 19/12/06 15:23 Página 546
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 547
En el interior se documentaron seis clavos de hierro y dos gra-
pas pertenecientes a un catafalco de madera. Esta sepultura se
encuentra asociada al enterramiento 11 (infantil).
Sepultura 30: sepultura de cista de lajas calizas con cubierta de
ladrillos digitados con decoración en aspas. La tumba sigue la orien-
tación habitual E-W. Dentro de la fosa se encontraron restos óseos
de un individuo seguramente tendido en posición decubito supino.
Pertenecían al cráneo de una posible mujer joven de edad compren-
dida entre los 15 y los 21 años. También se documentaron algunos
fragmentos de madera pertenecientes posiblemente a un catafalco.
Fig. 9. Ajuares 37, 48 y 59.
535-565 19/12/06 15:23 Página 547
548 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
Sepultura 31: sepultura infantil de cista con cubrición de
túmulo de piedras. Sigue la orientación E-W. En la cabecera y
pies de la tumba se colocaron dos lajas de piedra caliza para el
reposo de la cabeza y los pies del individuo l. En la laja situada en
la cabecera se encontró un pequeño fragmento de cráneo. Los
restos corresponden a un individuo infantil alofiso de 4 años apro-
ximados.
Sepultura 32: tumba infantil de fosa delimitada por piedras sin
desbastar, cubierta con un túmulo de piedras y tejas. Orientada
E-W. Se encontraron en su interior restos de un individuo infantil
alofiso recién nacido.
Sepultura 33: Cista realizada con lajas de piedra caliza y
cubierta de lajas calzadas con tejas y piedras. La sepultura está
orientada con la cabecera hacia poniente. En su interior se docu-
mentaron los restos de un individuo inhumado en posición decu-
bito supino, con la cabeza descansando sobre una piedra plana.
Los restos pertenecen a un individuo de unos 15 años de edad
aproximada.
Sepultura 34: tumba de cista hecha con piedras sin desbas-
tar y orientada hacia poniente. En el interior no se encontraron
restos óseos, aunque sí dos piedras colocadas en la cabecera y
pies de la sepultura. Se trata, por el tamaño de la misma, de un
enterramiento infantil.
Sepultura 35: cista con cubierta de lajas de caliza y tejas. Se
encuentra orientada E-W. En su interior se documentó un
enterramiento bien conservado, tendido sobre su espalda, en
posición decubito supino. El estado de conservación es bueno.
La tumba contiene el esqueleto de un hombre adulto de 35 a 45
años de edad. Se observa enthesopatía a nivel de las rótulas lo
que provocaría una osificación del tendón.
Sepultura 36: cista similar a la anterior, con cubierta de lajas
de caliza calzadas mediante piedras sin desbastar. Sigue la orien-
tación E-W. En el interior de la misma, se hallaron numerosos cla-
vos de hierro y restos de madera por encima del cadáver, quizá
restos del catafalco colocado allí tras sepultar a los individuos.
Éstos se hallan depositados en decubito supino. Se trata de un
enterramiento múltiple de dos individuos.
Sepultura 37: sepultura en cista, orientada E-W, cubierta con
lajas de piedra caliza calzadas con tejas y piedras. Se exhumaron
los restos de un individuo depositado en decubito supino, con la
cabeza y los pies apoyados en sendas tejas. Individuo varón en
torno a los 17 a 20 años de edad.
Como elementos de adorno personal, sólo de documentó una
hebilla ovalada de aguja recta, fabricada en hierro (n1 inv. 594).
Sepultura 38: sepultura de fosa con un pequeño túmulo de
piedras calizas que actuaba como cubierta. Está orientada E-W,
y situada en el interior de la sala absidiada de la villa, probable-
mente aprovechando parte del muro de ésta. No se documentó
ningún resto humano ni arqueológico
Sepultura 39: tumba en fosa con túmulo de piedras calizas
orientada E-W. El fondo estaba recubierto con ladrillos digitados
enmarcando al finado. Como la anterior, se encuentra situada
también en la sala absidiada de la villa. En el interior se encontra-
ron restos de un individuo de edad infantil depositado en decubi-
to supino; esqueleto incompleto cuyo estado de conservación es
deficiente.
Sepultura 40: enterramiento infantil realizado sobre teja
imbrex cubierto con otra vuelta hacia la anterior, orientada E-W.
Se encontraron 13 clavos de hierro y no se documentaron restos
óseos en el momento de su excavación.
Sepultura 41: sepultura similar a la anterior, aunque orientada
N-S, seguramente por hallarse asociada al enterramiento 27. No
se documentaron restos humanos.
Sepultura 42: enterramiento en cista cubierta con lajas de
caliza y orientada E-W. Apenas se documentaron restos óseos,
aunque parece deducirse que el individuo fue depositado en
posición decubito supino, porque como en otros casos, un ladri-
llo con digitaciones y una teja encontrados en el interior de la
tumba servirían para que la cabeza y los pies del difunto descan-
saran sobre ellos. La sepultura es infantil, de un individuo alofiso
de 9 años.
Sepultura 43: fosa delimitada por piedras calizas sin des-
bastar y tejas, cubierta con piedras sin labrar. Está orientada E-
W y en su interior se encontraron restos de dos individuos: un
varón de 30-40 años de edad y una mujer de 25 a 30 años. El
hecho de que no se recogieran los huesos de uno de ellos
podría interpretarse como que ambos fueron enterrados a la
vez o en un periodo muy próximo. No debe descartarse, sin
embargo, que fueran inhumados en dos momentos diferentes2,
en estos casos lo normal parece ser que se amontonen los
huesos del primero en un extremo de la tumba3, aunque este
amontonamiento sea un hecho frecuente en otras necrópolis
visigodas, no parece ocurrir lo mismo en ésta, seguramente
por la facilidad que existe a la hora de excavar las fosas en la
arena. Existe, no obstante, algún ejemplo (sep. 47). Se docu-
mentaron algunos clavos de hierro en número indeterminado,
procedentes seguramente de un catafalco de madera sobre el
que se dispondría el cadáver.
Sepultura 44: enterramiento en fosa aprovechando la esquina
SW del Recinto VIII. Se encuentra orientada E-W. En su interior se
documentaron los restos de 4 individuos: dos alofisos, uno de 20
años aproximadamente y de 5 a 7 años el otro, un varón de 25 a
35 años y una mujer de 17 a 25 años. Los individuos aparecieron
tendidos en posición decubito supino, con la cabeza y pies des-
cansando sobre sendos ladrillos, el de los pies con decoración
digitada. Se hallaron, además, un número indeterminado de cla-
vos de hierro, quizá de un catafalco.
Sepultura 45: sepultura semejante a la anterior, ubicada en
sus cercanías, aprovechando el muro occidental del Recinto VIII.
2 Los ejemplos de las tumbas 44 y 45 podrían apoyarlo.3 Existen otros paralelos en necrópolis de la época: Dehesa de la Casa (Cuenca),
Alcalá de Henares, etc. En Alcalá sólo hay una tumba donde se colocan los dos
cadáveres uno encima del otro o a la vez (tumba 5, pag. 172); que recojan el primer
cadáver en un extremo de la sepultura lo atestiguan las tumbas 3-4-5 (Méndez
Madariaga-Rascón Marqués, 1992, 172).
535-565 19/12/06 15:23 Página 548
En su interior se encontraban enterrados los restos de cuatro
individuos tendidos en posición decubito supino, dos de ellos
infantiles y dos adultos. Como en la mayoría de los casos, tam-
bién se orientaba E-W.
Se encontraron fragmentos de un número indeterminado de
clavos de hierro que pertenecieron a un catafalco o estructura de
madera sobre la que se depositaría el cadáver.
Sepultura 46: enterramiento infantil sobre el pavimento del
Recinto III, cubierto por una teja curva. A diferencia de otros
casos semejantes ya descritos, el suelo de opus signinum hizo
innecesaria la colocación de otra teja para contener los huesos.
Está orientada N-S y seguramente estaría asociada a la tumba
64. Debajo de este imbrex no se encontraron restos óseos.
Sepultura 47: cista realizada con piedras irregulares y cubier-
ta con piedras calizas y tejas. Se encuentra orientada E-W, en el
interior del basurero situado al E de la sala absidiada. En su inte-
rior se documentaron los restos de dos individuos, uno de ellos
tendido en posición decubito supino y el segundo con los huesos
amontonados a los pies del anterior. Unas piedras colocadas a
ambos extremos de la fosa servirían para el descanso de la cabe-
za y los pies. Uno de los individuos tendría unos 7 años de edad,
y el otro sería un individuo femenino de 17 a 25 años.
Sepultura 48: cista de piedras irregulares y lajas, con túmulo
de piedras calizas y tejas. La orientación sigue la tónica generali-
zada, es decir, con la cabeza hacia poniente.
En su interior se encontraron los restos óseos de dos indivi-
duos, uno infantil y otro adulto, depositados en decubito supino,
con la cabeza apoyada sobre una piedra plana. Su estado de
conservación es deficiente. En uno de ellos se ha conservado la
impronta del cráneo, no el resto óseo en sí.
En el momento de la exhumación pudieron documentarse
algunas piezas de adorno personal, entre ellas un pendiente de
bronce (n1 inv. 587) y cinco cuentas de tipo sandía (n1 inv. 660).
Sepultura 49: cista realizada con piedras sin desbastar,
cubierta con un túmulo de piedras y orientada E-W. Dos piedras
colocadas en el interior, una en la cabecera y otra a la altura de
las rodillas, servirían para asentar al finado. Se exhumaron los res-
tos dos individuos adultos, uno femenino y otro varón, enterrados
en posición decubito supino. En el momento de su excavación se
pudo documentar un clavo de hierro.
Sepultura 50: fosa excavada en la arena, orientada E-W,
aprovechando en parte el muro de la sala absidiada de la villa. No
se documentaron restos óseos.
Sepultura 51: sepultura asociada a las tumbas 52 y 53.
Tumba de fosa, delimitada parcialmente con tejas y aprovechan-
do un muro de la villa para cerrar el lado meridional de la misma.
Sigue la orientación característica E-W. En su interior se exhuma-
ron los restos de un individuo depositado en decubito supino. El
esqueleto correspondería a una mujer de 25 a 35 años de edad,
con al menos dos partos en su vida y notables deficiencias nutri-
cionales.
Sepultura 52: fosa delimitada con piedras y tejas aprovechan-
do un muro de la villa para cerrar el costado norte. La orientación
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 549
es E-W, siguiendo además la línea del muro. Se encuentra aso-
ciada a las sepulturas 51 y 53.
En su interior se documentaron los restos óseos de un indivi-
duo inhumado en posición decubito supino, con la cabeza apo-
yada en una piedra plana. Edad aproximada de 18 a 25 años, en
mal estado de conservación.
Sepultura 53: enterramiento en fosa, limitada en parte por
medio de tejas y orientada E-W. Se encuentra asociada a las
tumbas 51 y 52. No se documentaron restos óseos, pero sí una
pequeña teja en la cabecera. Por el tamaño, debe tratarse de un
enterramiento infantil.
Sepultura 54: fosa cubierta por un túmulo de piedras, tejas y
fragmentos de ladrillos. Se orientó E-W y no se documentaron
restos humanos.
Sepultura 55: fosa cubierta por un túmulo de piedras, tejas y
ladrillos. Se orientó E-W, como viene siendo tradicional en la
mayoría de los casos. Se encontraron algunos restos óseos y
dos clavos de hierro. El resto (diente canino de leche) pertenece
a un individuo alofiso de 9 meses de edad.
Sepultura 56: sepultura en fosa asociada a la sepultura 57.
Está delimitada por piedras irregulares y llevaba un túmulo de
piedras como cubierta. Está orientada E-W. Por el tamaño, debe
tratarse de un enterramiento infantil.
Sepultura 57: enterramiento semejante al anterior: fosa deli-
mitada y cubierta con piedras irregulares formando un pequeño
túmulo, orientada E-W. Parece tratarse de otro enterramiento
infantil.
Sepultura 58: cista recubierta con lajas de caliza y túmulo de
piedras y tejas, orientada E-W. En el interior se colocó una pie-
dra plana a la altura de la cabeza. Se documentaron un número
indeterminado de clavos. No obstante, no se conservaron restos
óseos del individuo enterrado.
Sepultura 59: cista recubierta con lajas de caliza, orientada E-
W. La cubierta se realizó mediante grandes lajas de piedra caliza
calzadas con piedras irregulares de mediano tamaño.
Se exhumaron los restos de un individuo con edad compren-
dida entre 17 y 25 años depositado en decubito supino, con la
cabeza descansando sobre una piedra plana.
En cuanto a los elementos de adorno personal, se halló en
esta sepultura una hebilla arriñonada con aguja de base escuti-
forme (n1 inv. 607).
Sepultura 60: tumba de fosa delimitada con piedras y tejas.
El fondo de la sepultura estaba recubierto con fragmentos de
tejas imbrices. La orientación de esta tumba es la habitual hacia
poniente.
Sepultura 61: enterramiento de fosa delimitada con piedras y
tejas, aprovechando en parte el pavimento de opus signinum del
Recinto III y cortando el muro oriental de dicho recinto. La orien-
tación es E-W. En el interior de esta sepultura se encontraron
restos de un individuo tendido en decubito supino. La parte que
se depositó sobre el pavimento presentaba una mejor conserva-
ción que las extremidades inferiores, que daban a las arenas.
Hay que mencionar, además, que se aprovechó parte de la mol-
535-565 19/12/06 15:23 Página 549
550 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
Fig. 10. Ajuares sepultura 63.
535-565 19/12/06 15:23 Página 550
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 551
Fig. 11. Ajuares sepultura 63 b.
535-565 19/12/06 15:23 Página 551
dura del pavimento de opus signinum para cerrar el costado
izquierdo. Los restos corresponden a una mujer de entre 35 y 45
años.
Sepultura 62: cista excavada taladrando el pavimento de
opus signinum del Recinto III. Todo el perímetro de la sepultura
está forrado con ladrillos digitados. Igualmente, se colocaron dos
ladrillos de este tipo a ambos extremos de la tumba para asentar
el cadáver. Parte del pavimento se aprovechó para recubrir los
lados de la sepultura. La cubierta se realizó mediante grandes
lajas de piedra caliza, calzadas con piedras irregulares de media-
no tamaño, fragmentos de pavimento, tejas y ladrillos, decorados
con digitaciones. La orientación de la misma es la tradicional E-
W. Sólo se documentó un clavo de hierro.
Sepultura 63: enterramiento en fosa taladrada sobre el pavi-
mento del Recinto III. La cubierta es de lajas de piedras calizas
calzadas con tejas y piedras. Lleva una orientación E-W y presen-
ta algunos fragmentos de pavimento en la cabecera y pies del
interior de la tumba, con objeto de proteger la fosa.
Dentro de esta sepultura se exhumaron los restos de un indivi-
duo tendido en decubito supino. Contiene el esqueleto de una
mujer de 25 a 35 años de edad que tuvo al menos dos partos en
su vida.
Es ésta, la tumba que ha dado un mayor depósito de ajuar per-
sonal, habiéndose documentado: una anilla de bronce en la parte
derecha del cráneo (n1 inv. 598), una cadena de hierro con restos
de tela, situada junto a la anterior, a la derecha del cráneo (n1 inv.
604), una fíbula trilaminar de plata (Silberblechfibel) colocada en el
hombro derecho (n1 inv. 663), dos cuentas de collar de pasta vítrea
(n1 inv. 600 y 601), halladas a la altura del cuello, un broche de cin-
turón con cinco almandines (n1 inv. 659), situado a la altura de la
cadera, dos botones de bronce dorado y rellenos de pasta vítrea
(n1 inv. 602 y 603) aparecidos cerca de la cintura, y un anillo de
bronce que portaba la difunta en la mano izquierda (n1 inv. 599).
Además, se encontró un número indeterminado de clavos de
hierro, posiblemente pertenecientes a un catafalco .
Sepultura 64: enterramiento de cista orientada E-W. Se reali-
zó taladrando el pavimento de opus signinum del Recinto III y se
cubrió con lajas de caliza calzadas con piedras, tejas y fragmen-
tos de pavimento. Para la construcción de la caja de la cista se
recubrieron los laterales con grandes trozos de pavimento colo-
cados verticalmente. Dos piedras planas situadas en la cabecera
y pies de la sepultura servirían en este caso para asentar el que
se depositó al finado.
Dentro de la tumba se documentaron diversos restos óseos de
un individuo tendido en decubito supino, mayor de 25 años y varón.
Además, se hallaron un total de veinte clavos de hierro, segu-
ramente pertenecientes a un catafalco de madera.
Sepultura 65: fosa excavada en la arena delimitada por pie-
dras a modo de cista y cubierta por un túmulo de piedras y tejas.
Sigue una orientación E-W. En su interior se depositó un individuo
tendido sobre su costado derecho con la cabeza reposando
sobre una piedra plana. Los restos pertenecen a un individuo
infantil de unos 3 años de edad.
Durante su excavación apareció un clavo de hierro.
Sepultura 66: tumba de fosa con perímetro de piedras irregu-
lares de mediano tamaño, orientada E-W. Dentro de la tumba se
documentaron diversos restos óseos de un individuo alofiso de
unos 10 años de edad enterrado en decubito supino.
Sepultura 67: sepultura de fosa simple recubierta con tejas
imbrices, orientada E-W. Dentro de la misma se exhumaron los
restos de un individuo sepultado en posición decubito supino. El
esqueleto sería de una mujer de edad avanzada, posiblemente
superior a los 60 años. Presenta diversos signos de artrosis
degenerativa, propios del proceso de involución senil. A destacar
la ausencia de piezas dentarias que parece ser se perdieron ya en
vida.
Sepultura 68: cista realizada mediante lajas de piedra caliza y
con cubierta similar. Sigue la orientación típica E-W. En su interior
no se documentaron restos óseos.
Sepultura 69: enterramiento en fosa sobre el pavimento de
opus signinum del Recinto III de la villa, en su esquina NE.
Sigue la disposición tradicional, esto es, con la cabeza hacia
occidente y los pies hacia el E. No se pudo documentar fosa
alguna, aunque sin duda ésta debía existir en el momento de
realizarse el enterramiento. El cadáver fue depositado directa-
mente sobre el pavimento, sin obra previa de acondicionamien-
to de éste.
Se documentaron restos óseos pertenecientes al enterramien-
to de una mujer de 17 a 25 años de edad tendidos en decubito
supino.
Sepultura 70: fosa delimitada con piedras, orientada E-W. Se
encuentra situada dentro del Recinto II de la villa. Durante su
excavación no se apreciaron restos óseos humanos, aunque sí se
documentó una taba.
Sepultura 71: inhumación en fosa delimitada con piedras irre-
gulares y orientada E-W. En el momento de su excavación no se
documentaron restos humanos. Se encuentra situada sobre la
cimentación de uno de los muros orientados N-S de la parte
oriental de la villa.
Sepultura 72: enterramiento en fosa delimitado por algunas
piedras irregulares y fragmentos de teja. La orientación es la tra-
dicional E-W. En su interior se documentaron los restos de un
individuo femenino de 16 a 22 años de edad, enterrado en posi-
ción decubito supino, con la cabeza y los pies apoyados sobre
sendas piedras planas. Perteneciente a este individuo se halló, a
la altura de la cadera, un broche de cinturón del tipo II (n1 inv.
659). Además, se recogieron restos de numerosos clavos de hie-
rro procedentes de un catafalco de madera que debía apoyar en
las piedras que aparecen en la cabecera y los pies.
Sepultura 73: enterramiento de cista, realizado con piedras
irregulares bien apiladas aprovechando, para su costado dere-
cho, un muro de la reutilización. Se encuentra orientada E-W, y
muy probablemente, está asociada a la tumba 74. No se docu-
mentaron restos óseos.
Sepultura 74: sepultura similar a la anterior, orientada E-W.
Aprovecha para su construcción parte de un muro de la fase de
552 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
535-565 19/12/06 15:23 Página 552
reutilización de la villa que cubre su costado izquierdo. Parece,
por tanto, estar asociada a la sepultura 73, y al igual que en ésta,
no se hallaron restos óseos.
Sepultura 75: sepultura en fosa con el suelo forrado de tejas
y dos piedras planas situadas en las zonas de la cabecera y pies.
Sigue la orientación típica E-W. En su interior se documentaron
los restos de un individuo enterrado en posición decubito supino,
varón, de 17 a 25 años de edad. El individuo en cuestión sufrió
un estrés nutricional o/y una enfermedad sistemática prolongada
durante la infancia. Podría tratarse de una artrítis reumatoide juve-
nil o enfermedad de Shill, que afecta al inicio de la articulación de
las rodillas, y que en éste individuo llegó a provocar la fusión de
las rótulas con la cara rotuliana de los fémures, lo que tendría
como consecuencia a su vez la imposibilidad de realizar el juego
de la rodilla. Por esta razón debió de ayudarse con algún tipo de
muletas para poder andar.
En el momento de su excavación se hallaron una hebilla de
cinturón oval con aguja de base escutiforme (n1 inv. 595), dos
apliques de cinturón de bronce escutiformes (n1 inv. 590) y un
botón de bronce (n1 inv. 597). Además, se encontró un clavo de
hierro.
Sepultura 76: inhumación en cista cubierta por grandes
lajas de piedra caliza, orientada E-W. En su interior se hallaron
los restos de un enterramiento múltiple correspondiente a dos
individuos, uno infantil y otro adulto, depositados en decubito
supino.
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 553
Fig. 12. Ajuares sepulturas 72, 75 y 76.
535-565 19/12/06 15:23 Página 553
Durante su excavación se encontró un fragmento de aguja per-
teneciente a una fíbula (n1 inv. 664).
Sepultura 77: inhumación en cista realizada con lajas de cali-
za y tejas. Está orientada hacia poniente como es habitual en esta
necrópolis. El fondo está recubierto con tejas sobre las que se
depositó el cadáver de un individuo, del que se encontraron diver-
sos restos óseos. Se trata de un individuo infantil alofiso de 4
años de edad.
Sepultura 78: sepultura de fosa excavada en la arena, orien-
tada E-W. En su interior se encontraron algunos restos óseos
pertenecientes a un individuo joven entre 15 y 19 años de edad,
enterrado en decubito supino. Se documentó además un clavo
de hierro.
B. Tipología de las sepulturasEn la construcción de las tumbas se utilizaron diversos materia-
les, algunos de primera mano, pero otros, los más, reutilizados de
la villa. Por esta última razón, la ubicación de la necrópolis se situó
en los alrededores del asentamiento bajoimperial. Los materiales
utilizados en primera instancia son cantos cuarcíticos y bloques
de caliza apenas desbastados; los que provienen de la construc-
ción suelen ser ladrillos, tejas, piedras, etc. sin que falten algunos
fragmentos de opus signinum del pavimento del Recinto III. Este
reaprovechamiento de materiales constructivos procedentes de
villas romanas arrasadas parece ser habitual en otras necrópolis
de nuestra provincia. Así, por ejemplo, lo encontramos en la
necrópolis del Camino de los Afligidos de Alcalá de Henares o en
la más cercana de Cacera de las Ranas, en Aranjuez (Méndez
Madariaga-Rascón Marqués, 1992, 109; Ardanáz Arranz, 1991,
260-262).
Ciñéndonos tan sólo a la forma de las sepulturas, encontramos
tres tipos representativos (en fosa, en cista y en teja) con diferen-
tes variantes que hemos procurado simplificar. Por último, anotar
que algunas de las tumbas que aparecen sin túmulo lo pudieron
perder con posterioridad debido al laboreo del terreno. Ya se ha
hecho mención anteriormente de la escasa potencia de los nive-
les arqueológicos y cómo éstos van progresivamente disminu-
yendo conforme avanzamos hacia el norte, alejándonos del curso
del arroyo Culebro.
1.- Enterramientos en fosa (total 46)
1.1. Fosa simple (total 20).
1.1.a.- Sin cubierta: 1, 3, 69, 75, 78.
1.1.b.- Con cubierta con lajas de caliza: 2, 5, 6, 8, 63.
1.1.c.- Con túmulo: 7, 9, 17, 26, 38, 39, 54, 55.
1.1.d.- Con cubierta de tejas y ladrillos: 18, 67.
1.2.- Fosas delimitadas (con piedras, tejas y/o ladrillos) (total 20).
1.2.a.- Con cubierta de tejas y ladrillos: 14
1.2.b.- Con túmulo: 11, 12, 20, 32, 43, 56, 57, 65, 16.
1.2.c.- Sin cubierta: 15, 19, 29, 53, 60, 61, 66, 70, 71 y 72.
1.3.- Fosas que reaprovechan muros (total 6): 28, 44, 45, 50, 51
y 53.
2.- Sepulturas en cista (total 26)
2.1.- Con cubierta (total 10):
2.1.a.- Con paredes y cubiertas de lajas de caliza: 10, 21,
22, 25, 33, 35, 36, 37, 42, 47, 48, 49, 58, 59, 68, 76
y 77.
2.1.b.- Con paredes de opus signinum reaprovechado y
cubierta de lajas de caliza: 64
2.1.c.- Paredes de ladrillo y cubierta de lajas caliza: 62.
2.1.d.- Paredes de lajas de caliza y cubierta de ladrillos: 30.
2.2.- Sin cubierta (total 6):
2.2.a.- Paredes de lajas de caliza: I, II, 34, 73, 74.
2.2.b.- Paredes de ladrillos: 15 bis.
2.3.- Con túmulo (total 1): 31.
3.- Enterramientos en tejas imbrices (total 8):
3.1.- Con cubierta de teja: 23, 24, 27 y 46 (total 4).
3.2.- Con fondo y cubierta de tejas imbrices: 13, 14, 40 y 41
(total 8).
Como generalidad hay que señalar que prácticamente la tota-
lidad de las sepulturas presenta algún tipo de preparación en el
fondo de la fosa. Normalmente se trata de tierra apelmazada
sobre la que deposita el cadáver. Además, existen otras formas
más elaboradas de preparación, como por ejemplo la colocación
de piedras, tejas o ladrillos en las zonas de la cabecera y los pies,
bien para colocar la cabeza y pies del finado o bien para asentar
el ataúd o catafalco. En otras ocasiones, se recurre al procedi-
miento de recubrir el fondo de la sepultura mediante ladrillos o
tejas sobre los que se deposita el cadáver. En algún caso, ade-
más, se colocó directamente sobre el pavimento del Recinto III de
la villa, lo que prueba que, en el momento de utilización de esta
zona como área cementerial, la edificación parece estar ya total-
mente arrasada.
Se ha podido documentar el uso del ataúd (sepultura II), de
posibles catafalcos (4, 5, 15, 28, 29, 30, 36, 40, 43, 44, 45, 49,
55, 58, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 78), sin que en esto haya que
anotar distinciones entre los distintos tipos de sepulturas, pues
aparecen tanto en enterramientos en fosa, como en cistas y
tejas.
En lo que se refiere a posibles señalizaciones externas, hemos
encontrado túmulos de piedra que acompañan a numerosas
sepulturas y es especialmente significativa, su presencia en los
enterramientos en fosa, siendo muy raros en los de cista. La
señalización de estas últimas vendría dada por las lajas que actú-
an de cubierta. En este sentido, la necrópolis de Tinto Juan de la
Cruz no se diferencia mucho de las del Camino de los Afligidos y
de otras muchas similares de la época (Méndez Madariaga-
Rascón Marqués, 1992; Martínez Santa-Olalla, 1993; López
Requena-Barroso Cabrera).
C. Aspectos demográficosLa distribución de la población en la necrópolis visigoda de Tinto
de Juan de la Cruz de Pinto nos revela datos referidos al modo
de distribución de la población por sexos y edades aportando
datos significativos sobre la vida de estas poblaciones durante
esta época en la mayor parte de la Meseta. A la vez, también se
puede desprender cómo ha evolucionado la población demográ-
554 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
535-565 19/12/06 15:23 Página 554
ficamente y hacer estimaciones sobre los tamaños y esperanza
de vida de la población.
Sin embargo, convendría realizar una serie de matizaciones que
creemos relevantes antes de proceder a elaborar una interpreta-
ción de los restos antropológicos: En primer lugar, no debemos
olvidar que estamos tratando con una población arqueológica,
cuyos datos, la mayoría de las veces, están condicionados por la
propia circunstancia de los hallazgos y el estado en que éstos se
han producido. El segundo aspecto referido más arriba nos da pie
a hacer incidencia en el grado de descomposición en que se
encontraban los restos arqueológicos en el momento del hallazgo,
no permitiendo obtener en muchos casos el sexo o edad exacta
de los restos antropológicos. Este elemento, como puede supo-
nerse, fiscalizará la interpretación de los resultados. Además, los
datos referidos en los gráficos y porcentajes corresponden a indi-
viduos fallecidos, lo cual es una muestra de la población existen-
te, pero no de la realidad absoluta que ésta presentaba4.
- Distribución de la población por sexos 1.- Alofisos
Se denominan así a los individuos a los que no se les ha podido
identificar el sexo por falta de parámetros de análisis que hagan
pozible dicha identificación. Un dato relevante es que ésta es más
fácil o posible a partir de una edad (normalmente los 15 años).
Bajo esta óptica convendría indicar que el total de la población
englobada en este segmento es de un 50,8%, lo cual nos hace
suponer que el grado de mortalidad infantil en nuestra población
es sensiblemente elevado o, lo que es lo mismo, un porcentaje
bastante alto de la población no llega más allá de los 15 años.
Este porcentaje es además más elevado de lo que revelan los
restos óseos, si se tiene en cuenta la gran cantidad de tumbas sin
restos cuyo tamaño hace suponer que se trata de un individuo
infantil.
2.- Mujeres y hombres
El resultado de la distribución por sexos ofrece un mayor por-
centaje de mujeres que de hombres: 26,1% de mujeres y un
23,1% de hombres; sin embargo, la interpretación de la muestra,
tanto en porcentajes absolutos, como por grupos de edad, es
muy arriesgada, ya que viene determinada por muchos factores.
En el caso de tratarse de una población cerrada, depende funda-
mentalmente de la proporción de sexos al nacimiento y de la mor-
talidad diferencial entre varones y mujeres. Para una población
abierta, además de los dos factores anteriores habría que tener
en cuenta los flujos migratorios, con una posible movilidad dife-
rencial para ambos sexos.
Al tratarse de una población arqueológica, y debido a la impo-
sibilidad de diagnosticar el sexo de los individuos infantiles, no se
puede conocer la proporción de sexos al nacimiento. Tampoco
tenemos ningún dato que indique una posible movilidad diferen-
cial de varones y mujeres.
La esperanza de vida de las mujeres a los 18 años es para nues-
tra población e0 = 10,06 años. El bajo valor obtenido para las muje-
res puede deberse a la baja representación de los grupos de mayor
edad o ser un reflejo de las malas condiciones de vida. En mayor
grado a una alta incidencia de complicaciones durante el parto en
las mujeres jóvenes que están en pleno período reproductor, que
son las que mayor porcentaje de muertos representan (58,83%).
La esperanza de vida a los 18 años para varones sería sensi-
blemente superior a la de las mujeres (e0 = 15,32 años).
La población infantil muestra una alta mortalidad perinatal y
durante el primer año de vida (nacimiento +2 meses - 13 meses
+4 meses) que ronda 28% de la población infantil. Es decir que
uno de cada tres niños fallece antes del año de vida. El 60% de
la población en esta edad fallece a los cuatro años y únicamente
llegan a la adolescencia un 16%. La esperanza de vida al naci-
miento para la población de la muestra es de e0=19,52 años.
Una tercera parte de la población ha padecido un estrés nutri-
cional y/o una enfermedad sistémica de larga duración durante la
primera infancia y la infancia media, fundamentalmente. Todo ello
nos lleva a apuntar la dureza de las condiciones de vida en este
momento en nuestro yacimiento.
La tasa de mortalidad general (M=1.000/e00), estimada para la
población de la necrópolis visigoda de Pinto a partir de estos
datos es de 51,23 por mil por año. Lo que significa que de una
población teórica de 1.000 individuos,por término medio, morirí-
an alrededor de 51 por año, valor próximo al 52 por mil mencio-
nado por Mitre, para el conjunto de la población europea al acer-
carnos al año 1.300 de nuestra era.
- Tamaño de la poblaciónSe pretende determinar el tamaño de la población a partir del
método descrito por Ubelaker. El tamaño de la población en
nuestro caso fue calculado a partir de un número total de restos
de 67, con una tasa de mortalidad de 51,23 por mil y un número
de años de utilización del cementerio entre 50 y 100 años, para
lo cual se han considerado tres posibles tamaños poblacionales,
según la duración de utilización del cementerio fuera de: 50 años,
75 años y 100 años.
T=50 años T=75 años T=100 años
26,94 ind. 17,96 ind. 13,47 ind.
D. Catalago y decripción de los materialesSepultura 21.- Anillo de cinta (n1 inv. 590), con ensanchamiento en cha-
tón. Está realizado en bronce, con los extremos unidos por sol-
dadura formando el chatón, donde es posible que se alojara una
cuenta de pasta vítrea hemisférica. La cinta va decorada median-
te incisiones, formando un sencillo diseño de motivos angulares
separados por series de líneas paralelas. Dimensiones:
Diámetro máximo: 21 mm.
Grosor: 1 mm.
2.- Anillo de cinta (n1 inv. 589) con extremos unidos mediante
soldadura. Está fabricado en bronce. Dimensiones:
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 555
4 Todos los datos aquí recogidos estan extraídos de la Memoria antropológica ela-
borada por R. Martínez y A. Nielsen, a los que agradecemos la consulta de los datos.
535-565 19/12/06 15:23 Página 555
Diámetro máximo: 18 mm.
Grosor: 2 mm.
3.- Collar de cuentas de pasta vítrea y ámbar (n1 inv. 662).
Consta de ocho cuentas blancas, ciento cuarenta y ocho peque-
ñas cuentas verdes y dos grises de tendencia esférica, más otras
cuatro cuentas grises de sección hexagonal, todas ellas de pasta
vítrea. Además, componen el collar otras siete cuentas cilíndricas
de ámbar. Los tamaños son muy variables.
3 y 4.- Pareja de pendientes realizados en bronce (n1 inv. 591).
Se trata de dos aros de sección circular cuyo grosor va disminu-
yendo hacia uno de los extremos. Dimensiones:
Diámetro máximo: 33 mm. aprox.
Grosor: 2 mm.
Sepultura 10 1 y 2.- Pareja de pendientes de bronce, de sección circular con
un extremo aguzado y con un apéndice cilíndrico en el extremo
opuesto. Dimensiones:
Diámetro máximo: 32 mm. aprox.
Grosor: 3 mm.
Sepultura 201.- Pendiente de bronce de sección circular, con extremo agu-
zado (n1 inv. 586). Dimensiones:
Diámetro máximo: 34 mm. aprox.
Grosor: 3 mm.
Sepultura 221.- Hebilla de cinturón realizada en bronce (n1 inv. 608). Se
trata de una hebilla oval con un apéndice aplanado en su extre-
mo que servía para fijarla al cinto mediante un remache que no ha
llegado hasta nosotros. Éste debía ser de hierro como demues-
tra la corrosión de este metal que se encontraba adherida a la
placa en el momento de su excavación. La aguja es recta en toda
su longitud y se fija al eje de la hebilla torciéndose para permitir el
juego de ambas. Dimensiones:
Hebilla:
Longitud: 27 mm.
Anchura: 22 mm.
Grosor: 3 mm.
Aguja:
Longitud: 17 mm.
Anchura: 3 mm.
Grosor: 2 mm.
2-4.- Remaches de cinturón escutiformes con escotaduras
laterales (n1 inv. 609). Están realizados en bronce y en su cara
posterior presentan un apéndice con orificio para fijarlos al cintu-
rón. Dimensiones:
Long. 2: 24 mm. Long. 3: 23(...) mm. Long. 4: 22mm.
Anch. 2: 13 mm. Anch. 3: 13 mm. Anch. 4: 15 mm.
Gr. 2: 2 mm. Gr. 3: 2 mm. Gr. 4: 7(...)mm.
Long. apénd. 2: 11 mm.
Long. apénd. 3: 10 mm.
Long.apénd.4
5.- Hebilla de cinturón oval con aguja de base escutiforme con
escotaduras laterales (n1 inv. 592). Realizada en bronce, es de
sección aplanada en la base inferior y con tendencia semioval en
su parte superior. La aguja es recta hasta casi el extremo, desde
donde se curva siguiendo la forma de la hebilla. La parte inferior
de la base presenta un apéndice anular que fija la aguja al eje de
la hebilla y permite el juego de aquella. Dimensiones:
Hebilla:
Longitud: 36 mm.
Anchura: 25 mm.
Grosor: 9 mm.
Aguja:
Longitud: 31 mm.
Anchura: 7 mm.
Anchura de la base: 14 mm.
Grosor: 5 mm.
Sepultura 231.- Aro de hierro de sección cuadrangular (n1 de inv. 606).
Dimensiones:
Diámetro máximo: 55 mm.
Grosor: 10 mm.
Sepultura 251.- Punta de dardo de enmangue cuadrangular (n1 inv. 664),
sección losángica y nervio central. Parece tratarse de la punta de
un venablo, dado su reducido tamaño. Fabricada en hierro.
Dimensiones:
Longitud: 112 mm.
Anchura: 15 mm.
Grosor máximo: 8 mm.
Grosor enmangue: 2 mm.
Diámetro enmangue: 9 mm.
2 y 3.- Cuentas de collar de pasta vítrea, de tendencia esférica
(n1 inv. 661). Dimensiones:
Sepultura 271.- Hebilla ovalada de hierro con aguja recta (n1 inv. 585). La
hebilla ha perdido el eje y la aguja no conserva tampoco el extre-
mo distal. Dimensiones:
Long. máxima: 33 mm.
Anch. máxima: 24 mm.
Grosor: 7 mm.
Long. aguja: 23 mm.
Sepultura 371.- Aro de hierro de sección cuadrangular (n1 inv. 665).
Dimensiones:
Diámetro máximo:
Grosor:
Sepultura 481.- Pendiente de aro con remate cilíndrico y extremo aguzado
(n1 inv. 587). Está realizado en bronce y es de sección circular.
Dimensiones:
Diámetro máximo: 33 mm.
Grosor: 3 mm.
556 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
535-565 19/12/06 15:23 Página 556
2-6.- Cuatro cuentas de collar de perfil gallonado, de las
denominadas “tipo sandía” (o lotus-melon beads) y una cubierta
circular, todas ellas con orificio central y realizadas en pasta vítrea
(n1 inv. 660). Dimensiones:
Diámetro máximo: 13 mm.
Diámetro orificio: 4 mm.
Sepultura 591.- Hebilla de bronce de forma ovalada con aguja de base
escutiforme y apéndice en su parte posterior para unir ambas pie-
zas (n1 inv. 607). Dimensiones:
Longitud máxima: 38 mm.
Anchura máxima: 26 mm.
Grosor: 9 mm.
Longitud máxima aguja: 33 mm.
Grosor: 6 mm.
Sepultura 631.- Aro de bronce de sección oval y extremos unidos por apro-
ximación (n1 inv. 598). Dimensiones:
Diámetro máximo: 16 mm.
Grosor: 4 mm.
2.- Anillo de cinta realizado en bronce con extremos soldados
(n1 inv. 599). Dimensiones:
Diámetro máximo: 21 mm.
Grosor: 2 mm.
3-4.- Dos cuentas de pasta vítrea, de forma gallonada y orificio
central (n1 inv. 600-601). Dimensiones:
Diámetro máximo: 15 mm.
Diámetro del orificio: 6 y 5 mm.
5.- Botón de bronce con incrustaciones de vidrio (n1 inv. 602).
Conserva restos de dorado en su superficie. Tiene forma circular
y un apéndice en su parte posterior para adaptarlo al tejido.
Dimensiones:
Diámetro máximo: 13 mm.
Anchura máxima: 7 mm.
6.- Cadena de hierro formada por eslabones circulares y ova-
les que se unen a placas de forma rectangular (n1 inv. 604).
Presenta restos de tejidos. Dimensiones:
Grosor de los eslabones: 4 mm.
Longitud placas rectangulares: 15 mm
Anchura placas rectangulares: 12 mm.
7.- Remache circular de bronce con incrustación de vidrio y
restos de dorado en su superficie (n1 inv. 603). Es muy similar a
los botones, con los que debía formar juego. Dimensiones:
Diámetro máximo: 11 mm.
Anchura máxima: 6 mm.
8.- Fíbula de plata de arco realizada en técnica trilaminar (n1
inv. 663). Conserva ciertas partes de bronce cuya función, apar-
te de la meramente decorativa, consistía en ocultar las uniones de
las placas de pie y de enganche. Sin duda, debieron ir doradas al
fuego, cosa que se puede apreciar en el resorte. No presenta
más decoración que la que se observa en las placas semicircula-
res de bronce situadas a ambos lados del puente, y que consis-
te en un haz de líneas en resalte que parten de un punto central.
Por su parte, la otra placa de bronce que protege el extremo de
la placa de resorte lleva una sencilla decoración a base de pun-
tos marcando todo el perímetro. La aguja parece ser que estaba
fabricada en plata con un alma de bronce. El resorte es dentado,
formando bisagra y está realizado en bronce dorado.
Dimensiones:
Placa de resorte:
Longitud: 50 mm.
Anchura máxima: 58 mm.
Grosor máximo: 3 mm.
Placa de enganche:
Longitud: 80 mm.
Anchura máxima: 22 mm.
Anchura mínima: 14 mm.
Grosor: 1 mm.
Longitud aguja: 93 mm.
Longitud resorte: 37 mm.
Anchura resorte: 70 mm.
9.- Broche de cinturón de placa rectangular con decoración de
almandines y hebilla oval (n1 inv. 659). Está realizado en bronce y
hierro. Se encuadraría dentro del tipo I de los estudiados por
Zeiss y Santa-Olalla, con almandines situados, probablemente,
en el centro y esquinas de la placa, sin ocupar la totalidad de
ésta. Estas celdillas se realizaron en bronce dorado y sirven para
alojar una cuenta de pasta vítrea de color marrón que ocultan los
remaches que unían la placa exterior con la posterior.
Posiblemente un marco remacharía ambas placas. Dimensiones:
Hebilla: Placa:
Long. máx.: 44 mm. Long. máx.: 63 mm.
Anch. máx.: 58 mm. Anch. máx.: 50 mm.
Grosor: 15 mm. Grosor: 4 mm.
Aguja: Celdilla:
Long. máx.: 69 mm. Diámetro: 12 mm.
Grosor: 2 mm.
Sepultura 72 1.- Broche de cinturón de placa rectangular y hebilla ovalada.
La hebilla se sujetaba a la placa mediante dos piezas rectangula-
res que parten del eje de la hebilla. La base de la aguja presenta
un rebaje, donde seguramente se alojaría una cuenta de pasta
vítrea. Por su parte, la placa está decorada en toda su superficie
con vidrios de distintos colores, siguiendo la técnica de cloison-
née habitual en estos broches del tipo II de Zeiss y Santa-Olalla.
Las esquinas presentan cuatro vidrios de color verde y forma
acorazonada. La central es ovalada y desde ella parten una serie
de radios que dividen la superficie de la placa en celdillas. Estas
cuentas han perdido su color original, manteniéndolo sólo en una
de las dos semicirculares. La placa se unía al cinturón mediante
cuatro remaches situados en las esquinas y presenta, bajo los
vidrios, una decoración de circulitos enmarcados en cuadros
hechos sobre lámina de oro. Dimensiones:
Hebilla: Aguja:
Long.: 54 mm. Long.: 39 mm.
Anch.: 29 mm. Anch.: 9 mm.
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 557
535-565 19/12/06 15:23 Página 557
Grosor: 7 mm. Anch. de la base: 11 mm.
Grosor: 5 mm.
Placa:
Long.: 62 mm.
Anch.: 46 mm.
Grosor: 5 mm.
Sepultura 751.- Hebilla ovalada con aguja de base escutiforme y escotadu-
ras laterales (n1 inv. 595). La aguja se curva en uno de sus extre-
mos para adaptarse al perfil de la hebilla y presenta un apéndice
posterior de forma anular con el fin de girar sobre el eje.
Dimensiones:
Long. máx.: 43 mm.
Anch. máx.: 29 mm.
Grosor: 10 mm
Long. aguja: 49 mm.
Anch. aguja: 12 mm
Anch. base aguja: 20 mm.
Grosor: 9 mm.
2-3.- Remaches escutiformes de la guarnición de un cinturón,
con perfil ovalado y apéndices en su cara posterior para unir a la
correa (n1 inv. 590). Está fabricados en bronce. Dimensiones:
Long.: 24 mm.
Anch.: 12 mm.
Long. apéndice: 10 mm.
Grosor: 6 mm.
4.- Botón hecho en lámina de bronce y forma de casquete
esférico (n1 inv. 597). No se ha conservado la cara posterior del
mismo. Dimensiones:
Diámetro: 10 mm.
Grosor: 2 mm.
Sepultura 771.- Fragmento de aguja de fíbula de arco, fabricada en bronce.
E. Estudio de los materiales1. Hebillas de cinturónA. Hebillas ovaladas con aguja de base escutiformeSe han encontrado ejemplares de este tipo en las sepulturas 22,
59 y 75. Se trata de objetos de adorno personal muy frecuentes
en las necrópolis visigodas. Según Zeiss, se fecharían en la pri-
mera mitad de la VI centuria (Zeiss, 1934, 22-23 y 1933-35, 149),
cronología aceptada por Ripoll que los incluye dentro de su III
nivel fechable entre los años 525-560 (Ripoll, 1994, 309, fig.
IV.11.). En algunos casos se ha podido comprobar que estaban
originalmente doradas al fuego (Ripoll, 1985, 38-39).
La difusión de este tipo de hebillas en la península incluye la
mayoría de las necrópolis germánicas de la Meseta. Así, se
encuentran documentadas en los yacimientos de Carpio de Tajo,
Duratón, Madrona, Ventosilla y Tejadilla, Espirdo, Daganzo de
Arriba, Padilla de Arriba, Abujarda (Portugal), Alarilla, Deza,
Campillo de Arenas, Estebanuela, Brácana, Alçaito (Portugal),
Benavente, Herrera de Pisuerga, Castiltierra, Granja de
Turuñuelo, La Torrecilla, Villel de Mesa y Alcalá de Henares
(Martínez Santa-Olalla, 1933, 35; Ripoll, 1985, 39-40; Méndez
Madariaga-Rascón Marqués, 1992, 136). Asimismo, estos bro-
ches aparecen también en otras necrópolis no visigodas, lo que
ha dado origen a ciertas confusiones explicables por su origen
romano como pueden ser las de Simancas y Suellacabras (Ripoll,
1985, 39-40). También son habituales en los cementerios mero-
vingios y ostrogodos, así como en los alamanes de esta época.
Su origen, como se ha dicho ya, parece estar en las artes indus-
triales romanas, aunque el tipo es muy común a los asentamien-
tos germánicos. Zeiss los englobó dentro de los tipos germánicos
no peculiares a los visigodos y achacó su gran difusión al hecho
de tratarse de objetos de tradición romana (Zeiss, 1933-35, 149).
Por su parte, Ripoll piensa que debieron existir varios centros
de producción que trabajaran por imitación, a diferencia de los
apliques de cinturón, para los que supone un único lugar de fabri-
cación (Ripoll, 1985, 39). Sin entrar en este problema, sí quere-
mos remarcar, no obstante, que es bastante usual la asociación
de remaches escutiformes con este tipo de hebillas por lo que la
producción de ambas parece ir unida, puesto que lo que se
comercializa no son las hebillas o los apliques sino, como muy
acertadamente apuntó W. Hübener, los cinturones (Hübener,
1974, 376). Remaches y hebillas de cinturón aparecen asocia-
dos, a veces incluso en la misma sepultura, en las necrópolis de
Castiltierra, Herrera del Pisuerga, Duratón, Carpio de Tajo, Alcalá
de Henares, etc. (Martínez Santa-Olalla, 1933; Ripoll, 1985;
Méndez Madariaga-Rascón Marqués, 1992). En las sepulturas 22
y 75 de la necrópolis de Pinto los encontramos conjuntamente, la
hebilla a la altura de la cintura y los remaches, cruzados sobre el
pecho formando parte del mismo correaje.
B. Broches de cinturón de tipo visigodoLa excavación de la necrópolis de Pinto ha proporcionado dos
ejemplares de broches de cinturón que entran dentro de los tipos
genuinamente visigodos5.
Broche de cinturón del tipo I
Ejemplar aparecido en la excavación de la sepultura 63. Su cro-
nología abarca el primer tercio del siglo VI, aunque su gran visto-
sidad debió procurarle una vida más amplia. El tipo I de la tipolo-
gía de Santa-Olalla y Zeiss se define por situar los vidrios orna-
mentales en el centro y alrededor del marco, especialmente en
las esquinas. Corresponde al tipo F de Ripoll. Generalmente suele
denominarse tipo gótico por ser común tanto a visigodos como a
ostrogodos (Aoberg, 1922, 306ss.; Martínez Santa-Olalla, 1933,
18-31, 1934, 105-109 y 1954, 158-160 ; Zeiss, 1933-35, 146).
Su presencia suele estar vinculada, como es el caso, a la apari-
ción de fíbulas de arco o Umgeschlangenerfüss fabricadas asi-
mismo en plata (Silberblechfibeln), y se vienen fechando, para los
ejemplares peninsulares, entre los años 490-525 (Ripoll, 1994,
308-309, fig. IV.11; IV.13 y IV.21; Palol Salellas, 1991, 330-334).
558 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
5 Para el estudio de los materiales germánicos nos remitimos a los trabajos clásicos
de H. Zeiss (1933 y 1934, 28-30) y J. Martínez Santa-Ollalla (1934 y 1954), así como
a la revisión hecha recientemente por G. Ripoll (1988).
535-565 19/12/06 15:23 Página 558
Los broches de tipo I son habituales en las necrópolis germá-
nicas de la Meseta castellana y Extremadura -Carpio de Tajo,
Alcalá de Henares, Castiltierra, Duratón, Madrid, Herrera del
Pisuerga, Badajoz, etc.- (Ripoll, 1985, 25 y 68-70; Méndez
Madariaga-Rascón Marqués, 1992, 136; Hübener, 1974, 196 ss.;
Martínez Santa-Olalla, 1933, 28).
Broche de cinturón del tipo II
Ejemplar aparecido en la sepultura 72. Este tipo se caracteriza
por presentar la totalidad de la superficie recubierta de vidrios de
distintos colores, y son hallazgos habituales en las necrópolis
vigodas de la Meseta -Carpio de Tajo, Madrid, Herrera del
Pisuerga, Daganzo de Arriba, Deza, Castiltierra, Duratón, etc.-
(Martínez Santa-Olalla, 1933, 28 y 1934, 105; Ripoll, 1985, 27 y
67-68; Hübener, 1974, 196 ss), alcanzando en algún caso el área
extremeña (Donoso Guerrero-Burdiel de las Heras, 1970, 327-
334). Se ha supuesto también la existencia de un taller en la
Septimania, territorio del sureste galo que estaba bajo domina-
ción visigoda, donde el tipo aparece también con gran frecuen-
cia.
Aunque cronológicamente este tipo de piezas se sitúa en la
mitad de la VI centuria para desaparecer en el siglo VII (Martínez
Santa-Olalla, 1954, 159-59; Zeiss, 1933-35, 146), en nuestro
ejemplar, el tratamiento del diseño de la decoración siguiendo un
esquema geométrico que mantiene aún el recuerdo de la orna-
mentación de cabujones en las esquinas (que tenían en principio
la función de disimular los remaches que unían las dos placas),
parece indicar una cronología intermedia en torno al primer tercio
del siglo VI, a caballo entre los niveles II y III de Ripoll, correspon-
diendo al tipo A de esta autora (Ripoll, G., 1994, 309, fig. IV.11;
Palol Salellas, 1991, 333).
C. Hebillas de tradición romanaLos broches de tradición romana se dividen en distintos tipos
según su cronología. En general, se pueden apreciar tres tipos
diferentes: de hebilla oval y aguja recta; de hebilla cuadrangular,
y de hebilla rectangular rígida y lengüeta. Los dos primeros son
los que aparecen en la necrópolis de Pinto. Hay que destacar, por
tanto, la ausencia de este tercer tipo que es uno de los más abun-
dantes en las necrópolis germánicas, cuyo origen último parece
estar en las placas romanas de baja época (Zeiss, 1933-35, 149).
Hebillas ovaladas con aguja recta
De la necrópolis de Pinto proceden dos ejemplares fabricados en
hierro procedentes de las sepulturas 27 y 37. Se trata de ejem-
plares de amplia cronología, que abarca desde el siglo IV al VI
(Ripoll, 1985, 39). Su difusión es asimismo, muy amplia, como
corresponde a su origen romano y dilatada cronología. En la
península las encontramos en Carpio, Marugán, Deza,
Suellacabras, Algoutão, Segóbriga, Daganzo, Simancas, Mérida,
Estebanuela, Herrera del Pisuerga, Palazuelos, Alarilla, Duratón,
Madrona, Ventosilla, Tejadilla y Espirdo (Ripoll, 1985, 41; Méndez
Madariaga-Rascón Marqués, 1992, 135).
Hebillas rectangulares
De este tipo sólo poseemos un ejemplar procedente de la sepul-
tura 27 que no conserva la aguja. Ripoll les atribuye un origen
romano. Se encuentran difundidas tanto en necrópolis españo-
las -Carpio, Duratón, Alcalá de Henares-, como francesas -
Dugny-sur-Mense, Seine-Saint-Denis, Estagel, Peirolles, etc.-
(Ripoll, 1985, 38 y 41; Méndez Madariaga-Rascón Marqués,
1992, 135).
D. Otras hebillasFuera de estos tipos encontramos un pequeño broche aparecido
en la sepultura 22, de hebilla ovalada, aguja recta y apéndice de
placa para fijarla a la correa. Por su asociación con tres remaches
de cinturón de base escutiforme debe tratarse de un producto de
las artes industriales germánicas. Su forma y vinculación a estas
piezas podría interpretarse como el extremo de un correaje que
cruzaba el pecho del cadáver y del que podía colgar alguna vaina
de cuchillo o, más probablemente, puesto que no se ha conser-
vado ningún resto metálico, una pequeña bolsa como las que
sabemos solían ornamentar el dopósito de ajuar de los enterra-
mientos masculinos visigodos (Sasse, 1995, 289-301). Pequeñas
hebillas de este tipo o con incrustaciones de vidrios dentro de la
más pura tradición germánica aparecen asociados a armas en el
tesoro de Ker_6.
2. Fíbulas Dentro de esta necrópolis sólo se ha documentado una fíbula
como parte del adorno personal de uno de los individuos enterra-
dos, aunque en la sepultura 76 se encontró un fragmento de
aguja que seguramente perteneciera a otra fíbula de arco.
En cualquier caso, la única pieza documentada es un magnífi-
co ejemplar de fíbula de arco o de puente en la terminología acu-
ñada por Martínez Santa-Olalla (Martínez Santa-Olalla, 1954,
165-68; Zeiss, 1933-35, 146-48 y 1934, 12-13; Supiot, 1936,
103-104). La fíbula en cuestión apareció en la sepultura 63 junto
con el broche de cinturón del tipo I. Está fabricada en plata con
técnica trilaminar (Silberblechfibel), lo que la fecha en torno a la
segunda mitad del siglo V, según König, formando parte del
grupo Gyulavari (König, 1982, 220-247).
Este tipo de fíbulas trilaminares con doble resorte son objetos
importados y posteriormente imitados en la Península Ibérica en
ejemplares realizados en una sola pieza, generalmente en bronce
(Ripoll, 1994, 309). La complejidad técnica del resorte, las placas
decorativas y la técnica trilaminar abonan por una gran maestría
de fabricación, propia de los primeros ejemplares foráneos. Es,
por lo tanto, una fíbula del tipo más antiguo, con paralelos fuera
de nuestras fronteras como, por ejemplo, una fíbula germano-
oriental hallada en Castelbolognese -Rávena- (Bierbrauer, 1994,
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 559
6 Véase por ejemplo el catálogo de la exposición I Goti de Milán, Cat. II.1.q; p.117-
119, fig. II,7-12.
535-565 19/12/06 15:23 Página 559
178, fig. III,37 -Cat. III,8-) fechada hacia 420-450 d.C. Aún así,
dentro de la Península encontramos también algunos ejemplares
de este tipo en las necrópolis de Carpio de Tajo, Castiltierra,
Duratón o, más recientemente, en la madrileña de Alcalá de
Henares, ejemplares que se incluyen dentro del tipo 1 de Ripoll,
fechados hacia el primer tercio de la sexta centuria (Zeiss, 1933-
34, 147-48; Hübener, 1974, 196 ss.; Ripoll, 1985, 52-53 y 1994,
figs. IV.16; IV.3.d-e; IV.20.e y IV.21.b; Méndez Madariaga-Rascón
Marqués, 1992, 137; Palol Salellas, 1991, 333).
3. Apliques de cinturónLos remaches de cinturón escutiformes son uno de los elemen-
tos centroeuropeos que suelen aparecer con mayor frecuencia en
las necrópolis visigodas de la alta Meseta castellana. Su impor-
tancia a la hora de solucionar algunos de los numerosos proble-
mas que plantean los hallazgos germánicos de la
Völkerwanderungszeit ha permitido que contemos con un estudio
exhaustivo de estas piezas determinando su fabricación en algún
punto de NW de Europa (Hübener, 1974).
Dentro de la necrópolis de Pinto, se han documentado en las
sepulturas 22 (tres ejemplares) y 75 (dos ejemplares). Se pueden
diferenciar diversos tipos según su morfología y el número total
de remaches (únicos como los aquí tratados, dobles o triples). La
anchura de los apliques está en relación directa con el comercio
de los cinturones de cuero a los que servían de adorno, sin que
por el momento pueda decirse con seguridad que la morfología
sea indicativo de cronología (Hübener, 1974, 365, fig.3-5).
La difusión de estas piezas ocupa toda Europa occidental
con la excepción de las zonas del sur del Loira y valle del
Ródano. En España se encuentran representados en las necró-
polis del Duratón, Herrera del Pisuerga, Castiltierra, Carpio de
Tajo (Hübener, 1974, 361-362; Ripoll, 1985, 36-37 y 102-103)
y Alcalá de Henares (Méndez Madariaga-Rascón Marqués,
1992, 138).
Los ejemplares de la necrópolis de Pinto corresponden a dos
tipos distintos. El primero (ejemplares de la sepultura 22), son de
placa apuntada, el más habitual en los hallazgos hispanos. El
segundo tipo (ejemplares de la sepultura 75) es de extremos ova-
les y algo más esmerado en cuanto a su realización.
Como ya se ha comentado anteriormente, la funcionalidad de
estos objetos parece que era la de servir de adorno a cinturones
de cuero. Por el lugar donde han aparecido en esta necrópolis,
parece tratarse de correajes que iban cruzados sobre el pecho. La
presencia en su extremo de una pequeña hebilla podría indicar
que estas correas servían a modo de tahalí para portar cuchillos o
las típicas bolsas que adornan los ajuares masculinos en las
necrópolis merovingias y cuya importancia en Carpio de Tajo ha
puesto de manifiesto recientemente Bárbara Sasse (Sasse, 1995).
La cronología de estas piezas no está aclarada por completo,
por lo que su datación vendría dada por la asociación a las hebi-
llas ovaladas con aguja de base escutiforme fechadas hacia la
primera mitad del siglo VI, en torno a los años 525-560 (Ripoll,
1994,, 309, fig.IV.11).
4. BotonesLos botones de bronce son elementos habituales en los enterra-
mientos desde la época bajoimperial. Aparte de su funcionalidad
obvia, servían también como adorno de la vestimenta. Las piezas
documentadas en esta necrópolis corresponden a dos tipos dife-
rentes. El botón de la sepultura 75 está realizado en bronce en
forma de casquete esférico y ha perdido la parte inferior, por donde
debía ir unido al tejido. Parece tratarse de un aplique decorativo de
la indumentaria más que de un botón con carácter funcional.
El segundo tipo está representado por dos ejemplares con
adorno de vidrio procedentes de la sepultura 63. Su asociación
con el broche de cinturón del tipo I y la fíbula de técnica trilaminar
parece abogar por una cronología temprana, anterior a la mitad
de la sexta centuria. La técnica de realización es muy próxima a
los broches de tipo I, con vidrios aplicados a un cabujón, lo que
parece determinar su origen germánico y la cronología arriba
apuntada.
5. AnillosLa totalidad de los anillos documentados en la necrópolis de
Pinto son del tipo más común, realizados en una cinta de bronce
de sección laminar. Es éste uno de los elementos más habituales
en las necrópolis de la época, tanto visigodas como hispanorro-
manas e incluso hispanovisigodas del siglo VII. Son piezas de tra-
dición romana, lo que explica su gran difusión geográfica y tem-
poral, perdurando hasta bien entrada la Edad Media (Zeiss, 1934,
60). En principio encontramos decoraciones de tipo geométrico
que paulatinamente irán dejando paso a expresiones de tipo
advocatorio conforme se difunde el Cristianismo entre la pobla-
ción (Reinhart, 1947, 167 ss.). Anillos muy semejantes en cuanto
a morfología se pueden rastrear en casi la totalidad de las necró-
polis del periodo visigodo -Alcalá de Henares, Herrera del
Pisuerga, Segóbriga, etc.- (Reinhart, 1947; Martínez Santa Olalla,
1933, 42, lám. LV, sep. 45; Méndez Madariaga-Rascón Marqués,
1992, 139 y 157; Almagro Basch, 1975, 114-115).
Los anillos de las sepulturas 63 y 2 (ejemplar n1 inv. 589) son
del tipo más sencillo, sin decoración. Por el contrario, otro ejem-
plar procedente de la sepultura 2 (ejemplar n1 inv. 590) presenta
un ensanchamiento en el frente que actúa como chatón y deco-
ración incisa de ángulos separados por líneas paralelas, motivo
muy repetido en la toréutica tardoantigua.
6. PendientesLos pendientes de aro de sección cilíndrica y extremos geométri-
cos son frecuentes entre los hallazgos de las necrópolis visigo-
das. Sin embargo, su origen procede de las artes industriales
romanas, a pesar de que se trata de piezas de gran aceptación
entre los visigodos. La variedad formal de estas piezas viene dada
por las diferentes formas que los remaches pueden presentar
(Ripoll, 1985, 33-35). La cronología, como se podía esperar dado
su origen, es muy amplia y abarca desde el siglo IV hasta la sexta
centuria, momento en el que gozaron de gran éxito (Zeiss, 1934,
57-58 y 1933-35, 154).
560 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
535-565 19/12/06 15:23 Página 560
Dentro de la necrópolis de Pinto, los aretes con remaches de
triple moldura se documentaron en las sepulturas 48 y en la 10
(una pareja). Ejemplares idénticos a los nuestros se encontraron
en la sepultura 91 de Carpio de Tajo (Ripoll, 1985, 77-78). Fuera
de este tipo se encuentran también aretes similares pero sin
remache, cuya filiación debe encuadrarse sin reservas dentro de
la tradición romana. Aparecieron en las sepulturas 2 (una pareja)
y 20 (un ejemplar). Piezas muy similares pueden verse en la
madrileña necrópolis de Alcalá de Henares (Méndez Madariaga-
Rascón Marqués, 1992, 143-44).
7. Cuentas de collarExiste una gama muy amplia de cuentas de collar atendiendo
tanto a su morfología como a los distintos materiales empleados
para su fabricación. Siguiendo este último criterio encontramos
en la necrópolis de Pinto una gran variedad tipológica: cuentas de
collar de pasta vítrea, de ámbar, de vidrio e, incluso, de piedra.
En cuanto a las formas, éstas varían considerablemente, aunque
podemos establecer unos tipos generales: cilíndricas con o sin
engrosamiento central (ámbar), prismáticas (vidrio), de sección cir-
cular -las más normales- (pasta vítrea, piedra) y gallonadas (vidrio).
Los collares de cuentas son habituales en las necrópolis de
esta época y, aunque el ámbar sea un producto procedente del
norte de Europa, su utilización está lejos de probar la adscripción
étnica de un individuo. Hallazgos similares se documentan en
necrópolis consideradas germánicas, como Zarza de Granadilla,
Herrera del Pisuerga o Duratón (Martínez Santa-Olalla, 1933,
15ss.; Donoso Guerrero-Burdiel de las Heras, 1970, 204-208),
pero también en otras hispanorromanas del momento, como es
el caso de la necrópolis de Segóbriga (Almagro Basch, 1975, 116
ss.). Dentro del área madrileña se encuentran, asimismo, en la de
Alcalá de Henares (Méndez Madariaga-Rascón Marqués, 1992,
138 y 157).
Quizás las más interesantes sean las cuentas gallonadas, rea-
lizadas en vidrio, asimismo documentadas también en numero-
sas necrópolis del momento -Herrera del Pisuerga, Alcalá,
Segóbriga, etc.- (Martínez Santa-Olalla, 1933, 15ss.; Méndez
Madariaga-Rascón Marqués, 1992, 138 y 157).
En cuanto a la necrópolis de Pinto, merece destacarse la rique-
za ornamental de un collar aparecido en la sepultura 63 (la tumba
que ha dado mayor número de elementos de adorno personal y
de mayor riqueza), y la gran cantidad de cuentas de collar gallo-
nadas recuperadas si se tiene presente la escasez general de
hallazgos en esta necrópolis: cuatro ejemplares en la sepultura 48
y dos procedentes de la sepultura 63. Fuera de estas tumbas,
sólo se han documentado en la sepultura 25, asociadas a un indi-
viduo infantil.
8. OtrosDentro de este apartado entra una amplia serie de elementos que
son difícilmente clasificables. Destacamos la aparición de una
punta de dardo (n1 inv. 664) en la sepultura 25, asociada a un
enterramiento infantil. Este hallazgo parece vincularse a juegos
infantiles relacionados con ideas bélicas y cinegéticas, es decir,
que parece tratarse de una lanza de juguete dado el tamaño de
la pieza y el hecho de tratarse de un enterramiento infantil. Esta
noción está directamente relacionada con la idea de superviven-
cia después de la muerte en una vida no muy distinta de la que
se abandona. Idéntica ideología subyace bajo las tabas que apa-
recen asociadas a determinados enterramientos infantiles. El
hecho de que aparezca un par de cuentas de collar en la tumba
25 no es indicativo de carácter sexual, ya que es posible también
que se tratara del adorno de un colgante más que de un auténti-
co collar (a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los ente-
rramientos de las tumbas 2, 48 y 63).
Otra pieza importante a reseñar aquí es la pulsera con eslabo-
nes de hierro (n1 inv. 604) procedente del enterramiento femeni-
no de la sepultura 63, la que mayor número de elementos de
ajuar ha proporcionado. Poco es lo que podemos decir de ella,
excepto que no tenemos noticia de paralelo alguno. Se puede
indicar, eso sí, la diferencia formal y técnica con respecto a las
pulseras tradicionales romanas de baja época, realizadas gene-
ralmente en cinta de bronce con decoración incisa de líneas o
totalmente lisas.
En cuanto a otras piezas documentadas, como puedan ser el
aro de bronce encontrado en la sepultura 63 o la aguja de fíbula
realizada en bronce de la sepultura 47, no podemos decir nada
notable dado el carácter fragmentario del hallazgo, aunque ya se
ha comentado que la segunda parece pertenecer a una fíbula de
arco. Asimismo, poco es lo que se puede comentar de otros obje-
tos hallados en sepulturas infantiles. Nos referimos a las grandes
anillas de hierro de las sepulturas 23 y 27. No se trata de elemen-
tos de ajuar y, aunque nos movemos en un terreno puramente
hipotético, parece que se corresponden con cierres de sudarios
realizados a modo de sacos donde se introduciría al infante.
Señalar también, la aparición de una gran cantidad de clavos,
grapas y alcayatas de hierro dentro de las sepulturas, que deben
ponerse en relación con estructuras de material perecedero, con
seguridad catafalcos donde irían depositados los cadáveres.
Por último, cabe señalar la total ausencia de cerámica como
depósito de ofrenda ritual, algo que ya notara Zeiss en su obra
tantas veces citada (Zeiss, 1934, 142).
F. ConclusionesComo conclusión parece claro que estamos ante una necrópolis
visigoda -entendiendo tal con un sentido étnico- que se ubica en
este lugar con el fin de aprovechar materiales constructivos de los
restos de la antigua villa tardorromana. Dicha necrópolis parece
estar en relación con un asentamiento cercano cuya intencionali-
dad parece ser la del control del territorio a través del importante
nudo viario que cruza la actual provincia de Madrid. En este sen-
tido deben ser interpretados los asentamientos visigodos en
torno a Complutum, Daganzo y Aranjuez -cuya cercanía a la des-
conocida Titulcia es de aceptación general- (García Moreno,
1987). Existen además otras razones de peso para interpretar
esta línea jalonada de asentamientos germánicos en torno a las
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 561
535-565 19/12/06 15:23 Página 561
grandes vías: la primera, que se trata de las vías por donde debie-
ron introducirse los visigodos a la Meseta y la segunda, la impor-
tancia que hay que suponer que ocupó la ganadería dentro de
una economía de carácter claramente nómada.
En cuanto a la cronología de uso de esta necrópolis, no pare-
ce haber alcanzado el siglo VII, dada la ausencia total de materia-
les datables en esta centuria. El momento en el que comenzó a
utilizarse esta zona como área cementerial es más problemático
de fechar. Algunos elementos pueden llevarse a fechas muy tem-
pranas, como puede ser el caso concreto de las hebillas ovales,
la fíbula trilaminar o los pendientes de tradición romana. Sin
embargo, la gran perduración de uso de estos objetos impide dar
una fecha clara de inicio para esta necrópolis, aunque habría que
fijarla en torno a los inicios del s. VI.
Por otra parte, es muy interesante subrayar la total ausencia de
cerámica en esta necrópolis, algo que parece generalizado en
todos los cementerios bárbaros y que contrasta con lo que cono-
cemos de las necrópolis tardorromanas e hispanovisigodas,
donde la deposición de vasijas es uso corriente (Zeiss, 1934;
Martínez Santa-Olalla, 1933, 14). Zeiss, que reparó en este hecho
sorprendente, lo achacó a la progresiva cristianización de la pobla-
ción, pero su profusa aparición en los yacimientos provinciales no
avala esta tesis, especialmente en las necrópolis del siglo VII,
donde los signos de cristianización son muy acusados y esta cos-
tumbre pagana se documenta igualmente, aunque la explicación
de este fenómeno nos es desconocida, no cabe duda de que se
trataba de un hecho diferenciador desde el punto de vista étnico.
En suma, se puede deducir a tenor de los datos obtenidos duran-
te la excavación que esta necrópolis tuvo un uso continuado duran-
te el periodo comprendido entre los años 490-590, con materiales
fechables dentro de esta centuria y ausencia significativa de otros de
filiación bizantina, ya del siglo VII. El asentamiento con el que se aso-
cia debe estar relacionado con otros análogos del área madrileña,
como los de Daganzo, Complutum o Aranjuez, en torno a las gran-
des vías de comunicación del interior de la Península Ibérica.
Bibliografía
ABADAL Y VINYALS, R. 1949: La batalla del Adopcionismo en la desintegración de
la Iglesia visigoda. Barcelona.
ABAD, C-LARRÉN, H. 1980: La repoblación cristiana en la provincia de Madrid:
los asentamientos. II Jornadas de Estudios sobre la Provincia de Madrid.
Madrid (1980), p. 83-87.
ABAD CASAL, L. 1982: Pintura romana en España. Sevilla-Alicante.
ABASCAL PALAZÓN, J.M. 1984: “La cerámica pintada romana del Museo
Municipal de Madrid”, Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas,
I.
1986: La cerámica pintada romana de tradición índigena en la Península Ibérica.
Madrid.
ABASOLO ÁLVAREZ, J.A. 1990: El conocimiento de las vías romanas. Un proble-
ma arqueológico. Simposio sobre la red viaria en la Hispania Romana
(Tarazona, 1987). Zaragoza.
ALMAGRO BASCH, M. 1941: “Algunas falsificaciones visigodas”, Ampurias, III, p.
3-14.
1942: “Sobre falsificaciones visigodas”, Archivo Español de Arqueología, XV.
1947: “Materiales visigodos (Museo Arqueológico de Barcelona)”, Memoria de
los Museos Arqueológicos Provinciales, VIII (1948), p. 56-75.
1950-51: “Materiales visigodos (Museo Arqueológico de Barcelona)”, Memoria
de los Museos Arqueológicos Provinciales, VIII (1953), p. 148-157.
1975: La necrópolis hispano-visigoda de Segóbriga (Cuenca). Excavaciones
Arqueológicas de España, 84.
ALONSO SÁNCHEZ, M A. 1976: “La necrópolis de El Cerro de las Losas en el
Espartal (Madrid)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 4.
1982: Crismones Omega-Alfa en España. II Reunión de Arqueología
Paleocristiana Hispánica. Barcelona.
AMARÉ TAFALLA, M.T. 1987: “Lucernas romanas: generalidades y bibliografía”,
Monografías Arqueológicas, 26.
AOBERG, N. 1922: Die Franken und Westgoten in der Völkerwanderungszeit.
Uppsala-Leipzig. Paris, 1922.
ARCE, J. 1980: La presencia romana en la provincia de Madrid, II Jornadas de
Estudios sobre la provincia de Madrid. Madrid, p. 62-65.
1982: El último siglo de la España romana: 284-409. Madrid.
ARDANAZ ARRANZ, F. 1990: Armas en el mundo visigodo. Jornadas
Internacionales “Los visigodos y su mundo”. Ateneo de Madrid (noviembre
de 1990). Madrid-Toledo (en prensa).
1991: “Excavaciones en la necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas
(Aranjuez, Madrid)”, Arqueología, Paleontología y Etnografía, 2, 259-266.
ARGENTE OLIVER, J.L. et alii.: Tiermes I. Excavaciones Arqueológicas en España,
111. Madrid.
1984: Tiermes II. Excavaciones Arqueológica en España, 128. Madrid.
ARIAS, G. 1987: Repertorio de los caminos de la Hispania Romana. Madrid.
AVILÉS FERNÁNDEZ, M. et alii. 1994: España musulmana. El Emirato. Nueva
Historia de España, vol. 5. Madrid.
BALIL, A. 1973: “La casa romana en España”, Studia Archeologica, 20.
1987: La romanización. 130 años de Arqueología madrileña. Madrid, p. 136-163.
BANGO TORVISO, I.G. 1985: “L’Ordo Gothorum et sa survivence dans l’Espagne
du Haut Moyen Age”, Revue de l’Art, 70, p. 9-20.
BARBERO, A.-VIGIL, M. 1974: Sobre los orígenes sociales de la Reconquista.
Barcelona.
1982: La formación del feudalismo en la Península Ibérica. Barcelona (30 ed.).
BARROSO CABRERA, R. et alii 1993a: “El yacimiento de Tinto Juan de la Cruz.
Nuevos datos para el estudio del Madrid romano y visigodo”, Revista de
Arqueología, 150 (octubre), p. 8-13.1993b: Los yacimientos de Tinto Juan
de la Cruz (Pinto): seis siglos de ocupación humana en el sur de Madrid.
XXII CNA (Vigo, 1993). Zaragoza, 1994.
1993c: El yacimiento de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid). Algunas observa-
ciones al reparto de tierras y transformaciones de usos agrarios en época
visigoda”, IVCAME, t. II. (Alicante, 1993). Alicante, 1994, p. 295-291.
BRIEBRAUER, V. 1994a: Archeologia e storia dei Goti dal I al IV secolo, en I Goti.
Milano, p. 22-47.
1994b: Archeologia degli ostrogoti in Italia, en I Goti. Milano.
BLASCO BOSQUED, C. 1980: Cerro Redondo. Fuente el Saz del Jarama,
Excavaciones Arqueológica en España, 143.
BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, A. 1911: “Vía romana del Puerto de la Fuenfría”,
Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. LVIII, p. 142-147.
1912: “Informe relativo a la parte de la vía romana n1 25 del Itinerario de
Antonino”, Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. LX, p. 306-317.
BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, A.- SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. 1917-21: Vías roma-
nas del valle del Duero y Castilla la Nueva. Junta Superior de Excavaciones
Arqueológicas. Madrid.
CABALLERO ZOREDA, L. 1974: La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas
(Zamora). Un asentamiento en el valle del Duero. Excavaciones
Arqueológicas en España, 80.
562 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
535-565 19/12/06 15:23 Página 562
1977: “El Cancho del Confesionario”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 5.
1980: Cristianización y época visigoda en la provincia de Madrid. II Jornadas de
Estudios sobre la Provincia de Madrid. Madrid (1980), p. 71-77.
CABALLERO, L.-TOVAR, J. 1983-84: “Terra Sigillata Hispánica Brillante”, Ampurias,
45-46.
CALLE PARDO, J.-GARRIDO BALLESTEROS, A. 1989: “Lote de cerámica pintada pro-
cedente de Vaciamadrid”, Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña,
, p. 115-155.
CAMPOS RUIZ, J. Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra. Madrid.
CARO BAROJA, J. 1986: Los judíos en la España Moderna y Contemporánea, t.
I. Madrid, (30 ed.).
CERDEÑO, M.L. 1992: “El yacimiento romano de Santorcaz”, Arqueología,
Paleontología y Etnología, III.
CORTÉS ARRESE, M. 1987: El arte bizantino. Madrid.
DÍAZ DEL RÍO ESPAÑOL, P. et al. 1991: “La reutilización del mosaico del auriga vic-
torioso en la villa romana de El Val”, Arqueología, Paleontología y Etnología,
I, p. 191-200.
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. 1985: Las necrópolis visigodas y el carácter del asen-
tamiento visigodo en la Península Ibérica, en ICongreso de Arqueología
Medieval Española, t. 8. Huesca, p. 165-186.
DONOSO GUERRERO, R.-BURDIEL DE LAS HERAS, I. 1970: “La necrópolis visigoda de
Zarza de Granadilla (Cáceres)”, Trabajos de Prehistoria, 27, p. 327-334.
EGUARAS IBÁÑEZ, J. “Noticia sobre la colección visigoda del Museo de Granada”,
Memorias de los Museo Arqueológicos Provinciales, III.
FERNÁNDEZ CASTRO, M0 C. 1982: Villas romanas en Hispania. Madrid.
FERNÁNDEZ GALIANO, D. 1976: “Excavaciones en la necrópolis hispano-visigoda
del CAmino de los Afligidos (Alcalá de Henares)”, Noticiario Arqueológico
Hispánico, 16.
1984: Complutum I. Excavaciones. Excavaciones Arqueológicas de España,
137. Madrid.
FERNÁNDEZ GODÍN, S.-PÉREZ DE BARRADAS, J. 1930: Excavaciones en la necrópo-
lis hispano-visigoda de Daganzo de Arriba. Memorias de la Junta Superior
de Excavaciones Arqueológicas, n1 114. Madrid.
FERNÁNDEZ OCHOA, C.-ZARZALEJOS, M. 1992: “Terra Sigillata Hispánica Brillante
de Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real)”, Boletín de la Asociación de
Amigos de la Arqueología, 32.
FUENTES DOMÍNGUEZ, A. 1989: La necrópolis tardorromana de Albalate de las
Nogueras (Cuenca) y el problema de las denominadas ‘Necrópolis del
Duero’. Cuenca.
FUIDIO RODRÍGUEZ, F. 1934: Carpetania romana. Madrid.
GARABITO GÓMEZ, T. 1978: “Los alfares romanos riojanos”, B.P.H., XVI.
GARCÍA GALLO, A. 1940-41: “Notas sobre el reparto de tierras entre visigodos y
romanos”, Hispania, 4.
1955: “El carácter germánico de la épica y el Derecho en la Edad Media
Española”, Anuario de Historia del Derecho Español, XXV, p. 583-679.
1974: “Consideración crítica de los estudios sobre legislación y la costumbre
visigodas”, Anuario de Historia del Derecho Español, XLIV, p. 343-464.
GARCÍA MORENO, L.A. 1974: “Estudios sobre la organización administrativa del
Reino visigodo de Toledo”, Anuario de Historia del Derecho Español, 44.
1987: “La arqueología y la historia militar visigoda en la Península Ibérica”, II
CAME (Madrid, 1987). Madrid.
1989: Historia de España visigoda. Madrid.
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L. 1975: Curso de historia de las instituciones espa-
ñolas. De los orígene al final de la Edad Media. Madrid (40 ed.).
GIBERT, R. 1956: “El reino visigodo y el particularismo español”, Estudios
Visigodos, I, p. 15-47.
GIL FERNÁNDEZ,J.-MORALEJO, J.L.- RUIZ DE LA PEÑA, J.L. 1985: Crónicas asturia-
nas. Oviedo.
GONZÁLEZ, T. 1979: La iglesia en la España romana y visigoda, en Historia de la
Iglesia en España dir R. García-Villoslada, t. I. Madrid.
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. 1973: “La travesía de la Sierra de Guadarrama en el
acceso a la raya musulmana del Duero”, Al-Andalus, 18, p. 296-297.
HÜBENER, W. 1974a: “Problemas de las necrópolis visigodas españolas desde
el punto de vista centroeuropeo”, Miscelánea arqueológica. XXV
Aniversario de los Cursos Internacionales de Prehistoria y Arqueología en
Ampurias (1947-1971), t. I. Barcelona.
1974b: “Zur Chronologie der westgotenzeitlichen Grabfunde in Spanien”,
Madrider Mitteilungen, 11, p. 196 ss.
JIMÉNEZ GADEA, J. 1990: La red viaria romana en la provincia de Madrid. Madrid
Castillo famoso. Diez trabajos sobre el Madrid árabe. Madrid.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. 1965: “Hallazgos arqueológicos en la provincia de
Toledo”, Archivo Español de Arqueología, 111-112.
JUAN TOVAR, L.C. 1983: “Elementos de alfar de sigillata hispánica en Talavera de
la Reina”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n1 2.
KING, P.D. 1981: Derecho y sociedad en el Reino visigodo. Madrid.
KLEIN, J. 1981: La Mesta. Madrid.
KÖNING, G. 1982: “Archäologische Zeugnisse westgotischer Präsenz im 5.
Jahrhundert”, Madrider Mitteilungen, 23, p. 220-247.
LACARRA, J.M. “La Península Ibérica del s. VII al X. Centro y vías de irradiación
de la civilización”, SettstudaltMed. Spoletto.
LÓPEZ REQUENA, M.-BARROSO CABRERA, R. 1995: La necrópolis de la Dehesa de
la Casa. Una aproximación al estudio de la época visigoda en la provincia
de Cuenca. Arqueología Conquense, XII. Madrid.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.R. 1982: “El primer Crismón en T.S.H.T.”, Boletín del
Seminario de Arte y Arqueología, XLVIII, p. 181-184.
1985: T.S.H.T. decorada a molde de la Península Ibérica. Valladolid.
LOSADA, J. 1965: Segóbriga. Excavaciones Arqueológicas en España, 43.
LOT, F. 1945: La fin du monde antique et le début du Moyen Age. París (20 ed.).
MANGAS MANJARRÉS, J.-SOLANA SÁINZ, J.M. 1985: Romanización y germanización
de la Meseta Norte. Historia de Castilla y León, vol. 2. Valladolid.
MARINÉ, M. 1979: Las vías romanas en la provincia de Madrid. I Jornadas de
Estudio sobre la provincia de Madrid. Madrid, p. 89-94.
1993: Fíbulas romanas de la Meseta hispánica: ensayo de cronología. Bronces
y religión romana. Actas del XI Congreso Internacional de Bronces
Antiguos. Madrid (mayo-junio, 1993).
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. 1933: Herrera de Pisuerga (Palencia). Junta Superior
de Excavaciones Arqueológica. Memoria 125, n1 4. Madrid.
1934: “Esquema de arqueología visigoda en la Península Ibérica”, Investigación
y Progreso, VIII, p. 105-109.
1933-35: “El cementerio visigodo de Madrid capital”, Anuario de Prehistoria
Madrileña, 2-6, p. 167-174.
1954: “Notas para un ensayo de sistematización de la Arqueología visigoda en
España”, Archivo Español de Arte y Arqueología, 29, p. 158-160.
MAYET, F. 1984: Les céramiques sigillées hispaniques. Contribution à l’histoi-
re économique de la Péninsule Ibérique sous l’Empire Romain. París, 2
vols.
MÉNDEZ MADARIAGA, A. 1990: La región de Madrid en época romana. Madrid del
s. IX al XI. Madrid, p. 15-29.
MÉNDEZ MADARIAGA, A.-RASCÓN MARQUÉS, S. 1989: Los visigodos en Alcalá de
Henares. Alcalá de Henares.
MENÉNDEZ PIDAL, R. 1956: Los godos y la epopeya española. Madrid.
1963: Universalismo y Nacionalismo. Romanos y germanos. Historia de
España, t. III. España visigoda. Madrid (20 ed.).
MEZQUÍRIZ CATALÁN, M0 A. 1961: Terra Sigillata Hispánica. Valencia.
MOLINERO PÉREZ, A. 1948a: “La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia)”, Acta
Arqueológica Hispánica, 4.
R. BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, E. PENEDO COBO, P. OÑATE BAZTÁN Y J. SANGUINO VÁZQUEZ / La necrópolis visigoda de Tinto Juan de la Cruz (Pinto, Madrid) 563
535-565 19/12/06 15:23 Página 563
1948b: La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia). Materiales de tipo bizanti-
no. IV Congreso de Arqueología del Sureste español. Elche, p. 495-505.
OÑATE BAZTÁN, P. et al. 1991: Memoria final de la actuación arqueológica en el
P.A.U. Arroyo Culebro P.P.1 (Pinto). Madrid (inédita).
ORLANDIS, J. 1975: Historia social y Económica. La España visigoda. Madrid.
PALOL SALELLAS, P. DE 1950: Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo
I. Jarritos y patenas litúrgicos. Barcelona.
1958: Las excavaciones de San Miguel del Arroyo, en Bericht über den V.
Internationalen Kongress für Vor und Frühgeschichte. Hamburgo.
1967: Arqueología cristiana de la España romana. Madrid-Valladolid.
PALOL SALELLAS, P. DE-CORTÉS, J. 1974: La villa romana de La Olmeda, Pedrosa
de la Vega (Palencia). Excavaciones de 1964-1970. Madrid.
PALOMERO PLAZA,S.-ÁLVAREZ DELGADO, Y. 1990: Las vías de comunicación en
Madrid desde época romana hasta la caída del Reino de Toledo. Madrid
del s. IX al XI. Madrid, p. 41-63.
1991: Arte y Arqueología, en Historia de España de Menéndez Pidal, t. III. España
visigoda. La Monarquía, la Cultura, las Artes, dir. J.M. Jover Zamora.
PAZ PERALTA, J.A. Cerámica de mesa romana de los siglos III y IV en la provin-
cia de Zaragoza. Zaragoza.
PÉREZ DE BARRADAS, J. 1931: “Las villas romanas de Villaverde Bajo”, Anuario de
Prehistoria Madrileña, II.
PÉREZ PRENDES, J.M. 1986: Rasgos de afirmación de identidad visigoda en tiem-
pos de Atanarico. Antigüedad y Cristianismo, III. Murcia, p. 27-47.
1993: Breviario de Derecho germánico. Madrid.
PRIEGO, M0 C. 1982: “Excavaciones en la necrópolis de El Jardinillo (Getafe,
Madrid)”, Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de
Madrid, 7-8, p. 101-203.
PRIEGO, M0 C.-QUERO, S. 1977: Noticia sobre la necrópolis visigoda de la
Torrecilla (La Aldehuela, Madrid). Actas del XIV Congreso Nacional de
Arqueología (Vitoria, 1975). Zaragoza, p. 1261-1264.
1980: Prospecciones y excavaciones recientes del Instituto arqueológico muni-
cipal. I Jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid. Madrid, p. 100-
106.
RADDATZ, K. 1957: “Prospecciones arqueológicas en el Valle del Henares
(Madrid)”, Archivo Español de Arqueología, 30, p. 229-232.
1963: “Zu den spätantiken Kriegergräbern von Tañine (prov. Soria). Madrider
Mitteilungen, 4, p. 133-140.
RASCÓN MARQUÉS, S. 1995: La ciudad hispanorromana de Complutum.
Cuadernos del Juncal, 2. Alcalá de Henares.
RECUERO, V.-AYLLÓN, J.M. 1989: Carta arqueológica de Pinto (Madrid). Madrid
(inédita).
REINHART, WM. 1946: “El elemento germánico en la lengua española”, Revista de
Filología Española, XXXXXXX, cuad. 3-4.
1947: “Los anillo hispanovisigodos”, Archivo Español de Arqueología, 68.
1951: “Misión histórica de los visigodos en España”, Estudios Segovianos, III.
RIEGL, A. 1985: Late Roman Art Industry. (trad. inglesa de R. Winkes). Roma.
RIPOLL LÓPEZ, G. 1985: La necrópolis visigoda de Carpio de Tajo (Toledo).
Excavaciones Arqueológicas en España, 142. Madrid.
1986: “Bronces romanos, visigodos y medievales en el M.A.N.”, Boletín del
Museo Arqueológico Nacional, IV, n1 1, p. 55-82.
1990: El Carpio de Tajo, mea culpa. Jornadas Internacionales “Los visigodos y
su mundo”. Ateneo de Madrid (22-24 de noviembre, 1990). Madrid-Toledo
(en prensa).
1994: Archeologia visigota in Hispania. I Goti. Milano.
RODRÍGUEZ ALONSO, C. 1975: Las Historias de los Godos, Vándalos y Suevos de
Isidoro de Sevilla. Estudio, edición crítica y traducción. León.
ROLDÁN HERVÁS, J.M. 1975: Itineraria hispánica. Fuentes antiguas para el estu-
dio de las vías romanas en la Península Ibérica. Madrid.
SALIN, E. 1922: Le cimitière barbare de Lezèville. París.
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. 1976: “Alfonso III y el particularismo castellano”, en
Vascos y navarros en su primera historia. Madrid (20 ed.).
1979: “observaciones a unas páginas sobre el inicio de la Reconquista”,
Estudios Polémicos. Madrid.
1985: Orígenes de la nación española. El Reino de Asturias. Madrid.
SANTOS, N. : Los pueblos germánicos en la 20 mitad del s.IV d.C. Memorias de
Historia Antigua. Universidad de Oviedo, Anejo I.
SARTROT, J. 1967: Ceramiques communes galloromaines. París.
SASSE, B 1995a: “Bolsas y fundas de cuchillo halladas en la necrópolis visigoda
de El Carpio de Tajo (Torrijos, Toledo)”, Boletín de la Asociación de Amigos
de la Arqueología, 35, p. 289-301.
1995b: “Die Bedeutung der ‘Horizontalstratigraphie’ für die relative
Chronologie westgotenzeitlicher Nekropolen”. Madrider Mitteilungen, 36,
p. 319-335.
SAYAS ABENGOCHEA, J.J.-GARCÍA MORENO, L.A. 1990: Romanismo y germanismo.
El despertar de los pueblos hispánicos (ss. IV-X), en Historia de España dir.
M. Tuñón de Lara, t.II. Barcelona.
SCHMIDT, L. 1969: Die Ostgermanen. Múnich.
SHCHUKIN, M.B. 1994: Notes to the problem of visigoths and ostrogoths in the
northern Black sea littoral. VI Congreso hispano-ruso de Historia. Madrid,
1994, p. 55-66.
STROHEKER, K.F. 1965: Germanentum und Spätantike. Zúrich-Stuttgart.
SUPIOT, J. 1934: “Papeletas de orfebrería bárbara”, Boletín del Seminario de
Arte y Arqueología, IV.
1936: “Papeletas de orfebrería bárbara”, Boletín del Seminario de Arte y
Arqueología, VIII.
TARACENA, B. 1950: “La villa romana de Liédena”, Príncipe de Viana, 38-39.
TORRES BALBÁS, L. 1960: “Talamanca y la ruta olvidada del Jarama”, Boletín de
la Real Academia de la Historia, , p. 235-266.
TORRES LÓPEZ, M. 1985: Las invasiones y los pueblos germánicos de España
(años 409-711), en Historia de España dir. R. Menéndez Pidal, t. III. España
visigoda. Madrid.
VÁZQUEZ DE PARGA, L. 1963: “Informe sobre los hallazgos arqueológicos en
Alcalá de Henares”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 7, p. 217-223.
VEGAS, M. 1969: “Munigua. Römische Keramik der 1. Jahrhunderts n.Chr.”,
Madrider Mitteilungen, 19, p. 199-250.
1973: La cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Barcelona.
VILORIA, F. 1955: “Yacimientos romanos en la provincia de Madrid”, Archivo
Español de Arqueología, 28, p. 135 ss.
VV.AA. 1987: 130 años de Arqueología madrileña. Madrid.
1990: Bronces romanos en España. Madrid.
WOLFRAM, E. 1990: Visigotish-westgotische Ethnogenesen, en Jornadas
Internacionales “Los visigodos y su mundo” (Ateneo de Madrid, 22-24 de
noviembre de 1990). Madrid-Toledo (en prensa).
ZEISS, H. 1933: “La cronología de los ajuares funerarios visigodos”,
Investigación y Progreso, VII.
1933-35: “Los elementos de las artes industriales visigodas”, Anuario de
Prehistoria Madrileña, 4-6.
1934: Die Grabfunde aus dem spanische Westgotenreich. Berlín-Leipzig.
564 La investigación arqueológica de la época visigoda en la Comunidad de Madrid
535-565 19/12/06 15:23 Página 564