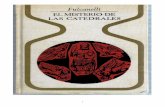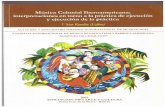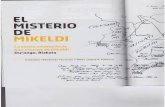Los reinados de Chindasvinto y Recesvinto. Un misterio historiográfico sobre el concepto de...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Los reinados de Chindasvinto y Recesvinto. Un misterio historiográfico sobre el concepto de...
R. González Salinero (ed.), Marginados sociales y religiosos en la Hispania tardorromana y visigoda, Signifer Libros, Madrid/Salamanca, 2013 [ISBN: 978-84-938991-6-5], pp. 317-338
Los reinados de Chindasvinto y Recesvinto:
un misterio historiográfico sobre el concepto de
segregación social en la Hispania visigoda
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Universidad de Cádiz
El regnum visigodo solo se mantuvo a niveles de superes-
tructura, y la disgregación es su característica esencial ARCE, 2011, p. 144.
Mucho se ha escrito sobre los visigodos en la Península Ibérica. Y mucho se se-
guirá escribiendo en el futuro. En primer lugar, porque la presencia de este pueblo de ori-
gen germánico en la Historia de España, a pesar de su relativamente breve duración
(unos dos siglos desde el asentamiento «definitivo»1 hasta su rápida sustitución por el
poder musulmán a partir de 711), fue determinante en más de un sentido. Los visigodos
conservaron, de forma sistemática, el legado cultural romano2, con toda la trascendencia
histórica que ello ha tenido para nuestro país. Pero además, durante el desarrollo del reg-
num godo se acuñó un concepto, el de la unidad de Hispania bajo un poder centralizado,
que en la Edad Media y especialmente a partir de los Reyes Católicos, se va a convertir
en uno de los presupuestos políticos más vigorosos de la Historia moderna y contempo-
ránea de España3, hasta el punto de que hoy incluso está vigente en ciertos ambientes
1 Más adelante trataré acerca de cuándo se produce el asentamiento colectivo de los godos en la Pe-
nínsula Ibérica (algo distinto de lo que sería de una presencia militar puntual y sometida a las coyunturas políti-
cas). 2 ARCE, 2009, p. 41: «la época visigoda, que sustituye al dominio y presencia romana en la Penínsu-
la Ibérica, no es más que una continuación, una adaptación, una imitación, de sus instituciones, formas de go-bernar, legislación. No se observa, en los doscientos años de la historia de los godos en Hispania, nada (o casi
nada) de germánico o de establecimiento de «otra» cultura, de «otro» pueblo que aporte novedades sustancia-
les que sustituyan al anterior romano cristiano». 3 KOCH, 2008, p. 137: «Esta tradición busca proyectar con la mayor antigüedad posible el inicio del
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
318
políticos e intelectuales.
Esas son, precisamente, dos de las bases más sólidas sobre las que se asienta el ac-
tual debate historiográfico hispanogodo (en realidad, sobre las que dicho debate se viene
asentando desde hace décadas): o sea, el grado de identificación de los godos con la he-
rencia romana en la Península, en cada época, y la efectiva realidad de esa unidad política
que tanto se documenta en las fuentes. Dos puntos de referencia muy útiles para la refle-
xión histórica, pero que al mismo tiempo vician dicha reflexión porque constantemente
se incurre en los mismos errores, derivados de una tradición académica que no suele po-
nerse en tela de juicio, ni siquiera cuando sus desatinos resultan más que evidentes.
Al hilo de lo anterior, he de apuntar que el objetivo de este ensayo consistirá en
analizar un período de la historia de los godos en Hispania, la que abarca los reinados de
Chindasvinto (642-653) y de su hijo Recesvinto (653-672). Dicho análisis lo realizaré
desde el prisma de que estos reinados suponen tres décadas de afirmación del poder real
sobre las fuerzas adversas. Pero sin olvidar que esos treinta años se dedicaron a la resolu-
ción de problemas de severo calibre que venían deteriorando el regnum godo desde su
«unificación» por Leovigildo y Recaredo4, pero que ya gozaban de entidad histórica des-
de mucho antes. Las medidas de Chindasvinto y Recesvinto supusieron un vivificante
paréntesis en un proceso de decadencia estatal que, a la postre, se traduciría en la desapa-
rición del agotado reino visigodo frente al empuje del Islam. Es desde esta perspectiva
desde la que me propongo analizar tales años. Sin embargo, y en directa relación con lo
que he expuesto antes, no puedo perder de vista los dos presupuestos que, a mi juicio,
condicionan nuestra tradición historiográfica al respecto (tan fecunda en unos aspectos y
tan estéril en otros): la naturaleza del vínculo de los godos con la romanidad y el carácter
de la unidad política de la Península Ibérica en los siglos VI y VII después de Cristo. Por
último, he de apuntar que el título de este trabajo, que alude a un «misterio» historiográfi-
co, sigue la idea esbozada por el profesor E. A. THOMPSON (1914-1994), quien escribió
una vez que:
Las razones que provocaron las grandes reformas de Chindasvinto y Recesvinto
son uno de los más oscuros misterios de la España visigoda.
Con estas palabras el célebre erudito británico quería expresar no tanto la existen-
cia realmente de un «misterio», cuanto el carácter peculiar y extraordinario de esas tres
décadas de la España visigoda, que no encajaban ni con lo precedente, ni mucho menos
con el inexorable desgaste del regnum en los años sucesivos, hasta su extinción. Asimis-
mo, THOMPSON hace hincapié en el carácter innovador, pero también traumático, de las
dominio visigodo en Hispania, con el propósito de aumentar el prestigio histórico de la nación moderna». Para profundizar en estas ideas, vid. CASTELLANOS, 2007, pp. 15ss.
4 Las comillas comulgan con la idea del profesor ARCE, 2009, p. 43: «la unidad de Hispania, pre-
tendida y falsamente atribuida a Recaredo». El libro de CASTELLANOS, 2007, es, al respecto, una obra de refe-
rencia.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
319
reformas de Chindasvinto y Recesvinto. Reformas que apelarían al sentido de la integra-
ción, voluntaria o forzosa, como único modo de que el armazón político y social de los
godos en Hispania no se viniera abajo, como finalmente sucedió.
Para entender el punto de inflexión que suponen los reinados de estos monarcas,
tal y como voy a analizarlos en este ensayo, hay que tener en cuenta algunos presupues-
tos iniciales:
A) Que aunque los visigodos reprodujeron sistemáticamente los modelos políti-
cos, administrativos y sociales romanos, la fusión con la población hispanorromana (la
única vía posible ante la abrumadora mayoría de los dominados) resultó demasiado lenta
en sus planteamientos, torpe en su ejecución y tibia en sus resultados.
B) Que el grado de centralización política no se correspondió, en la realidad, con
el dogmático discurso que hallamos en las fuentes: un discurso, por otra parte, que suele
nacer en el seno de la Iglesia, que como institución dominante en Hispania se identifica
con un centralismo político aunque en buena parte ello se haga en términos propagandís-
ticos.
C) Que el Estado visigodo, desde sus orígenes en la Galia hasta su posterior desa-
rrollo en la Península Ibérica, adoleció siempre de unas debilidades estructurales que, al
final, se traducirían en su propia destrucción. Las principales de estas flaquezas eran:
- El mencionado fracaso de llevar a cabo una política de integración efectiva. Tal
vez esto tenga que relacionarse con la apreciable falta de vocación hispana de
unos godos que siempre se habían identificado más con la Galia como sede de
su Estado.
- La existencia de poderosos enemigos externos (ostrogodos, bizantinos y, sobre
todo, francos) e internos (materializados no tanto en pueblos o comunidades
agresoras, a la manera de bárbaros intraliminares, como en fuerzas centrífugas
de la propia organización social goda, que pugnaban por afirmarse frente al cen-
tralismo de los reyes) del Estado centralizador visigodo.
- El desproporcionado fortalecimiento de una Iglesia que competía con la monar-
quía y que, en ocasiones, incluso la superaba, generando unas tensiones dema-
siado onerosas para un reino que en esencia era frágil.
- La permanente indefinición de un sistema sucesorio que consolidara la institu-
ción monárquica, que había de enfrentarse continuamente al fenómeno de las
usurpaciones y a las ambiciones de la nobleza regional.
- La falta de voluntad o de capacidad, desde los grupos dirigentes, para articular
una red productiva acorde con la segregación social y religiosa que evolucionaba
con la propia degeneración del Estado godo. Estoy hablando de un palmario ca-
so de polarización social que distanció a gobernantes y gobernados hasta conver-
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
320
tirlos, prácticamente, en adversarios irreconciliables5. La estructura social ya se
definía por su patente estratificación, lo cual se intensificó al contacto con las
prácticas sociales del Imperio romano6.
- Igualmente la carencia de destreza a la hora de trascender las propias fronteras y
tejer una red de relaciones diplomáticas útiles para la salud del Estado: la progre-
siva tendencia al aislamiento es uno de los rasgos más acusados del reino de To-
ledo. Asimismo, esto se compaginaba con una manifiesta carencia de energía en
política externa.
Frente a las fuerzas centrífugas, que amenazaban con destrozar el armazón del Es-
tado7, monarquía e Iglesia, los poderes dominantes, acentuaron su discurso de centralis-
mo político, intolerancia religiosa, unicidad del código legal, existencia de una nobleza
de reino (defensoras de los valores citados), acuñación de una (ficticia) conciencia étnica
hispana8 y afirmación de una sucesión dinástica. Estrategias que no cuajaron, y que por lo
tanto no lograron vencer el poderoso empuje de tales fuerzas centrífugas. En ese sentido,
los reinados de reinados de Chindasvinto y Recesvinto se convierten en un magno es-
fuerzo por evitar el desmoronamiento estructural. La no continuidad de sus enérgicas
medidas por sus sucesores hizo el resto.
En síntesis: el reino visigodo se articula, a partir de su partida de la Galia, a partir
de la derrota ante los francos en Vouillé (507), sobre una lucha constante entre fuerzas
centrífugas y centrípetas que le llevará a la destrucción. Este proceso degenerativo solo
conoce una pausa en su avance, que es esa treintena de años de los que voy a ocuparme
en este trabajo. Pero vayamos por partes, analizando los antecedentes.
Desde el foedus que en 418 asienta a los visigodos en Aquitania, la monarquía de
este pueblo nunca terminaría de superar los obstáculos que le impedían consolidarse. El
proceso de etnogénesis visigoda ha sido ya suficientemente estudiado desde que R.
5 JIMÉNEZ GARNICA, 1983, p. 177: «La situación fiscal que denunciaba Salviano bajo la administra-
ción romana fue traspasada íntegramente al sistema administrativo godo». PÉREZ SÁNCHEZ, 2009, p. 219: «Los
textos visigodos realzan de forma continua la preeminencia social que ejercen los pudientes sobre la gran ma-yoría de la población». Está por hacer, aún, un estudio concienzudo de ese distanciamiento, que se agravaba
con las calamidades naturales que, precisamente, no escasearon en la Hispania visigoda: algunas de gran cali-
bre y trascendencia histórica, como por ejemplo la terrible epidemia de peste de 542. Vid. ARCE, 2011, pp.
185ss. 6 KING, 1981, p. 183.
7 Proceso que JIMÉNEZ GARNICA (1995, pp. 189ss.) ya detecta desde el inicio de la presencia visigo-
da en Hispania. 8 Sobre la relación entre conversión al catolicismo y creación del concepto de nación entre los go-
dos, vid. LUISELLI, 2003, pp. 246ss.; CLAUDE (1998, p. 130) defiende que, finalmente, los hispano-romanos
suscribieron este presupuesto a finales del siglo VII. A mi juicio, esto solo se dio sobre el papel, y es la evidente falta de dicha conciencia uno de los factores que explican el fulminante éxito de las tropas musulmanas a partir
del 711.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
321
WENSKUNS planteara una novedosa línea de investigación en 19779. La realeza militar
del mítico Alarico supuso una superación de la soberanía doméstica que se basó en la
fusión entre el séquito guerrero del líder y la etnia popular. Ello dio lugar a una monar-
quía militar itinerante, fruto de cambios notables que explican que en la etapa de asenta-
miento, con Valia, ya se pueda hablar de una monarquía definida bajo el clan de los Bal-
tos10
. Sin embargo, y admitiendo que podamos hablar de monarquía propiamente dicha
para los godos de esta época, no se trataba de una institución poderosa, plenamente afir-
mada frente a enemigos externos y, sobre todo, a los internos. Y es en la cuestión suceso-
ria donde presenta una de sus más peligrosas fisuras. Ataúlfo, el primero de los nombres
de la célebre lista de los Reyes Godos, se esforzó lo indecible en consolidar su línea di-
nástica a imitación, por aculturación, de lo que acontecía en el Imperio. Pero hete aquí
que su sucesor, Sigerico, va a pertenecer a un clan distinto, el de los Rosomones, que pa-
ra mayor desgracia era rival de los Baltos11
y que va a proceder a asesinar a todos los pa-
rientes del, a su vez, asesinado Ataúlfo; así, en la primera sucesión que documentamos de
los visigodos en Occidente observamos que, aunque se aspiraba al principio de sucesión
dinástica, esta no estaba ni mucho menos garantizada. Porque, entre otros motivos, ya
desde estos tempranos años del siglo V entra en funcionamiento el mecanismo de lo que
se conoce como el morbus gothicus, es decir, lo que Gregorio de Tours definió como
«esa odiosa costumbre visigoda de dar muerte a los reyes que no les agradaban y poner
en su lugar al que les viniera en gana» (H.F., III, 30). En otras palabras: la institucionali-
zación del regicidio permanente. En toda la historia de los godos en Occidente, desde el
414 hasta el 711, es decir, en unos 300 años, solo tres reyes fueron sucedidos por sus hi-
jos durante un período de más de 2 años: Eurico, Leovigildo y Chindasvinto. Como les
ocurriría a los vándalos en el norte de África, el tiempo habría de demostrar que, entre los
germanos, la realeza militar no estaba considerada como una institución heredable12
. Y
así se explica que, en 633, durante el IV Concilio de Toledo, los altos dignatarios ecle-
siásticos consigan que la monarquía goda se convierta en electiva... Al menos en la teo-
ría. Pues los godos no renunciaron nunca al poder hereditario. De hecho, la primera di-
nastía que tiene éxito entre los visigodos, la fundada por Teodorico I en 418, se prolonga-
rá en el tiempo durante 113 años. Ninguna otra dinastía gobernará a los visigodos ni si-
quiera un tercio de ese tiempo13
. Sin embargo, quizás por ese derroche inicial de energía,
el principio dinástico, aunque frecuente, no superó la cruel realidad del «morbo gótico».
Se requerirá un prolongado mandato como el de Teodorico (418-451) para que se conso-
lide una stirps regia que permita hablar de institución monárquica entre los visigodos14
.
9 WENSKUNS, 1977. Puede encontrarse una síntesis en PAMPLIEGA, 1998.
10 PAMPLIEGA, 1998, pp. 63ss.
11 GARCÍA MORENO, 1989, p. 36.
12 PAMPLIEGA, 1998, p. 257.
13 THOMPSON, 1990, p. 26.
14 WOLFRAM, 1990, p. 203.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
322
Y no sucederá hasta Eurico que el rey visigodo, por su potencia y energía, pueda conside-
rar zanjado cualquier débito contraído por el tratado del 41815
, manifestando con ello una
total independencia del Imperio y un plano de igualdad jurídica.
No obstante, los visigodos no supieron, o no pudieron, explotar los beneficios po-
líticos obtenidos por sus enérgicos monarcas del siglo V. El vigoroso avance de los fran-
cos, unido al juego de fuerzas de desgaste que operaron sobre el Reino de Tolosa (pre-
sión imperial, luchas con otras comunidades bárbaras, tensiones con la población galo-
rromana) dieron al traste con sus aspiraciones. Tendremos que esperar a la intervención
de un poder externo para que se apuntalen las bases de un reino quebradizo y desubicado
históricamente. Hacia 509 los ostrogodos de Teodorico el Grande toman el poder por la
fuerza en Hispania. El «intermedio ostrogodo» (509-549) supone, de este modo, un pe-
ríodo de transición entre dos épocas para los visigodos: la del Reino de Tolosa y la del
Reino de Toledo16
. Pero fue una intervención beneficiosa para los visigodos, ya que for-
taleció la autoridad central del Estado frente a los poderes particulares17
, que por cierto no
escaseaban en la Península. Los «ejércitos privados» se convierten en los grandes prota-
gonistas de la vida bélica hispana desde el último cuarto del siglo IV18
; en el siglo V no
hay vacío de poder en Hispania, pues los «ejércitos privados» desempeñan un papel pú-
blico, manteniendo el orden deseado por los possessores19. Las tornas empezarán a cam-
biar con Leovigildo, quien en 575 procede a la primera acuñación de monedas godas con
el nombre de un rey godo, y no de un emperador oriental20
: una significativa iniciativa
que daba a entender que el último de los monarcas arrianos se sentía plenamente asenta-
do en el trono. De hecho, y aunque su dinastía no dure tanto como la de Teodorico I, va a
ser el único monarca de toda la historia de los visigodos que será sucedido por su hijo y,
posteriormente, por su nieto.
De todos modos, esto no significa que el «morbo gótico» se hubiera acabado. A
finales del siglo VII, agudizados los enfrentamientos entre facciones y clanes, Egica dis-
puso que cada uno de los súbditos del reino tuviese que jurar fidelidad al rey ante unos
delegados, los discussores iuramenti, que recorrían el país con la única misión de recibir
esos juramentos21
. Tal tendencia a fortalecer la autoridad del monarca frente a la nobleza,
enfrentamiento que pervivirá hasta el fin del reino visigodo22
, alcanzaría uno de sus mo-
15
THOMPSON, 1963, p. 126. 16
ORLANDIS, 1987, p. 68. 17
GARCÍA MORENO, 1989, p. 93. 18
SANZ SERANO, 1986, pp. 225 ss. 19
PÉREZ SÁNCHEZ, 1983, p. 295. 20
ORLANDIS, 1987, p. 100. Sobre la actividad unificadora de Leovigildo, vid. CASTELLANOS, 2007,
pp. 91ss. 21
ORLANDIS, 1991, p. 89. 22
GARCÍA MORENO, 1989, p. 9.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
323
mentos más críticos precisamente en el reinado de Chindasvinto, cuando este rey ordenó
matar a 200 primates y 500 mediocres, en la más severa purga de enemigos internos
acontecida en la Hispania visigoda.
Otro factor que hay que tener en cuenta para explicar la creciente debilidad del Es-
tado visigodo (y para entender las medidas de Chindasvinto y Recesvinto) es la presencia
bizantina en la Península23
. En junio o julio del año 552, reinando a la sazón en Constan-
tinopla el emperador Justiniano, un general de 80 años llamado Liberio comandó una
fuerza expedicionaria bizantina que ocupó algunos puntos del litoral sudeste de la Penín-
sula Ibérica. En principio no se trataba de una invasión: los bizantinos habían sido llama-
dos por el noble godo Atanagildo, quien desde Sevilla aspiraba al trono del rey legítimo,
el impío Agila, acuartelado en Mérida. Gracias a la ayuda imperial, Atanagildo logró el
cetro. Pero de la misma forma que se había librado de un enemigo, él mismo se había
creado otro, pues el nuevo monarca no tuvo en cuenta que lo mismo había ocurrido en el
África vándala o en la Italia ostrogoda: una llamada de auxilio por una cuestión dinástica
provocaría un giro histórico radical en ambos territorios. En Hispania no ocurrió así, pero
las huestes bizantinas permanecerían en el mediodía peninsular por un plazo de 70 años,
hasta que resultaron finalmente expulsadas por Suintila.
Aunque Atanagildo intentó subsanar su error de cálculo, no consiguió gran cosa.
Los sucesivos esfuerzos de Recaredo I24
, Witerico, Gundemaro y Sisebuto fueron arreba-
tando espacio a los ocupantes extranjeros, hasta el definitivo empuje de Suintila, pero el
proceso duró tres cuartos de siglo y consumió buena parte de las energías visigodas25
.Y
todo ello hay que contemplarlo desde la perspectiva de que las fuerzas imperiales no eran
muy poderosas. En 552 todavía se libraba la cruenta guerra de Constantinopla con los
ostrogodos, y ese conflicto absorbía la mayor parte de los recursos humanos y materiales
de Bizancio. Y aunque tres años después, en 555, aliviada la tensión en Italia, pudieran
llegar refuerzos orientales a la Spania, la permanencia bizantina en el solar ibérico se de-
bió más a la endeblez visigoda que a la propia pujanza del Imperio. De hecho, estoy con
THOMPSON26
en que el mero hecho de que Justiniano pudiera enviar un ejército a Hispa-
nia evidencia la debilidad de Atanagildo.
Pero sin duda alguna, es la «falta de vocación hispana» de los godos, que siempre
se habían identificado más con los territorios galos, la que les pasó factura y condicionó
durante el resto de su existencia como reino. Para los visigodos, la Península Ibérica solo
constituía un campo para obtener botín y prestigio militar. Su derrota ante los francos les
23
Sobre este tema, la obra de referencia sigue siendo VALLEJO GIRVÉS, 1993. 24
Quien, recordemos (Greg. Tur., H. F., V, 38) hubo de comprar la neutralidad bizantina, en la gue-
rra civil que mantuvo con su hijo Hermenegildo, con 30.000 sólidos de oro. Sobre Recaredo y los bizantinos,
vid. CASTELLANOS, 2007, pp. 295ss. 25
Solo Liuva II (601-603) y Recaredo II (que reina unos pocos días en 621) no combatieron a Bizan-
cio. 26
THOMPSON, 1990, p. 370.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
324
haría cambiar de opinión, pero incluso eso lo hicieron con lentitud. Permanecer en Aqui-
tania, con su prosperidad agrícola, su cercanía al Mediterráneo, a Italia en concreto, y al
foco de expansión de los francos27
, les convenía más que adentrarse en la hostil y frag-
mentada geografía hispana. La geopolítica del antiguo Occidente romano estaba cam-
biando de forma apresurada, en un decisivo proceso que culminaría tras la destrucción de
los reinos ostrogodo y vándalo por Justiniano (sin ser sustituidos por entidades políticas
consistentes)28
. Encerrarse en Hispania, pues, no resultaba para los godos ni útil ni sensa-
to.
Para mantenerse en primera línea en el turbulento panorama político del tránsito
de los siglos V a VI, los visigodos debían permanecer en la Galia29
. Ellos supieron verlo,
y apostaron por ese propósito, durante casi un siglo, intentando mantener el Reino tolo-
sano30
. Pero al no conseguirlo, se vieron obligados a iniciar una nueva época desde un
estadio de identificación con otro territorio y con otra realidad histórica. En definitiva, si
pasamos lista a las intervenciones godas en la Península Ibérica desde Ataúlfo hasta Ala-
rico II, comprenderemos que los intereses visigodos se identificaban plenamente con la
Galia y no con las Hispaniae: fue la presión imperial la que les impelió a actuar en la Pe-
nínsula, pero jamás se adaptaron a esta región si no fue por imperiosa necesidad de su-
pervivencia.
Mucho antes de su derrota ante los francos en 507, los godos ignoraban por siste-
ma la Península Ibérica. Con Valia31
se buscó el asentamiento en los feraces campos nor-
teafricanos, en un intento no solo de buscar abastecimiento de alimentos, sino también de
escapar a las presiones de Rávena. Ante la imposibilidad de cruzar el Estrecho, Valia no
se planteó acantonarse en Hispania, ni siquiera establecer aquí destacamentos militares,
sino que volvió a la Galia32
, donde pactaría el foedus del 41633
. A partir de ese punto, sus
intervenciones contra vándalos silingos y alanos no persiguen otro fin que el escrupuloso
cumplimiento de las obligaciones suscritas con Honorio, a la par que cultivaba su presti-
gio militar, tan necesario para mantenerse en el mando. Ni siquiera Teodorico I, heredero
de las correrías ibéricas de Valia, mostró mayor proyección visigoda sobre la Península
27
Quienes, en la línea del Loira, estaban configurando un nuevo eje de gravedad de Europa, antes
centrado en el Mediterráneo. MUSSET, 1967, p. 146: «Este decisivo cambio de papeles constituye verdadera-mente la bisagra entre la Antigüedad y la Edad Media».
28 Incumpliendo, así, su propósito de restaurar los antiguos límites del Imperio: vid. C. Iust., 27, 1-2.
29 JIMÉNEZ GARNICA, 1983, p. 94: aunque Tolouse pasa a manos francas en 507, el centro del Estado
visigodo se mantiene en la zona de Narbona. 30
ORLANDIS, 1987, p. 58: el reconocimiento oficial del dominio godo sobre los territorios de Aquita-
nia I y II, Novempopulania, Narbonensis I y parte de la Lugdunensis III, lo llevó a cabo el emperador Nepote en 475.
31 Vid. ARCE, 2005, pp. 87 ss.
32 PAMPLIEGA, 1998, pp. 175-176.
33 GARCÍA MORENO, 1989, p. 37.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
325
que el saqueo y el la obtención de botín. El evitar la formación de un poder fuerte a sus
espaldas, que controlara el conjunto ibérico, y que comprimiera al reino Tolosano entre
suevos34
y francos, por otra parte aliados, también fue un factor que le motivaron al res-
pecto. Observamos la misma tendencia en otro Teodorico, el segundo, cuyas operaciones
por Lusitania, Gallaecia y Baetica siempre terminan con el retorno a la Galia35
. De estos
territorios, como sus antecesores, obtuvo botín y prestigio, pero no la anexión a su reino.
En 472, Eurico intensificó la presencia militar goda en Hispania, quizás porque supo
prever los cambios que se acercaban36
. Pues aunque es el rey godo, hasta el momento,
que más extiende su influencia por la Península, esto ha de ser visto como una medida
preventiva ante la política de Antemio contra los vándalos, que amenazaba directamente
la posición de los visigodos en el Mediterráneo occidental. Además, teniendo a los fran-
cos a las puertas, una expansión por tierras hispanas no hacía sino dividir las fuerzas de
los visigodos37
. Eurico fue también el primer rey godo completamente liberado de la in-
fluencia imperial, y estas medidas atendían a subrayar ese hecho38
. Su sucesor, Alarico
II39
, se verá obligado a centrar toda su atención en la amenaza franca. No es por capricho
que en su época se promulgue el Código legal que lleva su nombre, en palabras de GAR-
CÍA IGLESIAS, «un intento desesperado y último de romanizar la causa visigoda»40
.
En consecuencia, estoy de acuerdo con GARCÍA MORENO cuando afirma que «la
derrota del 507 significó el fin del sueño visigodo de jugar el papel director en la herencia
occidental del fenecido Imperio», papel que van a recoger los francos41
. Incluso después
de Vouillé, los visigodos se vieron arrastrados por una inercia histórica que les impulsaba
a mantener un protagonismo, al precio que fuese, en la Galia. Con Amalarico, los godos
34
GARCÍA MORENO, 1989, p. 58: con el matrimonio entre Requiario y su hija, Teodorico (449) tal
vez buscaba evitar verse atacado desde Hispania en caso de que prosperasen los planes de Atila. 35
JIMÉNEZ GARNICA, 1983, pp. 113-114: las operaciones de Teodorico II en Hispania estaban moti-
vadas por la colaboración con el Imperio, el deseo de contener a los suevos y el botín. Su presencia en la Pe-
nínsula Ibérica se limita a destacamentos militares. Sobre Teodorico II en Hispania, vid. ARCE, 2005, pp. 138 ss.
36 Sobre Eurico y la Península Ibérica, vid. ARCE, 2011, pp. 32ss. Para JIMÉNEZ GARNICA (1983, p.
118), las operaciones de Eurico en Hispania pudieron consistir en exhibiciones de fuerza, de forma paralela a
su agresiva política en la Galia. 37
Como opina GARCÍA MORENO, 1989, p. 83. 38
Para ORLANDIS (1987, pp. 17 y 45), Eurico pretendía ejercer la plena soberanía sobre Hispania y
las Galias, prescindiendo del moribundo poder imperial. 39
No me resisto a reproducir el idealista planteamiento de THOMPSON, 1990, p. 15: «Alarico II go-
bernó la mayor unidad política de Europa occidental; exceptuando Galicia y las montañas vascas, su reino se
extendía sin interrupción desde la margen sur del Loira hasta las Columnas de Hércules». Tal unidad política
no existía. 40
GARCÍA IGLESIAS, 1975, p. 115. 41
GARCÍA MORENO, 1989, p. 85; GUZMÁN ARMARIO, 2005. En contra de esta tesis, ARCE, 2011, pp.
24ss.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
326
empiezan a desvincularse de la Galia al separarse de la Prefectura de Arlés y al entregar
la Provenza al reino ostrogodo42
. El centro de gravedad hispano, durante el intermedio
ostrogodo, se localiza por esta época en el nordeste de la Península, lo cual no supone
que se controlara el conjunto peninsular. Ni siquiera con Teodorico el Grande se lograría
dominar siquiera una parte apreciable. El propio Amalarico intentó no ser desplazado de
la Galia por los francos, y a ese respecto buscó el apoyo de los católicos. Tendrá que lle-
gar Teudis al trono para que, en palabras otra vez de GARCÍA MORENO, los godos «se
sacudan definitivamente el complejo de reino de Tolosa». Medidas como la supresión de
la Prefectura de las Hispanias y el fortalecimiento de la autoridad central del monarca así
lo evidencian43
. A la muerte de Teudiselo, en Hispalis, el centro de gravedad godo se ha
desplazado hacia el centro-sur peninsular, con Toledo, Mérida o Sevilla como ciudades
preeminentes44
. La elección de Toledo como capital del reino por Atanagildo se enmarca
en esa nueva vertiente. Pero no podemos olvidar que cuando Leovigildo es asociado al
trono por su hermano Liuva (568), este se hace cargo de los dominios galos mientras que,
según el Biclarense, Leovigildo pasaba a gobernar «el reino de la Hispania Citerior».
Aún el recuerdo galo pesaba lo suficiente entre los godos.
Coincido con JIMÉNEZ GARNICA45
en que no hubo un asentamiento popular godo
en la Península Ibérica hasta principios del siglo VI, y que este comenzó siendo pequeño.
Solo a partir de Alarico II los godos se plantean como proyecto la unidad administrativa
peninsular, pero las luchas contra los poderes locales, los conflictos sucesorios y las ame-
nazas externas retardarán el proyecto hasta Leovigildo. Aun así, GARCÍA IGLESIAS nos
recordaba hace unos años que «la estabilización que van consiguiendo los visigodos en
Hispania durante la primera mitad del siglo VI es incompleta, pero importante: se nos
presenta como consolidación claramente territorial, parcialmente institucional, no tanto
política y en modo alguno social»46
. La unidad peninsular por los godos siempre sería un
poroso campo de batalla, propenso en todo momento a dejarse empapar por fuerzas dis-
gregadoras de todo tipo.
En la Península Ibérica, a los godos les esperaban múltiples problemas. Para em-
pezar, una población hispanorromana, muy superior en número47
, vinculada al mundo
cultural romano e inmersa en el juego de relaciones de dependencia de los magnates his-
42
ORLANDIS, 1987, p. 70. 43
GARCÍA MORENO, 1989, pp. 97ss.; ARCE, 2011, pp. 38ss: es a partir de 531, con Teudis, cuando se
produce la emigración goda a Hispania, según documenta el texto de Procopio, B. G., V, 13, 12-13. 44
Este fenómeno lo documenta GARCÍA MORENO, 1989, p. 87 en el período 526-549. 45
JIMÉNEZ GARNICA, 1995, pp. 189-198. Sobre el asentamiento, vid. ARCE, 2011, pp. 23ss. 46
GARCÍA IGLESIAS, 1975, p. 120. 47
A día de hoy es imposible afinar un cálculo de la proporción. THOMPSON (1990, p. 15), habla de
una proporción de 10 a 1 en época de Alarico II. Al respecto, vid. RIPOLL LÓPEZ, 1998, pp. 160ss.; SANZ SE-
RRANO, 2009, pp. 561ss.; JIMÉNEZ GARNICA, 1983, pp. 188ss.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
327
panos48
. Continuando, también les aguardaba un fragmentario universo de poderes loca-
les, relacionados con esos grandes terratenientes, que había florecido a partir de mediados
del siglo V fundamentalmente debido al fracaso de la autoridad imperial. Así, surgen y se
cimentan, especialmente en el mediodía peninsular, una serie de poderes locales y más o
menos autónomos, basados en las grandes ciudades de la región y en los epígonos de la
aristocracia senatorial, a la que la jerarquía eclesiástica iba a brindar su apoyo49
. La Béti-
ca, autónoma y dispersa durante el siglo V y buena parte del VI, va a resistirse al dominio
de los godos de forma pertinaz50
: la autoridad de estos sobre la Bética sería más nominal
que efectiva, y la administración de la misma quedaba en manos de los possessores his-
panorromanos51
. Hechos como la desastrosa campaña de Agila contra Córdoba (551), o
el mismo fiasco de Atanagildo al respecto (habrá que esperar a la actuación de Leovigil-
do para el sometimiento de la ciudad a los godos), o como la resistencia encarnizada de
Sevilla frente a Atanagildo (pese a que había sido su principal apoyo contra Agila), seña-
lan en esa dirección que apunto.
Los visigodos, asimismo, no solo heredaron de la época hispanorromana determi-
nados problemas de orden. También recibieron una Iglesia católica con una trayectoria
de indiscutible fortalecimiento en todos los sentidos52
. Así, a su creciente poder económi-
co53
, se sumaban su proyección social como fuente de evergetismo y su práctico mono-
polio de la cultura54
. Por la propia evolución del mundo tardorromano, los obispos hispa-
nos se convirtieron en potentes55, pero también en iudices y en patroni de buena parte de
48
No estoy de acuerdo con la afirmación de ARCE, 2005, p. 149: «El dominio de la Península por
parte de los visigodos no se entiende si no es admitiendo que se produjo una aceptación y adhesión por parte de la población hispanorromana». Los múltiples problemas de índole interna que padecieron los reyes visigodos
se ampararon, sin duda, en todo lo contrario. 49
GARCÍA MORENO, 1989, pp. 58-59. 50
ORLANDIS, 1987, p. 88. 51
GARCÍA IGLESIAS, 1975, p. 111. 52
Valga la atinada síntesis ofrecida por DE OLIVEIRA MARTINS, 1972 [1879], p. 100: «En la anarquía
de la disolución de la España romana [...] la Iglesia apareció revestida de funciones políticas. La fuerza de las
cosas trocó a los sacerdotes en estadistas y a los concilios en una especie de Asambleas nacionales. Cuando los godos fundaron su monarquía en España, hallaron ya establecidas estas instituciones y constituida ya esta fuer-
za. Al convertirse al catolicismo, la reconocieron; y pensando tal vez confiscarla en provecho de la propia auto-
ridad, trocáronse hasta cierto punto en meros instrumentos de la autoridad eclesiástica». 53
PÉREZ SÁNCHEZ (1999, pp. 299ss.) nos informa de los crecientes privilegios fiscales que fue adqui-
riendo la Iglesia después de la conversión de 589, con un progresivo control de la tributación, una gran auto-
nomía de la recaudación en las diócesis episcopales e incluso la elección de funcionarios para tales labores. 54
Es gracias a las fuentes que emanan de la Iglesia católica que podemos conocer con cierto detalle a
los visigodos en Hispania: actas de concilios, crónicas, hagiografías, tratados, biografías, epístolas, textos litúr-gicos, iconografía. Incluso las fuentes externas principales que nos informan de la Hispania visigoda son ecle-
siásticas. Como atinadamente ha señalado ARCE, 2009, p. 43: «El problema, por tanto, del estudio del período
visigodo es que permite conocer cómo gobernó la Iglesia». 55
ARCE, 2005, p. 263: «El obispo adquiere en este siglo, y especialmente en el V, un poder y una in-
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
328
la población ibérica, abarcando su influencia un radio de acción bastante más amplio del
que jamás alcanzaría la realeza goda56
. Ambas instituciones, Iglesia y monarquía, se apo-
yarían mutuamente, pero también rivalizarían entre sí por la dirección del mundo his-
pano, con el consiguiente desgaste sobre todo para la segunda57
. La Iglesia católica his-
pana se afirmó sobre una intolerancia desbordada, apoyada regularmente por el trono.
CASTILLO MALDONADO58
ha sintetizado magistralmente la esencia de esa intolerancia en
el reino visigodo de Toledo, prestando especial atención a las medidas tomadas por las
autoridades religiosas (y ejecutadas por los reyes godos) contra judíos, herejes (princi-
palmente arrianos) y paganos: todos ellos considerados como hostes domesti en cuanto
que iban contra la religión oficial (a partir de Recaredo) y contra la unidad religiosa. A
estos enemigos internos se les ofrecerá la conversión como única opción posible, ya fuera
a través de la evangelización, la catequesis, la atracción por evergetismo o, directamente,
a través de la represión. Del mismo modo, los jerarcas eclesiásticos no dudaban en inter-
venir en la política de los reyes godos, a favor o en contra, si ello atendía a sus intereses.
Podemos citar muchos ejemplos al respecto, valgan los siguientes: hay que verlos detrás
de la alianza entre los suevos, los godos de Hermenegildo y los francos católicos contra
los godos arrianos59
; en la propia rebelión en Sevilla de Hermenegildo contra su padre,
que fue ideológicamente justificada por los argumentos del obispo Leandro, tanto frente a
los visigodos como en la labor diplomática que se desarrolló en Constantinopla y Roma;
en la tentativa del obispo Masona que contribuye a desbaratar una rebelión contra Re-
caredo en Mérida, en 588; o en la agresividad de Sisebuto contra los dominios imperiales
en la Península, que pudo estar incentivada por el clan familiar de Isidoro de Sevilla.
Por último, los visigodos fracasaron en Hispania a la hora de relacionarse diplo-
máticamente con otros reinos, ya fuera a través de alianzas o de matrimonios de Estado60
.
fluencia total en la vida ciudadana hasta convertirse en el líder espiritual y civil de la comunidad. Los obispos
adoptan formas y ceremonial propio de los altos funcionarios y su ascendencia sobre todas las clases sociales, incluidos los emperadores, es progresiva hasta convertirse en completa». Sobre los obispos en la Hispania
visigoda, vid. ARCE, 2011, pp. 261ss. 56
ARCE, 2009, p. 42: «el mundo visigodo es católico, dominado por los clérigos y obispos, impreg-
nado por su fe, su escatología, su moral y su teología». 57
Vid. VALVERDE CASTRO, 1992, pp. 381ss.; CASTELLANOS, 2007, pp. 235ss. 58
CASTILLO MALDONADO, 2007, pp. 247-284. 59
LOVELLE y QUIROGA, 1996-1997, p. 264. 60
Especialmente en materia de matrimonios de Estado, los godos se revelaron como especialmente
desafortunados. Recordemos algunos ejemplos. Hunerico, hijo del vándalo Genserico, se casó con una prince-
sa visigoda: en 442 la princesa fue devuelta, sin nariz ni orejas, al rey Teodorico I, tal vez por haber participado en la conspiración que, ese mismo año, intentó derrocar al más agresivo de los reyes vándalos. Con Amalarico
(526-531), ya asentados los godos en la Península, se produce un acercamiento entre visigodos y francos a
través del catastrófico matrimonio entre este rey y la princesa franca Clotilde; ella, católica convencida, no
cedió a las presiones de su marido para que se convirtiera al arrianismo. Según Gregorio de Tours, Amalarico ordenó que le arrojaran estiércol cada vez que fuera a la iglesia, y la maltrató físicamente. Tanto es así que
Clotilde envió a su hermano Childeberto, soberano franco, un pañuelo ensangrentado como prueba de las veja-
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
329
Por lo general, los francos siempre se mostraron como adversarios hostiles y desestabili-
zadores61
. Tampoco las relaciones con Constantinopla resultaron fluidas, unas veces por-
que eran el «enemigo ocupante», otras por desidia de una o ambas partes, en ocasiones
también por las circunstancias históricas. Como señaló en su día THOMPSON, aunque el
reino godo suscitaba la ambición de los Estados extranjeros, los reyes godos se mantuvie-
ron al margen de la política internacional y de cualquier propósito de conquista62
. La des-
confianza de los godos ante los poderes externos se plasma en una peculiar visión de es-
tos como fuentes de barbarie63
. Por lo que toca a los suevos, aunque nunca supusieron un
enemigo de gran calibre, sí debieron de contribuir, aunque fuera modestamente, al des-
gaste de los godos, sobre todo con su insidiosa política de alianzas con los enemigos, ex-
ternos e internos, de la monarquía. En cuanto a los vascones, resulta difícil calibrar, espe-
cialmente por escasez de noticias, en qué medida pudieron contribuir a la disgregación
del Estado visigodo64.
Hasta aquí he tratado de glosar los grandes problemas de los visigodos en Hispa-
ciones a las que se veía sometida. Impresionado, Childeberto invadió la Septimania y rescató a su desgraciada
hermana (quien por cierto murió en el viaje de regreso a París). En 567 se casaron Chilperico de Neustria y
Gailswintha, hija de Atanagildo (555-567), pero antes de que finalizase el año el rey franco mandó asesinar a
su esposa por instigación de su concubina Fredegunda. Con Ingundis, princesa franca casada con Hermenegil-do, hijo de Leovigildo (571-586), ocurrirá igual. Nieta de la segunda mujer de Leovigildo, Gosvinta, Ingundis
se cerró en banda para proteger su fe católica frente a la arriana que imperaba en la corte toledana. Según Gre-
gorio de Tours, Gosvinta la maltrató físicamente, con saña. Pero fue en vano. De hecho, algunos piensan que
su influencia católica fue decisiva en la insurrección de Hermenegildo contra su regio padre. Recaredo (568-601) pidió la mano de Rigunthis, hija de Chilperico; la muchacha hizo lo posible por evadirse de este compro-
miso, pero tras dos años de presiones godas fue enviada a Toledo. Mientras iba de camino, su padre fue asesi-
nado, y entonces el duque Desiderio de Albi aprovechó para capturar a la princesa en Tolouse (584) y apode-
rarse de los 50 carros que transportaban su valioso equipaje (le acompañaban 4.000 personas como séquito). Naturalmente, el matrimonio con Recaredo quedó definitivamente frustrado. Ermebenga, hija de Viterico
(603-610) será entregada en matrimonio a Teodorico II de Borgoña (607); pero predispuesto este por su abuela
Brunequilda, que era visigoda, y por su hermana Teudila, el matrimonio no llegó a consumarse. Ermebenga
fue devuelta a Hispania sin su dote. Aunque Witerico intentó forjar una alianza con Austrasia y los lombardos para destronar a Teodorico, mas el proyecto fracasó.
61 Algunos ejemplos al respecto: ofensiva de Childeberto contra Amalarico en Aquitania Prima, en
531; invasión de la Tarraconense en 541; ofensiva de Sigiberto y Gontrán, que toman Arlés, en 569; invasión
de la Septimania en 585, dirigida por Gontrán de Borgoña; intervención de Dagoberto en 631, comprada por
Sisenando, a precio de 200.000 sólidos, en su lucha por el poder contra Suintila... 62
THOMPSON, 1990, p. 33. 63
Vid. BELTRÁN TORREIRA, 1986, pp. 53ss. 64
Personalmente no comparto el juicio de ORLANDIS, 1987, p. 52: «Los vascones siguieron indepen-
dientes durante toda la época visigoda y constituyeron un problema crónico, con el que hubieron de enfrentarse
hasta última hora los reyes toledanos». Más bien coincido con ARCE (2011, pp. 134ss.) en que su nivel de peli-
grosidad radicaba en su carácter de población intermedia entre visigodos y francos, lo que les convertía en un
molesto vecino que podía alinearse en cualquier momento con el enemigo. También señala este profesor que las agresiones vasconas documentadas en las fuentes tienen su motivación en la pura necesidad de superviven-
cia antes que en un propósito agresor contra el regnum.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
330
nia, de forma que podamos comprender el carácter peculiar de los reinados de Chindas-
vinto y Recesvinto. Vayamos ahora con los antecedentes inmediatos a la entronización
de Chindasvinto, en 642, y tomaremos como punto de arranque el reinado de Liuva II
(601-603), sucesor de Recaredo I.
El período que va desde Liuva II hasta Tulga (601-642) es una turbulenta fase en
la historia de la Hispania visigoda. Ante todo se define por una lucha intensa entre fac-
ciones nobiliarias y por un ambiente de inseguridad del poder real. Dicho período presen-
ta una estructura cuasi simétrica, porque empieza, se intermedia y acaba con reyes jóve-
nes e inexpertos (Liuva II, Recaredo II y Tulga), que permanecen poco tiempo en el
trono, y conoce un punto de inflexión en la figura de un rey enérgico como Sisebuto
(612-621). Supone este monarca un punto de inflexión en cuanto que inicia una estrategia
de fortalecimiento de la autoridad real, fundamentalmente a través de la autonomía de
otros poderes fácticos y de una sucesión hereditaria65
. Asimismo, dicha estrategia pasaba
por el control del clero y los usurpadores66
. Tendencia esta que, por cierto, continuaría
Chindasvinto con sus duras medidas. En el plano interior, precisamente a partir de Sise-
buto, destaca la política antijudía, que se interrumpirá con Chindasvinto por razones que
ya comentaré más adelante. En el plano exterior, durante los reinados de Witerico (603-
610) y Gundemaro (610-612) se da una intensa actividad diplomática con los francos
(síntoma evidente de la debilidad interna), que tendrá una continuidad residual con Sise-
buto y se traducirá, a la postre, en unos pobres resultados. En relación con Constantino-
pla, bajo el reinado de Suintila (621-631), se procede a la expulsión definitiva de los bi-
zantinos. Por último, el espacio temporal entre Gundemaro y Tulga se caracteriza por
repetidas intervenciones militares en el área periférica septentrional.
Estos cuarenta años suponen, pues, un complejo lapso de tiempo dominado por las
contradicciones que había generado la acción unificadora de Leovigildo y Recaredo. Tal
unificación no había resuelto previamente los problemas estructurales de fondo (más
arriba relacionados) de manera que el regnum llega a mediados del siglo VII sumido en
una aguda crisis de poder. Es entonces cuando la veterana figura de Chindasvinto (79
años cuando se hace con el cetro) parece tener muy claras cuáles son las soluciones. Y
tales soluciones pasan por dos remedios cuales son la aplicación sin paliativos de la fuer-
za y la voluntad de integración.
El reinado de Chindasvinto se caracteriza, en líneas generales, por los siguientes
procesos:
1) Purgas nobiliarias (sobre todo centradas en los partidarios del rey Chintila, una
de las facciones más pujantes del momento), acompañadas de confiscaciones que sanea-
ran las arcas reales. Esto supuso una peligrosa jugada para su estabilidad en el trono, pues
65
Con la excepción del reinado de Sisenando (631-636), que fue un rey especialmente sujeto a la au-
toridad de la Iglesia. 66
THOMPSON, 1990, p. 216: frente al propósito de independencia de Toledo que presidía las rebelio-
nes del siglo VI, en el siglo VII lo que se pretende con los alzamientos es derrocar al rey y sustituirlo por otro
afín a los intereses de los rebeldes.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
331
en su época la aristocracia se caracteriza por una potencia económica singular, así como
por su ambiente relativamente militarizado67
.
2) Mayor tolerancia frente a los judíos, lo cual no era sino un medio para lograr
cierto grado de equilibrio social al tiempo que se constreñía, de alguna forma, la autori-
dad de la Iglesia. Al fin y al cabo, los judíos habían tomado el relevo de los herejes en la
arena religiosa, y contra ellos se volcaba la mayor parte de la energía represiva eclesiásti-
ca68
. En esa línea restrictiva, Chindasvinto tenderá a gobernar obviando la fórmula que se
había ido fraguando desde mediados del siglo anterior: el concilio69
. Además, limitó en lo
que pudo la autonomía operativa de la Iglesia e incluso intervino en el nombramiento de
obispos. En consecuencia, la tensión entre el rey y el clero fue permanente, y de ahí pro-
viene la imagen del primero que nos han transmitido las fuentes (como ya he apuntado,
generadas en el ámbito eclesiástico)70
. La Iglesia, en consecuencia, no dudará a la hora de
alinearse con la parte de la aristocracia no afín a este rey impío71
.
3) Voluntad de política dinástica a través de la asociación al trono de su hijo Re-
cesvinto en 648. Esto no supone una novedad, ya se había hecho en el pasado72
, pero la
medida no produciría cambios relevantes en perspectiva, pues la sucesión continuaría
siendo la piedra de Sísifo de los reyes godos a lo largo de toda su historia: ineludible el
intento porque en ello radicaba la estabilidad del clan gobernante. Tampoco con Chin-
dasvinto tendrá éxito, pues su hijo morirá sin herederos.
4) Una legislación en pro de la integración, con los trabajos iniciales de lo que se-
ría el Liber Iudiciorum de Recesvinto, tal vez con el propósito de crear una base popular
de apoyo a la monarquía frente al nutrido y hostil frente de adversarios que esta tenía que
afrontar.
Puede afirmarse que lo que a Chindasvinto le interesaba era cimentar su autoridad
real, y ello explica que en el VII Concilio de Toledo (646) se arbitraran duras medidas
contra enemigos potenciales de la monarquía73
. Al hilo de ello, el Liber Iudiciorum, que
tiene su germen en estos años, no es un código legal aplicable al conjunto de la sociedad,
sino un juego de reglas que articulen las relaciones en las altas esferas políticas y sociales,
que asimismo otorga al rey la capacidad de decisión en última instancia, apostando por el
único valor que parecía ser sólido en las pugnas por el poder: el de la unificación. Por lo
demás, el Liber sancionaba de iure algunos principios que ya operaban de facto desde
67
WICKHAM, 2009, p. 327. 68
CASTILLO MALDONADO, 2007, p. 277. Sobre los judíos en la Hispania tardoantigua y visigoda,
puede acudirse a GONZÁLEZ SALINERO, 2009, con abundante bibliografía de este autor. 69
Sobre los concilios de la Hispania visigoda, vid. ARCE, 2011, pp. 236ss. 70
Vid., por ejemplo, MIGUEL FRANCO, 2011, pp. 155ss; CASTELLANOS, 1996, pp. 80-81. 71
COLLINS, 2005, p. 99. 72
Al respecto, vid. ARCE, 2011, pp. 45ss. 73
Sobre sus medidas contra profugi, refugae (aquellos que apelan a un poder extranjero) y traidores,
vid. THOMPSON, 1990, pp. 218ss.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
332
hacía mucho tiempo, cual es el caso de la derogación de la prohibición de los matrimo-
nios mixtos74
.
Recesvinto (653-672) se beneficiaría de los efectos de la energía de su padre, aun-
que procuraría limar asperezas con aquellos a los que este había considerado abiertamen-
te como sus adversarios. Sin abandonar el talante asertivo frente a la Iglesia, se advierte
en su régimen un ánimo de conciliación con la principal de las instituciones hispánicas, y
esto es lo que puede colegirse del VIII Concilio de Toledo (653)75
. Dentro de su voluntad
de reparar las tropelías de su progenitor76
, Recesvinto volvió a la tradicional hostilidad
hacia los judíos. Pero esta estrategia contemporizadora no dio lugar al equilibrio, cuya
ausencia puede descubrirse en la rebelión de Froya (653) y sus duros efectos en el Valle
del Ebro (Gregorio de Tours, H. F., VIII, 7).
El resultado de ambos reinados se puede explicar, en conclusión, como un proyec-
to de estabilidad política (de la monarquía, ante todo, a través de su afirmación frente a la
Iglesia y la nobleza) y de saneamiento financiero (confiscaciones, control de la corrup-
ción), articulado fundamentalmente a través de una imagen pública de integración (unifi-
cación) social orquestada por la figura del monarca. La fórmula era buena siempre que al
frente del Estado se encontraran personas inteligentes y capaces como Chindasvinto y
Recesvinto, pero a la muerte de este comenzaría el retroceso al fallar uno de los principa-
les puntales para el equilibrio: el de la sucesión. La forzada entronización de Wamba
inauguró un período en el que todas las frustraciones acumuladas estallaron de forma
traumática77
. Como ha señalado WICKHAM, las medidas depuratorias de Chindasvinto
pretendieron acabar con los golpes de mano, pero generaron al mismo tiempo mucha
tensión y violencia78
. Las leyes militares de Wamba y Ervigio nos hablan de las amena-
zas que acosaban a la realeza goda79
. El poder creciente (y renaciente) de los señoríos
territoriales, la debilidad progresiva de la monarquía, el estéril intento por parte de esta de
crear una autoridad real fuerte y, sobre todo, la indefinición de los reyes a la hora de si-
tuarse frente a la Iglesia y la aristocracia marcarán los últimos cuarenta años de la Hispa-
nia visigoda. Fue en esta atmósfera de confusión en la que las fuerzas disgregadoras ter-
minaron por arruinar el regnum. El «tira y afloja» político de estas décadas resultó brutal
para un Estado que, simplemente, se había limitado a tomar aire durante los reinados de
Chindasvinto y Recesvinto, pero que necesitaba más oxígeno, más tiempo, para estabili-
zarse. El reinado de Wamba (672-680) se define por sus tensiones con el clero; el de su
74
Vid. KING, 1980, pp. 131ss.; SIVAN, 1998, pp. 202ss. 75
Sobre el mismo, resulta interesante LOMAS SALMONTE, 2000-2002, pp. 517ss. 76
Vid. SANZ SERRANO, 2009, pp. 313ss. 77
Comenzando por la peligrosa insurrección de Paulo, en territorios galos, en 573. Vid. THOMPSON,
1990, pp. 251ss. Para LIVERMORE, 2006, p. 87, con el reinado de Wamba comienza «the ruin of Spain». 78
WICKHAM, 2009, p. 164. 79
Sobre las mismas, vid. ARCE, 2011, pp. 125ss.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
333
sucesor Ervigio (680-687), por un deseo de conciliación con el clero y la nobleza80
; bajo
el posterior rey, Egica (687-702) se vuelve a las tensiones con los poderes fácticos, mien-
tras que la voluntad de reconciliación regresa con Witiza (702-710); con Rodrigo, por fin,
se desencadena de nuevo la hostilidad entre los pilares del reino. La inconstancia en la
actividad legisladora no hizo sino acentuar las grietas en el edificio godo: las medidas de
Ervigio a favor de la nobleza y el clero se contradicen con las de Egica, que favorecen a
la monarquía frente a sus adversarios tradicionales. Y el rebrote del antijudaísmo, preci-
samente durante el gobierno de estos dos reyes, no hace sino confirmar el durísimo am-
biente que envolvía a la convivencia social en el regnum81.
A modo de síntesis, ofrezco al lector un sencillo esquema evolutivo, desde Liuva
II a Rodrigo (601-711), que creo que puede hacer comprender mejor la relevancia del
paréntesis histórico que suponen Chindasvinto y Recesvinto en la Hispania visigoda. La
fase entre Liuva II y Tulga (601-642) se caracterizó por una aguda lucha por el poder
entre aristocracia, clero y monarquía, con un punto de inflexión en la figura de Sisebuto.
Se trataba, sin duda, del tributo que tuvieron que pagar los godos por una conversión al
catolicismo que no se planteó otro objetivo que la legitimación política de la realeza visi-
goda, sin otras miras hacia el futuro82
. El período entre Sisebuto y Tulga (612-642) apa-
rece definido por un tenso equilibrio entre Iglesia y monarquía, que se sanciona por la
fuerza con Chindasvinto, y por la habilidad diplomática con Recesvinto. Sin embargo, la
máscara ideológica y propagandística de la integración defendida por ambos (que englo-
baba a la nobleza en su política de control social) no tendrá continuidad en sus sucesores:
estos se verán desbordados por el poder creciente de los señores territoriales83
, las inesta-
bles relaciones entre rey e Iglesia, el fracaso de implantar una sucesión real hereditaria y
una política diplomática plagada de fiascos. Las fuerzas centrífugas ganaron la partida, y
los musulmanes, en 711, solo tuvieron que seguir la corriente84
.
En eso consiste el «misterio historiográfico» (que apuntaba THOMPSON) de los
80
THOMPSON, 1990, pp. 275-276: «Todo parece indicar que Ervigio fue el primer y último rey visi-
godo que fue a lo largo de su reinado un juguete en manos de la nobleza». 81
CASTILLO MALDONADO, 2007, p. 280: «tras la derogación del Breuiarium por Recesvinto en 654,
el judaísmo posiblemente dejó de ser religio licita, y sobre todo que la política de conversiones forzosas, ini-ciada por Sisebuto y seguida decididamente por Ervigio y Egica, produjo un problema del que se resentiría en
adelante el Reino: el de los falsos convertidos, criptojudíos y relapsos». Vid. también CASTILLO MALDONADO,
2006, pp. 185ss. 82
THOMPSON, 1990, p. 134: «La victoria del catolicismo constituyó, en cierto sentido, una derrota
para el elemento visigodo de la población española». 83
WICKHAM, 2009, p. 165: «En términos económicos, la España del siglo VII estaba adquiriendo un
carácter cada vez más local». 84
Aquí disiento de la tesis del profesor ARCE, 2011, pp. 286 ss, sobre la fortaleza del regnum en 711
(sobre todo de su thesaurus), y que es la defección de la Iglesia (la institución realmente gobernante) la que
sume al reino en un vacío de poder frente a los musulmanes. No dejo de admitir que, efectivamente, buena parte de la estabilidad de dicho reino radicaba en la Iglesia, pero si el reino hubiera sido estructuralmente fuerte
(monarquía, ejército, cohesión social) la conquista islámica no habría resultado tan rápida y fulminante.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
334
reinados de Chindasvinto y Recesvinto: en un paréntesis de estabilidad85
en un cuerpo
enfermo, que terminaría agonizando (y muriendo) tras ellos. El reino visigodo estaba vi-
ciado, desde su fracaso en la Galia, por severos males que se generaban en la propia con-
figuración de la sociedad goda, y que se acrecentaron con lo que esta se encontró en la
Península Ibérica. La efectiva integración social y económica86
a largo plazo, el único
remedio que habría aportado sanación, nunca tuvo lugar87
. Se trata de un proceso, a todas
luces, degenerativo88
.
Concluyo mi contribución a este volumen retomando una consideración que esbo-
cé al principio de este trabajo. El debate historiográfico sobre los godos en Hispania re-
quiere una renovación que abandone los tópicos nacionalistas y analice exhaustivamente
la esencia de la sociedad visigoda antes de y durante su permanencia en la Península Ibé-
rica. Para los godos, el concepto de nación hispana solo fue un instrumento propagandís-
tico al servicio de la monarquía y la Iglesia para mantener la unidad de un Estado que
tendía por sistema a la fragmentación, pero que no tenía otra proyección que la que le
daba la aplicación coyuntural de la fuerza y la represión. Es cierto que la Historia siempre
sirve a los problemas y a las inquietudes del tiempo presente, pero en un país como el
nuestro, en que el conflicto centralización-descentralización ha estado siempre de rabiosa
actualidad desde fines de la Edad Media, los historiadores del mundo visigodo hispano
tendrían que hacer un esfuerzo por superar esa pesada herencia, y tratar así de compren-
der las claves de los visigodos, sobre todo de aquellas que explican por qué constituyeron
siempre una sociedad con fuertes contradicciones y con no pocas taras que minaron,
prácticamente desde el principio, su existencia como un Estado romano-germánico.
Fuentes
Amiano Marcelino, Historia: ed. E. GALLETIER, Ammien Marcellin. Histoires, Belles
Lettres, Paris, 1968-1999 (6 vols.); trad. M.ª L. HARTO TRUJILLO, Amiano Marce-
lino. Historia, Akal (Col. Akal/Clásica 66), Madrid, 2002.
Braulio de Zaragoza, Epistulae: ed. L. RIESCO TERRERO, Epistolario de San Braulio,
Sevilla, 1975.
85
THOMPSON, 1990, p. 356, establece dos períodos de transición en la Hispania visigoda: el reinado
de Recaredo I y los de Chindasvinto y Recesvinto. 86
WICKHAM, 2009, p. 166: la integración económica de la Península Ibérica fue el gran fracaso de los
Reyes Godos. 87
DE OLIVEIRA MARTINS, 1972 [1879], p. 106: «la monarquía visigoda tiene el carácter artificial y
efímero de una tentativa de reconstrucción social dentro de los moldes romanos». 88
ARCE, 2005, p. 17: «Si el siglo V se puede definir como el siglo de la transición, el VI es el del de-
finitivo predominio de uno de los pueblos asentados ―el visigodo― y su supremacía, y el VII, el más difícil
de precisar, como el de la historia plena del reino visigodo y su disolución».
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
335
Chronica Mozárabe de 754 [Chronica de Isidoro Pacense o Continuatio Hispana]: ed. J.
LÓPEZ PEREIRA, Crónica Mozárabe de 754. Edición crítica y traducción, Zaragoza,
1980.
Fredegario, Chronica: ed. B. KRUSCH, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores
Rerum Merowingicarum, 2, Hannover, 1888.
Gregorio de Tours, Historia Francorum: ed. B. KRUSCH y W. LEVISON, Monumenta
Germaniae Historica. Scriptores Rerum Merovingicarum, 1, Hannover, 1951.
Hidacio, Chronica, ed. R. W. BURGUESS, The Chronicle of Hydatius and the Consularia
Constantinopolitana, Oxford, 1993; trad. J. CAMPOS, Idacio, obispo de Chaves. Su
Cronicón, Salamanca, 1984.
Isidoro de Sevilla, Historia Gothorum. Historia Suevorum: ed. C. RODRÍGUEZ ALONSO,
Las Historias de los Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, León, 1975.
Jordanes, Getica: ed. Th. MOMMSEN en Monumenta Germaniae Historica. Auctores
antiquissimi, V, 1, Berlin, 1882, pp. 53-138; trad. J. Mª. SÁNCHEZ MARTÍN, Origen
y gestas de los godos, Madrid, 2001.
Juan de Bíclaro, Chronica: ed. C. CARDELLE DE HARTMANN, Corpus Christianorum.
Series Latina, 173A, Turnhout, 2001; trad. P. ÁLVAREZ RUBIANO, «La crónica
de Juan Biclarense. Versión castellana y notas para su estudio», Analecta Sa-
cra Tarraconensia 16, 1943, pp. 7-44. Julián de Toledo, Historia Wambae: ed. W. LEVISON en Monumenta Germaniae His-
torica. Scriptores Rerum Merovingicarum, V, Hannover, 1910, pp. 500-535; trad. P.
R. Díaz y Díaz, «Julián de Toledo: ‘Historia del Rey Wamba’ (traducción y notas)»,
Florentia Iliberritana, 1, 1990, pp. 89-114.
Leges Visigothorum: ed. K. ZEUMER en Monumenta Germaniae Historica. Leges Na-
tionum Germanicarum, I. Legum Sectio, I. Leges Visigothorum, Hannover/Leipzig,
1902.
VELÁZQUEZ, I., Las pizarras visigodas. Edición crítica y estudio, Murcia, 1988.
VIVES, J., Concilios visigóticos e hispanorromanos, Barcelona/Madrid, 1963.
Bibliografía
ARCE, J., Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 A.D.), Madrid, 2005.
―, «El ascenso irresistible de la Iglesia: El Regnum Gothorum (507-711)», Mainake,
31, 2009, pp. 41-44.
―, Esperando a los árabes. Los visigodos en Hispania (507-711), Madrid, 2011.
BELTRÁN TORREIRA, F. M., «El concepto de barbarie en la Hispania visigoda», en Los
visigodos. Historia y civilización, Murcia, 1986, pp. 53-60.
CASTELLANOS, S., «Conflictos entre la autoridad y el hombre santo. Hacia el control ofi-
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
336
cial del patronatos caelestis en la Hispania visigoda», Brocar, 20, 1996, pp. 77-89.
―, Los godos y la cruz. Recaredo y la unidad de Spania, Madrid, 2007.
CASTILLO MALDONADO, P., «Judíos, conversos y relapsos en la hagiografía narrativa
tardoantigua hispana», Studia Historia. Historia Antigua, 24, 2006, pp. 185-203.
―, «Intolerancia en el reino romano-germánico de Toledo: Testimonio y utilidad de la
hagiografía», ’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 18, 2007, pp. 247-284.
CLAUDE, D., «Remarks about Relations between Visigoths and Hispano-Romans in the
Seventh-Century», en W. Pohl, H. Reimitz (ed.), Strategies of Distinction. The Con-
tribution of Ethnic Communities, 300-800, Leiden, 1998, pp. 118-130.
COLLINS, R., La España visigoda (409-711), Barcelona, 2005.
DE OLIVEIRA MARTINS, J. P., Historia de la civilización ibérica, Madrid, 1972 [1879].
GARCÍA IGLESIAS, L., «El Intermedio ostrogodo en Hispania (507-549 d. C.)», Hispania
Antiqua, 5, 1975, pp. 89-120.
GARCÍA MORENO, L. A., Historia de España visigoda, Madrid, 1989.
GONZÁLEZ SALINERO, R., «La polémica antijudía en la Hispania tardoantigua y visigo-
da: resultados y perspectivas de una línea de investigación consolidada», Mainake,
31, 2009, pp. 123-129.
GUZMÁN ARMARIO, F. J., «El triunfo de la romanidad. Una nueva perspectiva sobre los
visigodos y su trayectoria histórica entre los años 376 y 507», en G. Bravo y R.
González Salinero (eds.), La aportación romana a la formación de Europa: nacio-
nes, lenguas y culturas, Madrid, 2005, pp. 141-150.
JIMÉNEZ GARNICA, A. Mª., Orígenes y desarrollo del reino visigodo de Tolosa, Vallado-
lid, 1983.
―, «Consideraciones sobre la trama social en la Hispania temprano visigoda», Pyre-
nae, 26, 1995, pp. 189-198.
KING, P. D., Derecho y sociedad en el reino visigodo, Madrid, 1981 (orig. Cambridge,
1972).
―, «King Chindasvind and the First Territorial Law-Code of the Visigothic Kingdom»,
en E. James (ed.), Visigothic Spain: New Approaches, Oxford, 1980, pp. 131-158.
KOCH, M., «Nunc tempore potentis Getarum Eurici regis. El impacto visigodo en His-
pania a través de la inscripción del puente de Mérida (483 d. C.)», Pyrenae, 39, 2,
2008, pp. 137-142.
LIVERMORE, H., Twilight of the Goths. The Rise and Fall of the Kingdom of Toledo, 565-
711, Bristol, 2006.
LOVELLE, M. R. y QUIROGA, J. L., «De los suevos a los visigodos en Galicia (573-711):
nuevas hipótesis sobre el proceso de integración del noroeste de la Península Ibérica
en el reino visigodo de Toledo», Romanobarbarica, 14, 1996-1997, pp. 259-288.
LOMAS SALMONTE, F. J., «VIII Concilio de Toledo (653): la Biblia en el tomo regio y en
el debate sobre la legislación de Chindasvinto», Excerpta Philologica, 10-12, 2000-
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
337
2002, pp. 517-532.
LUISELLI, B., La formazione della cultura europea occidentale, Roma, 2003.
MIGUEL FRANCO, R., «Braulio de Zaragoza, el rey Chindasvinto y Eugenio de Toledo:
imagen y opinion en el Epistularium de Braulio de Zaragoza», Emerita, 7 (1), 2011,
pp. 155-176.
MUSSET, L., Las Invasiones. Las oleadas germánicas, Barcelona, 1967.
ORLANDIS, J., Historia de España. Época visigoda (409-711), Madrid, 1987.
―, La vida en España en tiempo de los godos, Madrid, 1991,.
PAMPLIEGA, J., Los germanos en España, Pamplona, 1998.
PÉREZ SÁNCHEZ, D., «Problemas sociales del reino visigodo de Toledo», Studia Histori-
ca. Historia Antigua, 1, 1983, pp. 105-117.
―, «Patrocinio y descontento campesino en la Península Ibérica en el siglo VI», Hispa-
nia Antiqua, XVI, 1992, pp. 373-380.
―, «Defensa y territorio en la sociedad peninsular hispana durante la antigüedad tardía
(ss. V-VII)», Studia Historica. Historia Antigua, 16, 1998, pp. 281-300.
―, «Las transformaciones de la Antigüedad Tardía en la Península Ibérica: Iglesia y
fiscalidad en la sociedad visigoda», Studia Historica. Historia Antigua, 17, 1999,
pp. 299-320.
―, «La idea del buen gobierno y las virtudes de los monarcas del reino visigodo de To-
ledo», Mainake, 2009, pp. 217-227.
RIPOLL LÓPEZ, G., «The Arrival of the Visigoths in Hispania: Population Problems and
the Process of Acculturation», en W. Pohl y H. Remitz (eds.), Strategies of Distinc-
tion. The Construction of Ethnic Communities, 300-800, Leiden, 1998, pp. 153-187.
SANZ SERRANO, R., «Aproximación al estudio de los ejércitos privados en Hispania du-
rante la Antigüedad Tardía», Gerión, 4, 1986, pp. 225-264.
―, Historia de los Godos. Una epopeya histórica de Escandinavia a Toledo, Madrid,
2009.
SIVAN, H., «The Appropriation of Roma Law in Barbarian Hands: Roman-Barbarian
Marriage in Visigothic Gaul and Spain», en W. Pohl y H. Remitz (eds.), Strategies
of Distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800, Leiden, 1998, pp.
189-203.
THOMPSON, E. A., «The Visigoths from Fritigern to Eurich», Historia, 12, 1963, pp.
105-126.
―, Los godos en España, Madrid, 1990 (orig. Oxford, 1969).
VALLEJO GIRVÉS, M., Bizancio y la España tardoantigua. Un capítulo de historia medi-
terránea, Alcalá de Henares, 1993.
VALVERDE CASTRO, Mª. R., «La Iglesia hispano-visigoda: ¿Fortalecedora o limitadora
de la soberanía real?», Hispania Antiqua, 16, 1992, pp. 381-392.
Francisco Javier GUZMÁN ARMARIO
Un misterio historiográfico sobre el concepto de segregación social en la Hispania visigoda
338
WICKHAM, C., Una historia nueva de la Alta Edad Media, Barcelona, 2009.
WENSKUNS, R., Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen
gentes, Köln/Wien, 1977.
WOLFRAM, H., History of the Goths, Berkeley/Los Angeles, 1990.