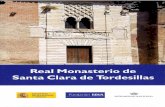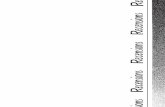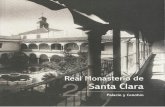LAS CIUDADES DE ARCÁVICA Y RECÓPOLIS Y LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO SERVITANO ORGANIZACIÓN...
Transcript of LAS CIUDADES DE ARCÁVICA Y RECÓPOLIS Y LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO SERVITANO ORGANIZACIÓN...
233
LAS CIUDADES DE ARCÁVICA Y RECÓPOLIS Y LA FUNDACIÓN
DEL MONASTERIO SERVITANO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE UN ASENTAMIENTO MONÁSTICO EN LA
ESPAÑA VISIGODA
Rafael Barroso Cabrera Jorge Morín de Pablos1
ARCÁVICA Y LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO SERVITANO
Como es sabido, la noticia de la fundación del monasterio Servitano –uno de los principales centros culturales del reino visigodo– aparece recogida con cierto detalle en los Viri Illustribus de San Ildefonso. El obispo de Toledo, que redacta su obra casi un siglo después del establecimiento de la comunidad monástica, narra la llegada a tierras hispanas del abad Donato y sus monjes desde el norte de África. La comunidad monástica, compuesta por setenta monjes, venía huyendo de la violencia de los bárbaros (probablemente las poblaciones bereberes norteafricanas), siendo acogida a su llegada a tierras españolas por una ilustre dama de la nobleza, de nombre Minicea, que actuó como mecenas de los nuevos refugiados. Según la información transmitida por el obispo de Toledo, Donato y sus monjes vinieron acompañados de un importante cargamento de libros y códices, noticia ésta de gran importancia por cuanto ayuda a comprender el papel trascendental que, en el tránsito de los siglos vi y vii, desempeñaron de cara al desarrollo de la vida cultural del reino visigodo los hombres formados en el monasterio Servitano. Ildefonso repara además en la formación eremítica del abad Donato. Un último dato proporcionado por el obispo toledano señala que el abad norteafricano fue enterrado en una cripta y que sus reliquias aún seguían siendo objeto de
1 Dpto. de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales de AUDEMA, S.A. Avda. Alfonso XIII, 72 -28016, Madrid; correo electrónico: [email protected]; www.audema.com.
veneración en el tiempo en que redacta la noticia2. Esta última noticia viene a fecharse hacia el año 57i, según el testimonio de Juan de Biclara, cronista contemporáneo del suceso, quien sitúa la fundación del Servitano en el tercer año del reinado de Leovigildo3. Por esas mismas fechas en que tiene lugar la fundación del monasterio Servitano otro abad norteafricano, Nancto, recalaba también en tierras emeritenses. Hay que subrayar la importancia de esta inmigración norteafricana para la recepción en la España visigoda del ideario monástico agustiniano, importancia que se muestra especialmente manifiesta en el caso de las provincias bética y cartaginense y en las reglas compuestas por San Leandro y San Isidoro, y que probablemente explique la atribución –por otro lado inexacta– a Donato de la introducción en la Iglesia hispana de la observancia regular hecha por el obispo toledano. Es probable, sin embargo, que esta mención se refiera en concreto no tanto a la introducción de una serie de normas escritas para regular la vida en común de los monjes, como a la organización del espacio monástico según un plan arquitectónico preconcebido4. Aunque desde el padre Flórez la tradición insiste en ubicar el monasterio Servitano en algún punto del litoral levantino, hemos defendido con importantes
2 HILD. TOL. De Vir. Illustr. III: Donatus et professione et opere monachus cuiusdam eremitae fertur in Africa extitisse discipulus. Hic uiolentias barbararum gentium imminere conspiciens atque ouilis dissipationem et gregis monachorum pericula pertimescens, ferme cum septuaginta monachis copiosisque librorum codicibus navali uehiculo in Hispaniam commeauit. Cui ab inlustri religiosaque femina Minicea subsidiis ac rerum opibus ministratis, Servitanum monasterium uisus est construxisse. Iste prior in Hispaniam monasticae observantiae usum regulamque dicitur aduexisse. Tam uiuens uirtutum exemplis nobilis quam defunctus memoriae claritate sublimis. Hic et in praesenti luce subsistens et in cripta sepulchri quiescens, signis quisbusdam proditur effulgere salutis, unde et monumentum eius honorabiliter colere perhibentur incolae regionis. [ed. C. CODOÑER MERINO, El De Viris Illustribus de Ildefonso de Toledo. Estudio y edición crítica. (Salamanca, 1972) p. 120-123]. 3 IOAN. BICL. Chronica, 571.4 Donatus, abbas monasterii Servitani mirabilium operator clarus habetur. [ed. J. CAMPOS, Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra. Escuela de estudios medievales, vol. XXXII. (Madrid, 1960) p. 81]. 4 Aunque con matices, a partir de sus orígenes y filiaciones regulares puede hablarse de diferentes culturas monásticas en la península: una provincia tarraconense muy vinculada a las prescripciones sinodales galas; un monacato galaico, con una fuerte impronta oriental impuesta por la obra de San Martín Dumiense, y una región bético-cartaginense donde la influencia norteafricana es muy acusada: A. M. MARTINEZ TEJERA, “Los monasterios hispanos (siglos V-VIII). Una aproximación a su arquitectura a través de las fuentes literarias”. Arqueología, Paleontología y Etnología 4 (1997) p. 118. La posterior labor pastoral de los hermanos Leandro e Isidoro y de Fructuoso contribuyó a remodelar esas influencias y asimilarlas definitivamente al caso hispano.
234
argumentos que la localización de este cenobio debe reducirse al edificio documentado en el llamado Vallejo del Obispo, un área situada en la ladera meridional del cerro donde se emplazó en tiempos la ciudad celtibérico-romana de Ercávica, la Arcávica de las fuentes medievales. El primero de ellos es una epístola de Eutropio, abad del Servitano, dirigida ad Petrum papam, esto es, al obispo Pedro de Arcávica, en la que el abad se defiende de la acusación de haber actuado con dureza con sus monjes5. Esta defensa debe enmarcarse dentro de la potestad del obispo diocesano de intervenir en los asuntos de los monasterios sitos bajo su jurisdicción. Por esta razón el abad Eutropio se ve obligado a apelar al juicio de su directo superior (“Haec tibi, beatissime pater, propterea scribimus, ut scias nos nihil absque ratione gener, sed secundum consuetudinem monasterii huius quae sancte et regulariter instituta sunt facere”)6. La potestad episcopal sobre los asuntos monacales es un hecho bien documentado en la España visigoda y un problema abordado con frecuencia en las reuniones sinodales del siglo vii. En ese sentido regula, por ejemplo, el canon 53 del iv Concilio toledano a propósito de los monjes vagabundos7. El segundo argumento es de índole arqueológica y tiene que ver precisamente con los restos descubiertos en el paraje denominado Vallejo del Obispo, esto es, el valle que rodea a la ciudad romana de Ercávica por su parte meridional (Figs. 1 y 2), así como con la relación que mantuvo este municipio con la fundación visigoda de 5 ISID. HISP. Vir. Illustr. XLV: Scripsit et ad Petrum, episcopum Ircavicensem, de districtione monachorum salubri sermone compositam epistolam, et ualde monachis necessariam [ed. C. CODOÑER MERINO, El De viris illustribus de Isidoro de Sevilla. Estudio y edición crítica. (Salamanca, 1964) p. 152]. Las epístolas de Eutropio en M. C. DIAZ Y DIAZ, La producción literaria de Eutropio de Valencia. Anécdota Wisigothica I (Salamanca, 1958) p. 20-35. Sobre Eutropio, véase L. A. GARCIA MORENO, Prosopografía del reino visigodo de Toledo. (Salamanca, 1964) nº 366, p. 147. Se conserva también otra epístola de este abad que lleva el curioso título de De octo uitiis, que en realidad es un centón de un tratado de Casiano sobre el tema. 6 A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, t. I. El monacato hispano prebenedictino. (León, 1973) p. 224-227 utiliza este testimonio de Eutropio como ejemplo de sumisión ante el obispo y como prueba de que el monasterio hubo de estar en Arcávica. J. ORLANDIS TORRES, “Las congregaciones monásticas en la tradición suevo-gótica.” AnEstMed 1 (1964) p. 101; M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “El eremitismo en la España visigótica.” RevPortHist 6 (1964) p. 10 nt. 19. J. Pérez de Urbel utilizó este mismo argumento de la subordinación del abad a su obispo para suponer que el Servitano se hallaba efectivamente en Arcávica, aunque errase luego en la identificación de esta sede: Los monjes españoles en la Edad Media. t. I (Madrid, 1934)2 p. 203-205. 7 J. ORLANDIS TORRES, “Las congregaciones monásticas”, art. cit. p. 101; M. C. DIAZ Y DIAZ, “El eremitismo en la España visigoda.” RevPortHist 6 (1964) p. 10 nt. 19. Precisamente del canon citado se sirvió Valerio del Bierzo para la ordenación de Juan como presbítero.
Recópolis, sobre la que habremos de volver con detenimiento. Diferentes campañas de excavación realizadas en este paraje han dejado al descubierto una impresionante fábrica construida sobre una subestructura de sillares reutilizados de la antigua ciudad romana que ocupa una superficie de 50 x 45 m. (Fig. 3), esto es, un área de 2.250 m2. La entidad de los muros de esta construcción es considerable (entre uno y dos metros de grosor) y han sido levantados a base de hiladas de sillares colocados a hueso con relleno interior de piedras, argamasa y tierra en una suerte de emplecton (Figs. 4 y 5). A partir de los datos que han proporcionado las sucesivas campañas de excavación se han podido identificar en esta construcción tres áreas bien diferenciadas: una estructura rectangular que ocupa la zona noroeste utilizada como iglesia en época de repoblación y que probablemente corresponda con la antigua iglesia visigótico-mozárabe; un espacio anexo a ésta que podría corresponderse con el área cementerial monástica; una sala rectangular orientada E-W que se ha interpretado como la cilla del monasterio mozárabe (Figs. 6 y 7), de donde procede un buen lote de cestos de esparto que conservan su contenido carbonizado (nueces, centeno, trigo y almendras), así como otro de utensilios domésticos que hacen pensar en un área de almacén y molienda. Por último, hay que mencionar una serie de recintos de 3 x 3 m que parecen rodear una estructura central y que se interpretan como celdas monacales. Esta distribución hace pensar en un monasterio de planta centralizada o cuando menos organizada. Como sugiere Díaz y Díaz, es quizás a esta circunstancia a lo que se refiere Ildefonso cuando dice que Donato prior in Hispaniam monasticae observantiae usum regulamque dicitur aduexisse8. Las excavaciones han proporcionado también algunos materiales que pueden fecharse en torno a la séptima centuria, entre ellos un fragmento de pilastra decorada con un tallo ondulado relleno de racimos de vid y otro de un broche de cinturón liriforme (Fig. 8). De los alrededores de esta construcción proceden asimismo dos fragmentos de cancel calado con decoración de tetrafolias ejecutadas a base de círculos secantes (Fig. 9), así como algún otro fragmento de escultura decorativa hasta ahora inédito9.
8 Sobre este tema nos remitimos además al esclarecedor estudio de A. M. MARTINEZ TEJERA, “La realidad material de los monasterios y eremitorios rupestres hispanos (siglos V-X)”, en Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media (Aguilar de Campóo, 2006) 61-97 (especialmente p. 86s). 9 Hay que notar que la técnica del calado aplicada a la escultura decorativa no es muy común en la plástica hispanogoda, aunque la nómina de canceles y celosías caladas se ha ampliado considerablemente para los siglos VI-VII con los ejemplares de Santa Marta (Zamora), Ilici (Elche, Alicante), Elda (Alicante), etc. Para nuestro propósito interesa recordar que cerca de Arcávica, en la misma
235
De este edificio o de otro próximo a él proceden dos capiteles corintios de hojas estilizadas (Fig. 10), con paralelos en Toledo y en el área del sureste (dos capiteles de La Toscana, en Jaén, y otro más de La Alberca, Murcia, prácticamente idénticos a los ercavicenses). El estilo de estos capiteles denota una cronología más antigua que la de los ejemplares toledanos, que habría que fijar hacia finales del siglo vi o primera mitad del vii, y una procedencia común de algún taller levantino10. La cerámica documentada en el transcurso de la excavación del monasterio fue objeto de estudio por parte de Yasmina Álvarez. Toda la vajilla cerámica hallada en las excavaciones del conjunto pertenece a la ocupación mozárabe posterior, dentro ya del siglo ix, y según dicha investigadora puede clasificarse en dos tipos distintos: una destinada a labores de cocina y almacenamiento que sigue la tradición romanovisigoda, y un segundo tipo de acabado más depurado y formas más elaboradas, destinado a servir de vajilla de mesa11. El registro arqueológico evidencia además la destrucción violenta del edificio hacia mediados de la novena centuria, destrucción que está atestiguada por los restos de un gran incendio y el abandono in situ de los alimentos almacenados en la cilla (Figs. 11 y 12)12. La destrucción violenta del monasterio parece corresponderse bien con los sucesos históricos vividos por la ciudad a lo largo del siglo ix. Se sabe que con posterioridad a la invasión musulmana Arcávica quedó sujeta al dominio bereber. En estos años la ciudad se vio envuelta en las guerras civiles que ensangrentaron al Andalus durante más de un siglo, una larga etapa de inestabilidad que forzó a la huida de una parte importante de la comunidad mozárabe, con su obispo a la cabeza, hacia las tierras del norte. Sabemos así que, refugiado en la corte ovetense de Ordoño I, el obispo Sebastián de Arcávica fue elegido para ocupar la recién restaurada sede orensana por el sucesor del rey Ordoño, Alfonso III, probablemente emparentado con el obispo a través de la reina Jimena13. Es precisamente a este
Recópolis, fue hallado un famoso cancel de círculos calados que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. 10 Los paralelos de estas piezas arcavicenses pueden verse en M. CORCHADO SORIANO, “Hallazgos en La Toscana (Jaén)”. AEspArq 41 (1968) p. 154-159. 11 Y. ÁLVAREZ DELGADO, Cerámicas comunes con y sin decoración, siglo IX. Arcávica (Cuenca). II CAME (Madrid, 1987) p. 400-412 y “Cerámicas del siglo IX de Arcávica (Cuenca).” BolArqMed 3 (1989) p. 109-121. 12 La fecha viene proporcionada por la aparición de un dirham de 252-262 H/ 866-876 d.C.: Y. ÁLVAREZ DELGADO, Cerámicas comunes, art. cit. p. 409. 13 Adveniente quoque Sebastiano, Archabiensi peregrino episcopo ex provincia Celtiberiae expulso a barbaris, mirabiliter, hanc Sedem <Auriensem> illi concessimus; qui primus eiusdem ecclesie antistes fuit. El privilegio de Alfonso III fue publicado por el padre Flórez, ES t. VII, p. 52-54. Sobre el último obispo ercavicense véase F. FITA, “Sebastián, Obispo de Arcávica y Orense. Su Crónica y la del Rey Alfonso III”. BolRAH 41 (1902) p. 324-343, quien
Sebastián a quien se le atribuye la versión erudita de la Crónica del Rey Magno, tal como queda manifiesto en la epístola que sirve de prefacio a dicha edición: Adefonsus rex Sabastiano nostro salutem...14. Próximo a este edificio que hemos identificado como el antiguo monasterio, situado también en la ladera sur del castro de Santaver, al pie mismo del cerro donde se ubica la antigua ciudad romana, se encuentra una construcción parcialmente excavada en el frente de la roca (Figs. 13 y 14). Esta construcción, que aprovecha en parte una antigua cantera, está formada por dos cámaras: una exterior de planta cuadrangular y otra de planta circular excavada totalmente en el interior del roquedo (Fig. 15). Esta última cuenta con una sepultura situada al fondo de la cámara sobre la que se ha colocado una misteriosa inscripción que reza fah, cuyo significado concreto se ignora, aunque quepa relacionarlo con el contexto funerario en el que aparece (Figs. 16 y 17)15. Tanto en el interior como en el exterior de esta construcción rupestre se encuentran tallados numerosos grabados de tipo religioso (cruces latinas, cruces de triple travesaño, un candelabro de siete brazos coronado por una cruz, etc.), destacando una gran cruz tallada frente a la entrada de la cámara interior (Figs. 18-20)16.
erróneamente lo supone redactor de la Crónica de Albelda; A. COTARELO, Alfonso III el Magno, último rey de Oviedo y primero de Galicia. Madrid, 1933 (ed. facsímil, 1991) p. 589ss, quien lo identificó con su homónimo de Salamanca. La posibilidad de que el obispo arcavicense estuviera emparentado con Jimena, la esposa navarra del Rey Magno, y con el clan muladí de los banu Qasi fue apuntada por C. SANCHEZ ALBORNOZ, Orígenes de la Nación española. El Reino de Asturias. (Madrid, 1985) p. 281 y 298-299; vid. también del mismo autor “Problemas de la Historia Navarra del siglo IX”, en Vascos y navarros en su primera historia (Madrid, 1976)2 p. 296-314. 14 A. COTARELO, Alfonso III, op. cit. p. 584ss; C. SANCHEZ ALBORNOZ, Orígenes, op. cit. p. 298-299; J. GIL ET AL. Crónicas asturianas. (Oviedo, 1985) p. 33-36, 50-51, nt. 46. 15 Una inscripción semejante se repite en la pileta de Tarragona conservada en el Museo Sefardí de Toledo: F. CANTERA BURGOS “¿Nueva inscripción trilingüe tarraconense?” Sefarad 15 (1955) p. 151-156 y H. SCHLUNK – TH. HAUSCHILD, Die Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit. Hispania Antiqua (Mainz am Rhein, 1978) p. 165s, lám. 60b, con una lectura diferente (PAH) y la fechan entre los siglos V y VI, con dudas. Véase también R. BARROSO CABRERA – J. MORÍN DE PABLOS, El Árbol de la Vida. Un estudio de iconografía religiosa. (Madrid, 1993) p. 24s. 16 Sobre el llamado “eremitorio” de Arcávica véase M. OSUNA RUIZ, “Las relaciones judeo-cristianas en la provincia de Cuenca, desde la época romana a los siglos XII y XIII, a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos.” Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos XXV (1976) p. 151-154 y “Excavaciones arqueológicas en Ercávica. Castro de Santaver. Cañaveruelas (Cuenca). Agosto, 1973”. NAH 5 (1977) p. 25-28; C. MONCO GARCIA, El eremitorio y la necrópolis hispano visigoda de Ercávica. I CAME (Zaragoza, 1986) t. II, p. 241-257 y “El eremitorio de la necrópolis alto-medieval de Ercávica. Cañaveruelas. Cuenca”. Centro de
236
Alrededor de esta construcción y asociada a ella, pero a una cota superior, se emplazó una necrópolis de tumbas excavadas directamente en la roca, con una distribución radial que parece respetar la cámara interior (Figs. 21-25). Parece evidente que la disposición de las sepulturas de la necrópolis asociada a esta construcción parece indicar una típica distribución ad sanctos con respecto a la tumba excavada en la cámara interior, sepultura que no sería sino un enterramiento privilegiado en esta iglesia-oratorio semirrupestre, en consonancia con el relato de Ildefonso, que indica que el abad fundador fue enterrado en una cripta (et in cripta sepulchri quiescens) y que su sepultura era todavía objeto de veneración por parte de los aldeanos del lugar a causa de los prodigios y milagros que se le atribuían (signis quisbusdam proditur effulgere salutis, unde et monumentum eius honorabiliter colere perhibentur incolae regionis). No es ésta la única necrópolis documentada en el territorio de Arcávica. Inundada por las aguas del pantano de Buendía se encuentra otra necrópolis fechada en el siglo vii. Se trata de un área cementerial compuesto por 13 sepulturas –aunque no se descarta un número mayor– excavadas en i982 por C. Moncó aprovechando el bajo nivel de las aguas del pantano. Esta necrópolis parece corroborar una bajada al llano de la población arcavicense, probablemente con dos núcleos principales de ocupación: uno en torno a la ladera sur del castro, en el Vallejo del Obispo, y otro siguiendo el valle del Guadiela, frente a los baños romanos de La Isabela, que aprovecharía la proximidad de la vía que conduce desde Arcávica hacia Recópolis y Segontia17. Cercano al Vallejo del Obispo, pero al otro lado del camino que conduce al castro de Santaver, se levanta una fuente construida con sillares romanos colocados a hueso y calzados con fragmentos de tejas (Figs. 26 y 27). Presenta un acceso escalonado hacia el manantial y en la parte superior de la misma se ha grabado una cruz de calvario (Figs. 28). No es improbable que esta fuente monumental tuviera una relación con el monasterio o con algún edificio religioso cercano, ya
Estudios de la Plana 6 (1986); C. MONCÓ GARCÍA - A. JIMÉNEZ PÉREZ, Las estelas discoideas de la necrópolis del Ejido-Santaver y de la iglesia de San Pedro de Huete. Cuenca. III CAME (Oviedo, 1992) p. 534-543. Para una correcta interpretación de los datos arqueológicos R. BARROSO CABRERA- J. MORIN DE PABLOS, “La ciudad de Arcávica en época visigoda: Fuentes literarias y testimonios arqueológicos.” Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia 34 (Oporto, 1994) p. 287-303 (=Actas 1º Congresso de Arqueologia peninsular, t. IV) y “La ciudad de Arcávica y la fundación del monasterio Servitano”. Hispania Sacra 48 (1996) p. 149-196. 17 El poblamiento disperso queda reflejado también en las fuentes y toponimia de época islámica: L. TORRES BALBAS, Ciudades yermas hispanomusulmanas. (Madrid, 1957) p. 27. Este modelo de poblamiento facilitaría la instalación de la comunidad cenobítica.
que diversos restos aparecidos en este área a los que antes hemos aludido hacen suponer que aquí pudo encontrarse el palacio episcopal y, por consiguiente, la iglesia catedral. En tal caso, no debe desestimarse la funcionalidad de esta fuente como baptisterio18. La fuente, en efecto, se ajusta bien a las disposiciones requeridas para los baptisterios, ya que el agua es de manantial y el paso a la fuente bautismal puede realizarse desde oriente. Existe a este respecto un paralelo cercano en el baptisterio de Iunca, en el norte de África19. Más dudoso es si la escalinata, con sus tres escalones de bajada, se adapta a lo dispuesto por San Isidoro para este tipo de construcciones litúrgicas o si por el contrario sólo es una simple coincidencia (Figs. 29 y 30)20.
18 Según testimonios orales, al menos uno de los dos capiteles a los que antes se hizo referencia antes fue hallado en este lugar. Además, nosotros mismos, con la colaboración de A. M. Martínez Tejera, hemos prospectado la zona y hemos hallado otros materiales de escultura decorativa y un fragmento de epígrafe, inéditos hasta la fecha, que fueron depositados en el Museo de Cuenca. Sobre la utilización de esta fuente como baptisterio, véase R. BARROSO CABRERA- J. MORIN DE PABLOS, “La ciudad de Arcávica” art. cit. p.178-180. Incomprensiblemente L. Caballero (“El conjunto monástico de Santa María de Melque (Toledo). Siglos VII-IX. (Criterios seguidos para identificar monasterios hispánicos tardo-antiguos).” Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media. Aguilar de Campóo, 2006, p. 1143s) niega que el edificio monástico excavado por Moncó fuera el Servitano porque en su opinión, sólo así “se puede resolver el dilema de que sede episcopal y monasterio coincidan en su ubicación”, afirmación gratuita que ninguno de los que ha trabajado en el yacimiento defiende: monasterio y sede episcopal debieron hallarse ciertamente próximos pero en emplazamientos diferentes. Es inadmisible también el tono empleado por este autor acerca de nuestra hipótesis de interpretación del yacimiento, que rechaza sin más argumento que su propio criterio de autoridad (nt. 9). A lo largo de los diversos trabajos que hemos realizado sobre este yacimiento creemos haber planteado una hipótesis general que permite explicar varios aspectos poco claros del mismo y de la historia del periodo: el eremitorio y su enterramiento interior, la aparición de un monasterio de las singulares características del excavado en Arcávica, la estrecha relación entre Eutropio y Recaredo, y la extraordinaria actuación del abad al frente del III Concilio toledano, etc. No se trata de verdades absolutas (que en arqueología casi nunca lo son) pero sí de una explicación lógica y consecuente con los datos arqueológicos e históricos disponibles. 19 G. L. FEUILLE, “Le Baptistere de Iunca (Macomades, Minores).” Cahiers Archéologiques 3 (1948) p. 75-81; CH. PICARD, L’archéologie chrétienne en Afrique (1938-1953). Actes du 5e Congrés International d’archéologie chrétienne. Aix en Provence, 13-19 sept. 1954 (Ciudad del Vaticano-París, 1957) p. 54; A. KHATCHATRIAN, Origine et typologie des baptistéres paléochrétiennes. Mulhouse: Centre de Culture Chrétienne, 1982, p. 11 y 42 y Les baptistéres paléochrétiennes. Plans, notices et bibliographie. (París, 1962) p. 36-37 y 96. 20 ISID. HISP. Etym. XV 4 9-10 (ed. J. OROZ RETA – M. A. MARCOS CASQUERO, San Isidoro de Sevilla. Etimologías. Madrid, 1982, p. 238s).
237
En cualquier caso, la presencia de la cruz tallada en lo alto de esta construcción no deja lugar a dudas sobre el carácter religioso de este lugar. La proximidad del monasterio y, muy probablemente de la propia iglesia catedral, son dos importantes datos a tener en cuenta para explicar la funcionalidad de la fuente. No es necesario, por otro lado, que, en caso de tratarse efectivamente de un baptisterio, se encontrara anexo a la iglesia catedral, pues no debe descartarse que la construcción estuviera ligada a ritos procesionales como el que ha quedado reflejado de forma simbólica en la célebre pizarra de Huerta (Salamanca)21.
LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO ARCAVICENSE Y LA FUNDACIÓN DE
RECÓPOLIS La proximidad del monasterio al antiguo casco urbano parece en principio obviar la recomendación de San Isidoro de que los cenobios se emplazaran lejos de los centros urbanos en busca de la tranquilidad que proporciona una vida retirada22. Sin embargo, ya se ha comentado antes que hacia el siglo v el abandono de la ciudad romana a favor de pequeños núcleos de población situados en el valle del Guadiela debió ser ya un hecho. La presencia de una necrópolis en el área foral, probablemente aprovechando la ubicación del antiguo templo, indica que hacia el siglo v Ercávica sólo debía contar con un poblamiento marginal. En cualquier caso, la ubicación en ese lugar de un área cementerial no pudo realizarse antes de la ley teodosiana que ordena el mantenimiento de los templos y monumentos paganos decretada por los emperadores Arcadio y Honorio en el año 399, y posiblemente sea posterior a otra del año 435 que ordena la destrucción de los mismos y su cristianización23. 21 M. SANTONJA – M. MORENO, “Tres pizarras con dibujos de época visigoda en la provincia de Salamanca.” Zephyrus 44-45 (1991-1992) p. 472-475. 22 ISID. HISP. Reg. I. De Monasterio. …uillam sane longe remotam esse oportet a monasterio ne uicinius posita aut laborem ferat periculi aut famam inficiat dignitatis… (ed. J. CAMPOS – I. ROCA, Santos Padres españoles, t. II. Madrid, 1971, p. 91). 23 Codex Theod. XVI 10.15: Idem aa. macrobio vicario hispaniarum et procliano vicario quinque provinciarum. sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari. ac ne sibi aliqua auctoritate blandiantur, qui ea conantur evertere, si quod rescriptum, si qua lex forte praetenditur. erutae huiusmodi chartae ex eorum manibus ad nostram scientiam referantur, si illicitis evectiones aut suo aut alieno nomine potuerint demonstrare, quas oblatas ad nos mitti decernimus. qui vero talibus cursum praebuerint, binas auri libras inferre cogantur. dat. IIII kal. feb. ravennae theodoro v. c. cons. (399 ian. 29). XVI 10.25: Impp. theodosius et valentinianus aa. isidoro praefecto praetorio. omnibus sceleratae mentis paganae exsecrandis hostiarum immolationibus damnandisque sacrificiis ceterisque antiquiorum sanctionum auctoritate prohibitis interdicimus cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam nunc restant integra, praecepto magistratuum destrui
La ubicación del monasterio en el suburbium de un núcleo urbano en plena decadencia es, por otro lado, un fenómeno bien conocido en la España visigoda y altomedieval, sobre todo en el caso de ciudades del interior de la península, donde ejemplos de este tipo se repiten a menudo24. En cualquier caso merece la pena reparar en el hecho de que el monasterio se sitúe precisamente en el territorio de un antiguo municipio romano venido a menos y que dicho emplazamiento no diste mucho de la ciudad de Recópolis, una de las escasas ciudades fundadas durante la época visigoda. La cercanía de Arcávica a Recópolis, la flamante fundación que Leovigildo erigió ex nouo en tierras alcarreñas en honor de su hijo Recaredo, viene a avalar la importancia del Servitano y explica bien la historia del monasterio y el interés que Ildefonso parece mostrar por la fundación de Donato en una obra destinada precisamente a ensalzar la sede toledana25. Dicha importancia se trasluce claramente en la trascendental labor que debió desempeñar el abad Eutropio, sucesor de Donato a la cabeza de la collocationeque venerandae christianae religionis signi expiari praecipimus, scientibus universis, si quem huic legi aput competentem iudicem idoneis probationibus illusisse constiterit, eum morte esse multandum. dat. XVIII kal. dec. constantinopoli theodosio XV et valentiniano IIII aa. conss. (435 nov. 14).Vid. J. ARCE, El último siglo de la España romana: 284-409. (Madrid, 1982) p. 137s. 24 Puede verse un catálogo de ejemplos en F. ÍÑIGUEZ ALMECH, “Algunos problemas e las viejas iglesias españolas.” Cuadernos de trabajo de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, CSIC, VII (Madrid-Roma, 1955) p. 21ss 25 IOAN. BICL. Chronica 578.4: Liuuigildus rex extinctis undique tyrannis, et pervasoribus Hispaniae superatis sortitus requiem propriam cum plebe resedit civitatem in Celtiberia ex nomine filii condidit, quae Recopolis nuncupatur: quam miro opere et in moenibus et suburbanis adornans privilegia populo novae Urbis instituit. ISID. HISP. Hist. Goth. 5i...condidit etiam ciuitatem in Celtiberia, quam ex nomine filii sui Recopolim niminauit. Recópolis se halla, en palabras del padre Flórez, a “poco más de dos leguas de Ercavica a la orilla del Tajo entre Sasamón y Zurita.” Ambas ciudades estaban comunicadas por la vía que, desde el Levante, se dirigía hacia Segontia (Sigüenza) y Caesaraugusta (Zaragoza). Sobre la fundación de Leovigildo cf. H. FLOREZ, España Sagrada, Theatro geográfico-histórico de las Iglesias de España, t.VI, p. 414 y VII, p. 71; K. RADDATZ, “Studien zu Reccopolis. (1) Die archäologischen Befunde.” MM 5 (1964) p. 213-233; D. CLAUDE, “Studien zu Reccopolis. (2) Die historische Situation”. MM 6 (1965) p. 167-194; L. VAZQUEZ DE PARGA, “Studien zu Recopolis (3)”. MM 8 (1967) p. 259-280; L. OLMO ENCISO, La ciudad de Recópolis y el hábitat en la zona central de la península ibérica durante la época visigoda, en Homenaje al profesor M. Almagro, t. IV (Madrid, 1983) p. 71-71 y La ciudad visigoda de Recópolis, Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, t. IV (Toledo, 1988) p. 305-311 y “Ciudad y procesos de transformación social entre los siglos VI y IX: De Recópolis a Racupel”. Anejos de AEspA 22 (2000) p. 385-400. Un magnífico resumen de todo lo publicado hasta la fecha de su aparición en F. FERNANDEZ IZQUIERDO, “Aportación al estudio de Recópolis”. AEspArq 55 (1982) p. 119-136.
238
comunidad monástica hacia 583, como tutor y preceptor del príncipe Recaredo y principal artífice de su conversión al catolicismo26. Durante el periodo visigodo la ciudad de Arcávica fue, junto a Segóbriga y Valeria, uno de los tres obispados pertenecientes a la actual provincia de Cuenca (Fig. 31). Las tres sedes episcopales habían sido con anterioridad municipios romanos que, a grandes rasgos, parecen haber capitalizado la organización territorial de las comarcas naturales en que se divide el territorio conquense (Alcarria, Manchuela y Serranía respectivamente), pero mientras la primera de ellas pertenecía al convento jurídico cesaraugustano, las otras dos figuraron dentro del cartaginense. Los obispos de Arcávica figuran como signatarios de los concilios nacionales al menos desde el III Concilio de Toledo del año 589 (Petrus <Arcavicensis> Celtiferiae ecclesiae). Además, el obispo Teodosio figura también entre los obispos suscriptores de la Constitutio Carthaginensium sacerdotum que sigue al Decreto de Gundemaro (a. 6io), documento que sanciona a la sede toledana como metropolitana de la provincia Cartaginense27. En época romana, el territorio dependiente de la ciudad romana de Ercávica quedaba delimitado por las zonas de influencia de las ciudades vecinas de Segóbriga (Cabeza de Griego, Saelices, Cuenca) al sur, Valeria al sureste, Segontia (Sigüenza) al norte, Titulcia (en los alrededores de Aranjuez, Madrid) al suroeste y Complutum (Alcalá de Henares) al oeste. A grandes rasgos, el territorio ercavicense venía a ocupar las tierras de la Alcarria conquense y buena parte de la comarca del Alto Tajo perteneciente hoy día a la provincia de Guadalajara (Fig. 32)28.
26 IOAN. BICL. Chron. 584, 5: Eutropius abbas Monasterii Seruitani discipulus S. Donati clarus habetur (ed. J. CAMPOS, p. 92; FLOREZ, ES t. VIII, p. 60s). La suposición de que Eutropio actuó como tutor del príncipe fue propuesta por M. C. DIAZ Y DIAZ, Introducción General, en J. OROZ RETA y M. A. MARCOS CASQUERO, San Isidoro de Sevilla. Etimologías. (Madrid, 1982) p. 21 nt. 43 y J. PEREZ DE URBEL, Los monjes españoles, op. cit. t. I, p. 204. La situación del Servitano próximo a Recópolis avala la tesis de ambos autores. Sobre el tema vid. R. BARROSO CABRERA – J. MORIN DE PABLOS, “El monasterio Servitano. Auge y caída de un cenobio visigodo”. Codex Aquilarensis 19 (2003) p. 6-25. La relación entre cenobios rupestres y fundaciones monásticas ha sido analizada por A. M. MARTINEZ TEJERA, “La realidad material de los monasterios y eremitorios rupestres hispanos (siglos V-X)”, en Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media (Aguilar de Campóo, 2006) p. 61-97. 27 H. FLOREZ, España Sagrada. Theatro geográfico-histórico de las Iglesias de España. t. VII (Madrid, 1782). Tratado VIII: De la Iglesia Arcavicense o Ercavicense, p. 72-79; J. VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos. España Cristiana vol. I (Barcelona-Madrid, 1963); L. Á. GARCIA MORENO, Prosopografía del reino visigodo de Toledo. (Salamanca, 1974) nº 296-302, p. 131-133. 28 Para todo este tema: J. M. SOLIAS ARIS, Territorium y topografía de Ercávica, en Ciudades romanas en la provincia de Cuenca. Homenaje a Francisco Suay Martínez. (Cuenca,
Diversos testimonios y documentos avalan esta definición del territorio ercavicense que sin duda heredó la Arcávica medieval. En primer lugar hay que mencionar la llamada “Peña Escrita”, una inscripción encontrada en Alcantud y conocida ya desde el siglo xvi. El epígrafe, estudiado por Alföldy, informa de que con el dinero legado a su comunidad por un tal Julio Celso se construyó un trayecto viario de ocho mil pasos (unos doce kilómetros). La construcción de este tramo de calzada fue ejecutada por orden del consejo de decuriones de la ciudad de Ercávica. De esta noticia se desprende que la zona situada al norte de Priego estaba integrada dentro de los límites del territorio ercavicense29. Otro dato importante viene proporcionado por la mención hecha por Plinio de que Segóbriga poseía el monopolio de la explotación de las minas de lapis specularis situadas en un radio de 100 000 pasos30. Aunque se trata de una evidente exageración, la noticia del autor latino se ha contrastado con las explotaciones mineras descubiertas en la zona. Dicho estudio ha permitido comprobar los límites entre el territorio segobricense y el ercavicense en las tierras de transición entre la Alcarria y la zona de Manchuela en una línea que correspondería aproximadamente con la latitud de Huete. La apócrifa Hitación de Wamba contiene también algunos datos de interés para nuestro propósito al marcar los cuatro extremos que marcaban los límites del obispado de Arcábrica: Alcone, Obviam, Mora y Lustam. Ésta última probablemente puede ser reducida a Alustante (Guadalajara), en el Sistema Ibérico, y Obviam a Abia (Cuenca) o mejor a Opta (posiblemente el nombre romano de Huete), prácticamente un trifinium que marca el límite de Arcávica con los territorios de los municipios de Segóbriga y Valeria. Alcone es más discutible: podría pensarse en la Mesa de Ocaña, dado que las fuentes árabes señalan los montes de Awkaniya como frontera suroccidental de la qura de Santaver. De esta forma, como señala J. M. Solías, la delimitación esbozada en estas líneas coincidiría grosso modo con lo que las fuentes nos han transmitido acerca de los límites de la qura de Santabaryya en época islámica, que incluyen dentro de la misma todo el territorio situado entre el nacimiento del Tajo y el foso del Turia hasta Teruel, girando luego
1997) p. 209-238. Los límites de la diócesis fueron trazados ya por H. FLOREZ, España Sagrada, t. VII, p. 59-62. 29 G. ALFÖLDY, “Ercavica”. Römisches Stadtwessen auf der Neukastilischen Hochbene. Ein testfall für die Romaniesierung. (Heidelberg, 1987) p. 66-74 30 NH XXXVI 160: Et hi quidem sectiles sunt, specularis vero, quoniam et hic lapidis nomen optinet, faciliore multo natura finditur in quamlibeat tenues crustas. Hispania hunc tantum citerior olim dabat, nec tota, sed intra Ĉ passuum circa Segobrigam urbem…
239
por las hoces del Cabriel y siguiendo hacia el oeste por el curso del Júcar hasta alcanzar la meseta de Ocaña31. Una escritura del arzobispo Cerebruno conservada en el archivo de la catedral de Toledo fechada el i de marzo de la era mccxiv (año ii76) podría corroborar los límites nororientales de la diócesis. Según este documento, citado por el autor del catálogo de obispos de Albarracín del año i6o4 y conocida por Flórez, el obispado de Albarracín se llamó antiguamente Ercavicense (Arcabricense, según la copia que manejó Flórez) y que fue el citado arzobispo de Toledo quien le mudó el nombre por Segobricense. El ilustre historiador agustino negaba que el obispado de Albarracín fuera el de la antigua Arcávica y supone que la villa perteneció al obispado de Segóbriga32. Sin embargo, la objeción de Flórez venía viciada por la creencia de que Segóbriga se hallaba en Segorbe y no en Cabeza de Griego (Saelices, Cuenca), una reducción que intencionadamente se propuso en el siglo XII para extender la jurisdicción de la sede toledana por tierras levantinas33. Evidentemente la antigua Arcávica nunca estuvo en Albarracín, pero la escritura es interesante por cuanto muestra la vinculación de estas tierras del sistema Ibérico con el territorio del obispado arcavicense. Definido así el territorium perteneciente a la Ercávica romana, conviene volver ahora sobre la topografía de la ciudad y su territorio más inmediato, ya que permite explicar algunos aspectos particulares de la evolución histórica de la misma. En este sentido, el mayor mérito del trabajo de J. M. Solías consiste precisamente en haber detectado dos parcelarios fósiles en la llanura meridional de la ciudad. Se trata de dos áreas divididas en parcelas de 20 x 20 actus, siguiendo una metrología típicamente romana. El primero de los parcelarios, que ha quedado fosilizado en caminos y veredas, así como en los límites de los términos municipales situados al occidente de Cañaveruelas, arranca de la propia ciudad romana. Los datos escasean hacia la zona del embalse de Buendía y cuanto más al sur nos situemos. Se trata de parcelas orientadas a 22,5º NW, es decir, aproximadamente la cuarta parte de la distancia entre N y W, medida que facilita notablemente el cálculo del agrimensor. El segundo parcelario presenta menos restos que el primero, conservándose sobre todo al SE de la ciudad. La orientación en este caso es de 16º NE, en parte derivada de la orientación de la sierra que se levanta entre Alcohujate y Castejón, y se superpone al anterior parcelario en la parte meridional de la ciudad sin que pueda discernirse la mayor antigüedad de uno u otro (Fig. 33).
31 J. A. ALMONACID CLAVERIA, "La kura de Santavería. Estructura político-administrativa". I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha vol. 5 (Ciudad Real, 1988) 5-20; J. M. SOLIAS ARIS, Territorium y topografía de Ercávica, p.213s. 32 H. FLOREZ, España Sagrada, t. VII, p. 59s. 33 Ibídem, p. 97ss.
Resumiendo lo dicho hasta ahora, y aunque los límites son un tanto imprecisos, puede deducirse que el territorio ercavicense englobaba la parte noroeste de la actual provincia de Cuenca y la cuenca del Alto Tajo. Se trata, pues, de un territorio susceptible de complementar la actividad ganadera y forestal propia de la zona montañosa del Sistema Ibérico con las actividades agrarias de las tierras de la Alcarria regadas por el río Tajo y sus afluentes Guadiela, Guadamejud y Mayor. En cualquier caso, merece resaltarse la escasa densidad de poblamiento de la zona oriental del territorio ercavicense, dato que contrasta con una mayor proporción de yacimientos en el área de las vegas de los citados cursos fluviales, donde la complementariedad de los diferentes nichos ecológicos (vegas fluviales aptas para la horticultura, tierras de llano para el cultivo de cereal, bosques que permiten el aprovechamiento de recursos forestales, ganaderos y cinegéticos) proporcionaría una evidente ventaja de cara al desarrollo agrario y demográfico de los asentamientos. Este último dato es importante porque la fundación de Recópolis en las cercanías de una ciudad como Arcávica parece a priori ir en contra de cualquier lógica territorial. Un territorio como éste no puede mantener dos ciudades de importancia en un espacio tan reducido como es el que describe el curso del Guadiela-Tajo, a no ser que estos centros urbanos romanos no tuvieran ya la entidad que se les presupone. Esto explicaría en buena parte la elección de este lugar para fundar una nueva ciudad. En efecto, las investigaciones arqueológicas en torno al castro de Santaver y el Vallejo del Obispo parecen confirmar la idea de que la Arcávica de época visigoda no gozaba ya de la pujanza del antiguo municipio romano. Más aún, la ciudad visigoda ni siquiera parece encontrarse en el mismo emplazamiento que la Ercávica de época altoimperial. La evolución urbana de Ercávica parece indicar que desde el Bajo Imperio se operó una bajada al llano de la población urbana, que pasó a establecerse en núcleos diseminados a lo largo del curso del Guadiela, con una mención especial hacia la zona de los Baños de la Isabela, un área rica en termalismo y que contaba, además de las potencialidades en el plano agrícola que proporciona la vega del Guadiela, con cierta riqueza minera34. Probablemente a este asentamiento correspondería la citada necrópolis de La Rinconada, excavada por Moncó y situada junto a la margen del río, en un amplio meandro trazado por el Guadiela en un punto no lejos de donde se alzan los Baños de la Isabela. No
34 Se citan a este respecto las explotaciones de mineral de plata que sirvieron en fechas posteriores para acuñar las emisiones de dirhemes de plata de Cuenca de los años io75 y io8i. Las propiedades termales de los Baños de la Isabela eran conocidas durante el periodo musulmán, y el lugar recibía el nombre de Bir-al-Salam (Fuente de la Salud): J. A. ALMONACID CLAVERIA, "La kura de Santavería”.
240
sería entonces improbable que el núcleo episcopal se situara en torno a esta zona de la margen derecha del Guadiela y no en la ladera sur del castro de Santaver (el llamado Vallejo del Obispo), en una especie de reparto de zonas de producción entre el obispado y el monasterio Servitano, si bien no tuvo por qué ser necesariamente así: la identificación del Pocillo con una fuente bautismal más bien hace pensar que la sede episcopal debió estar localizada no lejos del mismo, en la ladera meridional que conduce al Castro, separada del monasterio por la calzada que conducía a la antigua ciudad romana. Pero, aparte de esa pérdida de importancia del antiguo núcleo arcavicense, la fundación de la ciudad de Recópolis en este preciso lugar obedece a criterios de mayor proyección política. La fundación ex nouo de una ciudad palatina debe verse sobre todo como un acto más de afirmación política dentro del ambicioso programa de imperialización que caracteriza el reinado de Leovigildo y que llevó a asumir como propias de la institución real goda las insignias y regalia hasta entonces privativas de los emperadores romanos: acuñación de monedas sin mención del emperador, vestiduras regias, trono, titulación imperial y actividad legisladora (Isid. HG 5i). Como ha señalado J. Arce, la creación de sedes regiae es un signo de romanitas que actúa a la vez como elemento aglutinante y unificador. De esta forma, al levantar una ciudad en la Celtiberia, Leovigildo no sólo realiza un acto patente de soberanía frente al imperio, sino que se erige él mismo –en ostentosa emulación de la más genuina tradición imperial romana– en fundador de ciudades (conditor urbium)35. Un problema distinto viene dado por las razones que llevaron a Leovigildo a erigir una sedes regia tan próxima a la nueva capital del reino. Es cierto que junto a Recópolis los reyes visigodos fundaron otras ciudades: Victoriacum (por el propio Leovigildo) y Ologicum (en tiempos de Suintila), pero en ambos casos lo más probable es que fueran simples enclaves rebautizados y posiblemente amurallados en relación con el establecimiento de un dispositivo fronterizo frente a la expansión de los vascones. Recópolis se nos aparece como algo distinto. Recópolis es, por un lado, una ciudad destinada a celebrar los triunfos del monarca (extinctis undique tyrannis et peruasoribus Hispaniae superatis), como culminación a una política de corte imperial. Pero por otro, al fundar la nueva sede regia en honor de uno de sus hijos y no de sí mismo, la nueva ciudad palatina se muestra como un acto de exaltación de su propia dinastía, como un ejercicio de afirmación dinástica. Como señala Arce, el hecho de fundar una sede regia de estas características, con murallas (que aquí no hay que entender tanto en su 35 J. ARCE, La fundación de nuevas ciudades en el Imperio romano tardío: De Diocleciano a Justiniano, en G. RIPOLL – J. M. GURT, (eds.) Sedes Regiae (ann. 400-800). (Barcelona, 2000) 56-59.
carácter defensivo como por lo que supone de elemento de prestigio común a tantas ciudades del Bajo Imperio) y distritos suburbanos viene a ser un fiel reflejo de “la fuerte asociación al poder y al trono y a la sucesión que se prometía a Recaredo”. Una tercera razón esgrime Arce para explicar este aparente sin sentido: la fundación de una ciudad administrativa al estilo de Anjar, ciudad fundada por el califa al-Walid en 7i4 cerca de Damasco o, añadimos nosotros, de la célebre Madinat az-Zahra que su descendiente Abd al-Rahman III levantaría junto a la Córdoba califal36. Dejando a un lado estas importantes consideraciones, existen otros dos argumentos significativos que podrían explicar la ubicación de Recópolis en este punto de la meseta alcarreña. La situación de la nueva regia sedes entre el meandro que forman los ríos Tajo y Mayor y junto a la vía que conduce desde Cartagena a Complutum parece sugerir un distrito desgajado del propio territorio arcavicense que viene a ocupar un lugar céntrico entre los territorios de Arcávica, Segóbriga, Complutum y Titulcia, posiblemente en relación con esa misteriosa entidad provincial denominada prouincia Celtiberia uel Carpetana a la que aluden algunas fuentes de la época y que por razones históricas nunca llegó a cristalizar. En otras palabras, en oposición a Cartagena, capital de los dominios bizantinos peninsulares37. 36 Ibidem, 57. La descripción es del Biclarense, Chron. 578, 4: ciuitatem in Celtiberia ex nomine filii condidit, quae Recopolis nuncupatur: quam miro opere et in moenibus et suburbanis adornans priuilegia populo nouae Urbis instituit. (ed. J. CAMPOS, Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra. (Madrid, 1960) 88). Las descripciones musulmanas hablan también de la riqueza de sus jardines y huertos (L. TORRES BALBAS, Ciudades yermas hispano-musulmanas. (Madrid, 1957) p.34-41). Aunque sea de pasada no podemos dejar de comentar aquí la posibilidad de que Victoriaco (tradicionalmente reducida a Vitoria, su heredera medieval) y Ologicus sean en realidad una misma ciudad: la primera con nombre nuevo y la segunda con nombre indígena modificado (Olkairun= Iruña de Oca, a unos escasos km al oeste de Velegia) en un contexto de avances y retrocesos de la línea de frontera con los vascones. 37 Hacia la primera mitad del siglo x, al-Razi afirmaba que Racupel (Recópolis) lindaba con Santabariya y, después de repetir las palabras del Biclarense a propósito de su fundación, termina diciendo de ella que era “mui fermosa, et mui buena, et mui viciosa de todas las cosas que los omens se an de mantener” (L. TORRES BALBAS, Ciudades yermas hispano-musulmanas. (Madrid, 1957) p.34s). Para la prouincia Celtiberia vid. C. CODOÑER MERINO, El De Viris Illustribus de Ildefonso de Toledo, op. cit. 58ss; A. BARBERO DE AGUILERA, “Las divisiones eclesiásticas y las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la España de los siglos VI y VII.” Homenaje a Marcelo Vigil Pascual. Acta Salmanticensia 61 (1989) p. 173ss y J. VILELLA MASANA, “Los obispos toledanos anteriores al reino visigodo-católico.” En L. Á. GARCIA MORENO ET AL. (eds.) Santos, obispos y reliquias. (Alcalá de Henares, 2003) p. 113ss. La conquista de los territorios bizantinos del levante y la propia ascensión de Toledo en detrimento de Cartagena truncaron el futuro de Recópolis. Recuérdese, por otro lado, que Recópolis se
241
Por otra parte, la ubicación de una regia sedes como Recópolis próxima a un monasterio de la importancia del Servitano es un dato que despierta el mayor interés para el historiador porque recuerda otros ejemplos semejantes documentados en los reinos merovingios, como el célebre monasterio de Fulda (a. 743-744), fundación de San Bonifacio y cuna de la evangelización de Alemania, para el que se ha supuesto su implantación sobre una antigua curtis merovingia y un centro religioso anterior, a pesar de la leyenda hagiográfica que lo sitúa en un medio selvático (silua Bochonia) y desértico (horrendum desertum)38. O ejemplos similares documentados en la Italia longobarda, donde antiguos núcleos de población son potenciados por la acción monástica siempre en relación con cortes regias. Es el caso, por ejemplo, del monasterio de San Vincenzo al Volturno en relación con la corte ducal de Gisulfo II en Benevento y un antiguo complejo de época tardorromana; o de los monasterios de Nonantola (a. 752), vinculado a la curte regia de Gena, y de San Salvador (a. 753), este último situado en Brescia al amparo de la corte de los últimos reyes longobardos Desiderio y Ansa39. A la vista de todos estos paralelos, la fundación de Donato en este preciso emplazamiento, junto a una antigua ciudad romana en franca decadencia y sede episcopal, puede ser interpretada, pues, como un intento de revitalizar el territorio arcavicense situado en la margen izquierda del río en relación no tanto con el núcleo episcopal a cuya jurisdicción se encuentra sometido el abad, como con la nueva corte regia hecha construir por Leovigildo para su hijo Recaredo. En este contexto debe verse la actuación de Eutropio como tutor y consejero del príncipe, su actuación relevante en la organización del III sínodo toledano y en la propia conversión de Recaredo, así como la más que probable relación de origen entre la fundación de Donato y el monasterio toledano de Ágali apuntada en su día por Carmen Codoñer40. También en ese mismo contexto de
hallaba situada en el cruce de la vía que une Cartagena con la que se dirige desde Toledo hacia las Galias. 38 C. J. WICKHAM, Land and Power. Studies in Italian and European Social History, 400-1200. (Londres, 1994) 156-162. 39 S. GELICHI – M. LIBRENTI, “Alle origini di una grande proprietà monastica: Il territorio nonantolano tra Antichità e Alto Medioevo,” en T. LAZZARI ET AL. (eds.) La Norma e la Memoria. Studi per Augusto Vasina. Nuovi Studi Storici 67 (2004) p. 25-41 y Nonantola 1. Ricerche archeologiche su una grande abbazia dell’altomedioevo italiano. (Florencia, 2005). S. GELICHI – M. LIBRENTI – A. CIANCIOSI, Nonantola e l’abbazia di San Silvestro alla luce dell’archeologia. Ricerche 2002-2006. (Carpi, 2006). 40 La hipótesis se ve reforzada por el papel desempeñado por Eutropio, un simple abad, en la organización del sínodo de la conversión al lado de San Leandro, fautor de la conversión de Hermenegildo: IOAN. BICL. Chron. 590.1: summa tamen synodalis negotii penes sanctum Leandrum Hispalensis ecclesiae Episcopum et beatissimum Eutropium monasterii Servitani abbatem fuit. Sobre el tema vid. R. BARROSO
monasterio vinculado a una sede regia podría cobrar un sentido novedoso la polémica sostenida entre el abad del Servitano y el obispo encargado de su diócesis. La rebelión de Hermenegildo, sin embargo, malogró los planes trazados por Leovigildo, pues la prisión y el posterior martirio del príncipe rebelde dejó paso franco hacia el trono de los godos al segundo de sus hijos. Pero, paradojas de la historia, la entronización de Recaredo supuso la postergación de la ciudad de Recópolis e incluso del monasterio Servitano. Poco tiempo después el abad Eutropio sería nombrado obispo de la sede de Valencia y la memoria del monasterio quedará prácticamente en el olvido hasta los tiempos de Ildefonso. No obstante, al hilo de estas razones, e independientemente del escaso crédito que merece la noticia, la fama del monasterio Servitano debió extenderse por toda la comarca en forma de leyenda según la cual Recaredo habría fundado un monasterio para religiosas en el lugar donde luego se alzaría el santuario de Nuestra Señora de Riánsares, en la vecina localidad de Tarancón41. Cuáles fueron las razones de esa postergación no parecen difíciles de elucidar. Como se ha repetido en líneas precedentes, Codoñer supuso que existió una relación de origen entre el monasterio arcavicense y el monasterio toledano de Ágali. No deja de ser llamativo que en el catálogo de biografiados redactado por el santo obispo a la mayor gloria de la dinastía agaliense sólo figure un monje que no llegó a ocupar cátedra episcopal alguna, y que éste no sea otro que el fundador del monasterio Servitano. Los dos cenobios, en efecto, parecen vivir una suerte de vidas paralelas que sugieren un destino común. Ambos fueron grandes centros culturales en su época y ambos actuaron también como cantera de obispos muy vinculados a la corte de los reyes visigodos. La decadencia de uno y el auge de otro parecen también correr parejos. Incluso el nombre mismo del monasterio agaliense, probablemente derivado del hecho de que estaba situado ad Galiense iter, esto es, junto a la vía que se dirige hacia Caesaraugusta y la Galia, la misma calzada que conduce hacia Recópolis, parece conectar ambos cenobios. No resulta casual, pues, que la influencia del monasterio Servitano parezca agotarse con posterioridad a la marcha de Eutropio a la sede valenciana. No es imposible suponer que la llegada de Recaredo al trono de los godos obligara a la postergación de su proyectada urbe regia a orillas del Guadiela en favor de Toledo, la ciudad del Tajo, la capital del reino cuya corona ceñía ahora, y que los cuadros del monasterio Servitano y su importante fondo bibliográfico acabaran por engrosar finalmente el patrimonio de la naciente comunidad de Ágali. CABRERA – J. MORIN DE PABLOS, “El monasterio Servitano”, art. cit. 41 D. PEREZ RAMIREZ, “Riánsares, fundación monástica de Recaredo”, en El Concilio III de Toledo. XIV Centenario (589-1989). (Toledo, 1991) 845.
242
FIG. 1.- Plano de situación con los restos arqueológicos en la ciudad de Ercávica (Cuenca).
FIG. 2.- Fotografía aérea del Monasterio Servitano –Arcávica, Cuenca-.
244
FIG. 4 y 5.- Detalle de la fábrica del Monasterio Servitano construida con sillares reutilizados de la ciudad romana.
245
FIG. 6.- Cilla del Monasterio. En el centro puede observarse el muro que compartimenta el espacio, construido con posterioridad.
FIG. 7.- Detalle del muro que divide la cilla del monasterio en época mozárabe, construido con sillarejos colocados a hueso.
246
FIG. 8.- Pilastra decorada con un tallo ondulado relleno de racimos de vid, s. VII d.C.
FIG. 9.- Cancel calado, s. VII d.C.
FIG. 10.- Capitel corintio de hojas estilizadas, finales del s. VI o primera mitad del s. VII d.C.
248
FIG. 13.- Eremitorio, planta y secciones.
FIG. 14.- Eremitorio, cámara cuadrangular y acceso a la cripta.
251
FIG. 19.- Detalle de la menorah coronada por una cruz triunfante.
FIG. 20.- Ladrillo de la serie Mixal.
255
FIG. 27.- Baptisterio, vista general.
FIG. 28.- Detalle de la cruz de calvario que corona el baptisterio.