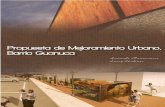Instituciones y significantes en las políticas exteriores de Costa Rica con la integración...
Transcript of Instituciones y significantes en las políticas exteriores de Costa Rica con la integración...
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS
INSTITUCIONES Y SIGNIFICANTES EN LAS
POLÍTICAS EXTERIORES DE COSTA RICA CON
LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA:
NACIONALISMO EN LAS ADMINISTRACIONES
FIGUERES OLSEN Y RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA
DENTRO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA
(1994 - 2002)
TESIS DE GRADO PARA OPTAR POR LA
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS
Estudiante: Claudio Monge Hernández
Carné: A43429
I
MIEMBROS DEL TRIBUNAL EXAMINADOR
__________________________
Ph. D. Alberto Cortés Ramos
Director del Comité Asesor
__________________________
M. Phil. Sergio Moya Mena
Miembro Comité Asesor
__________________________
M. Sc. Luz Marina Vanegas Avilés
Presidenta del Tribunal
__________________________
M. Sc. Alejandro Barahona Krüger
Profesor Invitado al Tribunal
__________________________
Claudio Alonso Monge Hernández
Sustentante
II
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a todas las personas que de una u otra forma ayudaron en el largo
proceso de finalización de mi Trabajo Final de Graduación.
A mi comité asesor, Alberto Cortés, Andrés León y Sergio Mora, quienes con sus
consejos, regaños y guías fueron moldeando esta investigación hasta el producto final, sin
ellos este trabajo no sería posible.
A mis amigos/as y compañeros/as de estudios y de la vida, Lucrecia Pérez, Rubén
Rojas, Mariana Solano, Gloriana Amador, Karla Gamboa, Flavio Mora, Beatriz Ávalos, y
muchos/as otros/as, que con su apoyo material y espiritual nunca hubiera concluido este
proyecto.
Y a mi familia, especialmente a mi madre, Ana Cecilia Hernández Rodríguez,
quien se dio la tarea titánica de servir como “filóloga” ad honorem, trabajo enorme y de
gran enseñanza, gracias al cual esta tesis es lo que se lee hoy.
III
Índice general
INTRODUCCIÓN
1. Justificación............................................................................................................................ 2
2. Planteamiento del problema .................................................................................................. 4
2.1. Consideraciones iniciales ..................................................................................................... 4
2.2. Construcción del nacionalismo oficial costarricense............................................................. 5
2.3. Centroamérica en unificación: la integración actual ............................................................. 9
2.4. Estado-nación: la desintegración actual ............................................................................. 12
3. Objetivos .............................................................................................................................. 15
4. Hipótesis .............................................................................................................................. 16
Capítulo 1:
PERSPECTIVA TEÓRICA
Diseño occidental: Centroamérica en el sistema-mundo .............................................................. 18
1. Consideraciones iniciales .......................................................................................................... 18
2. Relaciones Internacionales y Geopolítica: Estado y hegemonía internacional ........................... 22
3. Soberanía y Derecho Internacional: del orden nacional a la "anarquía" internacional ............... 33
4. Superpotencias, Costa Rica y el SICA en el orden mundial ........................................................ 39
Capítulo 2:
METODOLOGÍA
1. Operacionalización ................................................................................................................... 45
2. Estrategia metodológica ........................................................................................................... 49
IV
2.1. Plan general .................................................................................................................. 49
2.2. Inferencias operativas ................................................................................................... 50
Capítulo 3
ANTECEDENTES
Costa Rica en el sistema-mundo ................................................................................................... 53
1. Consideraciones iniciales ...................................................................................................... 53
2. Desintegración centroamericana y la Costa Rica liberal (1821-1948) ..................................... 57
3. Guerra Civil y Nacionalismo (1914-1948) .............................................................................. 63
4. La Segunda República y las nuevas integraciones (1948-1996) .............................................. 67
5. Consideraciones finales ........................................................................................................ 75
Capítulo 4
LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN FIGUERES OLSEN (1994-1998):
¿CENTROAMÉRICA EN COSTA RICA?
1. Consideraciones iniciales .......................................................................................................... 77
2. Política exterior: multilateralidad y bilateralidad ...................................................................... 81
2.1. 'Costa Rica ante el Mundo: notas para un debate' ............................................................. 81
2.2. Política Exterior en dos movimientos ................................................................................. 83
2.3. Costa Rica ante el Mundo: debate de unas notas ............................................................... 86
2.4. El peso del desarrollo sostenible ........................................................................................ 88
2.5. Dos sombreros .................................................................................................................. 92
3. De cumbres e instituciones I: romance fallido .......................................................................... 94
3.1. La estrategia costarricense ................................................................................................ 94
V
3.2. ¿Seguridad democrática o asegurando lo nacional? ........................................................... 97
3.3. Reforma y Unión Política: dos caras de una moneda .......................................................... 99
3.4. Los sombreros en las áreas de interés ............................................................................. 101
3.5. Balance oficial: ¡Triunfo a medias! ................................................................................... 104
4. Consideraciones finales .......................................................................................................... 107
Capítulo 5:
POLÍTICA EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA (1998-2002):
¿COSTA RICA EN CENTROAMÉRICA?
1. Consideraciones iniciales ........................................................................................................ 110
2. Política Exterior: bilateralidad y multilateralidad .................................................................... 113
2.1. “Sociedad previsoria” y el Ordoliberalismo: camino al Desarrollo Humano ...................... 114
2.2. Política exterior en dos movimientos y medio: ¿soluciones para cual futuro? .................. 117
2.3. Nacionalismo e integracionismo: entre la Visión desde Adentro y la Visión desde Afuera 124
3. De cumbres e instituciones II: fallo fallido .............................................................................. 128
3.1. Desde adentro: ................................................................................................................ 128
3.1.1. ¿La región importa?: estrategia e integración, la lucha de las siglas (del SICA, SIECA, ICC,
PPP, TLC y el ALCA) ................................................................................................................. 128
3.1.2. ¿La nación importa?: desastres naturales, un río y otros conflictos fronterizos ............. 131
3.2. Desde afuera: .................................................................................................................. 133
3.2.1. ALCA y 9-11: ¿nuevo impulso a la integración? ............................................................. 133
3.2.2. La propuesta de Rodríguez y las negociaciones del TLC: ¿Acción inmediata o ajuste
estructural del SICA? .............................................................................................................. 136
3.3. Adentro y afuera en las áreas de interés .......................................................................... 141
VI
3.4. Balance oficial: ¿Con el SICA sin reforma? ........................................................................ 142
4. Consideraciones Finales ......................................................................................................... 144
Capítulo 6:
COMPARACIÓN DE POLITICAS INTERNACIONALES (1994-2002):
¿DIFERENTES ADMINISTRACIONES, DIFERENTES NACIONALISMO E INTEGRACIONISMO?
1. Consideraciones iniciales ........................................................................................................ 146
2. Política exterior: semejanzas y diferencias.............................................................................. 148
2.1. Practicas comunes, origines dispares ............................................................................... 149
2.2. Origines comunes, practicas dispares .............................................................................. 154
3. De cumbres e instituciones III: entre la nación, la región y el sistema-mundo ......................... 159
3.1. Interés político ................................................................................................................ 160
3.2. Interés económico ........................................................................................................... 161
3.3. Interés ambiental ............................................................................................................ 162
3.4. Interés en seguridad ........................................................................................................ 163
3.5. Interés socio-cultural ....................................................................................................... 164
3.6. Interés institucional ......................................................................................................... 165
4. Consideraciones finales .......................................................................................................... 166
Capítulo 7:
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 168
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 178
Libros ......................................................................................................................................... 178
VII
Trabajos Finales de Graduación .................................................................................................. 186
Revistas ..................................................................................................................................... 187
Documentos mimeografiados .................................................................................................... 189
Entrevistas ................................................................................................................................. 190
Documentos en línea ................................................................................................................. 190
ANEXO ....................................................................................................................................... 197
Índice de cuadros
Cuadro N° 1: Desarrollo del Estado-nación en Hispanoamérica y Costa Rica ................................. 55
Cuadro N° 2: Cumbres Presidenciales durante la Administración Figueres Olsen (1994-1998) .... 197
Cuadro N° 3: Cumbres Presidenciales durante la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002)
.................................................................................................................................................. 201
Índice de diagramas
Diagrama Nº 1: ¿Cómo se determinó la política exterior de la Administración Figueres Olsen? .... 84
Diagrama Nº 2: ¿Cómo se determinó la política exterior de la Administración Rodríguez
Echeverría? ................................................................................................................................ 122
Diagrama N° 3: Encuentros y desencuentros en la política exterior de Costa Rica (1994-2002) ... 158
VIII
Índice de abreviaturas
Acuerdo de Asociación con la UE ADA
Alianza para el Desarrollo Sostenible ALIDES
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA
Área de Libre Comercio de las Américas ALCA
Asociación Nacional de Fomento Económico ANFE
Banco Interamericano de Desarrollo BID
Banco Mundial BM
Centro de Estudios para los Problemas Nacionales CEPN
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo CINDE
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD
Comisión de Seguridad de Centroamérica CSC
Comisión Económica para América Latina CEPAL
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo CMMAD
Comité Consultivo del SICA CC-SICA
Comunidad del Caribe CARICOM
Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA
IX
Corporación Costarricense de Desarrollo CODESA
Corte Centroamericana de Justicia CCJ
Declaración Conjunta Centroamérica-Estados Unidos CONCAUSA
Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenido/Sostenible ECODES
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO
Fertilizantes de Centroamérica FERTICA
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial FMI
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC
Foro Económico Mundial FEM
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional FMLN
Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN
Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI
Iniciativa de la Cuenca del Caribe ICC
Mercado Común Centroamericano MCC
Ministerio de Comercio Exterior COMEX
Ministerio de Economía Industria y Comercio MEIC
Ministerio de Planificación MIDEPLAN
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto MREC
X
Movimiento de Compactación Nacional MCN
Organismo de Estados Centroamericanos ODECA
Organización de Estados Americanos OEA
Organización de Naciones Unidas ONU
Organización Mundial del Comercio OMC
Parlamento Centroamericano PARLACEN
Partido Comunista/Vanguardia Popular PVP
Partido Reformista PR
Partido Republicano Nacional PRN
Partido Social Demócrata PSD
Partido Unidad Social Cristiana PUSC
Plan Puebla-Panamá PPP
Programa de Ajuste Estructural PAE
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER
Refinería Costarricense de Petróleo RECOPE
Secretaría de la Integración Social Centroamericana SISCA
Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
SG-CECC
XI
Secretaria General del SICA SG-SICA
Sistema de Integración Centroamericana SICA
Sistema de Integración Económica Centroamericano SIECA
Tratado de Libre Comercio TLC
Tratado de Libre Comercio de América del Norte NAFTA
Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana
DR-CAFTA
Tratado General de Integración Económica TGIE
Unión Europea UE
Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG
Universidad de Costa Rica UCR
Universidad Estatal a Distancia UNED
Universidad Nacional UNA
XII
RESUMEN
El presente Trabajo Final de Graduación analizó las políticas exteriores del
gobierno de Costa Rica de las Administraciones Figueres Olsen (1994-1998) y
Rodríguez Echeverría (1998-2002) en la dinámica de integración del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) en el periodo que comprendió los ocho años
de ambas administraciones.
El análisis se realizó desde una perspectiva pos-colonial sobre la
interacción en el espacio institucional de Costa Rica como Estado-nación y del
SICA como formación institucional micro-regional a la cual las administraciones
ceden o no soberanía a través de sus políticas y acuerdos entre los diferentes
Estados miembros del Sistema. Tomando muy en cuenta el contexto del sistema
internacional, sus relaciones de poder dispares surgidas de las relaciones entre
las historias locales/diseño globales (como el consenso neoliberal) de Estados
Unidos de América como el hegemón por excelencia, las superpotencias europeas
y demás potencias medias, regionales y corporaciones transnacionales.
Se analizó como cada administración basó sus políticas exteriores en una
suerte de paradigma, surgido de la interpretación o lectura que hace cada
gobierno sobre el orden internacional y su contexto. Siendo el Figueres Olsen el
desarrollo sostenible tomado del posicionamiento de éste por parte de la ONU, y el
de Rodríguez Echeverría el desarrollo humano inspirado en su formación
académica y la influencia del ordoliberalismo o neoliberalismo con rostro humano
de la Escuela de Friburgo.
Se partió de la hipótesis que la Administración Figueres Olsen era más
integracionista que la Administración Rodríguez Echeverría. Sin embargo se
demuestra en la investigación como ambos tuvieron diferentes nacionalismos
orientados a diferentes visiones de lo que debía ser la integración
centroamericana. Mientras Figueres Olsen depositó su estrategia por medio del
XIII
SICA y su papel como organismo internacional, para que este funcionará como
plataforma para acceder a relaciones con otros bloques regionales y con el
hegemón; Rodríguez Echeverría lo hizo a lo que su administración llamó
“integración pragmática” con un tono claramente economicista y con mayor
protagonismo de tratados y no de organismos internacionales.
Con Rodríguez Echeverría se tiene la particularidad que a pesar de iniciar
alejado y demostrarse reacio a ver en el SICA una plataforma institucional para
sus objetivos por favorecer su “integración pragmática”, sí termina por usar y
buscar acoplar al SICA a sus objetivos pero gracias a las presiones
internacionales del hegemón y las superpotencias europeas. Mientras que
Figueres Olsen pese a iniciar totalmente a favor del SICA, se separa de este
cuando los temas en lo que se debe ceder soberanía a este son ajenos al orden
económico, como la seguridad democrática y una eventual unión política.
No obstante a sus diferencias, se concluye también que a pesar de que
ambos discursos integracionistas son fundados en un nacionalismo no explícito,
ambas administraciones compartían la misma visión de que es el desarrollo a
través de los estándares del consenso neoliberal lo que traería progreso al país,
consenso surgido y promovido desde las historias locales de las superpotencias
occidentales y corporaciones transnacionales. Donde se evidencia la dependencia
de estos gobiernos para elaborar una política exterior sin ceder soberanía a los
intereses y agendas de las élites en un sistema internacional dispar.
1
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación analiza una dimensión espacio-
institucional y temporal de procesos socio-históricos, como lo son las relaciones
entre Costa Rica, en tanto Estado-nación independiente, y Centroamérica
como convergencia de varios Estados-nacionales ubicados en similares
condiciones frente al sistema-mundo. Esto se manifiesta de varias formas,
principalmente mediante las relaciones diplomáticas entre los distintos Estados,
pero también se reflejará en los distintos proyectos de “integración
centroamericana”. En este sentido, se debe tener en cuenta la existencia y
presencia constante de un nacionalismo oficial del Estado costarricense, así
como en su desarrollo y manifestación ante los demás Estados de la región en
estos proyectos de integración.
Para analizar este fenómeno, se optó por estudiar dos gobiernos
costarricenses, las administraciones de José María Figueres Olsen (1994-
1998) y la de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), del Partido
Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
respectivamente. Administraciones cuales tendrán una participación
protagónica en las cumbres gubernamentales centroamericanas del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), organismo oficial para la integración en la
actualidad. Este periodo será de gran debate e interés para este proyecto, por
los diversas temáticas que se trataron, desde el comercio, política, ecología,
seguridad regional, salud y hasta temas de índole político-administrativos. En
este sentido, fue nuestra propuesta conocer más allá de lo que cada
Administración dijo sobre la integración, para trascender en la comparación
entre ellos y decodificar sus fundamentos gnoseológicos y materiales sobre sus
decisiones sobre el accionar y papel que jugó el SICA mismo para los intereses
internacionales del país.
2
1. Justificación
La integración centroamericana es un proyecto que ha estado presente
en las ideas y los esfuerzos de gran cantidad de personas y grupos políticos y
económicos, tanto para concretarla como para impedirla. Aquí se concentra en
la posición gubernamental costarricense expresada en las políticas exteriores
entre 1994 y 2002, años en los cuales se encuentra el contexto de construcción
y reestructuración de las instituciones del SICA.
Para la Ciencia Política es de gran importancia el estudio de los
fenómenos. Por un lado el de la integración y por el otro, el de la influencia de
una nación particular en favor o en contra de ésta. Proceso que, a lo largo de la
historia ha desarrollado y consolidado un marcado nacionalismo frente a sus
vecinos más próximos; esto se ha visto reflejado en la creación de políticas
exteriores y en posiciones bilaterales o multilaterales, en las cumbres
deliberativas de la integración.
Asimismo, sobre los fenómenos de la integración y el nacionalismo
pesan categorías tan genéricas como “sociedad”, “nación”, Estado-nación,
sistema internacional y otras específicas, como las instituciones
gubernamentales, intergubernamentales y internacionales, políticas exteriores y
relaciones internacionales, entre otras.
En los últimos años, con el ascenso del modelo de economía de
mercado transnacional de corte neoliberal, cada vez más los Estados e
instituciones se ven obligados a ceder competencias a las instituciones
supranacionales, a la vez que se ven deslegitimados y cuestionados en su
funcionamiento, administración e, incluso existencia, tal y como se evidencia en
una gran cantidad de debates académicos e incertidumbres sobre el futuro de
éstos en el ámbito mundial.
En Costa Rica sobre el tema del nacionalismo o del discurso nacional en
las políticas exteriores, no existen Trabajos Finales de Graduación de Ciencias
3
Políticas pero si estudios sobre su relación con la identidad nacional,1
principalmente en el área de Historia.2Hay varias investigaciones sobre la
integración centroamericana desde la década de 1960 en Derecho, y también
existen tesis en Ciencias Económicas y Políticas sobre este tema. Sin
embargo, si reducimos la cantidad estrictamente a Ciencias Políticas y al actual
esquema de integración y sus instituciones, sólo existen dos del año 1998.3
Se evidencia entonces un déficit de más de diez años sin
investigaciones sobre el proceso de integración regional en la disciplina. Pese a
esto, sí se encuentra una amplia bibliografía sobre el tema, pero no
directamente relacionada con el enfoque de esta tesis, y muchas resultan ser
acríticas, al referirse únicamente el funcionamiento de las instituciones y no su
forma ni su sentido. Sobre el papel de las administraciones gubernamentales
del periodo considerado existen referencias parciales, no investigaciones
completamente dedicadas a ellas, que de igual forma no son útiles y son
citadas a lo largo de la investigación.4
1 Sólo hay un estudio acerca del discurso nacional costarricense: Gutiérrez, Pilar. El
discurso nacionalista en la literatura y las artes plásticas costarricenses. Proyecto
de graduación para optar a licenciatura en Historia del Arte. Universidad de Costa
Rica. 2000. 2 Cfr, Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica y Centro de Estudios
Históricos de Centroamérica. Revista de Historia. Nº45, Enero-Junio. San José, Costa Rica. Editorial UCR. 2002.
3 Cfr. Jiménez, Ana Lorena; Ramírez, Tatiena María y Vargas, Gaston. Costa Rica en el proceso de integración centroamericana en la década de los noventa: tres ópticas de estudio del interés nacional. Seminario de graduación para optar al grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. San José. Universidad de Costa Rica. 1998; Lizano Gutierrez, Marcela y Bonilla Siles, Margoth. Análisis político de la evolución del proceso de integración Centroamericana 1987-1997. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. San José. Universidad de Costa Rica. 1998; Miranda Sandí, Miguel. Política internacional centroamericana sobre integración regional, 1990-1994: análisis político-económico. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. San José. Universidad de Costa Rica. 1996.
4 Cfr. Solís, Luis G. y Rojas, Francisco. Especialmente los artículos de Daniel Matul titulado: La Integración Centroamericana: Una mirada desde Costa Rica; y, de Rafael A. Sánchez titulado: Integración Centroamericana: Una vista de los intereses salvadoreños sobre la integración regional y la apertura externa. Los cuales serán usado en el presente trabajo como referencia.
4
Esta investigación busca promover el debate y análisis del nacionalismo
oficial como discurso de grupos de poder en los gobiernos costarricenses
desde nuevos planos como lo es el pensamiento poscolonial y decolonial, para
estudiar el discurso sobre la integración de los países centroamericanos, temas
sensibles dentro de los Estados y naciones del área y su eventual futuro. Lo
que representa un rubro de gran importancia para la sociedad costarricense y
centroamericana en general, por el peso creciente que tiene la visión global
organizada en regiones y su relación con localidades más que en Estados
cerrados como se priorizó en el siglo pasado.
2. Planteamiento del problema
2.1. Consideraciones iniciales
En esta investigación se analizó el discurso oficial en las políticas
exteriores de dos administraciones del Estado costarricense, dentro del
proyecto de integración más contemporáneo de la región centroamericana, el
SICA. Aunque los conceptos de Estado e integración sean efectivamente
hechos muy concretos, desde nuestra perspectiva estos se relacionan con, y
se ven reflejados en, fenómenos de carácter global y de mayor complejidad,
que se reflejará finalmente en esta vinculación. Es así como se identifica que
tanto el nacionalismo costarricense como la integración centroamericana no
están solos en el mundo y sobre ellos pesan dinámicas de poder dispares,
propias del mismo sistema internacional de Estados-nacionales.
De esta forma desde épocas coloniales, en Centroamérica se ha
definido a partir de dos posturas contrapuestas, las cuales, sin entrar en debate
sobre los términos, se pueden traducir en dos tendencias: la “local”, que
considera a los Estados centroamericanos como entes independientes y
autónomos en sus relaciones con el mundo, y; la “regional”, la cual asume a
Centroamérica como un puente entre las Américas y como una unidad frente al
5
mundo pese a sus separaciones fronterizas.5 En la actual coyuntura este
movimiento histórico es llevado a cabo de manera oficial por los Estados-
nación (Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, y eventualmente República Dominicana), quienes crearon y dan
forma a la integración por medio del SICA.
Entendido lo anterior, aquí no se entró en debate sobre cómo definir y
usar conceptualmente “Centroamérica” o “América Central”, ya que depende
desde donde se mire se encontrarán matices históricos, geográficos,
antropológicos, políticos y económicos de peso. Y al considerar la raíz de esta
investigación se hace obvio a los ojos del lector que la Centroamérica que
analizaremos es la oficial, la de los Estados-nacionales y sus grupos
gobernantes/dominantes.6
A continuación, se problematizará el nacimiento y existencia de un
nacionalismo costarricense y su diferenciación histórica discursiva en relación
con los proyectos oficiales de integración centroamericana, especialmente el
actual.
2.2. Construcción del nacionalismo oficial costarricense
Comúnmente cuando se piensa en nacionalismo, se evocan imágenes
de grandes ejércitos marchando, portando con orgullo pabellones y banderas
celosamente cuidadas, frente a eufóricos espectadores, que sienten vibrar
cada fibra de su cuerpo por amor a su patria. Sin embargo, el nacionalismo es
más que un espectáculo o demostración de poder, es comprendido desde las
teorías sociales más comunes hasta las del Derecho Internacional, como el
sentimiento de pertenencia generado por el arraigo físico y mental a un
5 El término Estado-nación sólo refiere a una de tantas posibilidades de organismos político-administrativos de los conjuntos humanos, una definición completa será brindada en la Perspectiva Teórica.
6 Cfr. Silva Hernández, Margarita. El nombre de Centroamérica y la invención de la identidad regional. En: Chiaramonto, Juan Carlos, Marichal, Carlos y Granados, Aimer (Comp.) Crear la nación. Los nombres de los países de América Latina. Sudamericana. Buenos Aires. 2008. pp. 239-255.
6
determinado territorio,7 territorio que es oficialmente representado por la
institución de nuestra época por excelencia, el Estado-nación. Sin embargo,
basta con reconocer, como lo afirma Helio Gallardo, la existencia simultánea de
tipos de naciones y nacionalismos diferentes a los Estados-nación y que, un
nacionalismo emanado solo de esta institución supone relaciones de un
sistema de 'dominación espacial y temporal',8 que llega a crear una “identidad
nacional oficial”, por ejemplo, el ser costarricense, en detrimento del ser bribrí,
guatuso, gnöbe, etc.9
Para ubicar el nacimiento de este ser costarricense es necesario
remitirse brevemente al siglo antepasado, precisamente en los primeros años
de independencia de la Confederación Centroamericana. Sería común creer
que existió en ese entonces un nacionalismo centroamericano, pero realmente,
como afirma Alcides Hernández:
En el caso centroamericano, el carácter nacional se fue desarrollando y conformando a partir del sentimiento localista, que luego se transforma en conciencia localista. Este sentimiento localista tiene raíces particulares muy singulares. Las movilizaciones inducidas y voluntarias de la fuerza de trabajo hacia las zonas de influencia de los centros de decisión política, las minas, las plantaciones de exportación y las haciendas, fueron conformando comunidades sedentarias designadas con nombres relacionados con el carácter de la propiedad, la producción explotada, o importado por los inmigrantes españoles, con lo que pronto se identificaron sus habitantes despertando hondos
sentimientos localistas.10
Sentimiento de localismo que, dice Hernández, se transformaría en
sentimiento nacionalista más rápidamente en la provincia de Costa Rica que en
las demás. Incluso, se recuerda el Pacto de Concordia (1821-1822) como una
primera constitución política o poder administrativo autónomo, pese a que ya
7 Diaz, David. La construcción de la nación: teoría e historia. San José. Editorial UCR. 2003. p. 16-17; Guibernau, M. Los nacionalismos. pp. 58-89. Así citado en: Palacios, M. Estado-nación y nacionalismo: discurso de una práctica discontinua en la era de la información. San José. Editorial UCR. 2003. p. 17.
8 Gallardo, Helio. Siglo XXI: Producir un mundo. San José. Editorial Arlekín. 2006. p. 71 9 Diaz, David. Op Cit. p. 35. 10 Hernández, Alcides. La Integración de Centroamérica. Desde la federación, hasta nuestros
días. San José. Editorial DEI. 1994. p. 98
7
constituida la Confederación Centroamericana, Costa Rica se une a los pocos
meses. Posterior al estallido de la guerra interna se separó de forma breve en
1829 y, es Braulio Carrillo nueve años más tarde quien desprendió en su
totalidad a la provincia de Costa Rica de la Confederación, iniciando así su
dictadura,11 y marcando el inicio institucional de la conciencia nacional.12
Francisco Morazán en su afán de reintegrar por la armas la unión, derrocó a
Carrillo y se apropió de la autoridad de las instituciones locales de la provincia,
para desde ahí reunificar la federación.13 Ésta tensión culminó con el
fusilamiento de Morazán y de Vicente Villaseñor en 1842, lo que según
Hernández es el nudo histórico que marca el paso de la conciencia local a
nacional, ya que aunque en el fondo el conflicto era ideológico (liberales
unionistas contra conservadores localistas) se exaltaba el sentimiento local por
sobre el centroamericano, justificando el fusilamiento como una intromisión
extranjera (viendo a Morazán como hondureño, y a Villaseñor salvadoreño).14
Matilde Cerdas confirma esta tesis al concluir que, pese al
derrocamiento de Carrillo por Morazán y que ambos actuaron de forma
dictatorial, lo que produjo finalmente el fusilamiento del caudillo integracionista
fue la emisión de un documento que definía a Costa Rica como una parte de la
Confederación retirada de forma abrupta y unilateral, por tanto aún era parte de
la República Centroamérica lo que capacitaba a las instituciones costarricenses
para actuar en función reorganizar la unión, lo cual no fue bien visto por los
grupos de poder de la entonces provincia.15
Este nacionalismo germinó en el centro económico, político y productor
del recién creado Estado, que con el pasar de las décadas se expandió y
“nacionalizó” sus periferias, constituyendo así un territorio exclusivo y
excluyente para este sentimiento, oficializado por la institución estatal.
11 Cerdas, Matilde. La formación del Estado Costarricense (1821-1848). San José. Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y Geografía, UCR. 1994. p. 8-10 y 31.
12 Acuña, Víctor Hugo. La invención de la diferencia costarricense. Revista de Historia Nº45. Enero-Julio. San José. Editorial UCR. 2002. Op. Cit. p. 207.
13 Cerdas, Matilde. Op. Cit. p. 34-35. 14 Hernández, Alcides. Op. Cit. pp. 98-101. 15 Cerdas, Matilde. Op. Cit. p. 35.
8
Asimismo, este nacionalismo oficial se generó alrededor de varios “mitos”,
significaciones sociales que, después de cerca de doscientos años de vida
estatal, Alexander Jiménez resume en:16
Vocación pacífica (“neutrales por naturaleza”).
Raza blanca.
Democracia rural (lo que decanta en un respeto ciego a esta).
Carácter excepcional (“Suiza centroamericana”).
Un lugar ideal: el Valle Central.
Una época dorada: la colonia.
Un personaje/héroe emblemático: el campesino individualista.
Una vez reconocido esto, se debe tener en cuenta que cada gobierno de
turno, como administrador temporal del Estado-nación costarricense hace uso
de uno o más de estos significantes históricos, no necesariamente de todos,
por lo que veremos la ruptura o continuidad de estos a lo largo de la historia
contemporánea costarricense. Por tanto, según nuestro planteamiento, estas
características y creencias propias van a influir en la toma de decisiones por
parte de los gobiernos, y lo que nos importa aquí, en la toma de decisiones de
las políticas exteriores del Estado, que según Deutsch, se crean en función de
los intereses como país para su seguridad (territorial y económica), y como
protección ante intromisiones extranjeras mal vistas.17
Los años pasaron y los Estados se fueron amalgamando internamente
en mayor medida en comparación con la idea de integración, aunque esta no
fue abandonada del todo, contando con intentos de unificación por la fuerza o
por acuerdo, como el caso del proyecto sui generis en el mundo, el Organismo
de Estados Centroamericanos (ODECA) y el Mercado Común Centroamericano
16 Jiménez, Alexander. El imposible país de los filósofos. San José. Editorial UCR. 2008. pp. 167-188.
17 Deutcsh, Karl. El análisis de las relaciones internacionales. Buenos Aires. Editorial Paidós. 1974. p. 111.
9
(MCC) de mediados del Siglo XX, marcado por el modelo de Industrialización
por Sustitución de Importaciones (ISI) de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) de la entonces reciente Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Ya ubicándonos en la época reciente, el nuevo orden mundial obliga a
los Estados a organizarse en instituciones internacionales,18 con lo que se
retoma el proyecto de integración de la ODECA/MCC y se crea el SICA en
1993, la más reciente versión de la integración estatal centroamericana,
proyecto regional que nació acorde con los nuevos modelos de desarrollado
basados en la transnacionalización de los mercados de corte neoliberal
pregonados desde los centros de poder de Occidente.
2.3. Centroamérica en unificación: la integración actual
Como se puede inferir, las provincias federadas se convirtieron en
Estados-nacionales, creando cada uno por su lado eso que las distingue frente
al resto, un proceso institucional para consolidar dicho Estado. No obstante,
otro movimiento ha existido en Centroamérica: el de la integración de los ahora
Estados territorialmente excluyentes entre sí, el cual desde las épocas pos-
independentistas ha estado presente en las ideas y acciones de muchas
personas con diversos puntos de vista. Es decir, la integración original se
relegó a una nueva integración, pensada ahora desde los Estados-nacionales,
convirtiéndose estos en los depositarios oficiales del ser y el deber ser del
nuevo proyecto integrador.
Aunque muchas han sido las instituciones creadas para este motivo, y
más han sido los fracasos históricos para lograr la unificación por la fuerza o
por consenso, en esta problematización nos ubicaremos en su versión reciente.
Para esto nos situaremos en 1986, año en que Centroamérica era vista como
una zona conflictiva, con la presencia de guerras de guerrillas izquierdistas, de
mayor intensidad en Guatemala y El Salvador, con la Unión Revolucionaria
18 Cfr. Perspectiva teórica.
10
Nacional Guatemalteca (URNG) y el Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN) respectivamente, hasta el conflicto armado con la derecha
como la Contra en Nicaragua, gobernada por el izquierdista Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN); con reductos no pacíficos, pero sí menos
conflictivos en Costa Rica y Honduras, con gran incidencia en las guerras
civiles de sus Estados vecinos.19
Todo esto generó un diagnóstico que, aunque podía variar en sus
causas e intensidad, es el mismo para los diferentes Estados: inestabilidad y
falta de legitimación interna. Por su parte Panamá y Belice, que en apariencia
se desarrollaban aparte del resto del istmo, en la práctica padecían de lo
mismo: por un lado, Panamá era gobernada por una cuestionada dictadura
militar (administración Manuel Noriega, 1982-1989),20 y Belice recién declarada
independiente como Estado (1981) seguía con fuertes relaciones neo-
coloniales con el Imperio Británico a la hora de organizarse
administrativamente.
Esto es tomado como motivo para que el mismo año se convoque y
realice en Guatemala la primera de las Cumbres de los Presidentes
Centroamericanos, a partir del plan de paz elaborado alrededor de la figura del
presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez (primera administración, 1986-
1990). Esta resulta importante, tanto para Centroamérica como para el mundo,
por tres situaciones: la primera, en ella participaron cinco de los siete jefes de
Estado del área, destacando la presencia de Daniel Ortega pese a su discurso
socialista y posición revolucionaria, por lo que no había sido tomado en cuenta
en cumbres similares; en segundo lugar, se formalizan las reuniones
19 Cfr. Aguilera, Gabriel. Esquipulas y el conflicto interno en Centroamérica. Anuario de estudios centroamericanos / Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Sociales. Vol.14. San José. Editorial UCR. 1988. pp. 131-141; Daremblum, Jaime y Ulibarri, Eduardo. Centroamérica: conflicto y democracia. San José. Libro Libre. 1985; Chomsky, Noam. La Quinta Libertad. La intervención de los Estados Unidos en América Central y la lucha por la paz. Barcelona. Crítica, 1999; Barry, Deborah. Centroamérica: la guerra de baja intensidad, ¿hacia la prolongación del conflicto o preparación para la invasión? Managua. CRIES. 1986.
20 Cfr. Sherrill, Michael. Panama Noriega's Money Machine. [en línea]. Estados Unidos. Time Magazine. 24 de Junio, 2001. Disponible en: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1101880222-148712,00.html [18-10-2008]
11
presidenciales periódicas (que al final concretarían el plan de paz, en la
posterior declaración de Esquipulas II); y por último, se acuerda la creación del
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y revisión del proyecto de
integración económica y social de la región.21
De estas cumbres surge la creación del ya mencionado SICA en 1991,
mediante el Protocolo de Tegucigalpa, donde se reforma la Carta de San
Salvador (1951), la cual reconoce a Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá como una comunidad económico-social que
aspira a la integración de Centroamérica.22 Éste sienta las bases materiales
para la creación y reorganización institucional, encargada de llevar a cabo de
forma efectiva la integración sobre cuatro pilares: paz, libertad, democracia y
desarrollo. Cabe destacar que por primera vez, en los intentos de integración,
se da la actualización de un esquema anterior y no partir desde cero,
adoptando la restante institucionalidad activa de la ODECA.
Al mismo tiempo, este proyecto de las cumbres e integración facilita la
estabilidad necesaria para una nueva convergencia liberal en el área: primero,
con la caída del FSLN en Nicaragua por medios electorales en 1988; luego, en
1992 con el desarme del FMLN en El Salvador, y del restablecimiento del orden
constitucional en Panamá (después de la caída del régimen de Noriega en
1989); y finalmente, con el primer gobierno del PUSC con el Lic. Rafael Ángel
Calderón Fournier (1990-1994) en Costa Rica, lo que significaría el avance en
el proceso de reforma del Estado. Ya en 1996, el tipo de “pacificación” y
“democratización” de orden liberal propuestas por el plan presidencial de paz
llevó al desarme oficial del último grupo armado con real incidencia, cuando la
URNG llegó a un acuerdo de paz con el Gobierno guatemalteco, y pasó a ser
(como el FMLN y la Contra) un partido político con la posibilidad de participar
en las contiendas electorales. También para este año el jefe de Estado
panameño y Primer Ministro de Belice participaban activamente en las cumbres
21 Hernández, Alcides. Op. Cit. p. 175. 22 Cfr. Sojo, Carlos. Centroamérica: La integración que no cesa. San José. FLACSO. 1999.
12
presidenciales de la región.23
Por tanto, se debe señalar el año de 1996 como el año en que se
consolidó la fase del proyecto que contempla la pacificación y democratización
liberal del área. En ese momento en el Estado costarricense se encontraba en
curso la mitad del mandato liberacionista de Figueres Olsen (1994-1998), por lo
que resulta importante volver sobre sus dos primeros años, considerándolos
como parte final de dicha fase, en la que las Cumbres Presidenciales
empezaban a enfatizar en el proyecto integracionista con una serie de
protocolos en áreas específicas, como se explorar más adelante en la
investigación de manera amplia.
2.4. Estado-nación: la desintegración actual
Es en esta época, precisamente durante los gobiernos liberacionista y
socialcristiano de Figueres Olsen y Rodríguez Echeverría, en la se generó un
amplio debate acerca de las distintas visiones de la integración, convocadas no
sólo a partir de la creación institucional de las Cumbres, sino alrededor de la
necesidad de una reforma general del SICA. Principalmente por la falta de
efectividad, eficacia e impacto de las instituciones nuevas y las existentes
dentro de los estados, más allá de la dispersión por los diferentes países del
istmo. Este poco impacto es claro al observar cómo, dentro de los propios
protocolos y acuerdos, Costa Rica posee una actitud más distante que la del
resto de miembros: por ejemplo, el acuerdo constitutivo del PARLACEN nunca
fue ratificado por el país, a su vez en el Protocolos de Guatemala y de
Tegucigalpa, otorgan flexibilidad a los países para que avancen según sus
“capacidades”, como consecuencia de la actitud costarricense.24
23 Hernández, Alcides. Op. Cit. p. 182. 24 Sánchez, Rafael. Integración Centroamericana: Una visión de los intereses salvadoreños
sobre la integración regional y la apertura externa. En: Solís, Luis Guillermo y Rojas, Francisco. (Coordinadores).La integración Latinoamericana: visiones regionales y
13
En 1997 se planteó una reforma institucional, misma que no se ha
concretado hasta nuestros días. Entre las hipótesis sobre el fracaso
integracionista que recopila Luis Guillermo Solís destacan varias: primero, la
tragedia ocasionada por el huracán Mitch en Honduras y Nicaragua con lo que
se fragmentó la búsqueda de ayuda; segundo, la posición de varios gobiernos
opuestos a una integración rápida en varios países del área, así como un
predominio de las agendas nacionales por sobre las de integración; tercero,
que la velocidad de la integración es definida por el miembro más lento, y no
por el más rápido (pese a que los beneficios económicos no se expresan por
voluntad política, afirma); finalmente, que este proyecto de integración es de
mala calidad, porque los miembros no han dotado de verdadera fortaleza a las
instituciones de la integración, al no estar dispuestos a ceder soberanía a las
instancias supranacionales.25
Por su parte, Daniel Matul da razones similares, cuando menciona
algunas opiniones que estiman que las políticas exteriores de Costa Rica con
Centroamérica se distinguen entre multilaterales y bilaterales: las primeras
reservadas para problemas concretos en el marco de la integración, mientras
que las segundas para temas de la agenda internacional de los países.26
También Rodolfo Cerdas reconoce esta situación en su crítica, afirmando que
más allá de las posturas en el SICA, los Estados mantienen diferencias y
tensiones entre ellos.27
En el caso del Estado costarricense, ya sea en épocas de crisis o de
estabilidad, una primacía de lo nacional sobre lo regional, del nacionalismo
sobre el regionalismo. Esta actitud costarricense es percibida como constante,
por parte de los demás miembros del sistema, incluso llegando a excluir al país
subregionales. San José. Juricentro, 2006.pp. 228-230. 25 Solís, Luis Guillermo. Centroamérica: la integración regional y los desafíos de sus relaciones
internacionales. San José. Editorial UCR. 2004. p. 6 y 29-30. 26 Matul, Daniel. Integración centroamericana: una mirada desde Costa Rica. En: Solís, Luis
Guillermo y Rojas, Francisco. (Coordinadores). Op. Cit. p. 270: Específicamente cita trabajos de Rodrigo Carreras y Jorge Rhenan-Segura en la Revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (Nº. 48 y 49, segunda época).
27 Cerdas Cruz. Rodolfo. Las instituciones de integración en Centroamérica: de la retórica a la descomposición. San José. Editorial UNED. 2005. p. 127.
14
con la creación del Triangulo Norte o CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua), que pretendió desde un inicio darle una mayor intensidad a este
proyecto de integración entre sus miembros. De igual manera pensadores
costarricenses generalizan esta posición, como por ejemplo Carlos Cortés,
quien retóricamente llama a la oposición costarricense al Triangulo Norte (CA-
4) “el diminuto Trapecio del Sur”,28 y Fernando Contreras, quien llegó incluso a
afirmar que:
La sola idea de la unificación, siquiera económica, puede arruinar el apetito de cualquier tico promedio. La de abrir fronteras, incita a tomar las armas, aunque sin el menor enfado, se abran los portillos cada vez que necesitamos la mano de obra barata. Así, como la mayor espontaneidad, hasta el menos instruido de los costarricenses es capaz de esgrimir minuciosos argumentos a favor de la distancia y en aras de
la intransigencia.29
No obstante lo cierto que puedan parecer estas apreciaciones, no es tan
simple como parece. Siendo esta época en la que existió entre los gobiernos
centroamericanos una armonía integracionista y/o tendencia a la acción
conjunta, incluyendo aquí a la mencionada Administración Figueres Olsen
(1994-1998), situación que se revirtió después la fallida reestructuración del
SICA en la Cumbre de Panamá de 1997. Este hecho y tragedia provocada por
el huracán Mitch, entre otros factores,30 generaron crisis en el SICA, situación
que se acentuó con la llegada de varios gobiernos “menos armoniosos”, como
lo fue el costarricense de la Administración socialcristiana de Rodríguez
Echeverría (1998-2002), quien incluso al final de su mandato llegó a plantear
unilateralmente un nuevo intento de reestructuración con el Plan de Acción
Inmediata para la Reactivación de la Integración Centroamericana, que pasó
28 Cortés, Carlos. La invención de un país imaginario. En La invención de Costa Rica y otras invenciones. Editorial Costa Rica. San José. 2003. p. 34
29 Contreras, Fernando. Territorios y fronteras. (Los otros, los del lado, nosotros). En: Jiménez, Alexander y Oyamburu, Jesús (comp.). Costa Rica imaginaria. Editorial Fundación UNA. Heredia. 1998. p. 68
30 Solís, Luis Guillermo. Director de Política Exterior y Enviado Especial para Centroamérica (1994-1998). 2008, setiembre 22. Sede Secretaria General, FLACSO. Comunicación personal.
15
sin pena ni gloria ante los otros estados miembros.31
Estos hechos evidencian la importancia del periodo de investigación
(1994-2002) así como la existencia efectiva no sólo de un nacionalismo
costarricense, sino de varios nacionalismos institucionalizados en dos distintos
periodos y políticas exteriores en un mismo Estado-nacional, volviéndose
necesario confrontarlos en un periodo de alto debate y discusión sobre la
integración propuesta por el SICA. En otras palabras, se pretende en esta
investigación compararlos entre sí, tomando como referencia sus “otros”
centroamericanos, específicamente en los proyectos de integración. Por lo
tanto, en esta investigación nos preguntamos:
¿Cómo son los discursos oficiales de las
administraciones Figueres Olsen (1994-98) y
Rodríguez Echeverría (1998-2002) del gobierno de
Costa Rica, entre sí con respecto a su postura
ante sus 'otros' centroamericanos dentro de la
dinámica de integración estatal del SICA (1994-
2002)?
3. Objetivos
Objetivo General:
Caracterizar y comparar los discursos oficiales de las
administraciones Figueres Olsen y Rodríguez Echeverría del
gobierno de Costa Rica con respecto a su postura ante sus 'otros'
centroamericanos dentro de la dinámica de integración estatal del
SICA (1994-2002).
31 Cerdas Cruz. Rodolfo. Op. Cit. p.107-108; Matul, Daniel. Op Cit. p. 265.
16
Objetivos específicos internos:
Contextualizar históricamente el nacimiento del discurso nacional
costarricense alrededor de la construcción del Estado-nacional y sus
instituciones y en relación con la integración regional.
Describir históricamente el discurso nacional costarricense en
relación con la creación de los diferentes procesos e instituciones
oficiales de integración estatal centroamericana.
Caracterizar el discurso oficial del Estado-nación, sus significantes,
instituciones y particularidades, de las políticas exteriores de Costa
Rica en la Administración Figueres Olsen (1994-1998) en sus
participaciones en la dinámica de integración del SICA.
Caracterizar el discurso oficial del Estado-nación, sus significantes,
instituciones y particularizaciones, de las políticas exteriores de
Costa Rica en la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002)
en sus participaciones en la dinámica de integración del SICA.
Comparar el discurso estatal oficial de las administraciones Figueres
Olsen (1994-1998) y Rodríguez Echeverría (1998-2002) en relación a
las dinámicas de integración del SICA.
4. Hipótesis
Costa Rica, como Estado-nación centroamericano a finales de siglo, se
enfrenta al dilema de, ceder o no soberanía a instituciones internacionales para
mantener una cuota de poder en el sistema internacional. De esta manera y
considerando el peso de las variables económicas (por sobre casi cualquier
otra) para el orden mundial, dicho dilema se resuelve en la ambivalencia de
concentrar soberanía o cediéndola dependiendo de los temas percibidos como
beneficiosos o no en las diferentes áreas temáticas de la integración oficial del
SICA, donde no ceder soberanía puede implicar el surgimiento de un discurso
17
nacionalista. Por lo que:
Los discursos de las administraciones consideradas,
en el escenario del SICA, son diferentes entre sí,
siendo la de Figueres Olsen (1994-1998) más
integracionista que el de la administración Rodríguez
Echeverría (1998-2002), aunque en ambas existirá un
nacionalismo en los temas que manifestaron una
modificación total o contradicción de sus
significantes e instituciones nacionales particulares.
18
Capítulo 1: PERSPECTIVA TEÓRICA
Diseño occidental: Centroamérica en el
sistema-mundo
La colonialidad del poder es una historia que no comienza en Grecia; o, si se prefiere, tiene dos comienzos: uno en Grecia y el otro en las memorias poco conocidas de millones de personas en el Caribe y en la costa Atlántica, así como en las memorias algo más conocidas (…) de los pueblos de los Andes y Mesoamérica. - Walter Mignolo. (Historias locales/diseños globales). [La geografía] debe mostrar (...) que las fronteras políticas son reliquias de un bárbaro pasado; y que el trato entre los distintos países, sus relaciones y su influencia mutua, están sometidos a unas leyes tan poco dependientes de la voluntad de separar a los hombres como las leyes que rigen el movimiento de los planetas. - Piotr Kropotkin. (Lo que debe ser la geografía).
1. Consideraciones iniciales
El estudio de fenómenos humanos como la integración y el nacionalismo
son temas analizados principalmente por la academia Occidental, desde
disciplinas como las Relaciones Internacionales, el Derecho Internacional y la
Geografía política, así como por la Ciencia Política, entre otras. Sin embargo,
19
no existe en estas disciplinas un abordaje conjunto de los dos fenómenos y sus
consecuencias para la existencia humana. Esto, como muestra Immanuel
Wallerstein, es resultado del ligamen de las Ciencias Sociales con un orden
sociohistórico, político-económico y gnoseológico determinado, a saber, el
moderno sistema-mundo, Occidental, capitalista y con una división del trabajo
jerárquica.32 Para llegar a esto el autor propone una manera de entender el
orden global bajo la teoría de los sistema-mundo, la cual afirma que:
...la realidad social en que vivimos y determina cuáles son nuestras opciones no ha sido la de los múltiples estados nacionales de los que somos ciudadanos sino algo mayor, que hemos llamado sistema-mundo. Hemos dicho que este sistema-mundo ha contado con muchas instituciones —estados y sistemas interestatales, compañías de producción, marcas, clases, grupos de identificación de todo tipo— y que estas instituciones forman una matriz que permite al sistema operar pero al mismo tiempo estimula tanto los conflictos como las contradicciones que calan en el sistema. Hemos argumentado que este sistema es una creación social, con una historia, con orígenes que deben ser explicados, mecanismos presentes que deben ser delineados
y cuya inevitable crisis terminal necesita ser advertida.33
Este análisis ha tenido una gran aceptación entre los académicos
provenientes de América Latina, que junto con las perspectivas poscoloniales
de los estudios subalternos y de la filosofía de la liberación latinoamericana,
han resuelto acoger estas perspectivas para producir una propia que llaman
poscolonial/decolonial. Estas afirma, a grandes rasgos, que el actual
Occidente, como sistema-mundo, existe gracias a la colonización del mundo
entero por parte de las élites de las potencias del oeste de Europa, pero de
manera principal con la conquista del espacio después conocido como
“América”, lo que sirvió para la consolidación de la identidad común europea,
es decir, que el sistema-mundo mundo se caracteriza no sólo por ser moderno,
32 Cfr. Wallerstein, Immanuel. “Introducción: Sobre el Estudio del Cambio Social” en: El moderno sistema mundial:la agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el Siglo XVI. México. Siglo Veintiuno Editores. 1979.
33 Wallerstein, Immanuel. Ibid. p. 3
20
sino colonial, lo que añade la variable “raza” a lo largo de todas sus demás
características.34
Asimismo, esta colonización física estuvo acompañada por la
colonización gnoseológica por parte de los saberes europeos dominantes,
fuera en el inicio con el estándar católico/romano (“cristiandad”) y de
acumulación de la riqueza, y después con la consolidación de los saberes
modernos y su lógica científico/racional y de generación de la riqueza, esto
bajo los estándares económico-políticos liberales. Sin embargo, se considera
que ésta visión del mundo debe ser complementada con el socioanálisis
institucional y de la democracia inclusiva, así como en los fundamentos de la
filosofías de la imaginación, los cuales como parte de sus elementos centrales,
y es lo que aquí se va utilizar de ellos, caracterizan la sociedad moderna como
el periodo en que "la razón" se convierte en la nueva referencia extra-social. Es
decir, el viejo deux ex machina encontrará ahora sus respuestas en la ratio;
teniendo en la economía, y más en concreto en la economía de crecimiento, su
mejor profeta, esto será conocido como racionalidad económica.35
La consecuencia sociohistórica es olvidarnos como autocreación de
nosotros mismos es decir, como producto, productores y reproductores de
nuestras instituciones sociales, desde los valores éticos/morales hasta
instituciones explícitas como el Estado o el mercado. Pero más importante para
la investigación es la institucionalización de la colonialidad de poder (y con ella
la del saber y del ser) y esa racionalidad económica descrita arriba, mismas
que impusieron mundialmente el esquema discursivo y práctico de los historias
34 Dussel, Enrique. Filosofía de la liberación. Bogotá. Editorial Nueva América. 1996; Quijano, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina En: Lander, Edgardo (compilador) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO. 2003; Mignolo, Walter. La colonialidad a lo largo y a lo ancho. En: Lander, E. (Compilador). Op. Cit. pp. 76-82; Mignolo, Walter.Historias locales / diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid. Akal Ediciones. 2003.
35 Cfr. Castoriadis, Cornelius. Figuras de los pensable. Madrid. Fondo de Cultura Económica. 2001, pp. 65-92; Fotopulos, Takis. Hacia una democracia inclusiva: la crisis de la economía de crecimiento y la necesidad de un nuevo proyecto liberador. Montevideo. Nordan-Comunidad. 2002.; Lourau, René. El Análisis Institucional. Buenos Aires. Amorrotou. 1977; Lourau, René. El Estado y el inconsciente. Barcelona. Kairós. 1980; Lourau, René. Los intelectuales y el poder. Montevideo. Nordan-Comunidad. 2001.
21
locales y diseños globales, metáfora que Mignolo usa para referirse a esa
expansión occidentalizadora de una parte de los saberes y prácticas
institucionales locales de Europa noroeste al mundo entero como un diseño
global, mismo que se relaciona con otras historias locales.36 Como lo explica
cuando habla de la llamada diferencia colonial:
La diferencia colonial es el espacio en el que las historias locales que están inventando y haciendo reales los diseños globales se encuentran con aquellas historias locales que los reciben; es el espacio en el que los diseños globales tienen que adaptarse e integrarse o en el que son
adoptados, rechazados o ignorados.37
Es así como esta lógica (esa historia local de Europa) construye una
gnosis para el mundo entero (un diseño global), aunque pasa siempre por el
filtro de otras historias locales, otros Estados-nacionales en su mayoría.
Asimismo, así es como analiza, cataloga, estratifica y divide bajo esta lógica
científico-racional y sus disciplinas, dentro de las que entran la visión tradicional
de las Ciencias Sociales; de ahí su imposibilidad de pensar conjuntamente los
fenómenos como la integración y el nacionalismo.38 En este sentido es que el
paradigma otro del pensamiento fronterizo no sólo es un “...un nuevo campo de
estudio o una mina de oro para extraer nuevas riquezas, sino la condición de
posibilidad para construir nuevos lugares de enunciación, así como para reflejar
que el «conocimiento y la comprensión» académica deberían ser
complementados con «formas de aprendizaje» que están viviendo y pensando
desde los legados coloniales y poscoloniales...”.39
En este sentido es que se inserta y parte la perspectiva teórica asumida,
sumándose a esta visión del mundo, al pensamiento fronterizo como un
paradigma otro. Lo anterior quiere decir que el lugar de enunciación del
investigador es muy importante. Es decir, el presente es un estudio que se
hace desde una realidad centroamericana/caribeña, donde se estudiaron las
36 Cfr. Mignolo, Walter. Op Cit. 2001. 37 Idem. pp. 8 38 Wallerstein, Immanuel. Op. Cit. 1979. 39 Mignolo, Walter. Op Cit. 2001. p. 63.
22
relaciones institucionales de Costa Rica como Estado-nación con una gnosis
occidentalizada asumida por su historia local, junto con otros diseños globales
como el ordenamiento legal de tipo privado/romano, una economía de
mercado, una política poliárquica/democrático-restrictiva40 y por otro lado, con
un SICA como instancia internacional sujeta a la voluntad de los gobiernos
centroamericanos, y a la hegemonía de potencias y otros organismos
supranacionales, todo justificado y normalizado desde muchas de las teorías
que aquí se exponen.
En este orden, el marco teórico que se presenta a continuación es un
esfuerzo reflexivo con la perspectiva poscolonial/decolonial seleccionada, en la
cual se analizan los principales argumentos de la visión tradicional de las
ciencias que abordan estos fenómenos, sabiendo que forman parte de la
estructura gnoseológica que nutre las relaciones de poder dispares, donde el
fenómeno, los actores y sus acciones son tan importantes como el
pensamiento que les dio vida en un inicio. De esta forma se analizan sus
argumentos y posiciones en el actual sistema-mundo moderno/colonial,
iniciando con las Relaciones Internacionales y la Geopolítica de Estado, y
finalmente con el Derecho Internacional, mientras que se exponen al mismo
tiempo los principales conceptos a utilizar en el presente Trabajo Final de
Graduación.
1. Relaciones Internacionales y Geopolítica: Estado y
hegemonía internacional
El Estado-nación es tal vez el mejor ejemplo de lo que representa la
metáfora de las historias locales y diseños globales, siendo una institución
imaginada localmente, pero diseñada para el mundo entero. Esto porque como
40 Cfr. Dhal, Robert. La poliarquía: participación y oposición. Buenos Aires. REI. 1989; Gallardo, Helio. Democratización y democracia en América Latina. San Luis Potosí. CENEJUS/Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 2007.
23
institución moderna nace hace poco más de doscientos años en Europa, como
parte de la herencia católica-romana de administración político-jurídico, la cual
ha evolucionado desde formaciones religiosas hasta las modernas estructuras
nacionales; convirtiendo la significación e institución de la identidad de la fe
romano-cristiano y el pueblo, al nuevo referente de patria y las distintas
versiones, colores y sabores de los nacionalismos, como de manera extensa
nos muestra Rudolf Rocker. Pero también con la novedad de introducir un
nuevo elemento en las relaciones de poder, las territorialidades mutuamente
excluyentes y la regulación del comercio a partir de los famosos Tratados de
Paz de Westphalia, que marcan el inicio formal para un creciente poder
estadocéntrico y con ella nuevos campos de estudio para la futuras ciencias.41
Es así como acompañado con el proceso de colonización del mundo por
parte de las élites de Occidente explicado al inicio del capítulo, que inicia su
largo camino de mundialización, hasta consolidarse con la independencia de
las colonias, es decir, localizando de manera nacional el diseño global de
organización político-administrativo de tipo Estatal. En el caso del continente
americano estos procesos dan inicio en el Siglo XIX y para Centroamérica, se
consolidó a finales del mismo siglo con la separación definitiva de la unión
política de la región, la definición de límites territoriales y el inicio de relaciones
comerciales de los nuevos Estados entre sí y con las potenciales mundiales.
Ésta condición nueva de los Estados, sumada a la condición única de la región
centroamericana como paso comercial interoceánico, termina por preocupar a
los nuevos Estados-nacionales más por ser ellos (cada uno por separado) ese
canal comercial entre Oriente y las potencias, que constituirse en un sólido
bloque regional. Lo que no quiere decir que los intentos de unificación cesarán,
como veremos en el siguiente capítulo.
Es así como Centroamérica adquiere una condición única en el
entramado del sistema-mundo moderno/colonial, con su condición singular
41 Rocker, Rudolf. Nacionalismo y Cultura. Buenos Aires. Ediciones Americalee. 1954. pp. 34-102; Fotopoulos, Takis. Op. Cit. pp. 59-67.; Taylor, Peter y Flint, Colin. Geografía política: economía mundo, Estado-nación y localidad. Madrid. Trama Editorial. 2002. p. 216-217, 225 y ss.
24
como conexión interoceánica y de las masas continentales del sur y del norte,
hace que la región adquiera una condición única en el diseño del sistema-
mundo la visión dual sobre su papel en el globo: por un lado, encontramos la
visión regional, heredada de la época precolombina, que considera a
Centroamérica un puente entre Norteamérica y Suramérica; y por otro lado se
encuentra la visión ístmica, impuesta en la época colonial, considerando a la
región como un paso interoceánico para los centro de poder y el comercio,
clave para la geopolítica de las superpotencias y las relaciones entre el
Occidente y el Oriente; por otro lado,42sobre lo que volveremos al final del
capítulo.
En este proceso, también crecen las ciencias liberales y las ciencias
sociales con ellas que, como parte del nuevo orden racional clasifica y divide el
orden social según esos saberes (historias) locales. Primero fue la Historia,
dedicada a analizar el pasado, y luego con los Estados ya consolidados,
surgieron “...tres: economía, ciencias políticas y sociología. ¿Por qué, de todos
modos, habría tres disciplinas para estudiar el presente pero sólo una para
estudiar el pasado? Porque la ideología liberal dominante en el siglo xix (sic)
sostenía que la modernidad se encontraba definida por la diferenciación de tres
esferas sociales: el mercado, el estado y la sociedad civil”,43 favoreciendo la
visión estadocéntrica y economicista como ajenas a la ciudadanía.
Más adelante se crearan otras disciplinas ante la necesidad de entender
la periferia, esas “sociedades sin historia” y las altas culturas de Oriente, lo que
en otras palabras quiere decir que, la forma de relacionarse de la historia local
europea con otras historiales locales fue de manera precisa era ignorando esas
otras formas de saber y concebir las instituciones, esas historias locales de
otras sociedades, por lo que los analizará desde su visión local, factor que
ayudó en gran medida para terminar concibiendo esos saberes locales
europeos como diseños globales capaces de ser aplicados a cualquier
42 Granados Chaverri, Carlos. Hacia una definición de Centroamérica: el peso de los factores geopolíticos. Anuario de Estudios Sociales Centroamericanos, Vol. 11. San José.1985. pp. 59-78.
43 Wallerstein, Immanuel. Op. Cit. 1979. p. 8.
25
sociedad. Asimismo, aunque Wallerstein no lo afirma, las Relaciones
Internacionales y la Geopolítica son creadas como disciplinas académicas,
pero también como herramientas políticas de los Estados centrales,
encargadas del estudio de la interacción y jerarquías entre los distintos
estados, y más tarde Organizaciones Internacionales y otros entes fuera del
dominio exclusivo de las soberanías estatales, como veremos más adelante.
La Geopolítica tradicional ha servido para la expansión y
neocolonialismo occidental desde el Siglo XIX, o incluso antes, cuando se
destaca el desarrollo cronológico de sus teorías como diseños globales,
mismas que han avanzado junto con las distintas condiciones socio-históricas
en el presente sistema-mundo moderno/colonial. Entre las más destacadas se
puede citar el concepto de fronteras dinámicas de Federico Ratzel o fronteras
vivientes de Rudolf Kjellén, diluyendo la noción de soberanía más que el de la
exclusividad territorial, lo que sirve para fundamentar teorías de control espacial
como la del Poder Marítimo de Alfred Mahan en 1890; ampliada en 1905 por la
teoría del Hearthland, conocida como la de la isla mundial o del poder terrestre,
de Halford Mackinder y su alumno James Fairgrieve en 1915 crea la teoría de
las Zonas de Presión, Zonas de Conflicto y Países Buffer (países para separar
a las grandes potencias entre sí, como Bélgica con Alemania, Inglaterra y parte
de Francia). Luego con el ascenso de la URSS como superpotencia,
incursionan también con la teoría del Poder Aéreo de Alexander P. de
Severskyen 1950, lo que le otorgó gran poder a la aviación soviética.
Finalmente, la últimas en ser gestadas son las de los estadounidenses Samuel
Cohen y Nicholas Spykman con sus teorías de la Jerarquía de los Espacios
Globales y, la del Perímetro de Seguridad de los Estados Unidos.44
44 Coronado, Jaime Preciado y UC, Pablo. La construcción de una geopolítica crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional. Geopolítica(s). Vol. 1, No. 1. Salamanca. 2010, pp. 65-94; Martinez de Albenis, Iñaki. El tamaño importa. Política multiescalar en entornos post-humanos. Política y Sociedad, Vol. 45, No. 3. Salamanca. pp. 29-43. Cadena Montenegro, José Luis. La Geopolítica y los delirios imperiales: de la expansión territorial a la conquista de mercados. (Documento mimeografiado); Correa Borrows, María Paula. Proyecto para un Nuevo Siglo Americano y la ideologización de la Diplomacia estadounidense. Revista Historia y Comunicación Social. No. 10. Salamanca. 2005. pp. 73-90; Portillo, Alfredo. Misión y visión Geopolítica global de
26
Estas últimas en ser desarrolladas, pueden ser las primeras en
importancia hoy día, por que se diseñaron para la pos Guerra Fría, y
establecen áreas de jerarquía para mantener el control, la primera de ellos es
de las rutas comerciales marítimas, la segunda las rutas de comercio terrestres
europeas, la tercera toma en cuenta los espacios geográficos, la cuarta
jerarquía es la de las potencias estatales. En este sentido, no existe en estas
teorías preocupación por el papel latinoamericano, siendo la región
considerada como parte del área de control total estadounidense (como
también sueña Huntington en su lucha de civilizaciones),45 con Centroamérica y
el Caribe, considerados más que un patio trasero en una sala de ensayos, todo
gracias a una institucionalidad gnoselogicamente impuesta y heredada, y con el
beneplácito de los grupos gobernantes/dominantes regionales y nacionales.
Durante todos estos años, ésta teorías acompañaron la vida nacional,
con guerras y revoluciones por la creación de nuevos estados o para la toma
del poder en otros, inspirados en gran medida por esos saberes locales
convertidos en diseños globales, y ejecutados a través de lo “consensos”
generalizados sobre el orden del sistema-mundo. Sin embargo, fueron las dos
masacres conocidas como Guerras Mundiales y la propia Guerra Fría las que
determinaron el futuro de la temporalidad occidental, inscribiendo al orden
Estados Unidos y Gran Bretaña. (Documento mimeografiado); Ariza Rosales, Gustavo. Geopolítica y Geoestrategia: liderazgo y poder. (Documento mimeografiado); Peritore, Natalia. La política exterior de los Estados Unidos desde la visión de Nicholas Spykman. CAEI. Buenos Aires. 2010; Ornelas, Raúl. América Latina: territorio de construcción de la hegemonía. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Mayo-agosto, Vol. 9, No. 2. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. 2003. pp. 117-135; Giudice Vaca, Víctor. Teorías Geopolíticas. Gestión en el Tercer Milenio. UNMSM. Vol. 8. No. 15. Julio. 2008. Lima. pp. 19-24; Cairo Carou, Heriberto. “El pivote geográfico de la historia”, el surgimiento de la geopolítica clásica y la persistencia de una interpretación telúrica de la política global.Geopolítica(s). Vol. 1. No. 2. Salamanca. 2010. pp. 321-331; Slater, David. The Imperial present and the geopolitics of power. Geopolítica(s). Vol. 1. No. 2. Salamanca. 2010. pp. 191-205; Boisier, Sergio. Globalización, Geografía política y fronteras. Anales de Geografía. No. 23. Salamanca. 2003. pp. 21-39; Pérez Morales, Carlos. La geopolítica de Estados Unidos hacia el Caribe durante el Siglo XXI. (Documento mimeografiado).
45 Cfr. Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Making of World Order.New York. Simon&Schuter. 1999.
27
existente y descrito hasta el momento, características propias del
occidentalismo de pos-guerra, dentro de los que nos interesan:46
Ascenso y caída del diseño global del consenso socialdemócrata,
caracterizado por un modelo de Estado con más control sobre la
economía, promoviendo el mercado interno.
Fase final, conclusión de la Guerra Fría y caída del hegemón soviético.
Ascenso del diseño global del consenso neoliberal, caracterizado por
una globalización e internacionalización de la economía de crecimiento
por medio de la transnacionalización de la producción y prestación de
servicios.
Rompimiento con el esquema estatal de Westphalia, por un esquema de
multinivel, más acorde para reproducir el diseño neoliberal del mundo.
Si bien cada una de las características requiere una explicación extensa,
en esta investigación se le presta atención a los últimos dos, en especial a los
años ochenta del siglo XX, cuando se da el paso del consenso socialdemócrata
al consenso neoliberal, poniendo en el centro de la discusión el papel del
Estado, “...llamado hoy a jugar un rol crucial con respecto al lado proveedor de
la economía y, en particular, a tomar medidas que mejoren la competitividad, a
entrenar la fuerza de trabajo a los requerimientos de las nuevas tecnologías,
aún subsidiar (directa o indirectamente) a las industrias exportadoras.
Entonces, el tipo de intervención estatal que es compatible con el proceso de
mercantilización, no sólo no es desalentada sino, en cambio, es activamente
promovida por el consenso neoliberal...En efecto, [el diseño del consenso
neoliberal] ...redefinió el contenido de la economía mixta de modo que pueda
servir mejor a los intereses de la élite económica y reproducir, en los umbrales
del siglo XXI, similares condiciones de desigualdad e injusticia social a las que
prevalecieron en los comienzos del siglo XIX.”47
46 Castoriadis, Cornelius. El Mundo Fragmentado. Montevideo.Nordan-Comunidad. 1990. p. 16-19; Fotopoulos, Takis. Op. Cit. 2002. pp. 25-67.
47Fotopoulos, Takis. Op. Cit. p. 54.
28
Este estado propicia dos eventos: primero, la separación entre dos
procesos que buscan ambos fortalecer el mercado global, la globalización de la
economía de crecimiento llevada a cabo por las empresas y corporaciones
transnacionales, y la internacionalización de la economía de crecimiento,
realizada por los estados; y segundo, derivada de lo anterior, la configuración
internacional en esquema multi-nivel, con micro-regiones, Estados tradicionales
y macro-regiones. Lo que al mismo evidencia la contradicción en la que se
encuentran los Estados-nacionales hoy día, que ante el debilitamiento de
estados tradicionales (por la globalización), especialmente periféricos, se ven
obligados a favorecer la creación de instituciones supranacionales para mejorar
sus condiciones de negociación como macro o micro-región (para la
internacionalización), como es el caso del SICA para Centroamérica.
Es en este escenario en que las Relaciones Internacionales han
conceptualizado en gran medida en los últimos años teorías de lo que es y
debería ser la integración, con un tono muy marcado hacia la integración
económica por parte de la academia anglosajona, y con tintes de integración
política con el remozado federalismo europeo tras la promoción de la Unión
Europea (UE) por parte de este centro de Occidente. De más está decir que el
primer actor considerado acá es el propio Estados-nación, mientras que
corporaciones, instituciones supra e interestatales, son actores secundarios en
el papel, aunque como veremos más adelante, su influencia ha llegado a poner
a temblar la forma en que se han entendido la soberanía nacional y las
fronteras (de nuevo, por la globalización de la economía del crecimiento antes
mencionada).
Karl Deutsch, uno de los pensadores más influyentes del campo define,
en forma genérica, la integración en política internacional como la unión entre
actores y unidades ligadas por una relación de interdependencia que superan
juntos las carencias que poseen por separado (con la cual se puede modificar o
generar conductas), estas pueden tener distintos niveles de amalgamiento
internacional: integradas no amalgamadas, integradas-amalgamadas,
29
amalgamadas no integradas, y no integradas ni amalgamadas.48 Para la
versión centroamericana del SICA, la historia ha mostrado que las
integraciones son de carácter no amalgamadas, como veremos en el siguiente
capítulo.
En este sentido, también surgen teorías que, en principio, pretenden
superar las estructuras del Estado-nación sin embargo, se remiten siempre a
ésta; tal es el caso de Manuel Castells y Kenechi Ohmae. El primero propone el
Estado-red, una suerte de Estado federal surgido de alianzas estratégicas sin
mucha profundidad, que según él es la forma que deben tomar los estados
para superarse a sí mismos y asegurar su supervivencia actual. En síntesis no
aporta nada más que Deutsch, solo que Castells se basa en su teoría general
de la sociedad red, y en apariencia bastaría con que un estado no coopere
para que el sistema se caiga. Por su parte Ohmae, propone el Estado-región
no como un ideal al cual llegar, sino como un movimiento “natural” de la mano
invisible donde se debe llegar; sin embargo, este resulta ser una serie de zonas
económicas de relativa intensidad productiva-comercial que abarcan un Estado
o partes de varios, pero sin regulaciones surgidas de las fronteras y aduanas
entre estados.49
Asimismo y junto a estos autores y tendencias, se ha creado una
abrumadora cantidad de tecnicismos sobre la integración entre Estados, lo que
termina por generando dualidades y confusiones conceptuales sobre papel
48 Deutsch, Karl. Op. Cit. p. 189 49 Castells, Manuel. La era de la información. Vol. 3: el fin del milenio. Madrid. Alianza. 1998b.
pp. 2, 12-16, 399-401. Este pensador propone lo que parece ser una nueva teoría general determinista basada en las redes, concluyendo que siempre hemos vivimos en una “Sociedad-Red”, que se expresa principalmente hasta nuestros días por la revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración del capitalismo, caracterizada por la globalización de la economía de mercado y por su forma de organización en redes, es decir, al margen del Estado y la burocracia jerárquica. Cfr. Castells, Manuel. Teoría de la Sociedad red. En: Castells, Manuel. (Editor.). Sociedad Red: una visión global. Madrid. Alianza Editorial. 2004. pp. 27-75; Castells, Manuel. La era de la información. Vol. 2: El poder de la identidad. Madrid. Alianza. 1998a. p. 23-26; Cfr. Ohmae,Kenechi. El fin del Estado-nación. Santiago de Chile. Editorial Andrés Bello. 1997; Ohmae, Kenechi. El próximo escenario global. Desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras. Bogotá. Grupo Editorial Norma. 2005; s.a. Primer Estado-Región Latinoamericano. [en línea] El Tiempo, Bogota. 2 de enero de 1995. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-272479 [25/03/09].
30
central que tiene la diferencia, entre internacionalización y globalización de la
economía de crecimiento para el orden internacional. Tecnicismos como: las
diferencias entre integración política de hecho e integración de acuerdo; la
integración de economías homogéneas o heterogéneas, puede ser estratégica
o "natural", si se realiza por proyectos, de mercado/aduanera o desarrollo
integrado, y luego si da resultados de integración total o parcial y políticas
públicas positivas y/o negativas. Lo anterior se puede favorecer la
interdependencia o bien una dependencia mutua, y esta puede ser
interdependencia estructural (con variables económicas, de trasmisión o
comparativas), interdependencia entre objetivos de política económica o
interdependencia con variables exógenas, o, interdependencia política.
Aunque en un inicio parecen conceptos nada fuera de lo común, lo cierto
es que pertenecen al mismo orden de la racionalidad económica occidental, y
su añejo debate entre la libertad que debería tener o no el mercado sobre el
Estado. Más aún, al usarlos inocentemente se está aceptando por defecto los
supuestos de fondo, que son los que dan vida al dispar sistema-mundo
moderno/colonial. Mismo que justifica la dependencia y colonialidad de las
Estados desfavorecidos, hablamos de las teorías generales de las Relaciones
Internacionales y de pensadores como Joseph Nye y Robert Keohane (quienes
continuaron el trabajo de Hans Morguentau pese a no ser realistas), estos
consideran que la existencia de un sistema internacional armonioso se da
gracias a las presiones y restricciones impuestas por el sistema, considerados
como racionales. Sin embargo esto significa la justificación de una estabilidad
hegemónica mantenida por un Estado dominante o 'hegemón'.50 Lo
sorprendente no es sólo que esto sea “armonía” para esta teoría, sino que es
para ellos un supuesto válido de cooperación, procedimiento para la toma de
decisiones que facilita la reciprocidad de intereses.
50 Keohane, Robert. Instituciones internacionales y poder estatal. Buenos Aires. Grupo Editorial Latinoamericano. 1993.p. 58-67; Saxe, Eduardo y Brügger, Christian. El globalismo democrático neoliberal y la crisis latinoamericana. Heredia. Universidad Nacional, Departamento de Filosofía. 1996. p. 78-79; Barbé, Esther. Relaciones internacionales. Madrid. Tecnos. 1995. p. 65.
31
De esta forma, vemos fundamentada la existencia de un sistema que se
diseña a sí mismo como dependiente y que no sólo concentra el poder dentro
de los estados, sino dentro del propio sistema-mundo, lo que resulta en una
integración subordinada, pero no porque esta sea impuesta, sino porque todo
lo que se le oponga o se piensa diferente, va a quedar en el papel o la
marginación. En nuestra región es el hegemón norteamericano el que con más
fuerza que otras potencias marca la agenda y el contenido de estos procesos
por medio de sus diseños globales, como las teorías geopolíticas de la
Jerarquía de los Espacios Globales y del Perímetro de Seguridad de los
Estados Unidos, expuestas con antelación:
Los actuales procesos de integración son más bien intentos de abrir más los mercados latinoamericanos a la venta de productos y servicios norteamericanos. A eso ahora se le da el nombre de acuerdos comerciales, zonas de libre comercio o mercados comunes. Son, sobre todo, instrumentos a corto plazo y esfuerzos temporeros para resolver aspectos de crisis en el capitalismo, particularmente del estadounidense.51
Estos pensadores de las Relaciones Internacionales consideran que no
hay tal imposición, ya que para ellos, la desigualdad es natural del sistema y lo
que existe es un régimen acordado dentro de las restricciones impuestas. Por
otro lado, existen también otras categorías de potencias junto al hegemón (o
superpotencia), como lo son las potencias mundiales, las potencias medias y
las potencias regionales, mismas que, siguiendo la lectura de Rocha y Morales,
consideramos que han sido objeto de malas definiciones y por consiguiente
confusión en su uso. Pero los autores se encargan de delimitar claramente
estos conceptos, donde el hegemón es la superpotencia que se ubica en el
tope de la jerarquía internacional junto con las superpotencias mundiales,
teniendo ambos un alcance global de sus historias locales, es decir de sus
decisiones; luego las potencias medias, que sin bien también tienen poder
internacional son catalogadas como coadyuvadoras de las mundiales, y
51 Frambes-Buxeda, Aline. La integración subordinada en América Latina. Nueva Sociedad, Puerto Rico. N° 133. Septiembre-Octubre. 1994. pp. 152-163.
32
aunque pueden chocar, no tienen la capacidad de exportar o imponer su visión
sobre las demás potencias.52
Todas las anteriores se ubicarán siempre en las zonas centrales de
Occidente, concentrando el manejo de la agenda mundial en el norte y atlántico
del globo. Por otro lado, están las potencias regionales, ubicadas en las
periferias del sistema-mundo, donde destacan por sus economías
semidesarrolladas según los estándares occidentalizadores.53 Cabe destacar
que ningún país centroamericano puede entrar en estas categorías, más sí
países cercanos como México que para esa época jugó un papel protagónico
sobre las relaciones internacionales de la región, especialmente en temas de
agenda común sobre el consenso neoliberal.
En este sentido vemos como tanto estas teorías tradicionales de las
Relaciones Internacionales como la Geopolítica, han funcionado en la dirección
correcta para la justificación y elaboración de estrategias que trascienden las
fronteras nacionales (de nuevo, diseños globales) pero que de igual manera se
valen de estas y de su concentración de poder para teñir de nacionales
intereses y agendas particulares, como lo es el cambio de consenso
socialdemócrata al neoliberal, consensos ambos que se han exportado en
forma global, cada uno en su momento. También vemos que en países como
Costa Rica han sido localizados o asumidos con un tono marcadamente
nacional (en especial el socialdemócrata con el Estado de
bienestar/empresario), a pesar de tener su raíz en muchas élites y academias
de distancia. También han marcado los ritmos de las instituciones de
integración, con la ODECA/MCC bajo el diseño socialdemócrata con un tono
marcado hacia lo interno de los países y de Centroamérica, y un SICA
orientado por el diseño neoliberal, marcando su apertura comercial de la
región, como veremos a lo largo de la investigación.
52 Rocha, Alberto y Morales, Daniel. Potencias medias y potencias regionales en el Sistema Político Internacional: dos modelos teóricos.Geopolítica(s). Salamanca. Vol. 1 N. 2. 2010. pp. 251-279.
53 Idem.
33
No obstante, es pertinente aclarar que no todas las teorías y ramas de
las Relaciones Internacionales están de acuerdo con las que acabamos de
exponer, ni justifican tan explícitamente el papel de las superpotencias por
sobre los demás países, pese a conservar como sujeto de sus perspectiva al
Estado-nación. Asimismo, en cuanto a la Geopolítica también se puede decir
que su estudio no siempre corresponde a justificar su uso para fines
meramente hegemónicos, sino que también se teoriza Geopolíticas desde el
sur o anti-geopolítica. Aunque por cuestiones de espacio y, al no ser parte de
nuestra discusión ni del objeto de estudio del presente trabajo de investigación,
no se ahondará más sobre ello.
2. Soberanía y Derecho Internacional: del orden nacional a la
"anarquía" internacional
Hasta ahora hemos hablado de como las Relaciones Internacionales y la
Geopolítica tradicionales (partes ambas de la historia local de Occidente y
convertidas muchas en diseños globales potenciadas por los consensos) se
han convertido en la justificación y herramienta para la existencia de un orden
internacional disparejo en lo que respecta a la interacción entre los distintos
estados. Se consolida así la existencia de un hegemón, potencias mundiales,
medias y regionales, Estados buffer, etc. en las relaciones bilaterales y/o
multilaterales, favoreciendo la internacionalización de los intereses de las elites
(grupos gobernantes/dominantes) de estos países y con esto su manejo y
manipulación por parte de las élites nacionales y regionales de los países y
zonas no favorecidas en el sistema-mundo moderno/colonial.
Ahora bien, a lo interno los Estados disponen de varios órdenes jurídicos
a los cuales acogerse, como el Derecho privado (fundado en el Derecho
romano) o la “common law” (del Derecho anglosajón) todos parte de la gnosis
racional mencionada. A lo externo es el Derecho Internacional la disciplina
llamada a ser el principal instrumento jurídico, que disponen los Estados para
34
crear instituciones supranacionales, Organismos Internacionales, y normas
sobre las guerras y el comercio global, así como la libre determinación de los
pueblos (incluyendo el reconocimiento de los grupos beligerantes), inmunidad
de nacionales en el exterior, sucesión de Estados y la resolución de
controversias (de forma jurídica, no conflictos que resultan para ellos ser temas
sociopolíticos o de las Relaciones Internacionales), etc.54
Sin embargo, es común que el mismo Derecho Internacional sea el que
cataloga de “anárquico” al orden internacional, por falta de un organismo
internacional al cual los Estados cedan voluntaria y explícitamente su
soberanía nacional, aunque sí es muy “ordenado” cuando de consensos de los
diseños globales se trata. En este sentido, éste debate entre ceder o no
soberanía es el tema de fondo que esta disciplina tiene, la cual se traduce entre
dos diferentes visiones, por un lado la monista, que sostiene que el Derecho
Internacional es parte del ordenamiento jurídico interno de los Estados,
mientras que la visión dualista afirma lo contrario y los separa. Según Kelsen,
defensor del monismo, la jerarquía es la siguiente: Constitución Política,
Tratados internacionales, Leyes nacionales y reglamentos; en esta vemos
como se comparten ambas formas jurídicas, siendo al final que depende de la
voluntad del Estado, sus poderes ejecutivo y legislativo, y de grupos
gobernantes/dominantes, esto según el Derecho Internacional,55 pero son más
bien las dinámicas del sistema-mundo moderno/colonial, su hegemón y
potencias los que marcan la agenda global.
Como se aprecia, aunque se dice que los Estados iguales ante el
Derecho Internacional, son las dinámicas geopolíticas de poder las que marcan
el ritmo y contenido de las relaciones interestatales. En este sentido nuestra
tesis sobre el orden internacional es que, al basarse en el viejo orden de la Paz
de Westphalia, convierte a los Estados en sujetos de derecho privado
dominados por sus élites, no en sujetos de derecho público. Esto debido a la
54 Urquilla, Carlos Rafael. Aproximación al Derecho Internacional Pública. Documento Mimeografiado. 2008. pp. 2-38; Diez de Velasco, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional. Madrid. Editorial Tecnos. 1973. pp. 257-353.
55 Idem.
35
diferencia elemental de ambos derechos, recordemos que el público está en
capacidad de hacer lo que la ley lo faculta, mientras que el privado puede hacer
todo lo que la ley no prohíba. Se afirma esto al analizar la soberanía de Estado-
nacional, que debe ser plena, exclusiva e inviolable (a lo que se debe sumar el
reconocimiento por parte de la misma comunidad internacional) lo que, en la
práctica, es el uso privado del régimen o gobierno de turno de la
institucionalidad estatal en la llamada sociedad internacional, con todas las
aristas y luchas entre las élites nacionales y regionales. Aunque de manera
parcial, el Derecho Internacional sí reconoce esta disparidad, al afirmar que
además de las relaciones bilaterales y multilaterales existen los actos
unilaterales, se equivoca al no ver en estos prácticas neocoloniales.56
Así como la Paz de Westphalia fue en la práctica el acta fundacional del
orden basado en las soberanía nacional, fueron las guerras occidentales de la
primera mitad del Siglo XX, las que dejaron al descubierto su falta de vigencia,
iniciando así una era que da mayor peso a los organismos internacionales en la
elaboración y propagación de los diseños occidentales, como por ejemplo la
Sociedad de las Naciones (1919-1946) y la actual ONU como cartas de
presentación, pero también otras con un gran peso en la realidad de consenso
neoliberal como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es
así como los Tratados se vuelven protagonistas del Derecho Internacional, lo
que decanta primero en 1969 con la subscripción del Convenio de Viena sobre
el Derecho a los Tratados, y en 1986 con la inclusión a este de los Organismo
Internacionales, institucionalizando una costumbre ya consolidada. Convenio
ratificado por Costa Rica en 1996.57
Estas instituciones tienen un orden particular, ya que como actores
internacionales dependen en su totalidad de los Estados que elaboran su carta
fundadora, siendo esta la que establece sus atribuciones inmediatas y
derivadas, y limitan su rango de acción al cumplimiento de sus objetivos
56 Pastor Ridruejo, José. Curso de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales. Madrid. Editorial. Tecnos. 2002. pp. 321-323; Diez de Velasco, M. Op. Cit. pp. 142-148.
57 Vargas Carreño, Eduardo. Introducción al Derecho Internacional. San José. Editorial Juricentro. 2007. 93-144.
36
iníciales (y a los que los Estados miembros les atribuyan a lo largo de su
existencia), de igual manera los Tratados en última instancia dependen de su
ratificación y ejecución por parte de los Estados firmantes (el llamado
desdoblamiento funcional) sin completar ningún control sobre los que no los
firmen o ratifiquen, poniendo en evidencia que sigue siendo la voluntad de los
Estados la que al final pesa, en especial la de las potencias y sus historias
locales.58
A pesar de esto, no son estas organizaciones las que han terminado de
reconfigurar el orden del sistema-mundo actual, sino, como se explicó con
anterioridad, el propio consenso neoliberal y los procesos de globalización e
internacionalización de la economía de crecimiento, lo que obliga a los Estados
a someterse al equilibrio multi-nivel mencionado, cediendo o no soberanía en
los temas que se consideren pertinentes. Sin embargo, esto ha generado otro
fenómeno que ha alarmado mucho la gnosis racional, el regreso de los
discursos y prácticas nacionalistas por parte de los Estados, fenómeno que la
academia consideraba muerto con la caída del bloque soviético y el triunfo
bloque liberal.59
Enrique Dussel define el nacionalismo como un momento político
permanente que se manifiesta (como ideología o movimiento) en coyunturas
críticas,60 por ¿quiénes?, por los gobiernos de turno y grupos
gobernantes/dominantes en el poder. Esta definición se aleja de la
comprensión "provinciana" europea del fenómeno y nos permite entender como
a pesar de toda la internacionalización y globalización económicas, los Estados
no han cambiado en su visión de sí mismos con respecto a la soberanía: lo que
no significa que estos no lleguen a estar dispuesto a cederla en temas
puntuales, con tal de mantener una cuota de poder en el escenario
58 Vargas Carreño, Eduardo. Ibid. pp. 145-226; Pastor Ridruejo, José. Op. Cit. pp. 165-183. 59 Cfr. Palti, Elias. La nación como problema: los historiadores y la “cuestión nacional”. Buenos
Aires. Fondo de Cultura Económica. 2002; Moreno, Luis y Lecours, André (Editores). Nacionalismo y democracia: dicotomías, complementariedades, oposiciones. Madrid. CEPC. 2009; Campi, Alessandro. Nación: léxico de política. Buenos Aires. Nueva Visión. 2004.
60 Dussel, Enrique. Hacia una Filosofía Política Crítica. Bilbao. Desclée de Brouwer. 2001. p. 235.
37
internacional, como es el caso de las integraciones económicas a través de
instituciones supranacionales, como la Unión Europea o de tratados
multilaterales como buscan ser el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) o el Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
con mayor o menor presencia de temas socio-culturales y políticos, pero
siempre con una marcada racionalidad económica.
Resulta interesante observar la propia constitución de organizaciones
como la ONU, que pese a todas sus atribuciones su papel es meramente
consultivo, pero es el Consejo de Seguridad el único ente internacional cuyas
decisiones son vinculantes, siendo entonces Estados Unidos (hegemón por
excelencia), Rusia, Francia, Reino Unido y China (potencias mundiales y
medias), los únicos Estados capaces de vetar y emitir resoluciones obligatorias
en todo el orden internacional.61 Asimismo los miembros del BM y FMI, y
demás foros como el Económico Mundial y el llamado G-7 (y parcialmente hoy
con el G-20), también poseen gran poder en temas económicos y comerciales
(potencias mundiales y medias), y teniendo la racionalidad económica y la
colonialidad de poder elementos constantes en el diseño del sistema-mundo,
es claro que aunque no es explícito, sus decisiones y acciones de no
implementarse nacionalmente acarrean consecuencias desastrosas (aunque
también es cierto que la adopción de estas también ha resultado desastroso,
en especial para los países del sur).
En este sentido y dentro del Derecho Internacional, doctrinas y principios
como los del ius cogens (derecho imperativo), erga omnes (respecto a todos,
es decir que se aplica a todos los sujetos) y el de reciprocidad colectiva que
han intentado introducir el Derecho Internacional, resultan enormemente
insuficientes para crear normas auto-aplicativas, de lo contrario el carácter de
“soft law” de estos tratados caen en la hetero-aplicavilidad, cuestión que el
propio Derecho Internacional reconoce, pero para desgracia de los países
desfavorecidos (en especial para sus pueblos), es visto como normal en el
61 Diez de Velasco, M. Op. Cit. pp. 264-266.
38
"anárquico" sistema internacional. En este sentido, si recordamos el desarrollo
y complicidad de las Relaciones Internacionales y Geopolíticas tradicionales, se
vuelve evidente que de "anárquico" o caótico el sistema-mundo no tiene nada
de horizontal, y la dispersión y atomización que le achacan son en realidad
prácticas dispares y hegemónicas derivadas de los diseños globales por parte
la potencia y las potencias medias.
Por citar un ejemplo, tras la ola de independencias en la segunda mitad
del Siglo XX, se suscribe la así-llamada “Carta Magna de la Descolonización”
(Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU), la cual buscaba
reglamentar y propiciar las condiciones para sucesión de los territorios a los
pueblos sometidos, pero bajo las divisiones geopolíticas ya impuestas por las
potencias coloniales,62 lo que sólo sirvió de instrumento para que fuera el
Estado-nación, y toda su gnoseología de fondo, la única forma de organización
político-administrativa válida para que un pueblo (o varios, dentro de las
mismas fronteras heredadas) sea considerado independiente, autónomo y
respeto a su libre determinación.
Por último es necesario aclara que, no se debe confundir el Derecho
Internacional con el Derecho Comunitario. El Comunitario se refiere al derecho
surgido de la integración, en el tanto se crea una comunidad de naciones, pero
se utiliza sólo para el caso de la Unión Europea, ya que ellos sí tienen firmado
y ratificado el principio de primacía del derecho común, en la sentencia
Francovich del Tribunal Europeo de Justicia del 19 de Noviembre de 1991,
donde son las decisiones comunitarias las que priman sobre las nacionales, lo
que no ha acontecido sin provocar el roce entre los órdenes internos y
comunitarios, en especial en temas políticos.63
62 Diez de Velasco, M. Op. Cit. pp. 279-284. 63 Dermizaky, Pablo. Derecho constitucional, derecho internacional y derecho comunitario.
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. México. Tomo II. 2004. pp. 831-843; Guerrero Mayorga, Orlando. El derecho comunitario: concepto, naturaleza y caracteres. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. México. Tomo II. 2005. pp. 759-778.
39
3. Superpotencias, Costa Rica y el SICA en el orden mundial
Hasta el momento se ha expuesto como parte de un orden gnoseológico
específico, como lo son los saberes científico/racionales y teológicos
occidentales con sus aristas, diseñaron globalmente su historia local más allá
de lo que lo hizo la colonización física y explícita hace medio milenio.
Instituyendo y mundializando el sistema-mundo moderno/colonial, con su
colonialidad del poder y racionalidad económica, así como sus formaciones
institucionales y demás saberes como los únicos válidos y posibles, entre ellos
el Estado-nacional y las Ciencias Sociales tradicionales, dentro las que
destacamos las expuestas Relaciones Internacionales, Geopolítica y Derecho
Internacional. Como parte del origen europeo/occidental de éstas, llegan a
plantear y normalizar relaciones dispares de poder entre los mismos estados.
Asimismo, con el inicio del tercer gran periodo occidental durante la
segunda mitad del Siglo XX, se diseñó y aplicó el consenso socialdemócrata
hasta los años ochenta y después con el diseño del consenso neoliberal, estas
terminan de delinear el contexto mundial promovido desde el hegemón,
superpotencias mundiales, potencias medias y regionales, así como desde los
organismos y foros internacionales como el BM, FMI y Foro Económico Mundial
(FEM), ayudados por la pasiva complacencia de la ONU y el único ente
internacional no consultivo, el Consejo de Seguridad de la misma entidad. Éste
punto es importante destacarlo, ya que en este se esconde la verdadera fuente
de poder real de los Organismos Internacionales, la seguridad nacional,
expandida esta por variables económicas y territoriales donde estas cinco
superpotencias y las demás miembros activos de los foros e instituciones
económicas internacionales, depositan su historial local para ser debatida,
asimilada y aplicada desde estos entes. Por lo que no es gratuita la sentencia
de Mignolo: “El Fondo Monetario Internacional, el Bando Mundial, la política
40
exterior de Estados Unidos y de los países fuertes de la Unión Europea son
punto de referencia claros para pensar la colonialidad global hoy.”64
Como parte del diseño neoliberal se desarrollan dos movimientos para la
promoción de la economía de crecimiento, la internacionalización promovida
por los Estados-nacionales y la globalización practicada por las corporaciones
transnacionales. Esto ocasiona la necesidad de que los estados creen
proyectos de integración y se organicen en instancias supranacionales para
tener más peso en el sistema-mundo, provocando el dilema en los países entre
ceder o no soberanía a estas instituciones, haciendo brotar nuevamente
políticas y discursos nacionalistas al ver lo que una vez fue considerado
nacional desnacionalizado, en especial todo lo que tiene que ver con la
exclusividad del poder territorial.
En este sentido, se ha afirmado también la influencia que ejercen las
superpotencias en un marco de poderes dispares en el sistema internacional.
Sin embargo, sería incorrecto afirmar que ésta se debe imposiciones de forma
simplista y tajante, ya que existen dinámicas de poder con estiras y encoges,
desacuerdos y acuerdos, pero sobre todo con dinámicas internas en las
potencias que muchas veces se tienden a pasar por alto. Primero se puede
observar como el caso europeo, posee una política exterior en busca de
consensos y estabilidad, paz y democratizaciones heredado de la experiencia
del continente con las masacres conocidas como Guerras Mundiales, influencia
siempre al estilo Occidental, poliárquico, liberal y de economías de mercado.
En este sentido, ésta fue protagónica en la concreción de la paz en la región y
con ello el retorno y resiginifiación de la integración centroamericana, no
obstante, se va a diluir por dinámicas propias de la consolidación de la UE con
la negociación y firma del Tratado de Maastricht en 1993, aunque para los
64 Mignolo, Walter. Op. Cit. p. 23-24.
41
gobiernos que aquí analizamos la integración europea siempre va a ser una
referencia, pero en un tono diferente a los Estados Unidos.65
En este orden, el caso estadounidense es más importante para la región
centroamericana y es de suma importancia de tener en cuenta, desde nuestra
perspectiva, para entender su papel en el resto de la investigación. La política
exterior del hegemón norteamericano se ha basado de manera histórica bajo
un estándar de “seguridad nacional”, accionado a través de distintas “doctrinas”
(parte de los diseños globales), como las famosas Doctrina Monroe, Doctrina
Truman o la Doctrina Roosevelt (o del Buen Vecino). Sin embargo, estas no
siempre son iguales en sus intenciones y alcances, como lo demuestras las
diferencias de la Monroe y Roosvelt, dadas las divergencias entre las políticas
bipartidistas o partidistas según el gobierno de turno. En este sentido, la política
exterior estadounidense se ha caracterizado por su pragmatismo adaptándose,
de diferentes maneras a las condiciones que surgen de las mismas dinámicas
internacionales.66 Para América Latina, Hoseini Matin reconoce tres tendencias
históricas y constantes previo al final de la Guerra Fría en toda la política
exterior norteamericana:67
Intervencionismo militar en la región para mantener su hegemonía
regional, derivado del Perímetro de Seguridad de los Estados Unidos.
Comercio como un medio de control económico de los países de la
región.
65 Martínez Soler, José Antonio. La integración Europea: ¿Un ejemplo a seguir?. En: Fundación ACECOD y UE (autores corporativos). Los procesos de integración: las expereciencias de Centroamérica y Europa. San José, ACECOD. 1998. pp. 149-183.
66 Departamento de Estado de Estados Unidos (Autor Corporativo). Agenda de la Política Exterior de los Estados Unidos de América: La Elaboración de la Política Exterior de Estados Unidos. Vol. 5. No. 2. Septiembre, 2000; Hybel, Alex Roberto y Lynch, Robert J. Política Exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Polémica-Revista Centroamérica de Ciencias Sociales. No. 4. FLACSO, Guatemala. 1994. pp. 41-53; Russell, Roberto. América Latina para Estados Unidos: ¿especial, desdeñable, codiciada o perdida? (Documento mimeografiado).
67 Matin Hoseini, S.M. Continuidad de Estrategia Hegemónica en la Política Exterior de los EE.UU. para América Latina. Revista Iraní de Política Exterior Vol. III, No. 7, primavera y verano 2011. pp. 107-133.
42
Agregar nuevos elementos de acuerdo con las condiciones y los
cambios políticos y económicos internacionales del momento (punto en
que el autor destaca que se implementa el pragmatismo del hegemón,
adaptándose a condiciones exógenas).
Pese a esto, el panorama posterior a la Guerra Fría fue bastante incierto,
provocando el resquebrajamiento de los diseños de las políticas bipartidistas
sobre el papel de las Fuerzas Armadas, las armas nucleares, etc. y el debate
interno de cuál debería ser el papel norteamericano en la nueva configuración
del mundo sin la historia local del hegemón soviético en constante pugna con la
del hegemón norteamericano.68 En este sentido, el discurso de seguridad
nacional se vio expandido a amenazas de todo tipo, hablándose ahora de
seguridad democrática y seguridad económica. La transición más notoria en
este periodo es el cambio de Administraciones republicanas de Reagan (1981-
1989) y de H. W. Bush (1989-1993) a Clinton (1993-2001), momento en que el
último se aleja de las políticas guerreristas de sus predecesores e implementa
la Doctrina de Ampliación Democrática la cual
...implica la incorporación de las naciones a la 'comunidad internacional de democracias de mercado', se inspira y apoya en supuestos desarrollados por la literatura de la 'paz democrática'. La conclusión más significativa de dicha literatura es que la ocurrencia de disputas bélicas entre democracias es considerablemente menor que las que se presentan entre otro tipo de regímenes, o en la relación entre una
democracia y una forma de gobierno distinta.69
Por ejemplo con sus políticas sobre la pacificación centroamericana, a la
cual se oponían los republicanos por su abierto apoyo a la Contra
nicaragüense, pero que posterior a realizarse contó con el apoyo para su
68 Departamento de Estado de Estados Unidos (Autor Corporativo). Op. Cit.; Cfr. Harris, Owen. El propósito de Estados Unidos de América: nuevos enfoques de la política exterior de Estados Unidos. Buenos Aires, Editorial Pleamar. 1993.
69 Valverde Loya, Manuel. Política exterior del Presidente Clinton: su enfoque hacia América Latina. Foro Internacional, No. 2-3, Abril-Septiembre, 1998, Editorial El Colegio de México. p. 239.
43
institucionalización, lo cual también demuestra su carácter pragmático
mencionado arriba.70 En este orden, se puede afirmar que la Administración
Clinton buscaba la consolidación de democracias republicanas con economías
de mercados como parte de su diseño o estrategia preventiva y de seguridad
económica, que finalmente es un eslabón en la estrategia de seguridad
nacional de la superpotencia.71
Lo cual sumado a la condición centroamericana tanto como istmo y
como región, le otorga un papel sumamente importante para la dominio
espacial y comercial, dándole mayor protagonismo a la visión ístmica por sobre
la regional, promovida por el accionar de los diseños globales y la practicada
por las historiales locales de todos los Estados-nacionales a lo largo y a lo
ancho de Centroamérica, quienes como se analiza en los Antecedentes a
continuación, han dado prioridad a las relaciones y comercio con los centros de
poder occidentales, y de esta forma e instituyendo de manera más fuerte la
istmicidad. Factor geopolítico muchas veces olvidado en este tipo de estudios,
como señala Granados Chaverri:
La significación del elemento geopolítico, pese a haber sido percibida desde hace mucho tiempo, ha ocupado muy poca atención en los más connotados análisis centroamericanos. Generalmente ha sido relegada a menciones más o menos incidenciales, como una vertiente accesoria de trabajos dedicados a otros tópicos, Todo esto pese a que la historia centroamericana está llena de ejemplos que nos muestran los intereses geopolíticos como verdaderos agentes, no sólo condicionantes, sino muchas veces determinantes, de los procesos económicos y sociales. Aquí es menester señalar el impulso que los estudios geográficos-políticos han venido cobrando a raíz de… [las guerras civiles de los años 1980.] (…) Sin embargo estos trabajos, por estar íntimamente vinculados a la coyuntura actual, no son capaces de mostrar la geopolítica como una constante en la evolución del área, tendiendo a
presentarlo, más bien, como un hecho de la actualidad.72
70 Cfr. Coatsworth, John H. Central America and the United States: The Clients and the Colossus. New York/Ontario. Twayne Publisher & Maxwell Macmillan Canada, Inc. 1994. pp. 163-206.
71 Herrera, Guadalupe. ¿Porqué la Administración Clinton basó su Política Exterior hacia América Latina en “Democratic Enlargement”? Centro Argentino de Estudios Internacionales. (Documento mimeografiado).
72 Granados Chaverri, Carlos.Op. Cit. p. 60.
44
Es justo en este punto donde parte y se ubican en el sistema-mundo
moderno/colonial los protagonistas de nuestra investigación: Costa Rica y el
SICA en esta ambivalencia entre ceder o no soberanía en la década de los
noventa y principios del Siglo XXI durante las administraciones de Figueres
Olsen (1994-1998) y Rodríguez Echeverría (1998-2002), lo que hace que el
nacionalismo siempre presente, aparezca cada vez que las administraciones
consideren vulnerada la soberanía del Estado (la situación crítica mencionada
por Dussel), en especial en temas que toquen su concentración de poder.
45
Capítulo 2:
METODOLOGÍA
1. Operacionalización
De la hipótesis de trabajo anteriormente planteada, es posible identificar
las siguientes variables:
1. La política exterior costarricense de ambas administraciones en las que se
manifiesta, en más alto grado el nacionalismo: ésta se refiere a las políticas de
Estado que forman parte de la política exterior, tanto las multilaterales como las
bilaterales, sean desde las diplomáticas hasta las de comercio exterior. Aunque
cada administración pueda arrojar resultados diferentes, lo importante es la
determinación de cuando se manifieste el nacionalismo y su contenido en
discurso oficial en relación al proceso de integración regional del SICA.
2. La política exterior costarricense de ambas administraciones en las que se
manifiesta en mayor grado el integracionismo: ésta posee la misma unidad de
análisis expuesta arriba, es decir, desde las políticas de Estado que formen
parte de la política exterior, e igualmente lo importante es la determinación de
cuando se manifieste y su contenido.
Asimismo, podemos identificar las variables de la hipótesis de esta
forma:
1. Variable Independiente: consiste en determinar en cada discurso de
manera cualitativa la aparición o recurrencia del nacionalismo en las políticas
exteriores, siempre dentro de las administraciones consideradas en la dinámica
46
de integración estatal del SICA. Esta variable se desagregará en los siguientes
ejes temáticos para su análisis, en concordancia con lo expuesto aquí.
1.1. Interés Político: aquí se consideró todo lo que tiene relación que ver
con la política de Estado y sus competencias exclusivas para la toma de
decisiones con respecto indicadores políticos como la organización y
fundamentos jurídico y administrativo-institucional, el Parlamento
Centroaméricano, medio ambiente, política social y de género, relaciones
diplomáticas y comerciales, participación de la sociedad civil. Cabe resaltar que
estos temas de interés se refieren a la posición costarricense en una (o varias)
institución(es) específica(s) del SICA:
1.1.a. Contenido del discurso: en el que se analizó de forma
deductiva y basados en la teoría y metodología expuesta, qué
dice ese discurso y, dónde y cómo se manifiesta o no el
nacionalismo.
1.1.a.a. Asistencia observador/participante: al contenido del
discurso le queda supeditado la forma en que el Estado asistió a
determinada cumbre o evento, ya que de esto depende la
anuencia y predisposición de las administraciones a los temas
tratados.
1.1.b. Acuerdos u otros documentos oficiales surgidos de las
cumbres y eventos firmados, ratificados y/o ejecutados: al ser
acuerdos que rigen a nivel de Derecho Internacional unos deben
ser sometidos a la voluntad de los legisladores para su
ratificación, estos juntos a otros deben ser ejecutados
directamente por la administración, de esto se desprende que es
importante ver cuáles de estos documentos fueron sometidos a
este proceso para su implementación en las instituciones.
1.2. Interés Económico: aquí se analizó todo lo relacionado con los
temas económicos, como las aduanas, el agropecuario, el comercio, la ciencia
47
y tecnología, la energía, financiamiento, promoción empresarial, monetario,
transporte marítimo y terrestre, el telecomunicaciones, el turismo. que
responden con una o varias de las divisiones administrativas del SICA. Se
analizarán los siguientes aspectos, que se desglosan de igual forma que el
indicador anterior.
1.2.a. Contenido del discurso.
1.2.a.a. Asistencia observador/firmante.
1.2.b. Acuerdos u otros documentos oficiales surgidos de las
cumbres y eventos firmados, ratificados y/o ejecutados.
1.3. Interés Ambiental: siguiendo uno de los ejes oficiales de la
integración, aquí se analizó lo vinculado con lo ambiental, donde resaltan
temas como: aguas, emisión de gases y carbono, protección de la vida silvestre
y uso sostenible de recursos naturales.
1.3.a. Contenido del discurso.
1.3.a.a. Asistencia observador/firmante.
1.3.b. Acuerdos u otros documentos oficiales surgidos de las
cumbres y eventos firmados, ratificados y/o ejecutados.
1.4. Interés de Seguridad: asimismo, también uno de los ejes oficiales de
la integración, aquí se estudió lo relativo a la seguridad, donde resaltan temas
como: justicia, narcotráfico, terrorismo, navegación, desastres naturales, y la
llamada seguridad democrática (FF.AA.). Como se ve, no sólo se limita a temas
de fuerzas armadas, sino que es tratado de manera más amplia en distintas
instituciones del SICA. Se analizaron los mismos aspectos e igualmente
desglosados que los pasados indicadores.
1.4.a. Contenido del discurso.
1.4.a.a. Asistencia observador/firmante.
1.4.b. Acuerdos u otros documentos oficiales surgidos de las
cumbres y eventos firmados, ratificados y/o ejecutados.
48
1.5. Interés Socio-cultural: aquí se unificaron dos aspectos que en el
SICA están separados, el social y el cultural, pero que para nuestros efectos
serán vistos como uno sólo, al compartir sus temas como: aguas, nutrición,
educación, cultura, deporte, medio ambiente, política social, salud y seguridad
social, vivienda, migración. Igual que los indicadores anteriores, se analizaron
los siguientes aspectos.
1.5.a. Contenido del discurso.
1.5.a.a. Asistencia observador/firmante.
1.5.b. Acuerdos u otros documentos oficiales surgidos de las
cumbres y eventos firmados, ratificados y/o ejecutados.
1.6. Interés Institucional: como parte de este periodo de estudio, las
administraciones entran de lleno en el debate y discusión sobre la organización
institucional del propio SICA, siendo temas de interés acá el papel mismo del
SICA con respecto a todas las demás instancian de integración, desde el
PARLACEN, Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) hasta el SIECA. Igual
que las demás indicadores, se analizó:
1.5.a. Contenido del discurso.
1.5.a.a. Asistencia observador/firmante.
1.5.b. Acuerdos u otros documentos oficiales surgidos de las
cumbres y eventos firmados, ratificados y/o ejecutados.
2. Variable Dependiente: De acuerdo con la hipótesis, el integracionismo
depende del nacionalismo en cuestión, y como este cede o no soberanía a la
desnacionalización de competencias y toma de decisiones. Esto, porque
recordando la definición de nacionalismo aquí usada, es un momento político
siempre presente que se llega a manifestar, ya sea como movimiento o como
ideología, en coyunturas críticas; se deduce que es el Estado costarricense (o
mejor dicho, las élites gobernantes de cada administración), el que define cual
será su coyuntura crítica.
Los indicadores de esta variable son los mismos de la variable anterior,
49
así como los aspectos a analizar, sólo varía que se concentran esta vez en el
integracionismo y no en el nacionalismo.
2. Estrategia metodológica
2.1. Plan general
El presente trabajo es un estudio descriptivo y comparativo, con base en
la contraposición de las políticas exteriores costarricense de dos periodos
gubernamentales en su participación en la construcción del SICA, donde se
refleja la manifestación de uno o varios nacionalismo oficiales del Estado,
dependiendo de la administración, o un integracionismo desnacionalizante para
ceder soberanía, legitimarse o perpetuarse, reflejado en la firma estrategia y
participación en las cumbres e instituciones de dicho sistema de integración
durante los ocho años considerados.
Para esto se utilizó el análisis crítico del discurso, en este se considera
al discurso como algo muy amplio, que va desde el uso lingüístico hablado o
escrito hasta técnicas como la fotografía. En este estudio se usaron los
conceptos básicos de Norman Fairclough para delimitar mejor lo que se hará,
siempre en concordancia con las definiciones de la Perspectiva Teórica. Para
Fairclough en el análisis crítico del discurso, el análisis fundamental se da en el
orden del discurso, que es el conglomerado de prácticas de usos lingüísticos
socio-históricos, o en otras palabras, es la totalidad de las prácticas discursivas
de una institución y las relaciones entre ellas. Para analizarlas, Fairclough
divide en tres diferentes instancias discursivas, en este caso se ha
considerando la práctica social por sus implicaciones socioinstitucionales, para
esto se vuelve necesario ver la restricción o limite de estas prácticas por las
relaciones hegemónicas y luchas por la hegemonía.73
73 Fairclough, Norman. El análisis crítico del discurso y la mercantilización del discurso público:
50
Ahora bien, en la dimensión espacial se considera el Estado-nación de
Costa Rica y sus grupos gobernante de turno, es decir, quienes practican la
hegemonía de la toma de decisiones desde la institucionalidad estatal y su
interrelación con otros órdenes discursivos específicos en la construcción de
uno mayor interestatal, pero siempre en relación con las prácticas de poder
dispares propias del sistema internacional, la cuales se explican en la
perspectiva teórica. De manera que, en el análisis de discurso que aplicamos
aquí se desarrollan a partir las restricciones hegemónicas propias de estos
grupos de poder, es decir, la propia institucionalidad estatal nacionalista en
contraste con lo que desean o no ceder a la institucionalidad del SICA.
La dimensión temporal se verá en dos momentos. El primero, es el de la
administración Figueres Olsen de 1994-1998, que tiene participación en el
momento final de la pacificación y democratización planteada en las cumbres
presidenciales, y en los debates de estructuración y reforma del SICA. El
segundo, es el de la administración Rodríguez Echeverría, que tiene
participación en un momento más convulso, en el que se retoma el conflicto por
el Río San Juan, ocurre el huracán Mitch, y existe un abandonado parcial al
proyecto de integración ante el fracaso de la reforma administrativa.
2.2. Inferencias operativas
Las variables del trabajo fueron abordadas mediante el estudio de las
siguientes fuentes, en función de los indicadores previstos anteriormente:
Documentos oficiales de país sobre el tema: Estos documentos son los
emanados de instancias gubernamentales existentes del Estado sobre
los distintos temas que abarcan dentro del proyecto del SICA. Éstos
fueron desagregados en los indiciadores planteados. Como por ejemplo,
los temas internacionales de los planes de gobierno de cada
las universidades. Discurso & Sociedad, Vol 2(1) . Editorial Discurso & Sociedad. 2008, pp. 170-185.
51
administración, y las memorias del Ministerio de turno, así como las
opiniones expresadas oficialmente en documentos institucionales y en
medios de comunicación.
Documentos oficiales de las cumbres en las que participaron los
gobiernos (presidentes o bien ministros), como por ejemplo, los de la
propuesta de reforma, expuesto en la “Declaratoria de Panamá II” y
“Lineamientos para el fortalecimiento y racionalización de la
institucionalidad regional” de 1997, entre muchos otros. Estos se hayan
dentro de los registros oficiales del SICA.
Asimismo, se tomaron en cuenta los documentos de interés de
organismo especializados, como por ejemplo las recomendaciones del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL, “Propuesta para
el fortalecimiento y la racionalización de la institucionalidad regional
centroamericana”. Y trabajos de investigación sobre el tema, como los
ya citados de Rodolfo Cerdas, Alcides Hernández y otros.
Consulta con especialistas y actores: se entrevistó a las personas según
su posición y conocimiento, y académicos especializados (ver en
Bibliografía).
Medios de prensa: se utilizaron todas las noticias de la época, tanto de
medios nacionales como internacionales, que se consideraron de
utilidad para demostrar más fielmente las posiciones costarricense en
las cumbres y las actividades de integración y/o políticas exteriores. Así
como opiniones de participantes o especialistas expresadas en estos
medios.
La mayoría de las fuentes se pudieron encontrar en las diferentes
bibliotecas de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional
52
(UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales con sede en Costa Rica (FLACSO); también en las
bibliotecas gubernamentales, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la
Asamblea Legislativa, la del Ministerio de Relaciones Exteriores y demás
instituciones relacionadas.
Las entrevistas fueron solicitadas de manera complementaria a toda la
documentación hasta ahora expuesta, se consideraron personas relacionadas
con las instituciones de gobierno o de integración de la época.
Por su parte la documentación oficial del SICA se encuentra en su
totalidad en la biblioteca digital de la institución. De ser necesario se
considerarán las documentaciones físicas que puedan estar solo disponibles en
el propio SICA, con sede en El Salvador; la Secretaria General del SICA (SG-
SICA), con sede en El Salvador; el Sistema de Integración Económica
Centroamericano (SIECA), ente oficial exclusiva para temas de integración
económica, con sede en Guatemala; el Comité Consultivo del SICA (CC-SICA),
instancia por la cual las organizaciones regionales de la sociedad civil
interactúan en el Sistema, con sede en Costa Rica; el Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA), especialista en temas de educación
superior y socio-culturales, con sede en Guatemala; la Secretaría de la
Integración Social Centroamericana (SISCA), con sede en Guatemala; la
Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
(SG-CECC), con sede en Costa Rica; la Comisión de Seguridad de
Centroamérica (CSC), especialista en la llamada seguridad democrática, con
sede en El Salvador; y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), con sede en El Salvador.
53
Capítulo 3
ANTECEDENTES:
Costa Rica en el sistema-mundo
Con las mismas herramientas que cualquier otro grupo, han trabajado los costarricenses para inventarse a ellos mismos, con el mismo ahínco han forjado, laboriosos, la ficción de su diferencia y con la tozuda miopía de los pueblos que se creen elegidos del Dios único y verdadero, se han comparado con los de al lado para fabricarse su historia y un aparato educativo que la respaldara y la transmitiera con tal efectividad, que un animador de televisión no trepidó una vez en afirmar que ya en el pleistoceno existían los “ticos”... -Fernando Contreras (Costa Rica
imaginaria)
1. Consideraciones iniciales
En el presente capítulo de Antecedentes, se parte de lo expuesto en el
capítulo anterior para concentrarse en el papel costarricense y centroamericano
en el sistema-mundo moderno/colonial y sus consecuencias institucionales
(derivados de la racionalidad económica y colonialidad del poder) y
gnoseológicas (derivados del Occidentalismo en general). De esta manera se
entra primero a revisar hechos importantes para la constitución de
Centroamérica como istmo y región, y de Costa Rica como Estado. Se
considera al respecto temas como: los motivos de separación de la Federación
a las Repúblicas independientes; el reconocimiento e inicio de relaciones
54
diplomáticas y comerciales con otros estados; los proyectos de integración
previos al cambio de temporalidad occidental a mediados del siglo pasado, y
como ha reaccionado el Estado costarricense al respecto.
Luego, se hace un examen más detallado sobre el desarrollo simultáneo
del Estado-nación en estudio y sus relaciones inmediatas con Centroamérica y
los nuevos proyectos de integración surgidos a partir de la segunda mitad del
Siglo XX hasta los inicios de nuestra investigación.
En esta época en la cual se desarrollan las teorías de integración de la
Relaciones Internacionales, las últimas teorías geopolíticas del hegemón
Estados Unidos, es también cuando el Derecho Internacional adopta nuevos
elementos (como el papel de los Organismos Internacionales y Tratados),
aunque con la mismas relaciones dispares y de importancia particular para
entender los diseños globales y sus correlaciones locales del esquema global
del sistema-mundo. Es también la época en la cual ocurre el paso del consenso
socialdemócrata al consenso neoliberal, son estos los que delinean la
diferencia entre internacionalización y globalización de la economía de
crecimiento, que recordemos es lo que provoca el dilema actual entre ceder o
no soberanía a los distintos organizaciones internacionales; con tal de
mantener una cuota de poder dentro del sistema-mundo moderno/colonial.
En el caso particular de Costa Rica, existe una necesaria referencia a la
Guerra Civil de 1948, cuyo significado sociohistórico para la definición de lo que
es Costa Rica para los costarricenses (élites incluidas) es aún un tema que
debe ser evaluado críticamente por la academia nacional ante la falta de
criticidad de los propios actores político-económicos, constituyéndose en una
especie de Mecca a la que todos vuelve a ver para defender posturas
nacionalistas o desnacionalizadoras. Esto principalmente por el papel que
jugaron las reformas sociales y la definición del consenso socialdemócrata en
el territorio costarricense por parte de las primeras generaciones de
liberacionistas en el poder; y por supuesto, el papel de las generaciones
actuales en el proceso de reforma para adecuarse a los estándares del
consenso neoliberal. Antes de iniciar estos temas es necesario establecer
55
ciertas generalidades sobre el desarrollo de los Estados y nacionalismos
hispanoamericanos, condiciones compartidas por todas las naciones del
continente, con distintos ritmos e intensidades, así como las específicas
costarricenses elaboradas por Alexander Jiménez.
Cuadro N° 1:
Desarrollo del Estado-nación en Hispanoamérica y Costa Rica
Periodo Estados hispanoamericanos Estado costarricense
Hispanoame.
1780-1800/10
Comienza la descomposición de las unidades político-administrativas de la colonia español, gracias al claro sentido de identidad de grupo entre los criollos. Exaltación de lo local, lo que propiciará la fundamentación de optar por la independencia.
Hispanoame. 1810-1840/50 Costa Rica: 1821-1870
Inicia la aparición y formación de los Estados-nacionales hispanoamericanos, su delimitación fronteriza mutuamente excluyente. Es creado el pueblo “nacional”, última justificación para la soberanía nacional. Mito fundacional, así como sus consecuentes instituciones nacionales, educación, opinión pública, etc.
Formación y consolidación del Estado costarricense, la idea nacional y su correspondiente maduración dentro de las élites oligarcas dominantes. No desaparece la posibilidad de reconstruir la unión centroamericana, pero se crea la diferencia nacional excepcional
con respecto al resto de América Central.
Hispanoame. 1840/50-1900 Costa Rica: 1870-1914/10
Entrada en escena de la noción de de modernización desde la gnoseología occidental, cambiando las relaciones sociales y sistema de producción (ciencia y tecnología). Gracias al poder de los criollos oligarcas, se genera la cultura de lo nacional, al tiempo que se ven debates sobre el Estado, entre conservadores religiosos y liberales racionales/seculares. Nacimiento e institucionalización
Se expande sobre los sujetos e instituciones la construcción liberal del Estado-nación, por sobre el conservador; creando así los mitos fundacionales de la nación. Juntos, mitos e instituciones, dan forma a himnos, cantos y ceremonias cívicas, que se difunde por medio del reciente sistema de educación oficial.
56
de los partidos políticos, como poseedores de una retórica Estatal y nacional.
Hispanoame. 1900/10-1950 Costa Rica: 1910/14-1948
Se da una dimensión internacional a las presiones económicas y, una estatal a los presiones políticas. Ante esto se instituyen grupos de poder con tendencias nacionalistas y/o populistas, en defensa de lo estatal, percibido como lo nacional (ya sean democracias populistas o regímenes autoritarios de seguridad nacional).
Crisis de los significantes liberales, ante el debate y ascenso de varios discursos alternativos sobre la identidad de la nación. Se instituyen señas de la identidad dominantes, variando algunos mitos y fortaleciendo otros. El Valle Central adquiere la fuerza imaginaria como cuna y modo de ser de lo nacional. Surge una opinión pública, política de masas y emergen sectores medios, siendo el Estado-nación el horizonte y envase de las practicas y discursos.
Hispanoame. 1950-... Costa Rica: 1948-1980 1980-...
Transformación de los procesos de acumulación, haciendo de las presiones económicas internacionales parte del orden nacional de los Estados. Hanciendo entonces que las presiones política se internacionalicen, que junto a la multiculturalidad occidental, disminuyen la capacidad de acción de los Estados-nacionales.
Consolidación del país como “nación democrática y moderna”, nacionalizando, desde el ideal “vallecentralistra” y “paraíso
tropical/suiza centroamericana” a las periferias hasta entonces no integradas exitosamente. Crecimiento del sentimiento de superioridad sobre Centroamérica. Bajo el patrocinio de la reforma estatal se crea una intelectualidad oficial, quienes se encargan de tramar nuevamente el discurso presente desde la independencia.
Hispanoame. 1973/80-... Costa Rica: 1980-...
A partir de estos años se manifiesta en los grupos de poder el retorno de la oligarquía, pero ahora con un clara visión liberal y de apertura, abandonando la visión de una economía nacional.
Ya después de 1980, existen aún relaciones inconexas entre acontecimientos, por lo que no hay conclusiones concretas. Pero sí existen situaciones importantes, como la consolidación del bipartidismo, reforma estatal profunda, y la elaboración de herramientas teóricas donde los mitos nacionales son cuestionados.
Fuente: Elaboración propia con base en Gonzáles, Jorge Enrique (ed.), Nación y nacionalismo en América Latina. Bogota. Universidad Nacional de Colombia/CLACSO. 2007. p. 22-25; Jiménez M., Alexander. Op. Cit.. 85-91; Saxe Fernández, Eduardo. La nueva oligarquía latinoamericana. Editorial UNA. Heredia. 1999. pp. 13-72.
Como se puede apreciar ambas periodizaciones durante la primera
57
mitad del Siglo XX se señala de la intensidad de presiones internacionales de
carácter económico hasta el punto de influenciar la política interna de las
naciones, época en la que se ha insistido existe un cambio de temporalidad en
Occidente, situación que termina por influenciar el resto del planeta con los
consensos mencionados, por lo que resulta evidente que éstos van a servir de
caldo de cultivo para posturas nacionalistas tanto en los defensores de Estado
fuerte y planificador, como en los defensores de un Estado pequeño y
aperturista. Ante esto afirma Jiménez, al final del Siglo XX se crean
herramientas teóricas en las cuales los mitos nacionales son cuestionados, de
lo que, de forma evidente, ésta investigación es parte.
2. Desintegración centroamericana y la Costa Rica liberal (1821-
1948)
Para 1821 Centroamérica no existía como unidad político-administrativa,
sino como la Capitanía General de Guatemala (parte del Virreinato de Nueva
España, hoy México), y lo que hoy conocemos como Costa Rica (entonces
parte de la provincia de León) era parte de su periferia, geográficamente
amorfa y vecina de la Gran Colombia. Con una escasa población concentrada
sobre el 'Valle Central' (lo que en la actualidad se conoce como la Gran Área
Metropolitana) y excluyente con los pueblos originarios y política, administrativa
y económicamente dependiente de la colonia española. Es en éste año en el
que se empieza definir su futuro, debatiéndose entre ser región o ser istmo,
que como explicamos en el capítulo anterior es la condición única que le otorga
a esta zona del mundo la posibilidad de ser puente continental o ser canal
interoceánico. Lo que sumado a las condiciones costarricenses, de ser la
periferia de la periferia colonial, da como resultado una incomunicación y el
temprano desarrollo de pertenencia local que será el caldo de cultivo para la
conciencia nacional.
Lo anterior quiere decir que antes de la existencia de Centroamérica
58
como unidad político-administrativa, existió un sentimiento de pertenencia en
las provincias y demás unidades administrativas, más que sobre la misma
Capitanía General de Guatemala. En este sentido, la independencia de España
ocurre diferente a muchas otras, ya que no hubo una lucha armada
independentista, sino que viene dada por la lucha en el Virreinato. El anuncio
de la independencia enfrentó a los dos grupos políticos emulados de las
divisiones políticas y gnoseológicas de Occidente: los liberales (de vocación
unionista) y los conservadores (de vocaciones localista), quienes finalmente
elaboraron un Acta de Independencia ambigua y una Constitución Política para
ahora sí crear una “Centro América”. No obstante, existieron varios factores
que actuaron en su contra, entre los que pueden mencionarse la concentración
de poder en el norte de la Capitanía, la distribución desigual de la población, la
ausencia de un ejército federal, la falta de una sólida base económica, sin
olvidar las influencias de las superpotencias del momento y de la creciente
potencia (media) estadounidense, lo que favoreció la desintegración paulatina
de Centroamérica, iniciando con Chiapas en 1823.74
El proyecto federal, inspirado en la independencia estadounidense y
demás modelos occidentales de organización política, se dividió en dos
proyectos consecutivos, el primero, las Provincias Unidas del Centro de
América (1823-1824) y segundo, la República Federal de Centro América
(1824-1839). El protagonista histórico de este proyecto liberal es Francisco
Morazan, quien ascendió al poder en 1829 y nunca logró siquiera el
reconocimiento internacional para la Federación, como por ejemplo: su vecina
inmediata México, que invade y se anexa el Soconusco en 1842; y el hegemón
de la época, Gran Bretaña.75 Es importante recordar la importancia que esto
tiene para la costumbre del Derecho Internacional, la sucesión y creación de
74 Cerdas, Matilde. Op. Cit. p. 17-18; Hernández, Alcides. Op. Cit. Primera Parte: Integración y desintegración (1890-1900). pp. 23-97; Silva Hernández, Margarita. Op. Cit.; Fonseca, Elizabeth. Centroamérica: su historia. FLACSO. Costa Rica. 1996. pp. 109-139; Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Alianza Editorial. México. 1985. pp. 80-90.
75 Araya, Manuel. Las bases históricas de la política exterior costarricense: algunas consideraciones. FLACSO. San José. p. 5; Lindo, Hector. Historia del istmo centroamericano. Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana, 2002. p. 302-303 y 306.
59
nuevos estados, como se expuso en la Perspectiva teórica.
En Costa Rica el Acta de Independencia llega con un mes de retraso,
junto con ella llega el Acta de los Nublados proveniente de León, que termina
de enturbiar el panorama, ya de por si plagado de incertidumbre. Estas actas
se firmarían junto con el Pacto de Concordia, considerada como una primera
“constitución política” de Costa Rica, pese ser parte de la Federación en
condición de provincia y de separarse momentáneamente en 1829 para no
participar de las Guerras Civiles en el norte de la unión. Por otro lado, si
Morazán es el caudillo de la unión centroamericana, Braulio Carrillo será su
mayor enemigo, ya que en 1838 terminaría de separar del todo a la provincia,
acto de inicio de su dictadura.76 Por su parte, Morazán derroca a Carrillo en su
afán de reintegrar la Federación desde Costa Rica por las armas, pero en esta
oportunidad fueron los conservadores costarricenses los vencedores. Fusilando
al caudillo integracionista en 1842 por ser considerado extranjero (un
hondureño en tierras costarricenses). De esta forma, el sentimiento nacional se
desarrolla en las élites costarricenses antes que en las demás provincias
centroamericanas.77
En 1848 se funda de manera oficial la República de Costa Rica bajo la
primera Administración Castro Madriz (1847-1849). Con ello se inicia la
creación del Estado central, superando problemas de definición interna entre
los grupos gobernantes/dominantes organizados en torno a la economía
cafetalera agroexportadora. Consolidando la institucionalidad castrense, la
iglesia católica y colocando en abandono cualquier idea de participación federal
centroamericana, que es lo mismo que decir que se instituye con más fuerza la
idea ístmica de Centroamérica y no la regional.78
En 1856 ocurre un hito que la Historia ha interpretado de dos formas, se
trata de la llamada Campaña Nacional del '56, que se ha considerado tanto
como “campaña nacional” de Centroamérica como “campaña nacional” de cada
76 Cerdas, Matilde. Op. Cit. p. 8-10 y 31; Acuña, Víctor Hugo. Op. Cit. p. 207. 77 Cerdas, Matilde. Op. Cit. p. 34-35; y, Hernández, Alcides. Op. Cit. pp. 98-101. 78 Acuña, Victor Hugo. Op. Cit. p. 210-211; Lindo, Hector. Op. Cit. p. 300-301.
60
país, siendo la de Costa Rica muy importante para su definición histórica,
donde se construyó incluso hoy día de un plutócrata como Juan Mora Porras
(Administración 1849-1859), un héroe y libertador, hoy apodado “Don
Juanito”.79
Un hecho singular ocurre después de la Campaña, cuando el entonces
presidente de Estados Unidos James Buchanan (1857-1861) le ofreció la
presidencia de una eventual Unión Centroamericana a Mora Porras, a lo que él
responde:
Agradezco infinito la alta idea que el señor Buchanan tiene para mí y altísima honra que me brinda; pero no puedo aceptarla sin ser un mal costarricense. Centroamérica en general ganaría mucho con la unión de las cinco repúblicas; pero Costa Rica lo perdería todo, su tranquilidad, sus hábitos de orden y trabajo, y hasta su sangre, que estaría en la necesidad de derramar sofocando revoluciones y procurando un acuerdo imposible, dada la grandísima diferencia que hay entre mi país
nativo y las otras cuatro agrupaciones del Centro.80
Lo que Mora Porras hace acá es adelantarse al criterio de Alexander
Jiménez, Víctor Hugo Acuña y Carlos Cortés, quienes convergen en afirmar
que es en todo este periodo cuando se generan los significaciones
fundacionales que se reproducirán a lo largo de su historia costarricense:
vocación pacífica, tanto en la conquista como en la independencia, y
homogeneidad racial; siempre frente a su 'otro' centroamericano.81
Para 1860 el Estado-nación costarricense había logrado el
79 La bibliografía en este caso es abundante, pero dentro de la aquí utilizada: Cfr. Pérez Brignoli, Hector. Op. Cit. p. 90-94.; Silva Hernández, Margarita. Op. Cit.; Acuña, Victor Hugo. Op. Cit.; Cortés, Carlos. Op. Cit. pp. 28-31.
80 Argüello Mora, M. Páginas Históricas y Literarias. p. 47. Citado en por Mora Mora, Luis Paulino. Dualidad Jurídico-Institucional del Proceso de Integración Centroamericana. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, UCR. 1969. p. 12. Cfr. Acuña, Victor Hugo. Op. Cit.
81 Cfr. Cortés, Carlos. Op. Cit.; Acuña Victor Hugo. Ibid. pp. 198-218. Acuña sostiene que esto se da desde antes de la independencia, y posee una fuerte determinación contra Nicaragua, en la existencia de la dualidad concordia/discordia: Costa Rica es concordia, como Nicaragua es discordia. Es posible ver parte de éste análisis a profundidad en: Jiménez, Alexander (Editor), Sociedades hospitalarias: Costa Rica y la acogida de inmigrantes. Ediciones Perro Azul y Editorial Arlekin. San José. 2004; Sandoval, Carlos. Otros amenazantes: los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica. Editorial UCR. San José. 2002.
61
reconocimiento que la Federación nunca obtuvo, estableciendo relaciones
diplomáticas (base para las relaciones comerciales) con sus vecinos
inmediatos y potencias importantes: en 1856 mediante el Tratado Calvo-Herrán
inicia relaciones con Colombia; en abril de 1858 con el Tratado Cañas-Jerez
establece la frontera entre Costa Rica y Nicaragua (las relaciones oficiales
empezaron desde 1838); antes se habían establecido relaciones bilaterales con
Honduras (1839), Guatemala (1839), El Salvador (1845), Reino Unido (1848),
España (1848), y con Estados Unidos (1851).
El siguiente periodo importante es la reforma liberal, que terminaría de
instituir en todo el territorio el poder del Estado y la nacionalización del pueblo
ahora “costarricense”. Esto ocurre a partir de 1870 con el golpe de estado de
Tomas Guardia y las elecciones del siete de octubre, 1889 aparece además la
llamada Generación del Olimpo. Se inicia un proceso de secularización, en el
cual se impone la racionalidad económica típica de la influencia racional
ilustrada de Occidente.82 Asimismo, se llegan a manifestar una serie de nuevos
mitos, significaciones y resignificaciones de las heredadas de la época
colonial/independencia: homogeneidad blanca racial, distribución equitativa de
la tierra, la existencia de más maestros que soldados, ideología de progreso y
se asume la experiencia colonial como una época oscura.83 En suma, la
reforma liberal identifica el lugar idílico, Valle Central; el sujeto nacional, el
labriego sencillo; el héroe, el tamborcillo erizo Santamaría; y la situación idílica,
la democracia rural y natural.
En el ámbito nivel institucional se crean, según el estándar gnoseológico
Occidental, instituciones pedagógicas y jurídicas, para forjar ciudadanos útiles,
conscientes de sus derechos y atentos de sus deberes.84Este proceso fue
acompañado de nuevos ritos civiles y una serie de instituciones que los
conservarán y garantizarán su reproducción; tales como el Archivo Nacional, un
82 Mora, Carolina y Gólcher, Erica. Nacionalismo, liberalismo e imagen nacional. Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y Geografía, UCR. 1994. p. 3-10.
83 Cortés, Carlos. Op. Cit. pp. 28-31. 84 Vargas, Claudio. El Estado y la sociedad costarricense en la segunda parte del siglo XIX.
Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y Geografía, UCR. 1994. p. 34-35.
62
registro civil llamada la Dirección Nacional, así como el Museo, la Biblioteca y
el Teatro Nacionales, y también el Instituto Físico-Geográfico, que da vida al
primer mapa oficial de las fronteras del Estado.85 Además, aparecen los
primeros partidos políticos, concentradores de poder de representación y
retórico de la nación, entre los que destacan los participantes de las elección
de 1889, el Partido Constitucional Democrático (PCD) y el Partido Liberal
Progresista (PLP), ambos de corte liberal y personalistas, que dan paso a
otros, como el representante católico el Partido Unión Católica; pero al final de
ésta época sobrevivirían como los más fuertes el Partido Republicano (PR) y el
Partido Unión Nacional (PUN).86
En el sistema-mundo, Costa Rica empezó a ubicarse, como era común
en la periferia, con una económica dependiente de la agroexportación unilateral
con las potencias europeas (café en poder los grupos dominantes nacionales y
banano en poder expansivo bajo el modelo Pacto Soto-Keith de la United Fruit
Company), favoreciendo la idea ístmica de los nuevas Repúblicas. Esto sirve
de base para el separatismo y cese de los intentos de integración coercitiva
después de 1856 (Tratado de Paz y Amistad de 1907 y los Pactos de
Washington de 1923). El último intento serio de integración política lo lleva a
cabo el Partido Unionista Centroamericano guatemalteco, pero su historia pasó
sin pena ni gloria.87
85 Mora, Carolina y Gólcher, Erica. Op. Cit. p. 11-12. 86 Salazar Mora, Orlando y Jorge Mario. Los Partidos Políticos en Costa Rica. EUNED. San
José. 1993. pp. 32-33. 87 Hernández, Alcides. Op. Cit. p. 102; Ganados Chaverri, Carlos. Op. Cit. pp. 61-64; Cortés,
Carlos. Op. Cit. p. 33; Silva Hernández, Margarita. Op. Cit. pp. 246-247; Pérez Brignoli, Hector. Op. Cit. p. 95-10; Araya categoriza el caso costarricense en cuatro niveles: a. economía altamente dependiente; b. vulnerabilidad del Costa Rica frente a las potencias e intereses geopolíticos de Estados Unidos y Gran Bretaña; c. relaciones económicas como pivote de las relaciones internacionales y políticas exteriores, en forma de desarrollo y búsqueda de mercados; y, d. gran influencia internacional sobre Costa Rica. En: Araya, M. Op. Cit. p. 8
63
3. Guerra Civil y Nacionalismo (1914-1948)
Nuestra parada obligatoria sobre la Guerra Civil de 1948, nos concentra
en los hechos previos no en la Guerra en sí, esto para hacer notar la fuerza con
que la idea de la nación y el nacionalismo como momento político siempre
presente, se instituye en el mapa político del país. En ésta, la influencia de la
racionalidad economía y colonialidad de poder es central, ya que durante el
cambio de siglo, en Europa las guerras civiles y revoluciones provocan una
oleada de migrantes hacia América, la cual viene acompañada de ideas
contestatarias, pero dentro de los límites racionales de la gnosis occidental,
como las de influencia socialista (comunista o libertario), dando así inicio a la
creación de movimientos alternos al discurso oficial.88 En Costa Rica los
movimientos más masivos tuvieron una mayor influencia del socialismo
comunista, convirtiéndose en partidos políticos durante la hegemonía liberal del
Partido Republicano Nacional (PRN) en la década de 1920. El primero fue el
Partido Reformista (PR) de Jorge Volio, y el segundo y más importante por su
alianza con Calderón Guardia (Administración 1940-1944), el Partido
Comunista/Vanguardia Popular (PVP) creado en 1931 con Manuel Mora
Valverde como su principal figura pública.89
El llamado “caldero-comunismo” consigue el inédito apoyo de la Iglesia
Católica a un proyecto de izquierda. Sin embargo, al final ésta se convirtió en el
freno de la reforma social, permitiendo su avance hasta donde ella quiso, como
con la educación menos secular.90 Esta alianza se tradujo en una ola de
reformas sociales, como el Seguro Social y el Código de Trabajo. Sin embargo,
esta situación no fue bien vista, tanto por grupos oligarcas y empresarios, ni por
88 Cfr.Láscaris, Constantino.Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica.Stvdivm. San José. 1983; Morales, Gerardo. Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914. Editorial UNA. San José. 1993; De la Cruz, Vladimir. Las Luchas Sociales en Costa Rica, 1870-1930. Editorial Costa Rica. San José. 1981; Cappelletti, Ángely Rama, Carlos (Comp.).El Anarquismo en América Latina. Caracas. Biblioteca Ayacucho. 1990; Campos, Mariana. Las alianzas políticas y reformas sociales (1940-1948). Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y Geografía, UCR. 1994. pp. 4-6.
89 Salazar Mora, Oorlando y José Mario. Op. Cit. p. 69 90 Solís, Avendaño, Manuel.La institucionalidad ajena. San José. Editorial UCR.2006. p. 94-95.
64
la intelectualidad instituyente del Centro de Estudios para los Problemas
Nacionales (CEPN, 1940), ambos base material para la futura creación del
Partido Social Demócrata (PSD, 1945), con José Figueres Ferrer a la cabeza.
Es así como se crean dos grandes alianzas de la época, el Bloque Victoria
(PVP y PRN) y el Movimiento de Compactación Nacional (MCN, formado entre
el PUN, PSD y PD).91
Con lo anterior se quiere hacer notar cómo, pese a los distintos
discursos entorno a la nación, desde los más radicales hasta los más
conservadores, son pensados desde lo instituido, es decir, la amenaza a la
nación: “...es terreno de disputa ideológica, [sólo se] difiere en la naturaleza de
la amenaza. Para unos es el capital extranjero y la expansión de los Estados
Unidos. Para otros son las ideas exóticas y radicales.”92 Dicho de otra manera,
no se cuestiona ni se discute nada proveniente de la gnoseología e
instituciones que favorecen la colonialidad; es decir, no se discute la validez y
vigencia del contenido de los mitos nacionales existentes, sólo su forma. Por
ejemplo, se discute sobre la legitimidad democrática electoral de los partidos,
pero no se discute por qué se necesitan partidos para participar del juego
democrático; se cuestionan las condiciones laborales, pero no la necesidad de
un trabajo asalariado para la realización humana. En fin, se discute sobre “qué”
es mejor para la nación, no sobre “por qué” se necesita una nación. De esta
forma, tanto el PVC, el PRN, el CEPN, Calderón Guardia, Mora Valverde,
Figueres Ferrer, etc. son tan nacionalistas (con sus matices) como los
conservadores fundadores de la República, de vocación anti-unionistas/ístmica.
Esto sin obviar que el nacionalismo, como momento político siempre presente,
se extiende hasta formas políticas no partidarias y hasta anti-sistema, siendo la
“...identidad nacional [y con ella el Estado-nación y sus instituciones], pese a lo
grave que fue tal confrontación, no se fracturó y más bien se consolidó, en la
ruptura que vivía el país, uno de sus contenidos básicos.”93
91 Campos, Mariana. Op. Cit. pp. 12-22 92 Jiménez, Alexander. Op. Cit. p. 87. 93 Molina, Iván. Costarricense por dicha: identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica
65
Finalmente, sabemos que fue la mano armada del MCN, el Ejercito de
Liberación Nacional (ELN, posterior PLN, 1951), quien resultó vencedor tras la
firma del Pacto de Ochomogo, el Pacto de la Embajada de México. Además,
con cerca de dos mil muertos y los pactos mencionados rotos, que forzaron a
miles al exilio, se aprobó una Constitución Política en 1949 que únicamente
“mejoró” la vigente desde 1871, debido al rechazo en el de la constitución
figueristas por los constituyentes de la época.94
En este orden, Solís Avendaño caracteriza este periodo como el de la
“institucionalidad ajena”, ajena por su concentración de poder y por sumarse al
consenso socialdemocráta promovido y desarrollado desde Occidente, gracias
a las ideas económicas de pos Guerra como el keynesianismo y demás
revisiones de la economía clásica liberal. No obstante, pese a ser ideas
importadas con un trasfondo neocolonial, sólo sirvieron para ahondar en la idea
de excepcionalidad costarricense, al respecto Martén llegó a afirmar que se
construía así la “nueva Grecia” en el Caribe, en donde la armonía social se
conseguía por medio de la prosperidad y el orden social de la Ciencia
Económica (léase, crecimiento económico), no así por medio de una
democratización de la toma de decisiones, considerando al pueblo como “niños
incapaces”.95
Es necesario recordar que ésta es la fase de transición a la nueva
temporalidad occidental, en la cual la racionalidad económica y el consenso
socialdemócrata favorecen el inicio de una forma de acumulación basada hacia
lo interno, cuyo contenido como lo recuerda Robinson, se trató de un modelo
delineado por la idea del modelo ISI, con proyectos de desarrollo nacionales
dirigidos a la expansión de mercados internos, siempre con la coordinación y el
enlace entre los grupos gobernantes y dominantes, concentradores del poder
político y económico, en especial en ésta época, con el sector agroexportador
durante los siglos XIX y XX. Editorial UCR. San José. 2002. p. 76. 94 Molina, Iván y Palmer, Steven. Historia de Costa Rica. Editorial UCR. 1997. pp. 81 y ss;
Hernández, Alcides. Op. Cit. p. 106. 95 Solís Avendaño, Manuel. Op. Cit. pp. 412-425.
66
diversificando las productos hasta el momento tradicionales.96Lo cual también
sirvió como un nuevo horizonte de planificación estatal sin la “contaminación”
del bloque soviético (ayudada también por la Doctrina Social de la Iglesia
Católica), dando como resultado economías nacionalizadas dominadas por la
agroexportación, esto favorece el apego a la nación por medio de las nuevas
instituciones del Estado Benefactor como veremos más adelante. No por
coincidencia, Jiménez establece el ascenso de una intelectualidad oficial, los
llamados “nacionalistas étnico-metafísicos”, quienes en su discurso particular
crean
...una nueva articulación narrativa de los restos de un tipo particular de discurso liberal ya agotado hacia 1940. Esto permite hablar de un tipo de discurso simultáneamente novedoso, por su horizonte de sentido, y antiguo, por sus temas. La narración nacionalista sostenida por el trabajo de aquellos filósofos e intelectuales acompañará la historia de la
sociedad costarricense durante el resto del siglo XX.97
Así empiezan a elaborar su discurso sobre los mitos nacionales dados,
es decir, sobre los significantes ya existentes: pacifismo/estabilidad,
homogeneidad racial, democracia rural, carácter excepcional, vallecentrismo, y
un personaje/héroe emblemático (campesino individualista), etc. Es así que se
asumen, dotándolos de nuevas versiones institucionales, como la abolición del
ejército (con esto el Estado tuvo que garantizar una fuerte diplomacia),98
96 Robinson, William. Transnational Processes, Development Studies and Changing Social Hierarchies in the World System: A Central American Case Study. Third World Quarterly, Vol. 22, No. 4.Taylor & Francis, Ltd., Agosto, 2001. pp. 529-563.
97 Jiménez, Alexander. Op. Cit. p. 171. 98 Sobre esto, Erica Gólcher indica: “El nuevo orden mundial y los cambios internos obligaron
al Estado costarricense a readecuar su política exterior. La política exterior se convirtió en uno de los instrumentos de mayor utilidad para conseguir las transformaciones que requirió el nuevo modelo de desarrollo. Una de las tareas prioritarias (...) fue ser aceptado por la diplomacia latinoamericana (...). Principalmente el acercamiento fue vital para la abolición del ejército nacional (...), implico a nivel externo el inicio de una política exterior sumamente pacifica, aquí es donde inició el proceso de lanzar al mundo una imagen de país de paz y democracia. Básicamente esta imagen tuvo dos objetivos: el primero, lograr el reconocimiento internacional; y el segundo, asegurar la sobrevivencia del país y la defensa de la integridad territorial...” En: Gólcher, Erica. Puntos claves de la política exterior costarricense (1950-1993). Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y Geografía, UCR. 1994. p. 9.
67
publicaciones filosóficas sofisticadas, desarrollo de comunicaciones y cultura
de masas, papel protagónico del Estado en la difusión de la educación media,
lo que junto a las crisis políticas del resto de Centroamérica, profundizan el
sentimiento de ‘otredad’ ya existente.
4. La Segunda República y las nuevas integraciones (1948-
1996)
Con el inicio de la nueva temporalidad Occidental a mediados del Siglo
XX, ocurren varios cambios en el orden del sistema-mundo. Entre los más
importantes están el resquebrajamiento del esquema estatal basado en los
Tratados de la Paz de Westphalia, de soberanías excluyentes y mercados
unilaterales dominados por Estados, que dan lugar al posterior esquema
multinivel e intensificación de la internacionalización y globalización de la
economía de crecimiento, así como a mercados globales y mundiales. Sin
embargo, más importante para los primeros años de éste cronotopos
occidental, es el ascenso de los Organismos y Tratados internacionales como
protagonistas del sistema-mundo moderno/colonial (y con ellos, mayor
presencia de las relaciones multilaterales), como los son la ONU (1945), el
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial (FMI y BM, 1944, nótese que
pese a ser organismos de la ONU se fundan antes), y en América con el
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947) y de la Organización de
Estados Americanos (OEA, 1948), y a nivel centroamericano el abandono del
proyecto de integración político por una integración de corte más económica,
con el ODECA en 1951 y el MCC en 1960, pero siempre influenciados por el
consenso socialdemócrata.
Asimismo, el papel de la ONU en la región se definió mediante la CEPAL
(1948) de donde se elaboraron teorías y posturas para justificar la
implementación del modelo del consenso socialdemócrata mediante la ISI
(producir bienes y prestar servicios nacionalmente), como respuesta a la crisis
68
de los centros capitales de Occidente; modelo que fue adoptado por los
gobiernos nacionalistas/populistas de la región.99 Por su parte en Costa Rica,
es el mentado Estado Benefactor el que asume los postulados del citado
consenso, con lo que se crean y reforman más de cincuenta instituciones de
todo tipo. Por ejemplo: electorales, con el voto femenino y afro-caribeño para
mayor legitimación ciudadana, y el Tribunal Supremo de Elecciones como
administradora; otras pretendían diversificar la economía y regularla, como con
la Contraloría General de la República y la nacionalización bancaria; igual que
en la época liberal la educación cataliza la creación de identidad, ahora
también pretendía dotar de especialistas capacitados a los puestos del
creciente Estado, con los colegios técnicos, el Instituto Nacional de
Aprendizaje, la Universidad de Costa Rica, etc.100
El Estado, en la óptica liberacionista, era vital para financiar con las divisas aportadas por el café y el banano, la apertura de nuevos frentes de acumulación de capital, no controlados por la burguesía tradicional. El sector público debía poner su banca, su personal especializado y su infraestructura, al servicio de la capitalización privada, en particular la
del empresario pequeño y mediano.101
Se llega con esto a crear la así llamada “edad de oro” de la clase media
y del crecimiento con distribución, paradójicamente sentando las bases para el
empobrecimiento campesino, de trabajadores urbanos y de la naturaleza.
Para 1958, con el regreso de Calderón Guardia se propician dos
situaciones: primero, el “olvido” de los conflictos de fondo de los años 1940; y
segundo, el inicio de un bipartidismo marcado por el calderonismo y el
figuerismo, que se extenderá a través de los años y de pactos entre ambas
posturas políticas, como las reformas constitucionales de la Administración de
Trejos (PUN, 1966-1970) y la tercera Administración Figueres Ferrer (1970-
99 Fotopoulos, Takis. Op. Cit. pp. 39-45. 100Herrera, Rosalía. Del Estado Benefactor al Estado Empresario, 1948-1972. Publicaciones
Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y Geografía, UCR. 1994. p. 14; y Molina, Ivan y Palmer, Steven. Op. Cit. p. 81.
101Molina, Ivan y Palmer, Steven. Op. Cit. p. 87
69
1974); con la llamada Ley 4/3 y la Ley de Presidencias Ejecutivas, politizando
así a las instituciones autónomas del Estado.102
Se entra al proyecto de integración del MCC con la firma y ratificación
del Tratado General de Integración Económica (TGIE) en 1963, durante la
Administración Orlich (1962-1966), sirviéndole de manera fundamental a los
empresarios-políticos, por los beneficios al sector industrial, empresarial y a la
creciente burocracia estatal, por sobre los sectores agroexportadores e
importadores.103 Este desarrollo no sería posible sin la intervención del
hegemón norteamericano mediante la Alianza para el Progreso (estrategia
multilateral aplicada en Centroamérica), que en el fondo buscaba prevenir la
existencia de “otra-Cuba” en una región considerada por ellos como propia,
desde el Siglo XIX.104
El consenso socialdemócrata fue el guía de éste proceso, y aunque
fuera una integración sui generis en el mundo, no dejó de tener ese acepto
hacia lo nacional que pregonaba dicho consenso, eso queda demostrado ya
que “…esas mismas actividades productivas, paradójicamente, llegan a
enfrentar y no a integrar funcionalmente los distintos países... [Se ha]
experimentado un desarrollo competitivo y no complementario. (…) Ni siquiera
el Mercado Común Centroamericano, de clara inspiración integracionista, fue
capaz de superar la competencia y el desarrollo desigual en Centroamérica. Su
efecto fue, justamente el contrario, por lo que su fracaso no haya sido de
extrañar.”105Lo anterior sólo sirve para seguir sumando a favor de la visión
ístmica y relaciones unilaterales desde los Estados de la región, el caso más
ejemplar es el de la Guerra de las Cien Horas entre El Salvador y Honduras
(1969),106 situación que dejó a la MCC, ODECA y a la nueva integración
centroamericana paralizada de la que no se recuperaría hasta décadas
102Solís Avendaño, Manuel. Op. Cit. pp. 507-532. 103Hidalgo, Antonio. Costa Rica en evolución: política económica, desarrollo y cambio
estructural del sistema socioeconómico costarricense (1980-2002). Editorial UCR y Publicaciones de la Universidad de Huelva. San José. 2003. p. 31.
104Molina, Ivan y Palmer, Steven.Op. Cit. p. 98; Araya M. Op. Cit. p. 27: Granados Chaverri, Carlos. Op. Cit. p. 61; Hernández, Alcides. Op. Cit. p. 138.
105Granados Chaverri, Carlos. Op. Cit. p. 67 106Hidalgo, Antonio. Op. Cit. p. 36-37
70
después.107
El Estado costarricense continuó su crecimiento en estos años de la
mano de los nuevos políticos-empresarios, consagrados en el Estado
Empresario de la Administración Oduber (1974-1978), se llega a sumar cuatro
universidades estatales para la capacitación de nuevos profesionales (con la
UNA, el Instituto Tecnológico y la UNED) y con la compra de muchas empresas
mediante la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA, 1972), como
con la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) y Fertilizantes de
Centroamérica (FERTICA), entre otras, ocultando de esta manera las señas de
desgaste económico del modelo que ya en los centros de Occidente empezaba
ser cuestionado por economistas como Hayek y Friedman. No por casualidad
se fundó en 1971 el Foro Económico Mundial (FEM), ente que reúne desde
empresarios, políticos y periodistas e intelectuales selectos, para desde una
óptica meramente economicista analizar temas varios como la salud y el
ambiente.108
Éstos, junto a los gobiernos de Ronald Reagan en Estado Unidos
(Administración 1981-1989) y Margaret Tatcher en Inglaterra (Administración
1979-1990), dieron inicio al consenso neoliberal, que como se explicó
anteriormente, busca no sólo la reducción del Estado a un aparato de
seguridad, sino que redefine la planificación estatal para que sirva a los
intereses económicos corporativos locales y globales, lo que es al final provoca
la contradicción surgida entre de la internacionalización y globalización de la
economía de crecimiento. La Administración Carazo Odio (Coalición Unidad,
posteriormente PUSC, 1978-1982) choca de frente con este panorama global y
con la guerra civil nicaragüense, e intenta resistir sin éxito las presiones del FMI
y ayudar sin consecuencias internas al FSLN contra la dictadura somocista. La
107Parte de la caída del modelo, según Hernández corresponde al papel del Estado. El cual debido sustituir a la empresa privada en muchas ocasiones, y a diferencia de Costa Rica, los otros países no poseían un esquema estatal tan fuerte. Sin embargo, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica: “...no obstante el aumento del gasto (...) no fue acompañado de un aumento en los ingresos tributarios; por el contrario, el proteccionismo condujo a la reducción de los ingresos públicos al reducir aranceles, así como los impuestos sobre ventas, la renta y propiedad.” En: Hernández, A. Op. Cit. p. 148.
108Hidalgo, Aantonio. Ibid. p. 38-42; Herrera, Rosalia. Op. Cit. p. 20-21.
71
colonialidad en este caso es más que un caso aislado, de lo contrario, es parte
de la tendencia de imposición global de la racionalidad económica y evidencia
del poder creciente de las Organismos Internacionales en manos del hegemón,
las superpotencias y las corporaciones transnacionales, que provocan el
estancamiento de la economía costarricense y acelerando la devaluación de la
moneda nacional.109
La crisis económica genera el regreso liberacionista al poder Estatal, con
las Administraciones Monge Álvarez (1982-1986) y la primera de Arias Sánchez
(1986-1990), que, aparte de su acercamiento al FMI y la implementación de los
Programa de Ajuste Estructural (PAE, el primero en 1985, y el segundo en
1989), sirven de plataforma para no sólo llevar la paz al istmo con una marcada
influencia de los países de la entonces Comunidad Económica Europa (o más
tarde UE) y el llamado Grupo de Contadora, y sus posturas a favor de la
pacificación más que la confrontación como lo hacia Estados Unidos y su
abierto patrocinio a la Contra nicaragüense. Como afirma Martinéz Soler, la
integración centroamericana surge al igual que la europea, con un objetivo de
paz (los motores de la UE, Alemania y Francia, deseaban dejar todas las
guerras atrás dice el autor) y conseguir con esto la estabilidad necesaria para
instituir democracias que funcionen dentro del esquema del sistema
internacional. Señala además que el: “…papel que desempeñó la Unión
Europea en los procesos de paz en Centroamérica, Estados Unidos no lo podía
hacer porque no era el momento, por razones históricas, porque era su ‘patio
trasero’, como a veces les gusta decir. Por primera vez fue éxito la política
exterior común europea en Centroamérica; gracias a eso se avanzó en la
definición de una política exterior común y de seguridad.”110
Este proceso facilitó una convergencia entre los gobiernos de tendencias
neoliberales (en las nuevas democracias centroamericanas importadas desde
el hegemón, aún militarizadas y en abierta Guerra Civil).Esta situación sirve
para acelerar las reformas estatales que rimen con los estándares del
109Molina, Iván y Palmer, Steven. Op. Cit. p. 101-102. 110Martinéz Soler, José Antonio. Op. Cit. p. 168.
72
consenso neoliberal, y finalmente evitar la expansión soviética en la región; una
evidente estrategia geopolítica que luego exportarán al resto del mundo. Con la
hábil Proclama de Neutralidad Perpetua en 1983, recurriendo a uno de los
mitos más antiguos de la excepcionalidad costarricense, la estabilidad y
vocación pacífica, acentúa aún más el sentimiento de 'otredad'
centroamericana.111
Asimismo, el trabajo interno para la creación de un Estado Subsidiario
basado en dicho consenso, propicia el retorno de la oligarquía al poder,
provocando un relativo auge en los índices de la economía de crecimiento con
el fomento la diversificación, pero con esto un empobrecimiento paulatino de
los sectores medios. No obstante, el modelo no fue implementado con éxito,
gracias a la fuerte institucionalización, productividad y alcance de las
instituciones del Estado Benefactor y Empresario y dio como resultado una
suerte de Estado Mixto, que como bien nos explicaba Fotopoulos, lo que hace
es convertir la planificación estatal en formas que sólo favorecen a las
corporaciones nacionales y transnacionales, por las vías de la privatización y la
concesión/licitación.112
En cuanto a la integración la siguiente cita de Doris Osterloff puede
resumir muy bien el proceso:
[Cuando] en la década de los sesentas [con el consenso socialdemócrata] se impulsó el mercado interno para generar un desarrollo económico “hacia adentro”, lo que promovió el crecimiento industrial de los países centroamericanos. A partir de la década de los noventas [con el consenso neoliberal], se impulsa una integración con
111Gólcher, Erica. Op. Cit. pp. 17-23. 112Molina,Ivan y Palmer. Op. Cit. p. 109-110; el término empleado por César Zúñiga es Estado
Concertador en la Administración Arias Sánchez, quien da paso al Estado Subsidiario. Dice Zúñiga, respecto a la crisis del Estado Empresario: “...conforme éste se agota, daría paso a una franca Reforma de Estado que se aceleraría en la década de los noventa (...). Pese a que se acepta la inviabilidad del modelo sustitutivo de antaño, la administración Arias Sánchez, consecuente con el acervo histórico que le da configuración al partido del cual proviene, subraya vehementemente las bondades del modelo anterior y de hecho, establece que la promoción de las exportaciones no excluye el fomento del mercado interno, aunque éste ocupe un papel menos central.” En: Zúñiga, César. Reforma del estado en Costa Rica y transformaciones institucionales durante la Administración Arias Sánchez (1986-1990). Revista de Ciencias Sociales. Editorial UCR. San José. Nº 81. Septiembre 1998. p. 23
73
terceros, por medio de tratados de libre comercio suscritos por los países, con lo cual se establecieron procesos de integración paralelos al interregional. Todo esto implica definiciones por parte de los países centroamericanos en cuanto hasta dónde quieren llegar con su proceso de integración. En lo económico [gracias a la racionalidad económica occidental], hay una realidad que obliga a los gobiernos a tomar decisiones, unas veces más temprano y otras más tarde, necesarias para definir la operación práctica relacionada con el intercambio comercial interno. En lo político y en otras áreas, amparadas al SICA, se da una integración más centrada en la coordinación y la colaboración entre los Estados, pues aunque exista una institucionalidad y un marco jurídico, el acatamiento de los acuerdos depende más de la voluntad de los gobiernos de turno, ya que no existen mecanismos para obligar a su
cumplimiento.113
Es así como se describe claramente el paso de un consenso a otro y su
respectiva influencia sobre la integración centroamericana, haciéndola perder
no sólo su carácter sui generis, que si bien resultó ser un fracaso por la misma
concentración del poder entre los Estados fue un proceso que surgió desde la
propia Centroamérica, sino también su carácter nacional y regional, colocando
a los Estados en la encrucijada entre ceder o no soberanía. Ahora, tras el
impasse entre 1981 y 1985 en el MCC, ésta ahora se va a ver redefinida por el
nuevo impulso a la integración recibida un par de años después con los
procesos de pacificación y democratización bajo el esquema del consenso
neoliberal y el apoyo europeo al proceso, pero también por los Estados Unidos
en su afán de evitar el recrudecimiento de las guerras civiles y revoluciones de
la región tras el éxito sandinista, y que a su vez estas pudiera contagiar hasta
el hemisferio sur del continente.114
Tal y como se explicó desde la problematización, la pacificación bajo el
plan de Arias Sanchez no venía sola, sino que vino acompañada por la
recuperación del proceso de integración de corte económico por medio del
sistema de Cumbres Presidenciales, y con el elemento político en el
PARLACEN, condición guatemalteca para apoyar el protagonismo
113Osterloff, Doris. Costa Rica en el escenario mundial de las relaciones comerciales: los acuerdos de libre comercio. En: Gutiérrez Espeleta, Ana Lucía y León Araya, Andrés (Editores). Relaciones Unión Europea-Centroamérica en el marco de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación. Editorial UCR, San José. 2011. pp. 39.
114Robinson, William. Op. Cit.
74
costarricense en el proceso de paz.115 También gracias al apoyo europeo
(influencia que se pierde por la dinámica interna de definición y consolidación
de la UE con el Tratado de Maastricht en la primera mitad de la década de los
1990) y a la lograda convergencia liberal de todos los grupos gobernantes y el
retorno de la oligarquía agroexportadora, retoman los proyectos de integración
heredados de la ODECA y el MCC, con la creación final de SICA.116 En este
punto, se debe hacer notar la dispersión institucional con la que se creó dicha
instancia, ya que simultáneamente funcionaban por su cuenta el SIECA y el
PARLACEN, convirtiendo al SICA en un organismo internacional sin jerarquía
sobre otros organismos que también funcionan en torno a la integración, lo que
propicia que países como Costa Rica no participen en el PARLACEN, al igual
que en la futura CCJ, con tal de no ceder soberanía en temas políticos
(unilateralidad), no así en temas económicos (multilateralidad).
Además, en el país existe un desgaste ideológico por el de la
intelectualidad de la Segunda República, que pierde peso ante los constantes
pactos bipartidistas, cuyo clímax se alcanza con el Pacto Figueres-Calderón de
1995 entre el presidente José María Figueres Olsen y su predecesor, Rafael
Ángel Calderón Fournier (Administración 1990-1994), que comprometía a
ambos líderes y sus partidos a aprobar el paquete de reformas necesarias para
alcanzar el Estado Subsidiario, situación que deslegitima, de forma sustancial,
el sistema en su conjunto, lo que propició el ascenso de un discurso
nacionalistas opositor que añora el pasado nacional del consenso
socialdemócrata con el Estado Benefactor.117
115Soto Acosta, Willy. Negociación y liderazgo: Esquipulas II 1986-1990. Revista de Ciencias Sociales. Editorial UCR. San José. No 51-52. Marzo-Junio 1991. pp. 9-22..
116Cedeño Castro, R. Op. Cit. p. 227-228. 117Molina, Ivan y Palmer, Steven. Op. Cit. p. 119; Sandoval, Carlos. El “otro” nicaragüense en
tres actos: populismo intelectual, ficción teatral y políticas públicas. En: Jiménez, Alexander. (Editor). Op Cit. p. 64.
75
5. Consideraciones finales
Podemos observar de manera resumida como la historia costarricenses,
así como la de los demás Estados-nacionales centroamericanos, es motivada
en un inicio entre la visión ístmica y la visión regional, lo cual no quiere decir
que la regional sea compatible con la postura federal, cuestión que tal vez
nunca sabremos. Lo cierto es que fue la visión ístmica la que terminó por
instituirse con las relaciones unilaterales de cada Estado-nación con el resto
del mundo. Esto quiere decir, que pesaron más los intereses de las élites
locales en el poder con las superpotencias de Occidente que cualquier otra
cosa. Interés que viene dado ya desde la colonialidad del poder, que los
imposibilidad de imaginarse una sociedad sin la costumbre de depender y ver
como superior cualquier saber e institución ideada o practicada en Europa y
Estados Unidos.
Asimismo, los intentos de integración política y re-integración federal no
cesaron en el primer siglo de historia regional, pero fue la Racionalidad
Económica la que terminó por imponerse, favoreciendo también a la práctica de
la visión ístmica y finalmente, que después de la segunda mitad del Siglo XX,
fuera un tipo de integración de corte más económico la que tomara fuerza entre
los Estados, con la ODECA y el MCC. En este sentido, su fracaso evidencia
que, a pesar de llamarse integración, sólo sirvió para fomentar los
resentimientos y favorecer a las ya de por sí poderosas élites locales,
concentradoras del poder político, económico y del fomento de una cultura
oficial.
No obstante, las dictaduras, guerras civiles y un consenso
socialdemócrata orientado hacia lo nacional, impiden en ese momento retomar
dicho acercamiento comercial, menos aún pensar en un acercamiento político.
Sería hasta la llamada pacificación y democratización en el último cuarto del
siglo pasado, que la convergencia entre los grupos liberales locales con el
consenso neoliberal, decantaría en un nuevo intento de integración con el
SICA, el cual hereda la dispersión institucional de ODECA/MCC y la disparidad
76
de intereses, tanto por una primacía de lo económico, como por los intereses
políticos entre los gobiernos del área, que con sus procesos de reforma estatal
buscan de nuevo acoplarse al orden del sistema-mundo moderno/colonial.
Esto resulta de vital importancia para comprender las administraciones
en estudio, ya que será el uso de los significantes y la lectura del orden
occidental, junto a la herencia del supuesto fin del bipartidismo antagónico, lo
que determinará la visión de cada uno sobre las instituciones del Estado y del
SICA, uno inclinado al desarrollo sostenible y el otro al desarrollo humano,
saberes ambos parte de la gnoseología occidental dominante.
77
Capítulo 4
LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA
ADMINISTRACIÓN FIGUERES OLSEN
(1994-1998):
¿CENTROAMÉRICA EN COSTA RICA?
Y es muy importante cómo nos ve el mundo. El mundo nos ve a nosotros como una región, no nos ve como cinco o seis paisitos, cada uno caminando independientemente.
Fernando Naranjo, Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto (1994-1998)
1. Consideraciones iniciales
En este capítulo se analiza la política exterior costarricense durante la
Administración de José María Figueres Olsen (1994-1998), en lo que respecta
a sus influencias externas e internas, ejes significantes, estrategias,
implementación y sus manifestaciones nacionalistas e integracionistas. Para
esto hay que entender primero el contexto mundial, dentro del cual se enmarca
mucho de lo que la Administración hace, pero no como una mera imposición
desde afuera, la geopolítica no funciona en este sentido sino que su influencia
es más sutil. La veremos en este caso pasando por el filtro de lo nacional,
78
donde será la Administración la que, desde su interpretación de los temas que
el sistema internacional posiciona como prioritarios en el sistema-mundo
moderno/colonial, defina su accionar. Es decir, veremos dónde y cómo los
diseños globales se entrelazan con las historias locales, para lo que la
Administración de Figueres Olsen introducirá una especie de paradigma como
eje conductor de su gobierno, mismo que vino derivado de ese
filtro/interpretación de los temas prioritarios y su manejo por parte de los
dominadores de las agendas del sistema internacional, todo en consonancia
con el consenso neoliberal.
En este sentido, a nivel internacional la relevancia sobre el abuso y
explotación desmedida de la “naturaleza” toma auge en el último cuarto del
siglo pasado, lo que deriva que en el marco de la ONU inicien discusiones
sobre la armonía entre medio ambiente y desarrollo, primero en la Conferencia
Internacional sobre Medio Ambiente de Estocolmo (1972) y, de manera
posterior en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1989). Las
expectativas de los compromisos eran bastante amplios y optimistas, en
especial en lo que respecta a que las superpotencias dedicaran recursos
suficientes a la conservación de la biodiversidad de los países periféricos. Sin
embargo la resistencia a compromisos concretos fue grande, demostrando la
disparidad de poderes en el sistema internacional, momento que los intereses
están en contra de los de los centros occidentales.118
Como resultado la racionalidad económica quedó incuestionable junto
con la colonialiad de poder y contrario a debilitar el consenso neoliberal, los
debates se concentraron más en la forma que debía tomar el
desarrollo/progreso, entre “sostenido”, “sustentable” o “sostenible” que en
debatir sobre los diseños globales de los modelos político-económicos de
desarrollo, específicamente de la creciente influencia del neoliberalismo sobre
los Estados-nacionales. Como testimonio de esto, en Costa Rica se localiza el
tema durante 1987, la discusión en la Asamblea Legislativa de la ECODES,
118Segura, Olman. (Compilador). Desarrollo sostenible y políticas económicas en América Latina. San José. DEI. 1992. p. 56 y ss.
79
donde se utilizó de forma indistinta como acrónimo de Estrategia de
Conservación para el Desarrollo Sostenido o Estrategia de Conservación para
el Desarrollo Sostenible,119 de manera clara, porque estos debates ocurrieron
previo a la Conferencia de la ONU en 1989, que se basó en el término
“sostenible” usado en el informe Nuestro Futuro Común (cc. Informe
Brundtland) de 1987, de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CMMAD, ONU), en la que se definió el Desarrollo Sostenible como:
...un nuevo sendero de progreso que permite satisfacer las necesidades y aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.120
Como vemos, es una definición abierta y sin compromisos concretos, lo
que a la hora de traducirlo al nivel nacional da paso a diversas interpretaciones,
como la usada al final en la ECODES, que lo planteo como: un proceso de
acción y manejo de recursos ambientales, junto a la ciudadanía y al desarrollo
científico, por medio de nuevos esquemas legales, para mejorar las
necesidades básicas sin perjudicar la calidad de vida y el desarrollo futuro. Por
otro lado, es en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo o Conferencia de la Tierra realizada en Río de Janeiro
(1992), donde se logran varios acuerdos específicos (sobre medio ambiente,
bosques, cambio climático y diversidad biológica), destacándose el Programa
21 o Agenda 21, por sus pretensiones en muchas áreas, que iban desde las
competencias municipales, hasta la forma del derecho como disciplina,
intentado ser un motor global para promover el desarrollo sostenible.121
En lo que respecta a Figueres Olsen, cabe destacar la mayor influencia
de los conceptos del Informe Brundtland y la Agenda 21 que los de la
119Segura, Olman. Ibíd. pp. 61-63. Cfr. Quesada Mateo, Carlos. Estrategia Nacional de Conservación para el Desarrollo Sostenido (ECODES). San José. Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. 1998.
120ONU. Nuestro Futuro Común. [en línea] s.l., s.e. 1987. Disponible en línea en: www.un.org [18-10-2008]
121ONU. Naciones Unidas: Documentación sobre medio ambiente. [en línea]. s.l., s.e., s.f. Disponible en: http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm [18-10-2008]
80
ECODES,122 haciendo de las definiciones abiertas y los compromisos no
vinculantes la historia local de su interpretación del contexto mundial sobre el
Desarrollo Sostenible. Como dice Fotopoulos:
...es obvio que el verdadero objetivo de este enfoque no propone maneras de
lograr el desarrollo [sostenible] sino maneras de crear una economía de
mercado 'inocua para la ecología', una contradicción de términos.123
Así las cosas, éste desarrollo es asumido por ciertos grupos de poder
del mundo, desde empresarios, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos,
tanto de derecha como de izquierda.124 Entre ellos la Administración
estadounidense de Clinton (1993-2001), quien desde la Perspectiva Teórica se
mencionó, basó su política exterior post-Guerra Fría bajo la Doctrina de
Ampliación Democrática, la cual buscaba consolidar un sistema internacional
de democracias de mercado, tanto en América Latina como en las nuevas
repúblicas de Europa del Este. Esto porque ahora el discurso de seguridad
nacional, propio de la política exterior histórica norteamericana, se extendió al
concepto de seguridad económica, procurando apoyar temas como la
democracia y el ambiente para favorecer un mercado global, como parte de las
prevención de amenazas a la seguridad del hegemón y no como una estrategia
de protección ambiental.125 Por su parte, ya como cabeza de gobierno Figueres
Olsen va a asumir el discurso sostenible en dos sentidos: como la continuación
de la reforma estatal iniciada con los PAE y como su versión del camino a
seguir por Costa Rica y el SICA.
122Stokke, Olav y Mármora, Leopoldo. Los dilemas del desarrollo sostenible. San José. FLACSO. 1993. p 50-51
123Fotopoulos, Takis. Op. Cit. p. 145 124Cfr. Estrada, Ulises y Suárez, Luis. (Editores.). Rebelión tricontinental: las voces de los
condenados de la tierra de África, Asia y América Latina. Victoria/La Habana/New York. Ocean Sur. 2006. p. 295; Segura, Olman. Ibíd.. p. 59.
125Departamento de Estado de Estados Unidos (Autor Corporativo). Op.Cit.; Hybel, Alex Roberto y Lynch, Robert J. Op.Cit.; Russell, Roberto. Op. Cit.; Herrera, Guadalupe. Op.Cit.
81
2. Política exterior: multilateralidad y bilateralidad
2.1. 'Costa Rica ante el Mundo: notas para un debate'
La política exterior de esta Administración fue expuesta en un
documento de campaña electoral llamado “Costa Rica ante el Mundo: Notas
para un Debate”, el cual gira sobre seis ejes que dan significado a la política
exterior:126
Relaciones con América Central.
Presencia y participación del país en instituciones multilaterales.
Mejoramiento de las relaciones bilaterales con países considerados
estratégicos.
Renovación de relaciones con Europa.
Búsqueda de oportunidades en Asia.
Reforma, profesionalización y modernización del servicio exterior
costarricense.
En esta propuesta se pueden observar las dos tendencias de las
relaciones internacionales expuestas en formar complementaria, la
multilateralidad y la bilateralidad: la primera se puede ubicar dentro de las
instituciones supranacionales u organizaciones intergubernamentales, como el
SICA, OEA, ONU, y demás foros sobretodo económicos (G-77 y China, Tuxtla
Gutiérrez, Foro de San José, entre otros); mientras tanto, la segunda se lleva a
la práctica entre las instituciones gubernamentales de Estado con otras
instituciones a nivel internacional. 127
Sobre el SICA se afirma el documento:
126PLN-Comisión del Programa de Gobierno. Costa Rica ante el Mundo: Notas para un Debate. San José. s.e. 1993. No confundir con la serie de publicaciones Costa Rica ante el mundo de AFOCOI en 2003; Naranjo, Fernando. y Solís Rivera, Luis Guillermo. (Edit.) Paz, integración y desarrollo: política exterior de Costa Rica 1994-1998. San José. AFOCOI, CEI y Escuela de Relaciones Internacionales, UNA. 1999. p. 15 y ss.
127Se podría decir que en el caso de este periodo se desarrollará una bilateralidad desde la institucionalidad de la integración como Centroamérica, pero esto sigue siendo multilateralidad, ya que supone el acuerdo de los países que dan sustento al SICA.
82
Nuestro país debe promover en Centroamérica un enfoque regional renovado que garantice un proceso gradual de desmilitarización, democratización y desarrollo humano. Ellos son absolutamente indispensables para garantizar la viabilidad del proceso integracionista. Costa Rica considera que el fortalecimiento de un autentico desarrollo humano en la región demanda la participación activa de la sociedad civil organizada en los diversos foros de la integración centroamericana .128
Desde el inicio se concede una gran importancia a este Organismo
Internacional, como ente multilateral por sobre los tratados bilaterales. Luis
Guillermo Solís Rivera, Director General de Política Exterior y Enviado Especial
para Centroamérica (1994-1998), reconoce que existen cuatro grandes temas
en la planificación de la política para la integración:129
Regionalidad: planteamiento de optar por una política común regional de
todos los países del sistema nacida del debate y negociaciones
colectivas.
Gradualidad: vista la integración como un proceso gradual y progresivo,
opuesta a imposiciones y decisiones al corto plazo, de otros intentos de
integración.
Integralidad: es aquí donde Costa Rica importa el Desarrollo Sostenible,
aduciendo que este supera los esquemas economicistas de décadas
pasadas.
Reforma: como forma de ordenar la dispersión y duplicidad de funciones,
racionalización financiera y administrativa en el proceso de integración,
revisando el marco jurídico e institucional.
De esta forma la Administración Figueres Olsen por medio del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), encabezado por Fernando Naranjo y
el mismo Luis Guillermo Solís, puso en práctica su plan, en este se expone sus
128PLN-Comisión del Programa de Gobierno. Op. Cit. p. 15; así citado en Naranjo, Fernando. y Solís, Luis Guillermo. (Edit.). Op. Cit. p. 102.
129Naranjo, Fernando. y Solís, Luis Guillermo. (Edit.). Ibíd. p. 103-104.
83
principales significantes y una aparente vocación regional,
centroamericana/integracionista. Lo que marca el camino a seguir por el
gobierno, con una vocación multilateral y con mayor peso de la diplomacia en
éstas relaciones.
2.2. Política Exterior en dos movimientos
De lo anterior podemos elaborar el siguiente Mapa Conceptual N° 1,
donde se puede observar la forma en que el contexto del sistema-mundo y su
diseño global del consenso neoliberal, influencian la elaboración de la política
exterior; esa historia local que interpreta y acepta dicho contexto y se articula
como “respuesta” ante éste. Es así como resulta claro que no es un simple
producto de amenazas y presiones explícitas, sino de una lectura realizada por
el equipo de trabajo de Figueres sobre el mundo y como relacionarse con él,
con una marcada colonialidad del saber, la cual nos indica que dicho equipo
sólo puede “responder” a nivel local a ese diseño, y nunca “preguntarle” y
menos exigirle algo para que sea el sistema internacional quien le responda de
manera igualitaria a los Estados, como sí le responde cuando son las
superpotencias las que no ceden a presiones y demandas, como se expresó en
las conferencias y cumbre sobre el tema ambiental.
84
Diagrama Nº 1: ¿Cómo se determinó la política exterior de la Administración Figueres Olsen?
Fuente: Elaboración Propia
Como se destaca en el Mapa Conceptual N° 1, existen dos movimientos
(señalados por la línea punteada roja): el primero “externo-interno”, el cual
viene desde los temas centrales de Occidente y sus potencias, del diseño
neoliberal, con la complicidad de los foros económico-políticos alrededor de la
ONU, OMC y FMI/BM; el segundo movimiento, “interno-externo” se explica en
la propuesta y ejes de la política exterior de la Administración, que son su
“respuesta” al entorno y es ahí donde se le da un peso importante al desarrollo
85
sostenible y a la integración regional centroamericana como plataforma común
de la región.
Esta dinámica se puede apreciar tanto en los discursos de Figueres
Olsen como en los del Ministro Fernando Naranjo. Estos exponen las
principales características de este orden y la necesidad de insertarse a éste.
Por ejemplo dice Naranjo:130
El propósito que anima la nueva visión de la política internacional de la Administración Figueres Olsen es un compromiso claro de dotar a Costa Rica de los instrumentos diplomáticos que le permitan en el siglo venidero asumir a plenitud las oportunidades de un mundo cada vez más competitivo e integrado, que demanda de nuestro país una
eficiencia sin precedentes en el concierto de las Naciones.131
En este documento oficial del MREC, como ente rector en materia
internacional, se usa la retórica en torno a la dependencia al consenso
neoliberal. Primero, se anuncia la ruptura con un esquema anterior, al llamar a
una “nueva visión”, y luego, se insta a aceptar la integración mundial como
inevitable, ya que este nos demanda la “inserción” a este “mundo cada vez más
competitivo e integrado”, por medio de los “instrumentos diplomáticos”. Siendo
la integración y competitividad referencias a las dinámicas surgidas de la
globalización e internacionalización de la economía de crecimiento después de
la caída del consenso socialdemócrata cuya orientación era interna, como es la
organización en micro-regiones para tener más peso en las decisiones
internacionales, decisiones que en muchos casos no las toman los gobiernos,
como veremos adelante con el caso Intel.
130Cfr. Naranjo, Fernando. Discursos del Dr. Fernando Naranjo Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Organización de Naciones Unidas (1994-1998). San José. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. s.e. s.f.; Figueres Olsen, José María. Testimonio de un Tiempo de Cambios. San José. Ministerio de Información y Comunicación. s.e. 1996; Monge Guevara, Guillermo. (Editor). Por los Caminos del Desarrollo Sostenible: discursos del señor presidente de la República José María Figueres Olsen. San José. Ministerio de Información y Comunicación. s.e. 1995.
131Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Centro América: hacia una política exterior común. San José. s.e. s.f.a. p. 5.
86
2.3. Costa Rica ante el Mundo: debate de unas notas
Al interior del país, la Administración Figueres Olsen tuvo varios
problemas, uno de ellos fue la práctica del nombramiento para servicio exterior,
con base en afiliación política y mantienen el servicio ad honorem, dejando de
lado leyes, estatutos, dictámenes, recomendaciones, etc. que prohibían o bien
aconsejaban evitar ambas formas. Estas críticas lograron que, en 1995,
tuvieran que proceder contra algunos diplomáticos y crear una Comisión
Presidencial Especial, integrada por expertos, esta dictaminó una serie de
medidas, que respondían y se mantenían en la misma línea de las críticas y
objeciones ya planteadas. Sin embargo y pese a esto, estas fueron
desatendidas por la Administración en un principio pero, con posterioridad, ante
los reclamos y denuncias de los medios de comunicación, se logró que para
1996 se eliminaran de las plazas ad honorem, aunque se mantuvieron los
puestos catalogados como de nombramientos políticos.132
Es preciso recordar que no sólo Cancillería hace política internacional,
sino toda cooperación o negociación del Estado a lo externo es una relación
internacional, como lo es el comercio exterior y la cooperación en
municipalidades, de ahí la importancia de señalar este problema, ya que
durante esta Administración la toma de decisiones en este tema fue
sumamente vertical, tanto en el diseño como en la ejecución de la política
centroamericana.133
Para 1997 se revela la pugna entre Cancillería y el MEIC en contra del
COMEX sobre la gerencia del tema internacional de la Administración. Sobre lo
sucedido Solís Rivera menciona que cuando el COMEX acusa de intromisión al
MREC en temas de comercio exterior, es porque la Cancillería negoció
directamente con la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en
inglés):
132Quesada, Juan Rafael y otros. Costa Rica Contemporánea: raíces del estado de la nación. San José. Editorial UCR. 1999. p. 340.
133Naranjo, Fernando. y Solís, Luis Guillermo. (Edit.). Op. Cit. p. 106-107.
87
Mientras que los dos primeros [MREC/MEIC] insistieron siempre en mantener a la integración centroamericana como marco de referencia preferencial en el planteamiento de la política internacional de Costa Rica, el último [MCE] se convirtió en (y sigue siendo) el bastión del anti-integracionismo militante.134
En otras palabras, la gerencia en temas internacionales de la
Administración la depositó en el MREC, como ente multilateral, y no sobre el
COMEX, cuyos modelos de negociación hasta el momento resultaban ser más
bilaterales. El problema terminaría con la renuncia del ministro y con él
viceministro Francisco Chacón, la jefa de negociaciones comerciales Anabel
González y el negociador Roberto Echandi, entre otros. Nombrando en
sustitución de estos a José Manuel Salazar Xirinachs, quien se adaptaba más a
los intereses de la Administración.135
La verticalidad del Gobierno se explicita, ya que al existir una crítica de
la visión de las cabezas de la Administración, ésta lo evita y purga el personal
de las instituciones. Esto habla de la concentración de poder y choques entre
los mismos grupos gobernantes, situación que también se va a reflejar en la
Administración siguiente, pero sobre esto volveremos en el Capítulo
comparativo. Sin embargo, su importancia es destacada por el determinismo y
la fe que poseía la Administración en su proyecto y sus posibles logros,
imponiendo entonces una visión internacional marcada desde la política
exterior por sobre el comercio exterior, pero no porque la economía y la
apertura comercial no sea centrales, sino porque su gerencia viene desde los
jerarcas diplomáticos y no de los comerciales.
134Naranjo, Fernando y Solís, Luis Guillermo (Edit.). Ibíd.. p. 99-100. Cuando Solís Rivera dice “y sigue siendo” se está refiriendo al retorno de estos personeros en la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002).
135Barquero, Marvin. Choque con cancillería: conflicto por comercio exterior. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 30 de enero, 1997. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/enero/30/pagina04.html [18-10-2008]; Herrera, Mauricio. Comercio exterior: nuevo ministro apunta al istmo. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 01 de febrero, 1997. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/febrero/01/pagina05.html [18-10-2008]; Cfr. Villalobos, Carlos. El último “mosquetero”. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 24 de abril, 1998. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1998/abril/24/pais3.html [18-10-2008]
88
2.4. El peso del desarrollo sostenible
Como se explicó, el Desarrollo Sostenible inicia siendo un diseño global
sobre la relación entre la “naturaleza” y el “progreso” en tiempos del consenso
neoliberal, situación que fue adaptada a nivel local como el engranaje central
en la Administración Figueres Olsen, basado en el Informe Bruntland y la
Cumbre de Río. La Agenda 21 fue el documento más explícito sobre el tema de
lo sostenible y sus alcances, ya que contemplaba desde materia municipal
hasta reformas al derecho internacional, entre muchas otras.136 La
Administración adopta una definición de desarrollo sostenible abierta:
Esta es precisamente nuestra definición de desarrollo sostenible; buscar un mayor bienestar general en el presente mientras cuidamos los grandes equilibrios que hacen posible nuestro desarrollo en el largo plazo.137
Estos equilibrios de los que habla Figueres corresponden primero, al
equilibrio político-institucional, que busca la amplitud democrática en la toma de
decisiones; segundo, equilibrio de la estructura social, que pretende la
integración interna de la sociedad; tercero, equilibrio económico, para alcanzar
largos periodos de progreso material sostenido; cuarto, equilibrio ambiental,
según el cual pretendían, una armonía entre la base natural y la vida social.138
De manera coherente, desde el discurso presidencial en la ceremonia de
traspaso de poderes el 8 de mayo de 1994, se delinean las orientaciones de lo
que él llamó Un Nuevo Estilo de Desarrollo, que como veremos tienen una
136Cfr. s.a., Cumbre de la Tierra, acuerdos de Río '92. San José. Editorial UCR. 1995; ONU. Cumbre para Tierra, resumen de prensa Programa 21. s.l., s.e., 1992.
137 Figueres Olsen, José Maria. Discurso del presidente de la Republica Ing. José Maria Figueres Olsen en el Foro 'Del Bosque a la Sociedad', 9 de mayo de 1994, Tetro Nacional, San José, Costa Rica. En: MIDEPLAN (Autor corporativo). Gobernando en Tiempos de Cambio. San José. MIDEPLAN. 1998 p. 299.
138MIDEPLAN (Autor corporativo). Idem. p. 299.
89
marcada dependencia con la gnosis e instituciones occidentales:139
Primero, la integración de la sociedad, teniendo como ejes centrales al
individuo y a la familia (nótese aquí la influencia del pensamiento
occidental).
Segundo, el perfeccionamiento de la democracia formal, para mejorar la
efectividad de la actividad ciudadana.
Tercero, avanzar de una apertura económica a una integración con el
mundo.
Cuarto, transformación del fondo de las instituciones, especialmente el
Estado.
Quinto, abandonar un estilo de desarrollo sin visión a futuro, e instituir un
desarrollo sostenible.
Mediante esta localización del diseño del desarrollo sostenible, se
observar puede ver de nuevo una definición abierta y poco concreta, que se
suma a los llamados grandes equilibrios y orientaciones, para poder aterrizar,
de forma nacional el paradigma de gobierno, con el que la Administración
pretendía al mismo tiempo, suponer una continuación y una ruptura. Es decir,
continuar con el proceso de reforma de Estado y apertura comercial que exige
el consenso neoliberal, mencionados como las bases materiales para lograr la
sostenibilidad del sistema; y ruptura, porque quiere alejarse de las políticas
económicas cortoplacistas dice, para que estas creen una estructura productiva
sostenible y dejar de lado la depredación del ambiente.140
En el nivel de integración centroamericana, la primera acción oficial se
llevó a cabo en la XV Cumbre de Presidentes Centroamericanos, en Guácimo
de Limón. En ésta, el presidente Figueres Olsen planteó por primera vez, su
139Figueres Olsen, José María. El camino de las oportunidades está abierto: discurso del Ingeniero José María Figueres en la Ceremonia de Traspaso del Poder Ejecutivo, en el Estadio Nacional. Domingo 8 de mayo de 1994. San José. Ministerio de Información y Comunicación. s.e. 1994a. pp. 6-11.
140MIDEPLAN (Autor corporativo). Op. Cit. p. 300.
90
concepto de Desarrollo Sostenible como un modelo para avanzar de la
pacificación a un modelo de progreso compatible tanto con las exigencias del
orden mundial y con las necesidades regionales:
Estas orientaciones que podrían guiar el camino centroamericano están inspiradas por un propósito central. Evitar los estilos de desarrollo nacional que se caracterizan por producir y vivir en el presente, sin preocuparse por el futuro. No podemos contentarnos con mejoras frágiles y superficiales de los problemas nacionales, ni nos pueden satisfacer los logros aparentes de hoy, que nos heredan grandes problemas para el mañana. Mientras resolvemos los problemas más urgentes, necesitamos también crear bases firmes para que las generaciones futuras puedan vivir mejor que las actuales. Necesitamos
avanzar, amigos y amigas, por la vía del Desarrollo Sostenible.141
En la Cumbre del Volcán Masaya el mismo año se define, con más
precisión el tipo de Desarrollo Sostenible pretendido, cuando se enumeran los
doce retos para Centroamérica:142
Ordenamiento territorial: en función de parques nacionales, planificación
urbana e industrial, agricultura y siembra de árboles para comercio.
Contribuir con los esfuerzos mundiales sobre el cambio climático: por
medio del uso adecuado de los recursos.
Biodiversidad: por lo que, es necesario firmar el Convenio Mundial de
Biodiversidad Biológica, nacido también de la Cumbre de la Tierra.
Establecimiento de áreas de conservación: no solo en función de
protección ambiental, sino también turística.
Educativo: actualizar el plan de estudios, para favorecer a los más
pobres y la movilidad social. También como forma de crear
“centroamericanismo”, y competir mejor en el mercado global.
141Figueres Olsen, José María. De la pacificación al Desarrollo Sostenible: Discurso del señor Presidente de Costa Rica, Ingeniero José María Figueres, en la apertura de la XV Reunión de Presidentes Centroamericanos, en Guácimo, Costa Rica, el 18 de agosto de 1994. San José. Ministerio de Información y Comunicación. s.e. 1994b. p. 7
142Monge Guevara, Guillermo. (Edit.). Op. Cit. pp. 33-40.
91
Cultura: para promover esta visión de conservación ambiental dentro la
población.
Energético: favorecer la producción nacional ante la crisis energética.
Agricultura: buscan sistemas de producción que no degraden el
ambiente.
Políticas económicas: usar las señales del mercado para sincronizar el
uso adecuado de los recursos naturales.
Poder de compra del Estado: siempre en función de la armonía
ambiental, adquiriendo productos amigables con este.
Producción nacional: orientada hacia los valores agregados de la región,
de forma integrada y eficiente, como por ejemplo el “ecoturismo”.
Incorporación real de la sociedad civil: por medio de concientización
educativa y cultural, hacerlos participar de la toma de decisiones a partir
de la aceptación de este modelo de desarrollo.
En conjunto, se reconocer en todas estas alusiones, tanto el modelo de
Estado y el papel del SICA que se pretendía implantar, los que funcionan como
método para operacionalizar esa “respuesta” al orden mundial multi-nivel y
neoliberal, por medio de la reforma de instituciones en la cual es el desarrollo
sostenible se convertiría en el agente aglutinante de esta visión liberal entre
Estados centroamericanos. De la misma manera, se destaca como la
conservación de la naturaleza, pese a ser central para el desarrollo sostenible,
en todos los acercamientos a un concepto de la Administración queda al final
de estos, en decir, no sólo es relegada, sino condicionada al cumplimiento
previo de los equilibrios, orientaciones y ejes, o lo que es lo mismo, a la
reforma estatal y a la apertura comercial. En este sentido, la conservación es
una forma de lucro más, siempre en función de las señales del mercado, para
que las actividades “perjudique menos” a la naturaleza o el medio ambiente?,
como afirmaba el mismo Figueres en dicha Cumbre.
Además, el desarrollo sostenible es un articulador de ese paso de lo
global a lo nacional, que ocultaba bajo una retórica conservacionista los
92
verdaderos intereses tanto a lo interno como a lo externo. Aunque, como
veremos más adelante, con los acontecimientos y los diferentes resultados de
las Cumbres se entiende que la integración promovida por Costa Rica en este
gobierno fue una suerte de asociación de Estados.143
2.5. Dos sombreros
Para cerrar el presente apartado, se ha hace notar un hecho llamativo de
la retórica que Figueres Olsen (en la misma Cumbre Ecológica de 1994) usa a
la hora de externar sus posiciones sobre lo nacional y lo regional, dice: “Aquí si
me lo permiten, me quito el sombrero de centroamericano para ponerme mi
sombrero de costarricense...”,144 y luego vuelve: “Me quito mi sombrero de
costarricense y sigo con el de centroamericano”.145
Más allá de las frases intermedias entre estas afirmaciones (un elogio a
la cooperación bilateral Holanda-Costa Rica en todo caso), interesa destacar la
metáfora de los sombreros. Vemos como Figueres Olsen afirma tener el
“sombrero centroamericano “ cuando hace referencia a la necesidad de que el
SICA adopte de forma regional la localización del desarrollo sostenible asumido
por la Administración a partir de su diseño global, y dice tener el “sombrero
costarricense” cuando quiere resaltar un aspecto positivo inmediato (supuesto
resultado del mismo desarrollo sostenible), cuando desea regresar al curso del
discurso (o dejar lo positivo inmediato) vuelve a su sombrero centroamericano.
Con esto cabe preguntarse ¿no está acaso, entre líneas, imponiendo el
ejemplo costarricense de cómo hacer las cosas? Y si es esto cierto ¿no estaría
la Administración demostrando que su vocación “desbordada” por la
integración, sólo aplica cuando el resto de Centroamérica se “costarriqueñiza” y
adopta el desarrollo sostenible “a la tica” como la visión correcta de cñomo
143Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Memoria 1995-1996. s.l., s.e., s.f.b. pp. 64-66 144Monge Guevara, Guillermo. (Edit.). Op. Cit. p. 41. 145Idem.
93
hacer las cosas? Y ¿sería esto, una manifestación de un nacionalismo en
épocas del diseño global neoliberal y el equilibrio multi-nivel, y su conflictivo
manejo entre ceder y no ceder soberanía a Organismos y Tratados
internacionales? Las respuestas se exponen a lo largo del capítulo.
También se destaca que cuando las referencias son ante las
instituciones de la comunidad internacional, la diplomacia costarricense en las
cumbres y reuniones centroamericanas del SICA (tanto Figueres Olsen como el
Ministro Naranjo) usan el sombrero centroamericano, pero cuando las
referencias son a lo interno del país el sombrero es el costarricense. Por
ejemplo, el caso de la compañía multinacional Intel en 1996, después de un
concurso donde se participó como país contra Chile, Brasil, Puerto Rico,
Estados Unidos, México, Irlanda, Israel, Malasia, Filipinas y Tailandia, se alzó
como la única nación centroamericana participante (entiéndase, la corporación
es la que decide finalmente donde ubicarse).146
La llegada de Intel tuvo una doble significación para el país: primero, la
expectativa del acceso, por primera vez, de tecnologías de la información que
permitieran modernizar la liberalización económica; y segundo, la expectativa
de un repunte de las exportaciones, pese a ser exentas de impuestos, y con
ellas la economía total del país.147
El arribo de la transnacional de la tecnología se da después de
reuniones secretas y visitas mutuas entre personeros de la empresa y del
gobierno, en las cuales se llega a un acuerdo de instalación en el país con
muchos beneficios para la corporación estadounidense. Entonces, ¿por qué no
se negoció la llegada de Intel a Centroamérica como bloque desde la
institucionalidad del SICA?, o ¿por qué no se promovió la incorporación
conjunta de profesionales de todos los rincones de Centroamérica? Se aducen
temas como la superior educación y la estabilidad macroeconómica
146Chacón, Lorna. El Secreto Mejor Guardado. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 14 de noviembre, 1996. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1996/noviembre/14/pagina05.html [18-10-2008]
147Vargas Solís, Luis Paulino. La estrategia de liberalización económica (periodo 1980-2000). San José. Editorial UCR. 2003. p. 59-60.
94
costarricense, situación que refleja la constante referencia a la
“excepcionalidad” frente a su otro centroamericano, sin mencionar el
posicionamiento de la imagen de Figueres Olsen a nivel internacional. En
definitiva y sin forzar mucho la interpretación, se tenía puesto el sombrero de
costarricense, con lo que la Administración no pretendía ceder soberanía a
Centroamérica en este tema; aunque sí se debe hacer notar que se cede
soberanía a Intel, proporcionándole espacios geográficos y económicos
diferenciados del resto de corporaciones transnacionales, modelo que podría
asemejarse al Pacto Soto-Keith para la llegada de United Fruit Company a
inicios del Siglo XX; en tanto sirvieron de caldo de cultivo para nuevas zonas
donde el Estado desregula y cede su poder político-económico a una poderosa
empresa global (antes monocultivos hoy maquilas tecnológicas).
3. De cumbres e instituciones I: romance fallido
La Administración Figueres Olsen fue muy activa internacionalmente,
protagonista tanto en foros como en cumbres centroamericanas, ostentó la
presidencia pro-tempore del G-77 y China y la gestión en el Consejo de
Seguridad de ONU.148 En total la Administración participó en el marco del SICA
en las cumbres que se muestran en el Anexo, sin embargo aquí nos
referiremos a las más importantes.
3.1. La estrategia costarricense
La estrategia costarricense se diseñó, como se ha sostenido como
“respuesta” al diseño global neoliberal y al equilibrio multi-nivel, el cual coloca a
los Estados en la necesidad de integrarse, sea a través de organismos
multilaterales o tratados bilaterales (hasta el momento, luego eso varía, pero se
148Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. s.f.a Op. Cit. p. 9-10
95
expone con claridad en el siguiente capítulo); todo esto impacta y determina los
ejes de la Administración antes explicados, a saber, relaciones con
Centroamérica, presencia y participación del país en instituciones
multilaterales, mejoramiento de las relaciones bilaterales con países
considerados estratégicos, renovación de relaciones con Europa, búsqueda de
oportunidades en Asia y reforma, profesionalización y modernización del
servicio exterior nacional. Siendo, la bilateralidad costarricense y
multilateralidad centroamericana los medios para estos fines.
El primer logro de la Administración fue la concreción de la Alianza para
el Desarrollo Sostenible (ALIDES), cuando en la Cumbre de Guácimo (1994) se
modifica una propuesta original del gobierno guatemalteco, la cual buscaba
dotar de un marco general a la dispersa institucionalidad del SICA.149 Esta sirve
de base para la firma de un nuevo marco de comunicación y cooperación con
Estados Unidos, la Declaración Conjunta Centroamérica-Estados Unidos
(CONCAUSA, 1995), cumpliendo con esta firma, expectativas de que la
“respuesta” de la política exterior costarricense sea “oída” por el hegemón, y
sirva de base para delimitar espacialmente nuevos horizontes de negociación
multilateral entre Centroamérica y Estados Unidos. También ayudó para que el
Ministerio de Ambiente y Energía, con René Castro a la cabeza, pasara a ser
un miembro activo en la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) del SICA.150
Alrededor de 1996, también bajo amparo de la ALIDES, Costa Rica junto
con los demás países del sistema de integración inician una serie de foros,
cumbre y otros, con miras a utilizar los lazos regionales con el mundo como
medio de cooperación y apoyo político para el proyecto del SICA. Entre ellos
destacan el acercamiento con la UE en los Foros de San José y el diálogo
Tuxtla Gutiérrez II con México, pero también se buscó el acercamiento con
Canadá, Chile, Corea del Sur, Taiwán y Japón, así como con el Grupo de Río y
149Naranjo, Fernando. y Solís, Luis Guillermo. (Edit.). Ibíd.. p. 104; Solís Rivera, Luis Guillermo. Loc. Cit.
150Naranjo, Fernando. y Solís, Luis Guillermo. (Edit.). Op. Cit. p. 107 y 111.
96
el CARICOM (relaciones que provocaron el choque con la visión de comercio
exterior del COMEX, explicada con anterioridad).151
Así vemos como los ejes de la Administración para Centroamérica se
empiezan a ejecutar, principalmente la regionalidad e integralidad. En relación
con los demás, se le solicita al BID y a la CEPAL realizar una serie de estudios
sobre el estado de la institucionalidad, los cuales, una vez terminado los
estudios plasmados en el documento Propuesta para el Fortalecimiento y
Racionalización de la Institucionalidad Centroamericana, posicionan el tema en
el centro del debate, iniciando por consiguiente una serie de reuniones
ministeriales para analizar y llevar una propuesta definitiva a la Cumbre
Presidencial.152
En síntesis, la estrategia costarricense rinde frutos de una forma
acelerada en un inicio, ayudado por el peso de la diplomacia en todas las
relaciones internacionales, quienes gestionan hasta los temas de comercio
exterior y decide darle protagonismo o no a otros actores nacionales, como es
el caso de René Castro. Esta estrategia depende en gran medida del activismo
y avance de la integración, para lo que la ALIDES y el debate del orden
jurídico/institucionalidad del SICA son muestras tempranas del trabajo realizado
por la Administración, aunque como veremos no siempre se logrará armonizar
las posiciones con el resto de gobiernos centroamericanos.
151Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. s.f.a Ibíd. pp. 6-8; Naranjo, Fernando. y Solís, Luis Guillermo. (Edit.). Ibid. p. 119: “[Costa Rica] fue anfitrión de encuentros conjuntos con el Presidente Ernesto Zedillo de México, el Presidente Eduardo Frei, el Primer Ministro de Canadá Jean Chrétien, el Primer Ministro de Japón Raytaru Hashimoto y el Presidente de los Estados Unidos William Clinton. También en San José se reunieron los Cancilleres y Vicecancilleres de Centroamérica y el de la República Dominicana con su homologó de la Federación de Rusia, Evgueni Primakov. Otros importantes encuentros realizados con otros países de la región fueron con el Presidente de Alemania Roman Hertzog y el Vicepresidente de EEUU Albert Gore en Managua, con el presidente de la Argentina Carlos Saúl Menem y el Presidente de la República de China, Lee Ten-hui en San Salvador y con el Presidente de la República de Corea en la Ciudad de Guatemala.”
152Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Memoria 1996-1997. s.l., s.e., s.f.c, pp. 6-11.
97
3.2. ¿Seguridad democrática o asegurando lo nacional?
Para la realización de la XVII Cumbre Centroamericana (1995),
focalizado en el tema de seguridad, altamente influenciado por
pacifismo/neutralidad, uno de los significantes más importantes para el país y el
primero en la retorica para marcar la “excepcionalidad costarricense” frente a
su otro Centroamericano. Recordemos que a nivel internacional se vivía una
relativa calma con respecto al tema, ya que con la caída de la superpotencia
soviética cayó también el mundo bipolar y el temor norteamericano por el
expansionismo comunista. Siendo Centroamérica y el Caribe parte del
perímetro de seguridad norteamericano, la Administración Clinton procuró
apoyar la pacificación y democratización como parte de su Doctrina de
Ampliación Democrática (diseño global), con la derrota electoral del sandinismo
y cambio retórico del término “seguridad nacional” por “seguridad democrática”,
para consolidar la región como parte del mundo de las democracias de
mercado, por lo que los ojos en seguridad de las potencias, se enfocaban en
organizaciones ilegales y en guerras en otras latitudes.153 En específico sobre
la cumbre, ésta fue la primera vez que los presidentes se sentaban a discutir el
futuro en seguridad regional, después de los procesos de pacificación,
democratización e inicio del proyecto de integración (esto, pese a que aún en
Guatemala estaban en proceso los acuerdos de paz con la UNRG).
En este contexto, el Presidente Figueres Olsen y la ministra del ramo
Laura Chinchilla Miranda, mostraron previo a la Cumbre cierta resistencia con
la agenda de los demás países,154 que desde el primer día generó tensiones en
especial cuando se supo que el borrador de la declaración incluía varios
artículos que mantenían casi intacto la independencia de las Fuerzas Armadas
y sus relaciones militares extranjeras, sin embargo no existe registro de qué
153Departamento de Estado de Estados Unidos (Autor Corporativo). Op.Cit.; Hybel, Alex Roberto y Lynch, Robert J. Op.Cit.; Russell, Roberto. Op. Cit.; Herrera, Guadalupe. Op.Cit.
154ACAN-EFE. Tratado centroamericano de seguridad a suscribirse en cumbre. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 8 de diciembre, 1995. Disponible en: http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/08/cablesal.html#4 [29-11-08]
98
artículos se objetaban en ese momento específico.155 Ya para el segundo día,
los presidentes afirmaban que existía consenso, cuando aún no se discutía
nada con respecto a lo militar.156 No obstante, después del debate no hubo
acuerdo unánime aunque sí una mayoría, esto provocó que Costa Rica y
Panamá a la hora de la firmar el Tratado Marco para la Seguridad Democrática,
lo hicieran con reservas en once artículos referidos a la desmilitarización
regional.157
Esta fue la primera Cumbre centroamericana donde no hubo unanimidad
desde el inicio de las Cumbres Presidenciales del SICA, es así que vemos una
defensa nacionalista costarricense, pese a que existía una mayoría esta no fue
respetada, por lo que asistimos lo que se convirtió en el punto de quiebre entre
las visiones sobre la integración con el proyecto de Figueres Olsen, primer
desacuerdo, más no el único como se aprecia a continuación.158
155ACAN-EFE. "Sin seguridad no hay desarrollo". [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 14 de diciembre, 1995. Disponible en: http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/14/cablehon.html#2 [29-11-08]
156ACAN-EFE. Presidentes satisfechos con primeros acuerdos sobre seguridad. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 15 de diciembre, 1995. Disponible en: http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/15/cablehon.html#2 [29-11-08]
157Herrera, Mauricio. Istmo choca por reducción de ejércitos. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 16 de diciembre, 1995. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1995/diciembre/16/pagina04.html [30-11-08]; ACAN-EFE. No hubo consenso sobre ejércitos. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 16 de diciembre, 1995. Disponible en: http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/16/cablehon.html#1 [30-11-08]
158Se debe rescatar también que, mientras se discutía sobre seguridad, paz y desarrollo, fueron heridos siete manifestantes por francotiradores de la seguridad hondureña frente a lugar de la reunión, lo que el Presidente hondureño consideró como extraño y pidió investigar y no 'abultar' lo sucedido, finalmente uno de los heridos moriría. Al mismo tiempo, un grupo maya quiché de la Unión de Ancianos y Sacerdotes Indígenas de América, se presentó ante la cumbre a presentar un documento recordando que “la paz no se escribe, se hace”, mismo al que no se le hace mención más que en la prensa. Con esto, solo pretendemos destacar la abismal separación entre grupos gobernantes/dominantes por sobre los grupos gobernados/subordinados, con lo que sería pertinente preguntarse ¿La seguridad de quién era discutía en la cumbre?. Cfr. Torres, Manuel, ACAN-EFE. Francotiradores hieren a siete en marcha pacífica. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 14 de diciembre, 1995. Disponible en: http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/14/cablehon.html#3 [29-11-08]; ACAN-EFE. Tranquilidad en segunda jornada de la Cumbre. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 15 de diciembre, 1995. Disponible en:
99
3.3. Reforma y Unión Política: dos caras de una moneda
Ya entrada la discusión en la reforma institucional la propuesta del
consejo de ministros (basada en los diagnósticos de los organismos
internacionales BID y CEPAL) fue llevada a la XIX Cumbre Presidencial de
Panamá en Abril de 1997, pese a que las discusiones estuvieron divididas
(especialmente en torno al PARLACEN), se suscribió el documento llamado
“Lineamientos para el fortalecimiento y la racionalización de la institucionalidad
centroamericana”, que sin aprobar la reforma en sí, fue sometía al trabajo en
tres sub-comisiones, Costa Rica junto a Panamá lo harían en la Jurídico-
Administrativa.159
Esta Sub-Comisión se reunió de forma simultánea a los preparativos
para la Cumbre Presidencial en Nicaragua de setiembre del mismo año. Días
antes de ésta, las Administraciones de El Salvador y Honduras presentaron
ante la prensa el plan de unión política del istmo, propuesta que tomó por
sorpresa y fue recibida con alarma y desagrado por muchos, entre ellos el
Canciller Naranjo, que afirmaba debía haber un mayor consenso político para
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/15/cablehon.html#3 [29-11-08]; ACAN-EFE. Reina lamentó tiroteo y ordenó investigación. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 15 de diciembre, 1995. Disponible en: http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/15/cablehon.html#4 [29-11-08]; ACAN-EFE. Op. Cit. [en línea] 16 de Diciembre, 1995; ACAN-EFE. Pérez Oxlaj: "la paz no se escribe, se hace". [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 15 de diciembre, 1995. Disponible en: http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/15/cablehon.html#1 [30-11-08].
159Méndez, William. Estudio de BID y CEPAL: Bisturí para Parlacen. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 9 de julio, 1997. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/julio/09/pais9.html [18-10-2008]; Mayorga, Armando. Cumbre presidencial en Panamá. Parlacen divide a Centroamérica. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 12 de julio, 1997. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/julio/12/pais1.html [18-10-2008]; Mayorga Aarmando. Presidentes en cumbre de Panamá Aprueban poda al Parlacen. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 13 de julio, 1997. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/julio/13/pais1.html [18-10-2008]; Solís, Luis Guillermo. Loc. Cit.; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Memoria 1997-1998. s.l., s.e., s.f.d, pp. 1-9.
100
esto. Esta situación genera la siguiente pregunta, ¿fue por eje costarricense de
gradualidad o bien por nacionalismo ante la falta de ceder tanta soberanía al
Sistema?160 Si bien puede ser un poco de ambas, lo cierto es que la estrategia
bilateral costarricense se hizo presente, encabezada por Figueres Olsen,
Naranjo y Solís Rivera, quienes viajaron un día antes de la Cumbre país por
país para presentar un “documento de trabajo”161 sobre una unión política
gradual y con reforma,162 más adecuada a los intereses costarricenses. Al final
esta posición fue aceptada y aprobada en la Declaración de Managua:
...el texto costarricense, adoptado casi sin enmiendas después de una sesión muy complicada que no estuvo exenta de recriminaciones por lo que se percibía como una vuelta de Costa Rica a posiciones tradicionales anti integracionista, condicionaba la creación de la Unión Centroamericana a avances importantes en la armonización de las políticas sociales. No se trababa de impedir la Unión, pero si de garantizar que ésta, de darse, estuviera fundada en cimientos sólidos.163
El Canciller Naranjo reitera de nuevo la necesidad de un consenso
político interno de los países, ya que el documento posee una visión de la
interacción política diferente a la de otros presidentes. Esto sólo demuestra la
renuencia de Costa Rica a la integración cuando son temas sensibles para los
significantes nacionales y tener que ceder más soberanía de la presupuestada
ante sus 'otros' centroamericanos, pero logra imponer un proyecto de
integración donde sería finalmente Costa Rica el que marcaría su ritmo y gran
parte del su contenido.164
Independientemente de lo que estamos hablando en materia de unión política, la reforma institucional se va mantener porque nadie está pensando en crear un país nuevo ni un país integrado. Esa idea está
160Reuter, AFP y redacción. Unión centroamericana. País critica anuncio de integración. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 28 de agosto, 1997. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/agosto/28/pais4.html [18-10-2008]
161Documento desaparecido, por lo que no se tuvo acceso a su contenido. 162Solís, Luis Guillermo. Loc. Cit. 163Naranjo, Fernando y Solís, Luis Guillermo. (Edit.). Op. Cit. p. 127 164Herrera, Mauricio. Canciller Fernando Naranjo: Hacia la unión, pero a la tica. [en línea]. San
José, Costa Rica. La Nación. 28 de agosto, 1997. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/septiembre/21/pais2.html [18-10-2008]
101
descartada. Lo que se discute es si vamos desde una asociación de estados libres a un esquema parecido al de la Unión Europea.165
En el fondo la integración a los ojos de la diplomacia costarricense no es
más que una asociación de Estados al mejor estilo macro-regional federativo
europeo, otro diseño global que como se expuso desde los Antecedentes ha
influido en el nuevo marco de integración del SICA, pero al igual que Estados
Unidos, en los noventas sus ojos estuvieron en regiones más conflictivas. ¿Se
podría decir entonces que la unión política y reforma así definidas, son dos
caras de la misma moneda? Sí, las dos se ven en la moneda integracionista,
pero en una la integración es total (política, económica y de soberanías
fronterizas) y en la otra la integración está condicionada a una serie de
reformas y especificaciones propuestas de manera única desde la Cancillería
costarricense, acuerpado desde la presidencia del país.
3.4. Los sombreros en las áreas de interés
A continuación veremos las posiciones de la Administración según las
áreas de interés expuestas en la Metodología.
Política: parte del interés político, es una integración “a la tica”, en la cual
el ritmo y contenido de una integración limita la visión gubernamental de
Costa Rica. Esto quedó demostrado en la citada Cumbre y Declaración
de Managua, en la que la Administración logró convertir un proyecto
claro de unificación política, en un proyecto de asociación mediante la
reforma ya planteada. De esta forma, el nacionalismo fue más que
evidente, al usar el sombrero costarricense.
Economía: en el tema de integración económica, se mantuvo un
sombrero centroamericano, utilizando de plataforma la institucionalidad
del SICA para fomentar su versión del desarrollo sostenible, para llevar
165Ídem.
102
acabo acercamientos y/o acuerdos de carácter económico con bloques
regionales y/o naciones, práctica propia del nuevo equilibrio multi-nivel.
Internamente, el roce entre este integracionismo y otra perspectiva de
cómo insertarse al orden mundial se vio en choque entre jerarcas de los
MREC y MEIC con los del COMEX, pero será al final la concentración de
poder desde la presidencia, la que promueve mayor autoridad para la
política exterior por sobre el comercio exterior.
Ambiente: aquí la Administración lleva a cabo una de las estrategias
más interesantes, ya que pese a poseer un discurso ambientalista en
favor del así-llamado desarrollo sostenible, este en realidad oculta toda
una visión utilitarista y economicista de la sostenibilidad, propia de la
Racionalidad Económica occidental, donde la protección es según la
señales del mercado y para que se perjudique menos el ambiente, en
total acuerdo con el consenso neoliberal que da prioridad al libre
mercado por sobre la planificación económica. Esto supuso poseer
siempre un sombrero costarricense, una posición nacionalista, pero con
miras a ser adoptado por Centroamérica y la ciudadanía en general.
Seguridad: al ser superado los discursos de “seguridad nacional”, la
Administración y la región adoptaron retóricamente el nombre de
“seguridad democrática”. En este tema se usa el sombrero
costarricense, ya que al ser uno de los significantes originales y más
elaborados de la nacionalidad costarricense (pacifismo y estabilidad
democrática) se opta por auspiciar el desmantelamiento de los ejércitos,
aunque no se cuestiona nunca el uso represor de otras fuerzas
armadas, situación no compartida por el resto de la región, como se
observó en la XVII Cumbre Presidencial y la firma con reservas del
Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Sociedad-Cultura: en este rubro, la opción dominante fue el sombrero
costarricense, ya que al pretender incorporar la sociedad civil de la
región en la toma de decisiones por medio de que “se compren el pleito”
del desarrollo sostenible, oculta tras de este discurso inclusivo la
103
intención que sea aceptado su desarrollo sostenible sin
cuestionamientos ni debates.
Institucional: en este ámbito la Administración, desde la formulación de
su política exterior antes de ganar las elecciones en sus ejes
significantes, adopta la postura de apoyar una reforma total del sistema
(en el sentido de la austeridad/racionalización financiera y
administrativa), en la que se aprecia el amplio uso del sombrero
costarricense, ya que en el fondo se exporta una adopción de los demás
Estados de la posición costarricense, claramente influenciada por la
gnosis occidental y el nuevo federalismo europeo.
Al final, la práctica de los sombreros es el reflejo de las posiciones
nacionalistas e integracionistas, ya que como se observa, se es tan
nacionalista cuando se opta que el resto de Estados centroamericanos
adoptaran la posición costarricense, como cuando se defiende una posición
unilateral. Esta posición, un integracionismo a la tica como una asociación de
Estados, sólo demuestra como Costa Rica busca tras esta retórica y Desarrollo
Sostenible, perpetuarse como institución, con lo que acepta ceder parte de su
soberanía en temas económicos, pero no en demás temas considerados como
críticos por la Administración para mantener la concentración de poder por
sobre la soberanía nacional costarricense.
Sin embargo, es conveniente tener presente el contraste que sí hizo
sobre el tema de Intel y estos temas desarrollados en el SICA, donde sí se
cedió soberanía a la corporación transnacional como no se hizo con ciertos
temas en los cuales existía mayor consenso entre los gobiernos
centroamericanos. Sin embargo, en esta contradicción, no hay duda que se
trata, de como la historia local costarricense interpreta y aplica el diseño global
del consenso neoliberal, posición en la que es más factible favorecer la
integración con empresas que con otros Estados. También hay que resaltar
que este tipo de contradicciones y roces entre centroamericanos pasan
desapercibidas a los ojos del hegemón, ya que no contradicen su Doctrina de
104
Ampliación Democrática, la cual indicaba que entre países democráticos es
más fácil lograr negociaciones diplomáticas que favorezcan la armonía de las
“democracias de mercado”, demostrando la primacía de la Racionalidad
Económica por sobre temas políticos, es decir, el libre comercio (como principal
expresión de esa racionalidad bajo el diseño neoliberal) por sobre cualquier
otro tema.
3.5. Balance oficial: ¡Triunfo a medias!
La pregunta obligatoria en este punto, dada la gran importancia que
desde el inicio depositó este Gobierno hacia el SICA, es si se cumplen o no los
ejes propuestos por la Administración. Se analizó de como de manera
temprana los éxitos fueron rápidos y notorios, ya que con la firma de la ALIDES
se propicia la firma de un nuevo marco de relaciones con Estados Unidos el
CONCAUSA, misma que iba en la dirección de amarrar lazos comerciales en
miras de la apertura comercial asumida por la región, e iniciar el camino a una
revisión profunda de la institucionalidad del SICA. En detalle, vimos también
como la política exterior de la Administración se dividió de manera muy clara en
las posturas formales de las Relaciones Internacionales, multilateral y bilateral,
lo que habla del gran peso de la diplomacia convencional en este gobierno y su
subordinación/dependencia al hegemón y superpotencias, es decir, con los
equilibrios hegemónicos del sistema-mundo.
La política multilateral se desarrolló en tres organizaciones, el SICA, la
OEA y la ONU, estas relaciones multilaterales fueron en su mayoría
determinantes para que se dieran relaciones bilaterales dentro de un nuevo
marco, como el mencionado con los Estado Unidos, pero también con Taiwán,
la UE y otros, como Sudáfrica y Rusia. Estas relaciones fueron tanto
diplomáticas como comerciales, dándoles el mismo nivel de importancia tanto
al comercio exterior y a la política exterior como tal, situación que no es tan
clara, manteniéndose independientes las gerencias de instituciones como el
105
COMEX y la Cancillería.
La posición bilateral se desarrolló en dos sentidos, una del país como tal
y otra desde el SICA como plataforma (ya que se obtienen beneficios
nacionales así como regionales). Estas dos se dieron con países, entes y
bloques regionales económicos, desde relaciones con Chile, Colombia,
Sudáfrica, Rusia, Taiwán, Japón, el MERCOSUR, CARICOM, entre otros, con
lo que el país buscaba mejorar relaciones bilaterales político-comerciales, ya
sea desde la diplomacia costarricense o desde la institucionalidad del SICA.
Los niveles de incidencia fueron variables y diferentes, dependiendo del
Estado, institución o foro, respondiendo en forma única al periodo considerado.
Se puede afirmar entonces, que los ejes significantes fueron institucionalizados
en alguna medida, tanto diplomática, política y/o comercialmente.
En el SICA se participó de un total de diecisiete Cumbres/Reuniones,
donde destacan once extraordinarias, un número alto en comparación con el
total del cumbres previas a la Administración Figueres Olsen, y a criterio de
Solís Rivera, se realizaron seis de las ochos cumbres más importantes para la
integración hasta la fecha.166
Por otro lado, en Junio de 1997, se celebra la cumbre Río+5 de la
Asamblea General de ONU, misma en la que interviene Figueres Olsen, con la
retórica de los sombreros, destacando de forma nacionalista lo positivo
inmediato que Costa Rica está cumpliendo (como coordinación de lo
económico, lo social y lo ambiental, con una primacía de lo económico, claro
está) en sintonía con la reforma estatal y con el Desarrollo Sostenible como
agente aglutinante. No es, sino hasta al final del discurso que le dedica una
166Solís, Luis Guillermo. Loc. Cit. A saber, Cumbre de Guácimo –Noviembre, 1994–, Cumbre Ecológica –Volcán Masaya, Octubre de 1994– en la que se firma la ALIDES, Cumbre de San Pedro Sula –Diciembre de 1995– se firma el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, Cumbre de Panamá –Julio, 1997– firma de acuerdo de reforma Lineamientos para el Fortalecimiento y Racionalización de la Institucionalidad Centroamericana, Cumbre de Managua –Setiembre, 1997–, firma de la Declaración de Managua sobre unión política. Asimismo, se integra en 1997 la República Dominicana al SICA (Cfr. Méndez, William. Figueres viajará a la isla el miércoles. Dominicana se integra. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 03 de noviembre, 1997. Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/noviembre/03/pais8.html [18-10-2008]).
106
pequeña parte a la integración y al SICA, poniéndose el sombrero
centroamericano, al destacar la ALIDES, pero oculto tras su discurso se
destaca lo que el SICA ha asumido del “desarrollo sostenible a la tica”.167
Conforme iba terminando el periodo, los discursos fueron perdiendo su
tono de integracionista, realizando cada vez menos referencias a nivel
internacional del proyecto del SICA y cada vez más a temas económicos y lo
que ellos asumen como sus logros, como pensando en el clima electoral del
país y esperando que la reforma caminara por si sola en las
Subcomisiones.168 Aún así el balance oficial, al finalizar el cuatrienio, fue de
exitoso y como una de las Administraciones más integracionistras de los
últimos 30 a 40 años, cumpliendo con la implementación de los ejes y
programas, aunque no fueran adoptados de forma total por los demás
Estados,169 esto porque existe una percepción más positiva que negativa, con
lo que se puede afirmar que hubo un triunfo a medias.
Sin embargo, como se ha insistido, la región funciona como parte del
engranaje del sistema-mundo moderno/colonial, cuyas lógicas de colonialidad
del poder y la racionalidad económica en la era del diseño global del consenso
neoliberal, ha sido cómplice para mantener las relaciones internacionales
dispares y para que estas integraciones surjan con altos grados de
subordinación, favoreciendo temas económicos estimulados desde la visión de
la Doctrina de Ampliación Democrática y del Desarrollo Sostenible, donde la
democracia y el ambiente son variables para lograr una seguridad económica
entre las naciones “democráticas de mercado”.
Al interior se continuó con las reformas de instituciones del Estado para
mejorar sus condiciones de apertura comercial para la internacionalización de
la economía de crecimiento, aprovechada por empresas como Intel y la banca
privada (ante la reapertura del mercado) que favorecen la globalización de la
167Figueres Olsen, José María. Construimos el puente hacia el nuevo milenio. San José. Ministerio de Información y Comunicación. s.e., 1998. pp. 213-216.
168Idem. 169Naranjo, Fernando y Solís, Luis Guillermo. (Edit.). Op. Cit. p. 533; Solís, Luis Guillermo.
Loc. Cit.
107
economía de crecimiento. Condiciones que sumergen al estado en esa
contradicción entre ceder o no soberanía, que debido a la convergencia liberal
de la región, dándole al SICA un protagonismo internacional que ninguna
organización de integración centroamericana había conseguido, en parte
gracias a la aceptación del discurso del Desarrollo Sostenible a nivel global
como nueva mina del desarrollismo oficial.
4. Consideraciones finales
A pesar de los balances oficiales y los conflictos internos, esta
administración ha sido también criticada por anteponer intereses económicos a
la supuesta vocación de la diplomacia costarricense en el tema de Derechos
Humanos y su participación en foros respectivos, tema que según algunos
siempre ha sido fundamental para la política costarricense ante el mundo.170
Asimismo, la retórica del desarrollo sostenible no sirvió más que para
justificar mejor el mismo viejo modelo de explotación ambiental. No sólo por la
inexistencia en una correlación entre la inversión en la solución de problemas
ambientales y la consolidación del país como destino de ecoturismo; sino
también por las graves contradicciones entre otorgar únicamente una bandera
a una comunidad que protege su localidad (proyecto Bandera Azul) y los
incentivos económicos para investigación en biodiversidad para farmacéuticas
(relación entre Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) y la empresa Merk
S.A.), y la “venta de aire” (Certificados para la Protección del Bosque,
Certificados Transferible de Mitigación),171 ¿por qué no al revés, dar incentivos
económicos a comunidades para proteger el ambiente y reconocer con un
“sello de sosteniblidad ambiental” (o cualquier otra cosas similar) a las
170Quesada, Juan Rafael. y otros. Op. Cit. p. 316 171Ministerio de Planificación Nacional (Autor corporativo). Gobernando en tiempo de cambio:
Administración Figueres Olsen. San José. MIDEPLAN. 1998. pp. 298-352. Avendaño Flores, Isabel. La relación ambiente y sociedad en Costa Rica: entre gritos y silencios, entre amores y odios. San José. Editorial UCR. 2005. p. 62 y ss.
108
empresas, quienes sí tienen los recursos propios para mejorar sus técnicas de
producción y manejo de desechos?
Incluso, si observamos cifras e indicadores ambientales, hubo pocos o
nulos cambios en cuestión de Reserva natural estricta, Parques nacionales,
Áreas de manejo de hábitat/especies, Áreas protegida con recursos
manejados. En temas de contaminación, se registran disminuciones en al inicio
del periodo, pero luego hubo un repunte en Emisión de CO2 per capita, en las
Emisiones de CO2 por combustibles fósiles y un constante aumento en
Emisiones de CO2 por procesos industriales, existiendo sólo una disminución
en Emisiones de CFC.172 Salvedad, que una correlación directa entre estos
indicadores y las políticas de gobierno no es del todo simétrica, sin embargo sí
demuestran con número de las propias instituciones nacionales, que el
ambiente es más un rubro económico que un eje novedoso para una nueva
relación entre las democracias de mercado con la biodiversidad biológica. Para finalizar, al retomar el título inicial y considerando lo hasta aquí
expuesto, se afirma que este periodo, al inicio enfocado como “Centroamérica
en Costa Rica” (en tanto la retorica integracionista con que iniciaba la
Administración) no fue tal, dando se por el contrario un intento de
“Centroamérica con Costa Rica”, es decir, una adopción en los temas no
económicos de la visión, equilibrios, ejes y propuestas costarricenses como
comunes para Centroamérica utilizando al SICA más como plataforma que
como ente de asociación micro-regional, pero sobre esto ahondaremos en el
capítulo comparativo.
172FLACSO. Centroamérica en cifras: 1980-2005. San José. FLACSO/UCR. 2006. pp. 186-224.
110
Capítulo 5:
POLÍTICA EXTERIOR DE LA
ADMINISTRACIÓN RODRÍGUEZ
ECHEVERRÍA (1998-2002):
¿COSTA RICA EN CENTROAMÉRICA?
Don Miguel Ángel Rodríguez se los ha dicho claramente: los gobiernos se han quedado atrás en el proceso de integración, los empresarios van a mil por hora y los gobiernos se quedaron parqueados. Roberto Rojas (Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 1998-2002)
1. Consideraciones iniciales
En el presente capítulo se continua con el análisis de la política exterior
costarricense, pero ahora con la Administración Rodríguez Echeverría,
iniciando con él ocho años de gobierno socialcristiano que concluirá con la
siguiente Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006). Al igual que su
predecesor, éste gobierno basará su programa en una suerte de paradigma de
desarrollo, el así-llamado desarrollo humano o "vía/solución costarricense"; con
una clara influencia del ordoliberalismo o neoliberalismo alemán, como
aterrizaje local del diseño global neoliberal. Esta va ser la forma en la que
Rodríguez Echeverría y la intelectualidad liberal piensan como proyecto la
111
inserción del país en el contexto mundial y así lograr el tan anhelado progreso.
Idea se va justificar en la liberalización económica y el ajuste estructural, que
nos son otra cosa que la apertura, privatización y reforma estatal, y con estas
reformas institucionales, flexibilización laboral, reestructuración fiscal, entre
muchas consecuencias más.
El contexto mundial por su parte, sigue inmerso en el desarrollo del ya
mencionado consenso neoliberal junto con los último años de la Administración
Clinton en Estados Unidos, quien continuó sin mayores problemas su Doctrina
de Ampliación Democrática y estrategia de Seguridad Económica, pese al
fracaso para alcanzar la vía rápida para el ALCA en el Senado norteamericano
a finales del Siglo XX. Sin embargo, al cambiar de gobierno de manos
demócratas a republicanas con la Administración George W. Bush (2001-
2009), quien ocurrido el 11 de Septiembre estadounidense con el ataque y
destrucción del World Trade Center y ataque al Pentágono, tuvo que proponer
dentro de su política exterior una nueva Estrategia de Seguridad Nacional
presentada en 2002. Esta política al recuperar un 'otro' al que señalar y orientar
su retórica contra “el terrorismo”, va retomar aspectos bélicos de
administraciones como las de Wilson y Reagan, pero dado su pragmatismo,
continuará con temas del gobierno Clinton, demostrando cierto grado de
bipartidismo, como se ve en sus ejes:
Primero, la Estrategia de Seguridad Nacional promulga la acción militar preventiva contra estados hostiles y grupos terroristas que intentarán elaborar armas de destrucción en masa (ADM); Segundo, (…) declara que Estados Unidos no permitirá que ninguna potencia extranjera le dispute su poderío militar en el mundo. Tercero, (…) expresa su compromiso con la cooperación multilateral internacional, aunque establece claramente que "no dudaremos en actuar solos, en caso necesario" para defender los intereses y la seguridad nacionales. Cuarto, (…) proclama como objetivo la extensión de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, particularmente en el mundo
musulmán.173
173Lieber, Keir y Robert. La estrategia de Seguridad Nacional del Presidente Bush. En: Departamento de Estado. Agenda de la Política Exterior de los Estados Unidos de América. Vol. 7, No. 4. Washinton D.C., Estados Unidos. pp. 36-37.
112
La “extensión de la democracia” es el símil para la Ampliación
Democrática de Clinton, y tuvo como impulsor principal la Seguridad
Económica del hegemón pero expandido al mundo árabe, que para América
Latina se concentró, como lo dice la propia Condoleezza Rice, en una
“...campaña para establecer un sistema mundial de comercio creciente y más
libre. Aquí, en nuestro propio hemisferio, estamos comprometidos en concretar
para el 2005 el Area (sic) de Libre Comercio de las Américas”.174 Lo que
,contrario a sus discursos, intensificó las disparidades de poder en el sistema-
mundo moderno/colonial, y fomentó un nuevo imperialismo del hegemón, así
como un nuevo anti-imperialismo. El primero caracterizado por un manejo del
dominio occidental estadounidense del mundo como si este fuera política
interna de la superpotencia, es decir, un imperio político-económico que no se
comporta como tal; y el segundo por una creciente crítica anti-imperial
concentrada alrededor de los países señalados por Estados Unidos como el
“eje del mal”, entre los que destaca Venezuela, como anti-potencia regional.175
Por otra parte, Miguel Ángel Rodríguez, conocido por sus opiniones y
análisis basados en el desarrollo humano/vía costarricense desde la academia,
la presidencia de Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) y como
diputado y presidente de la Asamblea Legislativa durante la Administración
Calderón Fournier (1990-1994), justifica este liberalismo político-económico con
“rostro humano” junto con la economía de crecimiento como forma única e
incuestionable de desarrollo. Su obra va a ser expuesta en una serie de libros y
discursos como “Una revolución moral: democracia, mercado, y bien común”,
“Ajuste estructural y progreso social”, entre otros, pero principalmente en su
trabajo “Al progreso por la libertad: una interpretación de la historia
costarricense”, en el que va exponer la que será la visión más amalgamada de
174Rice, Condoleezza. Un equilibrio de fuerzas que favorezca la libertad. En: Departamento de Estado. Ibid. pp. 6-10.
175Cfr. Zibechi, Raul. Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales, Tinta Limón y Textos Rebeldes, Buenos Aires y La Paz, 2006; Zibechi, Raul. Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias latinoamericanas, Lavaca, Buenos Aires, 2008; Žižek, Slavoj. Irak: La tetera prestada. Madrid. Losada, 2006; Žižek, Slavoj. Bienvenidos al desierto de lo real. Madriod. Akal. 2005.
113
cómo los preceptos liberales se suman a la excepcionalidad costarricense. Es
decir, una historia local nacionalista que filtra el diseño liberal del mundo y que
sirve de base para que esta intelectualidad actualice su versión de los
significantes nacionales y que al mismo tiempo se distingan de otras versiones.
El desarrollo humano en la interpretación ordoliberal de Rodríguez
Echeverría será lo que marque a la Administración en su continuación de la
reforma estatal costarricense iniciada cerca de una década antes y en su visión
de la integración centroamericana y el papel de las instituciones del SICA en la
misma. Rodríguez como político, va ser parte de la misma línea de
gobernantes que desde Luis Alberto Monge y Óscar Arias Sánchez, van a
fomentar la racionalización del Estado propuesta del consenso neoliberal
impulsado desde Occidente y asumido en la periferia occidentalizada.
2. Política Exterior: bilateralidad y multilateralidad
La política exterior de la Administración en consideración, continua con
la localización nacional del diseño neoliberal, ya que como veremos a
continuación los planteamientos del socialcristiano no suponen algo diferente
de los pregonado en este.
Sin embargo, no existirán aquí dos movimientos para elaborar la política
exterior como con Figueres Olsen, sino dos y medio, ya que como
explicaremos, se realiza el análisis por parte de Rodríguez Echeverría y luego
se busca cómo adaptarlos al entorno nacional y regional, pero no existe una
propuesta en política exterior únicamente, sino que ésta “respuesta” al entorno
global va ser retornado en el Programa de Gobierno del PUSC en dos
diferentes temas y en tres ejes, de manera específica en: primero, comercio
exterior (y dentro de este el de telecomunicaciones); y segundo, en política
exterior específica, lo que poco a poco se van a desgranar en el presente
apartado.
114
2.1. “Sociedad previsoria” y el Ordoliberalismo: camino al Desarrollo
Humano
Como se señaló, Rodríguez Echeverría parte de una visión de desarrollo
humano, que incluye en lo que él llama la vía/solución costarricense, basada en
una localización/interpretación desde la Escuela de Friburgo y su corriente
ordoliberalista, también conocida como la del neoliberalismo alemán, la cual
propone, a grandes rasgos, una “economía social de mercado”. En síntesis,
aparte de lo explicado del neoliberalismo, el ordoliberalismo busca que el
Estado sea el que regule (como ente contralor) la privatización de los sectores
públicos y hacer el mercado más eficiente.176
Rodríguez va sostener que la historia nacional se puede dividir en dos
grandes períodos, uno, el de la “sociedad previsoria”, y otro el de la “sociedad
intervenida”, bajo la hipótesis que "...los costarricenses nos caracteriza y
diferencia algo que ha sido por una parte, la capacidad de prever aquellas
situaciones conflictivas que el desarrollo nos podía deparar; y, por otra, la
actitud de buscar soluciones institucionales... sin perder el principio de libertad
en la sociedad...".177 Bajo esta premisa es que va a analizar la historia
costarricense, obteniendo como resultado una exaltación del periodo liberal
estudiado en los Antecedentes y de la figura de Calderón Guardia (ocultando
su alianza con los comunistas y la influencia de estos en las reformas sociales
de los años 1940); mientras que la época del consenso socialdemócrata será
despreciado por el autor, y la posterior reforma hacia al consenso neoliberal
será vista como un “retorno”.
176Cfr. Castro-Gómez, Santiago. Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá. Siglo del Hombre
-Instituto Pensar/Universidad Santo Tomás de Aquino. 2010. pp. 178-190; Noejovich, Héctor. Ordoliberalismo: ¿alternativa al «neoliberalismo»?. Economía Vol. XXXIV, N° 67. Lima, Perú. PUCP. Enero-junio 2011. pp. 203-211; Mirabell, Ignacio. Cuadernos de Empresa y Humanismo 62: La economía social de mercado de Ludwing Erhard y el futuro de Estado de Bienestar. (Documento mimeografiado); Nolte, Manfred. La larga sombra del ordoliberalismo. (Documento mimeografiado); Konrad Adenauer Stiftung y Universidad Rafael Ladívar. Serie Economía Social de Mercado No. 2. Guatemala. Fundación Konrad Adenauer. 2009.
177Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Al progreso por la libertad: una interpretación de la historia costarricense. San José, Libro Libre, 1989. p. 15.
115
En este sentido, todo lo que esté ubicado espacio-temporalmente antes
de la Guerra Civil de 1948 va ser sinónimo de progreso y desarrollo propio de
la sociedad previsoria y la vía/solución costarricense, misma que se da gracias
a nuestra “excepcionalidad” con respecto del resto de Centroamérica. Por otra
parte, la historia ubicada después de 1948, la sociedad intervenida, va a ser
invocada con los peores calificativos, como “anti-natural” y “semi-feudal” con
una “presidencia imperial”, sólo superada por los horrores contra “la libertad” en
Europa del Este y el bloque Soviético, como insinúa en toda su línea de
pensamiento. Por lo tanto, Rodríguez Echeverría va a justificar así un
"necesario regreso" a la sociedad previsoria de antaño, pero con elementos
novedosos para insertarse correctamente al mercado global.
Estos elementos son la liberalización económica y el ajuste estructural,
el primero, para que por medio de la racionalización (privatización y
concesiones), buscar "...una sociedad más dinámica, ya que (...) el efecto es
una mayor posibilidades de innovar, cambiar y desarrollar nuevas faenas."178 y
el segundo, el ajuste "…busca un sistema más competitivo, en lo cual costo
privado (…) sea igual al costo social, que es el costo de oportunidad."179 Lo que
en síntesis se suma al diseño del consenso neoliberal de Occidente aplicado a
la periferia colonial/occidentalizada, con lo que se va a continuar y a acelerar la
reforma estatal. Lo llamativo es que esto es justificado desde su discurso
nacionalista y visión del retorno a la sociedad previsoria, por medio de la
vía/solución costarricense, constituyéndose, en esa historia local que filtra y
aplica el diseño impulsado desde las superpotencias y sus Organismos
Internacionales. En este sentido, como Diputado durante la Administración
Calderón Fournier (1990-1994), ocupando el puesto de Presidente de la
Asamblea Legislativa, se había expresado sobre esto, con una evidente
referencia a su interpretación de la historia costarricense:
178Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Una revolución moral: democracia, mercado y bien común. Guatemala, INCEP, 1993. p. 7.
179Ibid. p. 65.
116
Es necesario elaborar una nueva política social. Como punto de partida, se debe reconocer que los valores de la reforma social han sido muchas veces desnaturalizados, por haber sido sustituidos por los valores del modelo burocrático deshumanizado que ha entrado en crisis. En efecto se ha pretendido sustituir los valores socialcristianos de responsabilidad personal y de solidaridad, por prácticas sociales de paternalismo estatal, y de desviación de sus recursos con fines electorales, y se ha caído en
la deshumanización en la presentación de los servicios sociales.180
Sobre Centroamérica, Rodríguez Echeverría se expresa en los mismos
términos, y recomienda atender una serie de retos, como "...mejorar la atención
de la salud y universalizar la seguridad social; (...) resolver los problemas del
tugurio, de la desnutrición y del abandono de menores, inválidos, ancianos y
minusválidos", para lo que propone "...aumentar la producción para poder
disponer de mayor cantidad de bienes y servicios para todos; [así como]
destinar recursos para la educación, para que la cultura se generalice, para que
el conocimiento aumente...", pero con una clara intención de que "...el capital
humano se agrande y se modernicen nuestras economías...",181 lo que
evidencia un economicismo en el fondo, donde pese a tener un discurso social,
éstas quedan relegadas al cumplimiento de factores económicos, como su
intención de equiparar la Iniciativa Cuenca del Caribe (ICC) con el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés).182
De esta forma, vemos como el pensamiento de Rodríguez Echeverría es
coherente desde el ámbito nacional al regional, pregonando la
institucionalización del mismo como parte de la internacionalización y
globalización del mercado. Lo que siembra la duda sobre la intención de ese
discurso nacionalista del retorno a la sociedad previsoria ya que, viene dado
desde el contexto mundial y su equilibrio multi-nivel, y sus propuestas son
similares tanto nacional como regionalmente. Sería correcto pensar que ese
180Cfr. Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Discurso del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría con motivo de la aceptación de la presidencia de la Asamblea Legislativa: "La solución costarricense". San José. Asamblea Legislativa. 1991.
181Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Op. Cit. 1993. p. 18. 182Reuters. En artículo en el Washington Post Rodríguez propone libre comercio de EE.UU.
con países afectados por Mitch. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 24 de Noviembre, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/noviembre/24/ultima1.html [05-06-2011]
117
nacionalismo-previsor del desarrollo humano, no es más que nuevos ropajes
(con un gran ejercicio creativo de fondo) para el mismo proyecto promovido
desde los organismos internacionales y superpotencias del sistema-mundo
moderno/colonial. Un claro ejemplo de como un diseño global se aplica a una
historia local, instituyendo nacionalmente un consenso ideado bajo otras
latitudes y condiciones, como la misma estrategia de Seguridad Económica
norteamericana.
2.2. Política exterior en dos movimientos y medio: ¿soluciones para cual
futuro?
Ya una vez candidato presidencial, el Programa de Gobierno del PUSC,
llamado “Soluciones para el futuro: nuestro compromiso con el desarrollo
humano”, se divide en tres grandes ejes/sectores (Social, Económico y Político)
dentro de los cuales se encuentran tres apartados, primero el de “Energía y
Telecomunicaciones: puente al mundo”, luego el de “Comercio exterior:
dinamizador de la economía” (ambos en el Eje Económico) y finalmente la
“Política Exterior: para un nuevo liderazgo costarricense” (en el Eje Político),
dentro de las cuales se descargan las intenciones en materia internacional. En
este contexto se inicia con el último, para luego explicar que las propuestas de
dicho apartado no son independientes. Se afirma que el programa que la
Política Exterior tiene que ser:
...un instrumento efectivo para nuestro desarrollo y para la defensa y promoción de nuestros intereses. Concebimos la política exterior como una herramienta clave en el logro de nuestras grandes metas de progreso económico, armonía social, protección ecológica y fortalecimiento de nuestra democracia.183
183Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Programa de gobierno 1998-2002: Soluciones para el futuro: nuestro compromiso con el desarrollo humano. San José. s.f. 1997. p. 228.
118
Para lo que se proponen las siguientes metas:184
Defender la vigencia de los Derechos Humanos en los organismos
internacionales como la OEA y ONU, con la firma y el cumplimiento de
tratados sobre temas de discriminación y violencia contra minorías.
Promover los intereses nacionales en la economía mundial, siempre
dentro de la apertura comercial, para lo que se señala que no sólo se
abrirán fronteras, sino se denunciará el proteccionismo de otros Estados.
Se buscará la participación constante en foros como la Organización
Mundial del Comercio (OMC), en especial en la Comisión de Comercio y
Ambiente.
Muy importante para la Administración será acelerar los Tratados de
Libre Comercio bilaterales y multilaterales, con países como México,
Colombia, Chile y Venezuela.
Incorporar el país al NAFTA y promover relaciones comerciales con el
Mercosur, UE y la participación en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico.
Impulsar la desmilitarizarización regional, con la creación de la
Conferencia Centroamericana por la Sociedad Civil y Democracia, un
Fondo para la Desmilitarización de Centroamérica y una Oficina
Regional de Desarme. Llama la atención que no se habla de vínculos de
éstas instituciones con el SICA.
"Proteger la ecología", aunque sería más conveniente la protección del
ambiente, se pretende estimular la participación en el Consejo de la
Tierra y la firma de más acuerdos internacionales.
Profesionalizar el Servicio Exterior y crear un Consejo de Política
Exterior, para mejorar las relaciones bilaterales con las naciones
estratégicas para el país, por medio de ofrecer Cooperación Técnica
Internacional para Centroamérica y Caribe.
184Ibid. p. 229-233.
119
Vemos entonces como no existe mención ninguna sobre el SICA y la
integración centroamericana, pero sí se habla de forma abierta de integración
comercial, de Tratados de Libre Comercio e incluso se anuncia la creación de
instituciones regionales de desarme y cooperación. Asimismo, se habla de
crear un Consejo de Política Exterior como órgano centralizado del tema, pero
en otro apartado se propone su reducción a la mitad de funcionarios del
Servicio Exterior.185 Por lo que a primera vista se pensaría que es una
propuesta elaborada, pero esto no es así, ya que todas las metas y propuestas
se derivan del Comercio Exterior, como veremos adelante. Lo mismo ocurre
con las Telecomunicaciones:
A nivel internacional y en el campo de las telecomunicaciones, presenciamos una revolución frente a los cambios generados por la eliminación de los monopolios y la introducción de la libre competencia. Centroamérica no se ha quedado atrás; basta resaltar los relevantes cambios introducidos en la normativa vigente de Nicaragua y Panamá. Conscientes de la necesidad de modernizar el Sector de Telecomunicaciones para adaptarlo a las nuevas demandas de la sociedad nacional e internacional...186
Ya en específico el Comercio Exterior es catalogado como el motor del
crecimiento de la economía nacional, motivo por el cual "...la
internacionalización de nuestra economía es, entonces, fundamental para
nuestro desarrollo" pero también porque se busca "...la conquista de de los
mercados internacionales y una integración comercial cada vez más
intensa".187
Para esto se promueven las siguientes intenciones:188
Crear un Consejo de Política Exterior, "...para coordinar la labor de
Ministerios y dependencias oficiales que participan en la proyección
internacional de Costa Rica. (...) permitirá fortalecer la participación del
185Ibid. p 187. 186Ibid. p 173-174. 187Ibid. p 176. 188Ibidem.
120
país en los distintos foros internacionales, mediante la emisión de un
mensaje coherente y circunscrito a las directrices y lineamientos del
órgano competente en este campo."
Tener una delegación permanente en la OMC, establecer una
delegación comercial en Washington DC, con la finalidad de mejorar las
relaciones de "principal socio comercial" y hacer mayor uso de la figura
de Agregados Comerciales, para mejorar las condiciones de exportación
e inversión de nuestro país.
Armonizar los estándares centroamericanos e internacionales en política
arancelaria y aduanera, independizándolos uno de otro, evitando
barreras no arancelarias y liberalizando el sector servicios.
En cuando a negociaciones comerciales, se favorecerán las
liberalizaciones comerciales, como: Tratados de Libre Comercio con
Panamá, México y Centroamérica (por medio del MCC); promover la
equiparación de la ICC con el NAFTA; diseñar y poner en práctica una
política de negociaciones de tratados comerciales y de inversiones en el
continente americano, así como para con la UE y participar en el Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).
Adelante dirá lo mismo, pero dirigido a la promoción del ALCA, la
participación en otros mercados y fortalecer la integración
centroamericana.
En materia de inversión, se propone la incorporación de un capítulo de
inversiones en negociaciones comerciales, y promocionar las
inversiones recíprocas para proteger y promover la Inversión Extranjera
Directa en la negociación del Acuerdo Multilateral de Inversión de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);
así como apoyar las actividades de atracción de inversión del Coalición
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
Promover de las exportaciones, la competencia internacional y de las
inversiones, dentro de las que se destacan: afianzar la Promotora de
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), y mejorar la educación
121
e infraestructura orientada al comercio; promover un Tratado
Centroamericano de la Promoción de la Competencia, combatir
monopolios en otros países que afecten las exportaciones nacionales,
diseñar programas de coordinación regional entre gobiernos locales,
centrales y sector productivo; favorecer la participación de PROCOMER
y CINDE en la atracción de inversiones; promover la Ley Antimonopolios
para que sea incorporada en el TGIE, entre otras medidas.
Como vemos existe una mayor elaboración en ésta propuesta que en la
específica de Política Exterior y si leemos en detalle vemos como la mayoría de
las propuestas de comercio exterior van ser el filtro de las de política exterior,
realizando en realidad dos movimiento y medio para su elaboración, como
vemos en el Diagrama Nº 2.
122
Diagrama Nº 2: ¿Cómo se determinó la política exterior de la
Administración Rodríguez Echeverría?
Fuente: Elaboración propia
Es por esto que en las propuestas de comercio exterior sí se habla
abiertamente de integración y se menciona la intención de modificar un Tratado
propio del SICA:
Consideramos de especial importancia consolidar la integración centroamericana extendiendo los beneficios de libre comercio a los
123
sectores agrícola y de servicios. También buscamos desarrollar mecanismos ágiles y efectivos de solución de controversia. Es especialmente importante fortalecer la integración como base para negociar el acceso a otros mercados y para permitir la importación de insumos de gran especialización tecnológica que requieran mercados
mayores al de Costa Rica.189
El anterior “integracionismo” cobra sentido después de leer afirmaciones
previas a esta pero, con respecto al ALCA promovido desde el hegemón:
El camino a la integración hemisférica será largo y difícil pero representará para el país, el aseguramiento de las condiciones de acceso para su más importante mercado, así como el surgimiento de nuevas oportunidades en los mercados emergentes del continente. (...) Para ellos asumiremos un papel de liderazgo, no sólo a través de una presencia permanente, sino también asumiendo posiciones constructivas y coherentes que reflejen una política comercial agresiva,
y, sobretodo, una política interna que le de respaldo real.190
En suma, ésta puede ser la cita que mejor resumen las intenciones de la
Administración tanto a lo externo como a lo interno, convirtiéndose en la
historia local del diseño global neoliberal, marcado en favor de las estrategias
de Seguridad Económica norteamericanas antes explicadas. Al final, es por
esto que consideramos que tanto el apartado de Política Exterior como el de
Telecomunicaciones están bajo la batuta del Comercio Exterior como eje
articulador, para responder a la misma idea de liberalización comercial y de
ajuste estructural, promovidos por el sistema internacional, como por ejemplo a
lo interno por su intención en privatizar el Banco de Costa Rica, el Instituto
Nacional de Seguros, la Fábrica Nacional de Licores, entre otros.191
189Ibid. p. 180-181. 190Ibid. p. 180. 191Ibid. p. 187.
124
2.3. Nacionalismo e integracionismo: entre la Visión desde Adentro y la
Visión desde Afuera
Hemos visto como este nacionalismo de la vía/solución costarricense y
este integracionismo responden a intereses propios del consenso neoliberal y
terminan siendo un método para insertarse en esta lógica del mercado global.
Es por esto que el nacionalismo y el integracionismo de esta Administración
son parte de una “visión desde afuera”, que favorece este tipo de inclusión al
sistema-mundo, mientras que se carece una “visión desde adentro” que
aunque siga siendo occidentalizada/colonial favorecería el consenso regional
como micro-región en el esquema estatal multi-nivel (similar a lo hecho por la
Administración Figueres Olsen en el SICA). Como luego se analiza, primero se
buscará la aprobación y/o apoyo de otros Estado y otras macro-regiones antes
que el acuerdo centroamericano.
Se demuestra entonces una total desatención para con el proyecto de
integración del SICA, por favorecer esquemas más comerciales como el ALCA
y no será hasta la última “Memoria Anual Institucional” del MREC en 2002,
donde se explica la posición oficial sobre este proyecto de integración, ya que
las demás posiciones serán expuestas en prensa o bien en discursos, no en
documentos oficiales. Es decir, no es hasta que la Administración finaliza, que
exponen de forma institucional lo que en los cuatro años de mandato se intentó
practicar para la región.
En éste documento, el apartado en el que se expone no es ni un capítulo
propio, sino que forma parte de otro llamado “Logros y acciones en curso en la
promoción del liderazgo de Costa Rica a nivel regional continental e
internacional”, donde se exponen que para la Administración existen dos tipos
de integración: primero, la “integración de unificación política” practicada por el
SICA; y segundo, la “integración de enfoque pragmático” donde "...según el
cual, los países integran esfuerzos regionales en áreas especificas que
generen economías de escala a nivel regional, bajo la premisa y el compromiso
de enfrentar de manera conjunta los desafíos, según las reglas establecidas en
125
la toma de decisiones",192 acorde con lo expuesto sobre comercio exterior en el
Programa de Gobierno explicado con anterioridad.
Asimismo, aunque de forma informal éste enfoque pragmático se había iniciado
a elaborar ya en 1998, primero en una reunión entre el saliente Figueres Olsen
y el presidente entrante, cuando el primero de Marzo de ese año Rodríguez
Echeverría destaca la gira a iniciarse el 9 del mismo mes para fortalecer la ya
citada ICC luego, previo a dicho viaje, en una entrevista expone una posición
sobre istmo, donde se encuentran la:193
Desmilitarización del área.
Fortalecimiento de la unión, pero manteniendo la "idiosincrasia" en la
multilateralidad y bilateralidad (por ejemplo en integración turística, área
de gran ingreso de divisas para el país).194
Reuniones presidenciales del SICA más espaciadas.
No asegura un nombramiento específico para el SICA (nombramiento
que nunca se dará), pero sí afirma su no-participación tanto en el
PARLACEN y CCJ.
Interés en favorecer relaciones comerciales con Norteamérica.
Incorporación de República Dominicana y Panamá al MCC.
Acercamiento comercial con el Mercosur y la Comunidad Andina.
Renegociación de TLC con México, para incluir más productos.
Avanzar en demandas comerciales de individuos a Estados por
incumplimiento de tratados comerciales.
192Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Memoria Anual Institucional 2001-2002. San Jose. s.e. 2002. pp. 34-54.
193Guevara, José David. Rodríguez fija posición sobre el istmo: "Hay que fortalecer la unión" [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Marzo, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/marzo/09/pais3.html [05-06-2011] ; Matute C., Ronald. Cita con Figueres: Rodríguez abogará por concertación [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 2 de Marzo, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/marzo/02/pais7.html [05-06-2011]
194ACAN-EFE. Promoción turística con identidad propia [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 19 de Mayo, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/mayo/19/ultima5.html [05-06-2011]
126
Con esto deja claro su lejanía de todo integracionismo bajo el esquema
del SICA y dilucida una visión economicista, propia de su visión (nacionalista e
integracionista) desde afuera. Dice Rodríguez Echeverría:
En este momento yo entiendo por integración centroamericana tener la posibilidad de una verdadera libertad de comercio de mercaderías en toda la región, tener la posibilidad de una mayor movilización e integración de los factores productivos a través del área. También tener negociaciones conjuntas en que establezcamos el orden de las negociaciones con otras zonas del mundo para abrir las relaciones comerciales de Centroamérica y defender conjuntamente nuestros intereses centroamericanos. Pero lo más importante es establecer mayores vínculos de comunicación entre las personas de unas
sociedades y otras.195
A éste punto es necesario recordar las afirmaciones del enfoque
pragmático sobre seguir "...las reglas establecidas de la toma de decisiones"
que al contrastarlas con la posición presidencial sobre el istmo, se entiende que
estas reglas establecidas no vienen de Centroamérica sino del mismo sistema
internacional y sus equilibrios hegemónicos. Por ejemplo, qué gana el país o la
región con la institucionalización de las demandas comerciales contra Estados,
sino favorecer que las corporaciones transnacionales se sientan atraídas para
ubicarse en la región con seguro de ganancia de por vida. También se refiere
de la imposibilidad de alejarse del esquema multi-nivel, al afirmar que el
"…camino está en hacer negociaciones conjuntas de las partes generales de
los tratados de libre comercio, y permitir que sea cada uno de los países el que
negocia a su propia velocidad, de acuerdo con sus propias definiciones de
conveniencia nacional".196
Asimismo, esta liberalización así como el ajuste estructural, es también
impulsado desde agentes extraregionales aparte de la estadounidense, diseños
globales, como la UE y el BID (por no mencionar al FMI y BM con sus PAE), ya
que en febrero de 1998 en cumbre de delegados de la Comisión Europea se
195Idem. 196Herrera, Mauricio. Comercio centroamericano: Rodríguez pide unión realista [en línea]. San
José, Costa Rica. La Nación, 10 de Julio, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/julio/10/economia6.html [05-06-2011]
127
ejerce una presión para un mayor apoyo a la integración (para iniciativas de
racionalización y reforma del SICA, así como la lucha contra el narcotráfico),
pero con la intención de lograr un acuerdo comercial entre ambos organismos
regionales, para lo que acuerdan realizar un foro para incrementar y diversificar
los intercambios comerciales, así como atender la petición de estudiar posibles
concesiones arancelarias para los países miembros del SICA, y acuerda
financiar la interconexión eléctrica del istmo.197
Asimismo, en el 2000 en una visita del jefe del Gobierno español,
favorece la mínima presencia estatal para así mejorar las inversiones europeas
en el país y reitera la "necesidad" de una integración económica
centroamericana para lograr las negociaciones comerciales en bloques.198
Asimismo, el BID apoyando al SIECA y a la CINDE, recomiendan la
privatización del sector en un estudio llamado “Telecomunicaciones, una llave
para el desarrollo”, insiste ya en el 2000 en continuar con la reforma Estatal
hacia el ICE, medida que fue popularmente apodada como el Combo-ICE y en
Abril es detenida pese al apoyo legislativo mayoritario.199
De esta manera se logra constatar la consonancia entre las presiones
internacionales por la firma del NAFTA, las mejoras en el ICC, los intereses
norteamericanos y europeos (y de otros organismos multilaterales) con la visión
país y regional de la Administración Rodríguez Echeverría, con el nacionalismo
de la vía/solución costarricense. Siendo todas parte de esa visión desde afuera,
197Guevara, José David y Noguera, Yanancy. Presionan unión del istmo: Necesaria integración para acuerdo comercial con Europa [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 11 de Febrero, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/febrero/11/pais5.html [05-06-2011]
198EFE. Presidentes de Costa Rica y España se comprometen a buscar nuevo marco de relaciones [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 20 de Noviembre, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/noviembre/20/ultimae.html [05-06-2011]
199EFE. Presidente Miguel Ángel Rodríguez viaja a Brasil para celebración de 40 aniversario del BID [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 2 de Diciembre, 1999. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/diciembre/02/ultima4.html [05-06-2011]; Feigenblatt, Hazel. Recomiendan abrir monopolio [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Febrero, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/febrero/09/economia1.html [05-06-2011]; Leiton, Patricia y Delgado, Edgar. BID insta a la modernización. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 20 de Mayo, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/mayo/20/economia1.html [05-06-2011]; Guevara, Jose David. "Combo" en retroceso [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Abril, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/abril/09/pais11.html [05-06-2011].
128
que busca más relaciones de tipo comercial con micro y macro-regiones,
instituyendo los litigios comerciales y sobretodo modificando la estructura del
Estado, cediendo (o dispuestos a ceder) soberanía a cada vez más organismos
y empresas, por sobre el mismo SICA.
3. De cumbres e instituciones II: fallo fallido
A continuación veremos la actuación de la Administración durante su
mandato, cómo desarrolló sus principales temas de interés, estrategias,
propuestas y objetivos, así como la acogida de éstas, con énfasis en la región,
ya sean los países centroamericanos o dentro de la institucional del SICA como
tal.
3.1. Desde adentro:
3.1.1. ¿La región importa?: estrategia e integración, la lucha de las siglas
(del SICA, SIECA, ICC, PPP, TLC y el ALCA)
Como ya se esgrimió, en cuestión de integración la Administración parte
de un ideal de integración económica, acentuado en lo comercial, adoptada
desde los diseños neoliberales de las superpotencias y organismos
internacionales, la Administración llamó “integración pragmática”, que parte del
ideal de globalización e internacionalización de la economía de crecimiento. En
el contexto del SICA aún continúa su proceso de reforma, aunque para Costa
Rica quedó en el olvido en este nuevo cuatrienio, no así la importancia
comercial del MCC (y el SIECA), que será puesto como modelo de integración
por sobre la mayoría de aspectos de la institucionalidad del SICA, incluso
129
desechando de plano una propuesta de tratado político propuesto en el
PARLACEN.200 Dice el propio Rodríguez Echeverría:
Económicamente, Costa Rica, desde principios de los años 60, está en una unión ventajosa con Centroamérica y con eso buscamos mantener las ventajas que con ello logra el país y aprovechar lo que se tiene en común con la región, pero respetando las diferencias. Políticamente, por
ahora, definitivamente no habrá unión.201
De igual manera va a ser vista la integración continental, que bajo el
estándar del ALCA, va a generar desde el mismo esquema diferentes
proyectos micro y macro-regionales, como el Mercosur, la Comunidad Andina,
la Comunidad de Naciones del Caribe e incluso al MCC. Llama la atención que
dicho proceso sea descrito por la propia Administración, no sólo como la única
integración posible, sino como el único método para no convertirse en el "patio
trasero de América del Norte",202 pese a ser parte de la estrategia en Seguridad
Económica de la política exterior bipartidista del hegemón. Es decir, pese a
formar parte de toda la estrategia en Seguridad Nacional ya sea como parte de
la Administración Clinton o de la Administración Bush, lo cual no es gratuito, ni
es una simple “mentira” de parte de Rodríguez, sino es el reflejo de esa
colonialidad del poder y la imposibilidad de pensarse fuera de los esquemas, y
de los diseños globales de las élites de las superpotencias.
Para Octubre de 1999 se celebra la XX Cumbre Ordinaria de
Presidentes (única de carácter ordinaria en todo el periodo cuatrianual), en la
cual ya se observa la importancia que la Administración da los mecanismos de
solución de controversias para la región; pero lo más importante ocurre en la
primera reunión de mandatarios, en la que Rodríguez Echeverría va a exponer
200Guevara, José David y Noguera, Yanancy. Op. Cit.; EFE. s.t. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 7 de Octubre, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/octubre/07/ultima2.html [05-06-2011]
201Medez, William. Costa Rica, 150 años de República: Integración reta al país [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 1 de Setiembre, 1998. Disponible en: ]http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/septiembre/01/pais5.html [05-06-2011]
202Barquero, Marvin. Llaman a unión de Latinoamérica [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 24 de Setiembre, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/septiembre/24/economia3.html [05-06-2011]
130
su visión del área a sus colegas, afirmando que adoptar "...soluciones
concretas y olvidar las resoluciones retóricas que sólo traen desconfianza a
nuestros pueblos", soluciones de "carácter pragmático". Igualmente expresa su
interés por una revisión del marco institucional del SICA que, para el presidente
costarricense, debe ir en sintonía con los proyectos de apertura comercial
actuales, es decir, con la visión desde afuera.203 Para Setiembre del mismo
año, Rodríguez Echeverría, en calidad de presidente pro-tempore del SICA,
inicia su ofensiva para llamar la atención sobre fortalecer los beneficios del
ICC. Sin embargo, en Febrero de 2000, durante una reunión con el presidente
estadounidense Bill Clinton, ésta idea fue rechazada de plano.204 Asimismo,
durante una cumbre de gobernantes en México, en su condición de potencia
regional este país presenta el Plan Puebla-Panamá (PPP), el cual busca de
nuevo una integración comercial y física desde el sur mexicano con toda la
región centroamericana, plan que fue elogiado ampliamente por Rodríguez.205
En marzo del año 2000 se concretará un TLC con Chile y luego uno
entre Panamá y los países del área, y otro entre el Triángulo del Norte y
México, mientras Costa Rica negocia uno bilateral con ambos países.206 Con lo
que completamos un panorama de una integración centroamericana pérdida en
203AFP. Cumbre en Guatemala: Centroamérica busca revitalizar su integración [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 19 de Octubre, 1999. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/octubre/19/ultima4.html [05-06-2011]
204Ramírez, Alexander. Rodríguez insiste en ampliar ventajas de ICC [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 20 de Setiembre, 1999. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/septiembre/20/pais8.html [05-06-2011]; Guevara, José David. Visita de Clinton a Guatemala en marzo: Istmo insistirá en más comercio [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 5 de Febrero, 1999. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/febrero/05/pais4.html [05-06-2011]
205EFE. Rodríguez elogió plan de integración mexicano con Centroamérica [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 30 de Noviembre, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/noviembre/30/ultima1.html [05-06-2011]; EFE. Ministros centroamericanos reconocen que la erradicación de la pobreza es un reto básico [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Marzo, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/09/ultima7.html [05-06-2011]; AFP y AP. Al "estilo" europeo: Istmo tras fuerte alianza [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 10 de Marzo, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/10/mundo3.html [05-06-2011]
206Ramirez, Alexander. Firmado el TLC con Chile [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 19 de Octubre, 1999. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/octubre/19/pais4.html [05-06-2011]; Mar 16 2001 [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, . Disponible en: [05-06-2011]
131
sí misma, dispersa y sin un rumbo claro, más que la búsqueda de relaciones
comerciales con las superpotencias y potencias regionales y otros bloques
comerciales, alejándose de una eventual integración en otros temas, usando la
región como plataforma de negociaciones y subordinando otros problemas a
los intereses económicos, incluso se aprecia que ahora Panamá es un socio
comercial no un complemento para la “centroamericaneidad”.
3.1.2. ¿La nación importa?: desastres naturales, un río y otros conflictos
fronterizos
Durante el periodo, Centroamérica va sufrir varios eventos naturales y
conflictos político-fronterizos. Hablamos del Huracán Mitch (del 22 de Octubre
al 5 de Noviembre de 1998), los terremotos de El Salvador (13 de enero y 11
de febrero de 2001) y múltiples diferendos fronterizos entre los Estados,
destacado para nuestro interés el protagonizado por la Administración
Rodríguez Echeverría y la Administración Alemán de Nicaragua sobre la
navegación del río San Juan. Estos eventos nos muestran a los Estados en
condiciones críticas, que como recordaremos de la Perspectiva teórica, es la
oportunidad perfecta para que surja el nacionalismo siempre presente. En éste
sentido, primero el huracán, luego los roces fronterizos y luego los terremotos,
van reflejar tres momentos de comportamiento de especial significación para lo
que es la región centroamericana.
En Julio de 1998 inicia el conflicto entre las administraciones de Costa
Rica y Nicaragua por la navegación del Río San Juan, el que se producía
según Rodríguez por "una mala interpretación de tratados". Nicaragua prohibió
la navegación de oficiales armados en el río, con lo que Costa Rica considera
132
se lesionan sus derechos en relación con el uso del río.207 Su primera
consecuencia regional, fue la posposición de la entrega de la presidencia pro-
tempore del SICA de la Administración Alemán a la costarricense, pero que
finalmente fue entregada pese la tensión limítrofe.
El Huracán Mitch golpeó el área desde la Florida, pasando por la
península de Yucatán, hasta llegar a Centroamérica, afectando, de manera
específica, desde Guatemala a Nicaragua y algunas zonas de Costa Rica,
dejando cerca de 18.000 muertos y daños calculados en más de 6.000 millones
de dólares, motivo por el cual, cada país corrió por su cuenta, bajo un esquema
bilateral para tratar de captar la mayor cantidad de cooperación para financiar
su reconstrucción. Costa Rica por su parte, con el ejercicio de la presidencia
del SICA, no dejó pasar la oportunidad de insistir en la integración económica
del istmo, pero esquivó cualquier participación en otros temas como el
PARLACEN.208
También florecieron otros conflictos, en particular alrededor de
Nicaragua, poniéndose en disputa no sólo con Costa Rica sino también con
Honduras y Colombia, lo que también fue caldo de cultivo para revivir las viejas
rencillas limítrofes entre Honduras y El Salvador, y Guatemala y Belice.
Situaciones que pusieron a la integración en una tensa calma, como lo había
hecho la Guerra del Fútbol en el siglo anterior, y marcaron la agenda de las
cumbres subsiguientes. Bajo mutuos resentimientos, se objetó en Agosto de
2000, la sede en Costa Rica de una reunión como el presidente mexicano para
avanzar en temas de Tuxcla y el PPP, ya que la presidencia pro-tempore del
SICA la ostentaba Guatemala, pero esto no fue criterio para realizarla siempre
en el país sin la participación de Guatemala y Nicaragua.209
207EFE. Asegura Rodríguez [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 8 de Setiembre, 1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/septiembre/08/ultima1.html [05-06-2011]
208Herrera, Mauricio. Procuran reanimar la unión económica [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 13 de Julio, 1999. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/julio/13/pais5.html [05-06-2011]
209AFP y ACAN-EFE. Guatemala y Nicaragua objetan cumbre aquí [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 23 de Agosto, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/agosto/23/pais4.html [05-06-2011]
133
La captación bilateral de recursos por el huracán no impidió que también
en conjunto buscarán el patrocinio internacional, esta vez a través del Grupo
Consultivo del BID en la reunión en Madrid con la UE, aunque se asistieran
juntos cada país por separado presentó su propio plan de reconstrucción. Sin
embargo, la UE se negó a negociar de forma individual y ejerció la presión
suficiente para que se "renovara" el interés de los presidentes por el proyecto
integracionista (aunque hasta el PPP fuera mencionado como parte de este
plan y no sólo el SICA). Esta reunión fue interrumpida, de manera abrupta ante
el primer terremoto de 7,6 grados Richter en El Salvador, menos de un mes
después ocurre el otro.210
Vemos entonces como estos cuatro años estuvieron marcados también
por causas ajenas al control de los gobiernos, lo que sirvió para disminuir los
escasos lazos entre los mandatarios entrantes, practicándose entonces un
bilateralismo, situación que de una u otra forma generó falta de interés en
buscar verdaderas soluciones los conflictos fronterizos. Pero de igual manera
ayudo a la "renovación" del interés por la unión, aunque fuera por la necesidad,
ante la búsqueda de los recursos europeos, esto sirvió para, que aconteció el
fatal terremoto en El Salvador resurgiera la ayuda solidaria entre los Estados
para ayudar.
3.2. Desde afuera:
3.2.1. ALCA y 9-11: ¿nuevo impulso a la integración?
Ya se destacó como el ALCA, diseño global para Latinoamérica de la
estrategia de Seguridad Nacional del hegemón, marcó en un inicio la visión de
la Administración Rodríguez Echeverría sobre la integración, concebida como
210EFE. Centroamérica presentará en Madrid propuesta de desarrollo e integración ante Banco Interamericano de Desarrollo [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 6 de Marzo, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/06/ultima6.html [05-06-2011]
134
sinónimo de apertura comercial, la cual se logra por medio de la liberalización
de mercados y el ajuste estructural. Por lo que será el propio equipo de la
Administración quienes colocarán en la agenda regional, temas como el
aumento de los beneficios de la ICC, la negociación de TLC y conformar un
mecanismo de demandas comerciales a Estados, como ya expuso en la
primera mitad de este capítulo.
Asimismo, se expuso como, producto de diferentes eventos naturales y
conflictos político-fronterizos, se abandonó la reforma pendiente, dándosele
prioridad a la captación de cooperación internacional y firma de convenios y
tratados comerciales. Sin embargo, también en la búsqueda de éstos recursos
europeos los gobernantes centroamericanos expresaron, en la citada cumbre
de Madrid, su interés en una unión de tipo federal europea, que si bien se
vendía como más profunda que las netamente económicas, termina siendo
descrita por los propios presidentes como más económica que otra cosa. Como
en los días 20 al 22 en Abril de 2001 continúan las negociaciones del ALCA en
Québec, en estas se le dará más importancia, en los discursos, al SIECA y al
MMC y no al mismo SICA.211
Esto no impidió que en Julio del mismo año Costa Rica se aventurara a
plantearle a Estados Unidos un TLC de forma bilateral, a lo que Robert Zoellick
(encargado de negociaciones comerciales) respondió que ellos favorecían, en
primer lugar, una negociación con el istmo que con el país individualmente. En
Agosto de 2001, en Guatemala, se retoman las cumbres, en esta se discutió
sobre los problemas fronterizos y de integración.212 Con lo que vuelve al frente
multilateral, obligando a los Estados a verse como micro-región, con las
estrategias de la Administración viró a todos los frentes posibles con la
211EFE. Integración regional cobra nuevos bríos con ayuda internacional [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Abril, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/abril/09/ultima2.html [05-06-2011]
212Martinez, Mauricio. Ambiente, TLC con Costa Rica y deuda nica [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 14 de Julio, 2001 . Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/julio/14/pais1.html [05-06-2011]; Herrera, Mauricio. Presidentes del istmo ven integración: Celebran encuentro hoy en Guatemala [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Agosto, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/agosto/31/pais9.html [05-06-2011]
135
intención de promover al país como un estandarte de apertura y libre comercio
en la región. El problema ahora lo representaba el estancamiento del SICA,
situación que para la Administración se volvió preocupante. El propio Ministro
Rojas afirmaba que mientras la integración entre empresarios avanzaba a mil
kilómetros por hora, la integración protagonizada por los Estados estaba
parqueada.213
Luego, acontecerá el conocido 11 de Setiembre de 2001 estadounidense
(cc. 9-11), el cual marcó un nuevo punto de inflexión en sistema-mundo
moderno/colonial como se mencionó al inició con la nueva Estrategia de
Seguridad Nacional de la Administración Bush, iniciando la así-llamada Guerra
contra el Terrorismo, la cual implicó en los años subsiguientes la invasión de
Afganistán e Irak, así como la marginación como "eje del mal" de Corea del
Norte, Irán y Venezuela, alineándolos como si fueran parte de un mismo
proyecto político-armado en contra del hegemón, aunque nunca se atrevería a
cortar relaciones diplomáticas ni comerciales con ellos.
Sin perder el tiempo, apenas dos meses después, los presidentes, a
través de la Comisión de Seguridad de Centroamérica reunida en Honduras,
firmaron un acuerdo de cooperación regional para combatir el terrorismo para
ser ejecutado en un mes, llamado Plan Centroamericano de Cooperación
Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas.
Este contempla la coordinación logística de las policías y fuerzas armadas de la
región, y el suministro de los resultados tanto a la OEA como al Consejo de
Seguridad de la ONU.214 Ésta impresionante reacción y capacidad de
negociación y acuerdo no se había visto en ningún momento del cuatrienio,
poniendo de manifiesto la gran importancia e impresión que dicho ataque
produjo en la región, pero no por el ataque en sí mismo, sino por a quién, cómo
y la aparente facilidad demostrada en su ejecución, pero sobre todo, denota
213Herrera, Mauricio. Integración centroamericana: "Gobiernos quedaron rezagados" [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 3 de Setiembre, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/septiembre/03/pais5.html [05-06-2011]
214AP. Aprueban plan contra el terrorismo en Centroamerica [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 26 de Octubre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/octubre/26/ultima4.html [05-06-2011]
136
también el peso de la agenda del hegemón norteamericano por sobre la
regional, sea dentro y fuera del SICA, ya que éste Plan es firmado en 2001,
meses antes de que Bush presentara su Estrategia a inicios del 2002.
En síntesis en este periodo pareciera que los estados centroamericanos
y sus gobiernos son incapaces de pensarse como micro-región, sino hasta que
las presiones internacionales caen sobre ellos y se ven en la necesidad de
localizar sus diseños, de complacer y coordinar entre ellos posiciones
comunes, mediante la institucionalidad del integración como plataforma para
proyectos de integraciones comerciales que poco tendrían que ver con el SICA.
3.2.2. La propuesta de Rodríguez y las negociaciones del TLC: ¿Acción
inmediata o ajuste estructural del SICA?
Para este momento de periodo cuatrianual, pensemos que a la
Administración le quedaban poco más de seis meses de mandato, por lo que si
querían conseguir algún avance en concreto debían apresurar las cosas. Es
así, cuando en Noviembre de 2001, desde el gobierno costarricense se
propone el llamado “Plan de Acción Inmediata para la Reactivación de la
Integración Centroamericana”. Recordemos que no fue el primero, ya que
desde el PARLACEN se impulsaron dos iniciativas (la primera en 1998, y la
otra en Abril de 2001), y fue la Administración Portillo de Guatemala la que
presentó un plan en el 2000, en la que incluso se buscaba el cierre definitivo
del PARLACEN, propuestas que pasaron sin pena ni gloria.215
Un interés específico de la Administración Rodríguez era concretar un
mecanismo para solucionar controversias en materia de inversión y comercio a
nivel regional, sin embargo a la fecha no se había podido más que exponer el
215EFE. Op. Cit. 7 de Octubre, 1998; AFP y ACAN-EFE. Portillo plantea disolver Parlacen [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 23 de Junio, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/junio/23/mundo1.html [05-06-2011]; AFP y ACAN-EFE. Solo Portillo pide el cierre: crece pugna por Parlacen [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 24 de Junio, 2000. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/junio/24/mundo1.html [05-06-2011].
137
interés. Asimismo, su intención por una reforma del marco institucional ya
había sido externada en 1999, cuando en la XX Cumbre Ordinaria expresó:
Nuestro interés es lograr lo que hemos alcanzado (en la primera reunión) con cosas concretas en deuda, en solución de controversias, en supervisión financiera y en la responsabilidad de revisar el marco
institucional.216
El Plan de Acción Inmediata fue presentado el 16 de Noviembre de 2001
como un Comunicado de Prensa de la Cancillería costarricense, donde se
proponía lo siguiente, con un plazo máximo del 15 de Diciembre al mismo
año:217
Inversión social: proponía que para el año 2006 el PIB nacional de todos
los países inviertan el 6 por ciento en educación y el 5 por ciento en
salud.
Comercio: buscaba una coordinación entre los ministerios de Hacienda y
bancos centrales de los países, y la aprobación de un Tratado
Centroamericano de Solución de Controversias.
Integración: proponía designar un Comité Ejecutivo del Sistema
Centroamericano de Integración a más tardar el próximo 30 del mismo
mes.
PARLACEN: se buscaba que éste fuera integrado únicamente por
diputados vigentes de las Asambleas Legislativas nacionales, y que su
dinámica fuera el debate de homologación de leyes que sí se puedan
aplicar por todas las naciones.
216AFP. Op. Cit. La Nación, 19 de Octubre, 1999. 217Venegas, Ismael. Rodríguez lanza desafió a Centroamérica [en línea]. San José, Costa
Rica. La Nación, 17 de Noviembre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/noviembre/17/pais13.html [05-06-2011]; Jimenez, Gustavo. Plan tico a largo plazo [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 28 de Noviembre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/noviembre/28/pais14.html [05-06-2011]; Herrera, Mauricio. Propuesta para reactivar integración regional [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 1 de Diciembre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/diciembre/01/pais3.html [05-06-2011]
138
CCJ: igual que el PARLACEN se proponía que estuviera integrada por
magistrados en funciones, y que se reuniera sólo cuando fuera
necesario.
Como se puede apreciar este plan de acción incorporaba serias
reformas, muy inspirado en el desarrollo humano del ordoliberalismo, a
instituciones insignes de la integración centroamericana, como lo eran el
PARLACEN y la CCJ, asimismo incorporaba el tema de solución de
controversias comerciales y temas de inversión social. Justifica el mandatario
Rodríguez que éste era parte de la agenda posterior al 9-11, para reactivar la
integración centroamericana y el comercio. Como afirma el Ministro Rojas, la
idea era "...recuperar el dinamismo y la capacidad de respuesta ante los retos
del desarrollo centroamericano, en especial el de disminuir la pobreza extrema
y el potenciar la óptima vinculación de la región a la economía mundial."218 Lo
cual era más que una nueva forma de localizar el diseño global neoliberal,
ahora asumiendo una postura más multilateral.
Las reacciones no se hicieron esperar, desde el PARLACEN y la CCJ
fue considerada como "un retroceso". Mientras que desde la diplomacia
costarricense se promovió el diálogo bilateral con presidentes, presidentes
electos y candidatos presidenciales del área, como lo fue el caso del presidente
Francisco Flores de El Salvador, y del presidente electo Enrique Bolaños de
Nicaragua, el candidato (y posterior ganador) Ricardo Maduro de Honduras, así
como con Mireya Moscoso de Panamá; además promovió dicho plan en varios
encuentros y foros internacionales y multilaterales, logrando distintos niveles de
apoyo, poniendo el acento en el Tratado para la solución de controversias
comerciales, no así en los temas sociales del plan.219
218Venegas, Ismael. Op. Cit. 17 de Noviembre, 2001. EFE. Parlamento centroamericano tilda de retroceso propuesta de Costa Rica [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 20 de Noviembre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/noviembre/20/ultima3.html [05-06-2011]
219AFP. Ricardo Maduro promete diálogo con nuestro país [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 22 de Noviembre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/noviembre/22/mundo7.html [05-06-2011]; EFE.
139
De manera colateral, la estrategia de Rodríguez Echeverría influyó para
bajarle el tono a los conflictos limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua, y de
manera entre la misma Nicaragua y Honduras; y Belice y Guatemala. Pero con
la intención de influir en la aceptación de las medidas económicas del plan,
para lo que se vuelven reveladoras las declaraciones del Primer Ministro de
Belice Said Musa: "Debemos dejar de lado los problemas fronterizos y reactivar
el proceso de integración... se trata del comercio, la inversión y el progreso".220
En este sentido, es justo pensar que la propuesta de reforma sería un ajuste
estructural al SICA, para que éste alcanzara una institucionalidad acorde con
las necesidades de la multilateralidad neoliberal, para servir de plataforma para
los otros esquemas de integración comerciales, como el ALCA, y posibles
acuerdos con la UE, CARICOM, APEC, la firma de TLC con otros países y
acuerdos del tipo PPP.
Para el 18 de Enero de 2002, más de un mes después del plazo
planteado de la Administración, aún el plan no había sido puesto en práctica,
aunque Rodríguez Echeverría esperaba el nombramiento de un Comité
Ejecutor. Sin embargo, para Febrero quedó guardada ante las
responsabilidades del país al asumir la presidencia del Grupo de Río y la
participación en la Cumbre Centroamericana y del Caribe en Belice, en la cual
los miembros del SICA y del CARICOM firmaron un acuerdo para concertar
esfuerzos para las negociaciones de creación del ALCA.221
Presidente electo de Nicaragua visitará Costa Rica el 4 diciembre [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 23 de Noviembre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/noviembre/23/ultima4.html [05-06-2011]; AP. Costa Rica confía en apoyo a plan de integración centroamericana [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 27 de Noviembre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/noviembre/27/ultima1.html [05-06-2011]; Arce, Sergio. Maduro apoya plan de Rodríguez [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 10 de Enero, 2002. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/enero/10/mundo6.html [05-06-2011]
220EFE. Primer Ministro de Belice pide resolver controversias fronterizas en Centroamérica [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 10 de Diciembre, 2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/diciembre/10/ultima2.html [05-06-2011]; AFP. Nuevo rumbo a lazos con istmo [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/enero/11/mundo2.html [05-06-2011]
221EFE. Cumbre centroamericana y del Caribe abre nuevo marco de relaciones entre ambas regiones [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 6 de Febrero, 2002. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/febrero/06/ultima3.html [05-06-2011]
140
Ya a finales de Febrero e inicios de Marzo y en los meses siguientes la
propuesta de reforma, se tomaría un impulso de nuevo ante la reunión del 24
de Marzo en Nicaragua con el presidente estadounidense Goerge W. Bush, en
la que se le plantea la posible negociación de un TLC entre los países del SICA
y los Estados Unidos. Ante éste panorama los presidentes aceleraron el paso y
celebraron reuniones y cumbres extraordinarias previas y posteriores a la
reunión con Bush, para plantear los criterios y acuerdos previos a las
negociaciones de lo que después se conocería como el Tratado de Libre
Comercio en Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-
CAFTA).
De estas reuniones y cumbres se consolidan por fin los mecanismos de
solución de controversias comerciales (lo que modificaría el Protocolo de
Tegucigalpa), por insistencia de Rodríguez Echeverría y para Mayo de 2002 ya
se encontraba en los congresos de cada Estado. Mientras que desde la
Cancillería de Costa Rica se espera la concreción del resto de puntos
considerados en el Plan de Acción propuesto.222 De ésta manera terminó la
Administración Rodríguez Echeverría y su gobierno, que como se señaló tuvo
que acercarse al SICA y buscar su ajuste estructural, estimulado por el
empujón que las futuras negociaciones del DR-CAFTA y consigue de manera
parcial sus objetivos, como lo son, la coordinación regional para la apertura
comercial y la suscripción de mecanismos de solución de controversias.
Quedando al descubierto que cuando el hegemón quiere, Centroamérica
puede.
222EFE. Canciller dice que tratado de libre comercio profundizará integración centroamericana con EE.UU [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 12 de Marzo, 2002. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/marzo/12/ultima5.html [05-06-2011]; Feigenblatt, Hazel. Istmo pedirá ventajas a Bush [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 13 de Marzo, 2002. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/marzo/13/pais3.html [05-06-2011]; AP. Tratado comercial con EEUU impulsa integración centroamericana [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 30 de Mayo, 2002. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/mayo/30/ultima9.html [05-06-2011]
141
3.3. Adentro y afuera en las áreas de interés
En suma, las posiciones de la Administración según las áreas de interés
de la presente investigación:
Política: parte del interés político, según lo expuesto, fue una rotunda
negativa a la integración política o cualquier cosa parecida, donde
incluso al final de la Administración se le llamó como la integración de
unificación política, a la que le antepone la integración de enfoque
pragmático. Lo que en otras palabras es, la oposición a la visión desde
adentro por la de visión desde afuera.
Economía: en la integración económica, nos encontramos con panorama
ambiguo, ya que si bien el enfoque pragmático habla, en forma amplia
de integración económica, en un inicio ésta no fue enfocada para ser
promovida dentro del SICA, sino dentro de las aperturas comerciales del
tipo ALCA y los TLC. Sin embargo, al final de la Administración, ésta se
ve obligada a impulsar desde la institucionalidad del SICA un ajuste
estructural, y promueve reformas y modificando tratados para poder
usarla de plataforma, por lo que prevaleció una visión desde afuera.
Ambiente: en este ámbito la Administración no fue muy activa, ya que
para la región no se promovió más que un ambientalismo en fusión de la
integración económica como tema nacional, como se manifestó ya en
1998. Con lo que se favoreció la visión desde afuera.
Seguridad: en éste tema, pese a que tuvo preferencia la visión desde
afuera, como se vio en el impulso dado a la integración en seguridad
después del 9/11 y por la así-llamada lucha contra el narcotráfico, la
Administración mantuvo una posición más ampliamente nacional, al
mantener siempre el discurso de la neutralidad y pacifismo
costarricense, aunque en la práctica fuera otra cosa.
Sociedad-Cultura: en este tema, al igual que en el de ambiente, se
manejó como tema nacional y subordinado al tema de integración
económica, como se aprecia en el discurso del desarrollo humano del
142
neoliberalismo alemán, por lo que pese a no existir un discurso regional,
sí se favoreció la visión desde afuera, ya que dicho desarrollo social se
logra desde la apertura y el ajuste estructural ya expuestos.
Institucional: acá, la Administración inició con una apatía total a la
institucionalidad centroamericana del SICA, pero como vimos, ya en
1998 los presidentes mencionaron la necesidad de revisar el esquema
integracionista. Sin embargo, para el 2001, Rodríguez Echeverría y su
equipo presentan un Plan de Reactivación Inmediata de la Integración
Centroamericana, una suerte de “ajuste estructural” para reformar, en
forma profunda la institucionalidad de integración, en especial el
PARLACEN y la CCJ, pero con la intención de favorecer la visión desde
afuera y así sustituir la visión desde adentro de la integración
pragmática.
Al final se aprecia que si bien, en la Administración Rodríguez
Echeverría se manejó un nacionalismo en temas específicos, estos estuvieron
supeditados a la integración pragmática, y ambas posiciona pertenecen a la
explicada visión desde afuera, de claro corte económico y comercial, la cual
sólo busca institucionalizar la apertura comercial y la reforma del Estado por
medio del ajuste estructural, así como una historia local con base el diseño
neoliberal. En este orden, pese que desde el principio la Administración se
desmarcó del SICA, al final se vio en la necesidad de pensar incluso en su
reforma, aunque con claros fines de favorecer la integración económica de
visión desde afuera.
3.4. Balance oficial: ¿Con el SICA sin reforma?
El balance oficial de la Administración va a ser positivo, ya que como
sostendrán en el documento al final del gobierno “Obra de todos: Cuatro años
modernizando Costa Rica (1998-2002)”, la Administración cumplió con sus
143
metas internacionales, alcanzando su meta principal para la integración
comercial, la promoción de las exportaciones, así como:223
Renegociar el TLC con México en 1999.
Conclusión de las negociaciones de los TLC con República Dominicana
y con Chile, ratificados en 2002.
Negociación del TLC entre Centro América y Panamá.
Negociación del Tratado Centroamericano sobre Solución de
Controversias Comerciales, Reglamento de Medidas de Normalización,
Metrología y Procedimientos de Autorización y del Reglamento de
Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios.
La aprobación por parte del Senado y la Cámara de Representantes de
Estado Unidos, de la Ley de Comercio y Desarrollo, con la que se
obtuvo un equiparamiento parcial del ICC con el NAFTA.
Negociación de los TLC con Trinidad y Tobago, y con Canadá, no
ratificados en la Administración. El de Canadá es visto con gran orgullo,
ya que es el primer TLC entre un país desarrollado y uno “en desarrollo”.
Cumplimiento de la desgravación firmada en el Convenio Arancelario y
Aduanero de Centroamérica.
Participación activa en las negociaciones del ALCA.
Inicio de las negociaciones de un TLC entre Centro América y Estado
Unidos.
Asimismo, se menciona el avance en materia de protección a la propiedad
intelectual y la búsqueda de consolidar el COMEX, PROCOMER y CINDE en
las negociaciones comerciales, fortalecimiento del MCC, y especialmente en el
futuro TLC con Estados Unidos. De esta manera y en forma oficial, la
Administración fue sumamente exitosa, siempre y cuando la enfoquemos en su
visión desde afuera, la cual recurre a la integración centroamericana del SICA
223Cfr. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Obra de todos: Cuatro años modernizando Costa Rica (1998-2002). San José. Ministerio de Comunicación. 2002.
144
cuando las presiones de las superpotencias lo exigen, por lo que busca su
reforma para lograr hacerla funcional para la integración pragmática.
Sin embargo, si estos logros al contrastarlos con las propuestas
originales, encontramos un grupo de éstas que figuraban en el Plan de
Gobierno del PUSC que pasaron desapercibidas en la Administración, como la
creación de un Consejo de Política Exterior, la Conferencia Centroamericana
por la Sociedad Civil y Democracia, el Fondo para la Desmilitarización de
Centroamérica y la Oficina Regional de Desarme. Y si recordamos la propuesta
de “ajuste estructural” del SICA, los temas del punto de inversión social y de las
reformas a instituciones de integración (PARLACEN y CCJ), fueron intenciones
que de manera rapida se olvidaron ante el peso de las reformas de corte
económico y comercial, en especial las soluciones a controversias comerciales.
En éste sentido pareciera ser que esto va más allá de un incumplimiento de
promesas, sino que, de las verdaderas intenciones de la Administración,
las que pese a venir del así-llamado desarrollo humano (del ordoliberalismo),
no es más que una versión adornada del neoliberalismo común y corriente
impulsado desde la estrategia de Seguridad Nacional norteamericana y demás
potencias y organismos internacionales, sobre esto ahondaremos en capítulo
comparativo.
4. Consideraciones Finales
Como hemos visto, la Administración Rodríguez partió, en lo discursivo,
opuesto a la integración practicada hasta el momento por el SICA, y de
integracionismo diferente del que se venía estudiando hasta el momento, por
esto se lo convierte en una variable a estudiar para así entender el
nacionalismo de la vía/solución costarricense. No toda postura del gobierno
estudiado aquí en contra del SICA será por nacionalismo, todo lo contrario, a
veces parece que el nacionalismo en ésta Administración está presente sólo en
el conflicto fronterizo con Nicaragua por la navegación del Río San Juan, y que
145
la oposición al SICA será por beneficiar la integración que al final llamaron
pragmática. Misma que provino de las estrategias hegemónicas del sistema
internacional con mayor protagonismo de Organismos y Tratados
internacionales, y del peso de las acciones unilaterales norteamericanas.
Es por esto que, como se enfatizó en la primera parte del capítulo,
ambos, el nacionalismo de la vía/solución costarricense y el integracionismo de
enfoque pragmático, han significado parte del engranaje de la visión desde
afuera, que poco a poco en la Administración, van a acumular temas en la
agenda nacional y regional, hasta incluso proponer un “ajuste estructural” para
el SICA para que estuviera más acorde con la integración pragmática.
Esta integración pragmática es clara, en cuanto buscó la expansión de
las fronteras comerciales, delineando en forma de libre comercio toda
integración. Por lo que, recordando el título del capítulo es “¿Costa Rica en
Centroamérica?” en tanto existía una subordinación discursiva y práctica de los
temas regionales por los nacionales, fue parcial, ya que pese a venderse como
no integracionista, sí promovió una integración y un nacionalismo, pero que
respondían a algo mayor, el diseño global del consenso neoliberal, revitalizado
tras el 9/11 y la ampliación/expansión de las democracias de mercado en todo
el orbe.
146
Capítulo 6:
COMPARACIÓN DE POLITICAS INTERNACIONALES (1994-2002):
¿DIFERENTES ADMINISTRACIONES, DIFERENTES NACIONALISMO E
INTEGRACIONISMO? Al final del siglo XX, la Humanidad despierta la idea de integración mundial.
José Figueres Ferrer. (La pobreza de las
naciones. 1973) Los retos del presente son diferentes a los del pasado… Y ante ellos experimentamos con fuerza un llamado a crear y crecer y nos lanzamos con vigor a integrarnos al nuevo mundo que nace.
Miguel Angel Rodríguez Echeverría (Entrevista,
1998)
1. Consideraciones iniciales
El presente capítulo se centra en la comparación, a fondo de las dos
Administraciones hasta aquí analizadas; sus similitudes y diferencias, puntos
de encuentro y desencuentro, pero con especial atención en sus prácticas
políticas nacionalistas e integracionistas. Como hemos sido testigos, en el
presente periodo octoanual asistimos a acontecimientos que marcaron tanto la
historia del sistema mundo moderno/colonial desde lo nacional, regional y
147
hasta lo global (no necesariamente en dicho orden). En suma, se realiza una
comparación de lo hasta aquí expuesto, profundizando el análisis para
sintetizar todo el período en el que ambas administraciones se desarrollaron y
demostrar cómo éstas son tanto producto como productoras del entorno global
como de los mitos nacionales.
Se requiera recordar que, en el contexto mundial las administraciones
inician entrada la década de los noventa y finalizan poco después del cambio
de siglo, con lo que van ser parte de la idea del “final de la historia”, con el
triunfo de capitalismo como único sistema-mundo, con la colonialidad de poder
y racionalidad económica como su mejores cartas de presentación. Esto quiere
decir que las relaciones socio-políticas entre los seres humanos y, entre los
humanos y la naturaleza, van a pasar por el filtro regulador de esta visión del
mundo y la economía. Una lógica racional que se impone no porque no exista
otras gnoseologías, ni porque no exista otras prácticas de relacionarse entre
humanos y con el entorno natural, sino porque ésta visión es la que ha
conseguido colonialmente expandirse por el mundo por medio de, entre otras
cosas, las globalización e internacionalización de la economía de crecimiento,
impulsados claro está, por el consenso neoliberal.
En lo regional Centroamérica vivía una convergencia en sus gobiernos
de tendencia liberal, favorecida por el proceso de pacificación y
democratización vividos a finales de los ochenta y principios de los noventa,
con lo que los acuerdos previos a impulsar el SICA fueron producto del ímpetu
y falta de claridad acerca la visión final del proyecto. Esto se demuestra al
contrastar el proyecto con el carácter ístmico o regional del SICA (es decir,
Centroamérica como "canal interoceánico" o como "puente continental",
respectivamente), y la influencia del consenso neoliberal, tanto antes como
durante del periodo de análisis, situación que se ahonda a lo largo del capítulo.
En cuanto a lo local el país vivía un periodo de transformaciones
institucional, en una suerte de Estado mixto, con una especie de paso del
Estado benefactor/empresario, hacia el Estado concesionario el cual deja la
prestación y producción de bienes y servicios a concesionarios o
148
trasladándolos del todo al ámbito privado. Transformación que no se da sin
roces entre los defensores de uno u otro modelo de desarrollo, mismos que se
van demostrar en varios puntos de inflexión, como la lucha por las pensiones
del magisterio en 1995 y sobretodo por el fracaso del Combo-ICE en 2002 (y
posterior a nuestro periodo, con la pugna y referendo para la ratificación del
DR-CAFTA, mismo que fue impulsado en el periodo de análisis).
Como se observa, en el presente periodo de análisis, se da una gran
variedad de acontecimientos que marcaron tanto el funcionamiento del
sistema-mundo moderno/colonial, como lo fue también el 9/11 norteamericano,
que más que un cambio fue un impulso a todas estas dinámicas de poder
dispares del sistema internacional. En resumen, lo que se realiza en este
capítulo es un análisis profundo del nacionalismo y el integracionismo,
comparando las posturas en los temas de interés entre las dos
Administraciones, de ahí nuestra pregunta en el título, ¿diferentes
Administraciones, diferentes nacionalismo/integracionismo?
2. Política exterior: semejanzas y diferencias
Es necesario recordar que, en el estudio de las Relaciones
Internacionales con la influencia del Derecho Internacional de pos-Guerra se
aprecian las diferencias de las políticas internacionales bilaterales y las
políticas internacionales mutilaterales. Las primeras, practicadas entre un
Estado determinado y un ente internacional (sea un Estado o varios
organizados en un foro o institución, organizaciones no gubernamentales,
corporaciones transnacionales y foros o instituciones mundiales, etc.); y las
segundas, las practicadas desde los entes que reúnen dos o más Estados. Sin
embargo, como se expuso con anterioridad, hoy no es válido el viejo esquema
estatal de la Paz de Westphalia y de las superpotencias antagónicas, ya que
ahora se les debe sumar importancia a las regiones que se pueden constituir
en entes micro-regionales y macro-regionales, organismos internacionales y
149
supranacionales, así como la suscripción de Tratados internacionales desde
estos y hasta con corporaciones transnacionales.
En este esquema multi-nivel del sistema internacional, entran Costa Rica
y Centroamérica con el SICA, como ente micro-regional, el cual desde el inicio
retomó el proyecto de la ODECA y la administración de MCC; también se
propuso asumir la centralización de entes regionales como la SIECA y el
PARLACEN, sin embargo no fue así. Sobre el desorden institucional se ahonda
más adelante. De momento, lo que interesa con esta recapitulación es
comprender en qué punto entran a participar las Administraciones en cuestión y
como se demuestra, comparten y se alejan en sus posiciones y prácticas.
2.1. Practicas comunes, origines dispares
Como se menciona a lo largo de esta investigación, ambas
Administraciones dependiendo de la coyuntura o del tema en debate,
prefirieron decantar en una política bilateral o en una multilateral. Asimismo, en
ambos capítulos dedicados a cada gobierno, se dilucidó como cada uno usó un
paradigma de desarrollo particular para realizar sus proyectos o justificar su
visión en tal o cual temática, pero al final terminan ambos utilizando una visión
economicista del así-llamado desarrollo.
El primero, Figueres Olsen, con base en la escueta definición de
desarrollo sostenible utilizada internacionalmente y promovida desde la ONU,
delinea una visión de progreso en armonía con la “naturaleza” que no fue otra
cosa que la subordinación del ambiente a las "leyes del mercado" como se
explicó en el capítulo. El segundo, Rodríguez Echeverría, se valió de su
formación académica para justificar el uso del desarrollo humano basado en
una de las escuelas neoliberales de la pos guerra, la escuela del
ordoliberalismo o neoliberalismo alemán, autodenominada como la del
"desarrollo económico con rostro humano", posición que al final de cuentas
150
termina siendo un símil con Figueres Olsen, al dejar la acción social a las leyes
y los agentes dominantes de la economía, como se expuso en el capítulo.
En este orden de ideas, se aprecia como ambas administraciones, pese
a definirse diferentes entre sí, comparten al final una posición economicista que
pese a sus orígenes son dispares, desarrollan una práctica común. Lo que, en
síntesis, es la Racionalidad Económica en acción, filtrando cualquier tema,
postura, pensamiento, política e idea económica. Como reflejan sus propuestas
internacionales de gobierno:
Administración Figueres Olsen:
◦ Relaciones con América Central: definidas como la punta de lanza de
su política exterior.
◦ Presencia y participación del país en instituciones multilaterales: tales
como foros e instituciones mundiales.
◦ Mejoramiento de las relaciones bilaterales con países considerados
estratégicos, lo cual es determinando por el peso comercial de esos
países.
◦ Renovación de relaciones con Europa para plantear desde el SICA
mejoras en la condiciones de intercambio comercial.
◦ Búsqueda de oportunidades en Asia, oportunidades también
definidas por los factores económico-comerciales.
◦ Reforma, profesionalización y modernización del servicio exterior
comerciales.
Administración Rodríguez Echeverría:
◦ Promueve los intereses nacionales en la economía mundial: acelerar
la incorporación del país al NAFTA, a la firma de los TLC en la
región, además promueve relaciones comerciales con el Mercosur, la
151
UE y la participación en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico,
asimismo denunciando el proteccionismo de otros Estados.
◦ Defensa de la vigencia de los Derechos Humanos en los organismos
internacionales, con firma y ratificación de tratados de la ONU y OEA.
◦ Buscar la participación constante en foros como la OMC, y en
especial en la Comisión de Comercio y Ambiente.
◦ Impulsa la desmilitarizarización regional, con la creación de la
Conferencia Centroamericana por la Sociedad Civil y Democracia, un
Fondo para la Desmilitarización de Centroamérica y una Oficina
Regional de Desarme.
◦ "Proteger la ecología", para estimular la participación en el Consejo
de la Tierra y la firma de más acuerdos internacionales.
◦ Profesionalización del Servicio Exterior y crear un Consejo de Política
Exterior, para mejorar las relaciones bilaterales con las naciones
estratégicas para el país; y además busca ofrecer Cooperación
Técnica Internacional para Centroamérica y Caribe.
Como se puede observar existen en los dos administraciones, una clara
visión hacia la apertura económica, pero desde distintos métodos, uno desde
una posición multilateral, desde el propio SICA, bajo su ideal de desarrollo
sostenible y el otro desde una posición más bilateral con el ALCA, NAFTA y los
TLC como referencia. Ambos en evidente reproducción del consenso
neoliberal, el cual al mismo tiempo necesita de una reforma estatal, con la que
ambos están de acuerdo, para lo que van participar de momentos álgidos en la
historia reciente costarricense; Figueres Olsen con la reforma en el régimen de
pensiones del Magisterio Nacional y la apertura comercial de la banca, y
Rodríguez Echeverría con el fallido intento de apertura en telecomunicaciones
y sentando las bases para el futuro DR-CAFTA.
De ambas propuestas derivan las prácticas multilaterales o bilaterales
que, en cada Administración varían dependiendo de sus propuestas y las
152
coyunturas internacionales (agendas de superpotencias), pero también gracias
a las significaciones nacionales, que se analizan en la segunda parte del
capítulo.
Por su parte los programas en sus propuestas para Centroamérica y la
integración dicen:
Administración Figueres Olsen:
o Regionalidad: planteamiento de optar por una política común regional
de todos los países del sistema, promovida como la ALIDES.
o Gradualidad: vista la integración como un proceso gradual y
progresivo, opuesta a imposiciones y decisiones al corto plazo, más
del tipo de asociación de Estados tipo UE.
o Integralidad: es aquí donde Costa Rica importa el desarrollo
sostenible, aduciendo que este supera los esquemas economicistas
de décadas pasadas, aunque ya sabemos que no fue así.
o Reforma: como forma de ordenar la dispersión y duplicidad de
funciones, racionalización financiera y administrativa en el proceso de
integración, por medio de una revisión del marco jurídico e
institucional. Misma que no fructifica.
Administración Rodríguez Echeverría:
o Desmilitarización del área. La cual sólo se defiende a nivel discursivo
sin operacionalizar las propuestas.
o Fortalecimiento de la unión: sin mención del proyecto del SICA, pero
con la "idiosincrasia" en la multilateralidad y bilateralidad.
o SICA: Reuniones presidenciales más espaciadas, quitándole la
importancia de foro a éstas, sin un enviado, y continúa con la no
participación tanto en el PARLACEN y CCJ.
o Interés en favorecer relaciones comerciales con Norteamérica, propio
de interés de pertenecer al NAFTA o equiparar el ICC a éste.
153
o Incorporación de la República Dominicana y Panamá al MCCA, y
acercamiento comercial con el Mercosur y la Comunidad Andina.
o Renegociación de TLC con México, para incluir más productos.
o Avanzar en demandas comerciales de individuos a Estados por
incumplimiento de TLC.
Así observamos como de los dos así-llamados modelos de desarrollo
derivan dos propuestas de gobierno con diferente énfasis. Por un lado tenemos
a la Administración Figueres Olsen, que presenta una tendencia enfocada
hacia la región centroamericana y al papel aglutinante del SICA, para un
proyecto centroamericano de integración en múltiples frentes y como
plataforma para las relaciones multilaterales en una suerte de relaciones
bilaterales de Centroamérica como entidad micro-regional con otros Estados y
regiones.
Por su parte, la Administración Rodríguez Echeverría presenta una
visión de Centroamérica más cercana a sus posturas comerciales, dejando de
lado de forma inicial el protagonismo que la Administración anterior le otorgó al
mismo SICA por una postura concentrada en el papel del comercio exterior
como guía para todo lo que significa relaciones internacionales. Ya que si se
observan las propuestas de esta Administración sobre el tema, como se
expuso en su capítulo, se entiende la importancia del comercio exterior en todo
el proyecto gubernamental de Rodríguez Echeverría.
Sin embargo y pese a todas estas diferencias ambas Administraciones
compartieron, en la práctica, posturas similares, como por ejemplo (sumándole
a la apertura comercial y reforma estatal): el papel central del hegemón
Estados Unidos, Figueres Olsen con la firma de CONCAUSA usando la
ALIDES como plataforma y Rodríguez Echeverría apostó desde diferentes
frentes, como la incorporación del país al NAFTA, la equiparación del ICC a
este, o la firma de un TLC bilateral; posturas que fracasan y dan paso a la
revalidación del CONCAUSA y da forma a las negociaciones y firma del
CAFTA. Situación que podría interpretarse como un símil también, por el uso
154
de Centroamérica como una micro-región, dada la necesidad de ceder
soberanía para funcionar en el presente sistema-mundo.
Como se recuerda de los respectivos capítulos, el uso de Centroamérica
como micro-región a través del SICA muchas veces terminó realizándose como
plataforma y no porque se viera beneficiada la región como tal, sino que
representó la única manera de poder defender los intereses nacionales, lo cual
no es otra cosa que el uso de la visión ístmica de la región.
2.2. Origines comunes, practicas dispares
Hasta ahora hemos visto los orígenes dispares y las prácticas comunes
de ambas Administraciones, que en resumen convergen en su visión acorde
con el consenso neoliberal, con lo que van tratar de proyectar tanto la apertura
comercial y reforma de Estado, todo dentro de la internacionalización y
globalización de la economía de mercado y de crecimiento. No obstante, vale la
pena preguntarse si ocurre lo mismo al revés, es decir, que existan ¿orígenes
comunes con prácticas dispares?, al inicio parecería que no, debido a las
orientaciones que le dan cada uno a su visón del desarrollo, sin embargo, su
postura común neoliberal nos brinda el punto de partida común para ambos.
En este punto se requiere traer a colación la diferencia entre los dos
grandes temas en las relaciones en el entorno mundial, a saber, la política
exterior y el comercio exterior que, en este contexto internacional se suelen
confundir en su práctica. Por un lado la política exterior refiere a la posición y
relación de un determinado sujeto del Derecho Internacional en la misma arena
internacional. Y por el otro el comercio internacional son las relaciones y
prácticas netamente mercantiles entre Estados y con corporaciones
transnacionales. Pese a esto, sus límites no son tan excluyentes como se
podrían pensar ya que siendo Occidente víctima de su propia racionalidad
económica, es claro que en toda la historia moderna los negocios influencian
155
más a la política que viceversa; Centroamérica y Costa Rica no son la
excepción.
Vale recordar el conflicto protagonizado por los ministerios de MRIC y
MEIC contra el de Comercio Exterior, durante la Administración Figueres
Olsen, cuando empezaron a tener roces entre ámbitos de acción y ejecución.
De manera específica el COMEX reclamaba que Cancillería estaba tomando
decisiones del campo comercial. Figueres Olsen apoyó a su equipo en el
MRIC/MEIC y aceptó la salida a los jerarcas del COMEX, dentro de los que
figuraban el ministro Jorge Rossi, el viceministro Francisco Chacón, la jefa de
negociaciones comerciales Anabel González, y los negociadores Roberto
Echandi, Irene Arguedas y Jaime Coghi.
Con la salida de éstos la Administración dio señales claras sobre la
jerarquía del papel de la política exterior, pero no por sobre el comercio en sí,
sino que para la Administración la política internacional es la que debe
gerenciar el comercio, como parte una postura internacional unificada, pero con
la política exterior como referente en las posturas y negociaciones.
Por su parte, la Administración Rodríguez Echeverría también pensaba
en una postura internacional unificada, pero con una supremacía contraria a la
de su predecesor, ya que fue el comercio exterior el regente del tema
internacional. Esto se constata en el plan de gobierno, cuando en él define la
creación de un ente rector en política internacional llamado Consejo de Política
Exterior, lo llamativo de esta propuesta es que, tanto en la sección de comercio
exterior como en la de política exterior, aparece dicha idea y como se demostró
en el capítulo respectivo, en estas propuestas existió una marcada jerarquía
desde el comercio exterior (teñido de apertura comercial) hacia el resto de la
política exterior.
Al final de la Administración nunca se llevó a cabo la idea, pero durante
los cuatro años y como la propuesta inicial en el plan de gobierno se afirmaba
que, el comercio exterior era el protagonista principal (incluso vale recordar el
protagonismo central que quería darle a los enviados comerciales en las
diferentes embajadas). Mientras la Cancillería tuvo un papel diplomático en
156
reuniones, foros, y representación en el caso del conflicto sobre la navegación
en el río San Juan; los agentes del comercio exterior tenían un papel más
dinámico en la negociación y renegociación de los TLC (como los firmados con
México, Chile y Canadá) y en diversas jornadas y distintos foros sobre la
liberalización y apertura comercial (sumando el incomodo entorno nacional
posterior al Combo-ICE).
Asimismo, fue la Administración de Rodríguez la que sembró las bases
para las negociaciones para la firma y posterior ratificación del DR-CAFTA y
como se señaló antes por este tema es que Rodríguez Echeverría sede por fin
soberanía al SICA (y hasta propone su reforma). Esto debido a las exigencias
estadounidenses de negociar sólo con Centroamérica en bloque y no dar
trámite a las pretensiones de la Administración en incorporar el país al NAFTA
y equiparar parcialmente el ICC con éste.
Lo interesante de estas decisiones no es sólo sus orígenes comunes y
sus prácticas dispares, sino que el equipo negociador costarricense estuvo
conformado, de manera parcial, por los antiguos jerarcas del COMEX
expulsados por Figueres Olsen. Es decir, la esposa de Francisco Chacón,
Anabel González quien ya era miembro del COMEX desde 1989, viceministra
del ramo con Rodríguez Echeverría, (y actualmente ministra en la
Administración liberacionista Chinchilla Miranda, 2010-2014) y Roberto Echandi
(quien ahora es jefe de negociaciones por Costa Rica para el Acuerdo de
Asociación con la UE).
Este regreso de una parte de los excluidos de Figueres Olsen, al
gobierno de Rodríguez Echeverría, marca un punto en la forma de hacer
política exterior y su relación con el comercio exterior, puesto que finalmente
fue esta visión que da mayor jerarquía al segundo, y que sin importar que fuera
el PUSC o el PLN el que gobierne, son ellos quienes de igual manera manejan
esta área y la visión comercial de la política internacional del país, salvo la
157
breve excepción del proyecto de Figueres Olsen y su equipo, con Fernando
Naranjo y Luis Guillermo Solís como carta de presentación hacia el área.224
Este punto implica un desarrollo que en esta investigación no pretende,
pero que sí destaca, debido a la gran concentración de poder que se ha
generado en un punto medular de la relación de Costa Rica con el mundo, ya
que si bien sabemos, es la racionalidad económica y su diseño actual del
consenso neoliberal lo que domina y marca el ritmo de las agendas que vienen
desde las superpotencias y los intereses alineado a su alrededor, son estos
jerarcas quienes al final de cuentas son la cara visible del país, tanto en
decisiones como en propuestas, limitando toda acción y ejecución nacional a
su visión ístmica del país víctima de la colonialidad de poder, con lo que se
favorece la desregulación arancelaría, desnacionalización de instituciones y
territorios, con los modelos de concesiones y zonas francas, por ejemplo.
224Mora Bermudez, Katia. Equipo negociador del Cafta, venerado y criticado. [en línea] San José, Costa Rica. El Financiero, 21 de Diciembre, 2003. Disponible en: http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2003/diciembre/21/informe6.html [10-10-2012]; Barquero, Marvin. UE da buenas señales al reiniciar negociación. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 23 de Febrero, 2010. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/23/economia2235820.html [10-10-2012]; Ortega, Gustavo. Negociación desintegrada en última ronda Cafta. [en línea]. Managua, Nicaragua. La Prensa, 17 de Diciembre, 2003. http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2003/diciembre/17/nacionales/nacionales-20031217-06.html [10-10-2012]
158
Diagrama N° 3:
Encuentros y desencuentros en la política exterior
de Costa Rica (1994-2002)
Fuente: Elaboración propia
Como se observa en el Diagrama V.1. pese a existir un común
denominador en el consenso neoliberal del sistema-mundo moderno/colonial,
las orientaciones de cada gobierno se separan varias veces, para también se
encuentran en los temas de fondo: la necesidad de la internacionalización para
estos modelos de desarrollo. Es decir, ceder soberanía y a la vez propiciar una
economía de mercado mundial. Luego se volverán a encontrar en los objetivos
de realizar una apertura económica y reforma estatal en función de lo anterior.
Finalmente se separan en la rectoría de la política exterior (dando mayor
importancia al SICA para la integración) o comercio exterior en el tema
internacional (proponiendo una integración “pragmática” explicada su capítulo)
y se encuentran en el objetivo final de este tipo de desarrollo economicista,
encontrar una prosperidad nacional, pero como se ha dicho, ésta depende que
se encuentre primero un crecimiento económico sostenido para propiciar el
derrame hacia las demás áreas de interés (visión por demás utópica en su
159
definición literal). Al final, esto repercutió en las prácticas que ambas
Administraciones tuvieron con el propio SICA, como se expone a continuación.
3. De cumbres e instituciones III: entre la nación, la región y el
sistema-mundo
Como se ha explicado desde el inicio de esta investigación, Occidente
vive desde los ochenta, la época del consenso neoliberal, el cual promueve la
racionalización del Estado, con el traslado y privatización de la producción de
bienes y prestación de servicios a la empresa privada y con esto la promoción
por parte de los Estados, de la internacionalización de la economía de mercado
y por parte de las corporaciones transnacionales de la globalización de la
economía de mercado. Con esto se inicia un proceso de tensión dentro de los
mismos estados sobre la desnacionalización o no de tal o cual activo público,
pero al mismo tiempo se ven obligados a sumarse a organismos micro o
macro-regionales para mantener una cuota de poder de decisión en temas
globales, pero al precio de ceder o no soberanía a dicho ente internacional.
Este panorama es en el que las administraciones estudiadas intentaron
exportar de manera regional su visión de desarrollo, una “sostenible” y la otra
“humana”, ya que como institución micro-regional, el SICA también brindó el
espacio para el debate y la promoción de los intereses nacionales a nivel
internacional. Las Administraciones, cada una a su manera, intentaron que los
países Centroamericanos a través del SICA adoptaran su posición en temas
que ellas ya habían definido como prioritarios, dentro de los que se destacaron:
Apertura comercial: fortaleciendo el MCC, y tarde o temprano usar a
Centroamérica como plataforma para negociar con otras macro y micro-
regiones o Estados en concreto.
Mejorar las relaciones político-comerciales, con Estados Unidos, Unión
Europea, Sudeste asiático, naciones del Caribe y Sudaméricana.
Reforma del SICA: para que solvente sus problemas institucionales,
160
como la dispersión, duplicidad de funciones, falta de coordinación y
jerarquía por parte del SG-SICA, y falta de efectividad en sus decisiones
(en tratados y convenios firmados).
Bajo estas premisas (que no formaron parte de todas las propuestas
iniciales de Gobierno como en el caso de Rodríguez Echeverría) se fueron
desarrollando las posiciones de ambas Administraciones, que a lo largo de sus
cuatro años cambiaron o se consolidaron otros que pasamos a analizar a
continuación.
3.1. Interés político
Primero, el interés político, el cual lo hemos entendido como el interés en
temas sólo políticos, aunque en la realidad sabemos que éste al igual que la
mayoría de temas no económicos son directamente influenciados por la
racionalidad económica importada desde el Occidente moderno/colonial.
La Administración Figueres Olsen tuvo un primer momento en el que
apoyó de manera directa y sin condiciones todo lo que refería a integración,
participando en forma activa en las Cumbre Presidenciales, proponiendo un
marco filosófico como la ALIDES y promoviendo su reforma, sin embargo,
temas políticos como la participación en el PARLACEN y en la CCJ
permanecieron marginales, y en 1997 surge la propuesta desde otros
gobernantes para firmar un tratado de unificación política, la Administración
pusoe sobre la mesa lo mejor de su capacidad de negociación y
convencimiento, yendo de país en país antes de la Cumbre de Managua y
transformar un posible acuerdo opuesto a sus intereses hasta lograr convertirlo
en un acuerdo positivo, definido entonces como una unión política a largo plazo
y más cercana a la asociación de Estados tipo UE.
Por su parte, la Administración Rodríguez Echeverría desde el inicio se
apartó de todo lo que tenía que ver con ser propositivo dentro del SICA, es
161
decir, no se separa del SICA como tal, pero si le resta importancia, incluso
afirma que se debían tener Cumbres Presidenciales más espaciadas. De esta
manera inicia con una indiferencia con el SICA en general, hasta que a finales
de su Administración se ve obligado, por las presiones del hegemón
norteamericano y las superpotencias de la UE, a sumar fuerzas con el resto de
países centroamericanos; pero lo que respecto a temas políticos la indiferencia
siguió presente, teniendo pocos o ninguna relación con este dentro del SICA.
De esta manera, podríamos afirmar que ambas Administraciones
tuvieron una posición nacionalista en este rubro, ya que por omisión, restar
importancia u oponerse a una eventual unificación política es dar prioridad, o
dar por sentado que la única política como tal se da dentro de los límites del
Estado-nación, obviando su necesidad de ceder soberanía.
3.2. Interés económico
La economía, como se ha explicado a lo largo de este trabajo está en el
centro de lógica occidental, con la racionalidad económica y representada casi
que de manera única bajo los estándares de la económica de mercado y la
económica de crecimiento.
De esta forma, la Administración Figueres Olsen tuvo una postura
integracionista en este tema. Sin embargo, como se explicó páginas atrás, no
obstante orientada más desde la política exterior que desde el comercio
exterior, por lo que se entiende que pensara, desde un inicio, en el SICA como
la plataforma y organismo perfecto para negociar con Estados y otros
organismos macro o micro-regionales.
La Administración Rodríguez Echeverría, al igual que Figueres Olsen,
tuvo una postura integracionista., Sin embargo, apartada de los ideales micro-
regionales del SICA y de una política exterior rectora del tema, y más cercana a
tratados macro-regionales como el ALCA y el NAFTA (llamada por él mismo
como “integración pragmática”). Es decir, teniendo como modelo el comercio
162
exterior. Por lo que si habla de la integración, ésta originalmente no es en el
marco institucional del SICA, más tarde tiende que acercarse al Sistema ante el
fracaso de varias de sus propuestas (ya explicadas con anterioridad) y por la
presión de entes como la UE y los Estados Unidos, de negociar acuerdos
comerciales en bloque, como vimos también en el tema político.
Entonces, si bien ambos son integracionistas en este tema, se separan
en el detalle, al apoyar uno y otro a la política exterior o al comercio exterior, al
iniciar Rodríguez Echeverría tuvo más resistencia en enfocar al SICA como una
plataforma internacional, mas al final termina por ceder soberanía para
concretar varias de sus propuestas.
3.3. Interés ambiental
Como se esgrimió a lo largo del trabajo, la ecología definida y pregonada
desde Occidente, con la ONU como referente, fue valorada sólo en el debate
sobre el desarrollo sostenido, sustentable o sostenible. Si bien se aprecia una
intención de proteger el ambiente, esta protección está ya de por si
determinada por el afijo “desarrollo”, que es adornado con el término
sostenible, para indicar que es el progreso sin poner en riego los recursos
naturales. Esto quiere decir que no es la naturaleza la que es protegida, sino la
posibilidad de seguir utilizándola como “recursos naturales”, “materia prima”,
etc.; de una forma más amigable, pero siempre dependiendo primeramente que
se logre el desarrollo pretendido: crecimiento económico dentro del mercado.
Sobre esta base es que la Administración Figueres Olsen toma “para
vender” su idea de desarrollo sostenible a la región dentro del SICA, su
principal éxito fue la ALIDES; pero en el fondo, como se explicó con amplitud,
en realidad oculta una visión utilitarista y economicista de la sostenibilidad, la
protección se da según la señales del mercado y para que se perjudique
menos el ambiente, según las palabras del propio Figueres.
Mientras tanto la Administración Rodríguez Echeverría fue más
163
indiferente, mencionando el tema sólo en su plan de gobierno como “protección
de la ecología”, lo que dejó entre ver la ignorancia en el tema, pero brinda tal
vez el ejemplo más claro sobre la perspectiva de lo que es la protección del
ambiente para Occidente, ya que si de Figueres se desprende que la ecología
se da según las leyes del mercado, para Rodríguez proteger la ecología fue el
uso de la naturaleza según lo que el mercado demande, pero con un tono
marcado hacia lo internamente del país.
En fin, si obviamos la escueta protección ambiental de ambas
administraciones, podemos determinar que ésta se dio en el caso de Figueres
con una visión integracionista, mientras que Rodríguez sostuvo una visión
nacional del tema.
3.4. Interés en seguridad
Con la caída de la URSS y el fin de la Guerra Fría la seguridad pasó de
ser manejada como cuestión de seguridad nacional a ser cuestión de seguridad
democrática. Sin embargo, en la práctica siguió siendo un tema de
superpotencia y nacional, es por eso que posterior al 11 de Setiembre de 2001,
la nueva amenaza definida por los Estados Unidos será el terrorismo, mientras
que Europa aún definía su futuro como federación, y cuál sería el papel con las
nuevas repúblicas en la UE tras la desintegración del hegemón soviético.
En este sentido, Figueres Olsen tuvo un panorama “tranquilo” en este
tema, sin embargo, su postura fue nacionalista, teniendo roces a la hora de
negociar temas militares, de armamento y de desarme a la hora firmar el
Tratado Marco de Seguridad Democrática. De igual forma la Administración
Rodríguez Echeverría sostuvo en diversos foros la misma postura, pero una
vez acontecido los ataques contra los Estados Unidos, Centroamérica en el
SICA corre a aprobar el Plan Centroamericano de Cooperación Integral para
Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas, en clara
complacencia con los nuevos estándares en seguridad propuestos por el
164
hegemón, y como carta de presentación positiva para seguir adelante con los
temas comerciales.
En conclusión, ambas Administraciones tuvieron una posición
nacionalista cuando el debate era contra los propios estados centroamericanos,
y como Rodríguez Echeverría demuestra, sí hay una postura integracionista
cuando es desde la potencia norteamericana que surgen nuevas necesidades
en el tema. Esto refleja la referencia clara a uno de las significaciones
nacionales más importantes, como lo es la neutralidad y pacifismo, que se
suele vender de manera única como la ausencia de una institución en forma
abierta castrense y en el desarme de la misma, sin embargo, esta se olvida
cuando es Estados Unidos el que ocupa una reforma.
3.5. Interés socio-cultural
En el campo socio-cultural el interés, como se ha explicado, quedó
relegado por la racionalidad económica occidental, por lo que es de nuevo el
rubro económico es el que marca aquí la pauta al igual que en el rubro
ambiental ya explicado.
Sin embargo, la Administración Figueres Olsen asume una posición
semi-integracionalista puesto que buscaba incorporar a la sociedad civil
centroamericana en la toma de decisiones, pero por medio de que se “compren
el pleito” de su desarrollo sostenible. Se clasifica como semi-integracionalista
porque, si bien incluye a toda la sociedad civil centroamericana, lo hace con la
misma estrategia de exportar su visión para que esta sea asumida por otros.
Por el lado de la Administración Rodríguez Echeverría se encuentra la
misma indiferencia que mostró este gobierno con otros temas. Se da una gran
importancia a lo nacional (subordinado al tema de integración económica),
como se observó en el discurso del desarrollo humano del ordoliberalismo,
como ya se ha dicho, aunque no existe un discurso integracionista pro-SICA,
se favorece una visión ajena, la apertura y el ajuste estructural fueron los
165
métodos para lograr mejores condiciones sociales, estas no dependieron de
forma directa de políticas nacionales, sino de la apertura comercial citada.
3.6. Interés institucional
En el ámbito institucional el SICA surgió en una forma desordenada, en
un inicio se pretendía retomar el trabajo hecho por la ODECA y el MCCA (1951
y 1960 respectivamente), momentos en que se crearon instituciones como la
SIECA (1960). Con posterioridad al nuevo empuje a finales de la década de
1980 (en parte gracias al apoyo de la UE a la pacificación de la región) se
instituye el PARLACEN (1989), y hasta 1993 el SICA es constituido (aunque se
suscribió en 1991). Pese que los Protocolos y Tratados intentaron poner orden
en el Sistema, no siempre las instituciones funcionaban según los que dictaba
el SICA y su Secretaria General, con lo que se generó y nunca se superó la
dispersión institucional con la que nació este proyecto de integración. De ahí
surge la iniciativa de su reforma, que tiene su punto más alto en 1997 con la
Cumbre de de Panamá y la conformación de comisiones de trabajo.
La Administración Figueres Olsen, de las dos estudiadas, fue de las que
más impulsó esta idea desde sus inicios, con lo que se pretendió crear una
asociación de Estados tipo UE (pese a que el tratado original del SICA se firmó
un año antes que el de la UE), con San Salvador como una Bruselas y una
organización institucional altamente amalgamada y no sólo esparcida entre los
países. Después de la cumbre citada, la Administración junto con Panamá,
conformaron la comisión que se iba a encargar de diagnosticar la
racionalización jurídica e institucional, por lo que vemos que su interés y
compromiso con la causa fue muy alto.
La Administración Rodríguez Echeverría (así como muchas de las
demás administraciones centroamericanas entrantes) restó importancia a este
proceso y quedó en el olvido, también auspiciado por los desastres naturales y
conflictos fronterizos. Con posterioridad, cuando las potencias presionan a la
166
región, esta se ve obligada a coordinar de nuevo, y desde la propia
Administración surge una propuesta de reforma, el Plan de Reactivación
Inmediata de la Integración Centroamericana, que si bien fracasa, consigue
consolidar temas importantes para este gobierno (mediante su definición de
integración “pragmática”), como lo es la resolución de conflictos comerciales y
negociar en bloque el futuro DR-CAFTA y tratados con la UE.
Asimismo, se observa Figueres Olsen desde un inicio asumió por una
propuesta integracionista que se acoplara con su visión del SICA, mientras que
Rodríguez Echeverría lo hizo hasta el final de su Administración y en parte
debido a la presión de las superpotencias. Esto se puede interpretar que
ambos, terminan viendo en el SICA esa institución en la cual deben ceder
soberanía, pero ante la incertidumbre de cuánto ceder y cuánto no, tratan de
acomodarla a su visión y propuestas de gobierno, con lo que se provocan
choques con las mismas instituciones de la integración y las visiones de los
demás gobiernos de la región. No obstante, existe una voluntad por mayores y
mejores acuerdos cuando es una superpotencia la que reclama una unión de
parte de los centroamericanos, como Estados Unidos o la UE.
4. Consideraciones finales
De esta manera terminamos la comparación sobre las Administraciones
Figueres Olsen (1994-1998) y Rodríguez Echeverría (1998-2002), en la cual se
demuestra ver como a pesar de partir de visiones de desarrollo dispares
(desarrollo sostenible y desarrollo humano), convergen en la dependencia con
Occidente, reproduciendo fielmente los postulados de consenso neoliberal, a
saber, apertura económica y reforma estatal, bajo los estándares de la
economía de crecimiento y de mercado. Estas versiones de desarrollo se ven a
sí mismas como la solución perfecta para armonizar su versión del progreso
respecto a este estilo de desarrollo que debería adoptar el Estado
costarricense. Es decir, para Figueres fue el ambiente (desarrollo sostenible) y
167
para Rodríguez fue lo social (desarrollo humano), pero se demostró que siendo
parte de este diseño neoliberal y víctimas de la lógica de la racionalización
económica occidental, estos temas quedaron siempre en la retórica y en la
práctica por debajo de concreción de objetivos económicos, siempre a favor de
la visión ístmica de la región y sobretodo del país.
Si bien ambas Administraciones convergieron en ese origen neoliberal
se separan en la visión de la política internacional y por tanto del papel del
SICA y de la integración centroamericana. Por un lado se expresó como
Figueres Olsen prioriza la política exterior y como Rodríguez Echeverría por su
parte lo hace con el comercio exterior, pero no porque difieran en su objetivo
final, sino porque uno y otro ven en su visión de desarrollo y en el mismo SICA
un método diferente para lograr el anhelado progreso económico, que piensan
trae el así-llamado desarrollo para el país, sus instituciones y su ciudadanía. De
esta forma se constata como la integración es concebida de diferentes formas
dentro de sus posturas, uno como una asociación de Estados (integración
centroamericana por medio del SICA) y otro como socios comerciales (llamada
integración “pragmática”), pero que finalmente terminan cediendo soberanía al
SICA para lograr sus objetivos ístmicos para la región.
168
Capítulo 7:
CONCLUSIONES
A continuación se procede a desarrollar el último capítulo de esta
investigación, en la cual se determinan las conclusiones. En este se realizó la
confrontación los resultados obtenidos, según las variables y la formulación del
problema, de los objetivos y de la hipótesis. Se evalúa la correlación entre lo
encontrado durante el análisis y lo planteando en la etapa previa.
Se parte de las limitaciones generales de la investigación. La primera es
la ausencia de registro de las discusiones durante las cumbre presidencias,
ministeriales y demás reuniones del SICA, existiendo únicamente referencias
periodísticas en medios de comunicación sobre lo acontecido, dejando en
manos del filtro de los medios de comunicación las opiniones, interpretaciones
y relevancia de las posturas. La segunda limitante, y tal vez la más notoria, es
la falta de entrevistas para el capítulo de Rodríguez Echeverría, en el cual se
intentó sin éxito entrevista a la Elaine White, académica del área de Relaciones
Internacionales y quien a partir del año 2000 fungió como viceministra del
MREC y principal responsable de las políticas sobre Centroamérica, sin
embargo distintos motivos imposibilitaron su realización. Sin embargo, se logró
compensar esto gracias a la gran cantidad de entrevistas en prensa escrita al
canciller Rojas como al presidente Rodríguez sobre sus posturas sobre la
integración.
En otro orden, el objeto de la presente investigación ha sido analizar las
relaciones institucionales reflejadas en el discurso oficial de dos gobiernos
nacionales de Costa Rica, con respecto al proyecto centroamericano de
integración conocido como el SICA: la Administración Figueres Olsen (1994-
1998) y la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002). El enfoque ha
sido ver a estos como la interacción de discursos nacionalistas e
integracionistas, con todo su sustento material e imaginario, desde la
169
organización del sistema-mundo moderno/colonial, y sus diseños globales,
expresado en sus consensos, las distintas ideologías occidentales del
desarrollo y su localización/adaptación “a la tica”, así como las contradicciones
y congruencias, que de los discursos de ambas Administraciones emanaron.
Algunas de las preguntas que surgieron sobre este tema, y que se han
procurado responder son: ¿cuál es el discurso de cada una de los gobiernos
estudiados sobre la integración centroamericana del SICA?, ¿cómo fue la
recepción de éstos a nivel centroamericano en las Cumbres Presidenciales y
demás espacios deliberativos sobre el contenido y forma de la integración del
SICA?, ¿cuáles fueron las semejanzas y diferencias entre los discursos de
ambos gobiernos?
Lo anterior se resume en la pregunta central de investigación, a saber,
“¿Cómo son los discursos oficiales de las administraciones Figueres Olsen y
Rodríguez Echeverría del gobierno de Costa Rica, entre sí con respecto a su
postura ante sus 'otros' centroamericanos, dentro de la dinámica de integración
estatal del SICA (1994-2002)?”; y también en el objetivo general, “Caracterizar
los discursos oficiales de las administraciones Figueres Olsen y Rodríguez
Echeverría del gobierno de Costa Rica, entre sí con respecto a su postura ante
sus 'otros' centroamericanos dentro de la dinámica de integración estatal del
SICA (1994-2002)”. Cuestiones que se concentran en los cinco los objetivos
específicos que orientaron la investigación.
El primer y segundo de estos objetivos específicos de la investigación se
propuso contextualizar históricamente el nacimiento del discurso nacional
costarricense alrededor de la construcción del Estado-nacional y sus
instituciones, así como describir históricamente la interacción del Estado-nación
costarricense y su discurso nacional en la creación de los diferentes procesos e
instituciones oficiales de integración estatal centroamericana.
Ambos objetivos se desarrollaron en el Capítulo de Antecedentes, que
demostró como la historia costarricense, así como la de los demás Estados
centroamericanos, es dinamizada (entro otros fenómenos ajenos a esta
investigación) por la diferencia entre la visión ístmica (canal interoceánico) y la
170
visión regional (puente intercontinental). No obstante, no quiere decir que los
diferentes proyectos de integración sean compatibles con la postura regional.
Es la visión ístmica la que finalmente terminaría por instituirse en cada nuevo
Estado-nación, al pesar más los intereses de las élites locales en el poder y en
consonancia con las agendas y diseños de las superpotencias del sistema-
mundo, más que cualquier otra situación. Se comprueba también que este
interés viene dado ya desde la colonialidad del poder, que los imposibilita de
imaginarse una sociedad sin la “costumbre” de depender y ver como superior
cualquier saber e institución ideada o practicada desde los centros de
Occidente.
Por otro lado, se expuso como los intentos de integración política federal
no cesaron en el primer siglo de historia regional, pero fue la racionalidad
económica occidental la que terminó por favorecer la práctica de la visión
ístmica, la segunda mitad del Siglo XX, junto con el consenso socialdemócrata,
que dio inicio a un nuevo tipo de integración de corte más económico, motivada
por el papel central de los organismos y tratados internacionales, con la
ODECA y MCC. También se mostró que el fracaso de este proyecto evidenció
que, a pesar de llamarse integración y tener una orientación a fortalecer un
mercado regional, sólo sirvió para fomentar los resentimientos y favorecer a las
élites locales. Luego de las dictaduras, guerras civiles y el diseño
socialdemócrata de corte nacional, fue hasta finales de los ochenta con la
llamada pacificación y democratización, que la convergencia entre los grupos
liberales locales con el diseño del consenso neoliberal, decantaría en un nuevo
intento de integración con el SICA, en la década de los noventa, proyecto que
heredó la dispersión institucional y de intereses de ODECA/MCC, teniendo
igual que ellos una primacía de lo económico transnacional, sobre la visión
ístmica centroamericana.
Lo anterior resulta de suma importancia para la comprensión de las
administraciones estudiadas, ya que de la historia misma saldrán las
significaciones y posturas frente al orden global occidentalizado lo que
determinará, en gran medida, las posturas y discursos sobre las instituciones
171
del Estado y del mismo SICA, principalmente guiado por la visión ístmica,
donde cada Estado individualmente desea ser ese canal y no Centroamérica
en conjunto.
El tercer objetivo específico “Determinar del discurso oficial del Estado-
nación, sus significantes, instituciones y particularidades, de las políticas
exteriores de Costa Rica en la Administración Figueres Olsen (1994-1998) en
sus participaciones en la dinámica de integración del SICA”, desarrollado en el
Capítulo 4, concluyó que la Administración se basó en una lectura del entorno
internacional y sus debates con respecto a la protección ambiental, para usar el
desarrollo sostenible como elemento aglutinante de su gobierno a lo interno y a
lo externo. En lo regional, logró posicionarlo como el elemento filosófico de la
integración por medio de la ALIDES, tratando de poner orden a un proceso
intenso pero disperso hasta el momento, asimismo sirvió de base para la
CONCAUSA, un nuevo esquema de relaciones multilaterales entre
Centroamérica y el hegemón norteamericano. Sin embargo, no sirvió para
concretar una de las ideas más fuertes de la Administración, la reforma integral
del SICA, propósito que se vio interrumpido por los roces de la Administración
con temas de seguridad e integración política, pero se logró conformar
comisiones de trabajo que serían abandonadas con los cambios de gobiernos
en la región.
Al inicio de la Administración se pudo identificar un claro discurso
integracionista con liderazgo regional, no obstante este resultó ser más un
intento de imponer la visión costarricense de la integración, que fomentar el
debate y profundizar en temas (y otros elementos) ajenos al orden económico y
comercial. Por lo que se interpretó como que el discurso integracionista de la
Administración respondió a las intenciones de consolidar un bloque micro-
regional fuerte para negociar en el sistema internacional, plagado de relaciones
dispares con superpotencias, potencias medias y regionales, como analizó en
el caso de la Doctrina de Ampliación Democrática de Clinton; siendo el SICA
más una plataforma que un ente de asociación Estatal. También se descubrió
172
como el discurso ambientalista del Desarrollo Sostenible “a la tica”, no fue tal,
sino que toda protección a la naturaleza dependía de las “señales del
mercado”, convirtiéndose en un discurso cuyo objetivo no era conservar el
medio ambiente, sino usarlo de manera “menos perjudicial”.
En este sentido, este discurso ambientalista congruente con el diseño
neoliberal ha trascendido la Administración, y se ha posicionado como una
política de Estado, encontrando asidero en el remozado industria turística con
el cambio de siglo. Tanto así, que como vimos, al siguiente Administración
añadió la “protección a la ecología” como uno de sus ejes en política exterior.
El cuarto objetivo específico, similar al anterior: “Determinar del discurso
oficial del Estado-nación, sus significantes, instituciones y particularizaciones,
de las políticas exteriores de Costa Rica en la Administración Rodríguez
Echeverría (1998-2002) en sus participaciones en la dinámica de integración
del SICA”. Para éste se dedicó el Capítulo 5, en el se demostró que la
Administración partió también de un concepto de desarrollo, pero esta vez
tomado de la Escuela de Friburgo, o la del neoliberalismo alemán, la que
promovía el desarrollo humano, un desarrollo económico con contenido social,
que terminaría siendo un símil del desarrollo sostenible de Figueres, en el que
lo social quedó relegado a las señales del mercado, al igual que lo ambiental
en el caso anterior.
En cuanto a la integración, ésta Administración empezó opuesta casi, de
manera total al SICA, pero sí se sumó a un integracionismo diferente del que
se había estudiando hasta el momento, llamado por el propio gobierno como la
“integración pragmática”, tema que lo convierte en una variable a manejar para
entender el nacionalismo de la vía/solución costarricense de Rodríguez
Echeverría, se descubrió que no toda postura del gobierno estudiado aquí en
contra del SICA será por un nacionalismo. En este orden, el nacionalismo de
ésta Administración estuvo presente en el conflicto fronterizo con Nicaragua por
la navegación del Río San Juan, y la oposición al SICA será por beneficiar la
otra integración, que estuvo sustentada en los esquemas parte de la Seguridad
173
Económica norteamericana del ALCA y más de tipo bilateral que multilateral
como se vio con Figueres Olsen, como los TLC.
Esta “integración pragmática” es clara, buscó la expansión de las
fronteras comerciales, delineando en forma de libre comercio toda integración,
mediante relaciones políticas y sobretodo la participación en foros regionales y
mundiales. Asimismo se mostró que ambos, el nacionalismo de la vía/solución
costarricense e integracionismo de enfoque pragmático, no son más que parte
del engranaje de la visión que llamamos “desde afuera”, acorde con el
consenso neoliberal, temas que poco a poco se van a ir ganando el espacio en
la agenda y en los discursos de la Administración, hasta incluso proponer un
“ajuste estructural” al SICA para que se acople mejor con la integración
pragmática (como con el tratado por controversias comerciales), y responder
así, de manera positiva las presiones del hegemón norteamericano y de las
superpotencias europeas en la UE, para negociar relaciones comerciales y de
cooperación con Centroamérica en bloque y no con cada país de manera
individual.
Nuestro último objetivo específico comparó el discurso estatal oficial de
las Administraciones Figueres Olsen (1994-1998) y Rodríguez Echeverría
(1998-2002) analizados con anterioridad. En el Capítulo 6, dedicado para ésta
tarea, determinó que a pesar de partir de visiones de desarrollo dispares,
desarrollo sostenible en el caso de Figueres y desarrollo humano en el caso de
Rodríguez, convergen en la importación del consenso neoliberal como guía
para ambas Administraciones, en forma fiel, sus postulados, a saber, apertura
económica y reforma estatal, bajo los estándares de la economía de
crecimiento y de mercado, promovidos desde las superpotencias y sus
organismos internacionales. Se demostró como cada Administración enfocaba
en su versión del desarrollo, la solución perfecta para armonizar esta versión
del progreso con el ambiente y lo social con respecto a este estilo de
desarrollo, pero como vimos, terminó siendo parte de este consenso y víctimas
de la propia racionalización económica occidental, ocasionando que temas no
174
económicos queden siempre subordinados a la concreción de objetivos
economicistas.
Asimismo, se descubrió también que pese a que las dos
Administraciones convergían en este origen neoliberal, se separaban en la
visión de la política internacional y por tanto del papel del SICA y de la
integración centroamericana al respecto. Como vimos en los capítulos
correspondientes, Figueres Olsen prioriza la política exterior, mientras que
Rodríguez Echeverría por su parte, priorizó el comercio exterior, ya que uno y
otro ven en su visión de desarrollo y de integración un método diferente para
lograr el susodicho progreso económico, que piensan traerá el así-llamado
desarrollo para el país. De esta forma, la integración es concebida de
diferentes formas dentro de sus gobiernos, uno como una asociación de
Estados (integración centroamericana por medio del SICA) y otro como socios
comerciales (llamada “integración pragmática”) pero que, finalmente, terminan
cediendo soberanía al SICA para lograr sus objetivos ístmicos para la región,
Figueres desde un inicio y Rodríguez tras las presiones internacionales.
En este orden y con base la información y los hallazgos anteriores se
determinan la vigencia de la hipótesis de trabajo de la investigación:
Los discursos de las administraciones consideradas, en el
escenario del SICA, serán diferentes entre sí, siendo la de
Figueres Olsen (1994-1998) más integracionista que la de
Rodríguez Echeverría (1998-2002), aunque en ambas existirá un
nacionalismo en los temas que signifiquen una modificación total
o contradicción de sus significantes e instituciones nacionales.
Así, con base en los hallazgos analizados a lo largo de la investigación,
se ha procedido a rechazarla. Ya que como se ha explicado, tanto la
Administración Figueres Olsen como la de Rodríguez Echeverría fueron de
igual manera nacionalistas en la mayoría de sus discursos. El único elemento
175
que exigió un discurso integracionista fue el factor económico de liberalización
comercial y aduanera. Sin embargo, como se describió, desde la perspectiva
teórica y se comprobó a lo largo de los capítulos de desarrollo, ésta retórica
vino dada por las condiciones importadas del sistema-mundo moderno/colonial,
en su consenso neoliberal, que internacionaliza y globaliza los ideas de
desarrollo y progreso basado en la apertura comercial y reforma de los Estados
tradicionales. Situación que provoca un equilibrio en el sistema internacional
multi-nivel, obligando a los Estados a ceder o no soberanía a organismos
internacionales, esto los hace buscar dinámicas y proyectos de integración de
varias denominaciones.
En este orden de ideas, la Administración Figueres Olsen tendió a el
proyecto de integración del SICA, fundamenta en la creación de bloques
regionales para fortalecer sus condiciones por medio de la multilateralidad
frente a las superpotencias y demás, no obstante, también es verdad que la
Administración Rodríguez Echeverría tuvo un discurso igual de integracionista,
pero dirigido a modelos más bilateral o con un protagonismo más fuerte en los
tratados internacionales por sobre los organismos, como fue el caso del ALCA,
la ICC y los TLC, aunque al final la misma presión internacional la obliga a
ejercer métodos multilaterales, SICA incluido.
Eso quiere decir, pese que no tuvieron ambas administraciones un
discurso en favor del SICA, sí tuvieron las dos una marcada tendencia a
desnacionalizar temas de la agenda económica por sobre temas políticos,
culturales, sociales, ambientales, etc., lo cual no debería ser interpretado como
que una administración fue más integracionista que otra, ya que como también
se demostró, estas estrategias multilaterales y de manera específica la del
SICA, terminó siendo una plataforma de negociaciones comerciales y de
cooperación, más que un proyecto de integración centroamericana como se
vendió en un inicio. Todo amalgamado alrededor de la vieja pero siempre
vigente visión ístmica explicado en la investigación.
En este sentido, al considerar todos los hallazgos expuestos en este
176
Trabajo Final de Graduación y con base en estos, se llega a las siguientes
conclusiones:
La dilucidación teórica del papel del sistema-mundo moderno/colonial y
sus diseños globales de consensos, resulta muy importante para
comprender el proceso e influencias en la formulación de una política
exterior de gobierno. En este estudio queda demostrado que la
colonialidad de poder (del saber y del ser) junto con la racionalidad
económica estuvieron presentes en las significaciones y principales
propuestas de ambas administraciones, buscando dar prioridad y
satisfacer las agendas y presiones del hegemón y las superpotencias
europeas, sus historias locales y concretar relaciones económicas y
comerciales, por sobre todos los demás elementos del discurso, como
con lo ambiental y social, según vimos en cada caso.
De lo anterior se desprende que ambas Administraciones tuvieron un
discurso integracionista, Figueres orientado desde un organismo
internacional, el bloque micro-regional del SICA y relaciones
multilaterales, y Rodríguez orientado hacia relaciones más de tipo
bilateral, con mayor protagonismo de tratados internacionales. Sin
embargo, ambas administraciones compartían la visión economicista de
la integración, ya sea por asociación de Estados o mediante la firma de
múltiples tratados bilaterales se va a conseguir fortalecer la dinámica de
internacionalización de la economía de crecimiento, esto es, sentar las
bases para un desarrollo basado en el progreso económico, mismo que
tiene como centro la apertura comercial, liberalización de aduanas y
reforma general del aparato Estatal.
Asimismo, se descubre entonces, que no toda oposición al SICA
respondía a un nacionalismo, y al igual que este, existen varios tipos de
integraciones y discursos integracionistas. En suma, los discursos
nacionalistas e integracionistas difirieron en su visión de desarrollo (en el
método para alcanzarlo), no así en su objetivo final: integrar en forma
177
dinámica al país en el orden internacional del sistema-mundo para lograr
ese desarrollo basado en el progreso económico, que no es otra cosa
que el mismo consenso neoliberal en acción.
Por otro lado, esta diferencia de visiones del desarrollo, en el ámbito
internacional tuvo como consecuencia la disputa sobre la gerencia de los
temas comerciales. Figueres le daba el protagonismo a la política
exterior, es decir, a la Cancillería y todo el aparato diplomático
tradicional, mientras que Rodríguez lo hizo con el COMEX y todo su
equipo de negociadores comerciales. Disputa que quedó en evidencia
por los conflictos internos del propio gobierno de Figueres.
En este sentido, el objetivo final de ambas administraciones viene
heredado de la forma en que la misma Centroamérica es vista y se
desarrolló históricamente desde su independencia, bajo el esquema de
la visión ístmica, en la cual es su papel como canal interoceánico se ha
transformado en canal comercial receptor de capital transnacional
desnacionalizador, lo que determina por mucho que cada Estado y sus
grupos de poder, quieran ser ese “canal” (o receptor de IED), no como
una Centroamérica única, sino como una Centroamérica dispersa, con
Estados individualistas y sin una cuota de poder internacional.
Y por último, el éxito o fracaso de cada Administración fue relativo en su
accionar dentro de las dinámicas institucionales del SICA, ya que por un
lado Figueres inicio con un discurso favorable este ente pero se separa
cuando la agenda toca temas como seguridad y política y, por otro lado,
Rodríguez inicia totalmente apático al SICA pero sí apoyando una
integración más pragmática, pero terminará recurriendo al mismo
Sistema para poder desarrollar sus propuestas. De manera que lo que
se constata es que el éxito de ambos no depende de ellos, sino de su
versatilidad para adaptar su discurso cuando los equilibrios hegemónicos
así lo demandan.
178
BIBLIOGRAFÍA
Libros
Araya, Manuel. Las bases históricas de la política exterior costarricense:
algunas consideraciones. FLACSO. San José.
Argüello Mora, M. Páginas Históricas y Literarias. p. 47. Citado en por Mora
Mora, Luis Paulino. Dualidad Jurídico-Institucional del Proceso de Integración
Centroamericana. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, UCR.
1969.
Avendaño Flores, Isabel. La relación ambiente y sociedad en Costa Rica: entre
gritos y silencios, entre amores y odios. San José. Editorial UCR. 2005.
Barbé, Esther. Relaciones internacionales. Madrid. Tecnos. 1995.
Barry, Deborah. Centroamérica: la guerra de baja intensidad, ¿hacia la
prolongación del conflicto o preparación para la invasión? Managua. CRIES.
1986.
Cadena Montenegro, José Luis. La Geopolítica y los delirios imperiales: de la
expansión territorial a la conquista de mercados. (Documento mimeografiado).
Campi, Alessandro. Nación: léxico de política. Buenos Aires. Nueva Visión.
2004.
Campos, Mariana. Las alianzas políticas y reformas sociales (1940-1948).
Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y
Geografía, UCR. 1994.
Cappelletti, Ángel y Rama, Carlos (Compiladores). El Anarquismo en América
Latina. Caracas. Biblioteca Ayacucho. 1990.
Castells, Manuel. La era de la información. Vol. 2: El poder de la identidad.
Madrid. Alianza. 1998a.
Castells, Manuel. La era de la información. Vol. 3: el fin del milenio. Madrid.
Alianza. 1998b.
Castells, Manuel. Teoría de la Sociedad red. En: Castells, Manuel. (Editor).
Sociedad Red: una visión global. Madrid. Alianza Editorial. 2004.
Castoriadis, Cornelius. El Mundo Fragmentado. Montevideo. Nordan-
Comunidad. 1990.
179
Castoriadis, Cornelius. Figuras de los pensable. Madrid. Fondo de Cultura
Económica. 2001.
Castro-Gómez, Santiago. Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado,
liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá. Siglo del Hombre
-Instituto Pensar/Universidad Santo
Tomás de Aquino. 2010.
Cerdas Cruz. Rodolfo. Las instituciones de integración en Centroamérica: de la
retórica a la descomposición. San José. Editorial UNED. 2005.
Cerdas, Matilde. La formación del Estado Costarricense (1821-1848). San
José. Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y
Geografía, UCR. 1994.
Chomsky, Noam. La Quinta Libertad. La intervención de los Estados Unidos en
América Central y la lucha por la paz. Barcelona. Crítica, 1999.
Coatsworth, John H. Central America and the United States: The Clients and
the Colossus. New York/Ontario. Twayne Publisher & Maxwell Macmillan
Canada, Inc. 1994.
Contreras, Fernando. Territorios y fronteras. (Los otros, los del lado, nosotros).
En: Jiménez, Alexander y Oyamburu, Jesús (comp.). Costa Rica imaginaria.
Editorial Fundación UNA. Heredia. 1998.
Cortés, Carlos. La invención de un país imaginario. En La invención de Costa
Rica y otras invenciones. Editorial Costa Rica. San José. 2003.
Daremblum, Jaime y Ulibarri, Eduardo. Centroamérica: conflicto y democracia.
San José. Libro Libre. 1985.
De la Cruz, Vladimir. Las Luchas Sociales en Costa Rica, 1870-1930. Editorial
Costa Rica. San José. 1981.
Dermizaky, Pablo. Derecho constitucional, derecho internacional y derecho
comunitario. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. México.
Tomo II. 2004.
Deutcsh, Karl. El análisis de las relaciones internacionales. Buenos Aires.
Editorial Paidós. 1974.
Diaz, David. La construcción de la nación: teoría e historia. San José. Editorial
UCR. 2003.
Diez de Velasco, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional. Madrid.
Editorial Tecnos. 1973.
180
Dussel, Enrique. Filosofía de la liberación. Bogotá. Editorial Nueva América.
1996; Quijano, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina
En: Lander, Edgardo (Compilador) La colonialidad del saber: eurocentrismo y
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO.
2003.
Dussel, Enrique. Hacia una Filosofía Política Crítica. Bilbao. Desclée de
Brouwer. 2001.
Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica y Centro de
Estudios Históricos de Centroamérica. Revista de Historia. Nº45, Enero-Junio.
San José, Costa Rica. Editorial UCR. 2002.
Estrada, Ulises y Suárez, Luis. (Editores.). Rebelión tricontinental: las voces de
los condenados de la tierra de África, Asia y América Latina. Victoria/La
Habana/New York. Ocean Sur. 2006.
Figueres Olsen, José María. De la pacificación al Desarrollo Sostenible:
Discurso del señor Presidente de Costa Rica, Ingeniero José María Figueres,
en la apertura de la XV Reunión de Presidentes Centroamericanos, en
Guácimo, Costa Rica, el 18 de agosto de 1994. San José. Ministerio de
Información y Comunicación. s.e. 1994b.
Figueres Olsen, José Maria. Discurso del presidente de la Republica Ing. José
Maria Figueres Olsen en el Foro 'Del Bosque a la Sociedad', 9 de mayo de
1994, Tetro Nacional, San José, Costa Rica. En: MIDEPLAN (Autor
corporativo). Gobernando en Tiempos de Cambio. San José. MIDEPLAN.
1998.
Figueres Olsen, José María. El camino de las oportunidades está abierto:
discurso del Ingeniero José María Figueres en la Ceremonia de Traspaso del
Poder Ejecutivo, en el Estadio Nacional. Domingo 8 de mayo de 1994. San
José. Ministerio de Información y Comunicación. s.e. 1994a.
Figueres Olsen, José María. Testimonio de un Tiempo de Cambios. San José.
Ministerio de Información y Comunicación. s.e. 1996
FLACSO. Centroamérica en cifras: 1980-2005. San José. FLACSO/UCR. 2006.
Fonseca, Elizabeth. Centroamérica: su historia. FLACSO. Costa Rica. 1996.
Fotopulos, Takis. Hacia una democracia inclusiva: la crisis de la economía de
crecimiento y la necesidad de un nuevo proyecto liberador. Montevideo.
Nordan-Comunidad. 2002.
181
Gallardo, Helio. Siglo XXI: Producir un mundo. San José. Editorial Arlekín.
2006.
Gólcher, Erica. Puntos claves de la política exterior costarricense (1950-1993).
Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y
Geografía, UCR. 1994.
Gonzáles, Jorge Enrique (ed.), Nación y nacionalismo en América Latina.
Bogota. Universidad Nacional de Colombia/CLACSO. 2007.
Guerrero Mayorga, Orlando. El derecho comunitario: concepto, naturaleza y
caracteres. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. México. Tomo
II. 2005.
Guibernau, M. Los nacionalismos. Así citado en: Palacios, M. Estado-nación y
nacionalismo: discurso de una práctica discontinua en la era de la información.
San José. Editorial UCR. 2003.
Harris, Owen. El propósito de Estados Unidos de América: nuevos enfoques de
la política exterior de Estados Unidos. Buenos Aires, Editorial Pleamar. 1993.
Hernández, Alcides. La Integración de Centroamérica. Desde la federación,
hasta nuestros días. San José. Editorial DEI. 1994.
Herrera, Rosalía. Del Estado Benefactor al Estado Empresario, 1948-1972.
Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y
Geografía, UCR. 1994.
Hidalgo, Antonio. Costa Rica en evolución: política económica, desarrollo y
cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense (1980-2002).
Editorial UCR y Publicaciones de la Universidad de Huelva. San José. 2003.
Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Making of World Order.
New York. Simon&Schuter. 1999.
Jiménez, Alexander (Editor). Sociedades hospitalarias: Costa Rica y la acogida
de inmigrantes. Ediciones Perro Azul y Editorial Arlekin. San José. 2004.
Jiménez, Alexander. El imposible país de los filósofos. San José. Editorial
UCR. 2008.
Keohane, Robert. Instituciones internacionales y poder estatal. Buenos Aires.
Grupo Editorial Latinoamericano. 1993.
Konrad Adenauer Stiftung y Universidad Rafael Ladívar. Serie Economía Social
de Mercado. No. 2. Guatemala. Fundación Konrad Adenauer. Diciembre de
2009.
182
Láscaris, Constantino. Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica.
Stvdivm. San José. 1983.
Lindo, Hector. Historia del istmo centroamericano. Coordinadora Educativa y
Cultural Centroamericana, 2002.
Lourau, René. El Análisis Institucional. Buenos Aires. Amorrotou. 1977.
Lourau, René. El Estado y el inconsciente. Barcelona. Kairós. 1980.
Lourau, René. Los intelectuales y el poder. Montevideo. Nordan-Comunidad.
2001.
Martínez Soler, José Antonio. La integración Europea: ¿Un ejemplo a seguir?.
En: Fundación ACECOD y UE (autores corporativos). Los procesos de
integración: las expereciencias de Centroamérica y Europa. San José,
ACECOD. 1998.
Matul, Daniel. Integración centroamericana: una mirada desde Costa Rica. En:
Solís, Luis Guillermo y Rojas, Francisco. (Coordinadores). La integración
Latinoamericana: visiones regionales y subregionales. San José. Juricentro,
2006.
Mignolo, Walter. Historias locales / diseños globales: colonialidad,
conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid. Akal Ediciones.
2003.
Mignolo, Walter. La colonialidad a lo largo y a lo ancho. En: Lander, E.
(Compilador). Op. Cit.
Ministerio de Planificación Nacional (Autor corporativo). Gobernando en tiempo
de cambio: Administración Figueres Olsen. San José. MIDEPLAN. 1998.
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Obra de todos:
Cuatro años modernizando Costa Rica (1998-2002). San José. Ministerio de
Comunicación. 2002.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Centro América: hacia una política
exterior común. San José. s.e. s.f.a.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Memoria 1995-1996. s.l., s.e., s.f.b.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Memoria 1996-1997. s.l., s.e., s.f.c,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Memoria 1997-1998. s.l., s.e., s.f.d,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Memoria Anual Institucional 2001-
2002. San Jose. s.e. 2002.
Molina, Iván y Palmer, Steven. Historia de Costa Rica. Editorial UCR. 1997.
183
Molina, Iván. Costarricense por dicha: identidad nacional y cambio cultural en
Costa Rica durante los siglos XIX y XX. Editorial UCR. San José. 2002.
Monge Guevara, Guillermo. (Editor). Por los Caminos del Desarrollo
Sostenible: discursos del señor presidente de la República José María Figueres
Olsen. San José. Ministerio de Información y Comunicación. s.e. 1995.
Mora, Carolina y Gólcher, Erica. Nacionalismo, liberalismo e imagen nacional.
Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de Historia y
Geografía, UCR. 1994.
Morales, Gerardo. Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica:
1880-1914. Editorial UNA. San José. 1993;
Moreno, Luis y Lecours, André (Editores). Nacionalismo y democracia:
dicotomías, complementariedades, oposiciones. Madrid. CEPC. 2009.
Naranjo, Fernando. Discursos del Dr. Fernando Naranjo Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, Organización de Naciones Unidas (1994-1998). San José.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. s.e. s.f.
Naranjo, Fernando. y Solís Rivera, Luis Guillermo. (Edit.) Paz, integración y
desarrollo: política exterior de Costa Rica 1994-1998. San José. AFOCOI, CEI
y Escuela de Relaciones Internacionales, UNA. 1999.
Ohmae, Kenechi. El fin del Estado-nación. Santiago de Chile. Editorial Andrés
Bello. 1997.
Osterloff, Doris. Costa Rica en el escenario mundial de las relaciones
comerciales: los acuerdos de libre comercio. En: Gutiérrez Espeleta, Ana Lucía
y León Araya, Andrés (Editores). Relaciones Unión Europea-Centroamérica en
el marco de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación. Editorial UCR,
San José. 2011.
Palti, Elias. La nación como problema: los historiadores y la “cuestión nacional”.
Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 2002.
Pastor Ridruejo, José. Curso de Derecho Internacional y Organizaciones
Internacionales. Madrid. Editorial Tecnos. 2002.
Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Alianza Editorial.
México. 1985.
Peritore, Natalia. La política exterior de los Estados Unidos desde la visión de
Nicholas Spykman. CAEI. Buenos Aires. 2010.
184
PLN-Comisión del Programa de Gobierno. Costa Rica ante el Mundo: Notas
para un Debate. San José. s.e. 1993.
Quesada Mateo, Carlos. Estrategia Nacional de Conservación para el
Desarrollo Sostenido (ECODES). San José. Ministerio de Recursos Naturales,
Energía y Minas. 1998.
Quesada, Juan Rafael y otros. Costa Rica Contemporánea: raíces del estado
de la nación. San José. Editorial UCR. 1999.
Rocker, Rudolf. Nacionalismo y Cultura. Buenos Aires. Ediciones Americalee.
1954.
Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Al progreso por la libertad: una
interpretación de la historia costarricense. San José, Libro Libre, 1989.
Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Discurso del Dr. Miguel Ángel Rodríguez
Echeverría con motivo de la aceptación de la presidencia de la Asamblea
Legislativa: "La solución costarricense". San José. Asamblea Legislativa. 1991.
Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Programa de gobierno 1998-2002:
Soluciones para el futuro: nuestro compromiso con el desarrollo humano. San
José. s.f. 1997.
Rodríguez Echeverría, Miguel Angel. Una revolucion moral: democracia,
mercado y bien comun. Guatemala, INCEP, 1993.
Salazar Mora, Orlando y Jorge Mario. Los Partidos Políticos en Costa Rica.
EUNED. San José. 1993.
Sánchez, Rafael. Integración Centroamericana: Una visión de los intereses
salvadoreños sobre la integración regional y la apertura externa. En: Solís, Luis
Guillermo y Rojas, Francisco. (Coordinadores). La integración Latinoamericana:
visiones regionales y subregionales. San José. Juricentro, 2006.
Sandoval, Carlos. El “otro” nicaragüense en tres actos: populismo intelectual,
ficción teatral y políticas públicas. En: Jiménez, Alexander (Editor). Sociedades
hospitalarias: Costa Rica y la acogida de inmigrantes. Ediciones Perro Azul y
Editorial Arlekin. San José. 2004.
Sandoval, Carlos. Otros amenazantes: los nicaragüenses y la formación de
identidades nacionales en Costa Rica. Editorial UCR. San José. 2002.
Saxe Fernández, Eduardo. La nueva oligarquía latinoamericana. Editorial UNA.
Heredia. 1999.
185
Saxe Fernández, Eduardo. La nueva oligarquía latinoamericana. Editorial UNA.
Heredia. 1999.
Saxe, Eduardo y Brügger, Christian. El globalismo democrático neoliberal y la
crisis latinoamericana. Heredia. Universidad Nacional, Departamento de
Filosofía. 1996.
Segura, Olman. (Compilador). Desarrollo sostenible y políticas económicas en
América Latina. San José. DEI. 1992.
Silva Hernández, Margarita. El nombre de Centroamérica y la invención de la
identidad regional. En: Chiaramonto, Juan Carlos, Marichal, Carlos y Granados,
Aimer (Comp.) Crear la nación. Los nombres de los países de América Latina.
Sudamericana. Buenos Aires. 2008.
Sojo, Carlos. Centroamérica: La integración que no cesa. San José. FLACSO.
1999.
Solís, Avendaño, Manuel. La institucionalidad ajena. San José. Editorial UCR.
2006.
Solís, Luis Guillermo y Rojas, Francisco. (Coordinadores). La integración
Latinoamericana: visiones regionales y subregionales. San José. Juricentro,
2006.
Solís, Luis Guillermo. Centroamérica: la integración regional y los desafíos de
sus relaciones internacionales. San José. Editorial UCR. 2004.
Stokke, Olav y Mármora, Leopoldo. Los dilemas del desarrollo sostenible. San
José. FLACSO. 1993.
Taylor, Peter y Flint, Colin. Geografía política: economía mundo, Estado-nación
y localidad. Madrid. Trama Editorial. 2002.
Urquilla, Carlos Rafael. Aproximación al Derecho Internacional Pública.
Documento Mimeografiado. 2008.
Vargas Carreño, Eduardo. Introducción al Derecho Internacional. San José.
Editorial Juricentro. 2007.
Vargas Solís, Luis Paulino. La estrategia de liberalización económica (periodo
1980-2000). San José. Editorial UCR. 2003.
Vargas, Claudio. El Estado y la sociedad costarricense en la segunda parte del
siglo XIX. Publicaciones Cátedra Historia de la Instituciones, Escuela de
Historia y Geografía, UCR. 1994.
186
Wallerstein, Immanuel. “Introducción: Sobre el Estudio del Cambio Social” en:
El moderno sistema mundial: la agricultura capitalista y los orígenes de la
economía-mundo europea en el Siglo XVI. México. Siglo Veintiuno Editores.
1979.
Zibechi, Raul. Dispersar el poder. Los movimientos como poderes
antiestatales, Tinta Limón y Textos Rebeldes, Buenos Aires y La Paz, 2006.
Zibechi, Raul. Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias
latinoamericanas, Lavaca, Buenos Aires, 2008.
Žižek, Slavoj. Bienvenidos al desierto de lo real. Madriod. Akal. 2005.
Žižek, Slavoj. Irak: La tetera prestada. Madrid. Losada, 2006.
Trabajos Finales de Graduación
Gutiérrez, Pilar. El discurso nacionalista en la literatura y las artes plásticas
costarricenses. Proyecto de graduación para optar a licenciatura en Historia del
Arte. Universidad de Costa Rica. 2000.
Jiménez, Ana Lorena; Ramírez, Tatiena María y Vargas, Gaston. Costa Rica en
el proceso de integración centroamericana en la década de los noventa: tres
ópticas de estudio del interés nacional. Seminario de graduación para optar al
grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. San José. Universidad de Costa
Rica. 1998.
Lizano Gutierrez, Marcela y Bonilla Siles, Margoth. Análisis político de la
evolución del proceso de integración Centroamericana 1987-1997. Tesis para
optar al grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. San José. Universidad de
Costa Rica. 1998.
Miranda Sandí, Miguel. Política internacional centroamericana sobre
integración regional, 1990-1994: análisis político-económico. Tesis para optar
al grado de Licenciatura en Ciencias Políticas. San José. Universidad de Costa
Rica. 1996.
187
Sanchez Mora, Sonia. La cooperación de la Unión Europea a la integración
centroamericana. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Relaciones
Internacionales. Heredia. Universidad Nacional de Costa Rica. 2006.
Revistas
Acuña, Víctor Hugo. La invención de la diferencia costarricense. Revista de
Historia. Nº45. Heredia/San José. Editorial UCR/Editorial UNA. p. 267-283.
Aguilera, Gabriel. Esquipulas y el conflicto interno en Centroamerica. Anuario
de estudios centroamericanos / Universidad de Costa Rica, Instituto de
Investigaciones Sociales. Vol.14. San José. Editorial UCR. 1988. pp. 131-141.
Boisier, Sergio. Globalización, Geografía política y fronteras. Anales de
Geofrafía. No. 23. Salamanca. 2003. pp. 21-39.
Cairo Carou, Heriberto. “El pivote geográfico de la historia”, el surgimiento de la
geopolítica clásica y la persistencia de una interpretación telúrica de la política
global. Geopolítica(s). Vol. 1. No. 2. Salamanca. 2010. pp. 321-331.
Coronado, Jaime Preciado y UC, Pablo. La construcción de una geopolítica
crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación
regional. Geopolítica(s). Vol. 1, No. 1. Salamanca. 2010, pp. 65-94; Martinez
de Albenis, Iñaki. El tamaño importa. Política multiescalar en entornos post-
humanos. Política y Sociedad, Vol. 45, No. 3. Salamanca. pp. 29-43.
Correa Borrows, María Paula. Proyecto para un Nuevo Siglo Americano y la
ideologización de la Diplomacia estadounidense. Revista Historia y
Comunicación Social. No. 10. Salamanca. 2005. pp. 73-90.
Departamento de Estado de Estados Unidos (Autor Corporativo). Agenda de la
Política Exterior de los Estados Unidos de América: La Elaboración de la
Política Exterior de Estados Unidos. Vol. 5. No. 2. Septiembre, 2000.
Fairclough, Norman. El análisis crítico del discurso y la mercantilización del
discurso público: las universidades. Discurso & Sociedad, Vol 2(1) . Editorial
Discurso & Sociedad. 2008, pp. 170-185.
Frambes-Buxeda, Aline. La integración subordinada en América Latina. Nueva
Sociedad, Puerto Rico. N° 133. Septiembre-Octubre. 1994.
188
Giudice Vaca, Víctor. Teorías Geopolíticas. Gestión en el Tercer Milenio.
UNMSM. Vol. 8. No. 15. Julio. 2008. Lima. pp. 19-24.
Granados Chaverri, Carlos. Hacia una definición de Centroamérica: el peso de
los factores geopolíticos. Anuario de Estudios Sociales Centroamericanos, Vol.
11. San José. Editorial UCR. 1985. pp. 59-78.
Hybel, Alex Roberto y Lynch, Robert J. Política Exterior de los Estados Unidos
hacia América Latina. Polémica-Revista Centroamérica de Ciencias Sociales.
No. 4. FLACSO, Guatemala. 1994. pp. 41-53.
Lieber, Keir y Robert. La estrategia de Seguridad Nacional del Presidente
Bush. En: Departamento de Estado. Agenda de la Política Exterior de los
Estados Unidos de América. Vol. 7, No. 4. Washinton D.C., Estados Unidos.
pp. 36-37.
Matin Hoseini, S.M. Continuidad de Estrategia Hegemónica en la Política
Exterior de los EE.UU. para América Latina. Revista Iraní de Política Exterior
Vol. III, No. 7, primavera y verano 2011. pp. 107-133.
Noejovich, Héctor. Ordoliberalismo: ¿alternativa al «neoliberalismo»?.
Economía Vol. XXXIV, N° 67. Lima, Perú. PUCP. Enero-junio 2011. pp. 203-
211.
Ornelas, Raúl. América Latina: territorio de construcción de la hegemonía.
Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Mayo-agosto, Vol. 9,
No. 2. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. 2003. pp. 117-
135.
Rice, Condoleezza. Un equilibrio de fuerzas que favorezca la libertad. En:
Departamento de Estado de Estados Unidos (Autor Corporativo). Agenda de la
Política Exterior de los Estados Unidos de América: La Elaboración de la
Política Exterior de Estados Unidos. Vol. 5. No. 2. Septiembre, 2000. pp. 6-10.
Robinson, William. Transnational Processes, Development Studies and
Changing Social Hierarchies in the World System: A Central American Case
Study. Third World Quarterly, Vol. 22, No. 4. Taylor & Francis, Ltd., Agosto,
2001.
Rocha, Alberto y Morales, Daniel. Potencias medias y potencias regionales en
el Sistema Político Internacional: dos modelos teóricos. Geopolítica(s).
Salamanca. Vol. 1 N. 2. 2010.
189
Slater, David. The Imperial present and the geopolitics of power. Geopolítica(s).
Vol. 1. No. 2. Salamanca. 2010. pp. 191-205.
Soto Acosta, Willy. Negociación y liderazgo: Esquipulas II 1986-1990. Revista
de Ciencias Sociales. Editorial UCR. San José. No 51-52. Marzo-Junio 1991.
pp. 9-22.
Soto Acosta, Willy. Evolución de la integración económica de Centroamérica.
Una visión desde Costa Rica. Encuentros en Catay. No 9. Taiwan. Universidad
Fujen. 1995. pp. 160-189.
Valverde Loya, Manuel. Política exterior del Presidente Clinton: su enfoque
hacia América Latina. Foro Internacional, No. 2-3, Abril-Septiembre, 1998,
Editorial El Colegio de México.
Zúñiga, César. Reforma del estado en Costa Rica y transformaciones
institucionales durante la Administración Arias Sánchez (1986-1990). Revista
de Ciencias Sociales. Editorial UCR. San José. Nº 81. Septiembre 1998.
Documentos mimeografiados
Ariza Rosales, Gustavo. Geopolítica y Geoestrategia: liderazgo y poder.
(Documento mimeografiado).
Herrera, Guadalupe. ¿Por qué la Administración Clinton basó su Política
Exterior hacia América Latina en “Democratic Enlargement”? Centro Argentino
de Estudios Internacionales. (Documento mimeografiado).
Mirabell, Ignacio. Cuadernos de Empresa y Humanismo 62: La economía social
de mercado de Ludwing Erhard y el futuro de Estado de Bienestar. (Documento
mimeografiado)
Pérez Morales, Carlos. La geopolítica de Estados Unidos hacia el Caribe
durante el Siglo XXI. (Documento mimeografiado).
Portillo, Alfredo. Misión y visión Geopolítica global de Estados Unidos y Gran
Bretaña. (Documento mimeografiado).
Russell, Roberto. América Latina para Estados Unidos: ¿especial, desdeñable,
codiciada o perdida? (Documento mimeografiado).
190
Entrevistas
Solís, Luis Guillermo. Director de Política Exterior y Enviado Especial para
Centroamérica (1994-1998). 2008, setiembre 22. Sede Secretaria General,
FLACSO. Comunicación personal.
Documentos en línea
ACAN-EFE. "Sin seguridad no hay desarrollo". [en línea]. San José, Costa
Rica. La Nación. 14 de diciembre, 1995. Disponible en:
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/14/cablehon.ht
ml#2 [29-11-08]
ACAN-EFE. No hubo consenso sobre ejércitos. [en línea]. San José, Costa
Rica. La Nación. 16 de diciembre, 1995. Disponible en:
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/16/cablehon.ht
ml#1 [30-11-08]
ACAN-EFE. Pérez Oxlaj: "la paz no se escribe, se hace". [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación. 15 de diciembre, 1995. Disponible en:
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/15/cablehon.ht
ml#1 [30-11-08].
ACAN-EFE. Presidentes satisfechos con primeros acuerdos sobre seguridad.
[en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 15 de diciembre, 1995. Disponible
en:
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/15/cablehon.ht
ml#2 [29-11-08]
ACAN-EFE. Promoción turística con identidad propia [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación, 19 de Mayo, 1998. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/mayo/19/ultima5.html [05-06-2011]
ACAN-EFE. Reina lamentó tiroteo y ordenó investigación. [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación. 15 de diciembre, 1995. Disponible en:
191
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/15/cablehon.ht
ml#4 [29-11-08];
ACAN-EFE. Tranquilidad en segunda jornada de la Cumbre. [en línea]. San
José, Costa Rica. La Nación. 15 de diciembre, 1995. Disponible en:
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/15/cablehon.ht
ml#3 [29-11-08];
ACAN-EFE. Tratado centroamericano de seguridad a suscribirse en cumbre.
[en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 8 de diciembre, 1995. Disponible
en:
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/08/cablesal.html
#4 [29-11-08]
AFP y ACAN-EFE. Guatemala y Nicaragua objetan cumbre aquí [en línea]. San
José, Costa Rica. La Nación, 23 de Agosto, 2000. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/agosto/23/pais4.html [05-06-2011]
AFP y ACAN-EFE. Solo Portillo pide el cierre: crece pugna por Parlacen [en
línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 24 de Junio, 2000. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/junio/24/mundo1.html [05-06-2011].
AFP y AP. Al "estilo" europeo: Istmo tras fuerte alianza [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación, 10 de Marzo, 2001. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/10/mundo3.html [05-06-2011]
AFP. Cumbre en Guatemala: Centroamérica busca revitalizar su integración
[en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 19 de Octubre, 1999. Disponible
en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/octubre/19/ultima4.html [05-06-2011]
AP. Aprueban plan contra el terrorismo en Centroamerica [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación, 26 de Octubre, 2001. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/octubre/26/ultima4.html [05-06-2011]
Barquero, Marvin. Choque con cancillería: conflicto por comercio exterior. [en
línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 30 de enero, 1997. Disponible en:
http://www.nacion.com/ln_ee/1997/enero/30/pagina04.html [18-10-2008]
Barquero, Marvin. Llaman a unión de Latinoamérica [en línea]. San José, Costa
Rica. La Nación, 24 de Setiembre, 1998. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/septiembre/24/economia3.html [05-06-2011]
Barquero, Marvin. UE da buenas señales al reiniciar negociación. [en línea].
San José, Costa Rica. La Nación, 23 de Febrero, 2010. Disponible en:
192
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/23/economia2235820.html [10-10-
2012]
Chacón, Lorna. El Secreto Mejor Guardado. [en línea]. San José, Costa Rica.
La Nación. 14 de noviembre, 1996. Disponible en:
http://www.nacion.com/ln_ee/1996/noviembre/14/pagina05.html [18-10-2008]
David. Visita de Clinton a Guatemala en marzo: Istmo insistirá en más
comercio [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 5 de Febrero, 1999.
Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/febrero/05/pais4.html [05-06-
2011]
EFE. Asegura Rodríguez [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 8 de
Setiembre, 1998. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/septiembre/08/ultima1.html [05-06-2011]
EFE. Centroamerica presentará en Madrid propuesta de desarrollo e
integración ante Banco Interamericano de Desarrollo [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación, 6 de Marzo, 2001. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/06/ultima6.html [05-06-2011]
EFE. Integración regional cobra nuevos bríos con ayuda internacional [en
línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Abril, 2001. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/abril/09/ultima2.html [05-06-2011]
EFE. Ministros centroamericanos reconocen que la erradicación de la pobreza
es un reto básico [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Marzo,
2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/09/ultima7.html
[05-06-2011]
EFE. Op. Cit. 7 de Octubre, 1998; AFP y ACAN-EFE. Portillo plantea disolver
Parlacen [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 23 de Junio, 2000.
Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/junio/23/mundo1.html [05-06-
2011]
EFE. Presidente Miguel Ángel Rodríguez viaja a Brasil para celebración de 40
aniversario del BID [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 2 de
Diciembre, 1999. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/diciembre/02/ultima4.html [05-06-2011]
EFE. Presidentes de Costa Rica y España se comprometen a buscar nuevo
marco de relaciones [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 20 de
193
Noviembre, 2000. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/noviembre/20/ultimae.html [05-06-2011]
EFE. Rodríguez elogió plan de integración mexicano con Centroamérica [en
línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 30 de Noviembre, 2000 . Disponible
en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/noviembre/30/ultima1.html [05-06-2011]
Feigenblatt, Hazel. Recomiendan abrir monopolio [en línea]. San José, Costa
Rica. La Nación, 9 de Febrero, 2000. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/febrero/09/economia1.html [05-06-2011]
Figueres Olsen, José María. Construimos el puente hacia el nuevo milenio. San
José. Ministerio de Información y Comunicación. s.e., 1998.
Guevara, José David y Noguera, Yanancy. Op. Cit.; EFE. s.t. [en línea]. San
José, Costa Rica. La Nación, 7 de Octubre, 1998. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/octubre/07/ultima2.html [05-06-2011]
Guevara, José David y Noguera, Yanancy. Presionan unión del istmo:
Necesaria integración para acuerdo comercial con Europa [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación, 11 de Febrero, 1998. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/febrero/11/pais5.html [05-06-2011]
Guevara, Jose David. "Combo" en retroceso [en línea]. San José, Costa Rica.
La Nación, 9 de Abril, 2000. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/abril/09/pais11.html [05-06-2011].
Guevara, José David. Rodríguez fija posición sobre el istmo: "Hay que
fortalecer la unión" [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Marzo,
1998. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/marzo/09/pais3.html
[05-06-2011]
Herrera, Mauricio. Canciller Fernando Naranjo: Hacia la unión, pero a la tica.
[en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 28 de agosto, 1997. Disponible en:
http://www.nacion.com/ln_ee/1997/septiembre/21/pais2.html [18-10-2008]
Herrera, Mauricio. Comercio centroamericano: Rodríguez pide unión realista
[en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 10 de Julio, 1998. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/julio/10/economia6.html [05-06-2011]
Herrera, Mauricio. Comercio exterior: nuevo ministro apunta al istmo. [en línea].
San José, Costa Rica. La Nación. 01 de febrero, 1997. Disponible en:
http://www.nacion.com/ln_ee/1997/febrero/01/pagina05.html [18-10-2008]
194
Herrera, Mauricio. Integración centroamericana: "Gobiernos quedaron
rezagados" [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 3 de Setiembre, 2000.
Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/septiembre/03/pais5.html [05-
06-2011]
Herrera, Mauricio. Istmo choca por reducción de ejércitos. [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación. 16 de diciembre, 1995. Disponible en:
http://www.nacion.com/ln_ee/1995/diciembre/16/pagina04.html [30-11-08]
Herrera, Mauricio. Presidentes del istmo ven integración: Celebran encuentro
hoy en Guatemala [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 9 de Agosto,
2001. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/agosto/31/pais9.html
[05-06-2011]
Herrera, Mauricio. Procuran reanimar la unión económica [en línea]. San José,
Costa Rica. La Nación, 13 de Julio, 1999. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/julio/13/pais5.html [05-06-2011]
Leiton, Patricia y Delgado, Edgar. BID insta a la modernización. [en línea]. San
José, Costa Rica. La Nación, 20 de Mayo, 2000. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/mayo/20/economia1.html [05-06-2011]
Martinez, Mauricio. Ambiente, TLC con Costa Rica y deuda nica [en línea]. San
José, Costa Rica. La Nación, 14 de Julio, 2001 . Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/julio/14/pais1.html [05-06-2011]
Matute C., Ronald. Cita con Figueres: Rodríguez abogará por concertación [en
línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 2 de Marzo, 1998. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/marzo/02/pais7.html [05-06-2011]
Mayorga Aarmando. Presidentes en cumbre de Panamá Aprueban poda al
Parlacen. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 13 de julio, 1997.
Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/julio/13/pais1.html [18-10-
2008]
Mayorga, Armando. Cumbre presidencial en Panamá. Parlacen divide a
Centroamérica. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 12 de julio, 1997.
Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/julio/12/pais1.html [18-10-
2008]
Medez, William. Costa Rica, 150 años de República: Integración reta al país
[en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, 1 de Setiembre, 1998. Disponible
en: ]http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/septiembre/01/pais5.html [05-06-2011]
195
Méndez, William. Estudio de BID y CEPAL: Bisturí para Parlacen. [en línea].
San José, Costa Rica. La Nación. 9 de julio, 1997. Disponible en:
http://www.nacion.com/ln_ee/1997/julio/09/pais9.html [18-10-2008]
Méndez, William. Figueres viajará a la isla el miércoles. Dominicana se integra.
[en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 03 de noviembre, 1997. Disponible
en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/noviembre/03/pais8.html [18-10-2008]
Mora Bermudez, Katia. Equipo negociador del Cafta, venerado y criticado. [en
línea] San José, Costa Rica. El Financiero, 21 de Diciembre, 2003. Disponible
en: http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2003/diciembre/21/informe6.html
[10-10-2012]
Ohmae, Kenechi. El próximo escenario global. Desafíos y oportunidades en un
mundo sin fronteras. Bogotá. Grupo Editorial Norma. 2005; s.a. Primer Estado-
Región Latinoamericano. [en línea] El Tiempo, Bogota. 2 de enero de 1995.
Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-272479
[25/03/09].
ONU. Naciones Unidas: Documentación sobre medio ambiente. [en línea]. s.l.,
s.e., s.f. Disponible en:
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm [18-10-2008]
ONU. Nuestro Futuro Común. [en línea] s.l., s.e. 1987. Disponible en línea en:
www.un.org [18-10-2008]
Ortega, Gustavo. Negociación desintegrada en última ronda Cafta. [en línea].
Managua, Nicaragua. La Prensa, 17 de Diciembre, 2003.
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2003/diciembre/17/nacionales/nacionales
-20031217-06.html [10-10-2012]
Ramirez, Alexander. Firmado el TLC con Chile [en línea]. San José, Costa
Rica. La Nación, 19 de Octubre, 1999. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/octubre/19/pais4.html [05-06-2011]; Mar 16
2001 [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación, . Disponible en: [05-06-
2011]
Ramirez, Alexander. Rodríguez insiste en ampliar ventajas de ICC [en línea].
San José, Costa Rica. La Nación, 20 de Setiembre, 1999. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/septiembre/20/pais8.html [05-06-2011];
Guevara, José
196
Reuter, AFP y redacción. Unión centroamericana. País critica anuncio de
integración. [en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 28 de agosto, 1997.
Disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/1997/agosto/28/pais4.html [18-10-
2008]
Reuters. En artículo en el Washington Post Rodríguez propone libre comercio
de EE.UU. con países afectados por Mitch. [en línea]. San José, Costa Rica. La
Nación, 24 de Noviembre, 1998. Disponible en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1998/noviembre/24/ultima1.html [05-06-2011]
s.a., Cumbre de la Tierra, acuerdos de Río '92. San José. Editorial UCR. 1995;
ONU. Cumbre para Tierra, resumen de prensa Programa 21. s.l., s.e., 1992.
Sherrill, Michael. Panama Noriega's Money Machine. [en línea]. Estados
Unidos. Time Magazine. 24 de Junio, 2001. Disponible en:
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1101880222-148712,00.html
[18-10-2008]
Torres, Manuel, ACAN-EFE. Francotiradores hieren a siete en marcha pacífica.
[en línea]. San José, Costa Rica. La Nación. 14 de diciembre, 1995. Disponible
en:
http://www.nacion.com/CentroAmerica/Archivo/1995/diciembre/14/cablehon.ht
ml#3 [29-11-08];
Villalobos, Carlos. El último “mosquetero”. [en línea]. San José, Costa Rica. La
Nación. 24 de abril, 1998. Disponible en:
http://www.nacion.com/ln_ee/1998/abril/24/pais3.html [18-10-2008]
197
ANEXO
Cuadro N° 2
Cumbres Presidenciales durante la Administración Figueres Olsen (1994-1998)
Cumbre Documentos elaborados (-) y/o temas de interés (+)
Países/Entidades participantes
Lugar y Año
XV Cumbre de Presidentes Centroamericanos
-Declaración de Guácimo
-Programas de Acciones Concretas para el Desarrollo Sostenible
-Declaración de los Presidentes de Centroamérica y el Primer Ministro de Belice sobre la Conferencia Internacional Sobre la Población y el Desarrollo a realizarse en el Cairo
Belice*, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Guácimo, Limón, Costa Rica. 20/08/1994
Cumbre Ecológica Centroamericana
-Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES) -Compromisos en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales (cc. Compromisos de Masaya)
Belice*, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Volcán Masaya, Managua , Nicaragua. 12/10/1994
Conferencia Internacional Sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica
-Compromisos sobre Paz y Desarrollo en Centroamérica
-Declaración de Tegucigalpa sobre Paz y Desarrollo en Centroamérica
-Comunicado emitido por los mandatarios de la Región frente a la restitución del Presidente Jean Bertrand Aristide como Presidente Constitucional de Haití
Belice*, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Tegucigalpa, Honduras. 25/10/1994
Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos con el Presidente de los Estados Unidos de
-Declaración Conjunta Centroamérica USA (CONCAUSA) -Plan de Acción (Anexo)
Belice, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Miami, Florida , Estados Unidos. 10/12/1994
198
América
Panamá
XVI Cumbre de Presidentes Centroamericanos
-Tratado de Integración Social Centroamericana (cc. Tratado de San Salvador) -Declaración de San Salvador II -Programa de Acciones Inmediatas derivadas de la Declaración de San Salvador II para la Inversión en Capital Humano
30-Declaración sobre el Fortalecimiento de la Paz y Seguridad En la Región Centroamericana
-Declaración de Apoyo a la creación y funcionamiento de la Red Centroamericana de Radio
-Declaración sobre la situación en Nicaragua
-Acuerdo sobre la Declaración de Santiago de Chile del 8 de marzo de 1995
-Resolución sobre Interconexión Eléctrica
-Nota de los Presidentes Centroamericanos al Sr. Saúl Menen, Presidente de Argentina
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Cerro Verde, Sonsonate , El Salvador. 30/03/1995
Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos
-Declaración de Costa del Sol -Posición sobre Educación
-Declaración sobre Café
-Carta 1 al Presidente de los Estados Unidos, William J. Clinton
-Carta 2 al Presidente de los Estados Unidos, William J. Clinton
-Carta a OEA, BID, CEPAL, FOMIN con anexo
-Comunicado de Prensa Costa del Sol
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Costa del Sol, El Salvador. 05/10/1994
XVII Cumbre de Presidentes Centroamericanos
-Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica
-Declaración de San Pedro Sula
-Otros temas de Interés de la
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
San Pedro Sula, Honduras. 15/12/1995
199
Agenda Regional -Plan Básico de Acción Segunda Etapa de la ALIDES
-Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o Retenidos ilícita o indebidamente
Reunión de Jefes de Estado y Gobierno de Centroamérica y México "Tuxtla II”
-Declaración Conjunta Tuxtla II -Plan de Acción
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México**, Nicaragua y Panamá
San José, Costa Rica. 16/02/1996
XVIII Cumbre de Presidentes Centroamericanos
-Declaración de Montelimar II -Otros Temas de la Agenda Regional -Programa de Acción Regional para el Desarrollo del Turismo
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Montelimar, Nicaragua. 09/05/1996
Reunión de Presidentes Centroamericanos con el Presidente de Chile
-Declaración Conjunta de Presidentes Centroamericanos con el Presidente de Chile
Belice, Chile**, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
San José, Costa Rica. 12/07/1996
Reunión de Presidentes de Centroamérica y el Primer Ministro de Belice
-Declaración sobre Recolección de Armas Ilícitas en manos de civiles en Centroamérica
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
Tegucigalpa, Honduras. 28/01/1997
Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos y el Presidente de los Estados Unidos de América
-Declaración de San José Belice, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América**, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana
San José, Costa Rica. 08/05/1997
XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos
-Lineamientos para el Fortalecimiento y Racionalización de la Institucionalidad Regional -Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Panamá, Panamá. 12/07/1997
200
Lavado de Dinero y de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos. -Declaración de Panamá II -Resolución sobre el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Panamá
-Resolución sobre el Consejo de Ministros de Integración Económica
-Resolución sobre el Programa del Corredor Biológico Mesoamericano
-Declaración sobre Gestiones Realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América a favor de los Inmigrantes Centroamericanos
-Acuerdo para concretar una solución a la problemática del Transporte
-Marco general para las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá
-Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central
Dominicana
Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos
-Declaración de Nicaragua Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana
Managua, Nicaragua. 02/09/1997
Primera Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno entre la Región Centroamericana y la República de China
-Declaración Conjunta Centroamérica y China
-Acuerdo de Complementación económica entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con la República de China
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República de China**
San Salvador, El Salvador. 13/09/1997
Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno entre la Región
-Convenio entre Centroamérica y República Dominicana sobre Lavado de Dinero y de Activos Relacionado por Tráfico Ilícito
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Santo Domingo, República Dominicana. 05/11/1997
201
Centroamericana y República Dominicana
de Drogas y Delitos Conexos
-Declaración de Santo Domingo
-Declaración de la República Dominicana sobre la Alianza Para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) -Declaración de los Presidentes de Centroamérica, República Dominicana y el representante del Primer Ministro de Belice sobre la no participación en la adquisición de armamentos estratégicos de alta Tecnología, destrucción masiva y altos costos
-Acuerdo para la negociación y suscripción de un Tratado de Libre Comercio de Bienes, Servicios e Inversiones
Panamá y República Dominicana
Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos
-Ayuda Memoria Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos
+Reafirmar los acuerdos de la XIX Cumbre Presidentes en Panamá
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
Aeropuerto Internacional de Comalapa, El Salvador. 04/02/1998
Fuente: Elaboración propia a partir de Cumbres Presidenciales [en línea], Disponible en: http://www.sica.int/ [01/12/11]
Cuadro N° 3
Cumbres Presidenciales durante la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002)
Cumbre Documentos elaborados (-)
y/o temas de interés (+)
Países/Entidades
participantes
Lugar y Año
II Cumbre de
las Américas
-Declaración de Santiago
de Chile, II Cumbre de las
Américas
-Plan de Acción
Países de América Santiago ,
Chile,
19/04/1998
III Cumbre de
Jefes de
Estado y de
-Declaración Conjunta III
Cumbre Tuxtla
Centroamérica
Belice, Costa Rica,
El Salvador,
Guatemala,
San Salvador,
El Salvador,
17/07/1998
202
Gobierno de
los Países
Integrantes del
Mecanismo de
Diálogo y
Concertación
de Tuxtla
Honduras, México,
Nicaragua y
Panamá
Reunión
Extraordinaria
Presidente Pro
tempore del
SICA en Puerto
Rico
-Declaración de Puerto
Rico
Estados Unidos de
América, Honduras
y República
Dominicana
Vega Alta ,
Puerto Rico,
31/08/1998
Reunión
Extraordinaria
de Presidentes
Centroamerica
nos
-Declaración Conunta y
Anexos
Costa Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras y
Nicaragua
Comalapa, El
Salvador,
09/11/1998
Reunión
Extraordinaria
de Presidentes
Centroamerica
nos, República
Dominicana y
Belice
-Ayuda Memoria Reunión
Extraordinaria de
Presidentes de
Centroamerica, Republica
Dominicana y Belice
Belice, Costa Rica,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua y
República
Dominicana
Tegucigalpa ,
Honduras,
04/02/1999
Reunión
Extraordinaria
de Presidentes
Centroamerica
nos, República
Dominicana y
Belice con los
Estados Unidos
de América
-Declaración de Antigua Belice, Costa Rica,
Estados Unidos de
América, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua y
República
Dominicana
Antigua
Guatemala ,
Guatemala,
11/03/1999
Reunión
Extraordinaria
Binacional
entre los
Presidentes de
Costa Rica y
Guatemala
-Comunicado Conjunto de
los Señores Presidentes de
Costa Rica y Guatemala
Costa Rica y
Guatemala
Guatemala,
Guatemala,
12/07/1999
II Reunión de
Jefes de
-Comunicado Conjunto II
Reunión de los Jefes de
Belice, Costa Rica,
El Salvador,
Taipei,
República de
203
Estado y de
Gobierno entre
la República de
China y los
Países del
Istmo
Centroamerica
no Tipo de
Reunión:
Extraordinaria
Estado y de Gobierno entre
la Republica de China y los
Países del Istmo
Centroamericano
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
República de China
y República
Dominicana
China,
07/09/1999
XX Reunión
Ordinaria de
Presidentes
Centroamerica
nos, República
Dominicana y
Belice
-Memoradum de
Entendimiento para el
establecimiento de un
Mecanismo de Consultas y
Concertación Política entre
los Gobiernos de las
República de Chile, Costa
Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y
Nicaragua
-Memoradum de
Entendimiento entre los
Gobiernos de las
Repúblicas Chile, Costa
Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y
Nicaragua, para el
Fortalecimiento de sus
Relaciones en Materia
Educacional y Cultural
-Declaración de Guatemala
II
Marco Estratégico para la
reducción de
vulnerabilidades y
Desastres en
Centroamérica
Belice, Costa Rica,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, Panamá
y República
Dominicana
Guatemala,
Guatemala,
19/10/1999
Reunión
Extraordinaria
de Jefes de
Estado y de
Gobierno entre
la República
Federativa del
-Declaración de San José Brasil, Panamá,
Costa Rica, El
Salvador, Honduras,
Nicaragua, Belice,
Guatemala y
República
Dominicana
San José,
Costa Rica,
05/04/2000
204
Brasil y los
Países del
Istmo
Centroamerica
no y la
República
Dominicana
IV Cumbre de
los Jefes de
Estado y de
Gobierno de
los Países
Integrantes del
Mecanismo de
Diálogo y
Concertación
de Tuxtla
-Declaración Conjunta de la
IV Cumbre de los Jefes de
Estado y Gobierno de los
Países Integrantes del
Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla y
Anexo
Guatemala, México,
Belice, Costa Rica,
El Salvador,
Honduras,
Nicaragua y
Panamá
Guatemala,
Guatemala,
25/08/2000
Reunión de los
Presidentes de
la República
Argentina y los
Jefes de
Estado y de
Gobierno de
Centroamérica,
República
Dominicana y
Belice Tipo de
Reunión:
Extraordinaria
-Declaración Conjunta entre
los Presidentes de la
República Argentina y los
Jefes de Estado y de
Gobierno de
Centroamerica, República
Dominicana y Belize
-Declaración de Costa Rica
Argentina, Belice,
Costa Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, Panamá
y República
Dominicana
San José,
Costa Rica,
04/12/2000
Reunión
Extraordinaria
de Presidentes
Centroamerica
nos, el Primer
Ministro de
Belice y el
Presidente del
Gobierno
Español con
motivo de su
Reunión en
Madrid
-Declaración Conjunta de
CA-Madrid España, 8 de
Marzo de 2001
Comunicado de Prensa de
la Reunión del Grupo
Consultivo Regional para
Centroamérica (BID)
Belice, países de
Centroamérica y
otro países de la
Unión Europea
Madrid,
España,
08/03/2001
III Reunión de -Comunicado Conjunto de Belice, Costa Rica, San Salvador,
205
Jefes de
Estado y de
Gobierno entre
la República de
China y los
Países del
Istmo
Centroamerica
no y Republica
Dominicana
(Extraordinaria)
la III Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno entre
la República de China y los
Países del Istmo
Centroamericano y
Republica Dominicana
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, Panamá,
República de China
y República
Dominicana
El Salvador,
25/05/2001
Cumbre
Extraordinaria
de los Países
Integrantes del
Mecanismo de
Diálogo y
Concertación
de Tuxtla
-Declaración Conjunta de la
Cumbre Extraordinaria de
los Países Integrantes del
Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla
Belice, Costa Rica,
El Salvador,
Estados Unidos
Mexicanos,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua y
Panamá
San Salvador,
El Salvador,
15/06/2001
Reunión de
Presidentes
Centroamerica
nos
(Extraordinaria)
-Comunicado Conjunto
sobre Análisis Problemas
de la Región
Costa Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras y
Nicaragua
Guatemala,
Guatemala,
31/08/2001
Reunión de
Presidentes
Centroamerica
nos
(Extraordinaria)
-Declaración
"Centroamérica unida
contra el Terrorismo"
Belice, Costa Rica,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua
El Zamorano,
Honduras,
19/09/2001
Reunión
Binacional
Visita Oficial a
Costa Rica, del
Presidente de
Guatemala
Alfonso Portillo
Cabrera
(Extraordinaria)
-Declaración Conjunta de la
Visita Oficial a Costa Rica
del Presidente de
Guatemala, Alfonso Portillo
Cabrera
Costa Rica y
Guatemala
San José,
Costa Rica,
20/11/2001
Visita Oficial a
la República de
Costa Rica del
Presidente de
la República de
-Declaración Conjunta
sobre Visita Oficial a la
República de Costa Rica
del Presidente de la
República de El Salvador
Costa Rica y El
Salvador
San José,
Costa Rica,
21/11/2001
206
El Salvador
(Extraordinaria)
Reunión de
Presidentes
con motivo de
la toma de
posesión del
Presidente de
Honduras
(Extraordinaria)
-Declaración de Copán
-Anexos Declaración de
Copán
Belice, Colombia,
Costa Rica,
Ecuador, El
Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá,
República
Dominicana
Copán,
Honduras,
27/01/2002
Primera
Cumbre de
Jefes de
Estado y de
Gobierno
CARICOM-
SICA-
República
Dominicana
(Extraordinaria)
-Declaración Conjunta
sobre Primera Cumbre de
Jefes de Estado y de
Gobierno Caricom-Sica-
República Dominicana
Países
pertenecientes al
Caricom-Sica y
como observador
del SICA República
Dominicana
Belice, Belice,
05/02/2002
Reunión
Extraordinaria
de Presidentes
Centroamerica
nos
(Extraordinaria)
-Enmienda al Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de
la Organización de Estados
Centroamericanos
(ODECA)
-Enmienda al Protocolo al
Tratado General de
Integración Económica
Centroamericana
(Protocolo de Guatemala)
-Añadido tema de
Controversias Comerciales
a estos protocolos
Costa Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, Panamá
Managua,
Nicaragua,
27/02/2002
Reunión
Extraordinaria
de Presidentes
Centroamerica
nos Pochomil
(Extraordinaria)
-Ayuda Memoria de la
Reunión de Presidentes
Centroamericanos
Guatemala, El
Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa
Rica, Panamá y
Belice
Pochomil,
Nicaragua,
12/03/2002
Reunión
Extraordinaria
de Presidentes
Centroamerica
-Declaración de San
Salvador sobre
Fortalecimiento de la
Gobernabilidad
Belice, Costa Rica,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
San Salvador,
El Salvador,
24/03/2002
207
nos
(Extraordinaria)
Democrática en
Centroamérica
-Declaración de respaldo a
la Argentina en su crisis
-Declaración de apoyo a la
Institucionalidad
Democrática en Colombia
-Declaración de condena al
Atentado Terrorista en Perú
Nicaragua y
Panamá
Fuente: Elaboración propia a partir de Cumbres Presidenciales [en línea], Disponible en: http://www.sica.int/ [01/12/11]