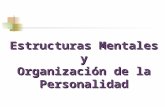La partícula con y la organización de la transitividad en chabacano
Transcript of La partícula con y la organización de la transitividad en chabacano
.. -'
LA LINGUISTICA -'
COMO RETO EPISTEMOLOGICO -'
y COMO ACCION SOCIAL ESTUDIOS DEDICADOS AL PROFESOR Á"1GEL LÓPEZ GARCÍA
CON OCASIÓN DE SU SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO
Ofrecidos p(JI ~jONTSERRAT VEYRAT RlGAT ! ENRIQUE SF,RRA ALEGRE I PELEGRí SANCHO CREMAOES I \lANUF.L PRUÑONOSA TOMÁS / RICARDO MORANT ,i!\RCO / Diu'<;IF.LjORQUES JIMENEZ / CARLOS IIERNÁNOF.Z
SACRISTÁN / BEATRIZ GALLARDO I'AÜ.S / ¡ULlO CALVO PÉREZ ! JOSÉ MARíA llERNARDO PAN1A(;lIA
Editores MONTSERRAT VEYRAT RIGAT ! ENRIQUE SERRA ALEGRE
VOLUMEN 1
Al ARCO/UBROS. SL
WOLF DIETRICH
REFERENCL\S BlBLlOGRAFICAS
COSERIU, EUGENIO (1976); Das romonische Ferl){jl"stcm, Túbingen, Narr. DIETRICI1, WOLE (1983): El aspecto verbal perífnistico en las lenguas 1'01tIóníras, Madrid,
Gredos. (1995): G'liedúsch 'I1nd Romanísc/l. ParaliRlen und Divergtnzen in En/wiclrlnllg,
,;',liaríon u'Ild Struk/urell, Münster, Nodos. FERNANnEZ DE CASTRO, H:ux (1999); Las periji-asis verbaÜ!s en el espa."o/ octu(J.~ 'viadrid,
Credos. GÓMEZ TORlu:c;o, LEoN,wno (1988); Perifrosis v¿~·bolgs. SiJ//oxís, snllón/ira y estílú/ú:a,
Madrid, Arco/Libros. KIEI'EI{, FERENC (ed.) (1992): S/n/I'furúl;s
Akadémiai !(jadó. r Grámático estructural LÓPI,:z C,WCÍA, A"GEL (J998): Gramática
Arco/Libros.
nyelulan, l., Aionda.ltrl1l, Budapesla. 1, Sintaxis].
IJI, Las po"tes de la ¡rraá6n, :\1adrid.
RU(;E, HANS (1986): Grammalill des Neu¡piec/úsdum. Lautlehre, Formenl,,"re, S)"/Itax, Kóln, Romiosiní. " ~
SANCllEZ RlIIPÉI{EZ, MAKTíN (1954): Est7'/l.Ctl1rrJ. del sisüm¡a de as pedos y tiempos dlll gri~i(o (J·nligu.o. Análisisfunáonrd sincrónico, Salamanca. Universidad de Salamanca.
SOLTI:SZ, KITALIN (1959): Az osi tI/agya/' igelúitok (meg, el, ki, be, le), Budapesla, Akadémiai !(jadó, r Los antíf.,"uos pref¡jos 1wrbal<!s húngaros (rneg-, 1';-, be" Jel" le-) J.
T\USCllER, EUSc\BETll y EKNST-GEORG KiRSCIIBALM (1962): Grmnmalik del' russischen SfJroche, 5' edición, Berlín, Verlag Volk une! Wissen.
•
LA PARTÍCULA CON Y LA ORGANIZACIÓN DE LA TRANSITIVIDAD EN CHABACA='JO*
MAURO FERNÁNDEZ Univf!r51dad de A ConJiia
l. Las gramáticas de las lenguas filipinas han venido siendo objeto de un incesante debate en los estudios típológicos desde hace al menos medio siglo, Las más habladas, corno el tagalo o el cebuano, han sido investigadas desde múltiples ángulos y desde diversos marcos teóricos, siempre con un resultado que no acaba de satisfacer del todo a casi nadie. No se trata tan sólo de que todas las gramáticas tengan goteras, corno bien nos advertía Sapir, sino que nos hallarnos ante un verdadero desafío para cualquier propuesta de gramática universal (Himmelmann, 1991). Tras tan prolongada controversia, ni siquiera se ha logrado todavía una posición común accrca de puntos esenciales de la estructura gramatical, tales como las funciones sintácticas, la estructura actancial o las categorías morfológicas y léxicas, En palabras recientcs de Himmelmann (2006):
Among (he factors which contribllte 10 tbis lack of a comInon grammalicographic practice ís lhe following paradox: Philippine languages are very similar lO, and al lhe Sdine time very diffe .. enl from, lndo-European la nguages, on which ail (western) grammaticog1'aphic praclices are based. When working on ísolating Chinese 01' polysynthetic Cayuga, the difficulties to Standard Average Enropean are almost immee!iately obvions and il. is clear that lhese reguíre major adjustments of Greek aud Lalin-based grammatical calegories. This is not so in tl](' case of Tagalog; in some sense Tagalog has voice alternatioIls, in anollH'r has no(; there is evíe!ence [or ¡he grammatical relation subject, lhe lexical categories 1Wun, ver!> and a.djectivf,
" En 10 esencial, este trabajo fne redaclado durante un'" estancia en Manila entre los meses de mayo y junio de 2008, parcialmente financiada por la Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvetnento de la Xunra de Galicia (convocatoria de ayudas p¡.u-a estancias en centros de fuera de la Comunidad Autónoma del <1lio 2008), Dejo ronslancia de mi profunda gratitud a Benjamin L. Saavedra, hablante nativo ne chabacano, por,su ayuda constanle. entusiasta y generosa a los largo de los aDOSo Pero sólo yo soy responsable de las equivocaciones y atrevimieutos de que adolezca mi trabajo.
424 MAl:RO FF:RNÁNDEZ
díslincuon belween derivatiol1 <lile! inneCtlOll, nOlllinal case marking, con? VS. periphcraI argurnel1fs. etc.: blH 1.hc1'(, ís, c(jual1y, loís oí coullLercvidenc('
againsl these calegoriICs (2006: 488),
Desde cualquier posición teórica que se examinen estos puntos con~ trovertidos, se llega casi siempre a la misma conclusión: las lenguas fili~ pinas reúnen rasgos tipológicos que pertenecen a sistemas distintos y que, por consiguiente, debel'ían excluirse entre ellos, en vez de coexistir. Títulos como el que Wolff (1988) puso a su conocido artículo sobre uno de estos puntos, el de la voz, l~ecogen bien la perplejidad que, de una u otra forma, asoma en la mayor parte de las contribuciones al debate.
Una forma de esquivar estos problemas es, naturalmente, aferrarse finnemente a ulla de las opciones y reajustar lo que sea necesario para mantener la consistencia. Así, para De Guzmán (1988), Nolasco (2005b) o Sacio! (2006), entre otros, todas las lenguas filipinas son ergativas y sólo ergativas. Ello implica que una cláusula con dos argumentos, un agente y un paciente, o es ergativa o es antipasiva -yen este caso será, por consiguiente, intransitiva, dejando fuera la posibilidad de que haya diversos grados o formas en la transitividad.
2. Nolasco (2005a), en una interesante y minuciosa discusión de la transitividad en las variedades criollas mipillas de base léxica espai'iola, conocidas con el nombre de chabacano, llega a la conclusión de que éste es un desafío a la ergatividad filipina: "Unforlllllately (01' fonu~
nately), llot all Philippine type languages are patterned after the Philippine ergative prototype, Two of ¡hese non prololypical variank' are Zamboangueño and Caviteüo, both cOllsidered as Spanish creoles" (2005a: 406).
La parte esencial de la argumentación de Nolasco se apoya en el hecho de que, en chabacano, cuando el paciente y el agente de una cJáusu]a transitiva básica poseen la n1Ísma capacidad por ser ambos animados (en el caso prototí pico, dos personas), el paciente (P) se in troduce median te un marcado) difnenciado (con o con el), micn~
tras que el agente (A) yel único actante de las oraciones intransitivas (S) reciben el mismo tratamiento. Y éste es, claro está, el esquema característico de las lenguas acusativas,
Los ejemplos de los que parte Nolasco son los siguielltes:
111lransiliva (1) Ch. ya sale yo
Tg. nrnalis ako
S 'lldt'
LA PARTICl'LA CON Y L~ ORGANIZACIÓN DE LA rRANSITIVIDAD EN CHABACANO
. rrausi tíva: (2) Ch, ya pusi1a yo
Tg, bmdrÍÍ ko
'1 shot him' (3) Ch. Ya pnsila
T g. billaril
'He sholm!'"
A
(e)le uiya A
conde
connügo ako p
42[,
Para Nolasco quedan así demostradas las diferencias entre el tagalo y el chabacano, El tagalo sería una lengua ergativa, pues S en (1) y P en (3) reciben el mismo tratamiento (la forma pronominal alw) , diferente del que recibe A en (2) (la forma pronominal ko). El chabacano, en cambio, sería una lengua acusativa, al dar el mismo tratamiento a S en (1) Y A en (2), Y diferenciar P mediante la partícula con, que en estos ejemplos está integrada en las formas pronominales conmigo, conele,
3. En realidad no es tan fácil probar que el tagalo sea una lengua ergativa de forma consistente, pues las oraciones que han suscitado el largo e irresuelto debate acerca de la naturaleza de las lenguas filipinas son las que tienen un P indeterminado, como veremos más adelante. A estas últimas Nolasco las considera antipasivas, y no cabe duda de con ello se zanja el intrincado problema de las relaciones entre voz, deter~ minacióu, grado de afectación del paciente y la característica más nota~ ble de estas lenguas: la coindexación que se establece, mediante af!ios verbales, entre el verbo y el rol temático prominente en una determinada oración, llamado 'foco' por muchos filípinistas desde los aüos 50 del pasado siglo (por ejemplo, Llamzon, 19731). Ese rol temático que constituye el foco de la oración es lo que desde la perspectiva de una gramática gestáltica como la que cultiva nuestro homenajeado llamaríamos la 'figura', Formalmente, el foco o figura se reconoce porque va precedido de la partícula ani (en tagalo, o su equivalente en otras lenguas filipinas), o por las formas especiales (formas ang) de los pronom~ bres personales, tales como la forma ako para la primera persona, que hemos visto en las versiones al tagalo de los ejemplos (1) y (3),
Lo habitual en las lenguas filipinas es que la figura sea el paciente cuando éste es determinado. En las oraciones con más argumentos
¡ Esta característica también ha sido IIamada voz, orientación. marca verbal de caso. tópi. etc. La denominación 'foco' 110 liene entre los filipinistas el significado que
posteriormenle este término en la lingüística occidental, relativo a la función d(' destacar informaCión nueva, Con mucha frecuencia el argumento enfocado por
verbo es información conocida, que puede omitírsc. :! El cstaws de- esta panícula}' de su correJalo nglm sido también muy discUlido: ¿son arti~
culos? ¿marcas de caso? elc, Reíd (2002) veintiocho denominaciones diferentes, ), ailade una más, inesperada pero razonable: su novedosa propuesta" estas 'partículas' seríall nombre~,
426 MAlmo FERNr\NHEZ
puede serlo también cU;llg11icr OliO rol tenúlico, siempre que sea determinado: el beneficiario, el illstnnTlelllal, el locativo, etc. Por eso los autores de las gramáticas misioneras, extraúados del hecho de que tan pocas veces fuese sujeto (o 'figura ') el agellLe, veían pasivas por todas partes. Como decía el Padre Totancs en una de las más notables, "en este idioma es más fleCUeJllC el hahlar por pasiva, que por activa" (1745: ~ 106), Y 11llOS parágraJós más adelame aúade: "precisa el hablar por pasiva siempre que llevase la oración algllllO de aquellos determinalltes de la cosa ", refiriéndose él artículos, posesivos y demostrativos (1745: ~ 117).
Pero cuando el paciente de la oración transitiva biactancial es indcterminado, el foco, sujeto, figura, o como queramos llamarlo es el agente: "es precision el hablar por activa, siempre que se habla de cosa indeterminada; lo que se conocerá en 110 llevar alguno de Jos al'tÍculos [ ... 1, ni derivativo 1 ... 1 ni demoslI'aLÍvo algulIo, que son los determinantes" (Totanes, 1745: § 117). Esta fue la posición que prevaleció durante varios siglos, y que fue aceptada el! lo esencial por lingüistas tan ilustres como Bloornfield (1917).
La emergencia del concepto ele ergatividad en los años setenta del pasado siglo permitió vel' de otra manera las oraciones como las versiones tagalas de (2) y (3), en las que el argumento enfocado es el paciente. No SOl! pasivas, en el selltido de voz marcada y derivada de la activa, sino que son transitiva~ básicas, SOl! el esquema no marcado que corresponde a ulla delimitación de la figura muy diferente de la que efectuamos en las lenguas acusativas. Pero entonces, ¿qué son aquellas que, como (4), toman como foco el agel1le?
(4) Maglnllllo ang baba" ng manok will cook abs.womall gcn.chicken 'The woman wiII cook (a) chícken' (G1lZJlIan, 1988)
Aquí las cosas resultan ser más complejas. Podríamos, como ya hemos alltícipado, consideradas antipasivas; eso es lo que proponen Guzman, 1988 (de guíen procede el ejemplo); Nolasco, 2005b; Saclot, 2006, etc. La rIlosa interlineal de Guzmán en (4) es consistente con esta postura, al in~erpretar que A, 'la mujer', es un absolutivo, mientras que P, 'un pollo', está en genitivo. Pero esta propuesta implica admitir que las únicas construcciones posibles para expresar en tagalo situaciones semánticamente transitivas tan básicas como 'comer pan', 'leer un libro'. etc. son sintácticamellte intl'ansitivas\ sill que exista ninguna alternativa para construidas como transitivas,
;;;-Jo todos los Imgüislas se habk de 'transitividad semán-tica '. Quienes si lo h;::¡ct'1l (algo conSideran que cualquier Ofa~ ción con dos e!) semántlcamente aunque sintácticamente no )0 se~
(como las cllando ¡nclu\cll al agcnle, o las arnipasivas cuando mcluyen al objeto). Serian transítl\'<1s ¡as oracione:. con dos argumentos nucleare:-.. Véase por ejemplo Ross (2002).
fA P>\RTICUL\ I:ON y LA ORGANlZAClON DE LA n\ANSITIVlDAD EN CHABACANO 427
Otros autores (por ejemplo Katagiri, 2005) consideran qUE' las oraciones corno (4) son también transitivas, con lo que nos hallaríamos ante dos formas contrapuestas de organizar la transitividad, ante una erg'atividad dividida dE' un modo especial: las construcciones en las que e! paciente es determinado manifestarían un modelo ergativo de la transitividad, mientras que las de paciente Índetermiuado manifestarían un modelo acusativo. Según esto, en (4) tendríamos que ver UII nominativo en A, y un acusativo en P.
:\1ello~ polémicas ¡'esultan las construcciones que, pese a tener un paciente determinado, toman como figura al agente. Si un P detenninado no es el argumento enfocado, el sujeto absolutivo, entonces la única alternativa es convertirlo en oblicuo, en un chfnneuT, como les gusta decir a los seguidores de la gramática relacional. Desde e! punto de vista formal, estos argumentos se introducen mediante la panícula m, la misma que se usa para toda clase de argumentos 1I0 nucleares. La alternativa a la versión tagala de (2) sería, pues, una construcción inusual con ese verbo, pero posible en ciertas condiciones: bmnmil ako sa Jwnya, cambiando el infijo de! verbo (b-um-anl, para indicar que la figura es el agente, en vez de b-in-ant) y la forma de los pronombres (poniendo el de primera persona en su forma ang, que es ako, y el de tercera persona en su [arma sa, que es kanya). Esto ya había sido intuido por Schuchardt, quien, sin llegar a sostener el carácter intransitivo de estas construcciones, sí se percató de que en tagalo el ohjeto directo puede entenderse no sólo como una adición necesaria de! verbo (lo que élllamaba 'acusativo puro'), sino también como el lugar en el cual sc produce una actividad determinada (Schuchardt, 1883: 133).
No es posible dar cuenta aquí de LOdas las posturas, ni mucho menos de los matices que cada una conlleva. Para el objetivo que persigo adoptaré la posición de admitir una doble organización de la transiLividad, no porque las otras posiciones no me parezGlI1 convincentes, o porque así se resuelvan mejor los problemas: lo que convierte a las lenguas filipinas en apasionantes es que, por uno u otro cami-1l0, al final siempre nos encontramos en alguna enceITona de la que no resulta fácil salir.
4. Lo que me propongo en este trabajo es contralTestar los argumentos de No)asco, y mostrar que el chabacano comparte -o al menos conserva huellas de- esta duplicidad de alineamiento sintáctico típica de las lenguas filipinas: acusativo, orientado hacia el agente (Nolasco diría antipasivo), cuando el tema/paciente es indeterminado, yergaLÍvo cuando el tema/paciente es determinado. Y de paso, pretendo incidir en una propuesta presentada en trabajos anteriores (Fernández 2007; en prensa): esa partícula con del chabacano, que es cOllsiderada generalmente como el marcadO!' de acusativo, no es el! su origen sino el marcador de caso oblicuo de las antipasivas prototípicas dc las lenguas filipinas, valor que en cierto modo todavía conserva.
42~ ,lAURO FERNANDEZ
No soy, por supuesto, el primero que trata de ver la siulaxis del cha, bacano desde las lenguas filipinas. FOl'man lo insinúa ya en su tesis doctoral (1972), aunque en ella apenas se tocan cuestiones de sintaxis, y vuelve a sugerirlo, si bien sin entrar a fondo en la cuestión, en 1993 y en 2001. Ogiwara (2002). Grant (2002) }' Barrios (2006) presentan un catálogo más o menos completo de rasgos de sustrato que no podrían pasar desapercibidos. Yendo tal vez demasiado lejos, Semorlall (1983) desCllbre en el chabacauo todas las posibilidades de foco típicas de las Iellgllas filipinas4
, interpretación que Nolasco (2005a) conlJ-arresta de forma ejemplar, Pero incluso el propio Nolasco, a la vez que defiende la acusatividad de! chabacano, muestra cómo muchos de los efectos que en las lenguas filipinas se obtienen mediante la manipulación del toco se logran en chabacano mediante otros procedimiell[os, en especial mediante el uso de ciertos de verbos auxiliares". El chabaca-no, pues, no dejaría de ser en aspectos ulla leugua de tipo fili-pino: "Chabacano inherited its accusative phenotype from its Iberian father and its pragmatic and semantic genotype from ilS Philippine mother languages" (Nolasco, 2005a:432-433).
Aunque la propuesta de Semor!an insuficientemente funda-mentada, uno de sus ejemplos va a para iniciar esta discusión,
(5) Ch. Ya toca el soldao Tg. Binagtíng Ilg slllldalo 'Tl1e soldier run the belJ
el campana angkamparw
La autora ha utilizado en su traducción del ejemplo altagalo la 'goal voice" es decir, un foco orien tado hacia P, tal como muestran conjuntamen te el infIjo -in- en el verbo yel marcador ang en la frase nominal ang kampana, La intención de la autora es mostrar que también en chabacano el (;arnjJana es el foco, Este análisis no parece incorrecto, si reparamos en (6), procedente del diccionario de Aristoll (2002):
(6) Ta tuca ya el wmjJalla del iglesia '11,,' chureh bell ís already ringing'
Lo que estos dos ejemplos podrían probar, en contra de los que Nolasco usa en su argumentación, es que e! S de una oración intrallsitiva como (6) ye! P de una transitiva como (5) reciben el mismo tratamiento, lo que nos llevaría a la conclusión de que el campana en es un sujelo absolutivo en un esquema sintáctico Pero también el
.J 'Gaya ng wikang PilJpino, wíkang Chahakano din '" ('sto 'al igual que 1a lengua filipina, la lengua tambíén tiene
'j EH Hna línea similm~ RubiilO (2008) nlU~8tra de forma convincente cómo mediante el auxilia! puedp se obtienen en /.umboanguefio los efectos modaleb que en cebuano se obt¡(~neIl mediantt' el prefijo ma/na.
LA PARTÍCl'U\ COI, y L~ ORGANlZAC1ÓN HE L-\ fRANS1TIYIDAD EN CHAflACANO 429
soldao tiene la misma marca que el campana: ambos van preccd~dos de la misma forma de! determinante el, Y si comparamos (5) COI1 (¡), procedente de! Evangelio según San Juan (19: 32), como Nolasco. a la conclusión contI-aria:
(7) En lonces 'Elltonces
anda ef maga soldao y 1",1 soldados fueron y 1",1'
Lo que ahora tenemos es que el S ,de la intransitiva (7) y~ e! A de la transitiva (5) reciben el mismo tratalmento, lo que nosyevana a ~a COllclusión de que el soldao en (5) es e! SllÍeto en c~so llommatlvo, mientras que el campana es un objeto directo en acu~aIJVO, .
Lo que eIl realidad nos muestra este conJullto de ejemplos es que en chabacano, cuando los dos argumentos son nombres comunes! determinados, el paciente/tema es inanimado, las marcas de caso ~gualan a S P Y en los tres casos se introducen los argumentos mediante la pa:tícula e~ por lo que no hay modo de decidir: a partir de tan sólo ~sta información si estamos ante un esquema ergatlvo o antc uno acusatIvo.
Pero hay' algo más: cn zamboangueiío, los P .inanimados también pueden llevar con. Entonces, ¿hay alg~Jla dlfe~enCla ~ntre (5;' donde P es introducido por el, y (8) donde es mtroduCldo pOI con el? ,
(8) toca el soldao con el campana soldarlo tocó la campana'
La diferencia podríamos explicarla desde las len,guas filipinas, ~i asumiéramos que en (5) el argumellto enfocado (el :uJeto, el absoluttvo en un esquema ergativo, la figura) es el campana, mlent~as que (8) es una construcción en la que el argumento enfocado,. e~ sUJeto',la ,figura ~~ el soldao: una construcción que en las lenguas fihpmas sena mtransltlva antipasiva, "',
5. En Fernández (2007) argumente que los P Il1troduCldo por con, cuando son animados, o por con el cuando son inanimados, se, :=omprenden mejor cuando nos pe~'catamos ~e que son la ~da~taclOll ,al español de los pacientes determmados oblicuos ,de las anlJpaslvas de las lenguas filipinas. Esa misma percepción tuvo Librada Llamado (1969) hace va bastantes años, si bien en una época en la que no se ha~la~a todavía de ergatividad ni de antipasivas, En su tesis sobre el Ca\1teno afirma:
(¡ Frente a lo que pudier4 <"(m no es en este c~~o 1111 instn~l1lel1 [al como podría deducir alguien a partir del 'iemántíco del verbo: plen,sest' ~n eJe,l~lpl;)s (~mo el, qll~ sigue, prü{'edcllte también de i\ríston (2002). eH el • la~ mterpre~clO~ IIlSU llInen~1 es imposible: donde tu ya Jc!>a con el carburador del ( ¿donde pus,,!c el carburadO! del coche?').
430
"}\ V, + Loe i, a verb Ihal takes a ]ocative complement. Some slleh verb, are anda '10 go', m;m 'lo see', ",,,la '10 kilI", The following selltences show mese wonh ",ilh ¡he locative complemento
di anda el hombre wil! go the rnall 'The mall will go 10 ManiJa'
Ya mira ilos saw !hey 'Thcy saw the president
na A1anila 10 Manila
ron el j",sidente lhe presiden t
Ya mala el mawdor con el loro
kil!Pd lhe bullfighter ¡he bnll 'The bllllfighter killed lhe bllll'
Llamado (1969: 6(}-(}7)
Lo qUe Llamado nos dice es que estas tres construcciones son intransitÍ\ras; las tres Lieuen un complemento locativo, y ninguna de ellas tiene por consiguiente un complemento directo. Esta percepción nos resulta tan 'Üena a nuestros hábitos que nos cuesta acostumbrarnos a ella; ya hemos visto cómo la resolvió Schuchardt, conservando para los complementos directos de! tagalo su característica de acusativo, pero aceptando que un acusativo se entienda en esta lengua también como el lugar en el que se desarrolla una actividad.
Aplicando esta perspectiva al chabacano, hemos argumentado (Fernández, 2004, 2007) que existe una estrecha conexión en chabacano entre las frases introducidas por con y las introducidas por na, no siendo ambas otra cosa en su origen que una adaptación al español local de la pareja de marcadores de caso oblicuo de las lenguas filipinas, UIJO
para los nornbres de persona y otro para los demás: kay/ sa en tagalo, kang/ so en ce bu ano, etc. La tesis de Llamada Librado, en la que no habíamos reparado hasta hace poco, viene a confirmárnoslo: la oración ya m.ata el tomador con el toro es percibida por los hablantes nativos del caviteiio como intransitiva (hoy diríamos, además, como antipasiva). Y esta percepción resulta tan obvia que se recoge sin ninguna discusión especial ell una tesis de master que fue examinada y aprobada por un tribunal compuesto por lo más ilustre de la lingüística filipina de la época: Teodoro Llanzon, Bonifacio Sibayan, Fe Otanes y Emy Pascasio. Para lodos ellos, al parecer, estaban claras correspondencias como las que ejemplifico en (9) con kay, el marcador oblicuo para nombres personales;
(9) Tagalo: Ccbllano: Zalllboanglletlo:
Sino (ba) ang pumatay kay PednJ? Rimay (ba) misamad kang Pedro? Quien (ba) el ya matá COll Pedro? '¿quién mató a Pedro?'
LA PARTÍCULA CON Y LA ORGANIZACiÓN DE lA IXA.NSITIVIDAD EN CHAllALA~() 431
La posibilidad de considerar que la última de estas oraciones, la del zamboangueúo, procede de una antipasiva filipina se reforzaría si pudiéramos "deshacer el empate" entre el tratamielllo de los marcadores para S, A Y P cuando todos ellos son determinados e inanimados, es decir, si pudiéramos aportar algún argumento adicional a favor de considerar que en (5) hay un P absolutivo, el camj)(ma, y un A ergativo, el soldado,
6. Por razones de espacio limitaré mi razonamiento a tan sólo dos argumentos. El primero se apoya ell el ordell de constituyentes, y para expoller!o me serviré otra vez de la tesis de Llamado (1969), en la que hay más sorpresas qUe la ya mencionada. Hay en esta tesis una información sobre el orden de palabras que resulta ser muy pertinente para esta discusión. En caviteño, cuando P es indeterminado, no hay restricciones en el orden de constituyentes. El orden preferido y el más frecuente sería el que muestra (lOa), pero también es posible (lOb);
(10) a) ya cllmpra uvas d mnchacho 'el criado compre, uvas' b) ya cumpra el muchacho nvas. (Uamado, 1969: 112)
En ninguno de los dos órdenes hay ambigüedad acerca de las relaciones actanciales, ni tampoco acerca de las relaciones sintácticas que las expresall. La figura es A. Pero si el criado, en vez de comprar 'uvas', compra 'las uvas', entonces hay en caviteño una rígida restricción en el orden de palabras. La única forma de decirlo es (J la):
(11) a) ya cumpra el muchacho el uvas b) *ya cumpra el uvas el muchacho,
¿Significa algo esta restricción? Nos parece que sí, Si el sl~jeto tendiese a coincidír con el agente, como en las lenguas acusativas, la restricción sería innecesaria, pues las uvas no tienen capacidad agentiva. Sólo tiene sentido la restricción si apunta a la existencia de un sujeto absolulÍvo, elllvas, e! argumento colocado en último lugar; el muchacho sería más bien un ergativo. ¿Por qué ese orden y no el inverso? Pues porque ése sería el orden no marcado en tagalo; y sería, además, el único orden posible en aquellas lenguas filipinas que, como el ilocano y otras, har: perdido la diferencia entre los marcadores de absolulÍvo yergativo (¿como el chabacano?), El orden de palabras se convierte entonces en el único indicador del caso, como muest.ra en (12) la obligat.oriedad de la primera construcción y la imposibilidad de la segunda:
(12) a) galangen ti babae ti baga" 'la mlljer compró la carne' b) *gatangen ti bagas ti babae
En ilocano las cosas están mucho más claras que en chabacano, pues aunque se haya perdido la distinción entre las pm'tículas de absolutivo
432 MAURO FER:-¡ANDEZ
Ylerg~tidvo'IUlhl afijo del verbo !lOS indica que el foco en (12a) es un P E e caso e c abacano no hav ( l afi' l' d' '. " , . n mente en el ordell d . ,:. a 110
, a IstlllClon reposana exclusiva-e constituyentes Por ello ,. f' militud de mi inte '.' " , ' ' . ' pal a I e orzar la verosi-
dencia adicionaL rpletaCloll, sera cOllvemente sumini~trar alguna evi-
es ;~ !:p~~~~~eer~deOI qscuellul:lda bueJla ¡prued'ba de diagnóstico del sujeto ,.g , o nllem )ro e u 1 . , .
cuando es .c?rreferencial'con el de la primera. ~to~:rJ.:~~on c~ordbl,nada, puede omItIrse en las lenguas acusa!' ' ,..' , en cam lO, no interpretación posible al sup'rimirlo Ivas, J1Jdslqlll~ra cual:d~ la única
mundo que tienen los hablantes, tal co~~::~:c~~: :n ~f~~ocmlJe,:to del
~~p~~mlne (198~~: the man dmjJjJed ¡he melon and !Junt, La r~~~~~cf~~~~o 1 : a supreslon de los objetos en cláusulas coordinadas (.' . e
reductton) fuerza a interpretar esta cláu ul di" aln¡unctzon sativa, con el sentido de que fue l h I
S a ~ II1gles, l!na lengua acu
por absurdo que sea. En Ulla le"e u"o~n :.::'.~llIe,~l revetnto y J1? ~l melón, pretación admisible sería que f g 'j ~rgl'~HI' eu camOlO, la UnIca interel melón sería el' ., ue e me on o que reventa, puesto que
Esta pI' b shuJedto, omJtl~o por consiguiente en la cláusula segunda , ue a a esempenado un imp 't . . ·1· " .
nes sobre el sujeto en las lenguas fiJi inas o~. ~nte I?ape en las dlscuslo-observamos un comportamiento si¡~lar ~I I a aplicamos al ch~bacano, ha pasado desapercibido hasta ahora7 Obd~ lasleng
l u~s erga(¡v~s, que
(13): . servese e COJemplo numero
(l:1) Despues ya hace le abaja el Clll!1pO de ¡em,1 y va envolve [0 I manta. . l." I na un
'd 'h' m=:~,.es IZO ql,l<? se b~iase el Cllerpo d<, Jesús y lo envolvió en una (Nuevo 1eslamentona Cha/}{u;arw, Lucas. 3: 53)
En la segunda cláusula coordinada se)' 1 lenguas acusativas como el espariol ~ "1 (. n~t; e cu:;t~o de Jesw; que en sentado mediante un clítico E t ' . e m" es te~l na que ser repreciones el CU"""o d'J . ~s o sugIere que el st!]eto es en ambas ora-
u'Y " esus, y que el pronombre [elle . . , argumentarse que también se omite r elle en l ' , ~s un eréfatlvo. Podna que el pronombre es el sujeto. Pero l 't'~' ,:cgunda cla~sula,. por lo o~jetos directos en las lenguas acusat~v~:~l~C~¡~~~aq:l~~;!g:et eltdir 10.5 vos en las lenguas de este lipo L- b' . , n es ergau-, . . a o ~eclon. pues, es muy débil.
'¡ Acaba de aparecer un Ínteresante traha·o de eral ? autor reconoce la impronta de la" ID' ¡_,,-'. ' < 11 (_008), en el que una vez más el
~ " ¡gua,':, I Ipmas en el el 1 • re a elementos materiales (Iabra-) "0'1' t .. ' la Jacano. tanto en lo que se retle-
, v' . e 10 a es rllC¡lIras (I'd/e' ) P . aqUJ proponemos. sostiene que el a b. _. 1 ,.111S. eIO, en conu'a de lo que accHsative language which hcks 1 1I ¡Z4 m o~;lJlgllel:o es "a straightforward nomtnative-
. .: ,)0 1 t le pauerns nI ¿-i PhHi¡ '.. l:f rHorphologH::al apparalus Ihal ís needed lo " ' k ¡ l¡Jmc-stye ocw:¡ ancl the . . -, - la e 5UC 1 a s:.vstem "'O k" I ( " ¡~nponal1te revisar el chabacano a la luz d(" lo ,,1 '~' o ~ r 93). Sena l"las que están perdíendo el síslcma d"" l' que Sr ~ ?scna en dIversas austroo('-
d . ,~O{ o. o rnal1Tenlf'lIdolo p' . I -.
ta o a veces en un aparato distinlo dellr-ldic'o ., ('f S ' .¡-¡roa mente. bien Susten-" 1 na el'. ,_ htbatafl1, 2005).
U\ I'ARTjCllL~ CON y lA ORGANlZACION Dé LA TRA:-¡SITIVlDAD E'" CHAJlACANO 43:1
Comparemos el ejemplo anterior con el siguiente, procede LIle de la tradncüóll del Evangelio de San Mateo:
(11) S, Jose ya 1111 manta, .ya hace abaja na cruz can el C¡'"'IJO
"'!lIo/ve col1 na manta y ya pone con elR na Ul1 sepuUu¡y¡ Teslamento na Chabaw'f1o, Marcos. 15: 46)
En esta versión el sujeto es el agente, si José, y esto deja abierto el camino para interpretar como un oblicuo con el cuerpo de Jesus, al igual que todos los con di! que siguen, en oraciones antipasivas. Ohsérvese que la sustitución por este (ya hace abaja este etc.) implicaría necesariamente que lo que se baja o hace bajar es otra cosa, por ejemplo algo que se está seüalando mientras se enuncia, pero no el cuerpo de Jesús; es decir, en y ya hace abaja este, el demostrativo no sería un o~ieto directo, sino otro sqjeto absolutivo, diferente de si José (que en la segunda cláusula, omitido, sería un ergativo). Para que este deje de tener la interpretación de sujeto, necesitamos anteponerle con: y ya hace abafa con este. Pero ¿se convierte en objeto por dejar de ser sujeto? ¿O se convierte más bien en ohlicuo, como esperaríamos de la deposición de un absolutivo del rol de figura que le corresponde habitualmente?
7. He dicho que queda abierto el camino para una interpretación inesperada, pem no he demostrado que (14) sea nna antipasiva. Lo que sí creernos haber demostrado con el ejemplo (13) es que P (el cuerJJO de Jesus) posee algunas propiedades que han sido consideradas como exclusivas de los sujetos, tal como esperaríamos en una lengua ergat.iva, y fal como sucede en las lenguas filipinas. Puesto que disponemos de más argumentos que los dos presentados aquí, tendremos que volver sobre el tema para desarrollarlo con la debida amplitud.
La principal dificultad para considerar (14) como anLÍpasiva procede del hecho de que, cuando P es animado, el marcador con resulta obligatorio. ]\'0 hay expresión alternativa a ya matá si Juan con Pedro. Por consiguiente, sostener que nos hallamos ante una auténtica antipasiva sería tanto como decir que es intransitiva una oración que posee en grado máximo los a(¡'ibutos que se han seíialado corno típicos de las construcciones que ocupan el lugar más elevado en la jerarquía de la rransitividad (Hopper y Thompson. 1980). Podríamos acudir a \Jlla concepción más abierta de la transitividad, como la que propone Angel López (1996), según la cual las oraciones con un sujeto y un oblicuo pueden ser transitivas. Pero el caso es que ya 1nalá si Juan con Pedro debería ser no solo transitiv"a a secas, sino el modelo prototípico en cualquier concepción escalar de la transitividad. Además, de algún modo habrá que dar cuenta de las [recuentes a1Lernancias entre presencia y ausencia de con ante supuestos objetos directos, tal como muestra el ejemplo el siguienteS;
ti L'1 me7cola.nza entre chabacano y otras lenguas que st' observa ('n el .::jell1plo e.., lípica del habla cotidiana de ¡o~ zamboanguei1os, y de los ftlipinos en general.
434
El nurse 011 duty ya m;In examine con el 511 pies and told Me Curly ro take off his shoes, No quiere ele kita su salJ(l/os, I'lll'piah;m sila del Ullrse, Buyung kame porke no quiere ele kita ron el su sapatos, Cuando ya kila ele su sapatos 1."J (de SyP, Iln foro de )nte1'ller)
'La enfermera de guardia examinó SilS pies y le dijo a Mr, CurJy que Se quitase los zapatos, Él no quena quitarse los zapatos, Discutían con obstinación la enfermera y él. l\oso tros estábamos intrigados acerca de por 'lné no <¡uería <¡uitarse los zapatos [".1. Cuando se quitó los zapatos 1",1'.
¿Nos hallamos ante objetos directos con un marcador con opcional, en variación libre? ¿O nos hallamos más bien ante uua serie de cambios en la perspectiva dialética, de absolutívos en oraciones ergativas a oblicuos en oraciones antipasivas y viceversa? ¿O será acaso que nos hallamos ante la yuxtaposición y alternancia de diferentes modelos de transitividad?
A mí me parece que lo que observamos es lIna fase intermedia en un proceso de reorganización de la transitivídad, cOllSecuencía del contacto entre la ergatividad dividida de las lenguas filipinas y la acusatividad del espaí10L Es un hecho bien conocido que algunas lenguas han pasado de ser acusativas a ergativas, a partir de un reanálisis de las construcciones pasivas como activas (Andersoll, 1977). ¿Es este tUI camino de doble dirección? Parece ser que sí. AJrídge (2004) sugiere que el tránsito en la dirección opuesta, de la ergatividad a la aCllsatividad, también se inicia en las construcciones intransitivas, en especial en aquellas en las que el objeto oblicuo P de una antípasiva pasa a ser iI1lerpretado como un objeto directo, y analiza cómo afecta este tránsito a diversas lenguas austronesias, Situar al chabacano en a1gün punto de ese trayecto explicaría ese aspecto de encrucijada que nos deja perplejos. Parece que con cualquier análisis que se proponga, siempre desembocamos en la famosa encerrona que las lenguas filipinas tienden a los lingüistas. y también en esto, en su carácter de encerrona, el chabacano despreIlde sill duda un fuerte aroma filipino.
REFERENCIA5 ml\L!OGR~nc<\S
ALRlDGl', EDITH (2006): "Alltipassive in Austrollesian alignment change", Gomunicación presentada en el 8th Díad,mnic General;"e S')"nlax, Yak, 21-27 de jnnio de 2004, [Versión electrónica disponible en <http://facnlty,washinglon. edn/ ecal / Antipassive,pdf.l>
ANDERSON, STEPHEN (1977): "011 mechanisll1S by which lallguagcs become ergative, en Charles Li (cd), Mech.anisms (Jf Sy'illaellc C/wnge, Austin. Univ¡>rsüy of Texas Press, 317-363.
ARISTON, EMEHSON MACROHON (2002): Chabacano-Englísh Diclionary, Manila, Ms. BARRIOS, ArREE"! L. (2006): "AlIstronesian elemellts in Philippine Creole Spanish",
comunicación presentada en la Tenth lnlenw/ional ConferellGe on Auslronesiall Lingllistirs. PaJawan, Filipinas, 17-20 de enero d,> 2006, versión electrónica disponihle en lmp:! /www.siLorg/asia/philippines/icaI/papers,htmL
, '" A TRANSITIVIllAD EN C1IABA(~\NO LA PARTíCl:LA CON \ lA OR(,ANIZA(.ION nI' L 435
1 "Urbana, '1' 1 <T lexls ¡¡¡irlz !!;IY/.lll'llw/ica rnlmym. BLOOMFIf.Ln, LEO'lMU) (1917): {(ga ",_ '" ' ,
('niversity of 11IillOi&. 1 ' 't' OH rednclion iu grall1ll1aJ' aud ~ (l'lR'l)' "Ce rcferencc alH C0l1J1ll1( 1 '1 o.f'd COMRIE, BERNARf) ,e ", ), , '(, 1) EXJ,laíning 1ani!:/J.age nnmersa s. x Ol ,
discOllrse". eH John Hmvk1l1S C(., '1 <
Blackwell, 186-208, " d d l' Jartícula na en el chabacano FER0IÁNDEZ, MAI:RO (2004): "PI\lrifllllc:o~a]¡d~an~le~ ~ernálldez Fcrreiro y Naucy
de Zamboanga", en Mauro Fernall¡ ,,;z:.' 'bé,.ic~/ Frankfhrt, Vcr"uerl/Madrid, . (1 ,) ÚJ> (Hollo> Cf v<lsr , ' '. . Vázqucz VClga ce s. , "
Iheroalllericana. 41-59, 'de con en chabacano", En Marlllla FERNÁNDEZ MAURO (2007): "Sobr¡> el ongeG~1 .' '( 'ds) La RrrrJwnia en irllc~'a,(:Ción:
. , '[k', L' ' l'"forgenllla1er alCla t , , F kf '1 Schrader-Kmf I y ,HU a,' , 1, ,'a Klaus Zilnrll.el7llann, fan !lI,
t '0 1,,' ./oria con/aclo y po/ftu:a, Ensayo> ni IOlIlmOJe enTe " . " , , 4,>7478 , "en~lert/Mad"¡d, Iberoa,lI1encan3. " l' 11 "11 el chabacano, el espanol de v , '. "1 )arUCll a eo" ' "
FERNÁNDEZ, MAURO (en pIenSa). ,a 1 Ir. tal;; (eds.), Arle> de X}(V Cangle> Fili[Jinas y el Ti/filish", En ,Mana ,Ieseu e 'r"b'ng~n Nicmeyer.
.. e" "l'/%gu Romanes, II 1 ~.' " " " I Inte""aliol1f11 de Lmgwsluf'lF r/i 11. I ~l fimmmalical analySls. 1 eSlS dO( 1m a ,
FORMAN, M1CHAEI. ( 1972): Zamboangneno ¡ex s un " ,
U11iv, de Cornell. , l' .. ¡'011 word order tvpology, and ( 19<)'1)' "Verb sena 1Z<1 1 , ," 3-82
FORMAN, MICHAELI ...... ' , . 1" Oceanic LinO'u.isl1cs 32(1), 6 , ' ZamboallgUeflO: A cOlllparallv¡> app:oa(~/ í cano' COl~,terbala11ce to a western
FORMc\N M1CH!\EL (2001); "Confidellce ll1, J 'la )a(, d ) . S;¡edding lioh,l O'fl lile Chabacano ' , ,. ~1 F'crnanr ez e ., ' ' h ,... }I-
ideology oflanguage ,en ',auro de' Esludios de Soclolingií.úlica, 2: 2), 9,,-1 1, ver-l:anguage (número lllollog:afico " ' o es larticulosXvolnmen,asp?ld=9>. sión elecU'óllica: <www.soclOlmgmsl1ea.uv1gb~..eilo: uua lengua mezclada",
,. ,p (2002)' "El chab<lcallO zam oaugt GRANT, ,,,NTHONY , .
PaPia 12. 7-40. ts of NPs in Mindanao Chabacano. GRANT, MTHONY p, (2008): "Somc aspec" n' Marlvse Baptisla y Jacquelille
d 1 ' t' "cal conslderallons , e .. "1 d lt- John Strllctura1 an lIS Oll (: - . AUlsterdaln/fl a e la, , Guéron (eds.), Noun pl/.Toses tri creoll! In..nguages,
Beníamins, 173-204. '1 .. ' for the Philippine languages: An " ( 1988)' "Ergatlvc ana 'SIS " \tl e lS
GllZMAN, VIDEA P. DE '--" <- • S. tdíes in ;1ustronesian Lingul,sttf.\, r 1 1 •
analysis", en Richard Mee,lml (ed,), t~23_345. '.
Ohio. Center fOl ¡llternatIOll,,1 Stn~le~'980)' "Trallsilivity in grarnrnar and dls-HOI'PER. PAUL v SA~DRA A, ~J10MPSON ( ,
comse", Lallgaage 56, 252-299, "a Id lrallSitivítv in TagaJog and ofher KAfAGIRL MISUMI (2005): ''\1oi('c. ergatlvlty I 'A" '" T Wavan Arka ano Malcolm
. A ' . ·olc;:r¡caI pcrspectlV .... eH ~ " .. 1 ,d Philippine lallgllag'es: Lyl' 1 '",' , 's"ltm,s' Sorne 11<'10 e"'pmea slu u:s.
, ( d ) TI e many fMes of AUS/TO'fleswn 1Imr.e .' " " Ross e s"" '." r3--174, , " Canberra, PaClfic LlIIgIllSl1CS, ~', 1'1 '1' • e chalkrlú'e 1.0 universal grallllllar .
" , LAI'SP (l99I): "Jhe 11lppll1, '" HI;fMELMANN, "IKO ' ' '. ' f"lr S )rachwlssenschaft. "
Arbeitsf)(lpierNr, 15, Colol1la, lustlllll 1 1, . díglll Ol' two: Muluful1CflOnal . P (2006)' "JIow [O !lIlSS;¡ pala ( d )
HI\.IMELMANN, NIKOLAlJS, " ,Al Dcnch & ~icholas Evans e s, , ' rrUb- in Tag<llog", el! Fehx ¡K. A~l~;a'g; o;I~'a1l/mm wáting. Berlín, Momon de
Catehín¡; ümgu.agr!: Tile slmu ,I.ng (' w en b
GruVIe;, 487~526. , ,e lb: slmclures of 0"',le chabacano, Master L .. LIIlRADA (1969): An ana!:)'s1S oJ 11" OSll IJ~MADO, " . ~'al CoJlege ,.
thesis, Manila, Plll]¡ppJl1~ ,o~n~,e four f(;cus rrallsforlllations of Tagalog " ",n LL<\MZON, T,..oDORO A, (
19 /3), T 1 l, Cecdio Lopa, Qllezoll Cily, LlllgU1StlC Audrew B, Gouzales (cd.), Pam:,ga la) ','
Soc;"t)' of ¡he Philippines, 1 G8-1 83,
436 MAURO PERNÁNDEZ
Lo PEZ CARcíA, ANGEL (1996): Gramática del esj}(lúol ll. La oración snl/ple Mad 'id Arco/LIbros. ' 1,
NOL>\SCO RlCARDO Mª (2005 ). ''TI CI I , . a. le la Jacano challenge to Philippine ergativitv " en Damla T. Dayag & j Sl 1 Q k b I '. . " "}' '. . . ep len l1a en lIS 1 (e<ls.), LmgUlstlcs and language;1/ the Phlbppznes and beyond, Manda, Lmguistic Sociel)' o[ the Philippines 401-435
No LASCO RlCARDO M' (2005b) "w] PI" . " . <-, '. : .' lal llhppmc ergalivity reaUy means", Proceedi1l'Ts of the Tazwanjapan Joml WodlshojJ On Auslrol1esiall Langllages, Taipei Howard IntematlOnal House, 215-238, "
OGIWARA YUTAKA (2002)' "A ..• d 1 12,67-83, . panclOn e suslrato en el predicado del caviteno. PaPia
REm, LAWRENCE A. (2002): '?)elerminers, IlOlIns or what? Problems in the analysis o[ some comllIonly occurnng forms in Phili¡JI)inc languages" Ocea"11'c L,'n"'ul'st' 41 (2), 295-309. ' ., . b ,les
Ross, MALCOM (2002),:, 'The history and transitivity o[ wcstern Anstronesian voice and vOlce-markmg, en Fay Wonk & Malcolm Ross (eds.), Tile histor' and tolo 01 western Austroneszan voice systerns, Can berra, Pctcific LjllguisLics i 7-~2 yp gy
RUBlNO C\RI (2008)' "z b - CI . , . , '. . ~am oangueno lavacano and the potentive mod " Susanne Michaelis (eel) Ronl, ore" l 't' , " "!. . I . e , en
•• " ~L ....... " 'J ,eO'./fJ,,"U(t,U:ies: Ylelglüngthe contribution o/sub-strates and sujJerstrates, Arnsterdam/Filadelfia,jolllI BenjallIins, 279.299.
SAC~OT, MAUREEN jOY D. (2006): "On the transitiviLy o[ lhe actor [ocns and patienl ocus conslructlOns m Tagalog", comunicación presentada en la Tenth
Intelnatzonal Confere~ce 01l Auslro1lesia'll LinglltSlics. Palawan, 17-20 de en'ero de ~006, verSIOn electrolIlca disponible en: <hllp:/ /www.sil.or /asia/ hT . '/ Ical/papers. html>. g p Ilppmes
SCHUCHARüT, HUGO (]883): Kreo!ischen Sludien JV: Ueber das MalaiosjJanische der Phlüppme:, Wlen, Buchhandler dcr kais, AkadelIlic del' Wissenschaften
SEMORLAN, 1ERESI!'A (]979): Oral1w literatuTtlng Chavacano, Master thesis Úniversity o[ the Phlhppmes. '
SEMORLAN, TERESITA (1983): "Gramatika ng wikang Chavacano", Ms. SHlBATANl,. MASAYOSHI (2005): 'The altrition o[ (he Allstronesian [ocus system"
Proceedzngs ofthe Talwanjapa· ) . tUI. ., l' ' T
' . n om nmilS wp on Au.stro1leszan Languages 1-18 OTANES. SEBASTlAN (1741»)· A,.te d 1 ,- 1 ' . . " ,.e:a umgua taga'fl y manu.al tagalfJg' para la adrnin is·
ftmao:,. de las Santos Saeramentos, SallIpaloc, ManiÍa. Imprenta del convento de I~s ranClscallOS.
WOLFF, CHARLES DE (1988) "Yo' . P' . .: ~~ce m Auslronesian languages o[ Philippine type: aSSIVe, ergalIve or neIlher? , en Masayoshi Shibatani (ed,), Passive and Voiee
Amslerdam/Flladelfia,johll Benjamills, 143.193. '
T'HO VINe A DlR ... A PROPÓSIT DELS PROCESSOS DE GRAMATICALITZACIÓ 1 LA FORMACIÓ DE PERÍFRASIS VERBALS
l. INTRODUCCIÓ
AsCENSIÓ FICUERES
MANUEL PÉREZ SALDANYA Acrulemia Valencwna {it- la Llengua, Unit,ersltal de VáhJilcia
La formació de perífrasis verbals és un deis temes classics en els estudis sohre el canvi sintactic i e!s processos de gramaticalització. Les perífrasis, de fet, permeten exemplificar els diferents canvis que intervenen en e!s processos de gramaticalització en la mesura que els verbs auxiliars provenen de verhs plens que hall vist modificat e! significat Iexic inicial per un significar més gramatical i que han experimentat un procés de fixació sintactica i en certs casos, fins i tot, d'erosió formaL L'objectiu de! present treball és doble: d'una banda, delimitar COI11 es poden abordar els processos de gramaticalització des d'un model teóric com el de la gramatica liminar; d'una altra, exemplificar aquests processos a partir de la formació d'una perífrasi verbal coucreta, la perífrasi "venir (o vindre) a + infinitiu"l.
2. ELS PROCESSOS DE GRAMATlCALITZACIÓ
2.1. La lingüística teórica va prestar inicialment escassa atenció als estudis de sin taxi histórica i, en general, a la gramatica historica. Aquesta situació, tanmateix, va comen\;ar a canviar a partir de la decada deis hui tanta del segle passa!. A partir d'aquest moment, diferents lingüistes d'orienlació generativista, i formalista en general, comen\;aren a mostrar un interés especial pe!s estudis de microlingüística basalS en la variació, taIll des d'un punt de vista diatopic (la variació sintactica dialectal) com diacronic (la variació sintactica histórica)2.
¡ Una part del ueball que prescntcm s'lla rcalilza[ c1ins el marc del projecte d'investigació HUM2005-02~50KFILO del Ministerio dc Educación i Ciencia-FEDER.
~ COIn a excmple reprcsenLaLiu cl'aquesla orientació podem cilal. entre nosaltres, els tr~balls de Rigau (1997 i 2006).












![LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE ROMA [Modo de compatibilidad]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632374a403238a9ff60a6fdf/la-organizacion-social-y-politica-de-roma-modo-de-compatibilidad.jpg)