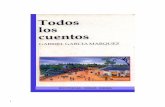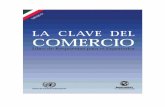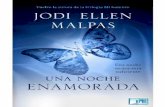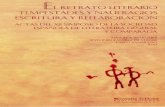La noche del Xisilic
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La noche del Xisilic
LA NOCHE DEL XISILIC
“Se dirá la palabra de Hunab Ku,Verdadera Deidad, en el país llano. Esta es laenseñanza que muestra el provecho que dará,¡oh Padre!, consideradlo, ponedlo en vuestro
entendimiento. Vuestras almas la recibirán verdaderamente. Apartaos ya, dejad vuestras deidades, Itzaes, Brujos
del Agua, olvidaos de vuestras perecederas ymíseras deidades; postraos en adoración deHunab Ku, Verdadera Deidad, la poderosa
sobre todas las cosas, ¡oh Padre!, la creadora del cielo y de la tierra en toda su extensión. Dolorosas han de serte mis
palabras, ¡oh Maya Itzá, Brujo delAgua!, a ti que no quieres oir de otro Dios, a tique crees que tus deidades valen. Creed ya enestas palabras que os predico.”
NATZIN YABUN CHAN
(Del Libro de los Libros de Chilam Balam)
Sirven de soporte a las presentes líneas la memoria (porcierto, bastante fiel y nítida, cosa sorprendente, dado eltiempo transcurrido) de los hechos que aquí se exponen(públicamente por primera vez), junto con varios apuntes,los últimos con fecha 3-2-78, que han sobrevivido hasta hoy.Los treinta y seis años transcurridos se notan forzosamenteen su memorización, pero, incluyendo los olvidos, ya hastaobligados, podrá apreciarse que su nitidez aún está fresca.
La experiencia, tema y contenido de esta crónica, lejanaen lo temporal, fue intensa e insólita en su momento, y aúnhoy puede seguir pareciendo reciente, sin duda, entre otrasrazones, por haber nacido como producto de un empuje allá enla íntima manera de pensar, surgiendo ineludible en unmomento concreto que además, con frecuencia, es irrepetible.Escribirlo es, se quiera o no, autografiar al menos algunasfacetas del propio espíritu.
Con esta aclaración sobre lo que sigue, es obligadoañadir que la experiencia ahora relatada fue un fin
perseguido de antemano y a la vez necesitó la práctica de unainvestigación previa. La búsqueda de fórmulas quecontribuyesen a paliar un problema social fue uno de losdesencadenantes que la impulsó. Este se combinó con otro:comprobar si era posible acercar, y en qué aspecto, elcristianismo y la antigua religión maya.
La zona donde todo ocurrió está enclavada en la regiónde El Quiché (Guatemala). En lo eclesiástico es diócesis, yen el tiempo aquí narrado sus parroquias eran atendidas porla Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón. El pueblodonde se encuentra el lugar de lo ocurrido se llama Zacualpa,y dista 44 Km. de su capital de Departamento, Santa Cruz. Susituación geográfica colinda al sur con la finca Chuacorral.Al este con el municipio de Joyabaj. Al oeste con el deChinique, y al norte con el de Canillá, pasadas las alturasde la Sierra, que es su límite natural en esta dirección. Sushabitantes se denominan en lengua maya-quiché los “aj maá”,a diferencia de sus vecinos de Joyabaj, los “aj xoy”, los deS. Andrés Sajcabajá (municipio al que pertenece Canillá) quese llaman “aj trix”, y los de Chichicastenango, los “ajmash”. El municipio tenía unos 10 ó 12.000 habitantes en lasfechas que aquí se aluden. Su altura está alrededor de 1.400m. sobre el nivel del mar El Xisilic es una cumbre de laSierra de Chuacús, ramal de la Sierra Madre, que bordea elnúcleo de la población por su lado norte, de unos 2.500 m. dealtura aproximada. Desde ella se tiene una vista de lapoblación casi al pie y debajo. Los pueblos de esta zonaoriental de El Quiché hablan la lengua maya-quiché, convariantes dialectales menores. La mayoría eran indígenas enlos años que aquí se refieren (1967-69), y en porcentajemenor estaba la población mestiza, aunque casi todos seconsideraban de uno u otro grupo sin una pureza étnicaestricta, adhiriéndose por motivos sociales más que genéticosa uno de los dos, y siendo reconocida por el resto de lacolectividad su pertenencia, salvo excepciones.
Zacualpa se dividía administrativamente en cantones yfincas. Su núcleo y sus cantones se distribuyen en sentidoeste-oeste. Los cantones son una agrupación de viviendasdispersas en un mismo lugar, diferentes, por tanto, de laaldea, núcleo de viviendas más cercanas unas de otras. Elpueblo se encuentra en un relativo llano que se alarga
paralelo a la Sierra de Chuacús a su paso por la zona. Esallanura no es continua, pues tiene en su interior diversosbarrancos y diferencias de altura, pero en comparación conlas montañas vecinas resulta una planicie en sentidoacomodaticio. El cantón que tiene en su terreno al cerroXisilic se llama Chichucá, y es el más situado hacia el estede los que jalonan las cumbres de la Sierra, colindando ensus laderas del este con los cantones de Joyabaj llamadosCruzchich y Tres Cruces. Hacia el oeste, también en lacresta, y situados sobre ésta, le siguen Pacoc, pequeño;Pasojoc, que abarca el descenso hacia Canillá pasada laaltura de esa Sierra, y Chimatzatz, con un cerro del mismonombre coronado por árboles, donde una apertura del subsuelodejaba a veces escapar truenos volcánicos acompañados o nopor temblores más o menos locales (se trata de una formacióngeológica muy abundante en muchos lugares de Centro ySudamérica, que recibe en la lengua maya-quiché el nombre devitz –cerrito-). En la falda de la Sierra que baja hacia elpueblo estaban: Trapichitos, debajo de Chichucá, y Turbalá,debajo de Chimatzatz. En la parte más plana y baja seencuentran, siguiendo más o menos alineados ya con la alturadel pueblo, Tunajá, al este de la población principal; aloeste de Zacualpa, Xicalcal, casi en el pie de la falda,debajo de Turbalá; le siguen Agua Caliente y las fincas de S.José y S. Antonio Sinaché, y el término del municipio endirección Chinique, Capuchinas. Por la parte sur del planohay otra línea de cantones paralela a la situación delpueblo. Son de este a oeste: El Tablón, La Vega, PotreroViejo con el lugar de Camacutz, y en la carretera deZacualpa a Santa Cruz, Chixocol, ya en el extremo delmunicipio, en la misma carretera a Santa Cruz. En los años alos que este trabajo se refiere, 1968 y 1969, a excepción deestos dos últimos mencionados, Capuchinas, y el mismo núcleourbano, donde la población mestiza se concentraba más, entodos los demás predominaba la población indígena o“naturales”, como acostumbran a denominarse, acompañada casisiempre de un número menor de mestizos.
Se anota que este relato queda unas veces en presente yotras en pasado, debido a la indecisión sobre cómo expresarloya que no hay una información global fiable de la zona en laactualidad, y puede haber cambiado tanto en nombres como enorganización, y de hecho así ha ocurrido en otros lugares.
Las relaciones sociales de convivencia entre los gruposde mestizos e indígenas tenían momentos de calma alternadoscon otros de tensión desde siglos, al igual que en otrosmuchos lugares de América. En el tiempo a que se refiere estetrabajo (años 1968 y 1969) se estaba gestando otro de estosconflictos porque había comenzado una lucha por la ocupaciónde cargos municipales por parte indígena, estallido que tuvolugar escasos meses después de celebrarse lo que se va adetallar. Antes, es necesario señalar que, dentro del mismogrupo mayoritario de indígenas había una subdivisión basadaen las creencias: El grupo de los católicos, llamado deAcción Católica o también “los Acción”, cuya implantación enel país se debe a la labor del obispo Monseñor González allápor la década de los años 40/50, que volvían a la fe ypráctica cristianas. En este grupo se estaba perfilando unadivisión entre los que opinaban que había que intervenir enla política y los que seguían pensando que pertenecer a laAcción Católica debía ser algo de carácter religioso sintrasladarlo a otros ámbitos de la vida. En contraste con ésteestaba el grupo de los que seguían el antiguo sincretismomaya-cristiano, llamado en Zacualpa, al igual que otrosmuchos sitios, “cofrades” o “del costumbro” (debido a quemantienen sus costumbres por encima de cualquier cambio delos que han ido sucediéndose en la zona), basado en laestructura de la cofradía, organización implantada por losmisioneros que aprovecharon otras configuraciones de núcleosrectores encontrados en la comunidad indígena para la puestaen marcha del proceso evangelizador, que, como en otrostantos sitios de América, estuvo parado por carecer demisioneros largo tiempo, y concretamente en Zacualpa duranteel siglo XIX hasta la década de los 50 del XX, dando lugar ala conservación, crecimiento y fortaleza de un sincretismo,nunca antes desaparecido del todo, que aúna elementos mayas ycristianos. A este grupo pertenecían chamanes, espiritistas,brujos y hechiceros. El experimento en el cerro Xisilicconsistió en la celebración de un acto que fuera motivo deacercamiento, intentando paliar, como se ha dicho antes, elproblema de las relaciones entre estos dos grupos, el deAcción Católica y el de los cofrades, en situación de mutuodistanciamiento no exento de enfrentamientos y fricciones. Enaquel momento esta relación se había relajado en su aspectoconflictivo, pues la Acción Católica pensaba que los
cofrades, tarde o temprano, pasarían a su grupo, dado queellos iban aumentando. En aquel municipio la laborparroquial efectuada con los no indígenas había sidofructífera en los años anteriores a los aquí anotados.Faltaba potenciar otra labor similar en la poblaciónindígena. El inicio y primer desarrollo de esta tarea tambiénya era algo hecho, y su resultado era el grupo de AcciónCatólica, más madurado en los cantones de Xicalcal, Tunajá,La Vega, Potrero Viejo, Trapichitos, la finca S. Antonio deSinaché, y el núcleo de Zacualpa, mientras que el resto delos cantones y la finca de S. José Sinaché todavía eranpracticantes, mayoritariamente, del sincretismo maya-cristiano. A este resto de cantones, Turbalá, Chimatzatz,Pasojoc, Pacoc, Trapichitos y Chichucá, fue dirigido el actode acercamiento objeto de la presente crónica (no se repitela ubicación geográfica de cada uno, ya expresada). De ellos,solamente Pacoc y Pasojoc tenían algún pequeño núcleocatólico. En Chimatzatz, alguna familia aislada ysimpatizantes. No entraban en cuenta los cantones depoblación mestiza: Capuchinas, Xixocol y Camacutz, al noestar dentro de ese acercamiento que se quería intentar, porno tener población indígena. La finca de S. José Sinaché sedejó también para un momento posterior.
Los cofrades tenían su mayor influencia en los cantonesde Turbalá, Chimatzatz y Chichucá, situados en la subida y enlo alto de Sierra de Chuacús, cerca del cerro protagonista deesta crónica. Estos cantones estaban menos relacionados conel núcleo de Zacualpa, y los cargos de las cofradías seejercían o se habían ejercido casi todos, por residentes enellos. Con motivo del acto del Xisilic, se comprobó quealgunos de sus habitantes, posiblemente de la última aldeamencionada, no habían visto antes a personas de piel blanca,a pesar de tener el pueblo a dos o tres horas de camino. Estoes un exponente de lo refugiados que estaban en sustradiciones.
El acto dio comienzo sobre las dos de la tarde del 18 demarzo de 1969 y finalizó en la tarde del día siguiente.Comenzó su preparación en octubre de 1968.
I.- EL PLANTEAMIENTO
Indujo a realizarlo la necesidad de depositar unasemilla de comprensión entre los dos colectivos ya dichos,pues se ignoraban el uno al otro después de choques pasados.Había un factor que condicionaba mucho la adhesión al grupocofrade del “costumbro”: Los recursos agrícolas de loscantones enclavados en la sierra eran pocos, dado el sueloescaso en siembras, con contenidos de talco y mica, y pocapenetración del agua de lluvia. Esto hacía que sus habitantestuvieran que emplearse en fincas de la costa para tenerrecursos monetarios gran parte del año, mientras que lassiembras y productos conseguidos en cantones más bajos, dondese había extendido la Acción Católica, eran algo másfavorecidos por mejores temperaturas y riegos. Los cofradesde los cantones más altos gastaban en su mayor parte loconseguido en la costa en los ritos maya-cristianos, a suregreso, con lo que seguían dependientes de su propiaestructura religiosa en lo económico. Permanecían menostiempo trabajando fuera porque tenían imperativas razonesrituales para volver a su lugar. La esperanza de ofrecerlesuna diferente visión de posibilidades fue otro impulso paraestudiar una forma nueva de dialogar con ellos. Loshechiceros y demás rectores del grupo eran, comoconsecuencia, los económicamente más dotados en la comunidadcantonal, al recibir ingresos de los demás, marcándoles loque tenían o no que hacer, mientras que el resto de sucolectivo se endeudaba sin remedio.
La diferencia entre la organización de un cantón conAcción Católica y otro con cofradías era de por sí elocuente:Los cofrades dependían de los chamanes, hechiceros,espiritistas, etc., y de los “principales” (personaseconómicamente mejor situadas que podían ocupar cargos muchotiempo en la cofradía por prestigio o por disponer de mejoresmedios de vida, o los habían ocupado antes), con frecuenciatambién oficiantes religiosos, tanto en decisiones queafectaran a la comunidad como en la conducta a seguir en loindividual y en lo colectivo. Las enfermedades combatían másal no estar interesados en la introducción de aspectos quemejorasen sanitariamente su vida. En cambio, el cantónorganizado en la Acción Católica se estructuraba máscooperativamente con una Junta Directiva de cuatro cargos:Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero (o al menosuno en donde todavía estaban en los comienzos) que decidían
en unión con el grupo medidas a implantar para mejoras de lacomunidad en enseñanza, sanidad, higiene, etc., a la vez quecontinuaban con su conocimiento del cristianismo siempre enavance. La separación entre los dos grupos radicaba en loreligioso, pero de ahí se extendía a los demás ámbitosvitales. Unos estaban replegados en sí mismos y en sucostumbre, viendo que el otro grupo crecía y sin mostrarcohesión más global excepto cuando sentían atacadas sustradiciones y/o eran alertados por sus responsables. Losotros se expandían y se sentían cada vez más firmes en susnuevas convicciones, sabiendo que los opuestos estaban encuarto menguante. Debido al uso del alcohol en los ritosmaya-cristianos, los accidentes y muertes por esta causa enlos cantones de mayoría del “costumbro”, sobre todo en lasgrandes celebraciones, eran más notorios que en los de AcciónCatólica. El atraso humano de la postura reacia a todainnovación fue otro factor que impulsó a intentar un impulsoen la línea de colaborar para una solución, aunque ésta seperfilara futura. Parecía que el muro que los dividía ya notuviera ni el aliciente de ser derribado, al presumirse quelos de un lado acabarían pasándose al otro, pero... ¿cuándo?;¿y mientras, era lo más conveniente dejar que la situaciónsiguiera así?; ¿cómo no hacer nada?
Ningún grupo quería combatir al otro en aquel momentoporque no veían razones de importancia para hacerlo. Sinembargo, se planteó una pregunta: ¿Tanta era la diferencia decreencias maya-cristianas y cristianas que explicaba unaseparación tan consumada?, ¿cuáles eran en cada caso estascreencias?, ¿qué ocurriría si se pusieran en claro?, ¿y si latal diferencia fuera mucho mayor de lo que se percibía, omucho menor?, ¿era bueno y conveniente plantear unainvestigación sobre si guardaban parecidos o contrastes?,¿redundaría una tal tarea en avivar confrontaciones, odiosquizá?; si las diferencias fueran menores, ¿se acabaríanatrayendo más los colectivos?, ¿cuál atraería o absorbería acuál?; y, otra vez, ¿con qué consecuencias?; si un grupoacabara señalado como más asimilable a otro, ¿podría suponeresto para sus integrantes una humillación, con la reacciónque pudiera producir esa percepción?
Como puede verse, estos planteamientos no eran nada más,pero también nada menos, que interrogantes sobre la
situación. Quedan apuntados factores que impulsaban a haceralgo, pero ¿qué?
Al no tener suficientes criterios para decidir unaactuación, lo que sí quedaba claro era que antes que nada,nunca sería malo, no comprometería a nada ni a nadie y seganaría mucho, si se conocían las creencias sincretistas delos cofrades y se contrastaban con las cristianas. Fue elpaso siguiente.
Si se sustituyera el contraste que suponía exponer lasdiferencias entre las creencias de los grupos por laexposición de un sistema que las integrara, se podíasospechar que el resultado no arrojaría ni pérdidas niganancias y que podría ser neutral, con lo que nadie se daríapor menospreciado. Incluso aunque la operación concluyese conun balance favorable para uno de los dos, no por ello se ibana cambiar de grupo los perdedores, si se hacía sin intentosde captación, y al fin y al cabo todo habría consistido ensólo la exposición de un conjunto de creencias. Aunqueindividualmente alguien cambiara como producto de lo hecho,el grupo no se sentiría postergado al recibir la resultantefinal como exposición que todo lo integra sin supeditarninguna creencia ante otra. Se trataría de un organigrama quese expone y que señala uno de sus cada componente en un lugaro posición, no de recomendar cuál se ha de escoger o asumir.El exponer algunas creencias de un grupo como algo venido delas del otro grupo, pues históricamente así ha sucedido, noimplicaría proponer su elección o rechazo. Sería sólo unainformación, pero, ¿en la realidad iba a ser esto recibidotan neutralmente?
También en realidad, ¿por qué razón había que suponer que laconciliación de dos sistemas de creencias era más probableque su incompatibilidad? Esta pregunta llevaba, una vez más,a la necesidad de conocer cómo estaban estructuradas las nocristianas. ¿Habría falsedad si se reducían los dos sistemasa un denominador común?
II.- LA AVERIGUACION
El estado de las creencias del “costumbro” se fuerevelando como poco ensamblado a medida que se indagaba y
averiguaba. Era algo ya sospechado, en algunos aspectossabido con certeza, y que ahora se iba a confirmar. Cabíapreguntar si la transmisión oral que venía gobernando losconocimientos religiosos de los cofrades de una generación aotra tuvo, en un momento histórico anterior a la llegada delos misioneros españoles, un contenido más completo que elque actualmente ofrecía, tan deteriorado. Muchos puntosesenciales del cristianismo les resultaban totalmentedesconocidos, y sobre otros recordaban las palabras con quese denominan, pero carentes de significado, o con otrosdistintos. Sabido es que esta situación no es exclusiva dellugar aquí referido.
La indagación y averiguación de esas creencias fueaportando resultados varios que podrían resumirse en unaslíneas generales respecto a lo que aquí se expone:
1.- Abundaba el culto a los santos, pareciendo queen la actualidad ese culto tenía reflejos y elementos deotros anteriores con los que se honraban y eran invocadosespíritus y divinidades precristianos.
2.- El culto a Santo Tomás era muy considerado,pues en la zona el pueblo de Chichicastenango lo tiene comopatrón, y allí las cofradías tenían un relieve más importantey eran tenidas como paradigma de lo que debe ser una cofradíadel “costumbro”. Eso no se olvidaba. El culto a los santosera algo muy usado para pedir, más que para dar gracias, loque también se hacía en menos ocasiones.
3.- Desconocimiento de la paternidad de Dios. DiosPadre sólo quedaba como palabra en conversaciones oinvocaciones, sin su contenido (“Tata Dios, Diosito,Padresito Dios”, etc.), aunque emocional y sentimentalmentese confiaba en El (“si Dios quiere”, “primero Dios”, “soloDios sabe”).
4.- Jesucristo no era tenido como superior oprincipal en esos cultos, sino como un componente más delconjunto, eso sí, reforzado por algunos recuerdos de lacelebración de la misa y de la figura del sacerdote católico,que aludían a El, y a algunos momentos de su vida, como puedeser la Pasión, pero sin conocerse su mensaje y las
consecuencias sobre la importancia que tuviera respecto aotras creencias.
5.- El Espíritu Santo, a pesar de ser conocido comopatrón de Zacualpa, no era más que un motivo como cualquierotro santo para efectuar ritos derivados de la antiguareligión maya y celebrar la fiesta anual como cualquier otropatrón de otro sitio. El hecho de que el camarín que presidíael altar mayor de la iglesia tuviera las tres imágenestrinitarias no quería decir que fueran conocidas en unsentido cristiano. No tenían asignado un cometido espiritualespecificado en el modo de expresar las creencias. Eran máshonradas las imágenes que sacaban en procesión, guardadas porellos.
6.- No había señas de que se tuviera conciencia deque Dios fuese la creencia más principal, ni que fuera elorigen y raíz de las demás. Se le tenía presente para muchascosas y se le invocaba de muchos modos, pero no había piepara concluir que se le tuviera como base para tener otrascreencias. Importante desde luego, o al menos así parecía,más que Jesucristo y el Espíritu Santo. Componentes de unconglomerado.
7.- Siguiendo el recorrido por el campo de estascreencias, se encontraban el Santo Mundo, el Santo Trago y elSanto Maíz. El primero abarcaba la tierra en general,considerada en sus manifestaciones de superficie (siembras,lluvias caídas, temblores, cumbres de montañas entre las quefiguraba el Xisilic, etc.), y era considerado como una fuerzaa la que había que dirigirse para protección, satisfaccionesen el caso de calamidad sobrevenida como probable efecto deuna mala conducta individual o colectiva, o por obligacionesdel calendario anual a observar o tradiciones que conservar.Más que una deidad definida como tal, se trataba de unaentidad espiritual poderosa y por tanto a tener en cuenta enla vida. El segundo era una toma de conciencia de un elementoritual muy importante, la bebida alcohólica que se toma paramanifestar lo significativo del motivo de la celebración, ycomo parte del rito se le daba el apelativo de santo. Eltercero era una especificación del aspecto que vincula tierray hombre, fuente de vida y alimentación de éste, que, almorir, se vuelve a convertir en tierra que hace germinar esta
planta para ser alimento otra vez. El hombre viene del maízal ser maíz porque come maíz, y esto le mantiene vivo, yvuelve a ser tierra y por tanto alimento básico para elcrecimiento y fructificación de ese maíz. Se sacralizaban asísiembras, cosechas y algunos lugares, lógicamente. Aquí semantenía un aspecto de la antigua religión maya casi sinalterar. No obstante, estas tres creencias tampoco tenían unapreeminencia más trascendente que el resto. Figuraban comootras partes más del conglomerado, donde no había jerarquíassino yuxtaposiciones con algunos lugares más o menosdestacados. Ninguna “nacía” o “se originaba” de otra, aunquefuera fácil inferir que, p. ej., el Santo Mundo hubieseoriginado el Santo Maíz. Todas “coexistían” sin que sepudiera deducir la existencia de una relación clara entreunos poderes y otros. Sólo el hombre estaba “después” o “másabajo”, supeditado. Cada entidad parecía comportar un poderaislado más o menos de las otras.
8.- Los espíritus de los cerros, de algunas piedrasobjeto de culto (como el Pascual Abaj de Chichicastenango),del agua, de árboles, lugares, y algunos vegetales tenían suconsideración en este universo religioso, pero con los mismosmatices. Ofrecían un panorama de elementos fragmentados,puestos unos al lado de otros. Más o menos relevantes, noeran vistos como deidades. Se percibía ese aislamiento decompartimentos estancos concluido en el número anterior.
9.- Muy destacado, el culto a los difuntossobresaltaba más por el gran tiempo que se le dedicaba(fechas a contar después del fallecimiento, al año de éste,el día dos de noviembre, etc.), que porque se le diera unapreeminencia sobre lo demás; se basaba en el contacto humanocon los que han muerto para “pagar” algo que hubiera podidoofenderles si no se hace, aspecto que destacaba más que lamanifestación de una muestra de afecto, aunque tampoco éstafuera descartable por supuesto, ya que se ponía de manifiestoal efectuar estos actos.
10.- Los espíritus podían tomar en susmanifestaciones formas diversas, y aquí entraban las figurasde animales y hasta la de duendecillo, como es el caso delTzitzimit, un enano que tanto indígenas como no indígenastenían con frecuencia por aparecido en sueños y lugares.
Dependiendo de la conducta de estos espíritus con respecto alhombre, se les llamaba “espantos” si amenazaban oengendraban temores, denominación extensiva a los difuntos sisu aparición o comunicación tenía un matiz nadatranquilizador. Se señalaba con frecuencia la noche como eltiempo en el que todo esto podía producirse con másprobabilidad. Podían agitar la casa, la habitación ocualquier elemento del lugar donde sus aparicionesocurriesen. También estaban desvinculados del resto de lascreencias, yuxtapuestos, colocado su poder en un plano másinferior a las otras, aunque al hombre pudieran causarlegraves perjuicios. Era la visión que de ellos se tenía. Silas otras creencias podían ser fuente de males, éstos siemprese tendrían como más importantes por provenir de ellas aunquelo causado en sí fuera de efectos tan lamentables viniendo deunas que viniendo de estas otras.
11.- Se creía en “El Malo” como espíritu maligno,muy similar al demonio o diablo, o se les podía llamar “losMalos”, como supeditados a aquél. Los “Malos” (sin elartículo), o “un Malo”, era algo más genérico, equivalente alos males traídos por enfermedad, revés económico o familiar,etc.; la misma enfermedad era tenida como culpa, y el dolorque causa también, aunque éste podía tener el carácter,después de percibido, de pago por la culpa, liberador yapetecible por tanto, para saldar lo mal hecho. La muerte dealguien no se tenía como “un Malo”, al parecer, salvoexcepciones en que se interpretaba como castigo a un vivo.
12.- Para terminar esta enumeración, valgaconsiderar la Misa no como celebración eucarística (aspectoque ignoraban), sino como rito que hay que cumplimentar aligual que los demás, pero tenido en muy principal tal vez pormemoria simplemente histórica, pues no se encontró ningunarazón en que se apoyaran para explicar tal relieve, y comoderivada de este realce, la figura del sacerdote o misionero,que es visto como quien tiene poder capaz de realizar eseritual y a través de él pedir por difuntos o por cualquierotra finalidad, pero al que se le puede y se le debe combatirsi toma decisiones contra las tradiciones, y más si lo hacesiendo extranjero. Muy inferior y alejada aparece lacapacidad del sacerdote para practicar la bendición desemillas, casas, objetos y personas o animales, aunque se le
solicitara que lo hiciese, tal vez por un retazo de queestas enseñanzas fueron recibidas siempre, cuando seimpartiesen en el pasado, como algo complementario, tal vezpor ser escasos en muchos períodos de tiempo los misionerosque las realizasen, y tal vez también porque se trataba deacciones que los oficiantes indígenas realizan de un modo uotro, pues entran dentro de sus rituales. Es fácil deentender por todo ello que la capacidad de celebración de laMisa haya quedado vista como algo más excepcional, al notener parangón en sus rituales de todos modos, pero era otrofragmento también.
Los cofrades contribuyeron de buena gana a facilitartodos estos materiales en sus comunicaciones, sin reticenciasy como agradeciendo el interés en conocer algo tan suyo. Atodo lo que antecede le seguía la conclusión forzosa de queno había un sistema de creencias, sino creencias sueltas, conalguna conexión puramente casual entre alguna que otra, y unamarcada yuxtaposición entre ellas, como materiales en underribo de la construcción. Incluso se habrá podido observarque el paso de creencias a supersticiones, en los númerosexpuestos, no es clara, aún teniendo en cuenta que aquí noquedan recogidas todas, sino sólo las buscadas para dar pie ala celebración que era la interrogante motivadora de lainvestigación en marcha, y no es muy perceptible qué son unasy cuáles sean otras, y que muchas pueden ser tenidas tanto enuna acepción como en la otra, o en las dos, según de quéaspecto se trate. No se trata de un sincretismo donde loscomponentes, unos de los antiguos mayas ya transformados yotros, cristianos, pero también transformados por ausencia deinformación y de formación, sean tan distinguibles comopudiera parecer. Proponer una exposición que resaltara en quése distinguía el cristianismo de todo esto podría fácilmenteno tener interés para los integrantes de la religión del“costumbro”, al no entender la propuesta cristiana. A pesarde tanta puerta cerrada, hubo una pequeña entrada que dabapaso a realizar algún acto en el sentido del acercamiento yaaludido: Era la misma tradición tan celosamente defendida,la misma guarda cuidadosa de ese “costumbro” tanconstantemente mantenida, el pretexto para interrogarles sitendrían interés en conocer cómo fue su religión “más ojer”,o sea, en tiempos muy antiguos (en expresión del castellanoallí usado, “más antes”). Tal vez el interés por conservar
todo ese conjunto religioso les indujese a una respuestaafirmativa. Era cierto que el estado actual de lo quemanifestaban creer no reflejaba lo que siglos atrás creíansus antepasados. Es más, en muchos aspectos no se conservabaya gran cosa, y otros elementos quedaban muy cambiados,siendo irreconocible, o casi, su fuente originaria. Elantiguo sistema religioso maya-quiché les había llegado contantas transformaciones que era lógico no recordasen nada delo más antiguo, ya que ni siquiera sus abuelos habían tenidoese patrimonio religioso.
Si se les hablaba de asistir a una búsqueda y hallazgode algo que fue patrimonio de sus antepasados, el bloque delos de Acción Católica podría adoptar una actitud negativa,pues podrían considerar que un acto diseñado para todavíaafincar más en su tradicionalismo cerrado a los ya acérrimosdefensores de sus tradiciones no podría tener nunca elcarácter de algo conveniente. ¿Qué hacer para suprimirdiferencias, no fomentar una defensa todavía más fuerte de lorecibido por tradición, y contribuir a que todos secomprendieran algo más, respetando, mostrando puntos decontacto si es que alguno hubiese, sin matices que implicaranprioridad de unos sobre otros, y nunca englobando dosuniversos religiosos en uno, ya que de por sí no tenían unacontextura para tal unificación?; ¿qué hacer para que fuesenmás receptivos a posibilidades de promoción como sereshumanos?
También, los cofrades se mostraron algo interesados enconocer más sobre el pasado de sus creencias. A la AcciónCatólica se le consultó sobre la conveniencia de fomentar laconvivencia con los del “costumbro”, dando a conocer lo quecreían (pues ya lo sabían al haber pertenecido a ese grupoantes que al que ahora se habían adscrito), sino la tradiciónde la que esas creencias provenían, ahora casi perdida, paraque así ellos mismos pudiesen ver, entre otras conclusionessobre la propia creencia cristiana, si realmente taltradición originaria se distanciaba tanto del cristianismo ono, y sin que tal recorrido revistiese nunca una invitación avolver a las creencias que tuvieron antes de ser cristianos.En el mismo acto se haría una exposición global y resumidadel cristianismo, información que fue dada también al grupodel “costumbro”. Así fue como ambos grupos dieron su
aquiescencia a la puesta en marcha y práctica del proyecto.Sería una reunión informativa con vistas a conocerse mejor,lo que sin buscarlo casi traería una comprensión poco a pocoquizá. Valía la pena el intento, aparte de que sus frutosestuviesen entrevistos, asegurados o dudosos.
III.- LA PREPARACION
El “manos a la obra” fue lo distintivo de la etapasiguiente. La anterior había sido de recogida de materiales,aunque fuera para descartar algunos. Se había establecido uncontacto con un frecuente preguntar y responder, con lo que alos materiales recopilados se había ido añadiendo el conocerlo que pensaban, que era sumado como parte del resultado deeste trabajo. Con frecuencia aquellas opiniones en lascontestaciones a las preguntas que se les iban haciendo eran“sí” o “no”, pues hubo un empeño en hacer muy claras yconcisas las interrogantes para que pudieran entenderlas,asegurando certeza en el mayor grado posible, con ello, alrecibir lo preguntado para opinar al respecto sin lugar aequívocos. Aquello parecía gustarles.
Para esta tarea, hubo que deducir que una tradición enmateria religiosa que diferenciara el antiguo mundo culturalmaya-quiché de otros del influjo maya no era conocida porellos en la zona, y que si había habido variantes respecto ala tradición general por motivos locales, se trataba de unacuestión inabordable porque ahora ya no podrían conocerse enqué aspectos las creencias del reino maya-quiché pudieronramificarse en la posible diversidad de los territorios queeste grupo abarcó, ni en que se diferenciarían del mundomaya, siempre considerando esta búsqueda sobre el terreno, osea, recopilando, en el supuesto que pudiera hacerse en aquelmomento, datos(cuantos más, mejor) de muchos puntos delterritorio quiché. Por otra parte, no sólo no se podía hacer,sino que aunque se hubiera podido, su resultado no arrojaríaluz sobre directa lo que en Zacualpa hubiera podido suceder,ni de cómo hubieran podido cambiar sus componentes allí a lolargo de los siglos, y de todas maneras eso era precisamentelo que se necesitaba, si es que quería verse como necesidad,porque, pudiendo realizarse o no esa tarea, el objetivo alograr era celebrar en aquel lugar concreto un acto sobre su
tradición concreta. Ellos manifestaban que no sabían de dóndeprovenían sus creencias, salvo que eran de lo más antiguo.
Buscando la respuesta a cuál tradición exponer, si loque había no era más que unos restos inconexos de la misma,pareció lo más lógico acudir a una fuente segura, que habíasido la verdaderamente representativa de las tradicionesquichés, y que ha pervivido hasta hoy, más allá de lastransformaciones del contenido religioso habidas en losdiversos territorios componentes de la zona que abarcó suexistencia histórica. Acudir a la fuente primera, aunque yano fuera conocida, era lo más indicado para la exposición deunas creencias más sistematizadas que, de todos modos, noserían tenidas como ajenas a lo que actualmente se creía,pues aún hay palabras sueltas en oraciones, conjuros yrituales en general, que son las mismas o parecidas que lasque han quedado escritas en esa fuente original. Esta no esotra que el “Popol Vuj”, libro hecho por un indígena quichéllamado “Popol Winak”, y cuyo manuscrito fue hallado enChichicastenango, cerca de Zacualpa. Su escritor, convertidoal cristianismo, cambió su nombre y apellidos originales porel de Diego Reinoso, y redactó en castellano la obra donde serecogen las tradiciones del pueblo maya-quiché y entre ellas,en primer plano, sus creencias.
El Popol Vuj sirvió así de base para recoger los datosde lo que primitivamente se creía. Para el trabajo se usó eltomo II (exégesis) de la obra de J. Antonio Villacortareferida al final de este relato. En cuanto a los materialespara el cristianismo se usó la Biblia, sobre todo latraducida por Nácar-Colunga. El material bíblico era másconocido por la Acción Católica. Para lo contenido en la“biblia maya”, como se le ha llamado al Popol Vuj, hubo quehacer una selección y un análisis de lo que se escogía. Fueun manejo, simultaneado en muchos momentos, de dos teologías.
Las creencias sustentadas en la realidad, en Zacualpa,aportadas por los del “costumbro”, se habían convertido, alllegar aquí, en tan sólo un punto de referencia para lo quese iba extraer del libro maya-quiché. El contenido de éstehabía pasado a ser lo principal, y resultaba desconocido paralos dos grupos. Hay que anotar que el libro tiene muchoscontenidos coincidentes con los de los mayas de territorio
mexicano, lo que siempre da mantenida una línea común comoalgo proveniente de aquellos. Ahora los indígenas de Zacualpasabían que estaban invitados a asistir a un acto en lospróximos meses en el que serían informados de las creenciasde sus antepasados; después ellos mismos verían hasta quépunto las creencias antiguas habían sido abandonadas osustituidas. Sin embargo, los pasos o partes de tal actoestaban por delimitar.
Entre los materiales encontrados en el libro quiché loprimero fue descartar lo que se distanciaba del cristianismoy no era esencial, ya que de otro modo su exposición hubieraresultado falseada o provocadora de confusiones. Siguiendoese criterio, se dejaron a un lado lo que eranmanifestaciones de seres superiores al hombre en forma animaly los relatos de héroes mandados por la divinidad odivinidades al mundo para relacionarse positiva onegativamente con el hombre, y las acciones de la divinidadpara con los hombres. Se buscó con exclusividad deliberadatodo lo referido a la divinidad, sus manifestaciones yatributos. Los relatos en los que se narran hazañas podíanfácilmente provocar una confusión mayor o menor en cuanto alo que era una exposición del tema de la divinidad, puesdeberían explicarse también las relaciones de lo narrado enellos con el dios o entidad superior que los motiva, y esodesviaba el tema que se detectaba como principal, que era laexposición de la idea de Dios. Se decidió que este aspectodebía ser el primeramente atendido y preferido, en lugar dereunirse para escuchar historias o narraciones de hechosmíticos o antiguos en general (amen de las implicaciones queesto hubiera podido motivar en los grupos, como ya se haaludido). También los temas derivados de Dios en elcristianismo, comenzando por el desarrollo de la cristología,eran excesivamente amplios para un desarrollo mínimo, y demodo parecido, se optó por aludirlos de manera resumida. Todose iba abocando a hablar más de Dios simplemente que de loque de su existencia se deriva. Había un problema que en esemomento estaba patente, aunque ya era de suponer antes: Ladiversidad divina que el libro de quiché parecía contenercontrastaba con la unidad del Dios bíblico. ¿Qué hacer,reflejar esta diferencia tal cual aparecía en cada religión,o algo distinto?; en este último supuesto, ¿qué?
Fue el Popol Vuj el que se encargó de contestar estapregunta. La primera intuición de la divinidad tenida por losmaya-quichés, creencia heredada de los mayas a todas luces,aparecía con el nombre de CABAUIL (el corazón del cielo, elser de doble mirada con la que lo abarca todo). La concepciónmental era de una idea de centro del que parten derivaciones,por influencias o consecuencias, hacia el hombre, conatributos como el de inimaginable, o el de fuera o más alláde la comprensión. CABAUIL tenía tres manifestaciones que leacercaban al ser humano: CACULJA-HURACAN, CHIPI-CACULJA YRAXA-CACULJA, el rayo (como fuego brotado del agua), elrelámpago (resplandor o luz del fuego) y el trueno (sonidodel fuego), presentando la concepción de la tormenta como unacratofanía, una manifestación del poder y la presenciadivinos como fuego, como luz y como sonido, poniendo elfenómeno de la tempestad como vehículo de revelación dondeconvergen estas tres manifestaciones para los terrestres. Launidad de CABAUIL no se rompía en sus tres explicaciones. Serecogieron también las otras designaciones de este corazóndel cielo originario: U-CUX-CAJ y HURACAN (sinónimos deCABAUIL, el segundo refleja su presencia en la tormenta comoespíritu o aire, y es una de las pocas palabras que hanpasado íntegras al vocabulario español provenientes deaquellas lenguas), U-CUX-ULEU (corazón de la tierra), TZACOL(o AJ TZAC) y BITOL (o AJ BIT) (constructor, formador quetrabaja con el barro), ALOM y CAJOLOM (el que da facultadpara concebir y engendrar hijos e hijas), CAMUL-ALOM y CAMUL-CAJOLOM (reduplicando, dos veces capaz de concebir yengendrar), TEPEU, CUCUMATZ, (poderoso, revestido de plumasverdes color océano), XPIYACOC e XMUCANE (el sol alumbrando alos vivos en el día, pasando después a iluminar a los muertosdurante la noche), JUN-AJPU-WUCH (gran cazador de tacuacineso zarigüeyas), JUN-AJPU-UTIU (cazador de coyotes),denominaciones alusivas a su señorío sobre los animales ymotivo por el que se incluyeron; las representacionesterrestres, en piedra, de CABAUIL también interesaron:TOHIL, JACAVITZ (nombre de una montaña; obsérvese su últimasílaba, la misma con la que se denomina el cerrito en lalengua maya-quiché, ya señalada antes), AVILIX y NICAJTACAJ.Otros epítetos fueron: ZAQUI-NIMA-TZITZ (extractor de sangreblanco -color de luz y de sol- y grande), U-CUX-CHO Y U-CUX-PALO (corazón del lago y del mar), AJ-CHUT (dueño de los
rayos del sol), AJ-RAXA-LAC Y AJ-RAXA-TZEL (señor de lasuperficie luminosa o iluminada y de la concavidad azul, dosalusiones celestes). Otros epítetos también escogidos fueron:AJ-CUVAL (dueño de las esmeraldas), AJ-YAMANIC(resplandeciente de luz), AJ-TZALAM (dueño de las maderas),AJ-COL (dueño de la sustancia resinosa llamada trementina),R’ATIT KIJ Y R’ATIT ZAC (luz que sale antes que el día oalba, y abuela o antepasado de la luz), y CHI-RACAN(fecundadora de la tierra). Las alusiones toltecas del librose omitieron por no estar dentro de la cultura maya-quiché.
Aunque parezca contradictorio con lo indicado antessobre la exclusión de los relatos de héroes que realizangrandes hazañas en la tierra como resultado de la acción delas entidades superiores, se convino en dar los nombres dealgunos de ellos para reafirmar la importancia de losantepasados de los indígenas, sin afirmar nunca la existenciareal de los mismos ni, naturalmente, de sus hechos(frecuentemente están narrados con acciones mágicas). Tantoen las denominaciones diversas de la divinidad principal comoen estas otras de los héroes y personajes importantes, no seentró en distinciones si se presentaban en el libro concarácter masculino o femenino, ya que lo que se buscaba erasolamente el dato de que fueran manifestaciones de esadivinidad. Se eligieron los cuatro nombres de los sacerdotesque míticamente gobernaron los cuatro puntos cardinales:BALAM-QUITZE y su esposa CAJA-PALUNA, BALAM-ACAB y CHOMIJA,MAJUCUTAJ y TZUNUNIJA, e IQUI-BALAM y CAQUIXAJA. Por surelieve especial, dado por el hecho de ser enviados deCABAUIL al mundo, JUN-AJPU e XBALAMQUE. Se iba a mencionarque estos dos destruyeron a WUCUB CAQUIX, CHIMALMAT, ZIPACNA,CAB-RACAN, entidades negativas, para realzar su cualidad deenviados y manifestaciones de la divinidad. También serecogió que destruyeron a las entidades malignas llamadasJUN-CAME, WUCUB-CAME, XIQUIRIPAT, CUCHUMAQUIC, AJALPUJ yAJALCANA, CHAMIABAC y CHAMIAJOLOM, AJALMEZ y AJALTOCOB. Sehizo al tener en cuenta que las fuerzas malignas eran todavíaalgo muy presente en la conciencia religiosa indígena de losdos grupos.
El esquema extraído de la obra terminaba con laconstatación y explicación de que algunos personajes yantiguos héroes de los expresados (como es el caso de BALAM-
QUITZE) tuvieron existencia en la realidad histórica comonobles y reyes (fue señor perteneciente a la noblezaindígena), ya que el libro, al igual que sucede en otrasculturas, entronca el mito con la realidad como formaliteraria. Así los antepasados cobrarían realidad noreligiosa, y el sistema religioso expuesto basado en unaunidad divina central y primera quedaba coherentementeexpresado. La parte correspondiente a los demonios (XIBALBA)se omitió, por considerarse ya suficiente lo elegido sobrelas entidades negativas para resaltar la acción divina.También se buscaba no alimentar miedos. Se convino exponerlas destrucciones ejecutadas por los dos personajes JUN-AJPUe XBALAMQUE como reflejo de las luchas mantenidas por losreyes quichés contra sus vecinos, (repetimos que el librotransmite hechos históricos dentro de sus relatos míticos).Se acudía al escrito para dar a conocer una parte de suscontenidos muy determinada: La existencia de un Dios, suacción creadora, sus manifestaciones diversas y su acción conel hombre quiché. El resto no interesaba para un acto de estaíndole. Esa acción creadora iba a ser referida de formasucinta, sin entrar en detalles, pues el relato bíblico noexpone la creación del mismo modo. Interesaba la laborcreadora más que los modos empleados para crear.
La exposición bíblica fue más fácil y rápida de diseñar:En primer lugar el relato de la creación más referido alhecho y el poder de crear (se usó el primer capítulo delGénesis); lo segundo era la alusión al episodio de los diezmandamientos dados a Moisés, y lo tercero, dando un gransalto, pasar a la exposición de la persona de Jesús deNazaret como Hijo de Dios y resucitado por El. Al proponer aDios sin imágenes ni representaciones que plástica ygráficamente explicaran algo de su realidad, el relato delAntiguo Testamento obligó a insistir más en el aspecto de lacreación.
Mostrar estos temas sería eficaz, esto es, llegaría aser comprensible por los indígenas, cuando se evitase unamanera abstracta de hacerlo, acostumbrados a la observaciónsensorial concreta más que a ejercicios intelectuales, noproduciendo palabrerías aburridas de efecto comunicador nulo,pero también había necesidad de no caer en la falsedadconsistente en convertir los símbolos que se empleasen en la
explicación en creencias, de modo que se acabase entendiendoun vehículo que sólo debería servir para transmitir unmensaje en el contenido del mensaje mismo (muchos procesosdegenerativos que acaban deviniendo en sincretismo van enesta dirección). Por lo que se llegó a la conclusión de queno sólo había que explicar en lengua maya-quiché, sino ademáscon formas de expresión indígena. Todavía estaba por resolverotra cuestión: Equilibrar las exposiciones de Popol-Vuj yBiblia de modo que los componentes de ambas no apareciesenunos con supremacía sobre los otros, y a la vez que quedaseclara su independencia mutua. No podían englobarse sin más enun común denominador, pero había que resaltar suscoincidencias. No debía enfatizarse su explicación hasta elpunto de hacerla ininteligible al otro grupo,respectivamente. Había que lograr que el otro grupoentendiera totalmente la exposición de la otra tradiciónreligiosa distinta a la que actualmente se adhería.
Al llegar aquí, es momento de facilitar algunos datossobre los colaboradores que, aunados con quien escribe,contribuyeron a rematar felizmente el proyecto hasta suejecución: Había un indígena en el cantón El Tablón, llamadoToyano (Victoriano) de León, que reunía el carácter de lídersobre los dos grupos, aunque su influencia era discutida enel de los de Acción Católica, ya que le achacaban el tomarparte en ritos sincréticos maya-quichés, algunos de loscuales implicaba la toma de bebidas alcohólicas obligada,pero era muy respetado y escuchado por los cofrades. Tambiénestaba muy considerado por los no indígenas, y su posturanunca fue la de hacerse obedecer por los grupos a cualquierprecio. Se adhirió al proyecto desde el primer momento de suproposición y gestionó con el grupo del “costumbro” todos ycada uno de los pasos que se fueron dando para saber susopiniones, recoger sus informaciones sobre las creencias, yrecibir sus propuestas sobre el modo y lugar de larealización. Fue un canal que funcionó en todos los sentidos.Su yerno, del mismo cantón, Agustín Gutiérrez, era catequistade la Acción Católica, y se convino, previa consulta con losdel “costumbro”, en que fuera él quien expusiese loscontenidos ya convenidos de la Biblia y el Popol Vuj, para locual se elaboraron sendos esquemas que contenían el orden delos puntos de que constaba cada uno y la forma oral dehacerlo. Otro canal funcionando en plenitud. Además, durante
esta preparación colaboraron todos los catequistas de losdiversos cantones y del pueblo. Los principales, cargos yoficiantes religiosos indígenas de casi todos los lugares del“costumbro” colaboraron con Toyano, dando facilidades y sinponer pegas. Hubo otro colaborador desde fuera de Zacualpa:El misionero Fernando Carbonell, que facilitó el libro deVillacorta y fue aclarando significados de palabras maya-quichés antiguas y en uso, dado su dominio de las lenguasmayances. Con tres encargados fijos llevando el planeamientode lo deseado (al incluirse quien escribe), y otros muchosayudando, se creó una atmósfera expectante que incentivómucho, pero las dificultades nunca se ausentaron de toda estaetapa de preparación, que duró desde octubre de 1967 hastamarzo de 1968.
A lo largo de aquellos meses, algunos catequistas de laAcción Católica habían acudido a otros lugares fuera deZacualpa para recibir cursos de promoción social en elaspecto cooperativo y otros. Volvían con la inquietud devolcar en el entorno lo aprendido, y ser un acicate en elprogreso de sus cantones. Esto no coincidía con laorientación de otros catequistas que seguían manteniendo quela Acción Católica era para profundizar en el estudio delcristianismo, con consecuencias para el campo de la educacióncon una labor de alfabetización en sus lugares, y de mejoradel aspecto sanitario, pero nada más. Ninguno de los doscatequistas ya mencionados sustentaba la postura hacia lasociopolitización de las actuaciones de la Acción Católica.La primera opinión abogaba por pasar a la formación de gruposcon carácter sociopolítico para intervenir en la toma dedecisiones sobre la comunidad. La segunda optaba por dejarestos aspectos sin abordar. La toma de conciencia sobre elatraso social no se había extendido todavía a la totalidad dela Acción Católica. Los lugares de mayor tendenciasociopolítica eran por entonces la finca de S. Antonio deSinaché, el mismo pueblo de Zacualpa y el cantón Xicalcal,debido a los que llevaban sus Juntas directivas. Laorientación parroquial se dirigía en ese momento,lógicamente, a la preparación de un acto que sólo tocaba loreligioso, y dentro de esto, lo hacía intentando por todoslos medios no destacar diferencias de un grupo respecto alotro, para lograr un ambiente más concordante antes de surealización, creando un marco previo donde la aceptación
fuera más usada que la exhibición y manejo de lo que separa.El subgrupo de la Acción Católica proclive a actuaciones máspolíticas asumía con poco entusiasmo el proyecto del Xisilicporque sus preferencias giraban en torno a otro tipo deacciones, y porque no estaban conformes con las actuacionestenidas en algunos cantones con motivo de celebraciones enlas que habían confluido asistentes de Acción Católica y del“costumbro”. Exponer con detención estas actuaciones,ocurridas en el mismo período de preparación al Xisilic,sería materia para otro trabajo distinto del presente, por lacomplejidad de los problemas en ellas vividos tanto a nivelteológico como social. Creían que la manera de actuar deberíaser otra distinta de la efectuada en esas ocasiones yapasadas. La palabra adecuada podría ser “malestar”. Nobuscaron ni ofrecieron, por estas razones, una mayorcolaboración en el período de los meses de preparación ni enel momento de la realización. Colaboraron lo estricto.Callaban, más que disentir. No presentaron ninguna dificultadconcreta tampoco. En las diversas reuniones preparatorias semantuvieron algo atrás y hacia afuera. Diríamos, “pasaron” unpoco del tema. Comenzaban a preferir sus reuniones cantonalesa las parroquiales. La razón, sin duda, eran los temas atratar. Quizás algunos más aislados llegaron a pensar que elacto no era conveniente al creer que daba más relieve alaspecto no cristiano, pero estas opiniones no pasaron de serprivadas y sin propósito de influir en el resto.
En el pueblo se difundió la noticia de la celebraciónentre la población no indígena. Unos opinaron que era unatemeridad reunir a los indígenas en un intento de esta clase;otros simpatizaron de modo pasivo con la idea, con la posturade “a ver qué ocurre”. En conjunto, quizá los más interesadosfueran los del “costumbro”. Esto corroboraba que el propósitohabía calado en su objetivo.
Para la preparación de lo que había que explicar, ypuesto que los dos grupos habían sido informados del tipo deexposición de las creencias del otro que se iba a realizarsin poner peros, Agustín, el catequista que se iba a encargarde ambas exposiciones, dispuso de un esquema con el que irmemorizando lo que iba a decir, dejando para después la formacomo habría de expresarlo. Constaba este esquema primero delas creencias dadas en el Popol Vuj sobre la divinidad
principal, con sus manifestaciones y acciones, a lo queseguían los nombres de los personajes nombrados, de los quealgunos fueron de la nobleza quiché, y por último la alusióna las entidades de carácter negativo que fueron derrotadas.El esquema bíblico constó del relato de la creación deluniverso y del hombre, una segunda parte con elacontecimiento del Sinaí protagonizado por Moisés, y unatercera, más extensa, con el relato de la vida de Jesúsreducido a exponer brevemente su nacimiento, predicación,muerte y resurrección. Nada de esto chocaría al grupo decofradías. En este esquema bíblico, el eje conductor era laactuación de Dios enlazando creación, promulgación de losMandamientos y vida terrestre de su Hijo. En el esquema maya-quiché el hilo de unión también era la actuación de Dios conel nombre de Cabauil. Entonces se vio que, a pesar de tantadispersión inconexa en la actualidad, las creencias maya-quichés también reposaban sobre la base de un solo Diosmúltiplemente explicado, y que en esto Biblia y Popol Vujcoincidían. El monoteísmo había sido la contestación a tantapregunta hecha al principio de toda esta labor. Así se habríade exponer.
El lugar quedaba todavía por elegir. Convinieron loscofrades en escogerlo, pero pasaron varios meses endeliberaciones y no acababan de tenerlo claro. Lo habíanintentado, y la Acción Católica quería que fueran ellos loselectores. Cuando vieron que decaían, se ofrecieron abuscarlo. Durante un día estuvimos caminando los tresencargados, y entre los cantones de Pacoc y Chichucá fuimos aencontrar una planicie usada para siembras, propiedad de unindígena que profesaba el protestantismo llamado Agustín Riz.En un pequeño promontorio, al extremo del campo lleno deondulaciones propias de los trabajos agrícolas, había unaconcavidad de donde manaba agua, siendo un manantial que noofrecía la infección típica de las aguas tropicales tanperjudicial para el intestino porque podía beberse allí almanar. El dueño estaba orgulloso de que aquello pudieraservir. La comida que mis acompañantes me ofrecieronconsistía en unas cuantas tortas de maíz cada uno, de las quellevaban para comer ellos; por no hacer desprecio tomé una odos de cada uno, y les dejé con los respectivos lotes que, ya
escasos, habían querido voluntariamente restringir en miprovecho. Beber aquel agua tan pura fue lo que colmó unassatisfacciones, ya intensas, que impedían sentir hambre alllenar mucho más que una comida, mientras descansábamossentados en aquellas arrugas de la tierra como sobre la grupade un caballo. Sin embargo, la carencia de aquel sitioconsistía en que estaba muy expuesto al viento y al agua, yque habría que fabricar cobertizos para el acto a fin de noquedar a la intemperie. Los cofrades, una vez que seenteraron del hallazgo, quisieron retomar la iniciativa. LaAcción Católica lo dejó estar sin más, pues no se mostrabaconvencida de que lo encontrado fuese lo más conveniente. Alpoco tiempo Toyano daba la noticia de que los cofrades habíanacordado ya el sitio. Habían pensado que, como acto sagrado,lo que se iba a hacer necesitaba un lugar sagrado, y lo másadecuado para eso era la cumbre de un cerro llamado elXisilic, con acceso difícil y poco conocido, ya quehierbazales (zacatales) y arboleda disimulan y casi vetan elcamino. Estaba en el cantón Chichucá, y su cumbre tenía laforma alargada, sobresaliente del terreno circundante al sermás alta, y coronada de árboles, propia de un “vitz”. Pocodespués subimos para inspeccionarlo durante una mañana desdeel pueblo, y entramos en un estrecho corredor donde practicarcon todo rigor la expresión “en fila india”, o sea, de uno enuno (xejopete), con enorme vegetación a ambos lados y encima.Quedamos decepcionados cuando nos dijeron los que ibandelante, pues en esta ocasión nos acompañaba uno de lascofradías, que el camino estaba cerrado por un enjambre deabejas. Volviendo algo hacia atrás, pasando por entrehondonadas cuya pendiente no se podía saber al estartapizadas de vegetación compacta por completo, siempre dentrode arbustos y árboles muy altos, Toyano llevó la comitiva aun punto más inferior donde apartó la maleza y volvió aencontrar una senda que más se adivinaba que se veía. Ladejamos en un recodo y subimos por un terreno formado porondulaciones en pendiente que simulaban escalones. Alterminar este ascenso, encontramos un suelo muy húmedo y unasgrandes piedras, redondas y abruptas, que dificultaban elpaso. Tras ellas, el bosque que hasta allí llegaba se abrió,dejándonos en la entrada de una explanada cuyo suelo estabacubierto por un grueso colchón de hojas caídas y húmedas, queen su parte central se elevaba algo más en forma de mesa. En
sus límites estaba cercada por estilizados y a la vezrobustos y enormes árboles (me parecieron de unos 30 m. dealtura en general), hayas, robles, variedades de abetos yotros, que formaban una hilera circundándole, sirviéndole defrontera en los cuatro puntos cardinales y ocultándola de losrayos del sol y de la visión desde fuera. Tan sólo elestrecho y pequeño espacio que servía de entrada carecía devegetación alta y espesa justo en donde había que pasar.
Detrás de la arboleda que vallaba el recinto se adivinabanpendientes pronunciadas por todos los lados. Junto a losárboles, en el interior, y sirviendo como de un segundocerco, había una línea de altares, compuesto cada uno por unsemicírculo de piedras en el suelo, que se abría en su puntomedio para que pudiera pasar el oficiante, quedando el suelointerior vacío y salpicado en casi todos ellos por hojas deuna margarita silvestre allí llamada “flor de muerto” por sufrecuente uso en los cementerios, y por grupos de pequeñasvelas (candelitas) o restos de ellas, quedando el fondodispuesto para colocar más según se quisiera. El espacio nocerrado por las piedras al fondo estaba marcado por arcos deramaje en el que colgaban enredadas “flores de gallo”, que secrían parásitas en los grandes troncos que trazaban ladelimitación. Los altares discurrían uno junto a otro en ellado NE. y parte del S., quedando la arboleda detrás de estosarcos adornados con tal flor. Las pendientes exterioresdejaban el conjunto aislado y en alto, excepto por lasondulaciones escalonadas que le hacían de entrada. Laprominencia un tanto amesetada de la zona central servía paraponer también candelitas allí, y su suelo tenía tambiénhojas de margarita esparcidas. Algunas explicaciones mássobre este centro se encontrarán en el relato de los hechos yen las del dibujo que lo refleja. Toyano dijo que aquel lugarera un cementerio maya-quiché muy antiguo, y que los cofradeslo habían elegido para un acto de tanta solemnidad porparecerles el más adecuado. Un “sajorín” (curandero) hacíasus oraciones y ofrendas en uno de los altares. Se acercó,respetuoso, y escuchaba las explicaciones de Toyano. Volvió asu quehacer, y los cuatro que íbamos quedamos allí. Se veíaque en cada altar había restos de brasas que habían sidoencendidas para quemar “pom” (resina de pino que hace deincienso). En el aire, el olor del “güaro” (licor muy fuertea modo de ron) se mezclaba con el del parecido al incienso de
las resinas de pino, y con el aroma de tanta humedad. Elentrelazado de las ramas de todos aquellos árboles se juntabaencima de nuestras cabezas, y su tejido no dejaba entrar laluz del sol. Yendo desde la entrada al frente, o sea, haciael E., dirección en que la explanada se prolongaba más, habíaa la izquierda de la posición de quien entrase (o sea, haciael N.) tres grandes árboles, apartados de la fila quelimitaba el plano por esa misma dirección N.; no estaban enmedio del llano, sino desviados. Había otros dos entre elmontículo central y la escalera de entrada. En el lado S., alque como al del N. no llegaban a cubrir los altares, quedandopor eso sólo marcado el límite por los árboles, había otrosmás, adentrados en el espacio interior, de trecho en trecho,paralelos con los del límite y cercanos a ellos. Era mediatarde, y no había señas de que el sol entrase o hubieseentrado. Los rayos más atrevidos quedaban entre las ramas,arriba. La empalizada natural formada como final de aquelplano era más tupida al N. y al O. y menos en el S.; endirección E. casi no había troncos, pero la cerrazón en estospuntos era igual de densa por los arbustos altos, fuertes yapretados. El viento no se sentía allí dentro, aunque se veíala enramada en alto mecerse al tiempo que sonaban sus roces.Poco después regresamos al pueblo.
Todas las razones confluyeron para que ambos gruposconvinieran en acordar que la celebración se habría de llevara cabo en el Xisilic. Sin embargo, la falta de agua en ellugar no pasó desapercibida. Se quedó en avisar antes a todospara que fueran provistos.
Seguidamente, la Acción Católica se encargó de organizarel tiempo de duración de cada parte y del total del acto, asícomo la distribución de sus distintos momentos. Se daríacomienzo un mediodía para terminar 24 horas después.Primeramente habría una exposición de las creencias en elPopol Vuj de 1 hora de duración, después un descanso de otrahora, y de seguido, la exposición de los aspectos de lacreación según la Biblia. Al caer el sol se cenaría, según loacostumbrado. De noche, la Acción Católica celebraría un ViaCrucis, para lo que se colocarían 14 cruces en la explanada,separándolas en forma de recorrido que siguiera más o menosla línea de los altares mayas. Después se expondría laEucaristía para turnos de adoración que durasen hasta el
amanecer, lo que distribuía aproximadamente una hora por cadacantón. Acordaron hacerlo con cantos, rezo del Rosario ylecturas. El grupo del “costumbro”, por su parte, acabado elVia Crucis, marcharía al montículo central para encendercandelas (velas), deshojar flores, y recitar oraciones,acompañándolo con música de la que los pormenores sefacilitan al final de este trabajo. En realidad, no se entróen detalles, pues sólo se habló de “hacer costumbro”, o sea,realizar los rituales acostumbrados por los difuntos, tambiénhasta el amanecer, y sin turnarse, porque también siguiendola costumbre, los oficiantes serían más o menos los mismostodo el tiempo. Habría dos cultos y ritos diferentes,simultáneos, cada uno en un lugar de la explanada. Eranecesario poner de relieve que intervenían dos religiones.
Los cofrades ofrecieron el aporte de troncos y ramaspara hacer la enramada que se refleja en el dibujo, capaz dealbergar a 300 ó 400 personas, más otra para guardar losobjetos para el culto cristiano. Añadieron otra para descansode los “principales”, llevaron “pom” en grandes cantidadespara quemarlo, candelas, sus instrumentos (después sedetallan) y piedras grandes para la quema. He de anotar queen ese momento no pude percibir la importancia de estoúltimo. Se comprometieron, gracias a la labor de Toyano deLeón, a no tomar bebidas alcohólicas en toda la noche duranteel ritual, porque esto, al inutilizarles al breve rato ocuando más ya en la madrugada, les hubiera privado de estardespiertos al amanecer. No tenían sentido los restantes actossin su asistencia.
Antes del alba se llamaría a los que estuviesendescansando. El primer acto coincidiría con la salida delsol, durante la cual el catequista Agustín Gutiérrez iríapronunciando una larga oración de acción de gracias que se lefacilitaba en esta etapa de preparación en forma de guión, osea, con los diversos puntos que tenía que tocar a lo largode ella, pero cuyo relleno verbal se le dejaba a modo deimprovisación respecto a las palabras y expresiones a usar.Los temas a desarrollar eran los ya dichos del Popol Vuj(existencia de Cabauil, enumeración de sus atributos,manifestaciones creadoras y expresiones de dominio sobre locreado, hechos realizados por los mandados por El en latierra, enemigos de los que había liberado al hombre y
mención de algunos antepasados quichés; lo relativo a lacreación del hombre en el libro se omitía pues hay variosintentos de creación que oscurecerían con su explicación lapercepción del simple mensaje de un Dios que es creador). Enel texto del Popol Vuj no se encontraba expresión directaalguna diciendo que Cabauil creara el universo y el mundo; elacto creador se infería de la exposición y expresión de susatributos. A esto seguía la exposición bíblica de la creación(del universo y del mundo, sin entrar tampoco en la delhombre), la acción divina en el momento del Sinaí, y en lavida del Hijo (con recorrido del relato evangélico resumido).Continuaría con una fórmula de acción de gracias por la laborcreadora bajo la perspectiva de ambos libros. Después seexpresaba el reconocimiento de que ambos puntos de vista,aunque distintos, hacían alusión a una sola divinidad; seresaltaba el sentimiento de unión entre los dos gruposasistentes, al ser creyentes en una sola divinidad; se pasabaa referir que con el paso del tiempo se habían venerado otrasdivinidades pero que en su principio no fueron más quemanifestación de una sola, y la convicción de poderloconstatar así en el momento presente, buscando lo común aambas tradiciones. Se continuaba señalando que la exposiciónde la creación, distinta en cada libro, se concretaba en unasola realidad, y que parte de ésta era la existencia de loshombres, concretamente del pueblo indígena, por lo queexpresaba el agradecimiento porque cada individuo, cadafamilia, y toda la comunidad, tenían a su alcance, para unfuturo desarrollo, modos de autopromoción en lo personal y enlo social, terminando con una plegaria de petición paralograr esto último. La pieza verbal habría de mencionar todoslos nombres ya referidos tanto en lo indígena como en locristiano, aludiendo por último al lugar de la celebraciónque había posibilitado el encuentro, y mencionando a los “aj-maa” (los indígenas de Zacualpa).
Aludir a los medios de promoción humana no irritaba alos anclados cofrades, porque no se formulaba en formaobligatoria o conminatoria. También, el hecho de quedistintas menciones de la misma divinidad acabasen siendotenidas como divinidades no implicaba crítica a los que asílo creían como equivocados, sino aclaración histórica cuyaraíz estaba en el pasado perdido en la memoria colectiva yque ahora se volvía a exponer. En un ámbito general de acción
de gracias a nadie extrañaba que se incluyeran muchosaspectos.
La forma verbal también le fue facilitada para másagilidad en la improvisación que habría de hacer pararellenarlo todo: Se tomó con base en la redacción de algunosprefacios y cánones antiguos, sobre todo cuando formulanacción de gracias, porque su forma expresiva era losuficientemente amplia como para que dentro de la mismapudiera variarse de contenido, cosa necesaria conforme fueraadelantando la recitación.
A la vez los oficiantes del “costumbro” quemarían sobrelas piedras colocadas ante la enramada grandes cantidades de“pom” (cuando se quema en los ritos es llamado “porbal pom”).Todo estaba combinado con el hecho físico de la salida yelevación del sol, para deducir de la idea de sol y de laidea de luz la de desechar la oscuridad, sugiriendo ladivinidad como luz y autora de la luz, y al hombre comobeneficiario de esa luz y de la unión que da el saberse todoshijos y en manos de un único Dios.
Seguidamente se prepararía la celebración de laEucaristía para los dos grupos, y sobre todo para los deAcción Católica. Después del desayuno, los cofrades traeríanen andas desde Zacualpa las imágenes que acostumbraban asacar en procesión, siendo la primera la del Espíritu Santo,con sus instrumentos musicales (tambor y chirimía). A lolargo de la mañana se celebraría otra vez la Eucaristía, mássolemnemente, terminando a mediodía con una procesión deregreso con todas las imágenes nuevamente acompañadas por losinstrumentos como a la llegada (y cuya interpretación no hasido posible anotar por estar muy distantes), cantos de laAcción Católica y quema de cohetes, participando todos losasistentes al ir en fila hasta el punto donde debieran volvera sus cantones o al pueblo.
En el tiempo que siguió a esta parte de la preparaciónse avisó a todos que habrían de llevar comida para las 24horas que habría de durar la estancia en el Xisilic, y debidoa los peligros que suponía la posibilidad de usar bebidasalcohólicas por parte de los cofrades, se acordó que, sinpregonar nada, por la Acción Católica se formasen grupos devigilancia que harían ronda sobre todo durante la noche para
evitar posibles problemas de violencia bajo efectos etílicos,y que cada componente de estos turnos llevara machete en elcinto. Incluido este cronista, todos lo hicieron así.
No está entre los recuerdos de quien esto escribe ni elautor ni el motivo que llevó a elegir el mediodía del 18 demarzo de 1968, sobre las dos de la tarde, el momento delcomienzo, pero así fue.
IV.- LA REALIZACION
Llegado ese día, y cuando fuimos a lo largo delcantón Chichucá buscando el acceso a la escalinata de tierra,había gente mirando entre la vegetación; de algunos que noscontemplaban medio escondidos tras los árboles, avanzandosiempre por delante al par que nuestra fila, me detallaronmis acompañantes que no habían bajado nunca al pueblo nivisto ningún hombre blanco, y que por eso tenían miedo. Erande aquel mismo cantón y/o de los otros con mayoría deindígenas del “costumbro” (Turbalá y Chimatzatz). Llegamos ala explanada del Xisilic sobre la hora prevista (sin abejas),y acudían coincidiendo grupos de Acción Católica y del“costumbro”. Después fueron viniendo otros que traían subandera, distintivo de la Acción Católica. Algunoscatequistas antes preparados ayudaron a Agustín a dar lascharlas sobre el Popol Vuj y la Biblia previstas para latarde. Eran informativas sobre los contenidos seleccionados.Asistían los de los dos grupos. Se hizo de noche y se cenó.Cada familia, dentro de su grupo cantonal o de cofrades, seinstaló en el suelo de tierra y hojas con sus útiles de comery sus mantas (chamarras). Todo el piso se fue llenando.Terminada la comida, la Acción Católica fue a encender susvelas y por cantones se colocaron formando 2 filas. Loscofrades siguieron sentados en el suelo, respetuosos,también con velas encendidas. La explanada se iluminó contanta llamita. Las sombras seguían siendo noche pero erafácil ver. Comenzó el Via Crucis. Los cantos a lo largo delas catorce estaciones ante las cruces puestas marcando elrecorrido subían en la oscura humedad hacía el techo deramajes. El multicolor conjunto de las ropas se derivabahacia los rojos como predominantes, y los tonos oscuros de laropa y la noche todavía los resaltaban más. Silencio. También
las sombras de árboles y arbustos se coloreaban. Se caminabasobre tanta hoja sin ruido ni chasquidos. Terminó como todoaquello, lentamente. Casi se veían las ramas allá arriba. Laniebla se estaba levantando en los laterales exteriores de laexplanada y en poco tiempo taponó las rendijas de árboles yarbustos que hacían de cerca. Se apreciaba su color blancoalgodonado entre los tallos y troncos. Dentro, todo eraclaridad. La frialdad llegaba. Los fuegos ardían en el suelo,y la gente se acercaba para calentarse.
Debían ser sobre las nueve o diez cuando comenzó laadoración de la Eucaristía. En un orden que no se detalla porya olvidado, los cantones pasaron al lugar indicado en eldibujo y allí, de rodillas, hizo cada grupo su hora cantando,rezando el Rosario y leyendo en voz alta, dirigidos por suscatequistas. Mientras, los del “costumbro” acudieron a laparte central de aquella planicie para comenzar su rito depetición y plegaria por los difuntos. Los sacerdotesindígenas se colocaron delante del conjunto de piedras queestaban en el suelo, donde y entre las que se encendían lasvelas, y que estaban techadas por una especie de parrilla através de cuyos hierros, puestos de trecho en trecho,quedaban espacios vacíos. Allí delante quedaron rezando entonos de cantilena, hablando en una elevación de voz que nollega a cantar, siempre igual, como solía hacerse en toda lazona quiché. A veces hacían gestos de juntar las manos oextender algún brazo, según el uso común entre los“rezadores”. Las velas encendidas, abajo, entre las piedras.El rito de difuntos se desarrollaba. Los oficiantes fuerondos o tres, y pocas veces se turnaron. Los músicos(tocadores) se colocaron a la izquierda de los que recitabanoraciones y echaban hojas de flor. Eran tres. Uno llevaba unviolín, otro una guitarra, y otro un tambor cuadrado de casilas mismas dimensiones que un pandero grande, con pellejo ensus dos caras atado con tiras se supone que a la maderainterior, sin sonajas, que se tocaba con la palma de la manoderecha mientras se sostenía por el filo con la izquierda; lellamaban el “adufe”, palabra sin duda llevada a América porespañoles, pues su origen árabe designa un puesto de aduana ocontrol. Fue la única vez que lo vi durante los años deestancia en el Nuevo Continente. El violín tenía dos o trescuerdas, y la guitarra no estaba afinada del todo. Tocarontoda la noche, hasta antes de amanecer, los mismos
intérpretes. Su música se mezclaba constantemente con loscantos de la adoración nocturna que elevaban los gruposcantonales de Acción Católica, con el efecto politonal de unaradio que sintoniza dos emisoras a la vez. Toda la nochetocaron lo mismo: un son que llamaban “son S. Pablo” (tieneneste nombre también otras obras propias de otros lugares).Nunca escuché otro igual, aunque sí parecidos: era unamonotonía total, perfecta podría ser su calificativo. El temade su melodía no existía: tan sólo dos golpes de acordes enla guitarra y al par dos notas repetidas en el violín, muyunidas, más una tercera más suelta, que con frecuencia sesilenciaba. La guitarra sonaba siempre con el mismo acorde detónica, algo rasgueado en su ataque. Cambiaba el violín de lanota tónica a la dominante a veces, y la guitarra al dejar elacorde de tónica daba otro poco reconocible por ladesafinación, pero volvían a la fundamental. Un ritmo de 6/8,el propio del son en una de sus muchas variantes en aquellazona. La corchea más débil de cada parte era la segunda, y elgolpe del adufe iba en la tercera. Era quizás una de lasexpresiones más logradas para conseguir que nadie atienda alo que suena, sino para que lo que suena cree una atmósferaque es la más adecuada a fin de que los participantes en elrito se concentren en sus plegarias sin sentirse distraídospor los atractivos del oído. Sin cámara de fotos ni aparatode grabación, su única reseña figura apuntada al final deeste escrito. Sin embargo, fascinaba, no cansaba.
Sobre las doce comenzaron las rondas para prevenirborracheras y sus efectos. Toda la noche, cambiando losturnos. Tan pronto se acudía al rito de difuntos como a losgrupos de Acción Católica, y el resto del tiempo la tarea erapasar y pasar entre tantos dormidos en el suelo, en silenciopara no molestar. Los de cantones más empeñados en políticano usaban mucho la palabra. Se me reservó un lugar paraacostarme, que figura en el dibujo, pero quedó siempre vacío.Una viejecita del grupo de cofrades estuvo toda la nochesentada sobre sus pies, arrodillada delante de un montón deleña sobre el que una cafetera vieja y pequeña hervíahaciendo café, propio del lugar y de calidad mucho mejor quelos normalmente conocidos. He perdido el recuerdo del númerototal de veces que pasé por allí a repostar, pero fueronmuchas. Reflejado queda el lugar en el dibujo también.
La tensión de estar atento a lo que pudiera ocurrir,pues en la explanada ya los asistentes ocupaban casi toda susuperficie, no hacía sentir sueño ni cansancio. La mayoríadormía. No fue posible saber el modo en que se evitó ensuciarel suelo, salvo los restos de comida. Hasta los chuchosdieron lección de limpieza.
Amanecía a las seis. El sol se levantaría por donde meinformaban que está el maravilloso lago Atitlán. En mediahora ya es de día total. Sobre las cinco, Agustín Gutiérrezcogió la pala metálica de un azadón (sin el mango) y la colgócon cuidado de una rama, dejándolo mecerse sujeto a uno delos árboles interiores más cercano al montecillo central.Después preparó el altavoz de un megáfono que usaba la AcciónCatólica atándolo a otro árbol a una cierta altura paradifundir la voz. También se preparó un lugar de la partellana para colocarse con un micrófono en la mano cuandollegara el momento. A las cinco y media comenzaron a dar conotro hierro en el del azadón colgante, que se convirtió almismo tiempo en un péndulo como de reloj y en badajo decampana; su resonancia por todo el lugar era efectiva. Todosse revolvieron y se pusieron de pie, guardando las mantas quehacían de cama. Habían terminado el rito de difuntos y losturnos de adoración, y la Eucaristía estaba recogida. Lasseis. La luz se abría paso por lo más lejano. El color pasabadel blanco al amarillo y después al rojizo, rápidamente. Losque iban a quemar el pom lo tenían dispuesto en paquetes casicúbicos de una altura de unos 50 ó 60 cm. del suelo, cadauno, tal como lo habían llevado. Pusieron algunas cargasencima de piedras, otras quedaron en el suelo. Estabanacudiendo grupos de gente, tanto de un grupo como de otro. Deentre la cerrazón de troncos del lado N. surgió un núcleo depersonas llevando banderas. Eran de los cantones vecinos deJoyabaj, Cruzchich y Tres Cruces. No se veía a nadie que nofuera indígena.
Agustín dio comienzo al texto de acción de gracias largoy complejo, tan cuidadosamente preparado tiempo atrás. Lohabíamos ensayado en la entonación, comprobando que no se ibaa olvidar nada, que la pronunciación de los nombres antiguosfuera correcta, que las repeticiones de palabras oexpresiones se colocaran en su momento oportuno, las pausas,y un montón de detalles más. Los cofrades quedaban tras los
del pom. Muchos hincaban una rodilla en tierra. Eran elcentro de los asistentes. Fuera de ese núcleo central, todoslos demás. Al terminar esta exposición se ha añadido unrecuerdo escrito en castellano, aproximado a lo que dijo ycómo lo hizo, pues su capacidad de improvisar hablando enpúblico, normal entre los indígenas al igual que el uso deuna memoria muy fiel, había variado las palabras en cadaensayo, y sabíamos que este último día, el texto habría deser otra variante más. No habían aparecido aún los aparatosde video.
La lengua maya-quiché resonaba. Era aquel un buenmegáfono. Cuando comenzaron las alusiones a los antiguosnombres divinos del Popol Vuj, nada más comenzar, lospaquetes de pom empacados fueron ardiendo con restos dehoguera que les acercaban los cofrades. Se trata de unaresina de llama muy grande y de profundo y medicinal perfume.Al cabo de un rato aquellas llamaradas eran cada vez másaltas, mientras que la voz de Agustín ganaba fuerza. Aumentóla cantidad de hogueras resinosas, cada una con sus llamas.Calculé que se estaban elevando hasta media altura de losárboles que techaban el Xisilic. El rumor ronco de tantallama se juntaba con las palabras. El sol subía. Todosestaban como hechizados, callados (ni los bebés lloraban),mirando y escuchando un espectáculo que, cuando menos, habríade ser recordado como impresionante y con dejos míticos.Remontaba la escena a mundos de religiones ya perdidas, conaquella asistencia de tan varios colores en sus ropas, y lagrandeza de aquel escenario, para mi entender,“catedralicio”, pero que recordaba por sí mismo que era sólopara orar. Se comprenden mucho más las primeras impresionesde los misioneros que presenciaron cultos indígenas. Hacíaaborrecer la insulsez de tantos actos de culto que más bienson un pasar cumpliendo (por supuesto y por desgracia “en elnombre de Dios”) no se sabe bien qué norma o cláusulas sinalma...
Siguieron las exposiciones cristianas. Al fin llegaronlas peticiones y agradecimientos últimos, y se cerró con lamención de los aj-maa, los que eran sus destinatarios.
Es difícil dar calificativos. Decir “magistral” espresuntuoso y occidental. “Magnífico” parece quedar corto,
como para ser correcto nada más. Tal vez, “insólito”.Personalmente, me quedé entonces, y también ahora, con unsolo vocablo: “esperanzador”.
Se celebró una Misa con los miembros de la AcciónCatólica. Después vino el desayuno; unos, con leña, hacían ycalentaban café. Otros tomaban lo que tenían.
A lo largo de la mañana fueron llegando en procesión lasimágenes de los cofrades, en andas y a hombros, desde elpueblo. Se celebró otra Misa para los cofrades, como eranormal en estos casos, sin comulgantes. La novedad fue que,antes, apareció el alcalde, solo. Había conocido que aquellose iba a realizar, pero nadie esperaba su presencia. Semostró contento. Al terminar, y otra vez sobre las dos de latarde, se recogió todo el material y nos pusimos en marchapara regresar. Primero las imágenes. Chirimía y tambor que nopudieron ser apuntados, aunque se trataba de piezas nopropias de Zacualpa sino del entorno quiché en general. Loscohetes salían hacia la enramada que cerraba la vista. Elsendero, único. La vista de las andas bajando al pueblo casien vertical. Aún quedaba luz en la tarde, y al llegar, lanecesidad de descansar, ya irreprimible, se desató. Cayó lanoche y, sin ganas de cenar, el abrazo del sueño fue rápido yfuerte.
V.- DESPUES
El material al principio recogido de los del “costumbro”se había evidenciado, ante el contenido del Popol Vuj, comotodavía más inconexo. Nunca hubiera servido para estafinalidad. Todos estaban satisfechos. Fue un intentoecuménico sencillo, sin reuniones con sonrisas diplomáticas,vuelos de avión y hoteles. Muchas reflexiones brotan de todoesto, y más pueden brotar. Sin embargo, es probable que lamejor de todas sea el haberlo dejado por escrito, y que desdelas páginas de simple papel sea motivo de todo lo que puedavenir después. Es cierto que este recuerdo es imborrable, ypuede que hasta resista al mismísimo Alzheimer. Habíanasistido entre 2.000 y 3.000 indígenas, calculando por
encima. En la explanada hubieran cabido hasta 10.000personas, a mi parecer.
Como opiniones y comentarios a lo hecho, se apunta enprimer lugar el de los no indígenas (ladinos) de Zacualpa:“...la otra noche se veía desde el pueblo la fiesta en elXisilic. De sus nieblas salían rayos de luz. El cerro estáagradecido...” (La luz de las velas en el Via Crucis salíapor entre las nieblas algodonosas que tapaban la arboleda quele circundaba, y el espacio entre los troncos la filtraba enforma radial). El simbolismo múltiple se deja como tarea paraquien quiera extraerlo.
En segundo lugar, otra impresión llegó desde el clero:“Ha sido un show”. Sin comentarios. No hubo ningún miembrodel clero presenciando lo hecho en el Xisilic. Los autores,años después, cambiaron de opinión.
La tercera está recogida unos seis años después. Unmatrimonio español que colaboraba en la misión del Quiché,hablando con el misionero lingüista Fernando Carbonell,citado ya aquí, que estuvo en Zacualpa después de estoshechos, le preguntaron si tenía recogida alguna noticia oimpresión a propósito de lo hecho aquella noche en elXisilic, a lo que les contestó que entre los más influyentesmiembros de las cofradías indígenas la memoria de este actopermanecía indeleble y como algo muy señalado.
...Y fin. Así como en la famosa obra de Humberto Eco “Elnombre de la rosa”, el protagonista, Adso, escribe sertestigo y participante de los hechos ocurridos en aquelmonasterio medieval donde se urden la trama y el argumento dela obra, ya terminadas las acciones que refiere, el autor deestas líneas también ha venido a comportarse de modosimilar. Ni los asistentes ni los preparadores de todoaquello pueden tener, en las fechas que estamos, muchasprobabilidades de seguir vivos en su mayoría, exceptuando losentonces más jóvenes o niños, que por su edad no supieron nipudieron entrar en los entresijos de su planeamiento,organización y puesta en práctica. Al ponerlo todo porescrito este que hace de Adso, promotor de la iniciativa ypartícipe preparador de sus contenidos y de su realización,tanto en las fases de recopilación primera, estudios,confección de esquemas y actuación final, cumple un
compromiso contraído hace mucho tiempo, pero, sin quererlo,observa que esto ha venido a ocurrir en un momento en que losdesencuentros entre diversas religiones tienen al mundo conel alma en vilo. La luz del Xisilic, saliendo de entre susnieblas, podría contribuir a otras iniciativas de diálogosinterconfesionales (esto, dicho sea contradiciendo elpropósito de no explayar simbolismos, explicitado al recogerel comentario sobre las nieblas). Pareció apagarse pronto,pues el pueblo entró poco después, como ya se ha insinuadomás arriba, en una dinámica de lucha social entre dos bandosencontrados, los indígenas y los no indígenas, con vistas atomar y retener el poder. Cuando lo del Xisilic se hizo, lafalta de atención que padeció fue la misma cantidad deatención que había sido puesta obsesivamente en la política.La historia posterior ha dejado muy claro que ni se hanlogrado los deseos que iban por esa vía, ni los caminosusados para conseguirlos han sido los más apropiados, aunquealgunos pocos logros hayan salido adelante. Volver a lareflexión calmada y al diálogo es la única solución y sendapara llegar al entendimiento mutuo.
El acto del Xisilic corroboraba las recomendacionescon que el sacerdote autor de la exhortación contenida en elLibro de los libros de Chilam Balam, y que figura al comienzode este trabajo, se dirige a sus otros colegas, ya en tiemposde la llegada de los españoles, haciéndoles ver que launidad de Dios ha de prevalecer por encima de los politeísmosque se originan ante la mayor cercanía que el hombre hatenido para con los atributos divinos que le tocaban más decerca en su existencia e intereses, personificándolos, a lavez que la creencia en el Dios único más anterior ha idoperdiendo puestos en el devenir histórico. Esta es laexplicación principal que el historiador de las religionesMircea Eliade da al fenómeno politeísta en sus obras. Esallamada de atención de Natzin Yabun Chan coincide con la quese exhibió en el Xisilic ante los “Brujos del Agua” (Itzaes),los mayas, y en este caso, sus descendientes los quichés. Enesa Unidad convergen Popol Vuj y Biblia. En una nota a pie depágina, el autor de la versión del Chilam Balam hallada en ellugar mexicano de Chumayel y una de las aquí usadas, Doctoren Antropología Americana de la Complutense Miguel RiveraDorado, aclara: “Unico Dios: Hunab Ku. El Diccionario deMotul sugiere que los antiguos mayas adoraban una divinidad
por encima de las otras, con este nombre que sólo quieredecir que es único o superior. Según la fuente colonial notenía forma porque los indígenas afirmaban que era incorpóreoy no podía ser representado. Mediz Bolio, al igual que otrosmuchos investigadores, ha tomado la decisión de asimilar lapretendida divinidad prehispánica al Ser Supremo predicadopor los conquistadores, lo que resulta justo si se tienen encuenta los contextos donde aparecen las menciones a Hunab Kuy el hecho de que otros informes omiten por completo sunombre.” En esta aclaración, Miguel Rivera abunda en el datode que la cuestión monoteísmo-politeísmo ya estaba polemizadaentre los mismos mayas al llegar la Corona española, lo queel texto del Chilam Balam deja patente. Hay que decir queArturo Mediz Bolio es un importante investigador mexicano entemas mayas, y que ha destacado profundizando en ellos.Hunab Ku es el Unico Dios, que en el Popol Vuj quiché sellama Cabauil. La versión de los contenidos del Chilam Balamencontrada en Chumayel destaca por ser más completa que lashalladas en otros lugares. La ley general expresada porMircea Eliade en sus investigaciones se ha cumplido tambiénen el sincretismo maya-cristiano. Esto no es más, perotampoco menos, que un refrendo dado por la ciencia a lo quese hizo en la cumbre del Xisilic, sin que al preparar el actose pretendiera consultar opiniones científicas, ya que lasconclusiones sobre la Unidad divina se desprendieron por sísolas al abrir el Popol Vuj y conocer lo que dice, sinconsultar más fuentes. Si muchas catequesis se hubieran hechodespués de esta o parecidas búsquedas, el mensaje evangélicohubiera podido llegar a sus destinatarios con más fluidez, yesto puede aplicarse a muchos lugares y países lejos deGuatemala y de Zacualpa. Por otra parte, la Teología sedemuestra una vez más como instrumento eficaz para llegar alconocimiento y difusión de la verdad. Agustín, el catequistacristiano, había retomado el mismo papel de Natzin Yabun Chanal recordar a los demás que Dios sólo hay Uno.
JOSE DIAZ RUIZ
APENDICES
I
Seguidamentese ofrece el texto aproximadamente reconstruido de laintervención de Agustín Gutiérrez.
No tenemos ya las palabras exactas de su alocución,dirigida en aquel amanecer a cofrades del “costumbro” yAcción Católica. Ya queda dicho que no había grabadora.
Su elocuencia usaba mucho las repeticiones, construcciónverbal muy empleada en el habla indígena de andar por casa.Iban dirigidas en este caso a captar más la atención de losoyentes. Sus redundancias fueron también numerosas. Además,los giros propios no serían traducibles al pie de la letra.Teniendo en cuenta todo esto, un recuerdo en este caso pocomemorizable sólo aspira a dar nota o noticia al lector de loque pudo ser aquella oración de agradecimiento. Hilvanó elguión que llevaba preparado en todos sus puntos, sin olvidaruno, en un orden que no fue el que había aprendido y quequeda ya olvidado. Tampoco estos apuntes intentanreproducirlo. Su entusiasmo, su convicción, no pueden sertransmitidos como él lo hizo. Logró que el silencio de aquelamanecer en el cerro, sin cantos de pájaros tal vez por laaltura, le sirviera de marco y realce, para lograr una marcaen los que le oyeron. Esta transmisión es algo hecho “desdelejos” en el tiempo y en las palabras, y queda toda ella bajola ley del más o menos.
“Hermanos que habéis venido hasta aquí: Esta es la horaen que llega la luz, la hora en que llega un nuevo día. Undía en que nos encontramos en el lugar donde se recuerda y sesuplica por aquellos de entre nosotros que ya murieron, ydonde nosotros damos gracias por haber conocido las obras deDios, del Dios que ha hecho el día y el mundo, el bosque, losanimales, el agua, el cielo y las montañas.
Por todo esto damos gracias a Cabauil, el Señor que esel Corazón del cielo, y que, como dice el libro de nuestrosantepasados que se llama el Popol Vuj, también se fue
manifestando con otros nombres: Le llamaron Caculjá Huracán,porque El ha hecho el rayo que da luz en el aire. Le llamaronChipí Caculjá porque ha demostrado su poder en el relámpago;Raxá Caculjá porque el trueno también ha sido hecho por El.Así nos enseña en la tormenta, pero El es Uno, y sigue siendoUno. No son tres sino Uno con tres nombres.
Por la enseñanza recibida de nuestros antepasadostambién, sabemos que después recibió otros nombres más porquele llamaban diciéndole U Cux Caj (corazón del cielo), U CuxUleu (corazón de la tierra), Tzacol y Aj Tzac (constructor),Bitol y Aj Bit (alfarero), Alom (porque da el poder paratener hijos), Cajolom (porque da el poder para engendrarlos),Tepeu(poderoso), Cucumatz (envuelto en manto de plumas colorocéano), Xpiyacoc (luz que alumbra durante el día) y tambiénXmucané (sol que se va a alumbrar a los muertos por lanoche), Jun Ajpú Wuch (cazador de los tacuazines), Jun AjpúUtiu (id. de coyotes), Tohil y Jacavitz ( por el poder quetiene sobre montañas y cerros), Avilix y Nicajtacaj; ZaquíNimá Tzitz (dueño de la sangre), U cux Cho (señor del lago),U Cux Paló (señor del mar), Aj Chut (dueño de los rayos delsol), Aj Raxá Lac (dueño de la superficie iluminada por elsol), Aj Raxá Tzel (dueño de la concavidad celeste). Por todoeso le damos aquí las gracias.
El Popol Vuj, el libro de los abuelos de nuestroabuelos, nos dice que también le llamaban Aj Cuval (dueño delas esmeraldas), Aj Yamanic (dueño y señor de la luzresplandeciente), Aj Tzalam (dueño y señor de las maderas),Al Col (dueño de la resina que se está quemando ahora aquí ysubiendo su humo al cielo como señal de nuestroagradecimiento), R’atit K’ij (porque ha hecho la luz antesdel día), R’atit Tzac (antepasado de la luz), porque es elpadre y el abuelo de la luz, porque antes de que hubiera luzya vivía El. Le llamaron también Chi Racan porque fecunda latierra para que podamos recoger el maíz y las otras siembras,y alimentarnos.
El fue en Quien creyeron nuestros antepasados, y a Quienadoraron los 4 sacerdotes y sus mujeres (se daba el nombre decada pareja, ya apuntado anteriormente). Por El vinieron almundo Jun Ajpú y Xbalamqué para hacer las obras que El quisopara los hombres y así destruyeron a los enemigos malos
(véase el sentido de esta palabra en las creenciasrecogidas): Wucub Caquix........
(seguía la lista de nombres de las fuerzas negativas yaapuntada). Con su ayuda lucharon nuestros antepasados maya-quichés para combatir a los que querían destruirlos.
El mismo fue el que, como nos dice el otro librosagrado, la Biblia, hizo el cielo, las estrellas, el sol, laluna, la tierra, las montañas, el agua, el bosque y todo lodemás, porque quiso hacerlo, porque tenía Amor y no se queríaquedar viviendo solo, y quería amar a otros. Por eso hizotodas las cosas, y también a nosotros los hombres, y cuandolos hombres lo estaban olvidando y se estaban volviendo cadavez más malos, envió a Moisés y le dio los diez mandamientospara que no nos hiciéramos daño unos a otros y pudiéramosvivir entendiéndonos bien unos con otros. Después El mandó almundo a su hijo Jesucristo que nació de Santa María, vivióhaciendo cosas buenas, curando a los que estaban enfermos yexplicando el modo de ayudar a los demás, y porque otroshombres no quisieron escucharlo le tuvieron odio y lomataron, como nosotros lo recordamos en la Semana Santa eldía grande de Viernes Santo, y cuando estaba ya muerto elmismo Dios lo volvió a levantar vivo, y ese mismo Jesucristose ha quedado aquí con nosotros después de haber subido alcielo, porque donde estamos queriendo hacer cosas buenas paraotras personas, El sigue acompañándonos con su Espíritusiempre.
Esta es la palabra que podemos escuchar, la palabraque El nos ha dicho, para que todos creamos que El siempre esel mismo, Uno solo, y que ha tenido muchos nombres, perosigue siendo Uno solo. Porque no hay más Dios que El.
Por todo esto hoy le damos gracias. Gracias, Dios únicoque todo lo puedes, Cabauil (aquí repetía todos los nombresdivinos ya dados, mayas y cristianos, y tal vez éste fue elmomento en que más llamas subían a la altura y mayor olor asahumerio había), gracias a tu Hijo Jesucristo, a tus santos,que han sido los que han querido tener una vida siguiendo lavida de este Hijo. Que, como sube ahora el sol, suba nuestraoración con el humo de este “pom” hasta el cielo.
Gracias también hoy por sentirnos unidos, creyendoen el mismo Dios, agradeciendo al mismo Dios, pidiendo almismo Dios por nuestros difuntos. Gracias por habernos dadoesos dos libros que nos dicen estas cosas. Gracias porhabernos hecho nacer como las plantas, creciendo y muriendodespués. Cada uno, cada familia, cada cantón, que le dégracias. También hoy queremos pedirle que sigamos más unidos,entendiéndonos bien, y que no haya peleas ni riñas ni odiosentre nosotros, porque todos nosotros creemos en el mismoDios. Queremos pedirle que cure a nuestros enfermos, porqueahora ya hay remedios (medicinas) con los que podamosayudarnos. Queremos agradecerle porque nos ha dado escuelas alas que podamos llevar a nuestros hijos para que puedantrabajar mejor cuando sean mayores. Porque nos da abonos paralas siembras para que las cosechas sean mejores. Y porquetenemos este lugar, el cerro Xisilic, para haberle dadogracias, porque aquí hemos podido unirnos más, respetarnosmás, y pedir a Dios cada uno por los demás, tanto vivos comoya muertos.
Por último, queremos darte gracias, Señor del cielo y dela tierra, porque el pueblo de los “aj maá” ha recibido hoyuna enseñanza que ahora conocemos por primera vez.
Y gracias, hermanos, en nombre de todos, a los que hanvenido como componentes de las cofradías y de la AcciónCatólica, y que lo que estamos haciendo por la paz aquí nossiga empujando a vivir en paz entre nosotros, pidiendo ennuestra oración que la paz que este día nos ha traído sequede para siempre en nuestro corazón.”
II
Anotaciones a las palabras de lengua quiché y maya aquíempleadas.-
1ª-Todas tienen acento en la última sílaba, exceptoChichicastenango, Zacualpa, Tepeu, Utiu, aunque al modomaya mexicano todas sean agudas.
2ª- La X se pronuncia SH (silbante). Mucho sonido Kes gutural y debe sonar KJ. El grupo TZ debe sonar TS, yla Z como S.
3ª- Con frecuencia las tildes se pronuncian pero no seescriben. Aquí a veces se han puesto.
4ª- La P al final de palabra debe sonar B.
5ª- La V debe sonar como B.
6ª- La U del grupo QUE se debe pronunciar.
7ª- El grupo WU debe sonar BUU.
III
Los dibujos siguientes reflejan la explanada, losaltares mayas y los lugares existentes y usados en elcerro Xisilic, con sus funciones al pie explicadas.
Dibujo nº 1
Diseño de un altar maya-quiché. La calle recta, marcadapor dos hileras de piedrecillas paralelas es su entrada.Las curvas a ambos lados de su fondo son las enramadas conlas que se delimitaba y se adornaba como queda explicado.
© Dibujos confeccionados por Isabel Pérez Velasco.
ODibujo 2
Dibujo nº 2
Vista de la explanada en la posición de quien acaba deentrar en ella. Enfrente del recién llegado que quedasecolocado teniendo delante de sí el límite del rectángulomás lejano a su posición, quedaba el E., a su espalda elO., a su izquierda el N. y a su derecha el S. (las cuatroiniciales exteriores al rectángulo)
La flecha de abajo marca el camino de llegada a lossalientes escalonados (indicados por los signos ^) quesubían al recinto.
Los corchetes exteriores indican las posiciones de losdiversos altares respecto a la empalizada que cercaba elconjunto por fuera entrelazando árboles y arbustos. Todosestos altares tenían la misma estructura que se detalla enel dibujo nº 1, y estaban situados por dentro de laplanicie, de modo que la calle hecha con las dos hilerasde piedras en el suelo terminaba en la misma empalizadaque envolvía el rectángulo totalmente, excepto en suentrada. Los palos que cortan el perímetro rectangular enel dibujo indican la línea que tenía el cerco vegetal,afuera del que comenzaba una pendiente hacia abajo portodos sus puntos. La niebla se producía y permanecía fueradel recinto, por el lado externo de la alta vegetación alo largo de toda su línea, sin entrar dentro.
B = Arboles sueltos en el interior de la explanada.
C = Montículo resto de un antiguo cementerio. Abarcaba E.
D = Lugar de los oficiantes en el montículo. Miraban haciael interior de E., o sea hacia el N. Los músicos(tocadores) miraban hacia ellos (o sea hacia el E.).
E = Techado de piedras en forma de puente dejando abajolas candelas encendidas,
protegidas del aire (aunque casi no entraba en laexplanada). Este tapado no era cerrado, sino conaberturas de trecho en trecho; su espacio intermedio
estaba ocupado por barras de hierro que unían una piedrade un lado con otra del otro, a modo de parrilla o
emparrillado (en el dibujo, unían las dos líneasparalelas que dejan la E dentro).
G = Enramada para dormir y guardar cosas (usada por laAcción Católica); el rehundido indica su entrada. Laflecha indica su entrada.
H = Id. para el sacerdote católico. La flecha indica suentrada. Al pie del árbol (B) situado al comienzo deltrazo de esta flecha se colocó el fueguecillo para loscafés nocturnos.
I = Altar cristiano para la exposición eucarística en laadoración nocturna y celebraciones de la
Misa.
J = Altares hechos con piedras para la quema del “porbalpom”. Están indicados con la letra P.
K = Enramada para los asistentes; sus entramados serepresentan con la x (sobre todo sirvió para colocar alos cofrades).
Los puntos G, H, I, J, y K fueron construidos para elacto. Los demás ya existían.
Los asistentes se repartieron por el terreno libre paralas procesiones, estar de pie o sentados en el suelo, yacostarse.
El árbol más cercano a la enramada H fue el usado paracolgar el azadón de llamada al alba.
El cercano al altar I, junto a los quemaderos de “pom”,sirvió para colocar el altavoz del megáfono, quedando máspróximo a la enramada K, donde escucharon los cofrades.
El número de altares laterales no es exacto. Al menos, escierto el del total de los dibujados, pudiendo ser más.Sus posiciones, las posiciones de todos los componentesdel dibujo, incluidos los puntos cardinales, y el númerode árboles interiores, tampoco.
BIBLIOGRAFIA
– Exégesis del Popol Vuj (2º tomo: exégesis). Ed. J.Pineda Ibarra. 1962.
Ministerio de Educación Pública. Guatemala.
Autor: J. Antonio Villacorta.
– Libro de los libros de Chilam Balam, de Chumayel.Colección Historia 16.
Autor: Miguel Rivera Dorado.
– Revista de la Sociedad de Geografía e Historia deGuatemala.
Artículo: El Panteón maya.
Autor: Ldo. Agustín Estrada Monroy.
– Sagrada Biblia. Ed. Nácar-Colunga. BAC.
– Cancionero religioso de El Quiché, para los cantos de laAcción Católica.
La cita del comienzo es una mezcla de las dostraducciones del texto del Chilam Balam, una de MiguelRivera y otra del artículo de Agustín Estrada, combinadaspara dar mayor claridad.