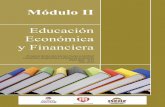LA FRONTERA MÉXICO ESTADOS UNIDOS COMO LABORATORIO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICO-MILITAR...
Transcript of LA FRONTERA MÉXICO ESTADOS UNIDOS COMO LABORATORIO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICO-MILITAR...
LA FRONTERA MÉXICO ESTADOS UNIDOS COMO LABORATORIO DE LA
INTEGRACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICO-MILITAR Y CULTURAL.
Dr. Juan Manuel Sandoval Palacios,
Coordinador del Seminario Permanente de
Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH).
Artículo publicado en las Memorias del Primer Seminario de Protección del Patrimonio
Cultural México-Estados Unidos. Coordinación Nacional de Centros INAH-
CONACULTA; U. S. National Park Service y Southwest Strategy (El Paso, Texas, 6-8 de
agosto de 2003). Disco Compacto, febrero de 2004.
I. INTRODUCCIÓN.
En este ensayo intentamos mostrar cómo la región fronteriza entre México y
Estados Unidos ha sido, es y será un laboratorio de la integración. Para ello, analizaremos
someramente tres aspectos, dos de los cuales han sido desarrollados in extenso en otros
escritos (Sandoval, 1993, 1996ª y b; 1997ª y b; 1998; 2003a) y el tercero, la integración
cultural, que apenas ha sido aproximado de manera incipiente por el autor (1997c). Los dos
primeros tienen que ver con los procesos de integración económica y político-militar que se
han venido desarrollando en esta región fronteriza y de ahí se han ido expandiendo a todo el
territorio mexicano en las últimas dos décadas, sobre todo a partir de la entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Ambos procesos se inscriben en
la perspectiva geopolítica de Estados Unidos, de su Gran Estrategia, para imponer sus
intereses en todo el Continente (Sandoval 2002ª y b), y que tiene su punto de partida en el
régimen de Ronald Reagan a principios de los 1980s, quien para “recuperar el control de la
frontera”, por cuestiones de seguridad nacional, ordenó establecer mecanismos de mayor
control contra la migración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo. Desde entonces
data la vinculación entre la inmigración indocumentada con el tráfico de drogas y con el
terrorismo.
Lo cierto es que esto ha sido el pretexto para controlar una región geoeconómica, de
carácter geoestratégico para el proyecto de integración regional hegemónico de Estados
Unidos, ya que en esta región conocida como “Sun Belt” y que abarca desde la Florida
hasta California en el suroeste, pasando por Texas, Nuevo México y Arizona, se ubica una
gran parte de la industria de punta (electrónica, aeroespacial, biotecnológica, etc.), la
industria automotriz y la metalúrgica, minería (incluyendo plata, oro, y uranio) en ambos
lados de la línea divisoria (principalmente en la forma de maquiladoras del lado mexicano);
además de ubicarse los principales centros de investigación nuclear, bases militares
(terrestres y marinas), y de la reserva petrolera estratégica en la Unión Americana
(Sandoval, 1996 a y b).
En esta perspectiva, podemos observar que la integración económica y político.-
militar ha venido imponiéndose de forma vertical, desde “arriba”, desde los gobiernos de
ambos países, y particularmente del estadounidense en función de los intereses económicos
de sus grandes corporaciones.
En contraste, el proceso de integración cultural en dicha región fronteriza, si bien
también se da de manera vertical, “desde arriba”, por medio de pautas hegemónicas
(educación oficial, medios masivos de información –televisión, radio, prensa escrita, etc.-);
en gran medida se ha dado de manera horizontal, “desde abajo”, es decir, desde los
ciudadanos, habitantes de comunidades históricas a uno y otro lado de la línea divisoria; y
quienes, a lo largo ya de varios siglos han ido creando una cultura fronteriza, que es parte
del patrimonio histórico y cultural de ambos países; y, podríamos decir que mayormente de
México (Sandoval, 1997c).
Y es que, como apunta Juan Mora Torres (2001:1-2) -historiador chicano de San
José California, avecindado desde hace muchos años en Chicago, donde estudio su
doctorado con Friedrich Katz-,
“Lo que hace al límite fronterizo Estados Unidos-México tan único es que históricamente ha funcionado tanto como un vínculo como una barrera entre dos naciones que tienen diferentes sistemas económicos, políticos y valores culturales. Desde su creación en 1848, al presente, este límite fronterizo ha separado a los Estados Unidos, una tierra de abundancia, de México y América Latina, la tierra de la necesidad. A pesar de una pesada vigilancia, la frontera Estados Unidos-México no es exactamente la Cortina de Hierro, una línea que dividió a una sociedad en dos entidades diferentes y antagónicas desde su incepción en la post-Segunda Guerra Mundial hasta 1989. Las áreas fronterizas también son zonas de permanente contacto, y en las franjas fronterizas Estados Unidos-México las diferencias nacionales se han acoplado desde 1848, uniendo a la nación más poderosa del mundo a su vecino sureño “en desarrollo”. Estas diferencias nacionales, especialmente en las esferas económica y cultural, han sufrido procesos de mutación, creando una sociedad fronteriza que es profundamente diferente de los interiores de ambos países”.
De igual manera, para Oscar Martínez (1998: xvi), un historiador chicano “borderlander” o
fronterizo, criado en Ciudad Juárez y El Paso, y avecindado en Tucson, Arizona desde
1988,
“ (...) Yo he pasado tres cuartas partes de mi vida entre gente de la frontera, experimentando y estudiando las fuerzas que los han conformado. Aún antes de que yo comenzara mi estudio formal de la región, tenía un vago pero fuerte sentimiento de que los fronterizos eran alguien singular en su historia, perspectiva, y comportamiento, y que su estilo de vida se desviaba de las normas del México central y del interior de los Estados Unidos. La impresión se volvió más fuerte cuando llevé a cabo investigación sobre diversos aspectos de la historia fronteriza (..)”.
Para Carlos Vélez (1999:19), antropólogo chicano de Arizona, quien llevó a cabo un
estudio sobre las poblaciones mexicanas que viven en la zona del suroeste de los Estados
Unidos, como más comúnmente se conoce, “Una de las razones para escribir sobre esta población es puramente personal y
vivencial. Nací con un pie a cada lado de la frontera política entre México y Estados Unidos. Sólo a la casualidad se debe el que no haya nacido en Sonora en vez de Arizona y hoy en día miles de otras personas como yo repiten literalmente esa misma casualidad”.
Pero esta casualidad se ha dado a lo largo de, por lo menos, las últimas décadas del Siglo
XIX y todo el Siglo XX, como lo esboza en un poema José Antonio Burciaga (1992: 43),
escritor y poeta chicano de El Paso, Texas,
A MÉXICO CON CARIÑO.
Madre patria que acusaste a tus hijos sin razón, siendo tu la ocasión
quiero que recuerdes:
Que somos hijos de olvidados, hijos de revolucionarios,
hijos de exilados, hijos de mojados, hijos de braceros,
hijos de campesinos, hijos que buscaban pan,
hijos en busca de trabajo, hijos de Sánchez que no educaste,
hijos que abandonaste, hijos de padrastro gringo,
hijos de los de abajo, hijos pochos, hijos guachos,
hijos con el Spanish mocho, hijos desamparados.
Recuerda que somos mexicanos,
somos chicanos, sabemos inglés,
y como descendientes ausentes recuérdanos como hijos pródigos.
Este proceso de integración cultural, sin embargo, no ha estado exento de conflictos y ha
tenido que vérselas con el racismo y la discriminación de diversos sectores sociales y
políticos estadounidenses (Valenzuela, 1998), así como con diversas manifestaciones de
“otredad” entre los mismos habitantes de la frontera respecto a sí mismos y a los
inmigrantes indocumentados (Vila, 2000); además de enfrentarse en muchas ocasiones con
las dificultades y problemas causados por los dos primeros procesos, y que han generado un
ambiente de violencia, inseguridad y de vulnerabilidad en algunas zonas de esta región,
como en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde han sido asesinadas 370 mujeres en la última
década, quedando en la mayoría de los casos impunes los perpetradores de tales
homicidios.
En esta perspectiva, podríamos decir que la frontera México-Estados Unidos ha
devenido actualmente en un laboratorio de la integración-desintegración regional (por la
cauda de problemas y desigualdades que ha generado dicho proceso), cuya dinámica se
empieza a extender a otras partes de México y del continente.
Es, en este sentido, una zona de "encuentro" sociocultural y económico entre
norteamericanos y latinoamericanos, es la frontera "interamericana", de acuerdo con un
antropólogo estadounidense fronterizo de El Paso (Duncan Earle).
La frontera México-Estados Unidos es, por lo tanto, -y esta es la hipótesis de trabajo
que guía a este ensayo- un lugar fértil para entender lo que es la integración regional y
hemisférica, siendo frontera entre dos culturas y dos naciones claves en este proceso. Es un
laboratorio y un microcosmos para entender el futuro de todos los americanos del
continente, en donde podemos ver los cambios y desafíos económicos, sociales, culturales,
políticos, militares y ambientales que sucederán mañana en el resto del mundo como parte
de la globalización.
II. INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS. A principios de la década de los 1980s la economía mexicana mostraba señales de un
profundo deterioro por la caída del precio del petróleo y la crisis de deuda externa que
afectó a todo el mundo. En 1982 se devaluó tres veces el peso mexicano por la fuga masiva
de capitales. Por otro lado, la economía estadounidense se hundía en el receso y el
desempleo, el cual alcanzó los niveles más bajos desde la década de los 1930s.
Debido a la contracción del mercado de divisas, el receso de la economía mexicana y
las devaluaciones del peso, las importaciones de productos estadounidenses disminuyeron
en más de la mitad durante los tres primeros años de esa década, afectando grandemente la
economía fronteriza y empleo de miles de personas en la frontera entre ambas naciones. El
mercado negro de dólares en la frontera (y en otras ciudades del país) y el incremento sin
precedentes de la inmigración de trabajadores mexicanos indocumentados a Estados Unidos
fueron las muestras más palpables de dicha crisis que se pudieron ver claramente en la zona
fronteriza. Y es que esta zona ha sido siempre un reflejo de las intensas y complejas
relaciones entre ambos países. De acuerdo con Corona Rentería (1983),
"Compuesto por regiones geoeconómicas diferentes, permeables a los contactos y flujos de personas, bienes, capitales, ideas y presiones políticas, la frontera con sus costos diferenciales permite a los inversionistas estadounidenses aprovechar el menor precio relativo de la mano de obra mexicana para la terminación de manufacturas de empresas transnacionales."
En el pasado reciente, la ausencia de una oferta nacional de bienes intermedios y de
productos terminados y la nula integración interindustrial de los estados fronterizos así
como la sobrevaluación del peso mexicano favorecida por el régimen de zona libre permitió
un gigantesco comercio de importación de bienes de consumo que restaba, al mismo
tiempo, las posibilidades de una industrialización regional integrada a la economía
nacional. La crisis mexicana puso de relieve en forma espectacular un aspecto de la fuerte
interdependencia asimétrica de las ciudades gemelas fronterizas que antes se soslayaba.
Esto es la dependencia de los establecimientos comerciales norteamericanos respecto de la
clientela mexicana que, al suspenderse las operaciones cambiarias con los inabordables
nuevo tipos de cambio, no pudo adquirir ya los dólares necesarios para hacer sus compras
cotidianas de bienes duraderos y semiduraderos en las tiendas del lado norteamericano.
En esta perspectiva, este autor planteaba en 1983 que si entonces nos encontrábamos
con dos economías vecinas de desarrollo desigual que habían sufrido considerablemente
como resultado de las crisis de ambos países, cabía preguntarse si este desorden podría
presentarse en dos economías transfronterizas menos dependientes del comercio al
menudeo, más vinculadas entre sí por flujos de insumo-productos interindustrial y más
integradas a las economías de sus respectivos países.
Esta última era la pregunta clave no sólo para los académicos, sino para los
funcionarios del régimen de De La Madrid. Se planteaba entonces que se requería
instrumentar políticas de industrialización y comercialización regional basados en la
complementación de los eslabones intersectoriales de bienes intermedios (insumos) y
productos terminados entre los estados fronterizos y con respecto al resto de la economía.
Los eslabones intersectoriales e interregionales de insumo producto debían reforzarse con
enlaces interurbanos de Este a Oeste y de Norte a Sur.
Desde el punto de vista de vista regional, la integración interindustrial de los estados
fronterizos se justificaba debido a que la contribución de esas entidades a la economía
nacional era relativamente pequeña considerando el tamaño de su territorio, su potencial de
desarrollo y escasa población. Por ejemplo, los estados norteños con más de 44% de la
superficie de territorio nacional sólo contaban en 1980 con el 16.1% de la población y
apenas alcanzaron ese año el 20.2% del producto interno bruto en su conjunto. Con
excepción de Chihuahua, el resto de los estados fronterizos alcanzaron un producto interno
bruto per cápita superior al promedio nacional. La participación de la región dentro de la
actividad económica nacional, en el año de 1980 se caracterizó por una intervención en la
composición del producto interno bruto de 22.9% en el sector agropecuario, 21.2% en el de
la distribución, 21.2% en el sector electricidad, 20.1 % en la industria manufacturera,
18.3% en la minería y 17.8% en la construcción. La densidad de población de estos estados
era inferior al promedio nacional en términos de habitantes por kilómetro cuadrado, con la
excepción de Nuevo León que era ligeramente superior, y de las 50 principales localidades
urbanas de la república, 16 correspondían a estos estados.
Los problemas que afrontaban las economías de los estados norteños eran entre
otras, un marcado desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios generadas
en la región, una deficiente integración económica de la zona; la dispersión geográfica de
los principales centros urbanos y la falta de comunicación interestatal y con el resto de la
República. Esta situación había limitado las posibilidades de desarrollo de buen número de
actividades que requerían de un mercado ampliado, así como de aquellas que contaban con
posibilidades de exportación; a lo anterior se agregaba el problema del flujo de personas
que llegaban a la frontera con el objeto de trabajar en el vecino país.
En consecuencia se estimaba urgente poner en marcha una política de integración
industrial e interregional que contribuyera a resolver los problemas enunciados. Esta
política debía contemplar los mercados estadounidenses para el aprovisionamiento de
insumos y para la exportación de productos nacionales. La formulación de esta política
debía tener los siguientes objetivos y metas, según Rentería:
“General: con prioridad nacional, Disminuir la dependencia de la economía de los estados fronterizos respecto de Estados Unidos. Incrementar la contribución de las economías de las regiones de la frontera a la economía y al desarrollo nacional. General. Contribuir a la descentralización industrial y demográfica de la zona conurbada del centro del país, favoreciendo el desarrollo de ciudades medianas así como la disminución del subempleo, y la creación de empleos y la distribución regional del ingreso. Particular. Formular un modelo de política de integración interregional, intersectorial e internacional de las industrias de los estados del norte con las del centro y sur de México”.
Sin embargo, lo que debería haber sido un proceso de integración regional de la
frontera norte a México, resultó en una integración mayor a la economía global y en
particular a la estadounidense.
Y es que, de acuerdo con Arroyo (1995, pp. 39-43), a la par de la globalización de la
economía, el nuevo modelo de desarrollo al que se ha llamado "neoliberalismo", privilegia
la conformación de regiones por encima de la supuesta homogeneidad de las economías
nacionales, lo que ha venido a asignarle una importancia fundamental a las trayectorias
históricas de las regiones. Así, la apertura de la economía nacional ha producido una serie
de repercusiones de orden territorial y organizacional, configurando un nuevo mapa
económico de nuestro país, en el cual la posición de las regiones se ha ido modificando y
con ello las posibilidades de éxito de sus economías en los mercados internacionales.
En esta perspectiva, encontramos hoy que la zona geográfica de México más
integrada a la economía global, la frontera norte, es también la región más desconectada de
la economía nacional (Schmidt, 1998).
Veamos cómo sucedió esto. Desde principios de la década de los 1980s, cuando se
inicia con De La Madrid el viraje del modelo económico con una política de apertura
económica (modernización y reconversión industrial, privatización de empresas
paraestatales, etc.), la región fronteriza no sólo recibió grandes impulsos a su desarrollo
industrial, sino a los sectores financiero y de servicios, así como a su infraestructura
carretera y de comunicaciones, y a la liberalización comercial y a la ampliación de la zona
de perímetro libre (de 28 a 77 kilómetros desde la línea de demarcación territorial) (Dávila,
1991).
Ya para la segunda mitad de la década de los 1980s, el desarrollo de los estados
fronterizos del norte de México era tal que algunos autores planteaban que la importancia
de la franja fronteriza norte de México en las relaciones bilaterales con Estados Unidos
aumentaba a la par de la creciente fuerza económica de la región. En lo que respecta a
México apuntaba Fernández (1989),
"el impacto que tendrá la región fronteriza sobre el grueso de la economía nacional obligará a un cambio en su postura en las relaciones entre los dos países y se pueden contemplar varios escenarios: un 'tercer país', un mercado común norteamericano, y un pacto de las zonas fronterizas."
Otros autores o políticos y empresarios planteaban la necesidad de la creación de una zona
libre para la producción a ambos lados de la frontera y aún otros una zona "tapón". En este
último proyecto se proponía la creación de una franja autónoma militarizada de ciento
sesenta a trescientos kilómetros (100 a 200 millas) sobre territorio mexicano y a todo lo
largo de la frontera con Estados Unidos, para enfrentar los problemas de la migración
indocumentada y el narcotráfico, así como para realizar maniobras conjuntas. En esta franja
se establecería, asimismo, un sistema de libre mercado "con limitada interferencia de los
gobiernos de México y los Estados Unidos." (El Día, 18 de julio de 1986; Cásares, 1987).
En esta perspectiva el Departamento de Defensa estadounidense también manifestó
su interés por el establecimiento en dicha región fronteriza de un programa de producción
industrial para la defensa de ese país. De acuerdo con el Southwest Border Infrastructure
Initiative Report, elaborado por la Border Trade Alliance en febrero de 1992 (López, 1992),
el
"Departamento de Defensa ha expresado continuamente su preocupación sobre la falta de una capacidad de producción industrial suficiente para apoyar un esfuerzo de producción en tiempos de guerra. El Defense Reserve Industrial Base Program o DRIB (realizado por el Technology Transfer Infrastucture Committee) está concebido para apoyar al Departamento de Defensa en establecer y activar rápidamente una capacidad creciente para producir los bienes y materiales necesarios para la defensa nacional. La localización primaria para el DRIB está propuesta para estar dentro de los centros de producción ya existentes a lo largo de la frontera México-Estados Unidos."
El desarrollo económico de la frontera norte de México se volvía así en la piedra de toque
para el desarrollo económico y militar de los Estados Unidos.
De hecho, se puede observar claramente cómo en la década de los 1980s, mientras
que los estados del centro y del sur de México disminuyeron su crecimiento económico, las
entidades del norte y en particular las fronterizas, tuvieron un despegue industrial
importante. La zona de nueva industria (Aguascalientes, Baja California Norte, Coahuila,
Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí), cuya presencia en 1980 era muy
baja, en 1988 aumentó su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional en términos
cuantitativos, debido a su condición socioeconómica y su localización geográfica. Las
entidades de mayor crecimiento fueron Chihuahua (8.03 %), Coahuila (9.06%), Tamaulipas
(7.7%), Baja California Norte (3.6%) y Aguascalientes (3.11%). De igual forma, hasta
1988, las entidades que realizaban el más alto esfuerzo exportador son las ubicadas en la
zona fronteriza con Estados Unidos. Los estados de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y
Tamaulipas, generaron en los primeros años de la década pasada el 43.80% de las
exportaciones nacionales (El Financiero, 15 de marzo de 1993).
Actualmente, estos estados fronterizos albergan grandes intereses económicos de
Estados Unidos -y en menor medida de Japón y de otros países asiáticos y europeos-, en la
forma de maquiladoras (algunas de las cuales producen partes componentes importantes
para la industria militar y aeroespacial de la Unión Americana); modernas plantas
automotrices (Chihuahua, Coahuila y Sonora); usinas metalúrgicas y minas (Sonora,
Coahuila y Nuevo León). Ahí se localizan grandes recursos minerales (incluyendo uranio
en Chihuahua). Por esta frontera entran a Estados Unidos grandes cantidades de petróleo y
gas para alimentar, en gran medida, la reserva estratégica estadounidense; así como otros
productos manufacturados, agropecuarios y también una buena cantidad de mano de obra
barata, necesaria para ciertos sectores de la manufactura, la agricultura y los servicios.
Y es que la política de desarrollo económico e industrial de los estados del norte,
impulsada desde principios de los 1980s respondía, en gran medida, a las necesidades del
desarrollo de la economía estadounidense la cual se centraba principalmente en sus propios
estados fronterizos del suroeste.
Estos estados fronterizos, del lado estadounidense, se localizan en buena parte de la
región conocida como Cinturón del Sol (Sun Belt), la cual se ha convertido en la región
industrial más importante de la Unión Americana, principalmente en el estado de
California. Ahí se localizan las industrias electrónica y aeroespacial; grandes yacimientos
petrolíferos y de otros minerales estratégicos (California, Arizona y Texas). Uno de los
principales laboratorios nucleares de esa nación se encuentra cerca de esta frontera en el
conjunto de montañas Sandía y Manzana en Nuevo México. Varias ciudades fronterizas, así
como las costas del Pacífico y del Atlántico, muy cerca de México, son el hogar de más
actividades de inteligencia y de instalaciones militares que cualquier otra región de Estados
Unidos.
Como se ha podido observar, la mayor inserción geoeconómica de México a
Estados Unidos, acelerada desde principios de la década de los 1980's, se ha basado
fundamentalmente en la región norte del país, la cual ha recibido importantes impulsos para
su desarrollo industrial y financiero, su infraestructura carretera y de comunicaciones, su
liberalización comercial, el incremento de los servicios y otros aspectos inherentes a tal
proceso.
Esta integración fronteriza es parte de un proceso regional mayor, en el cual el
llamado Sun Belt conformado principalmente por estados del suroeste y sur de los Estados
Unidos, ha devenido en la principal región industrializada de ese país, lo cual la convierte,
junto con la región fronteriza norte de México, en un área geoestratégica de primera
importancia para el proyecto estadounidense de integración económica regional,
comenzando por sus dos vecinos inmediatos, Canadá y México (Sandoval, 1996a).
Y es que para Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio con el que se ha
formalizado la integración del Área Norteamericana de Libre Comercio junto con Canadá y
México, más que un pacto comercial significa una cuestión de seguridad nacional. De
hecho, las motivaciones para impulsar al TLCAN fueron definidas originalmente por la
Casa Blanca como primordialmente geopolíticas, en un intento por asegurar recursos
importantes en el norte y un vecino estable en el sur (véase Hinojosa, 1991 y Sandoval,
1993). Por otro lado, en este tratado se advierte la intención de ampliar su proteccionismo
tradicional a nivel regional, con el pretexto de proteger su seguridad nacional (Saxe-
Fernández, 1992).
Según Gasca (2002:191-192), “De acuerdo con el principal interés del TLCAN, el núcleo dinámico de la integración
sigue estando en ciertos rubros económicos, es por ello que ahora se estarían regenerando y/o profundizando los mecanismos y procesos históricos que ya de por sí habían orientado el sentido principal de la integración binacional, tal es el caso de los corredores industriales que desde los años ochenta comenzaron a desarrollar las empresas estadounidenses y sus filiales en México.
Otro de los mecanismos de articulación espacial de la franja fronteriza México-Estados Unidos, derivados del TLCAN, es el de las llamadas “supercarreteras”, aunque todavía en proyecto, permitirán eventualmente consolidar o rearticular a las tres naciones. En el caso de nuestro país estos proyectos manifiestan la preponderancia de los vínculos con orientaciones norte-sur, lo cual significa que se volverán a consolidar las tendencias históricas que ya
manifestaba la red carretera del país, a favor de una mayor articulación longitudinal siguiendo las rutas de las principales ciudades del norte y centro del país”.
Además, continúa Gasca, se están conformando asociaciones de entidades regionales y
proyectos estratégicos binacionales, lo que está llevando a la consolidación de una
regionalización de facto en la franja fronteriza.
Pero para Estados Unidos, el área constituida conjuntamente con Canadá y México
es sólo el primer paso hacia la conformación de una zona de libre comercio más amplia,
que incluiría diversas regiones desde Alaska hasta la Patagonia. El Tratado de Libre
Comercio signado por los gobiernos de los tres países, no es sólo un modelo para otros
acuerdos de libre comercio, sino para la integración hemisférica, ya que, por un lado, una
cláusula de acceso establecida en este documento haría posible que otras naciones pudiesen
integrarse al Área Norteamericana ya mencionada; pero, por el otro lado, los mecanismos
de negociación de este tratado fueron tan exitosos que hoy son utilizados para otros tratados
bilaterales entre países del continente, y lo serán para las negociaciones del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), la cual fue propuesta por Clinton en la llamada
Cumbre de las Américas en diciembre de 1994 en Miami, Florida, donde fue aceptada por
todos los jefes de Estado del Continente, excepto Cuba. ALCA deberá estar conformada
para el año 2005, y muchos procedimientos van muy avanzados ya. .
Así, con la creación del Área Norteamericana de Libre Comercio conformada por
Canadá, Estados Unidos y México, la región fronteriza entre estos dos últimos países está
considerada una de las regiones más importantes dentro de la estrategia estadounidense
para establecer su hegemonía hemisférica y mundial.
En esta perspectiva, la estrategia impulsada por Estados Unidos para hacer frente a
los otros dos bloques geoeconómicos en formación, encabezados por Alemania y Japón, en
la lucha por los mercados mundiales, requiere en una primera instancia de la integración
económica regional de Estados Unidos con sus vecinos del norte y del sur para aprovechar
sus ventajas comparativas en beneficio propio (recursos naturales -principalmente petróleo-
y mano de obra barata, entre otras).
Y para ello, se hace necesario tener el control no sólo económico, sino político y
militar de la región fronteriza entre esa nación y la mexicana, que es fundamental para el
desarrollo de dicha estrategia. Así, con el proceso de integración económica esta región
entró de lleno dentro de los intereses estratégicos y de seguridad nacional de Estados
Unidos.
III. INTEGRACIÓN POLÍTICO MILITAR DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
A principios de los años 1980s, durante el gobierno del Presidente Ronald Reagan, se
comenzaron a incrementar las medidas para un mayor control sobre la frontera entre
Estados Unidos y México. El mismo Reagan planteó que: "este país ha perdido el control
de sus fronteras y ningún país puede mantener esa posición." La pérdida de tal control se
debía, desde la perspectiva neoconservadora, a los flujos de inmigrantes indocumentados y
de refugiados que estaban llegando en grandes cantidades a esa nación, principalmente de
México y Centroamérica, como producto de las crisis económicas y de los conflictos
armados, alimentados por los estadounidenses.
También se consideraba al creciente narcotráfico de países latinoamericanos (como
productores o como plataformas de paso) como otro aspecto que ponía en riesgo la
seguridad fronteriza Inclusive, el Procurador General durante el gobierno de Reagan,
Edwin Meese III, llegó a plantear que "la inmigración ilegal y el tráfico de drogas están
ligados íntimamente en una relación simbiótica y acabar con la inmigración ilegal sería un
paso importante hacia la solución de los problemas de narcóticos de la nación" (Scott,
1987). Y, finalmente, como el tercer factor potencial de cruzar dichos límites geográficos,
se consideró al terrorismo, producto del avance del fundamentalismo musulmán,
principalmente a partir de la caída en 1979 del Sha de Irán y del ascenso del Ayatola
Jomeini.
Bajo estos pretextos, el gobierno estadounidense inició un proceso para establecer
un mayor control político-militar de la región fronteriza, impulsando una estrategia similar
a la que estaba aplicando en el Istmo centroamericano, la de la Guerra o Conflicto de Baja
Intensidad, adecuada a la situación particular de dicha región fronteriza (Dunn, 1996;
Kupperman, 1983; Sandoval, 1993).
Durante esos años se otorgó también una autorización por parte del Congreso para
que la Patrulla Fronteriza dotara a sus agentes con armas de fuego de alto poder y para que
éstos colaboraran con miembros de diversas dependencias como la Agencia Antinarcóticos
(DEA) y otras fuerzas policíacas en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas.
La colaboración de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional data también de esos años
(Jiménez, 1987; 1988; 1990; Dunn, 1996; 2001; Palafox, 1996; 1997, 2001).
Así la instrumentación en esta región de la doctrina del Conflicto de Baja
Intensidad, se refiere a un enfoque de la aplicación de la ley y el control fronterizo que se
sustenta en experiencias, estrategias, tácticas, tecnología, equipo e instalaciones militares,
así como en personal del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de la Guardia
Nacional. Representa entonces la integración de funciones y enfoques militares y de
aplicación de la ley, con miembros de las fuerzas armadas asumiendo funciones de policía
doméstica y agentes de la ley asumiendo tácticas y tecnologías de los militares.
Por otro lado, y para prevenir, controlar y regular los crecientes flujos migratorios que
se darían en 1994 a partir de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, el cual no incluía a la migración laboral (Sandoval, 2000), el gobierno
estadounidense instrumentó a partir de 1993 una serie de planes y estrategias a lo largo de
la frontera entre Estados Unidos y México. Así vemos que mientras que el presupuesto del
Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) para el cumplimiento forzoso de la ley se
incrementó siete veces entre 1980 y 1995, casi se triplicó entre 1995 y 2001. El marcado
incremento en el gasto para controlar la frontera que comenzó a mediados de los 1990s es
atribuible a una estrategia amplia (comprehensiva) de largo plazo creada por el SIN en
1994 con un fuerte apoyo bipartidista del presidente y el Congreso.
Esta política de control de la frontera está basada en la premisa de que la aprehensión
atemoriza a la inmigración “ilegal”. Actuando sobre esta premisa en 1994, la Procuradora
General Janet Reno y la Comisionada del SIN, Doris Meissner, lanzaron una estrategia
nacional de “prevención por medio de la intimidación” (prevention-through-deterrence) que
había sido desarrollada primero por Silvester Reyes, entonces Jefe de la Patrulla Fronteriza
en El Paso, con la llamada “Operación Mantener-la-Línea” (Hold-the-Line) en El Paso,
Texas en 1993. En 1994 surgió la Operación Guardián (Gatekeeper) en San Diego; la
Operación Salvaguarda (Safeguard) en Arizona en 1997; y la Operación Río Grande, en
MacCallen, Texas en 1997. La estrategia planteada para las próximas décadas, estaba
diseñada para interrumpir la inmigración “ilegal” (indocumentada) a través de los lugares
tradicionales de entrada a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos, y forzar a
esta inmigración a cruzar por lugares inhóspitos, lo que haría más vulnerables a estos
inmigrantes. En el Laboratorio Nacional Sandía de Nuevo México se diseñaron las bardas
triples que se instalaron en diversas regiones de la frontera, para contener la migración
indocumentada y a posibles terroristas (Sandia National Laboratory, 1993).
Subsecuentemente, la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad
del Inmigrante (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act –IIRIRA) de
1996 incrementó substancialmente los recursos para prevenir la inmigración
indocumentada a través de la frontera Estados Unidos-México (Kesselbrenner, 1996). La
estrategia de control fronterizo está diseñada para bloquear la entrada a través de las rutas
tradicionales y cambiar el tráfico no autorizado áreas remotas, donde el SIN tiene una
ventaja táctica, exponiendo a los inmigrantes a morir por diversos factores naturales o por
la violencia de algunos grupos nativistas (Alonso, 2003). Para cumplir esta meta, el SIN ha
provisto a la Patrulla Fronteriza con personal adicional, equipo y tecnología para intimidar,
detectar, aprehender y remover a inmigrantes no autorizados (Andreas, 2000; Brownell,
2001; Dunn, 1996, 2001; Jiménez, 1997; Nevins, 2002; y, Palafox, 2001). Finalmente, sin
embargo, todas estas medidas no han logrado disminuir la inmigración, y sí como lo
muestra un estudio reciente (Reyes, Johnson and Van Swearingen, 2002):
• “No hay evidencias de que el paulatino refuerzo del control de la frontera como tal
ha reducido substancialmente los cruces fronterizos no autorizados. • Existe fuerte evidencia de que los migrantes no autorizados están permaneciendo
más tiempo en los Estados Unidos durante el período de creciente control. • El número total de inmigrantes no autorizados que residen en los Estados Unidos se
incrementó substancialmente durante la segunda parte de los 1990s. • La estrategia de control fronterizo ha logrado algunas de sus metas. En particular,
incrementó la probabilidad de aprehensión, cambiando los lugares de cruce de los migrantes, incrementando los costos asociados con el cruce de la frontera México-Estados Unidos.
• Durante el período de creciente control, ha incrementado el número de migrantes no autorizados que murieron mientras intentaban cruzar la frontera.”
Por otro lado, en su estrategia por asegurar aún más el control de esta región
fronteriza, el Estado norteamericano había tratado, por diversas vías, de que su contraparte
mexicana aceptara que esta es una región interdependiente y cuya seguridad atañe a ambos
por igual. Es, decir, que existe un amplio rango de intereses y preocupaciones comunes que
unen a México y Estados Unidos en una forma de interdependencia y seguridad
compartida, y que se puede decir que ambas naciones forman, de hecho, una "comunidad
de seguridad" (security community) (Gangster and Sweedler, 1990). Se ha planteado
también que por estos intereses comunes deben ser "socios en la seguridad" (security
partnership) (Grayson, 1989). Y, que por lo tanto, a esta región fronteriza debe enfocársele
desde una perspectiva de "seguridad binacional" (Sandoval, 1993).
Y si bien es cierto que en un principio la Cancillería mexicana reiteradamente
rechazó explícitamente el término de "seguridad binacional", planteando que el esquema de
la seguridad binacional estaba fuera de contexto en las relaciones México-Estados Unidos
(Barrios, 1990), lo cierto es que los regímenes neoliberales desde Salinas de Gortari, hasta
el actual de Vicente Fox, han optado tácitamente por el espíritu de esta concepción de
seguridad binacional, al aceptar éstos la realización de acciones conjuntas contra el
narcotráfico, contra el tráfico de personas (polleros y otros); y, en el caso de Fox, aceptar
incondicionalmente durante su encuentro con el presidente estadounidense George Bush
hijo, en Monterrey el 22 de marzo de 2002, como lo hiciera también cuando el gobierno
estadounidense exigió el apoyo a su estrategia contra el terrorismo después de los ataques
terroristas a esa nación el 11 de septiembre de 2001, un acuerdo para crear una “frontera
inteligente” entre ambos países, es decir, un acuerdo de seguridad fronteriza, por supuesto
bajo la hegemonía de Estados Unidos.
En Monterrey durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo, auspiciada por la ONU, donde se aprobó por parte de todos los gobiernos
asistentes de manera unánime el Consenso de Monterrey, el cual compromete a los
gobiernos de los países firmantes a promover sistemas económicos alineados al Consenso
de Washington, y cuando se esperaba que hubiera algún anuncio sobre un acuerdo
migratorio, los presidentes Fox y Bush anunciaron el establecimiento de un acuerdo sobre
seguridad fronteriza. La delegación estadounidense rechazó incluir el punto de la migración
en este encuentro. Y aunque ambos acordaron promover la Sociedad para la Prosperidad,
para garantizar que ningún mexicano o mexicana tenga que dejar su comunidad por falta de
empleo y oportunidades (“Sociedad para la Prosperidad”, 22 de marzo de 2002), también
firmaron la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos a favor del fortalecimiento
tecnológico y la cooperación para promover un flujo seguro y eficiente de personas y
bienes a lo largo de la misma (“Alianza para la frontera México-Estados Unidos”, 22 de
marzo de 2002). Entre las metas propuestas están las siguientes: “1) Infraestructura acorde con los niveles de cruces y de comercio bilateral.
- Evaluación conjunta de las condiciones de infraestructura fronteriza, a fin de identificar cuellos de botella que entorpecen el tránsito de personas y mercancías. (...)
- Realización de evaluaciones a la infraestructura estratégica en materia de seguridad, en puentes, presas y plantas generadoras de electricidad, incluyendo las medidas de protección necesarias ante eventuales ataques terroristas. (...) 2) Flujo seguro de personas. - Desarrollo e instrumentación en puertos de entrada de sistemas que agilicen el tránsito de viajeros que no representen amenazas a la seguridad. Para ello, se establecerán procedimientos de coordinación en nuestra frontera.
- Cooperación para identificar a aquellos individuos que representen una amenaza a nuestras sociedades antes de su arribo a la región de América del norte.
- Ampliación de esfuerzos para abatir el tráfico ilegal de nacionales de terceros países. - Creación de un mecanismo de Intercambio Bilateral de Información Anticipada de
Pasajeros. 3) Flujo seguro de bienes. - Puesta en marcha de un programa para compartir tecnología entre ambos países a fin de instalar sistemas de inspección externa en las líneas ferroviarias que crucen la frontera entre Estados unidos y México, así como en puertos de entrada con tránsito intenso a lo largo de la frontera. (...)”
Esta alianza es similar a la establecida entre Estados Unidos y Canadá unas semanas antes,
y el plan de acción consta de 22 puntos, mientras que la de los países del norte tiene 30.
Ambas son parte de la propuesta de Estados Unidos de creación de un Perímetro de
Seguridad de América del Norte, pero en realidad se trata de un reforzamiento de las
fronteras de Estados Unidos con Canadá y con México (para crear un Estados Unidos-
Fortaleza, similar a la Unión Europea-Fortaleza). De hecho, en el caso de Canadá, y poco
después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el gobierno de Bush estableció la
llamada Ley Patriota (USA Patriot Act of 2001), en la cual establecía un capítulo para
fortalecer la frontera norte (Title IV-Protecting the Border, Subtitle A-Protecting the
Northern Border) triplicando el personal de la Patrulla Fronteriza, del Servicio de Aduanas
y de inspectores del SIN; incrementando el presupuesto para realizar el mejoramiento y
adquirir equipo adicional de tecnología para monitorear esa frontera; así como
fortaleciendo las provisiones de inmigración (Subtitle B-Enhanced Immigration Provisions)
para impedir el paso de terroristas. Y es que algunos de los presuntos terroristas que
realizaron los atentados en New York y Washington habían entrado a Estados Unidos por la
frontera con Canadá.
En el caso de México, ya se habla de aceptar la creación de este perímetro de
seguridad, como se plantea en el Diagnóstico Integral de la Frontera Norte, elaborado por el
Colegio de la Frontera Norte y la Secretaría de Gobernación en 2002,
“12. Necesidad de la integración de México en el perímetro de seguridad, así como de su posicionamiento con relación a la modalidad de espacio de tránsito Si Estados Unidos decide dar prioridad a su seguridad nacional, y para ello México le es de gran utilidad, se hace necesario negociar en ese contexto, sin falsos nacionalismos y abiertos a la discusión; por ejemplo, que haya inspecciones migratorias estadunidenses en México, en nuestros aeropuertos o a que se administre mucho mejor nuestra frontera sur para evitar que México sea país de tránsito, pero si esto se va a otorgar, debe hacerse a cambio de algo, por ejemplo, la flexibilización de nuestra frontera común o la regularización de los millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Estrategia Debate y socialización sobre el concepto de perímetro de seguridad e integración. Debate sobre la gestión de los flujos migratorios regionales y extrarregionales. Definir la posición mexicana en torno a la gestión de su frontera sur”.
Con la creación de una nueva dependencia del gabinete, el Departamento de Seguridad
Doméstica (Department of Homeland Security), propuesto por Bush en junio de 2002 y
puesto en vigor a principios de 2003, se avanza en la creación de Estados Unidos-Fortaleza.
Esta dependencia reorganizó 22 agencias federales bajo su cobertura, entre las cuales se
incluyen el Servicio de Inmigración y Naturalización, la Patrulla Fronteriza, Aduanas y el
Guarda Costa. Este Departamento, entre otras cuestiones, asegurará “que todos los aspectos
de control de las fronteras, incluyendo la emisión de visas, sean informados por una oficina
central y bancos de datos compatibles” (President George W. Bush, 2002).
Con las nuevas disposiciones de inmigración, no sólo se han puesto en práctica, con
gran eficiencia, dos filtros para identificar personas indeseables para su exclusión o
deportación (el proceso de otorgamiento de visas en otros países y las inspecciones y
patrullaje de las fronteras), sino que se busca poner en práctica las leyes de inmigración en
el interior del país (Krikorian, 2003).
Así, mientras que Estados Unidos toma decisiones considerando a la migración,
principalmente la indocumentada, como un problema a su seguridad nacional, el gobierno
mexicano acepta las medidas propuestas por dicho gobierno para establecer controles a los
flujos migratorios.
IV. LA INTEGRACIÓN CULTURAL DE LA FRONTERA MÉXICO—ESTADOS
UNIDOS.
La historia de la comunidad mexicana al norte del Río Bravo puede dividirse en dos
grandes períodos: 1) desde el descubrimiento y Conquista española de los territorios
septentrionales (1598), hasta la conquista estadounidense de los mismos (1846-1847); y, 2)
desde 1848 hasta el presente. La formación de las comunidades mexicanas en esta región es
pues parte de la historia de la formación de la cultura chicana (Gómez-Quiñones y Ríos
Bustamante, 1977).
A partir de 1600, cuando ocurre la expansión hacia el norte, los pobladores
mexicanos, entre los cuales había una serie de mezclas entre españoles, indios, mestizos y
mulatos, y que pertenecían a los sectores medio e inferior de la Nueva España,
establecieron ranchos y pueblos en Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado y Alta
California, debido al desarrollo de la ganadería y la minería, así como al interés religiosos y
del Estado español por poblar esas tierras septentrionales.
El contacto con el México central y las subregiones asiladas se mantuvo por medio
de redes de comunicación locales. Los grupos indígenas dispersos en la región
experimentaron un proceso de transculturación, asimilación o exclusión, las más de las
veces forzado, lo cual llevó incluso a la formación de un “sistema de esclavitud”, por medio
de las tradiciones indígenas y coloniales de captura, servidumbre y parentesco, en el cual
las víctimas simbolizaban la riqueza social, llevaban a cabo servicios para sus amos, y
producían bienes materiales bajo la amenaza de la violencia. Las incursiones para
apropiarse de esclavos y ganado, así como el comercio entre Apaches, Comanches, Kiowas,
Navajos, Utes y españoles y mexicanos, proveyeron recursos laborales, redistribución de la
riqueza, y fomentaron las conexiones de parentesco que integraron a grupos distintos y
antagónicos, aún cuando estas prácticas renovaron ciclos de violencia y guerra (Brooks,
2002).
Con el establecimiento de la autoridad colonial en la región central y en el sur de
México, el ámbito de expansión más importante fue el norte, un área que contaba con una
combinación favorable de factores geográficos y demográficos, así como también con
abundancia de recursos naturales no explotados. En teoría, el proceso de expansión o
“conquista” estaba fuertemente controlado por regulaciones estrictas relacionadas con la
organización de las entradas y el deslinde de los pueblos. En realidad, la expansión hacia el
norte comprendía tanto el aspecto de la conquista y ocupación formales, aprobado por el
gobierno, como el informal, pero aún más importante, era la migración de un gran número
de personas, indios, mestizos, mulatos, criollos y españoles pobres hacia los
establecimientos de la parte norte (Gómez-Quiñónes y Ríos Bustamante, op. cit.; Bannon,
1974).
Los factores primarios que atraían a estos pobladores eran de tipo económico: la
disponibilidad de trabajo en las minas y en los ranchos que estaban relativamente bien
compensados. La expansión de la frontera representaba la libertad de la autoridad coercitiva
bien establecida del régimen colonial español en las regiones centrales, así como también la
oportunidad de establecer ranchos, de poseer rebaños propios, de introducirse en el
contrabando, etc. Emigraban para evadir impuestos especiales y otras obligaciones a las
cuales estaban obligados los miembros de las castas.
La minería estimuló el desarrollo económico, lo cual fue de particular importancia
en la expansión de la frontera. Las compañías mineras daban empleo a una gran cantidad de
mano de obra, que necesitaba enormes cantidades de comida, lo cual favorecía el
establecimiento de ranchos y la agricultura; la industria minera también favorecía al
comercio de las herramientas y minerales necesarios para la mina misma, así como también
la venta de ropa y otros artículos personales que requerían los mineros. Los ranchos y las
haciendas representaron un lugar de emergencia para el vaquero mexicano, tanto como
trabajador muy capacitado, como un miembro de los nuevos estratos sociales móviles
alrededor del minero (Ibid y Swann, 1988).
Estas fuerzas económicas atrajeron a una mano de obra de diversas culturas que
originaron lo que puede considerarse una red cultural que no era indio, ni español, ni
africano, sino una combinación de variadas influencias culturales. Así que las relaciones
económicas actuaron como mediadores en el surgimiento de un mestizaje cultural y racial,
cuyo resultado fue una variación norteña dentro de la cultura mexicana general.
Junto con el proceso informal de expansión estaba la extensión de autoridad más
formal. Entre las formas institucionales de mayor importancia que reaparecieron por todo el
norte estaban, la entrada o expedición militar, el presidio o puesto militar, las misiones,
centros de divulgación religiosa e ideológica, y los pueblos o poblaciones civiles. Durante
los trescientos años que duró el proceso de expansión y colonización, estas instituciones
sufrieron muchos cambios y modificaciones en la estructura socioeconómica, cultural e
ideológica de la sociedad colonial. Siguieron existiendo hasta los últimos días de la época
colonial y posteriormente, durante el período que siguió a la Independencia nacional, en
formas modificadas.
La localización de la frontera cambió muchas veces en el transcurso de esta
expansión. Durante el Siglo XVI se encontraba entre la parte sur de la Gran Chichimeca
(las áreas de Aguascalientes, Guanajuato y la parte sur de San Luis Potosí). A finales del
período colonial, los fuertes fronterizos más septentrionales llegaron hasta la Alta
California, lo que en la actualidad es la parte sur de Colorado, el sur de Arizona y Texas.
En la esfera social, estos poblados septentrionales estaban ligados principalmente a
la cultura y a las relaciones sociales de la parte centro-norte de México, a partir de las
cuales se modeló su vida social y cultural que asimilaron una gran parte de sus habitantes.
Las influencias más inmediatas provenían de las regiones al sur con las cuales tenían un
contacto más inmediato: Texas con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Nuevo México
con Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Durango y Jalisco (por medio de la Ruta
México-Santa Fe, conformada por el Camino Real de La Plata y el Camino Real de
Tierradentro); y Alta California con la Baja California y Sonora. (Gómez Quiñónez y Ríos
Bustamante, op cit.)
La cultura creciente del mexicano y su identidad con variaciones regionales
particulares era dominante en los pueblos indígenas locales, que habían pasado por un gran
amalgamiento debido a la mexicanización forzada como parte del proceso continuo de
dominación y mestizaje. Tales procesos complejos de formación cultural son la base de la
nacionalidad mexicana. Los historiadores españoles y angloamericanos consideran a la
cultura e identidad de los pueblos del norte como una “variedad popular” de la cultura
española peninsular. Más bien, la sociedad del norte fue una expresión particular de un
mestizaje cultural que condujo a una variedad norteña de la cultura y la sociedad mexicana.
Con la anexión de más de la mitad del territorio mexicano a la Unión Americana
como resultado de una guerra expansionista en 1846-1847, vino la explotación económica,
la discriminación social, la supresión política, la confiscación de las propiedades, la
animosidad cultural y racial, y la violencia oficial y no oficial en contra de los mexicanos
de origen, a pesar de que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual se obligaba a
México a "ceder" más de la mitad de su territorio, establecía formalmente los derechos de
estos mexicanos de origen a mantener sus tierras, su lengua y su cultura, de acuerdo con el
historiador chicano Richard Griswold Del Castillo (1990).
Confrontados con ese reto, los mexicanos de origen respondieron con una variedad
de maneras, entre las cuales resalta el uso de la violencia utilizada por los así llamados
“bandidos sociales chicanos” (Acuña, 2000; Castillo and Camarillo, 1973; Cortina, 1994).
Sin embargo, ante este avasallamiento económico, político y social de los
angloamericanos, los mexicanos de origen mantuvieron y utilizaron su cultura y su
identidad como una forma de resistencia (activa y pasiva) durante lo que restaba del Siglo
XIX (De León, 1997; Rosenbaum, 1981) y continuaron así durante las primeras décadas del
Siglo XX (Sandos, 1992), reforzados por nuevos elementos aportados por los inmigrantes
mexicanos (Véase por ejemplo, Gamio, 2000). Y ambos, los mexicanos de origen o
chicanos y los inmigrantes mexicanos aportaron sustancialmente con su fuerza laboral al
desarrollo capitalista de los Estados Unidos, como apuntan González y Fernández (2003:
xiii): “Si los orígenes de la población chicana pueden ser encontrados en el comienzo y
centro del modo de dominación transnacional estadounidense, los migrantes mexicano-americanos a los Estados Unidos también han sido centrales a la construcción de la economía nacional de los Estados Unidos por más de cien años. (Ya que)..lejos de ser “marginales, los mexicano-mericanos trabajaron en los sectores agrícola e industrial más significativos de la economía estadounidense década tras década”
De esta manera, la población chicana y la mexicana inmigrante representan una
“fuerza laboral transnacional” (Dixon, Jonas and McCaughan, 1982; Dixon, Martínez and
McCauhgan, 1983, McCaughan, 1981), creada históricamente como consecuencia de: a) las
relaciones de intercambio desigual entre los Estados Unidos y la región
mexicana/centroamericana/caribeña contigua; b) una política estadounidense deliberada de
inmigración; y, c) la transnacionalización del capital. Son así, parte sustancial de la reserva
internacional de trabajo flexible de los Estados Unidos, particularmente, y del Área de
Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) en términos
generales (Sandoval, 2003b).
La Segunda Guerra Mundial marcaría el inicio de una nueva época para la
población de origen mexicano en Estados Unidos, cuando éstos comienzan a reclamar su
parte en la sociedad estadounidense.
El impresionante crecimiento poblacional que ha tenido desde entonces esta
población, junto con cubanos, puertorriqueños, centroamericanos y otros, ha llevado a
diversos autores y políticos a hablar de la latinización de Estados Unidos, o la reinvención
de las ciudades estadounidenses por los latinos, al concentrarse éstos en las principales
zonas urbanas de ese país, imponiéndose, de acuerdo con el censo de 2000, como la
población mayoritaria en algunas ciudades, o como la primera minoría, desplazando a los
afroamericanos (Véase Davis, 2001).
El censo estadounidense de población realizado en el año 2000 mostró, entre sus
principales resultados, dos aspectos sorpresivos: por un lado, un notable incremento de la
población llamada latina respecto del censo de 1990, mucho mayor que las predicciones de
los demógrafos oficiales; y, por el otro lado, una distribución mucho más amplia de esta
población en todo el territorio estadounidense, con importantes concentraciones no sólo en
entidades tradicionalmente habitadas por esta minoría étnico-nacional (California, Texas,
Arizona, Illinois, Florida, New York), sino en estados sureños donde se concentra otro
sector poblacional, los afroamericanos (Louisiana, Carolina del Norte, Georgia); y, en
otros estados de la Unión Americana ((Iowa, Arkansas, Minnesota y Nebraska).
Otro aspecto importante que muestra este ejercicio de contabilización demográfica
es que, si bien es cierto que un sector de esta población latina nació en el extranjero, la
mayoría nació en suelo estadounidense. Tenemos así que dicho incremento se dio por las
altas tasas de natalidad que tiene este sector poblacional, por encima de los afroamericanos
(a los cuales ya sobrepasó en cantidad) y aún los asiático-americanos y los nativos,
combinado con altas tasas de inmigración tanto legal, como indocumentada.
En el censo del año 2000, se contabilizaron 281, 421, 906 millones de residentes en
los Estados Unidos, de los cuales 35.3 millones (o 12.5%) son de origen latinoamericano,
registrados en el censo como personas de origen Spanish/Hispanic/Latino. El término
latino apareció por primera vez en este censo. Los de origen mexicano representaron el
7.3%, los puertorriqueños el 1.2%, los cubano-americanos el 0.4%, y el resto de latinos el
3.6% de la población total. Esta población se incrementó en un 57.9%, de 22.4 millones en
1990 a 35.3 millones en el 2000, comparada con un incremento de 13.2 % para la población
total de Estados Unidos. La población de origen mexicano se incrementó 52.9%, de 13.5
millones a 20.6 millones. Los puertorriqueños incrementaron 24.9%, de 2.7 a 3.4 millones.
Los cubano-americanos crecieron 18.9%, de 1.0 a 1.2 millones. Los Hispanos que
reportaron otro origen latinoamericano incrementaron 96.9%, de 5.1 a 10.0 millones. En
términos de distribución territorial, 43.5% viven en el oeste y 32.8% en el sur. El noreste y
el medio-oeste tienen el 14.9 % y 8.9%, respectivamente de tal población. La mitad de
todos los latinos viven en sólo dos estados: California (11 millones, o 31.1%) y Texas (6.7
millones, o 18.9%). Las mayores concentraciones se encuentran en sólo cuatro condados,
alcanzando el 21.9% de la población latina total: 4.2 millones en el Condado de Los
Angeles, California; 1.3 millones en el Condado de Miami-Dade, Florida; 1.1 millones en
el Condado de Harris, Texas; y 1.1 millones en el Condado de Cook, Illinois. De estos, los
de origen mexicano son: 3.0 millones en Los Angeles; 815, 000 en el Condado de Harris,
Texas y 786, 000 en el Condado de Cook, Illinois. La relativa juventud de la población
latina está reflejada en su población bajo la edad de 18 y en su edad promedio. Mientras
que el 25.7% de la población de Estados Unidos está debajo de la edad de 18 años, en el
censo de 2000, el 35% de los latinos están por debajo esa edad. La edad promedio de esta
población es de 25.9% años, mientras que la de la población estadounidense en su totalidad
es de 35.3 años. Los mexicanos tienen un promedio de edad de 24.2 años, la más joven de
todos los latinos (U. S. Census Bureau, 2001).
Sin embargo esta población “hispana” continúa creciendo con mayor rapidez que las
otras en estados Unidos, y entre 2000 y 2002 fue responsable de la mitad del crecimiento
demográfico del país, según informó la Oficina Federal del Censo el 18 de junio de 2003.
Entre el 1 de abril de 2000 y el 1 de julio de 2002, esta población aumentó 9.8%,
equivalente a 3.5 millones de personas, y alcanzó un total de 38.8 millones en todo el país.
Durante el mismo periodo, la población estadounidense en su conjunto aumentó 6.9
millones (2.5%), y pasó a 288.4 millones. Desde 2001, los “hispanos” son la minoría más
importante en Estados Unidos, tras superar a los afroamericanos que cuentan con 36.7
millones de personas al 1 de julio de 2002 (un millón o 2.9% más que en el año 2000). En
los últimos 12 años, los “hispanos” –sobre todo de origen mexicano- pasaron de ser 22.3
millones a 38.8 millones, un aumento de 74% (AFP, 2003). De éstos, 4.8 son mexicanos
indocumentados (U.S. Immigration and Naturalization Service, 2002).
Como se puede observar, la mayor parte de los habitantes de origen mexicano en
Estados Unidos, son nacidos en ese país. Y aunque algunos posean ahora la doble
nacionalidad (por la ley de no pérdida de la nacionalidad mexicana puesta en vigor en
1996) la mayoría de ellos son chicanos o México-americanos, los cuales son ciudadanos
estadounidenses, pero que han tenido como su proyecto cultural la recreación de México
dentro de Estados Unidos de acuerdo con Griswold del Castillo (1996). Durante este
proceso, los México-americanos han cambiado, conciente o inconscientemente, la cultura,
el idioma, la comida y las costumbres mexicanas para dar forma a sus propias identidades
étnicas, casi siempre en respuesta a las exigencias políticas, educativas y sociales de
“Anglo-américa”. Arnoldo De León (op. cit.), por ejemplo, plantea que los tejanos
(mexicanos que quedaron en Texas después de la guerra de 1836) tomaron en sus manos
las circunstancias ambientales, sociales, económicas y políticas y desarrollaron una
identidad bicultural que los equipó para resistir la opresión. Los tejanos fueron creando una
sociedad flexible, mantenida y elaborada sobre viejos valores culturales mexicanos. Por su
parte, David Montejano (1987:3) historiador chicano de Texas, quien se mueve
académicamente entre su estado y el de California, “la historia de mexicanos y anglos en
Texas apunta hacia una relación que, aunque frecuentemente violenta y tensa, ha llevado a
una situación que hoy puede ser caracterizada como una forma de integración”.
Sin embargo, se puede decir que hubo una excepción en el suroeste, la de los
tucsonenses, pero que en esencia no cambia el proceso de integración cultural a lo largo de
la frontera. Tucson, Arizona, fue fundada por pioneros hablantes de español en 1595.
Permaneció como una guarnición fronteriza de Sonora hasta que la “Compra de Gadsden”
la transfirió a los Estados Unidos en 1854. Y, aún entonces, los mexicanos mantuvieron su
mayoría numérica en Tucson a lo largo del Siglo XIX. A diferencia de los Tejanos o los
Californios, los Tucsonenses no fueron inmediatamente aplastados por la marea de
inmigración angloamericana moviéndose a través del suroeste. Por el contrario, ellos
continuaron ejerciendo un considerable poder económico y político mucho después de que
los soldados presidenciales salieran de la ciudad por última vez en 1856. Los mexicanos en
Tucson se volvieron comerciantes, políticos, artistas e intelectuales, transformando un
puesto aislado de avanzada sonorense en un oasis de la sociedad mexicana de clase media
en los Estados Unidos. También conformaron el destino de Tucson en una mayor medida
de lo que los mexicanos hicieron en ciudades como El Paso, Phoenix, o Los Angeles
(Sheridan, 1997: 2).
Así, en lugar de la unilateral mexicanización del suroeste de Estados Unidos
referida por algunos autores y políticos angloamericanos, existió un complejo proceso de
intercambio cultural y económico entre los México-americanos, los inmigrantes mexicanos
(cuyos flujos han crecido constantemente desde la Segunda Guerra Mundial), y una
sociedad racial y étnica diferente (Griswold Del castillo, 1996). Este intercambio se dio, en
algunos casos desde principios del Siglo XIX, antes de la guerra de 1846-1847, durante el
comercio de Santa Fe en el que también participaron activamente los chihuahuenses, junto
con los nuevomexicanos y los estadounidenses (González de la Vara, 2001). Y aún después
de dicha fecha, entre 1850 y 1870, las relaciones comerciales entre habitantes del sur de
Texas y del noreste mexicano crean un espacio regional y binacional (Cerruti, 2001). Estas
relaciones las podemos encontrar muy desarrolladas hoy día a lo largo de la región
fronteriza (véase, Vázquez, 1997; 2002); y sobretodo por el desarrollo de asentamientos
humanos densamente poblados a lo largo y en ambos lados de la línea fronteriza,
particularmente las llamadas Ciudades Gemelas (Twin Cities), aunque este desarrollo haya
sido desigual y asimétrico respecto de uno y otro lado y del interior de los dos países. Por
ejemplo la actividad económica de las ciudades en el lado mexicano de la frontera tienen
mayor peso en relación con la economía nacional que el que tienen las ciudades del lado
estadounidense respecto del suyo; asimismo, los salarios en las ciudades del lado mexicano
están entre los más altos de México, y el de las ciudades estadounidenses se ubican entre
los más bajos de ese país (Herzog, 1990; Alarcón Cantú, 1997).
En esta perspectiva, dice Griswold del Castillo (1996), se puede considerar que los
mexicanos que han inmigrado a Estados Unidos son México-americanos o chicanos en
adiestramiento. Con el tiempo, inevitablemente, van ajustándose al “American Way of
Life”, refuncionalizando algunos patrones de vida cotidiana familiar y comunitaria.
En este proceso, se convierten en parte del grupo étnico de origen mexicano diverso.
Históricamente, los inmigrantes mexicanos casi siempre tienen sus primeras experiencias
en Estados Unidos mediados por los México-americanos con los que habitan lado a lado en
los barrios y colonias. Como los inmigrantes, los México-americanos son, en su mayoría
mestizos que pueden compartir o al menos relacionarse con y apreciar la cultura mexicana.
Los méxico-americanos, nacidos en o naturalizados ciudadanos de Estados unidos, que han
aprendido a funcionar en un ambiente urbano de habla inglesa, por lo general, asumen el
papel de ser voceros de los que significa ser mexicano en Estados Unidos. En este sentido,
han avanzado propuestas que van desde la educación bilingüe hasta la separación política.
Así han sido los intermediarios de los millones de migrantes anónimos que se han ido al
norte (ibid).
V. A MANERA DE CONCLUSIONES.
De acuerdo con el análisis anterior, podemos plantear que la estrategia que se ha ido
desarrollando desde los gobiernos republicanos de Reagan y de Bush, pasando por el
demócrata de Clinton, hasta llegar al republicano de Bush hijo, apunta en la misma
dirección: la reconstitución de la economía estadounidense y la recuperación de su
hegemonía político-militar a nivel mundial. En esta perspectiva, Estados Unidos busca
establecer un mayor control no sólo económico, sino político y militar en el Hemisferio
Occidental, comenzando por su frontera con México, la cual es parte fundamental para su
proyecto geoestratégico.
Es clara la preocupación de Estados Unidos para mantener el control sobre un vecino
estable en el sur de su frontera, ya que de ello depende la posibilidad de extender su nuevo
proyecto de seguridad a todo el hemisferio. De acuerdo con Michael Dziedzic (1996: 78),
Coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y experto en cuestiones militares de
México,
“Desde una perspectiva geopolítica, nuestra capacidad para desempeñar un papel
preponderante en el escenario mundial resultaría muy afectada si surgieran disturbios graves al otro lado de nuestra frontera sur, y nuestra actual estrategia militar quedaría poco menos que trunca. Sin embargo, igualmente importantes son los resultados positivos que produciría una relación geopolítica estrecha entre Estados Unidos y México. No sólo facilitaría en gran medida la labor de abordar los asuntos mutuos de seguridad a lo largo de la frontera, sino que se lograrían grandes avances en la formación de un régimen de seguridad hemisférica” (pp. 83-84).
(…) La esencia de nuestra gran estrategia (de seguridad hemisférica), entonces, debe ser garantizar que México también de convierta en un colaborador, y no en el conducto para los agentes transnacionales indeseables que cruzan nuestra frontera sur".
Y en todo ello el gobierno mexicano ha colaborado para facilitar la integración económica
y político-militar de la frontera entre ambos países.
Al mismo tiempo, la integración cultural del pueblo mexicano en ambos lados de la
frontera ha ido avanzando significativamente, y es que, de acuerdo con Vélez (op. cit.: 337-
338).
“ Para muchos mexicanos y para mí, la frontera es una de las ideas más importantes de
nuestras vidas simplemente porque nuestras identidades están tan unidas a esta creación. Creada a intervalos de casi diez años, la frontera surgió para los tejanos en 1836, gracias a la Rebelión de Texas, en 1847 para los californianos y los “nuevo mexicanos” gracias a la Guerra con México y en 1854 para los sonorenses gracias al Tratado de la Mesilla. Sin embargo, la frontera es como una creación perpetua y los gobiernos tienen el poder de decidir cuándo y si a los mexicanos se les permitirá “cruzar al otro lado”; y, para los pocos privilegiados, una especie de etiqueta, como una “tarjeta verde” o, en el nivel más alto de logro, la identidad como un ciudadano “naturalizado”. Esto último es un giro especialmente irónico considerando que sólo las plantas y los animales son los ciudadanos naturales de cualquier espacio”.
En un país de inmigrantes como Estados Unidos, donde históricamente se han reconocido a
los individuos que intentan ascender socialmente en todos los niveles, siempre y cuando
éstos se liberen de sus ropajes nacionales y étnicos para integrarse al “American Way of
Life”, fundiéndose en el crisol de la identidad estadounidense (“Melting Pot”), ser un
mexicano culturalmente significa hacer una declaración política, dice Griswold del Castillo
(1996). La evolución de las sensibilidades políticas de los hispanoparlantes ha estado
vinculada con gran fuerza a su sentido de identidad cultural.
Sin embargo, continúa este autor, se debe reconocer desde el principio que no existe
una cultura mexicana monolítica y homogénea, el proceso de cambio y adaptación cultural
y política, al norte y sur de los linderos internacionales, ha sido sutil y complejo. Elementos
de la cultura chicana pueden ser conceptualizados como variantes de la cultura mexicana
norteña, en sí misma una variación de los temas del centro de México. Otros elementos de
la cultura México-americana se ajustan más a la cultura de habla inglesa, urbana y
postindustrial. Las influencias de la cultura norteamericana (gringa) y mexicana dentro del
barrio se han fusionado para producir un tipo único de conciencia política, que todavía está
evolucionando en respuesta a los cambios ocurridos en ambos países.
No obstante, como apunta José Manuel Valenzuela (op. cit.: 327),
“A pesar de que las trayectorias de esta población (mexicanos y chicanos) se presentan
heterogéneas y diversificadas, continúan ocupando los peores empleos, perciben ingresos que
representan dos terceras partes del que obtienen en promedio los anglosajones, sus niveles de escolaridad se mantienen entre los más bajos del país, y son víctimas del racismo, que continúa siendo un importante componente cultural de la vida estadounidense. Frente a esta realidad, no todas las personas de origen mexicano asumen un mismo discurso de identidad étnica, sino que éste se encuentra delimitado por el sector social o las diferencias de género y edad”.
Por otro lado, continúa Valenzuela, a pesar de que el denominado Movimiento Chicano,
surgido en los 1970s perdió su fuerza original, muchas de las demandas que le dieron
origen son mantenidas por nuevos actores sociales; además las luchas colectivas derivadas
de reivindicaciones étnicas tienen hoy una presencia importante en ese país, en medio de
una división sociocultural, diferenciación clasista, étnica y de género, que coadyuvan de
forma estructural en la reproducción de la desigualdad social. Estas condiciones, dice este
autor, son las que han permitido que “los procesos identitarios se mantengan como
referentes de resistencia cultural en un número importante de chicanos y mexicanos que
viven al norte del Río Bravo”.
Las culturas mexicanas, son por tanto, culturas subalternas (como plantea Gramsci),
sujetas a la represión directa como indirecta (les prohíben u obstaculizan su idioma, etc.)
por parte de la hegemonía estadounidense de dominación económica y cultural, a la cual,
sin embargo, enfrentan con diversas formas de resistencia pasiva y activa (guerra de
posiciones o guerra de maniobras).
Se puede apuntar, que una de las formas que asume actualmente este proceso de
resistencia cultural, es la constitución de comunidades transnacionales entre los
inmigrantes mexicanos y los chicanos, quienes actúan como sujetos políticos y culturales
binacionales asumiendo, de hecho, una ciudadanía postnacional (Martínez, 1996).
En suma, la cultura chicana, México-americana o mexicana en Estados Unidos –
originada como una variante refuncionalizada de culturas mexicanas norteñas-, se
encuentra inmersa en un proceso dialéctico, recreando a México dentro de Estados
Uniudos, y en constante intercambio cultural, económico y político con los inmigrantes
mexicanos. Este proceso histórico alimenta y se retroalimenta de diversas expresiones
culturales en México. La cultura chicana, México-americana o mexicana en Estados
Unidos es así parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra nación (Sandoval,
1997c).
VI. BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA Y DOCUMENTOS.
- Acuña, Rodolfo, 2000 (Fourth Edition) (1988). Occupied America. A History of Chicanos. Longman; New York. - AFP, 2003 “Crece población hispana en EU; hay 38.8 millones”. El Universal online, Washington, EU. 18 de junio. - Alarcón Cantú, Eduardo, 1997. Interpretación de la estructura urbana de Laredo y Nuevo Laredo. El Colegio de la Frontera Norte.; Tijuana, México. - “Alianza para la frontera México-Estados Unidos”, 22 de marzo de 2002, Monterrey, Nuevo León. (Firmada por George W. Bush y Vicente Fox). - Alonso, Guillermo, 2003. “La migración indocumentada por la frontera norte de México, después de los atentados al World Trade Center y el Pentágono.” En, Sandoval, Juan Manuel y Raquel Flores (Coordinadores). Integración regional, fronteras y nuevos sujetos sociales. Centro de Estudios de Integración y Fronteras y Consejo de Publicaciones, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. - Andreas, Peter, 2000. Border Games. Policing the U-.S.-Mexico Divide. Cornell University Press, Ithaca and London. - Arroyo Galván, Manuel, 1995. "Cambio Económico y Reestructuración Regional". En "Frontera y Región", Noesis (Revista semestral de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), Año VI, Nº 15, julio-diciembre, pp. 39-70. - Bannon, John Francis, 1974. The Spanish Borderlands Frontier 1513-1821. (Histories of the American Frontier. Ray Allen Billington, General Editor, Howard R. Lamas, Coeditor). University of New Mexico Press, Albuquerque. - Barrios Valero, Javier, 1990. "México-Estados Unidos: Seguridad Nacional y Cooperación." Palabras del Subsecretario C de Relaciones Exteriores en la Tercera Ronda de Diálogo sobre Seguridad Binacional, organizada por el Consorcio de la Universidad de California sobre México y Estados Unidos, en San Diego, California, el 17 de septiembre. Dirección General del Acervo Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Textos de Política Exterior, Nº 54). - Brooks, James F., 2002. Captive and Cousins. Slavery, Kinship, and Community in the Southwest Borderlands. Published for the Omohundro Institute of Early American –history and Culture, Williamsburg, Virginia, by The University of North Carolina Press; Chapel Hill and London. - Brownell, Peter B., 2001. “Border Militarization and the Reproduction of Mexican Labor”. In, Gatekeeper´s State: Immigration and Boundary Policing in An Era of Globalization. Jose Palafox (Guest Editor). Social Justice, A Journal of Crime, Conflict and World Order, Vol. 28, N° 2, pp. 69-92. - Burciaga, José Antonio, 1992. Undocumented Love. Amor Indocumentado. Chusma House Publications; San José, California. - Castillo, Pedro and Alberto Camarillo, 1973. Furia y Muerte: Los Bandidos Chicanos. Aztlan Publications; Los Angeles. - Cásares Camarena, Hernán, 1987. "Zona Autónoma Militarizada en la Frontera con México quiere E.U. Estudia el Departamento de Estado hacer un Tapón contra la Droga." Punto, 13 de julio. - Cerruti, Mario, 2001. “Una economía binacional en tiempos de guerra. El Bravo, Texas y el Norte de México (1850-1870)”. En, Encuentro en la frontera: mexicanos y norteamericanos en un espacio común. Manuel Cevallos Ramírez (Coordinador), El
Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pp.159-190. - Corona Rentería, Alfonso, 1983. "Integración Industrial de las Regiones Fronterizas del Norte de México a la Economía Nacional." Estudios Fronterizos. Revista del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California. Año I, Nº 2, Septiembre-diciembre. Pp.107-120. - Dávila, Alejandro y García, Arturo, 1991. La apertura comercial y la frontera norte de México. Universidad Autónoma de Coahuila. - Davis, Mike, 2001. Magical Urbanism. Latino Reinvent the U.S. City. Verso; London, New York. - De León, Arnoldo, 1997. The Tejano Community, 1836-1900. Southern Methodist University Press; Dallas. (Originally published by The University of New Mexico Press; Albuquerque, 1982). - Dixon, Marlene, Susanne Jonas and Ed McCaughan, 1982. "Reindustrialization and the Transnational Labor Force in the United States Today". Contemporary Marxism, The New Nomads. Immigration and Changes in the International Division of Labor. Nº5 Summer. Pp. 101-115. - Dixon, Marlene, Elizabeth Martinez and Ed McCaughan, 1983. "Chicanas and Mexicanas Within a Transnational Working Class". Our Socialism, Volume 1, Number 1, March. Pp. 7-25. - Dunn, Timothy J., 1996. The Militarization of the U.S.-Mexico Border, 1978-1990: Low Intensity Conflict Doctrine Comes Home. University of Texas at Austin. - Dunn, Timothy J., 2001. “Border Militarization Via Drug and Immigration Enforcement: Human Rights Implications”. In, Gatekeeper´s State: Immigration and Boundary Policing in An Era of Globalization. Jose Palafox (Guest Editor). Social Justice, A Journal of Crime, Conflict and World Order, Vol. 28, N° 2, pp. 7-30. - Dziedzic, Michael J., 1996. “Mexico and U.S. Grand Strategy: The Geo-strategic Linchpin to Security and Prosperity.” In, Strategy and Security in U.S.-Mexican Relations Beyond the Cold War. John Bailey & Sergio Aguayo editors. Center for US-Mexican Studies, University of California, San Diego. Pp. 63-86. - El Colegio de la Frontera Norte y Secretaría de Gobernación, 2002. Diagnóstico Integral de la Frontera Norte. Una perspectiva regional, microregional y temática. México. (Disco Compacto). - El Financiero, 15 de marzo de 1993 - Fernández, Raúl, 1989. "Mexico's Northern Border Region and U.S. Relations." Frontera Norte, Vol.1, Nº 2, julio-diciembre. Pp. 35-51. - Gamio, Manuel, 2002. El inmigrante mexicano. La historia de su vida. Entrevistas completas, 1926-1927. Weber, Devra, Roberto Melville, Juan Vicente Palerm (Compiladores). Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación; U.C. MEXUS, The Regents of the University of California; CIESAS y Miguel Angel Porrúa Grupo Editorial; México. - Gangster; Paul and Sweedler, Alan, 1990. "The United States-Mexico Border Region: Security and Interdependence". In, United States-Mexico Border Statistics Since 1900. David Lorey (Ed.), Latin American Center Publications, University of California, Los Angeles. - Gasca Zamora, José, 2002. Espacios transnacionales. Interacción, integración y fragmentación en la frontera México-Estados Unidos. Colección Jesús Silva Herzog.
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM y Miguel Angel Porrúa Grupo Editorial; México. - González de la Vara, Martín, 2001. “Mexicanos y norteamericanos en el desarrollo del comercio de Santa Fe (1821-1860)”. En, Encuentro en la frontera: mexicanos y norteamericanos en un espacio común. Manuel Cevallos Ramírez (Coordinador), El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pp. 141-158. - Gómez-Quiñones, Juan y Antonio Ríos Bustamante, 1977. “La comunidad mexicana al Norte del Río Bravo”. En, La otra cara de México: el pueblo chicano. David Maciel (Compilador). Ediciones El Caballito, México. Pp. 24-63). - González, Gilbert G. And Raúl Fernández, 2003. A Century of Chicano History. Empire, Nations, and Migration. Routledge; New York and London. - Grayson, George W., 1989. "Mexico and the United States: The Problem of Security Partnership." In, Georges Fauriol (Ed.), Security in the Americas. National Defense University Press; Washington, D.C. Pp. 139-158. - Griswold Del Castillo, Richard, 1990. The Treaty of Guadalupe Hidalgo. A Legacy of Conflict. University of Oklahoma Press; Norman and London. - Griswold Del Castillo, Richard, 1996. Aztlán reocupada. Una historia política y cultural desde 1945 / Aztlán reocupada. A Political and Cultural History Since 1945. Edición bilingüe. Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM. - Herzog, Lawrence A., 1990. Where North Meets South. Cities, Space, and Politics on the U.S.-Mexico Border. Center for Mexican American Studies, University of Texas at Austin. - Hinojosa, Raúl, 1991. "A Research Report on the U.S.-Mexico FTA Negotiations: State Structures, Private Sector Influence and Assymetrical Multi-Level Games." School of Architecture and Urban Planning, University of California, Los Angeles. - Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA). Public Law. U.S. Government Printing Office; Washington, D.C. September. - Jiménez, María, 1987. "Border Militarization: The History, the Effect, the Response." Immigration Newsletter (National Immigration Project of the National Lawyers Guild, Inc.), Vol. 16 Nº. 4, July-August. - Jiménez, Maria, 1988. "Police Policies and Practices: the Case of the Border Patrol." Immigration Newsletter, Vol. 17, Nº 4. - Jiménez, María, Director Immigration Law Enforcemnent Monitoring Project (ILEMP), American Friends Service Committee, to: Concerned Individuals. Re: House Resolution 4300-Section 402 Increase Authority of INS Officers. March 20, 1990. - Jiménez, María, 1997. "Enforcement: A Tool to Control the Flow of Labor at the U.S.-Mexico Border." Network News (Quaterly Newsletter of the National Network for Immigrant and Refugee Rights). Spring, pp. 3,6. - Juan Cortina and the Texas-Mexico Frontier: 1859-1877. Edited with an Introduction by Jerry D. Thompson. Texas Western Press; The University of Texas at El Paso, Southwestern Studies N° 99. 1994. - Kesselbrenner, Dan, 1996. "The Antiterrorism' Law: New Threat to Immigrants." Network News (Quaterly Newsletter of the National Network for Immigrant and Refugee Rights). Fall, p.7 - Krikorian, Mark, 2003. “Securing the Homeland Through Immigration Law Enforcement”. Satatement of Mark Krikorian, Executive Director of the Center for Immigration Studies, prepared for the House Judiciary Committee, Subcommittee on
Immigration, Border Security, and Claims hearing on: “Department of Homeland Security Transition: Bureau of Immigration and Customs Enforcement” April 10, 2003. hhtp://www.house.gov/judiciary/krikorian041003.htm - Kupperman associates, Robert II, 1983. Low Intensity Conflict. Prepared for U.S. Army Trainning and Doctrine Command, Vol. 1, Main Report, July. Contract Nº. DABT 60-83-C-0002. - López, Damacio A., 1992. "The Defense Industry and Border Infrastructure." Rio Grande Corridor Border Project, University of New Mexico; Albuquerque - Martínez, Jesús, 1996. “La migración internacional y los procesos políticos en los Estados Unidos de Norteamérica. Sus implicaciones para México”. Ponencia presentada en el congreso sobre “Los factores económicos, políticos y sociales que inciden en los flujos migratorios en el Continente Americano”, auspiciado por la Fundación para la Democracia-Alternativa y Debate, A. C., en la Ciudad de México, 24 y 25 de febrero. - Martínez, Oscar J., 1998 (Third Printing) (1994). Border People. Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands. The University of Arizona Press; Tucson. - McCaughan, Ed, 1981. "Mexican Immigrant Labor as a Transnational Working Class". Paper Prepared for the World Congress of Sociology, Mexico City, August 16-21. - Mora-Torres, Juan, 2001. The Making of the Mexican Border. The State, Capitalism, and Society in Nuevo Leon, 1848-1910. University of Texas Press; Austin. - Nevins, Joseph, 2002. Operation Gatekeeper. The Rise of the “Illegal Alien” and the Making of the U.S.-Mexico Boundary. Routledge, New York and London. - Palafox, José, 1996. "Militarizing the Border." CovertAction Quaterly, Number 56, Spring, pp.14-19. - Palafox, José, 1997. "'War on Drugs' Heightens Attacks on Immigrants at Border." Network News (Quaterly Newsletter of the National Network for Immigrant and Refugee Rights). Spring, p.7. Volume II, pp.625-1257; Supplement, pp. 298. - Palafox, José, 2001. “Introduction to Gatekeeper´s State: Immigration and Boundary Policing in an Era of Globalization”. Social Justice. A Journal of Crime, Conflict and World Order. Vol. 28, No. 2: 1-6. - President George W. Bush, The Department of Homeland Security. The White House, June 2002. http://www.whitehouse.gov/deptofhomeland/toc.html - "Quiere Estados Unidos Franja Fronteriza de 200 Millas sobre Territorio Mexicano". El Día, 18 de julio de 1986. - Reyes, Belinda I., Hans P. Johnson and Richard Van Swearingen, 2002. Holding the Line? The Effect of the Recent Border Build-up on Unauthorized Immigration. Public Policy Institute of California, San Francisco, CA. - Rosenbaum, Robert, 1981. Mexicano Resistance in the Southwest. The University of Texas Press, Austin. - Sandia National Laboratories, Advanced Systems Integration Department 9561, 1993. SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE SOUTHWESTERN BORDER. Volume 1. Prepared for the Immigration and Naturalization Service. Done at: Kirkland Airforce Base in Albuquerque, New Mexico. - Sandos, James A., 1992. Rebellion in the Borderlands. Anarchism and the Plan of San Diego, 1904-1923. The University of Oklahoma Press. - Sandoval, Juan Manuel, 1993. "La Frontera México Estados Unidos en la Perspectiva de la 'Seguridad Binacional'." En Las Fronteras Nacionales en el Umbral de Dos Siglos, Juan
Manuel Sandoval (Compilador), Instituto Nacional de Antropología e Historia; México. Colección Científica Nº. 267. Pp. 65-83. - Sandoval, Juan Manuel, 1996a. “Las fronteras de México en el marco de la integración económica regional norteamericana. Una perspectiva geopolítica”. En, Las regiones ante la globalidad. Miguel Angel Vázquez (Coordinador), Programa de Investigación de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Sonora y Gobierno del Estado de Sonora. Pp. 41-66. - Sandoval, Juan Manuel, 1996b. “Integración Económica y Militarización de la Frontera México-Estados Unidos”. El Cotidiano, Nº 77, junio. - Sandoval, Juan Manuel, 1997ª. “Militarización y Seguridad Binacional en la frontera México-Estados Unidos en el marco de la integración regional y la globalización”. Ponencia presentada en el panel sobre “Border Militarization: Dimensions, Consequences, and Implications”, de la 39th Annual Conference of the Western Social Sciences Association, los días 23 al 26 de abril de 1997, en Albuquerque, New México, USA. - Sandoval, Juan Manuel, 1997b. "La Región Fronteriza Sur de México en el Marco de la Seguridad Nacional Estadounidense." En, Las fronteras del Istmo. Fronteras y sociedades entre el sur de México y América Central Philippe Bovin (Coordinador). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA). México, D.F. Pp. 155-161. - Sandoval, Juan Manuel, 1997c. “La cultura chicana como parte del patrimonio histórico y cultural de México”. Antropología (Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia), Nueva Época, N° 48, octubre-diciembre, pp. 58-61. - Sandoval, Juan Manuel, 1998. “Fronteras controladas y soberanías restringidas en el proceso actual de integración regional de América Latina y el Caribe, en el marco de la globalización”. Aldea Mundo, Revista sobre fronteras e integración (Centro de Estudios de Fronteras e Integración, universidad de Los Andes, Táchira, Venezuela), Año 2, N° 5, mayo-octubre, pp.5-15. - Sandoval, Juan Manuel, 2000. “La migración laboral mexicana frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte” Gaceta Laboral (Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y de Disciplinas Afines), Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Vol. 6, No. 1. PP. 47-75. - Sandoval, Juan Manuel, 2002a. “La frontera México-Estados Unidos: laboratorio de la integración regional hemisférica”. En, Globalización, integración y fronteras en América Latina. Raquel Álvarez de Flores, Rita Giacalone y Juan Manuel Sandoval (Coords.). Coeditado por el Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI), Grupo Comunicación, Desarrollo e Integración y el Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Pp. 263-289. - Sandoval, Juan Manuel, 2002b. “El TLCAN, el Plan Puebla Panamá y el papel de México como la nueva frontera geopolítica regional de América del Norte”. En, La integración latinoamericana. Entre el regionalismo y la globalización. Briceño, José y Marleny Bustamante (Coords.). Coeditado por el Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI) y el Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Pp. 301-324. - Sandoval, Juan Manuel, 2003a. “Migración y seguridad nacional en las fronteras sur y norte de México”. Ponencia presentada en el “1er Encuentro internacional sobre desarrollo e integración regional en el sur de México y Centroamérica”, organizado por el CIESAS, ECOSUR, UNICACH, UNACH, gobierno del estado de Chiapas, Fundación Ford y
CREEDLA-IHEAL, los días 4, 5 y 6 de junio de 2003 en el Auditorio “Manuel José de Rojas” de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. - Sandoval, Juan Manuel, 2003b. “Las políticas neoliberales del gobierno mexicano para la migración laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 1994-2003.” Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Cruzando fronteras-población circulando. Una revisión sociodemográfica de la problemática de la migración internacional”. Organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto Nacional de Migración, Universidad de Guadalajara, El Colegio de la Frontera Norte, CRIM-UNAM, El Colegio de México, CONAPO, El Colegio de la Frontera Norte y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Toluca, Edo. de México 26 y 27 de junio. - Saxe-Fernández, John, 1992. "El Tratado, para E.U. estrategia de seguridad." Excelsior, 5 de mayo. - Schmidt, Samuel, 1998. "Desarrollo sustentable en la frontera México-Estados Unidos". Comercio Exterior (Revista del Banco Nacional de Comercio Exterior), Vol. 48, Nº 5, pp. 360-367. - Scott, Fanny, 1987. "Ilegal Immigration Tied in With Drugs, Meese Says." Los Angeles Times, January 23rd. - Sheridan, Thomas E., 1997 (Third Printing) (1996). Los Tucsonenses. The Mexican Community in Tucson, 1854-1941. The University of Arizona Press; Tucson. - “Sociedad para la Prosperidad”. 22 de marzo de 2002, Monterrey, Nuevo León. (Firmada por George W. Bush y Vicente Fox). - Swann, Michael M., 1988. Migrants in the Mexican North: Mobility, Economy, and Society in a Colonial World. Westview Press; Boulder, San Francisco, Londres. - UNITING AND STRENGTHENING AMERICA BY PROVIDING APPROPRIATE TOOLS REQUIRED TO INTERCEPT AND OBSTRUCT TERRORISM (USA PATRIOTIC ACT) ACT OF 2001. Public Law 107-56-Oct. 26, 2001. U.S. Printing Office, Washington, D.C. - U. S. Census Bureau. The Hispanic Population. Census 2000 Brief. U. S. Department of Commerce. Economics and Statistics Administration. Issued May 2001. - U. S. Immigration and Naturalization Service, 2002,. “Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: 1990-2000”. Office of Policy and Planning. http://www.immigration.gov/graphics/aboutus/statistics/Ill Report 1211.pdf - Valenzuela Arce, José Manuel, 1998. El Color de las sombras. Chicanos, identidad y racismo. El Colegio de la Frontera Norte y Plaza y Valdéz, S.A., México. - Vázquez, Miguel Angel, 1997. Fronteras y globalización. Integración del Noroeste de México y el Suroeste de Estados Unidos. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. - Vázquez, Miguel Angel, 2002. “Integración regional del norte de México y grupos empresariales”. En, Globalización, integración regional y fronteras en América Latina. Alvarez, Raquel, Rita Giacalone y Juan Manuel Sandoval (Coordinadores). Universidad de Los Andes, Venezuela. Pp. 151-185. - Vélez-Ibáñez, Carlos G., 1999. Visiones de frontera. Las culturas mexicanas del suroeste de Estados Unidos. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Miguel Angel Porrúa, Grupo Editorial; y Secretaría de Gobernación. México. - Vila, Pablo, 2000. Crossing Borders, Reinforcing Borders. Social Categories, Metaphors, and Narrative Identities on the U.S.-Mexico Frontier. The University of Texas Press; Austin.