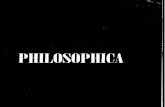Interpretaciones sobre lo político Hegel, Schmmit y Arendt
Transcript of Interpretaciones sobre lo político Hegel, Schmmit y Arendt
Interpretaciones sobre lo político: Hegel, Schmmit y
Arendt
Una visión integradora.
Sebastián
Corradini1
Introducción
A través de realización del presente escrito me propondré
analizar de tres reconocidos pensadores de la filosofía
política, con el objetivo de intentar escindir de sus
escritos los criterios con los que ellos intentan conformar
una idea de “lo político”. En vista de esto el trabajo será
enteramente de corte teórico.
Fundamentalmente centraré mi revisión, desde una perspectiva
fuertemente interpretativa, en las similitudes y diferencias
conceptuales entre los pensadores. Es decir, que tomando como
marco referencial algunas nociones sobre la filosofía
política, intentaré extraer los conceptos que a mi entender
1 Licenciado en Cs. Políticas Universidad de Morón, Buenos Aires.
I
conformarían una idea de lo político en cada uno de los
discursos.
Si bien cabe aclarar que por su naturaleza policémica no
podemos establecer una definición tajante al estilo
enciclopédico, de lo político, si nos es posible clarificar y
organizar ciertas premisas básicas que permitan diagramar
criterios que nos ayuden a una mejor observación y crítica
del fenómeno político.
Lógicamente no puedo pretender resumir toda la tradición de
la teoría política en este trabajo, debido a que esta consta
de una compleja trama de ideas, premisas, hipótesis y teorías
que solo pueden entenderse e interpretarse realizando un
estudio de las mismas a través de la historia. Sheldon Wollin
expresará este punto diciendo: “si la filosofía política abarca algo mas
que lo expresado por cualquier gran filósofo, se justifica en parte suponer que
constituye una empresa cuyas características se revelan con mas claridad a lo
largo del tiempo”. Cada autor que se estudie tiene que ser visto
dentro de su contexto, ya que si bien el tiempo ha probado
que las ideas se independizan de los autores, éstas siguen
fuertemente arraigadas a las categorías meta – políticas2
desde las cuales el pensador escribió.
Por esto es que siendo consciente, de que un examen de tal
profundidad excede los límites de este trabajo, me he
permitido realizar la selección de ciertos autores, que me
han parecido los mas comparables entre si, tanto por los
2 Entendiendo por estas a las categorías tiempo y espacio que en las quese encuentra comprendido un determinado esquema de ideas, o teoría.
II
antagonismos que pueden presentar algunos entre si, como por
sus similitudes en diversos sentidos, principalmente en el
estilo de vocabulario y creación del discurso que manejan.
Los pensadores objeto de este estudio serán: Por un lado
Georg Wilhelm Friedrich Hegel; y por el otro, Carl Schmitt y
Hanna Arendt. De cada autor se expondrán los aspectos que
considero más relevantes para el análisis. Además, dedicaré
una sección aparte en la que, brevemente, nombraré algunas
cuestiones expuestas por Sheldon Wollin que me servirán para
situar conceptual y categóricamente el trabajo.
III
Marco referencial
Como mencionaba en la introducción, la filosofía política
esta lejos de poder interpretarse o definirse estudiando solo
un determinado período histórico o a un pensador particular,
por más esencial que sea dentro de la disciplina. Ya que como
expone Wollin comparándola con el arte, “ningún pintor ni escuela
pictórica ha llevado a la práctica todo lo que entendemos por pintura” (Wollin,
1960).
Al observar las preocupaciones de sus mas destacados
exponentes, notamos que una función que ha permanecido unida
a su devenir histórico es la de no solo conocer sino también
trasformar la realidad en función de algún ideal que pueda
brindar de un andamiaje teórico – práctico al estado, para
así guiarlo a la creación y sostenimiento de la “sociedad
buena”.
A partir de esta premisa Wollin, se aventurará a demarcar
ciertas características que distinguen a la filosofía
política de otros métodos de indagación y que la vinculan con
ellos.
La diferencia central entre esta tradición y la filosofía
estriba en un problema de especialización y de método como
muchas veces se piensa, ya que el teórico político, por lo
menos hasta antes de la aparición de la metodología
IV
cuantitativa especializada3, ha utilizado la misma
metodología que el filósofo para el estudio de la realidad.
Otro factor que relaciona a ambas disciplinas, ya que la
filosofía pretende referirse a verdades públicamente
alcanzadas y públicamente demostrables y una de las
características principales de lo político, a través del
tiempo, es su fuerte conexión con lo público.
Si bien, dijimos que la filosofía política esta especializada
en algo, no mencionamos en que, esta omisión se debe a que su
objeto de estudio no está aún clarificado. Se da la cuasi
cíclica aparición de determinados temas, como las relaciones
de poder, la forma del estado, el conflicto social, libertad
e igualdad, participación4, etc. Cada uno de estos temas se
halla relacionado entre si, pero especificar un nexo común
sería por demás arbitrario, y bastante subjetivo por cierto.
Dependería y mucho de la orientación ideológica del exegeta.
Así como las respuestas tentativas que puedan darse a estos
problemas.
Lo esencial será entonces que se presenta una continuidad en
las preocupaciones que puede permitir llegar a un acuerdo
sobre, en primera instancia lo que quedará dentro y fuera del
3 Con esto me refiero a las técnicas de análisis de datos, como lasmedidas de tendencia central, dispersión, correlación, regresión, etc,que pretenden reducir al individuo, sus manifestaciones y su sociedad auna fórmula o ecuación matemática. Sin embargo no pretendo cuestionar laveracidad que puedan arrojar los resultados de estos análisis. 4 Cabe aclarar que durante mucho tiempo no se discutió su ampliación sino su continua restricción.
V
objeto de estudio de la filosofía política. Es decir los
límites de la disciplina.
Aquí se inserta entonces lo político, como eje de las
preocupaciones de la filosofía política. Sin embargo dos
factores provocan que no sea nada fácil determinar “¿Qué es
lo político?”, por un lado, que las instituciones políticas
se hallan expuestas a influencias de otro tipo (por ejemplo
los aspectos económicos), apareciendo el primer problema:
¿cómo determinar donde comienza y donde termina lo político?.
Y por otro lado, tradicionalmente su usan los mismos
conceptos cuando se habla de fenómenos políticos y no
políticos (“autoridad” del padre, de la Iglesia, del
Parlamento)
Por esto es que existen conceptos y categorías que otorgan un
orden y permiten que establezcamos conexiones entre los
fenómenos políticos y podamos comprenderlos y criticarlos.
Algunos de estos términos pueden ser autoridad, poder,
consenso, estado, conflicto, los cuales como conceptos
abstractos que son no son reales5, pero están pensados para
mostrar alguna faceta importante de la realidad social que se
considera conectada al ámbito político. Por ejemplo la
problemática del orden ha llevado al afianzamiento de
conceptos como paz, estabilidad, armonía y equilibrio. El
orden político ha sido considerado dentro de la teoría como
un orden común, su función es establecer las pautas y reglas
5 No podemos ver el poder, lo que observamos son sus manifestaciones a través de las personas, instituciones, etc.
VI
a seguir para la resolución de conflictos y de las cuestiones
que son de interés para la sociedad.
Para no extenderme más con los conceptos y con el objeto de
clarificar una de las facetas de lo político, me remitiré a
la definición tripartita de Wollin de actividad política:
- es una forma de actividad centrada alrededor de la
búsqueda de ventajas competitivas entre grupos,
individuos o sociedades.
- Una forma de actividad condicionado por el hecho de
tener lugar dentro de una situación de cambio y relativa
escasez
- Una forma de actividad en la cual la prosecución de
beneficios produce consecuencias de tal magnitud que
afectan de modo significativo a la sociedad en su con
junto o a una parte sustancial de ella.
A partir de estas definiciones las actividades políticas
pueden considerarse desde dos puntos de vista, como una
respuesta a cambios fundamentales que tienen lugar en la
sociedad, o que estas actividades provocan conflicto por que
representan líneas de acción entrecruzadas por las cuales los
grupos buscan llevar una situación a una consecución mas afín
a sus necesidades.
Cada uno de estos conceptos, van resignificándose a través
del tiempo, lo que nos demuestra como los límites de la
filosofía política han variando según el momento histórico.
VII
No debemos dejar de nombrar una fuerte limitación a la que
están sujetos los teóricos, esta es la configuración de las
respectivas sociedades, su ordenamiento político. Las
prácticas sociales determinarán en gran medida las
limitaciones del objeto y la disciplina. Teniendo en cuenta
lo mencionado, quisiera referirme por a la línea de
pensamiento seguida por Atilio Borón en teoría y filosofía
política, en el capítulo El marxismo y la filosofía política.
En un apartado de este texto él plantea que si bien este
debate de los límites y objetos de estudio es fructífero para
la constitución coherente de la tradición, parece haber
dejado de lado que la filosofía política no puede ser
“indiferente ante el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso,
cualesquiera que fuese las concepciones existentes acerca de estos asuntos”
(Borón, 2001) continua haciendo referencia a como en la
actualidad la filosofía política esta escindiéndose mas y mas
de la praxis política. Engrosando la indiferencia planteada
frente al orden político y la sociedad existente, proponiendo
textos que pueden ser sujetos a cientos de interpretaciones
relativas, de los que no se puede extraer ninguna conclusión
que sea factible de aplicar en la sociedad para lograr su
mejoramiento. Me permití esta inclusión teórica acompañada de
un tinte mas subjetivo de mi parte ya que considero de suma
importancia que se re establezca la conexión entre el
discurso y la vida política. Ya que de este modo se
contribuiría a un doble propósito, en primer lugar, al
VIII
retorno de la preocupación por las reales condiciones de
vida de los ciudadanos, y en segundo lugar, permitiría que se
encuentre un núcleo de pensamiento que demarque los límites
del objeto de estudio y aproxime criterios para su análisis y
crítica, así como favorecería el acercamiento de las
distintas tradiciones, nunca la homogeneización, pero si la
interconexión de las teorías.
IX
Desarrollo
Dedicaré este apartado a un breve desarrollo de los aspectos
centrales de las teorías de Carl Schmitt, Hanna Arendt y
finalmente Friedrich Hegel. Cabe aclarar que me limitaré a
exponer un esbozo del pensamiento de los pensadores, dejando
las reflexiones u opiniones para las conclusiones finales.
X
Carl Schmitt y el estado:
Nace el 11 de julio de 1888 en una familia católica asentada
en Plettenberg, un pequeño pueblo enclavado en el centro de
Alemania. Johann, su padre, era un leal miembro del partido
católico. Su madre nació en Francia donde vivió el paso de la
revolución. Ambas influencias, es decir el ferviente
catolicismo y los aires de la revolución marcaron a Schmmit
ya desde niño.
Se fue de Plettenberg, primero para estudiar en el Gimnasio
de Attendorn y, luego, en la Universidad de Berlín. En el
Gimnasio dio los primeros pasos de su educación humanística y
cultivó su amor por los idiomas. Schmitt, que ya sabía
francés además del alemán, aprendió ahí latín, griego,
español e italiano. En 1907 llegó a Berlín para iniciar sus
estudios profesionales. Había querido estudiar filología,
pero se decidió finalmente por las leyes. El encuentro con la
formidable universidad berlinesa y la imponente ciudad fue,
para él, desconcertante. Adhirió al nacionalsocialismo en
1933 y fue Profesor de la universidad de Berlín desde 1934.
Dirigió una crítica constante hacia las instituciones y los
principios democráticos durante la República de Weimar.
Con respecto al estado Schmmit nos dice que en el siglo XX se
da un proceso de flujo doble, caracterizado por la expansión
del aparato estatal y conjuntamente la penetración de lo
social dentro del mismo. Esto último provoca el
debilitamiento del estado hasta convertirlo en una entidad
XI
incapaz de controlar los conflictos sociales y mantener la
cohesión de la nación. Los diferentes subsistemas comienzan a
tener injerencia sobre el estado en especial el económico
limitando la libertad y la capacidad de acción política.
En las sociedades industriales el estado se convierte en el
campo en el que toma lugar la lucha de intereses entre una
pluralidad de grupos. Aquí Schimitt dirá que el siglo XX es
el fin de la época de la estatalidad, en tanto que el estado
no desaparece sino que pierde su poder soberano. Es decir que
pierde su esencia, la soberanía, explicada como el poder
supremo que tiene la facultad de tomar la decisión última, la
decisión estrictamente política.
Así es que el estado total que interviene en todas las
esferas es una institución de por si débil, subsumiéndose
frente a los diversos subsistemas.
La definición de estado que aquí se considera es la
weberiana, el estado como la asociación que mantiene con
éxito el monopolio de la violencia legítima. Schmmit buscará
cual es el fundamento de la legalidad, es decir en que se
basa su legitimidad. Dirá que se basa en la autoridad, en su
capacidad de generar y mantener las condiciones normales que
hacen posible la vigencia del derecho. Por tanto el poseer
los medios de coacción es una condición necesaria para
alcanzar el monopolio de la decisión última que permite
establecer el orden que distingue entre lo legitimo y lo
ilegitimo. Ergo todo orden se fundamentará en una decisión.
XII
Soberano será entonces quien decide sobre el estado de excepción, es poder
independiente de la legalidad no derivado. Tres premisas fundamentales
derivan de esta definición:
- ninguna asociación que carezca de un poder soberano es
un estado
- la soberanía solo puede existir si hay una autoridad
suprema que pueda tomar la decisión última (monarca, o
líder democrático)
- ninguna asociación política que carezca de una autoridad
suprema es un Estado.
Es lógico preguntarse que sucede entonces con el estado de
derecho, el cual no reconoce ninguna autoridad por encima de
la ley. El autor afirmará que este no es una forma de
gobierno sino solo un conjunto de límites y controles del
Estado, para garantizar la libertad burguesa.
Schmitt establecerá cuatro tipos ideales de Estado
- El estado gubernativo6 (Leviatán) es la modalidad de
organización donde la soberanía conserva su atributo de
poder indivisible y concreto, susceptible de encarnar
una autoridad personal. En el caso más puro el jefe de
gobierno es a la vez, legislador supremo, juez supremo y
comandante en jefe de ejército.
- El estado legislativo, en el se separan la instancia
legisladora de los órganos encargados de aplicar la ley.
Permite la realización del imperio de la ley. No hay mas
6 Corresponde al estado clásico europeo (absolutista) , el resto son variaciones del estado de derecho
XIII
poder soberano, y en la realidad se presenta como una
monarquía parlamentaria o una republica parlamentaria.
- El estado jurisdiccional, la labor del gobierno queda
supeditada a un juez que actúa en nombre del derecho,
sin que las leyes sean mediatizadas o impuestas por otro
poder. El juez busca llenar el vacío de la soberanía.
(forma de organización propicia para los tiempos de
estabilidad)
- El estado administrativo, se distingue por un poder
impersonal que actúa mediante medidas, ordenanzas de
carácter objetivo que se justifican técnicamente con
base en la necesidad que se impone en un situación
concreta. Imperio de la racionalidad instrumental y el
tecnicismo (burocracia como elite)
Schmitt en base a esta clasificación irá realizando una
revisión de las variaciones del estado partiendo del
absolutista y explicando que el paso al estado legislativo se
da por la transición a un orden político burgués. La
burguesía pretende abolir la soberanía del estado y
neutralizar la política para implantar su dominio económico.
Trata de eliminar el conflicto bélico y suplantarlo con la
competencia mercantil, aunque esto no es posible para Schmitt
ya que la forma del mercado es un tipo de relación que, al
contrario de lo que los liberales piensan, fomenta las
hostilidades entre las personas. Sucede que el conflicto ya
XIV
no sería entre estados sino que se extendería a todos los
poderes sociales los que en última instancia persiguen un
fin, la ganancia. Sin embargo, el Leviatán no desaparece con
este nuevo orden, sino que se apacigua hasta encontrar una
nueva brecha por la que surgir. Lo político no puede
desaparecer del estado, porque el concepto de estado supone
el de lo político. Sino estaríamos en presencia de otra cosa
no de un estado.
La teoría de la decisión o decisionismo
Como ferviente crítico al liberalismo, Schmitt creó una
concepción totalmente opuesta al de esta corriente, el
decisionismo. Este término que en realidad engendra toda una
teoría puede ser considerado desde diversas perspectivas.
- representando una doctrina legal, el decisionismo sostieneque en circunstancias críticas la realización del derecho
depende de una decisión política vacía de contenido
normativo.
- como una perspectiva ético-política, la esencia del
decisionismo no implica la ausencia de valores y normas en la
vida política sino la convicción de que éstos no pueden ser
seleccionados por medio de un proceso de deliberación
racional entre visiones alternativas del mundo. Quien detenta
XV
el poder es la fuente de legalidad y legitimidad, es norma y
valor.
- en su dimensión filosófica, el decisionismo es una crítica al
iluminismo y al romanticismo.
Esta teoría pretendía poner en movimiento una vida política que se
hallaba paralizada por ficciones económicas, morales y legales, el
fundamento de esta preocupación era que el mundo occidental se
hallaba, para Schmitt, encerrado en una jaula de hierro (el orden
económico mecanicista domina todo).
Este movimiento sería logrado por el potencial creador del
conflicto y la enemistad. Entendía a la guerra como la más alta
expresión de la actividad humana, la negación más radical del
mundo burgués, el cual creía representar los valores de la
seguridad el orden y la utilidad.
Schmitt entiende que si existe un gobierno basado en el
derecho este dependerá de una cierta noción de lo político en
la que se la aceptará resolución de los conflicto por medio
de la deliberación racional. Así se daría en el mundo
burgués, por esto es que crea el concepto de estado de
excepción para dar un quiebre a este orden y mostrar como se
ejerce el poder en contraposición al formal. Podemos ver a la
excepción desde dos lugares:
- en un sentido jurídico de estado de excepción
- y el sentido empírico de caso-límite
XVI
El estado de excepción (que se aplica en caso de revolución o
guerra civil) cumple ambas funciones al mismo tiempo: es el
caso-límite real en que un gobierno por el derecho resulta
imposible. El método de la excepción convoca al
establecimiento de una dictadura que implicará dos
imposiciones fundamentales, el fin del gobierno
constitucional y de la deliberación racional. Entonces
definimos a la excepción como el intervalo en el que la
legalidad constitucional y la discusión parlamentaria se ven
interrumpidas y se revela la naturaleza dictatorial de la
autoridad soberana.
La relación amigo – enemigo como criterio distintivo de la
política
Schmitt determinará a la relación amigo enemigo como el rasgo
distintivo de la política dentro de las relaciones sociales. Los
amigos son aquellos que comparten un conjunto de valores y normas
concretos, que les permiten llegar a un consenso básico. El
enemigo político no es el adversario privado, sino el enemigo
público. Por tanto, esta dualidad comienza a fluctuar como
criterio distintivo, dejándole el primer lugar a la distinción
entre lo público y lo privado, que como se dijo en líneas
anteriores dirimirá el tipo de enemigo del que se hable.
XVII
El enemigo político es aquel con quien el conflicto puede
desembocar en una guerra, entendida como la lucha armada entre
unidades sociales organizadas, en las que cada una busca
exterminar a la otra (tiene como fin la negación del ser
diferente) No es que se reduzca la política a la guerra, sino que
la guerra representa el presupuesto fundamental de la acción
política. En otras palabras para que una relación entre dos grupos
tome carácter político, siempre tiene que existir la alternativa
de enfrentamiento armado entre ellos.
Entonces, para que la dualidad amigo – enemigo se convierte
realmente en criterio distintivo se necesitan dos condiciones: a)
su carácter público, y b) que alcance un grado de intensidad
suficiente para poder convertir en una guerra.
Leyendo estos presupuestos notamos que este autor determina a la
política y al conflicto inherente a ella, como características de
la condición humana. Lo que quiere decir que no aboga por ninguna
de las dos perspectivas antropológicas (optimista o pesimista) de
la naturaleza del hombre, sino que construye su propia visión,
porque destaca que el hombre puede ser visto desde diferentes
perspectivas y que cada una de ellas dará origen a distintas
disciplinas teóricas y posturas valorativas.
Al aceptar que no hay una esencia definida del ser, se presupone
que tampoco hay un orden universal. Schmitt no niega que haya un
orden social, pero dice que el contenido y la forma de cada orden
son el resultado de un conflicto permanente. Agrega que el hombre
se reconoce como tal, es decir define su identidad en la
determinación del otro (toda determinación es una negación)
La política se presenta entonces como la actividad esencial del
hombre que se va formulando en la praxis de manera constante. Y la
XVIII
decisión política, en la que esta en juego la distinción amigo –
enemigo, es la decisión que marca la pauta de todo orden social.
Refiriéndose al conflicto, Schmitt sostendrá que es un fenómeno
insuperable, ligado a la condición, humana, no es una
manifestación de la irracionalidad sino un dato fundamental ante
el cual los individuos se ven impulsados a desarrollar su
racionalidad.
Lo racional se basa entonces en implementar procedimientos que
permitan manejar el conflicto y constituir un orden que sirva a
los hombres como refugio y como orientación en el caos mundano.
Este reconocimiento implica la aceptación de la pluralidad del
mundo, que fue llamado por Schmitt el pluriverso en el que tiene
su raíz el conflicto político.
La distinción amigo enemigo es autónoma, prescinde cualquier
precepto moral. Lo fundamenta con las siguientes tesis
(argumentación antiuniversalista):
- el uso de los términos bueno o malo presupone la existencia
de un orden en el que se definen contenidos o reglas que
permiten calificar las acciones,
- el orden no es una realidad dada con validez universal sino
el resultado de una decisión soberana
- ergo tiene que asumirse que la decisión de aquel o aquellos
que detentan el poder soberano precede y fundamenta el
lenguaje moral y su distinción entre bueno y malo.
Schmitt propone que el enemigo es simplemente el otro, aquel que
ha adoptado una decisión de contenido normativo distinto, y no una
bestia demoníaca que pretende destruir los valores absolutos de la
XIX
humanidad. Este es el concepto del enemigo justo7, que por cierto,
se ha dado con poca frecuencia en la realidad. Conjuntamente al
criterio del enemigo justo, debe seguirse la idea de abandonar
definitivamente las “guerras justas”, en donde cada uno decía
defender la Verdad y la Justicia.
A causa de esto la reglamentación de la guerra es para Schmitt uno
de los mas grandes acontecimientos de la historia política. Esta
se basó en el reconocimiento recíproco de los estados soberanos
como tales.
Dentro del tópico de la guerra, podemos nombrar la admiración que
Schmitt sentía por el guerrillero o el partisano, que defiende su
territorio y su forma de vida particular contra las potencias
coloniales y sus pretensiones universalistas. Es decir que un
particular defiende el derecho a su pluralidad.
Hasta aquí llegaré con Carl Schmitt ya que podría referirme a sus
pensamientos acerca de la democracia y su tendencia de la
homogeneización8 y las consideraciones sobre la soberanía popular,
pero estos tópicos exceden los límites de este trabajo.
Hanna Arendt y el totalitarismo
Nació en Hannover, Alemania en 1906 y falleció en Nueva York
en 1975, fue hija de una familia judía y discípula de7 el otro puede de manera legítima tomar una decisión diferente y defenderla. Tiene derecho a iniciar a la guerra y firmar un tratado de paz.8 La democracia no puede coexistir con la pluralidad ya que tiende homogeneizar y crear una instancia “mítica” en la que se identifique todoel pueblo, intentando así subsumir al pluriverso en una masa uniforme.
XX
Heidegger, Husserl y Jaspers. Vivió en Alemania hasta 1933
y, en 1941, tras la ocupación alemana de Francia se
estableció en Nueva York (donde comenzó su producción
intelectual). Fue profesora de las Universidades de Berkeley,
Princeton, Columbia y Chicago. También se desempeñó como
directora de investigaciones de la Conference on Jewish
Relations (1944-1946) y como colaboradora de diversas
publicaciones periódicas como Review of politics, Jewish Social Studies,
Partisan Review y Nation.
Su experiencia con el totalitarismo es lo que estimuló su
proyecto teórico. Expresó que se trata de una modalidad única
de dominación propia de la modernidad, que no puede ser
explicada por las categorías de la teoría política
tradicional.
Estos nuevos sistemas políticos no cuadran dentro de la
clasificación estándar de los gobiernos legales o ilegales,
ya que comparten atributos con los últimos pero apelan a una
supuesta legalidad superior. La cual reside en que dentro de
su ideología están contendidas las leyes que presiden el
movimiento de la Naturaleza o de la Historia.
Con respecto a las ideologías Arendt nombra tres rasgos
fundamentales:
- detrás de su lenguaje científico se esconde la
aspiración, muy poco científica, de explicarlo todo.
- La ideología se independiza de la experiencia, por lo
que se hace inmune a la crítica
XXI
- Tratan el curso de los acontecimientos como si estos
siguieran la misma ley que rige la exposición lógica de
sus ideas.
Las ideologías de por si visualizan un mundo estático en el
que nada nuevo puede aparecer, ya que todo puede ser deducido
lógicamente a través de sus premisas fundamentales. El
sistema totalitario, empapado en su ideología cree haber
determinado con certeza el fin al que se dirige el movimiento
de la historia. Por esto considera que el fin al que tiene el
movimiento justifica cualquier medio.
Allí donde surge el totalitarismo desarrolla instituciones
políticas totalmente nuevas y destruye toda tradición social,
legal y política del país. El gobierno totalitario siempre
“transformo a las clases en masas, suplantó el sistema de partidos no por la
dictadura de un partido, sino por un movimiento de masas, desplazó el centro del
poder del poder del Ejército a la Policía y estableció una política exterior
abiertamente encaminada a la dominación mundial” (Arendt, Los Orígenes del
totalitarismo).
Este sistema debe su existencia al fallo de las formas
políticas tradicionales, y utiliza los métodos de
intimidación y violencia propios de la tiranía y el
despotismo. Establece un nuevo nexo entre el poder y
legalidad:
XXII
- se trasforma el sentido de la noción de la legalidad,
ahora denota la dirección de un movimiento que
trasciende la voluntad de los hombres
- se apela a una llamada ética de la responsabilidad y su
consigna es el fin justifica los medios. (el fin es
verdad)
El terror es el caballo de Troya de ese sistema, permite
negar la pluralidad de los hombres y hacer de ellos un macro
sujeto capaz de adecuarse al movimiento de la Historia. Aquí
(por desgracia) se inserta el tema de los campos de
concentración, institución esencial del totalitarismo. Ya que
no solo servían para eliminar a los sujetos sino también “para
experimentar las posibilidades de homogeneizar al pueblo bajo condiciones
científicamente controlables” (Serrano, 2002). Se trata de producir y
reproducir una conciencia difusa y reprimida dentro de la
masa.En La Condición humana, Arendt, intentará entre otras cosas,
determinar cuales fueron los cambios sociales, entre todos los que
produjo la modernidad que permitieron el surgimiento del
totalitarismo.
Para esto se aferra a Alexis de Tocqueville, y analiza tres
premisas fundamentales. La centralización del poder y el
aislamiento de los individuos dirá Arendt, son dos caras de la
misma moneda, es decir la pérdida de la esfera pública. Y la
tiranía de la mayoría es uno consecuencia de lo anterior. La
práctica política entonces queda reducido a un aspecto técnicos,
XXIII
los gobernantes solo se preocupan por decidir cuales son los
medios para alcanzar un fin dado.
Arendt piensa que el origen de esta transformación social se
halla en la expansión del mercado, por lo que afirma que es
necesario establecer ciertos límites al mismo para garantizar
la sobrevivencia de la esfera pública y con ello de la
política. Aquí observamos lo que se configura como una noción
de la política o por lo menos de una de sus facetas, esta se
constituye como una actividad que permite a cada individuo,
mediante sus acciones y discursos, presentarse ante los otros
como un sujeto que posee una identidad propia, que debe ser
reconocida por ellos (política íntimamente ligada la esfera
pública como escenario de aparición).
Un aspecto característico de la modernidad es la
masificación, no solo como un cambio cuantitativo en la
densidad de la población sino como una transformación
cualitativa que tiene su origen en el derrumbe de la esfera
pública, como instancia incapaz de organizar y diferenciar a
los ciudadanos. Dentro de esta tipo de sociedad aparece el
hombre masa, como un sujeto que ha perdido la capacidad de
reafirmar su individualidad y que solo puede relacionarse con
sus semejantes a través de la imitación de un modelo que los
homogeneiza.
La condición humana y la noción de la política
XXIV
Al igual que Schmitt, Arendt, no aceptará que hay una esencia
trascendental humana, sino que pretenderá demostrar que no
existe un modelo de hombre al que todos deban subordinarse,
sino solo una serie de condiciones comunes a las que ella
denomina condición humana.
En primera instancias podemos nombrar tres determinaciones:
- La vida, en tanto vida biológica. (nacimiento,
reproducción y muerte)
- La mundaneidad, los hombres crean los objetos e
instrumentos que conforman su mundo. El mundo es una
producción humana (la realidad es una construcción
social)
- La pluralidad, simplemente la diferencia entre los
individuos, los grupos y las sociedades
A estos aspectos corresponde, respectivamente tres
dimensiones de la actividad humana:
- La labor: es la dimensión de la actividad humana
dedicada al mantenimiento de la vida. Es la parte de la
vida de los hombres que esta dedicada a conseguir,
mantener y consumir lo material
- La fabricación: le permite al hombre producir el
conjunto de instrumentos que facilitan la labor y
aligeran sus fatigas. El valor fundamental de la
fabricación es la utilidad, y su racionalidad se basa en
XXV
la relación medio fin. (los bienes trascienden a sus
creadores y se trasforman en bienes sociales)
- La acción: es la dimensión de la actividad humana
relacionada con la pluralidad. Esta constituida por la
unión entre la praxis y el discurso, hace posible a los
sujetos adquirir en su relación otros una identidad.
Práctica, discurso y espacio público son la condición
sine qua non de la vida política.
Finalmente, a cada una de estas tres dimensiones se lea sigan
respectivamente una de las siguientes categorías:
- la potencia: es el atributo que se deriva de las
capacidades físicas de un individuo, básicamente es lo
que le permite al hombre realizar sus labores.
- la violencia: es una prolongación de la potencia pero se
distingue de ella por su carácter instrumental
(relacionado con la fabricación). Los instrumentos se
crean para incrementar la potencia de los individuos.
- el poder: este es siempre el resultado de las acciones
concertadas de un grupo. Es decir que se entiende como
la capacidad de humana de actuar concertadamente. No es
propiedad de un solo individuo, existe mientras el grupo
siga unido.
Poder y violencia muchas veces se asocian pero no son
elementos que necesariamente vayan de la mano. Desde la
perspectiva de que un grupo puede usar el poder para
XXVI
imponerse sobre otro, si hay continuidad entre ambos
conceptos. Pero si miramos hacia dentro del grupo ambos
términos entran en contradicción, ya solo si desaparece el
consenso básico aparece la violencia como única forma de
mantener unido al grupo. Así es evidente que en todo sistema
político existe una mezcla en diferentes proporciones de
poder y violencia.
Las relaciones entre todos estos elementos irán variando y
resignificándose según el contexto social e histórico. Y de
acuerdo con estas categorías la política está formada por las
acciones públicas en las que se encuentra en juego la
definición y el reconocimiento de identidades particulares de
los individuos o grupos, así como la creación de orden
normativo común que permita la cohesión y coordinación de los
mismos en el emprendimiento de empresas colectivas.
Por tanto la esencia de la política no es la dominación sino
por el contrario la libertad, entendida como la capacidad de
actuar dentro de la trama de relaciones sociales que conforma
esfera pública. Enrique Serrano dirá que esta tesis se ha
interpretado como una definición de lo político, que en
consecuencia, transforma a la teoría de Arendt en un
pensamiento normativo y dogmático e idealista. Sin embargo,
puede existir otra forma de verlo, pensando en que lo que
busca no es definir lo que es lo político sino “establecer las
XXVII
determinaciones de la condición humana que hacen posible y necesaria la acción
política” (Serrano 2002)
La inexistencia de una esencia común del hombre hace
necesaria a la política ya que permite accionar al sujeto
dentro de la esfera pública y encontrar su identidad dentro
de la pluralidad.
Con respecto al orden, Arendt dirá que una mínima amenaza de
coacción es necesaria pero no es pilar de la estabilidad. El
fundamento de esta es el reconocimiento del contenido
normativo de las constituciones por un número socialmente
relevante de los miembros de la sociedad.
Por último quisiera mencionar muy brevemente los conceptos de
vida activa y contemplativa de Hanna Arendt. A partir de dos
fenómenos biológicos como son el nacimiento y la muerte
Arendt crea las categorías mencionadas. La vida activa empuja
la hombre a relacionarse con los demás mientras que la
contemplativa lo lleva al aislamiento.
El pilar de la vida activa es la libertad, solo al hombre que
actúa se le presentan alternativas. Ambos conceptos son
creados para construir una estructura en la que situar la
antigua disputa entre opinión (doxa) y teoría orientada hacia
la verdad (episteme). Debate en el que Arendt abogará por la
opinión como medio para resolver los problemas de la vida
activa, ya que optar por la episteme exige entrar en el
estado de quietud y reflexión de la vida contemplativa. Y la
vida para Arendt es acción y la acción en tanto que permite
XXVIII
crear una identidad es acción política, que se mueve dentro
de un marco de libertad.
Finalmente para la formación de la opinión, existen dos
instancias básicas: la imaginación, ya que permite situarse
en lugar de los otros e incorporar distintos puntos de vista,
y la esfera pública por que allí es donde se exponen y
discuten las multiplicidad de las opiniones.
Antes de comenzar con Hegel quisiera aclarar que expondré
solamente los aspectos más importantes y relevantes para este
trabajo sobre su pensamiento, haré en esto en miras de no
extenderme más ya que no deseo forzar los límites
interpretativos de este trabajo.
Me referiré en mayor medida a las categorías hegelianas que
han marcado influencia en Arendt y Schmitt.
Friedrich Hegel y la fenomenología del espíritu
Nace en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 y muere el 14 de
noviembre de 1831. Su padre fue funcionario público. La
Alemania en la que nace carecía totalmente de unidad
política, subdesarrollada en lo económico y dividida entre
XXIX
observancias minoritarias en lo religioso, e intentado seguir
a Francia y su espíritu en los aspectos del pensamiento.
Recibió su formación en el Tübinger Stift (seminario de la
Iglesia Protestante en Württemberg), donde entabló amistad
con el futuro filósofo Friedrich Schelling. Le fascinaron las
obras de Spinoza, Kant y Rousseau, así como la Revolución
Francesa. En 1801 obtuvo un puesto en la Universidad de Jena
donde publicó su perdiera obra (Diferencias entre los
sistemas filosóficos de Fitche y Schelling) La visión general
de su sistema filosófico tiene tres divisiones principales:
lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu.
El punto de partida para el análisis de la filosofía de Hegel
es admitir dos grandes premisas: por un lado que todo lo que
existe es espíritu y que la esencia del mismo es la libertad.
Lo inspiraba una visión del movimiento y significado de la
historia cósmica y humana, creía firmemente en la unidad de
la forma y del contenido. El espíritu como espíritu que sabe
de sí tiene tres momentos: subjetivo, objetivo y
autoconciencia y lo constituyen las formas concretas del
derecho, la sociedad civil y el Estado. Aparece aquí el
concepto de la eticidad, que es la verdad del espíritu, y la
sustancia ética es como espíritu inmediato la familia, como
totalidad de relaciones la sociedad civil y como sustancia
consciente de si, Estado.
Este espíritu se constituye entonces como el Absoluto, que en lenguaje
religioso sería Dios y las relaciones existentes entre lo
XXX
finito y lo infinito, por esto es que la filosofía de Hegel
se caracterizó siempre por su carácter teológico. Así el
absoluto se convierte en el objeto de estudio de la filosofía
Hegeliana, siendo este la totalidad, y por tanto si la
filosofía se ocupa de la verdad, la verdad se conforma aquí
como totalidad. El absoluto es, en última instancia, el
pensamiento que se piensa a sí mismo, ya que lo racional es
real y lo real es lo racional. Su esencia es la libertad,
reconocerlo conlleva reconocer la libertad.
Como es de esperarse no todo nivel de conciencia es capaz de
conocer lo infinito, por tanto Hegel, en la fenomenología del
espíritu hablará de un nivel de conocimiento absoluto.
Comenzará por clasificar a las diferentes conciencias y su
movimiento dialéctico, es decir como las inferiores se ven
subsumidas por las inferiores, hasta el alcanzar la
conciencia filosófica.
Hay tres fases principales de la conciencia, que,
corresponden a las tres divisiones de la fenomenología. La
primera fase es la conciencia del objeto como cosa sensible que se
opone al sujeto, está se llamará “conciencia”. La segunda es
la de la autoconciencia y la tercera la de la razón, la que
dialécticamente será presentada como la síntesis de las fases
precedentes en un nivel superior. Es la unidad de
subjetividad y objetividad.
Existe lo que Hegel denomina la certeza sensible, que consiste en
la captación acrítica por medio de los sentidos, de los
XXXI
objetos particulares, y para las conciencias ingenuas aparece
no solo como la forma segura de conocimiento sino también
como la más rica. Sin embargo se trata de una forma abstracta
y vacía de conocimiento, por lo que la mente se ve obligado a
pasar el siguiente estadio. Que es el de la percepción, el cual
permite captar a través de los sentidos al objeto como algo
concebido como centro de propiedades y caracteres bien
definidos. Si bien esta es una forma avanzada, la mente debe
pasar por otros niveles para alcanzar el nivel científico de
entendimiento que utiliza las entidades metas fenoménicas o
inobservables para explicar los fenómenos sensibles (más allá
de los sentidos)
La mente se ve empujada hacia ese estadio ya que sino no
encontrará una explicación a los fenómenos, es decir que
observará los fenómenos sensibles como el resultado de
fuerzas ocultas ininteligibles. Por esto es que es necesario
el conocimiento de las leyes naturales que si bien para Hegel
no tiene n la capacidad de explicar, o mejor dicho no cumplen
la función para la que la mente las aplica, si sirven para
ordenar y describir los fenómenos.
La conciencia entonces “se vuelve a sí misma como la realidad que está
detrás de los fenómenos y se hace autoconciencia.” (Copleston, 2001)
La autoconciencia
La primera forma de la autoconciencia se configurará en el
Deseo. Esta es una actitud en la que el Yo subordina al
XXXII
objeto a sí mismo, utilizándolo para su satisfacción,
apropiándoselo e incluso consumiéndolo. Esto puede aplicarse
a las cosas vivas y no vivas, pero con la aparición de otro
yo la actitud se desmorona. Para Hegel el encuentro de dos
conciencias es central, ya que la autoconciencia solo surge
cuando el Yo reconoce la personalidad en sí mismo y en los
demás (conciencia social). Se inserta entonces el concepto de la
identidad en la diferencia. Sin duda las premisas acerca de
la identidad son las que más han influido en Schmitt y
Arendt, expuesto esto en sus concepciones de la pluralidad y
la negación de la homogeneización (Schmitt niega la
homogeneidad democrática).
La reacción automática de un ser enfrentado con otro, es
afirmar su propia existencia como yo, en oposición al otro.
Un ser desea anular al otro para afirmarse a si mismo, pero
una destrucción real del otro iría en detrimento de ese mismo
propósito, ya que la conciencia de la persona requiere como
condición el reconocimiento de su personalidad por parte de
otro ser que también la posea.
Así aparece la relación amo – esclavo, el ser que se constituye en
el amo es el que consigue el reconocimiento del otro, se
impone a sí mismo como valor del otro, y el esclavo es el que
ve realizada en otro su propia identidad.
Esta situación tiene una contradicción latente dentro si, por
una parte, el amo al no reconocer al esclavo se priva a sí
mismo del reconocimiento de su propia libertad (algo que no
XXXIII
es reconocido como conciencia no puede reconocerme realmente
a mi, hay una negación dentro de la afirmación del amo). Y
por otro lado, el esclavo se objetiva a través del trabajo
que transforma las cosas materiales, formándose a sí mismo.
La relación amo esclavo podrá ser vista desde dos ópticas,
por un lado como una etapa del desarrollo dialéctico de la
conciencia, y por el otro en relación a la historia. Aunque,
ambos aspectos se conjugan, debido a que la historia humana
revela el desarrollo del espíritu, los esfuerzos de este por
alcanzar su objetivo. Hablará entonces de una conciencia estoica
(haciendo referencia a Marco Aurelio y Epicteto), en la que
las contradicciones se superan en tanto que ambos liberan la
interioridad y exaltan la libertad interna. Esto producirá el
paso a una conciencia escéptica caracteriza por una actitud
negativa frente a lo externo y concreto, solo la persona
prevalece, todo lo demás se pone en duda y se niega.
En esta conciencia coexistirán la afirmación y la negación, y
por tanto cuando tal contradicción se haga explicita aparece
la conciencia infeliz, como una conciencia dividida entre un yo en
cambio y otro ideal, auto alienada.
Todas estas contradicciones se salvarán en cuando el sujeto
se eleva a la autoconciencia universa (razón). Reconoce
plenamente la personalidad subjetiva de uno mismo y en los
demás, y este reconocimiento es por lo menos un conocimiento
implícito de la vida universal, del espíritu, dentro y a
través de los seres finitos, considerándolos como un todo
XXXIV
pero no anulando su individualidad respectiva. Esta identidad
en la diferencia por el momento imperfecta alcanza su apogeo
y perfección en la conciencia religiosa, la unión viva con
Dios donde todas las contradicciones son superadas. Es la
unión con lo infinito a través de manifestaciones finitas.
La dialéctica del amo y del esclavo
Como ya se mencionó, esta relación surge del encuentro de dos
conciencias, que si bien luchan a muerte porque solo así
pueden obtener su reconocimiento, no deben aniquilarse.
Porque si una sucumbe el reconocimiento ya no es posible. La
que tenga miedo a la muerte es la que perderá su libertad
asumiendo el rol del esclavo pero reconociéndose en el amo.
Esto no quiere decir que “la fuerza sea el fundamento del derecho sino su
origen fenoménico” (Valcárcel, Historia de la Teoría Política
4). Esta lucha y el paso por la esclavitud son las etapas
previas a la constitución del individuo libre. La libertad
verdadera, no tiene contenido subjetivo sino universal, este
contenido es el pensamiento y el pensamiento es verdad.
Para que halla autoconciencia es necesario el Deseo, como
característica de la condición animal de la vida humana, el
deseo impulsa a la acción, que tiende a satisfacerlo mediante
la negación, es decir la destrucción o por lo menos la
transformación del objeto deseado. Ergo toda acción es negación de
una afirmación. Creándose una realidad subjetiva. Por lo que
deducimos que el deseo subjetiviza la realidad.
XXXV
Para que el hombre pueda constituir la sociedad los deseos de
uno deben conducir a los de otro, tiene que existir una
multiplicidad de deseos para que la realidad pueda
constituirse en el interior de la vida animal. Esta
orientación hacia los deseos de los otros se denomina deseo
humano. “Asimismo el deseo que se dirige hacia un objeto natural no es humano
sino en la medida en que esta mediatizado por el deseo de otro dirigiéndose sobre
el mismo objeto: es humano desear lo que desean los otros, porque lo desean”
(Kojeve, 1971) Para que la autoconciencia pueda revelarse no
solo basta que exista esta multiplicidad sino que dentro de
la misma deambulen dos comportamientos humanos esencialmente
diferentes.
El desear un deseo se reduce a la búsqueda de que el otro me
reconozca como su valor, es decir que reconozca mi valor como
su valor, por esto la lucha a muerte se vuelve la única
manera de lograr el reconocimiento. Alguno de los
contendientes de esta lucha debe tener miedo del otro, o sea
debe ceder, negando el riesgo de morir, satisfaciendo así el
deseo del otro y reconociéndolo como amo y reconocerse como
esclavo. El hombre somete al hombre de suprimirlo
dialécticamente, matarlo sería la conciencia que lo reconoce.
De modo que en un estado naciente los hombres serán siempre
Amo o Esclavo. La sociedad en su origen no es humana sino a
condición de que exista un elemento de dominio y un elemento
de esclavitud, relación que a su vez es la base del progreso
XXXVI
de esa sociedad, del ser, de la conciencia, a través de lo
que se manifiesta el espíritu en la historia.
El amo es una conciencia dependiente porque es amo mientras
está en presencia del esclavo, en otras palabras la verdad
del amo es el esclavo y su trabajo. Por lo tanto la verdadera
conciencia autónoma es la conciencia servil fuente de todo
progreso individual y humano.
XXXVII
Conclusiones
Antes de realizar una unificación de los criterios que a mi
parecer serían los indicados para designar la política y
facilitar su comprensión crítica, quisiera realizar algunas
reflexiones sobre las posturas de los autores, básicamente
sobre las relaciones que presentan tanto sus similitudes como
diferencias.
Es lógico pensar que Hanna Arendt y Carl Schmitt no tienen
nada en común, principalmente porque Schmitt es conocido por
su fundamentación del estado totalitario y sus aportes
teóricos a la organización y estructura del nacional
socialismo, y Arendt por otro lado fue capturada durante la
época de Hitler y tuvo que irse de Alemania por lo que llamó
“el terror totalitario”. Esto nos demuestra que el punto de
partida del proyecto teórico de cada uno era diametralmente
opuesto, uno escribía contra la República de Weimar y abogaba
por un estado totalitario y la otra por su propia experiencia
dentro de ese régimen se encargó de exponer sus crueles y
terribles características, así como también de exponer las
XXXVIII
condiciones humanas cuya esencia es la libertad. Vemos como
este último punto puede estar dirigido como una firme
oposición a la opresión que ejercen los totalitarios.
Sin embargo, y posiblemente por la gran influencia que ambos
tienen de Hegel, comparten el tratamiento de determinados
temas e incluso algunas de sus premisas coinciden. Ejemplos
de esto son centralmente los tópicos de la identidad, el
orden, y la praxis. Ambos creen que no hay orden universal
que rija la conducta de los hombres sino que el orden surge
de la configuración de cada sociedad, para Arendt, se
conformará por la praxis política dentro de la pluralidad y
para Schmitt el desarrollo de los conflictos es el que
configurará el orden. Lo que heredan de Hegel en este caso es
el tratamiento del tema no sus supuestos sobre este, ya que
la preocupación de Hegel por el orden estaba encaminado al
análisis de las formas de estado, es decir cual de todas era
la que podía asegurar el orden y bajo que métodos, el estado
que permitiría la plena realización humana mediante la
incorporación de todos los logros de los tipos histórico de
sociedad sería el Estado ético.
Con respecto a la identidad los tres autores concluyen en que
la identidad es en primera instancia la identidad en la
diferencia. Y además los tres aceptan firmemente al
pluralidad que conforma el mundo, lo que es un rasgo de por
sí avanzado. Pero en el caso de Schmitt podemos ver una
contradicción ya que si tomamos las ideas de Arendt sobre los
XXXIX
sistemas totalitarios, el apoyó a un sistema cuya principal
base era la de convertir a la sociedad plural en una masa de
conciencia difusa en la que se perdía individualidad y por
tanto la diversidad.
Por último, la praxis es un tópico recurrente también en los
tres pero tratado de maneras bastante diferentes. En forma
resumida decimos que para Arendt la práctica era la práctica
política que le permitía al hombre desarrollar su identidad
dentro de una sociedad plural y resolver sus conflictos
mediante la adopción de la vida activa. La praxis es la
acción como dimensión de la actividad humana, que se
constituía en la unión de praxis y discurso. Pero para
Schmitt la praxis política era la capacidad de la decisión
última, la decisión política, es decir la que determina la
relación amigo enemigo. También podemos pensar que otra cara
de la praxis política era, para Schmitt, la participación en
el conflicto entendido como potencia creadora. Hegel, si bien
defendía una participación más bien indirecta, por delegados
que articularan los intereses dentro del estado, también
pensaba que el hombre acción tras acción, orientada a la
satisfacción de sus deseos, por tanto la participación era
para Hegel esencial. Debido a que para que el espíritu se
desarrollara a través de los individuos estos tenían que
lograr el conocimiento absoluto que se alcanza mediante la
satisfacción de las necesidades, intereses, deseos y
aspiraciones, en otras palabras la satisfacción del Yo de mi
XL
particularidad. Así llevo a cabo mis intereses, y voy
descubriendo dialécticamente partes de mí, esto además debe
orientarme al reconocimiento de los otros con el fin de
conformar una sociedad civil que permita el desarrollo de la
historia.
Las nociones de Hegel de la identidad y la praxis sean
posiblemente algunos de los elementos que más han influido en
Arendt y Schmitt.
En lo referente a los criterios que cada autor utiliza para
acercarse al fenómeno político encontramos que se mueven
primordialmente dentro de los siguientes ejes:
Schmitt:
- la idea del conflicto como fuerza creadora
- la relación amigo – enemigo y la decisión última
- la guerra
- el orden
- la distinción público - privado.
Arendt:
- la praxis
- la pluralidad
- la vida activa
- el discurso
- el poder y la violencia
- la libertad
XLI
Hegel:
- conciencia y el reconocimiento
- la libertad
- la lucha a muerte
Cada uno de estos criterios son formas particulares de
acercamiento a lo político, sin embargo, seleccionaré los que
a mi parecer pueden adaptarse mas a nuestra época y realidad
socio política, lógicamente esto será arbitrario pero es un
riesgo que todos los trabajos de investigación deben correr,
y espero que el futuro lector/a pueda entenderlo y
disculparlo.
Las sociedades actuales se hallan inmersas en un proceso de
tecnificación de la política, en el que esta se convierte en
la posesión de unos pocos tecnócratas. Aclaro que no me
refiero a la política partidaria sino a la política en
general como potencia organizadora de una sociedad, esto no
pretende ser una definición sino simplemente una guía de mi
línea de pensamiento. La orientación actual reduce a la
política a una forma de mercado en el que esta ya no se usa
para satisfacer necesidades o reclamar derechos y exigir
deberes sino que se constituye como una técnica para
conseguir apoyos, es decir votos, otorgando beneficios
temporales. Si bien, y concordando con Schmitt, lo social se
ha inmiscuido en la esfera estadual, esto no quiere decir que
la participación ha aumentado, sino que los intereses de
XLII
ciertos sujetos circulan ahora por los centros de poder
limitando la acción política, en tanto satisfacción de
necesidades de los ciudadanos. Es así que los ciudadanos
descreen de la política, y creen participar en tipos de
protestas a políticos, lo que es extremadamente favorable a
ciertas elites. Pero lo que sucede es que mas allá de esta
tecnocracia no hay nociones unificadas para entender y
criticar el fenómeno político por lo que ni los ciudadanos ni
los supuestos intelectuales pueden proponer nuevas
aproximaciones de participación desde lo político.
Por tanto, y con todas las limitaciones que puede presentar
este trabajo debido, fundamentalmente, a su extensión
propongo que puede realizarse un mejor acercamiento a la
cuestión política mediante los siguientes criterios:
- La pluralidad de las sociedades actuales ha llegado a
tal nivel que los individuos muchas veces no suelen
encontrar un centro que los acerque y los invite a
participar en la esfera pública.
- El discurso de la política partidaria ha quedado vacío
de contenido, por lo que una revisión de la forma
partidaria y sus manifestaciones es necesaria
- Comprender a la praxis como acción que nos permite
descubrir nuestro propio potencial y el de los demás,
así como tomar conciencia de las características de la
sociedad civil y sus relaciones sociales predominantes
XLIII
- El poder y la violencia se hallan actualmente
excesivamente emparentadas. El debate racional y la
discusión están siendo dejadas de lado principalmente en
la política exterior. Y en la política interna el poder
político se halla íntimamente relacionado al poderío
económico y en muchos subsumido a este. El poder del
Estado, entendiéndolo como su capacidad de estar
presente en todo una nación para brindar a sus
ciudadanos la asistencia necesaria, parece estar
menguando ante la fragmentación de los intereses
internos que aloja dentro de sí mismo.
- La libertad, especialmente la de expresión y asociación
son valores esenciales que tiene ser elevados a un plano
de mayor importancia
- Es necesaria una conciencia no absoluta al modo
hegeliano pero si del sistema político y de sus
características.
- Finalmente, conocer el conflicto, sus formas y
características y centralmente no negarlo es una
excelente manera de observar la política.
Bibliografía
ARENDT, Hanna. Los orígenes del totalitarismo. Taurus
XLIV
BORON, Atilio. Teoría y filosofía política. CLACSO, BS AS. Segundaedición junio 2001
COPLESTON, Frederick. Historia de la filosofía Número 7. EditorialAriel. Barcelona, 2001
KOJEVE, Alexandre. La dialéctica del amo el esclavo en Hegel. LaPléyade. Bs As. 1971
SERRANO GOMEZ, Enrique. Consenso y conflicto en Schmitt y Arendt.Editorial Universidad de Antioquia. Colombia. 2002
VALCÁRCEL, Amelia. Historia de la Teoría política 4. Alianzaeditorial, Madrid
VON BEYNE, Klaus. Teoría política del siglo XX (cap. 3).Editorial Alianza
WOLLIN, Sheldon. Política y perspectiva: continuidad y cambio en elpensamiento político occidental. Amorrortu editores. Buenos aires.
XLV