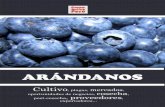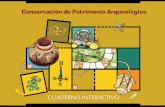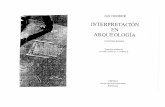INTERPRETACION ARQUEOLOGIA - WordPress.com
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of INTERPRETACION ARQUEOLOGIA - WordPress.com
IAN HODDER
INTERPRETACIONEN
ARQUEOLOGIA
Traducci6n castellana de
M.a JOSE AUBET
EDITORIAL CRITICA. Grupo editorial Grijnlbo
BARCELONA
Titulo original:READING THE PAST.CURRENT APPROACHES TO INTERPRETATION IN ARCHAEOLOGY
Cuoierta: Enric S:ltut'o IQR6: Cambridge Univer.;ity Press. Camocidge() 19M de la tmduccion castellana para Espafl:l y Arnt'rica:
EditoriAl enrica. S. A .. Arag6. 385. OROD BarcelonaISBN: 84-7423-339-9DepOsito legal: B. 169·1988Impreso en EspAnA19R8. - HUROPE. S. A .• Recaredo. 2. 08005 BlIfC 10011
5. ARQUEOLOGfA E HISTORIA
En este capitulo se propondni la necesidad de que la ar-queologfa reanude sus vfnculos tradicionales con la historia. Pordesgracia, la palabra «historiap> posee significados distintos se-gun quien la utilice y, por consiguiente, es necesario ante todoestablecer 10 que quiero y no quiero decir con est a palabra. Noquiero decir la explicaci6n del cambio por referencia a aconte-cimientos anteriores; describir simplemente una serie de acon-tecimientos que culminan en un momenta determinado en eltiemp~ es una tergiversaci6n del metodo hist6rico. Tampocome reflero a que la fase n depende de la fase n-l. Muchos tiposde arqueologia funcionan asf. Muchas teorias sociales evolucio-nistas suponen algun tipo de dependencia en las mutaciones en-tre bandas, tribus, jefaturas y estados, 0 en la aparici6n de laagr.icultura (Woodburn, 1980). En la aplicaci6n de las argumen-taclOnes de tipo darviniano, la selecci6n de una nueva formasocial viene determinada por el «pool genetico» existente. E!1
la teoria de sistemas la «trayectoria» de un sistema viene deter-minada por condiciones previas y estados sistemicos especfficos,p<:ro es posible aplicar Ieyes generales relativas al funciona-mlento de los sistemas. Para el marxismo la resoluci6n del con-flicto y de la contradicci6n tiene su origen en el sistema preexis-tente, Como parte del proceso dialectico de la historia.
~a historia, en todos estos trabajos. supone una dimensi6npartlcularista. pero implica tambicn la explicaci6n del paso deI~ fas~ n-l a la n, segun Ull conjullto de reglas universales. EIhlstonador. como tal. permanece ji/Nn de los acontecimientos,
al igual que un cientifiw natural rcg.l<..lra \os datos empiricos.Pero la historia. en el sentido que Ie qucrcl110s LIar aqui. tam-bien supone introducirse en el interior de los acontecimient~.en las intenciones y pensamientos de los actores subjelivos. EIhistoriador habla de «acciones», no dc conducta, movimientoso acontecimientos. Collingwood (1946. p. 213) es un ejemplo.Los historiadores no s610 registran que Cesar cruz6 un rio \la-mado Rubic6n en una fecha determinada, sino que hablan deldesafio de Cesar alas leyes de la Republica.
Empezabamos este libro con la pregunta de c6mo \legal' aconocer los significados culturales del pasado. EI materialismoha estado continuamente presente, una y olra vez; y en ese iry venir en tomo al materialismo hemos comprobado que el nu-cleo de los intentos de reconstrucci6n en el marco de todos es-tos «ismos» se basaba en argumentaciones harto fr;igiles acercadel significado cultural. En el marco del enfoque materialistasistemico-procesual se daba por supuesto que el enterramiento,por ejemplo, se utiliza para la ostentaci6n social. de maneraque en situaciones en que las normas de sucesi6n entran en cri-sis, los enterramientos reflejaran rivalidad de status (p. 39).Para interpretar la funci6n del enterramiento de esta forma, de-bemos presuponer su significado para el grupo humano deaquella epoca. Asimismo. un tocado de cabeza s610 puede indi-car la afiliaci6n social (p. 40) si el grupo humano implicado 10percibe en estos terminos de significado. Es posible contraargu-mentar que, independientemente del significado del artefacto,este podia tener igualmente las funciones propuestas. Pero a~nas! es dificil que un artefacto tenga una funci6n social (comoielenterramiento para la ostentaci6n social) si el significado no seadecua a la funci6n (como cuando la muerte 0 .Ia acu.mul~c.16nmaterial llegan a considerarse como algo «SUCIO>). «JnclvllIza-do}». . ..
Dada la insuficiencia de este enfoque para llegar al slgIllflca-do, en el capitulo 3 analizabamos el estructuralismo. pero vimosque el contenido del significado venia i.mpuesto ..m~chas vecessin excesivo rigor. Las lInidades de analtsls se dehman a prtor~.se asignaha un signific<ldn a los sirnbolos (mascultno 0 femeIll-
no. pM ciemplo) \' <;e:ntcIl'rctrth;ln la<; rt<;jlllctrfrt<; (cnnw «org;'i-111('(1". fr>r ('1('1111"'\0). [-I 1ll~lod() ('<;lluC!llraliqrt, cn <;f1Tl1<;1l1(1<;11-mim'lrClha 1lluy P()C;I<; r;llIt;l<; [';Ira intentar \<1recc)n<;truCCit');l delos <;ignificados subjetivos clonde se crean las estructuras.
POI 10 trtnto vol\'emos al matericlli<;rl\o. En el capftulo 4 sedemo~tr0 que en ca<;\ Inc10s los ;)n{jlisis marxi<;tas de 1;1cultmamatenal son tamhien las funciones las que ocupan un lugar pre-ponder.ante (r~ra enmascarar la rccl1idacl social. ete.) v no elcontenldo del significado. Incluso las sofisticadas teorfa<; 'no-fun-c1.onales de la acci6n social y de la rractica material no han 1'0-elldo ana1Jzar adecuadamente el conteniclo del significado de losdatos arquco16g1cOS. .
. ~~mbicn 10<;.enfoques no ancllizados aquJ presuponen unosslgmflcados sl.lbJetlYOS en la mente de unas gentes gue murieronhace mucho tlempo. Por ejemplo. suele ser habitual reconstrllirla economfa de un sitio prehist6rico_ a partir de los, restos 6seos(capftlll0 1. p, 2n), Pero clar por sentrtdo que Ios huesos aban-'clonados. de un rtsentamiento tienen algo que \'er con la econo-mfa eqUlvale a ha~cr conjeturas. acerc;] de c6mo aqllel grllpo hu-mano pudo conslderar 0 perclblr 10s animales. hllesns. dese-chos. e,tc. Muchas sociedades atrihuyen significados <;ocialescompleJos a los animales domesticos. a los huesos v a la sucie-dad: Sllponer que los huesos no se transforman c~lturalmenteeqll1vnle.a dar por sentaclo que las actitudes de «ellos>' no eranmuy <!Jc;tllltas.a lac; "nuestras>'. Par(l roner otro ejemr1n: si"digoqu: la po?la~16n ~e un determinado poblado fue prohahleme~-te X)'. m, aflrmacl6n oculta una reconstrucci6n de 10s significa-ci.os en la mente de comunidades desaparecidas hace muchohempo. Como no pueclo «ver» directamente a la comunidad 'delpasa(\o. tengo que dedllcirla a partir. par ejemr1o. de un e<;-p.aclO de ocupaci6n, Claro que pllcclo refor;ar mi arg.lIment~-Cl0~. con eviclenci(l intercultural. Pero (\till en el C::lSOcle que~~~ lemmOS ~1:~~2.\;;.t,r.'l:",: C.c;s.:1 ~~.ue_.,~o. podemos (vease Hodder.l~u,~,~).r·-,~9~··;~1)-J2~~~-TIl~·.~,~Clea3~~~~crm11e~'\~Xjste;ru'i1W'treTa'~&?'!!'1~uOl. predectM~~iffi'~rtamafio"de f"·--~':'f:l-·w'·6"~''''''--l--"~~••..• _ .' ,'. -.' . Ja-poUacl n y.earel'Cdl!;VCU'tHfcIMI":'la 'Ut1!I7;<lci6n"de-resr-";-A-'rA ~. -,', ".-.:..-1~rer"'::::I":~;",",J~"": .•..• ~\,.. ,.-. i~"'':'''e..l.' i:0.l.I~ lrrt'onmlcmtrp'1\ 1'(1Inter-1~~~~ .•paHQd0·;~Il~e.-perteneclendo ~al··n·-·1·~e·'1'·1'1;IF,>l""" .••. -- ". -- _.-. "-''':'-'" l.o~,las,coJ.U~to/~~.d
porl(Fque-'re3pecta' ~na.s"'a'ctmtdes de ~n:pue9roJteJl[~i~~a-.,~n'}i~11~~~t~t'6~mst6rico, co~cre~·.~~1 tE'nl~] t1el e<;p<lCH)que It)S indivlcJll()<; () g.rupos 11('(C<;\\;1n (l decn neceslt~r p;naciert<ls acti\-idades es. al menns en prtrle. Ulla cuestioll de sim-htllismo, de <;ig.nific<1do y de intenci6n, Como ya dijnon Co-\ling\yn(ld (,\9:N. p_ 1:1:') \ T;1ylpr (194~), es cClsi imposihk dc<;·crihir siquicrCl Ins dCltps arqueolol!icos <;il1Cllg.I'1l1tipo de tcrmi-no<; intcrpretativo<; quc impliq\len intencion. tales como'<murn" , «cernmic<l". '(\ltensilin". "hogap,. Mientras se pens6que ICls h,\chas neolllicCls de piedra pulimentada eran piedr(\s deravo. no h~staha un simple <1nalisis p<1ra arrojClr Cllguna luz s()-br'e su<; fUllciones utilitariCls (talar arlwles neoliticos).~~~~-~\'If~il\O'S'mjl6f~elf'1\.,._gniliCad"",,,UbjetlVll!l'.. _ .•••.r"'l:Ito.~ ••~7_'_'- •.•:.!~~.~'-~·~:reserite~en·lJ,a"mente;.ue:~I1a,COmUlllu }~~ . . ••..•;." ,., ..gtti~~~l~~eimrq~Jt?~!~~ ',' . -
. ()do$ los enfoqucs descntos en e~1c Ithrn hCln eVltCldn en-frent(\r<;e direct<lmente (I esta triste SilUr1Ci6n. Los arqueolog.oshan preferido eluelir e\ prnh\em(\. (lferri\nelos~ a \<1C0mndid(\dde Irt ciencia emrfric(\. que no es mas que \lna t(\chad::l al!-rletad~y rnt<1, ;\hor<1 tenel110S que <1frnnt<lr directamente la suhletlvl-
d(\d del significrtdo.Entien~10 qlle el parel tit' \(1 historia es comprencier \a ~CCiOll
humana. no el evelltn, C(llllrrcndcr la Clccion es comprender lossig.nific:1e1os suhjetivos. el ill/prim' de Ins acn.ntec~mientos Exis-te. por l<lnto, un {'<;trecho vinculo entre 11Istona e lde<1ltsmo.Pm idealismo no entiendo que el mllndo ll1<1terial no existCl; eltermino. por el cnntrClrio. tal cnmo se hCl definido antcrionnen-Ie (I'_ :'~). indicrt qlle el mundo In<1leriClI es tal como rtpnrcee.Dehe scr percihidn anles de poder Clctu,n snhre el. EI Ide<lltsmohi<;l(n;C() es, plieS, el esludin del modp como esl()S si~nific;.)(loss\lhjetivo<; surl!.en {'n (Ol1textos hiSlnricos: perp dad() que 1a hls-toriCl misma viene definid~ en termillos de cOlllprender 1<1;Iccion(que irnplica crecllcia) y el i,,(pr;flI de Ins acnntecirnientos, elterll1irHl ideCllislllo re-<;IIII;l excesi\,;)I1){'nte redund<lnt(' ('11 ('1 pre-
senle conte-x\o- ..•.II,\\' d()<; "spccIO<'; de 1rt 11I,loria qll(' qllisier~l 11':11;lr ('11 {'<;te
C<lI'IIIII" I'ril1H'IP, qlli"c1;] <;:lbel cOlno ,c ITI!.Cncr'111 \()" "11111111
cados subjetivos en el tiempo en rclaci6n con la pnktica. Se-gundo. analizaremos el metodo hist()rico mismo
EI metod? habitual utilizado por los arque610gos para anali-za! la.~~2J~:~~~._a 10 largo de extensos periodos de tiempefC8nf
~!!t?:~!}_Q}J1~~~~~en r~ \':;'lnaliza~~r~9@tt1t~,9rii1\Oio.entr.~ la~.~,hst1l1~asih~,'. ,La hl:-.tona se convlerte asi en unproceso di.scon.tinuo, independienternente de que se adopte unenfoque hlst6nco-cultural (euando las discontinuidades son in-vasio~es, etc.), yrocesual (un cambio sistemico. adaptativo), 0marxIsta (camblo por contradicciones y crisis). EI estructuralis-mo, tal como veiamos anteri(i)rmente (p. 67), y el cambio nosuelen casar demasiado bien.
Si bien en el seno de las distintas corrientes ha habido inten-t~s de suavizar los Hrnites entre las distintas fases (vease poreJempl~ HI?gs y Jar,:"an, 1969), apenas existe una concepci6nde la hlstona entendl?a como un proceso continuo, y muy po-
. C?S ~~que610gos han mtentado reconstruir la forma en que loss~gmflcad~s contextuales se relacionan con la pnlctica en eltlempo. SI queremos entender las orientaciones subjetivas deuna comunidad humana en un momenta determinado de la his-toria, para poder comprender su sociedad (0 la nuestra), i,hastad~nde debemos retroceder? Los significados cambian, peroi,slempre en relaci6n con 10 anterior, como un proceso conti-nuo?
.Casi por definici6n, aquellos que se interesan por la conti-nUldad de los significados culturales en el tiempo tienden a ocu-parse de 10 concreto. Si cadafase debe explicarse por separado,c?mparandola con otras sociedades, se esta restando importan-Cia a la evoluci6n hist6rica de caracter unico. Pero para aque-I~os que se interesan por los significados culturales, las genera-hdades interculturales deben demostrarse. no solamente supo-nerse, de manera que 10 fundamental sea comprender 10 parti-cular en SI mismo. Ya hemos visto (p. 9R) que toda la arqueo-
logia esta relacionada, hasta cierto punto. con el contexto hist6-rico concreto. pem Trigger (1978) ha l11o<;trado. por otra parte.que la historia implica generalizaci6n. Sin embarg~, tanto en..losanalisis arqueol6gicos como en los no-arqueol6glcos han S\dolos estudios particularistas combinados con un interes. por el«interior» de los acontecimientos los que han dado pIe a losenunciados mas profundos y de mayor alcance acerca de la na-turaleza de las relaciones entre significado y pnktica.
EI analisis de ~"~~"~ (1976; primera edici6n en 1904-1905) sobre las rela~io'nesf ~firre la ctica protestante y el es~iritudel capitalismo constituye un importante ejemplo del estudlo deeste tipo de relaciones en el tiempo. Aunque no se trate de u~ejemplo arqueol6gico. desearia extenderme con clerto detel11- .mien to en el por razones que despues resultanin obvlas. Weberempieza planteando un problema concreto al que da una res-puesta concreta. Pregunta: «i,por que el capitalismo surge, enEuropa occidental y no en otras partes del mundo?». En Chma.la India y Babilonia existia. dice, alguna forma de capitalismo.pero faltaba el ethos 0 espiritu concreto que en .cambi~ s~ sedaba en Europa y que sentaria las bases para la etlca capltahstamoderna. Weber identifica esta etica como «el propio deber enuna profesi6n», independientemente de la naturaleza de esaprofesi6n. La conduct a racional basad a en la idea de la profe-si6n se vinculani a otras formas especificas y peculiares de ra-cionalismo tfpicas de la cultura occidental, como son la musica,las leyes, la administraci6n, y tambien el sistema econ6mico ..
Weber explica que el caracter distintivo del capitalismo OCCI-
dental esta vinculado (aunque no en un sentido directo de cau-sa-efecto) al nacimiento del protestantismo ascetico en sus;di-versas forrnas. sobre todo el calvinismo. Cita datos que demues-tran que los Hderes empresariales. propietarios de capit.al y loscuadros tecnicos y cualificados del mundo del trabaJo .eranabrumadoramente protestantes en los palses europeos occl?en-tales, que en general tenian una composici6n religio~a mlxta.EI tradicionalismo cat61ico era autoritario y no sanclOnaba 13busqueda de beneficio a expensCls de los demas: su idea so?re«el otro mundo». tan tra~cendente. inhihi6 a la empresa cap.ta-
li<;l~. FI c;llvinjslTlo. pnr el cPl1tr;lrin, s:ll1cionah" ('I ;lscetismo«ele estt' nlllnc!n" I.ns 1l1l!J\:idIH1Sn;\c1all dClllr" de !In orden ele(OS;lS apucnternentc inallerahle \ 1:1 rredesllnaci{m Ilevab<1 auna person<1 <1h<1cer 10 que Dios h;lh;l disruesto que hiciera(Weher, IQ7A)
rEn~'~~.'8REY·::eber'po rerhila"especi aImente""COT1 reT'maTe1iblis::ftm(ri, ii'.:~'J)i~9~m!,lh,~a,'"para 'el <'flle-:I a:~'f[iefi':it:'p'({YaucilV~jY1~~~f~ones.tde:(pro<i~'~(i~~!Jtf"roJiaa~'e-nl~te~~'~)"e~"qutIgni;:;eestos ractores 0 que los COl)sidcieO'[5l)~<Y""iYlY~~l)1·t<1ntes.sil10 quequiere _o~~'lI~~~:~:igual.pcso n t1nitton~ep~6n;TQ¢~rrsYa:"Ysegun laell,'!.r[~~~nj,1]iff~1l1~~fl§§}~~!;£t~~~cf[~'f~:l~~a~~i~ri:?e~eTfta.i(<tgna ~eItfquetJro.:~e;nte.~()tgaJuta~\f"soci.eaAi11W-.~llr~Mll.f\\Veber Ie interesa an;lliznr el comr1ejn de sl!!nificados subje-tivos de 1<1acci6n \' destac;lr qlle 1<1«r;lcionalic\(lch, es subieti~a.rel~cionacla con "fines" 0 "hech0s" concretos. Sugiere qu~ ccHiaartef<1c,to puede enlenderse s610 en terminos del si!:!niticaclo queha temuo 0 tencln'\ su producci0n y utiliz(\('ion pClra la accionhuman a .
FI desarrollo del ascetislllo proteS!Clnte. de <lcuerdo con elautor. Clh<1rca \Ill extenso periotlo de tielllpo. \' se regenera I'mmedio de 1<1enculturClci(Hl. h<1sta que su re<llJdClc!se da p0r sen-t~da, En t'lItiInCl inS!ClnciCl. la fonnaci(1I1 ele 1(1jurisprudenci<1 r<1-Clonal heredClcJCl de l::l ley roman<1 deSelllreii<1r!Cl un rol conside-rable en el desClr'rollo de \In tipn especificClmcllte occidental deracionalismn. I,os orfgenes dei espiritu c;lritCllista se remontana una eroca anterior al advenimiento clel capit<11islllo (ihir! .. p.54) '! la imrortancia fundamental que atribuve el purit<1nismoal trahalo corporal 0 Illent;l! ckriva. en pClrte. del !lecho de que",el trahaJo es '" una tecnie::l ;lsdtic::l Clcept;Hla. y asi ha sicloslempre en l<l Iglesi8 Occidental. ell fll;lrcCldn cnlltr<lste no solocon el Oriente sino ('on casi tocl<ts l;ls re,£las fllon;\stic,as ~JelmtIJl~::.,~~lt~'> (I'. 1(3). .
~u::~ no cree que eS'fe COJ~Jl!ntP de ideas se des<1rrnllepor sf soil). PClrece lll~S hien qudl~.D1aterla~~~WIm\li*\q~~~ de fc)rlll3 que parCl CXpllCH cach ;lccion 0 cada pro-ductu social es neceS(H1O cOl1siderZIT fcHl!n el conlex!o hist()ri('()de los signiflcados suh,etlvns CU!TlP1<1pr~LtlCa de 1;1,'id;) c<,lldia-
na. LClSide",s rcli!:!iosCls c~inhial1 en rarte graciCls al c1eh~te entre.los lidcres rcli£i,)s()s. pero t,llllhien ror 1,1 tot<llid;ld de ICls ('on-diciones spci;l!cc;. esrccialmente IClSecon(lmic,". allnqlle Sin lle-gar a ser detenllinantes (p. 183). Richard B::lxter. uno de loside610gos de \" fti(<1 puriICln<1. "se a~lOlda~)~ continuamente alas experiencias rr~ctic;lS de Sl1 rropl'" actlvlc!<lc1 pastor<1\". demodo que sus cl0gmas c<1mhi<th~n en funcion de la actividadpractic<1 (p 1:'0) Weher est<1hlece ('ontinllamente la cliferenciaentre \os fil6sofns \' 10s ideales religiosos, par un lado. y «ellai-co». «e\ pr8ctiC(~" ~. ,'el homhre corriente». p.or otro ~on ~I cal-vinismo «Ia condllct<1 moral del homhre cornente se Via prtvadade su c8raeter i1sistemMico v desorg<1niz<1c!o (que tenia con elcatolicisl1loj y qllcd() sujeta a uu metodo co!lerente ele conduct::lcomo un toc\n" (r \17).
EI espiritll del capitalismo naci6 clel espiritu clel ascetism?cristi<1no. EI dO£I1lClentfl) en 1;1vid<1 coticliana. empez6 a doml-nar la moraliclCl'~1 mund,l11<l v c0<1dvuv6 a crear el moderno or-den econornicn Sin emh<1rgo. IClS consecuencias rn'icticas nofueron prnbahlemente intenciouadas. En efecto. las lideres reli-gipsos del C::lh'inislllo y de otr;ls secl<1s purilanas quer1cll1 s~lv<1,ralm<1s: el af;'\n ror los bienes de este munclo no era 1m", fmall-clad en sf mislll:l. pew 10s moti,'os ruramente religiosos tuvie-ron consecuenciCls clIltmales y snciales no previst<ls. e inclusono clese<1<!a" (ihid. pp. ~N-qnl. Los result<l(\os re~les estahanmllY lejns. por nn decir que er,11l contradictorios. de 1o que losreforllladores religiosos pretendf<tn. .
En 1<1exrlicacion weheri<1l1<1 vemns. pues. l::ls rel<1ciones dia-leeticCls entre tctHi;l y pr:'\ctica. entre ide<1 y materia. v 1<1impor-tancia de \a <I(('ion social (conduct'" con un fin determin<ldo).de las consecucncias y C(Hltr<tdiccinnes involl1nlClri",s va puestClsde relieve en e\ c3pi!1Iln ;)'nteriOl Aqlll. sin emh<1rgCl. d:1do queest<lmos hahl<lndn de contextns hisll)ricos !al'f!.os, se de<;taca lacontrihuci()ll. por un igu",l. de ideales y v<1lores. Fn rerindoscortos. ell el Illl'll1cntll de la Clc,i()ll. las condiciones de existen-ciCl son m{is llwrte<.; que el hahitlls de Hnurclieu. rero en el tiem,:-pn. v <1diferell,:i:l de otr:1S sC'llel1cias hist(Hic~s. l;ls pr0pias COIl-d icinllc<; snci;l1f's \. eC(lll(llll ic;ls. sPQ.\"tn est e t Ipn de inte rprel (l.
ci6n. se originan a partir de un conjunto de significados cultu-rales.
A traves del tiempo, constata fNcbeq la dominaci6n relativade las 0 ideas religiosas y de la economia social varia. AI princi-pio. la tendencia ascetica del puritanismo desemboc6 en la ac-ci6n social y posibilit6 un mayor desarrollo del sistema econ6-mico, algunas de cuyas formas ya estaban presentes anterior-mente. Ciertos aspectos de la organizaci6n empresarial capita-lista ~on bastante mas anoti~uos q~:Jo~r~e!orma (p. 91), . '''';'0
•• 0 {jS"'I~ue pos!1? 11 .0'" do" lerl~j " 0 0 lCO'~"'artemas, el pun amsmo era «anti-.... ~ _",.,.1"
autoritario», 0 que evana a los puritanos a una oposici6n fa-mitiea contra los preceptos del monarca britanico (p. 167).
Al principio «Io~ puritanos. quisieron trabajar vocacional-mente en una profesI6n», y la religi6n dirigi6 la empresa capita-lista, pero luego «se vieron obligados a hacerlo» (p. 181). Conel tiempo, el orden racional lleg6 a depender de las con&icibties ~tecnicas y econ6micas de la producci6n mecanizada. Hoy estascondiciones materiales «determinan las vidas de todos los indi-viduos nacidos en el maquinismo» (p. 181), Y la base religiosase ha perdido.
Me he extendido considerablemente sobre la obra de Weberporque, aunque no recuerdo haber visto nunea una sola refe-rencia a dicho autor en los textos arqueol6gicos (10 que es, depor sf, extraordinario, si es que refleja una ausencia real de ta-les referencias), su obra contiene muchos de los ~os de lainterpretaci6n hist6rica que aquf buscamos. En'" encon-tramos una completa consideraci6n de los significados subjeti-VOS, contextuales, una explicaci6n de c6mo estos significadose~olucionan y pueden entenderse en sus propios terminos hist6-ncos, y la ubicaci6n del indivI.·dU~~ la socledad, y _ .,..';'. o~' __ """ ~"'-""';" ~uc crtaa._
• I todo social esta Ileno de tensiones, divisiones y en.,-tradicciones, y los individuos interpretan de formas diversas elmundo 0 mundos en que viven.
Pese a la importancia de 10 subjetivo y 10 especffico en We-ber. el autor no cae en un relativismo 0 particularismo escepti-
co~ cree que es posible entender la subjetividad de los demas.de otras gentes. No es necesario haber sido Cesar para entendera Cesar. La mente puede captar otros contextos y otros sii{tifi-cados, si es capaz de recomponer el «espfritu,. de otros tiemposa partir de segmentos individuales de la realidad hist6rica. enlugar de imponer la f6rmula desde fuera(p. 47). Con est a c1asede interpretaci(m tan minuciosa resulta posible, asimismo, lageneralizaci6n en y entre contextos hist6ricos.
Pero, como destaea Giddens (1976), gran parte de los datosy de la interpretaci6n de Weber se han puesto en entredicho.Yo no he pretendido demostrar la validez de la explicaci6n we-beriana, sino tan s610 utilizar el ejemplo para mostrar que la.eonsideraci6n de los signifieados hist6ricos, en el tiempo, y encomparaci6n con de~arrollos hist6ricos acaecidos en otras par-tes del mundo, .
ra de Weber es sugerente por 10 que se refierea la relaci6n entre idea y practiea, quiza sea Sahlins (1981)quien mas claramente demuestra c6mo pueden aplicarse los en-foques esbozados por Bourdieu y Giddens (vease el capftu~o 4)a periodos largos de tiempo, en el tiempo. Aunque yo nusmopresent are mi propio ejemplo etn~hist6rico en .el capitUlo. 6,vale la pena eonsiderar brevemente la demostra~16n de S~hl1OSde la existencia de vfncvlos entre estructura, habltO y pnktlca.
En Hawai, Sahlins ideatifica conjuntos de preeoneepcionese ideas que forman parte de la aeci6n. Por ejemplo, el mana. esuna fuerza ereativa que hace visible 10 invisible, q~e da se~ipoala bondad y a la santidad. EI mana divino de los Jefes se ponede manifiesto a traves de su brillo, de su resplandor, como elsol. A nivel cotidiano, tales nociones orientan la acci6n, en for-ma de habitos, pero se transforman en practica, en «estruct~rasde la coyuntura». Nadie puede saber con certeza c6mo terml.na-
. . 1'6n concretos en la prachCa.ra un aconteclmlento 0 una reuno . '6 . t 'onadas 0 no llevan aLas consecuenclas de la acci n, 10 enCl ' .o. 1 hAb't Y de la estructura SOCIal.una reformulacl6n de os d 1 os
Para decirlo mas claramente. en momentos de contacto cul-
tural, como cuando Cook lIeg6 a Hawai. en 13 practica entranen conflicto dos tipos de h:'lbitos y de ahf puede sobrevenir uncambio radical. Sahlins muestra c6mo. con la llegada de Cooky los europeos. 105 nativos de Hawai creyeron, segun su propiomarco de referenda traclicional. que \os europeos tenlan mana.Pero con la confrontaci6n permanente de ambos puntos de vista(hawaiano y europeo). a nivel de escenas practicas. las conse-cuencias involuntarias influyeron a su vez en estas percepcio-nes, 10 que provoc6 contradicciones y conflictos. AI final Cooksena asesinado como parte de este proceso y el mana transferi-do a todas las cosas britanicas, 10 que a su vez provocaffa unareordenaci6n social en Ha\vai.
Este ejemplo tiene muchas cosas en comun con la obra deW~ber, pero un am\lisis mas detallado y una mayor consciencia
.... :del problem. a de la relaci6n entre estruct~~Ctica permit. e.. ~.na mas c.. m let~ com. rensi6n de como .~g,~
, '. " l' rt ~m,;~~"'"• • . • , ";;&' ••. ( . . t,a;?Q};l;f'\J
. aunque siguen siendo capaces de actuar a su vez y cam iaraquellos signifi<;ados.
l.D6nde podemos descubrir. en arqueologfa, algunos'de losaspectos que aparecen en' este liro de estllclios? Como vimosanteriormente. es dificil encontrar una infillencia directa deWeber (0 del reciente estudio de Sahlins sabre Hawai). Pero apri.n~ipios de Si_~!!J~ (l.aedlcl6n. 1925).', e propuso avanzar en la comprensi6ndeja naturaleza especifica de In' eultura europea y en la identi-ficaci6n del origen de aquel espfritu de independencia e irlven-
"tiva que eulmin6 en la revolucion industrial. Es evidente qhe suobjetivo era muy similar ,31de Weber. DefencHa qne el esptritudistintivamente europeo ef!lpez6 con la Edad del Bronce.' '
Childe afinnaba que Europa, a pesar de la difusi6n 'pro~cedente de Oriente. adopt6 y mejor6 metoclos y tecnicas. im-primiendoles una vitalidad que' contrastaba con el tradiciona-lismo y el autorit<lrismo de I<lscivilizaciories orientales. Particu-Inrmente. l:l Creta de 1<1Edad del Bronce file en esencia moder-na en SlIS manifestaciones:, "el espiritu minoico fue profunda-mente europco y nada orient"l" (I Q2), p, 2). /\ cliferenci~ de
Egipto y Mesopotamia, en Creta no existieron palacios maravi-·110sos. templos, tumbas oi pir<'imides gigantescas, y est a allsen-cia pone de manifiesto la inexistencia de un poder 3utocraticoy de despotismo. EI arte minoico tampoco era formal ni eonser-vador. sino que reflejaba
el natl1r~lismo modemo, el gusto verdaderamente occidentalpor la vida y la naturaleza tan- caracterfstico de los vasos pinta-dos. frescos y entalles minoicos. Al contemplar el encanto deestas escenas de juegos y desfiles, animales y peces, flores y ~r-boles, se'respira ya una atm6sfera europea. Por la misma raz6n,la inexistencia de una fuerza de trabajo ilimitada en la industriaa disposici6n de un despot a oblig6 a potencial' la invenci6n. yelaboraci6n de herramientas y armas que son el rasgo m~s dls-tintivo de la civilizaci6n europea (ibid., p. 29) .
Desde n~estra perspectiva actual, ellibro de Childe, sin sercrftieo, trata al menos de resolver los problemas concretos deri-vados de la especificidad de la evoluci6n cultural y eeon6micaeuropea y de'su peculiar «estilo» cultural y econ6mico. En laultima edici6'n' de The Dawn (1957) persisten todavfa los mis-
mos intereses, y :an:~ '~t~.~if'M "e~ .~MUiatW1 ",\:Rl . " '. ""
",' n· U~~·'tV '~de~'"~~t u ' ', • ~.,.J...-~ ~~ " , .. ' .. ., '(j~t!~1",~. ..~~. t ~.,~' ,.~~...~'Y'~"" • ..,..,
Un reciente estudio ~~1984) de,muestra algunos deestos mismos itJtereses, pero esta vez centrandose en el caractertecnol6gico 'toncreto del Nuevo Mundo y en la metalurgia delViejo Mundo,' especialmente en la elaboraci6n de herramientasv armas en Europa, como hahf<l hecho Childe. Lechtman diceque la ausencia de una «EdCld del Bronce), y de una «Edad delHierro» en l'a' prehistoria del Nuevo Mundo podda ser el resul~tado de la importancia de los metales para-Ias operaciones mi-litares. los transportes y la agricliitura en Europa. mientras queen los Ande~, por ejemplo. 105 metales tuvierQn un rol mas sirn •.b6lico. tanto en el ambito civil como en el religioso.
Lechtman se interesa. pues. p(lr \a especificidad de una se-
cuencia cultural en el Nuevo Mundo. especialmente por un con-junto concreto de valores culturales que giran en tomo al signi-ficado ritual y politico de los colmes oro y plata. EI bronce fuealgo tardio en los Andes -se utilizaban otros metales para pro-ducir los colores deseados. Sin embargo, los metalurgicos andi-nos no aplicaban los colores oro y plata a la superficie de loshems metalicos debido a la existencia de otro coniunto de j~!O-
res culturales. Desarrollaron un metodo tecnicamente fiUy
complejo. de forma que 10 que se vefa como color en la parteexterna del objeto procedia. en realidad, del interior. «La basede los sistemas andinos de enriquecimiento es la incorporaci6ndel ingrediente fundamental -el oro y la plata- al cuerpo mis-mo del objeto. La esencia del objeto. 10 que superficialmenteparece ser 10 verdadero de ese objeto, debe estar tambien ensu interior» (ibid., p. 30).
Lechtman refuerza esta argumentaci6n con una referencia a. .la producci6n textil, que tiene la misma «estructura» que el tra-bajo metalurgico (el dibujo se incorpora al tejido), y expli~a quelos valores culturales cumplfan la funci6n ideol6gica de legiti-mar la dominaci6n del Estado inca. Pero la forma concreta deesa ideologfa, de la industria textil y del proceso tecnico concre-to de recambio y reducci6n electroqufmica, s610 pueden enten-derse en sf mismos en relaci6n con la practica, pero no son re-ducibles a ella. En ultima instancia s610 podremos «expIicar» elsistema de valores culturales volviendo atras en el tiempo, enuna regresi6n infinita.
Otros (por ejemplo Coe, 1978) han explorado tambien laparticularidad de la cultura del Nuevo Mundo comparandolocon el Viejo Mundo. Flannery y Marcus (1983), combinando ala vez estudios arqueol6gicos y lingiifsticos, constatan que lasculturas mesoamericanas se fueron adaptando durante miles deaoos a las condiciones locales hasta experimentar un cambio so-cial radical a traves de un conjunto estructurado de significados,entre ellos la divisi6n del mundo en cuatro partes codificadas~gun un color y un «espfritu» denominado pe. Pese al escasomteres que dedican al analisis de c6mo se integran la estructu-ra, el significado y el acontecimiento. es de destacar en este
ejemplo la importancia que se concede a la influencia en eltiempo del ambito ideacional. Ademas, 10 ideacional n~ es nila causa, ni un obstaculo, ni el efecto de la acci6n practic", sinoel medio para la acci6n.
La arqueologfa del Viejo Mundo se abre de vez en cuandoa la posibilidad de retroceder en el tiempo para descubrir el nu-cleo cultural comun que dio origen alas sociedades y culturaseuropeas; est a ha sido la tarea Pritmlistas y arque6-logos interesados en el problema . . Pero tambienpodemos incorporar una escala mas minuciosa de analisis parasaber c6mo se formaron. se separaron y difundieron las distin-tas regiones de Europa. Christopher Hawkes, por ejemplo, hapuesto de relieve en varias ocasiones la «falta, en Occidente.de enterramientos con ajuar -0 de enterramientos en general»(Hawkes, 1972, p. 110), causa de la inexistencia de diferencia-ci6n social 0 de status que encohtramos en las costumbres fune-rarias indfgenas en Inglaterra (vease tambien 1972, p. 113;1976, p. 4). Tales actitudes, 0 al menos las descripciones de laconduct a hacia el enterramiento, perduran en el tiempo, segunel autor. y a pesar de ello Hawkes reconoce la posibilidad delcambio acumulativo, como se desprende de su analisis de la«celticidad acumulativa» (1976), donde retrocede en el tiempoen busea del origen del estilo celta, hasta la Edad del Bronce.Pue en 1954 cuando Hawkes propuso un enfoque regional quepermitiera a los arque610gos utilizar un metoda hist6rico pararetroceder en el pasado, a traves de secuencias culturales, conel fin de desctibrir «cosas comunes a todos los hombres y e~rt:-cies, inherentes a su capacidad de hacer cultura desde el prtr¢1-pid» (1954, p. 167). «Es como pelar cehollas; hasta llegar final-mente a la pregunta clave de si la cebolla, en realidad, tiene 0no'un nucleo central 0 es todo piel». (ibid., p. 168).
Muy pocos arque610gos han intentado utilizar la gran v~nta-ja que suponen sus datos -dado que abarcan largos peno~osde tiempo- para contribuir al esc1arecimient~ de ~ales.cuestlO-nes. muy esporadicos los estudlOS hlst6ncos mo- .nogrMicos de
". ,.~ .•. or •••• Ya analizamos (p. 43) el intere-
c;;1Tl[C11:111:'1(\(\e FI<lllllCIY \ [\1;llell~ (lu-;"(1: lOR]). I,bell (197('»).l'l)r <;1Ip:llle. 11:1ICklllilll':,L!,) 1111:l(,1l11111111Icl:HIde J.tH)(1 (tIIO<;enla c"rrlletlll:1 (k PCllp:lCl(ln de Ip, 1\ IllJe~ <;lId:1I11erlc;:11l0~.;1 pesarde In<:p.:r<111de<:c1iq'ontilllliL!aclc-, del sistelll;\ social \' ec()nomico.()tro<: tr:lh:ljn, IlItcrC,:lIlte<; ;\1 le<;pectl1 <;(\n 10<;;Ie \V. Davis(jQf{2). que :t!'(llcl;l Ip, l'IIIICii'I(\' (1 "C:lllllllCS" del :trtc rlrcselllesell toda 1<1hiS!()fI(t cgil'ci;l: 1;1idellllfiC:H':1011 de Iiall (1977) deIps rrincipio<; del <;lgnlfic<1(j() sllh'(tcellie tr:l, los ~'r()cesos dec<1mbio e inter:tcci{1I1 econ(lmic0S y politicos de 1<1culturfl !lare-Wi'll; y 1<1eXI"icacioll de L<1thrar (lliT:"1 dc la llliknuia conti-nuid;)d. enorrnetrlcnte extendicl:l. de 1:1<;pr{ictic(l<; funera.rias delnorclc<;te (lmeriC:111l) En FUrl'I"''' 1n1lcl\(lS arqueol(lgos conocen1<1existenci'l dc ill1port;1I1te<; 111Pdcip<;de continllid'lcl <.Jllevincu-l'ln cl lejal10 p;l<;;1do con el pr('<;t'llte. sn!lre tode' eJl E<;cnndina-via. pew 111llY.l'U.C(1<;lee; hall c\lncedid(, 1:1c1ebida ntenci61l.
;1i0Y~cE~~r;~.t,J.r;lr'~<~~.~c;~·~~sfuel!~7'~-Cfiiu-s{611--~Qino~com'ponefl91\'!e .....~~.!~.cyoluCH.Jo,cuhuGll •.•~\klluspreC};1c1;\ por <;ucar~cter emi-nentemel1te de<:CTipti\·0. In, <'IIqu('()I()gns procesu()li",<'I<; prefirie-r~n c1edicClrc;e;) c<;(udi;:lr la<; <;ecllcnciCls de aclapt:lci611 local. Ysin emb:lrgn. 1:1(hfu<:ion sf p(lSce un pnder explicativo. en elmarc() de 18<:rref!llI1t;l<; pl'lnteClc!as en c-<:Ievolumen. L'I c1ifusionpued:- nyUc!;lr a explicar lrt rnatriz cultural concreta. Los nbjetosy esttlos procedelltes de otroe; grupo<; <lclquieren e;enlido en sunuevo contextn. rem e<;le nue\'o e;ign,fic()clo quiza se htlse. v Ile-ve C0nsigo. cl <;ignific;\do anllguo. Sc seleceion<1n 10<;Ill;evosrasgos y se uhiciln en el sistema. exie;tente. tra.nsform~ndolo. Enlugar de c1Cl~i:~:-:\r~~'2...d~<:Iil1t0<;tirl)s (Ie c1ifusion (Clarke. J 980),habrfa que ~P~Wlj,~~JJ~1i[qp.-;¢-~ffffi.tiJDor ejemplo. comoun proceso social activo que actLia sohre v en los sislemas design~:i~ado que evolucioll;ln en e! tiernro ('Kel1Cle. 1979).
EXlste el peligro ell' <.jIIC Ins arque61ofos se eontenten canvngas continuldClde~ relnlivCls a I() etica clIltm'll. aducienclo unave: m~" 1;1~X~\Ie;'1de la fragrnentaci6n e in<;lIfjcicJ;l~j,a~~l.c~!gtf!!l-t,~:l ~.~~1.~;~~~:~..,.:~.I~CII~~.;~.;"'~~~1.~I~I,c,:.~::1~·.:(:~n...(Ie c()ow tlo~~~signiticada.uf~~w~.,.~,tan~actJ,v~m,e.ttle.:Pt~entGS~~l~:SQCi~q~JQ en eJC,\mbI0 sOCIal. y de cnnw Iief!~lfl 'I 'II vez. :l t13n;;j0Irnarse. Enla obra de Weher \. <;o\...rct' 1 I S I I' .
. _ . l' 0Ull en () (e . fI I IllS. por cltflr c1o~
eif'll1r}il.~; C:~IJ~;~;1.1~1.(2~~,_~~S~U.I.l,~I~~;1l_!~I'p<;jhilid"d d.c q,~.c ~1tr-rR.ue61Ogo1.len su~ II1tetpretaclOne~ a~l~~atlo~rrpTIma i\\nI ,.. . . .' ...
:esrructura'y proceso u'l<:fVe'lj' I 1111:tlllIClllt' (k"ClIhrilllp<; IIIIP';~'(l (';(1ii~~."-qllc"\: and ~""<1~'c'\") II i'ngWllod "a <;Ia 1;1anI rnpol n~i a 1111h.
derna. quc ahnnlall la Cllltllril .. en lantll (!'If' cnne;lituida elf' fpr·'n1;1 <;i~nific(lt IV" . cl individllll :lclivp \. ('I conlexln hi<;«(\ril'pa(\('cU:ld;ll1lentc. 1'('f0 qlled:l Illllchp clIni!lp I'()r recnrrer ;1I1Ic~de I'0dcr "firm:\! (\'It' 1;]<;cnnrlll('<; 1'(),ihilicl:1dcs qlle pfrcce ('<;tctil'll de cnfoq\lc e;(' (1I'Illvech:tn ;Hkl·tl;ld(ll1lcnlc cn (1rqllc()lp~i:l.<;phrc t(Hlll <;j n(\<; rc!crilll()~ :1 1::1rf'l:lci(lIl e!llre ('I contenidn (klsignificado histo' ico \' 1;1rr{icliC:l <;(lci;)l. FI Illa\'nr oh<;l;lculo <:c-
ria de lndnk I11C!P(\pl(lgica.Si q\lerelllPs q\lE' Ips an!,lcl',I(1,~ll<; ;;£' llCIlPC!l <llgp Ill;'i<; de Ii",
si1?-nific<1dossubicli\'os. del "interior,' de Ins acnlllecirniC'nto<;.lenclno<; que <;oh:ent()r el prohlem:l dcl e(lIllO. i.Cflmn recnn<;-Ir\li, elInIlIlG. el e<;piritu cell'l. 1:1 ctic:, rrnlc<;l'lnle. IClinventi\';1CIIfPrea. n 1<1<;:1ctifllde<; frente a I" derech() \" la izqllierda. ()r;1llir de 1:1cvidelwla ;Hqueol{lgiC:1' 1:1 prohlem'l e<:cl "i~uiente:si reCha7<lmo<; el 1l1:1lerialismo. JlO roc!rcrnos rrc-clecir 1;1<;"ide:1e;" a partir de I" h;1<;Cmaterial PClr cOllSi!!-\lienle. qucd()r{indeseartnda<; las f(lIlll:J<; interCllltuT ale<;. rredictiv'l<; elf' inferencia.Si lodo COlltcxlo hiq(nicn e<; 1'111i,'o\. p()rticlJ!;H. i.c6mo rnclre-mne; inlerpretarlo'l
llcmos :'i<;.tn que ~ .•~gl..5~. medi"_liC<1,Ci.()~) degensrah.s~,9~n~?,.lflt~1:cull\lralc<;.~~~ ....'> •. ~ ~~'a6~lttiral€~~m1r;Mgb:;ae~~~~~Las socieda.des hasad:-ls en el lill;llC necesilan lIna fnrma conere-ta de ideologfa (I'. RI), 0 la ri\'alidad en torno a unos recursoslilllitaclo<; rrod\lce unas necropnlis delimil:1das y un rol impor-tanle de los :tnlC!':l<:'1doe; (S'Ixe. jQ70: Ch'lrm'ln. \QR1). Vimosel intcnlo de ('!lilde de idclltific:-Ir el rol qlle dee;empci);1n lossigllific;)dClS <;U"jL'tIV()e; en 1.'1(':llllbin <;oei;1l.-rno e;us \'lnculo~COli ('I m:1rxi<;IlIP 1(' \IC\·:tn1l1 :I Il:JI"CI ;lfirrn;\CiCl!lee; Inrl(H!pI6gic;1<;
incorrectas. Por ejemplo. en su SOCIal Worlds of Knowledfie(194lJ) analiza en detalle el prohlem;] de la inferencia v conside-ra 4ue las categorfas mentales 'estan directamente vi~culadas alas estructuras sociales y econ6micas. Utilizando analogfas in-terculturales en «sociedades simple.;. recientes, que practiquenel mismo tipo de economfa con Ull c4uipo tecnico similar» (p.19), se puede analizar la «visi6n del mundo de un ingles neolf-tico» (ibid.).
Estan los que, como Childe. aceptan que el mundo 0 mun-dos del conocimiento estan «conJicionados por la totalidad dela ~ultura de una, sociedad y sobre todo por su tecnologfa»(Ibid., p. 23). Segun el grado de. c(~~icionamiento permitido,este ~~~Cl,ue es mas ':~~?~l<~que ~l qUellie~.i6Q
~1,1.~~~.-.eC'?~~~~I.co~~!'re el '~~~diJ~,Sill embargo, este enlOque, ,nduso en sus proplOS termlllos, esirremisiblemente imperfecto. dado que ni siquiera podemos co-nocer la economfa, la base material. sin una interpretaci6n delos restos culturales.
Collingwood no s610 rechaz6 con pasi6n el marxismo y toda4<teorfa de historia univers;I!". sino tam bien conceptos talescomo «progreso» (y probahlemente habrfa rechazado tambiensu equivalente actual, «complejidad») v los metodos de las cien-das n~turales. ~I igual que Boas (19'40) Y Kroeber (1963) enAmenca. reacclOn6 contra la conversion superficial, en esque-mas abstractos, de la evidencia cultural, extrafda fuera de sucontexto hist6rico, diciendo que eso era «encasillarla» (1946 p.265). '
Collingwood, igual que Boas y Kroeber, se via infJuido porlos fil6sofos de finales del siglo XIX. como Oilthev. partidariosde u.n'!..flEtilicWn, d.~.[jJii1i.Vi.l ~nt,e ~il'llCI·ai'sOBi_~;r.~
~\~ En las ciencias naturales sc clasifican he-cllOS «Ohll 1:-vos». se dcscubren relaciones entre las categorfas y se elabllranleycs (Collingwood, 1946. p. 228) I.as ciencias humanas. inclui-da la historia. sistematizan a partir de un analisis cada vez masprof~Jndo del hccho concreto dentm de su propio contexto. enfuncl6n de otros hechos estructuralmente relacionados con el.Aunque ia historia es una cicncia Cil un ,entida general. se di-
ferencia completamente de las ciellcias natur()les porque suesenci() con<;iste en penctrar dentro del contcxto. en \Tr cl «in-terior» de los <lcontecimienlos. Estudiar historia es intentar ~x-plicar finalidad y pensamiento. En las ciencias hum<lnas la meradescripci6n de correlacionec; entre ohjeto<; es insuficiente (Co-llingwood. 1939, pp. 109-110). . .
La concepci6n de la arqueologf<l ("omo una forma de hlstonaalcanz6 gran difusi6n en America y en Gran Bretana durantelas decadas anteriores a los <l110Ssesenta. Y me atreverfa a afir-mar que sigue siendo el punto de vista predominante en granparte de Europa. Taylor (1948) diferenciaba entre arqueol~gfae historia. y daba mucha importancia al «interior» de las ulllda-des culturales, alas relaciones y significados infernos concretos.Los arque610gos britanicos; inf1uidos muchos de ellos por Co-llingwood. se ocuparon preferentemente de la dimension hist6-rica de la inferencia arqueologica (Clark, 1939: Daniel, 1962:Hawkes. 19)4). Piggott (1959) decfa que la arqueologfa es his-toria, con la unica diferencia de que la informaci6n no se regis-_cionadamente como histori~: es «inconsciente». Para
.... (1942. p. 125) las culturas tlenen una ~n elespacio y en el tiempo, y una mt~en el terreno SOCIal yecon6mico. La cultura era. par~Jos, algo que implicaba nor-mas y objetivos. productos hist6ricos que pod fan cambiar en eltiempo.
Si unos suelen exagerar la importancia de las norm as y re-glas de conducta, para otros es el individuo el componente prin-cipal de la teorla social. Collingwood, en especial. ha elaboradouna teor~ ';l\~..Jw{..~i~de la acci6n social. <~
~.~.{aelit>minaSJl£tr~"""~~ .~s~rr~~;:UD"~"l()~~~Si'uff':P.e.Jt~~tb""rtmtntfm-,:' 1iintMtr~0 pro-
~~fffl}·tl~L~us'tg~~r~t>~\'n~l:}:pp~~r,28).EI no considera laacci6n como una respuesta <lun estfmulo, 0 como el mero resul-tado del cankter 0 disposici6n del agente (ibid .. p. 102), 0como una respuesta reactiva de la conducta, ni como una nor-ma, sino como una situacl()n concrela. en la que el «aconteci-~~~<s>;...s~)l~~~~:~;;~~l·I,I!i~.~c;,~~),IlScc~~~~i.as.y_~PTI1I..",..~&UJ1....,un, ~Qf~9..flJ11!~!~~~~.*~hlI\Ue.Jq ,,,,de. E1.J1t~?J~q!kt!..CjH,,~,.E'~'~':4;]
'~iiit~~<ijYI~i!~t~\Cl[Q'o~~fe~~91~~DebidO a Ia aparici6nde Sllll;:lCIOncsde lIpp est"ntlar. la Clccioll ClpClreceslljet;-t a unasr~glas, per<> dc IIccllo, en Illllcllos aspectos de la vicia. n(l exis-ten reglas inlllllt:lbies y rigida~. Cada siturtci{ln espedfica depen-de. rues, del COlllexto, con chferenles combinaciones de los fac-lores Imrllcnt!os. p(lr 10 que seria illlposihie poseer una listacOlllpleta de las reglas de COllducla. Mas hien se lratrtrf;) de «im-provisar 10 meJpr posible un metodn pClra manejar 13 siluaci6nen la que uno se encuentra» (ibid .. p. LOS). .
1 Como resUllrtd() de 13 mClyor relevancia de l;-tacci6n sohree~ acontecl.mlenlo. se produce 1I11arelaci6n recursiva entre teo-r~Cly pn'icllca. LClcullurCl sera ClsfunClCClusay un efecto. un es-tnnulo y UII ITSlduo. sera al miSlllo ticrnpo algo creCltivo'v alcreado ~Iffi"~"".:..~~~~~ . < go
. ~~ ..:t~~~yA.~y, ••~ el cambio recursi-yo. algunos vleJos pUlltns de viStCl.como el de Collingwood so-ore todo, resull;-tn lllllCho menos normCltivos que la Nueva Ar-queologfa. J~ ~rqueolog!ri estrllclllnliista 0 Ja arqueologfa mar-xlsta. Es.tas Ultll1lftScorflenles rnenciollCldas presuponen norm asromparll(las y ~rl~t~~r9BTWEl_~t~~-=~"-'-1
~ to~~~ '~~lItJen~en la conducta como algo queesta slIJeto rt reglas. '
Todos eslos prillleros aut~res (lcept"ban la generalizaci6nal menos d~spues de haber reconstruido las secuencias cultu~a~les. Pero lhferfan en su consideraci6n de I" objetividad de losdatos y en la 1I1~liza('i6n de Jos nlt~todos de la ciencia naturaJ~La ~nyorfrt partl(Hl de la creencia de que los cI"tos existf:n enreahdad. que lo~ datos mismos estaban m~s alia de toda rluda,y qu~ permaneclcnclo cerea de ellos, era posible ofrecer recons-
"i ...~CCtones seguras. y s61idas. :~jggott (1~59; 19(5) Y Willey( 84. p. 13) tarnbl(~n creyeronque se pocltan apJicar c~nceptosg~neraJes eJaborados por <ltros autores para interpretar secuen~Clas concretas. Pero al mis~o ~iempo Hawkes. Piggott, y Willeyafirmab?n qu.e toda seeuenCta cultural era. ell cierto rnodo~ uni-en: Segun Willey (I ?(5) «el arq\le61ogo debe estar inmeiso enlos contextos hlst6nco-cllltur<:t!es que son relevantes pClra losp.robJemas que se planteall». Pam Piggott (1965) toda civT ~cl6n debe val ., . . I lzaorarsc a partIr de Sl mlsma. En ot~.ras muy anterio-
res existe In que hoy p\lede pare('{'I"nns tlna ararente ('ontradic-ci6n entre Ia \lnicidad sllbjetiva dC' l;lS Secuclll'ias hisloricClS \' tinmetodo empfrico y generftl, similar Cliutilinldo en l"s cienciasnClturales.
En camhio'. ('ollillj!wonc! y tCl!nhicll Daniel (1962) Y Taylor(194R) consideran que los rropios e1alns snn Ill;:!Srrohlemlllicosy niegan la posihilidael de una generaliz<lci6n intercultural parainterpretar los datos hist6ricos. tt.",-.,.·. . " '. 946 ).3.~~lJJ,Ji,~?~~w!.?~..r.roriedClcl .. d."i.' ,~fit\,'., . ,', e\61~,..,:· @ Itl~~'ilt'ti~d'~tn~~~~~nwEIconocimiento hist6rico no es 13 ',recepci6n» P{lS~~d'eroshe-chos. sino que supone discernir. mediante el pensam~~%~~esel Jado interno d.e~{iS'~tec~miento (ihid., p, 222)·t~~ff~~~'~~~~~~~if:~..~.~~~~.~!r,~, ~ , ~--:-i~~rf:n~:~tr~i~;(~s..i,.v~esde luegl) no Ii I ap lC;~;-J;-'~~)aral()s de meclici6n universales. como la Teorfa de AlcanceMedio, que nos c1arian. segun Collingwood, teorfas universalesc1escriptivas y $uperficiales. (,C6mo lIevar a cabo, pues, la COIl-trastaci6n?
Poddamos responder diciencln que no es posible. -4,.{WOfl1y muchos olros 3utores de I:t primera epoca no concebfan~lfWi"JiiIf$E@i~~,ru~~ttaw~W~!~~~m~ra~." una continua aproximaci6n al tema, que &iitt=
t, <~\",,,_ •••.. I como Colling-wood se esfotz6,en demostrar, podemos ser rigurosos en Ilues-tra reconstruh~i6n del pasado y poclemos 'deducir criterios parasopesar las distintCls teodas.
Hay que empezar sumergiendose uno mismo en los datoscontextuales Y'volver as! a revivir eI pasado gracias a la propiaexperiencia personal. Pero, tClIcomo destac6 Bourdieu (veasep. 94), se trata de una experiencia pnktica, de una vivenciaprofunda, no de un espectaculo abstracto a ohservar. «EJ cono-cimiento hist6rico es el conocimiento de 10 que la mente hizoen el pasado yes, Climismo tiempo. un rehacer, un perpetrarI~~ctos pasados en el presentc» (Collin~~oo~:,..,.!,,~'§~~lBJe •. \0
~U:Pb%1a~nnp~"Wie~htla~rrn~e~~~~
~
~~';'\I ..!*'- .~,. .:., '.' . '~.r';"'l""""""';'l.th-U...-i"",~~~~~ ..}i!JjJ.~::!~/i"- ., . , ',','e·, -.' -I~ .~ ~ - ~\
i.Que quiere decir Collingwood con esto? La aceptaci6n enarqueologia de la posici6n defendiJa pOl' Collingwood, la formaen que formul6 este punto, tuvo consecuencias bastante nod-vas. Collingwood no quiso decir que bastaba con sentarnos y«esperar la empatfa» 0 «Ia comuni6n» con el pasado; creo que10 unico que pretendfa era expresar la argumentaci6n expuestaa 10 largo del presente libro, segun la cual todos los enunciadosrelativos al pasado (desde nociones como «este es un campa-mento de cazadores-recolectores». hasta «esta tumba sirvi6para legitimar el acceso a los recursos») implican necesariamen-te algun tipo de supuesto sobre el contenido del significado enel pasado. En este sentido, nos guste 0 no. nosotros «nos pro-yectamos a nosotros mismos en el pas<ldo», que es a 10 que Co-llingwood se est a refiriendo en.realidad. E insiste en que es ne-cesario que seamos conscientes de que esto es asf y de que 10hacemos de forma critica.
Este «revivir» el pas ado se consigue gracias al metodo de• pregunta y respuesta. No podemos sentarnos y observar los da-
tos; de.bemos ponerlos en acci6n haciendo preguntas: lpor quese edlflc6 una construcci6n asi, que finalidad tenia la forma deesta acequia. por que este muro es de turba y este otro de pie-dra? Y la pregunta no puecle ser vaga (<<veamos que encontra-mos por aquf»). sino definida y concreta (<<estas piedras sueltas(,son un muro derrumbado?))).
La respuesta a est as cuestiones depende de la totalidad delos datos disponibles (vease mas adelante). pero tambien de lai~a~inaci6n hist6rica, que esta muy influida por questros cono-elmlentos y nuestra comprensi6n del presente. ColliTlgwOOG 1 ra.ta s610 muy por encima el tema de la analogfa, pero mi lectorade este autor me lIeva a pensar que no pondrfa objeciones a suutilizaci6n. La analogia con el presente es, evidentemente, im-portante, porque amplia y estimula la imaginaci6n hist6rica. 10que no significa que la interpretaci6n del pasado tenga que que-d.ar atrapacla dentro del presente; Collingwood cree que es po-slhle lIegar a poseer la suficiente ;:Jgudez<l como para lIegar acomprender un contexto cultural distinto del nuestro. La mentee<;perfectamente capa? de irnagin<tr v critical' otras subjetivida-
des, el «interior>' de otros <lcontecimientos hisl6ricos (1946. p.297). Aunque cada contexto sea unico, pOI' el hecho de deriprde una circunstancia hist6rica especffica. podemos tener lAtaidentidad 0 sentir comunes con res pee to a aquel; cada aconleci-miento. aunque sea unico, tiene una universalidad, porque po-see una significaci6n que puede ser aprehendida por cualquieraen cualquier epoca (ibid., p. 303).
La agudeza. por 10 tanto. se refuerza 0 «valida,) de muchasformas, Para quienes trabajan con material procedente del mis-mo contexto cultural al que pertenecen. la continuidad entre elpasado y el presente nos permite retroceder en eI liempo. «pe-lar las capas de la cebolla» de Hawkes (vease p. 111). para en-tender de que forma los pensamientos se han modificado ytransformado. Collingwood. en cambio. apuesta por la coheren-cia. Dado que, «hablando con propiedad»). los datos no existen.10 unico que cabe hacer es proponer una reconstrucci6n quetenga sentido, de acuerdo con la visi6n del mundo del arque6-logo (ibid .• p. 243). Y de acuerdo con la coherencia intern a dela argumentaci6n. Esta estrategia permite elaborar hip6tesis so-bre «otras)) subjetividades y posibilita una diferenciaci6n de lasdistintas teorfas. Pero la coherencia tambicn implica correspo"-dencia con los datos. Aunque estos datos no existan con ningu-na objetividad. sf existen en el mundo real; son tangibles y es-tan ah!, nos guste 0 no. Independientemente de nuestra pereep-ci6n 0 visi6n del mundo'. la .evidencia nos obliga y nos vemoscondicionados por su especificidad y concreci6n. Par ello. meserfa diffcil avanzar la hip6tesis de que <<lautiJizaci6n del hierroen Britania fue anterior a la agricultura». 0 que «el enterfatmiento formal 0 construido no aparece en Britania. sino des-pues de la adopci6n del hierro»: serfan necesarios demasiadosalegatos especiales para hacer que la evidencia encajara con ta-les hip6tesis. Por 10 tanto. incJuso dentro de nuestras propiasperspectivas subjetivas, resulta diffcil hacer que nuestros cohe-rentes argumentos se correspondan con la evidencia. En algunpunto este tipo de alegatos artificiales se haeen evidentes \' lateoria pierde credibiJidad.
Por est<l razon nueslra reconstrucci6n de los si!!nific<lc!p<;hi,,-
laricos se ons;) ('11 arglllllcnl;)cinllcs de c(\hercnci:-t \' de corrcs-I'ondcncia COil Ins d:llns 1;11cnmo se percihell. L<l arqu('n(ogiautili7.a ;1rgumcnlnciollcs f1exihles. Uicilmcnte «Cldecuables»: notiene mas opciori·es viables. Asf no es posible conseguir. eviden-temente. certe7.:l algun<l. pero. como veremos mas adelctnte.por los ejclllplos prescntaclns. cl conocimienlo del pnsado esncull1ulable mediante unCI aplicaci6n crftica del metodo.
Son muchns Ins que han reclJazado los puntos de vista deCollingwood. 0 al menos su forma de presentarlos. aunque. eneI c1ima iJltelectllnl de In filosnfia postpositivista. muchas de susar~umentflciones no pueclcln cOllsiderelrse ni mucho menos T<ldi-cnles. Chilcle. pues. se eqllivoc6 ell afirmflr (l949. p. 24) queera imposihle qlle Ins lJisloriadores re-creanll1 en sus mentes Inspenstlmientos \' molivos del al!ente. puesto que el propio Childesolfa atrihuir conlinUflmente prop6sitos e ide<ts <tIfls mentes delpelsndo en Sll trahajo Clrqueol()~ico. Y se eqllivnc6 tambien alafirmar que «Collingwood me est<'idiciendo en realidad que de-seche de mi mente todns las ideas, categorias y valores proce-dentes de rnl p,ropia sociec1ad. pnra Ilenaria con los de unCI so-ciedad desapnrecida» (ihid.). Collingwood afinnaba. por el con-trario. que clesde 'lIIestra propia sociedacl es posible lIegar acomprendcr ntras sociedades Y 4ue no serra logico afirl1lar quela nueslra no guarda ninglll1 tiro de relacion can la naturalezade Clquellas sociedndes. Y tleda que podfallws valorar crftica-mente nuestra socieclacl y clIalqllier otra. comp<lrandolas unascon otras.
Con eslo no quiero decir que tengamos tjlle realizar la re-construcci6n del pasado independientemente de nuestro propiocontexto social; este aspecto de la inferencia se analizara eo elcapftulo R. Pero sf podemos decir ahora que. dentro de \;: sub-jetividHd de los datos. existen toclavfa mecanisrnos para distin-guir las diferentes teorfas alternativas. La evidencia es portado-ra: de suficiente informaci6n contextual concreta como para Ii-~ltar 10 que podalllos clecir sobre ella; es el proceso de la ima-gmac16n histariC<l el que recompone los datos. dc'incloles la for-ma de un lodo coherente. La ciencia historica tr<lta precisamen-te de la crftlC\ y el incremento de estos elem~ntos subjetivos.
Fn C<lSOcontrario. 1;1IItilrzaci6n de los datos en generaliz<tcio-'nes intercultur<1!es qlle olvidcll1 1<1relncion prnblemlltic:-l slljeln-
objeto. resulta fr<1l1dulenta.
Ouiza sea util pteselltar ;llgunos ejemplos tornados de lanbra de Collingwood y de otros estuclios mas recientes. que evi-dencian intentos conscientes de recollstruir motivos. finalidadesy significados preteritos. Todos ellos se caracterizan por la «in-mersi6n» en los d<110Scontextu:lles. por haeer pregunt(ls al res-pecto. y pm logren interpretaciones verosillliles de las circuns-tancias (micas. '
Graci(ls (l su profundo conocimiento de la Muralla de Adria-no. y de 1(1posterior Muralla i\ntonina del norte de Britania.Collingwood (Collingwood y Myres, 1936. p. 140) pregunta:«~por que I{)Muralla Antonina es t(ln diferente de la de Adria-no? ~Por que no hahfa en ella un castillo miliario y torreones.y por que \os bastiones 3 10 \;lrgo de 13 muralla eran mas peque-nos y menos separ<tdos que los de la muralla anterior?
Los bastiones indican que las fuerzas emplazadas allf fueronmenores en la muralla de Antonino. La construcci6n de la mu-ralla indica. asimismo. un deseo de economizar, sabre todo sila eomparf1mos wn 13 murall:l de Adriano.
EJ foso c1elante de la muralta es incluso' mas ancho que el deAdriano, pero la parte occidental y central del propio contra-fuerte nO es de piedra, sino de turha, y de arcilla en su parteorient81. EI mismo t\dri:mo habfa decret8do que la turba resul-t8ba mucha mc'isc6moda para ronstruir que la mamposteria. Ylas medidas re81zan el conlr3ste. La parte hecha con turha, enla Muralla de Adriano, mide seis metros de llncho en la b8se:la de Antoninn s610 cU8tro. 10que implica que. si la altura fuerala misma' en ambos casos. la muralla Antonina hubieni necesita-do. p;lra un tramo c1etermiI\8do. s610 dflS tercer<lS partes de 18\.turh8 reqllcricla para la de Adriano. Los b<lsliones. en Jugar deestar s(,liclamente refoTz3Ch)scon piedra. con puertas de acceso
monumcntnles, estabnn roLleados casi en su totalidad por Cl"\-
trnfuertes de turha 0 tierra. con ullns puertas hech;·s a base ut:
maderos en Cormas por 10 general muy simples; cuando se utili-zaha la piedra, la construcci6n era sencilla y barata, Incluso nolodas las edificaciones centrales de los bastiones eran de piedray los barracones eran de 10 mas vulgar. can cobertizos de made-ra que en ocasiones presentaban techumhres de paja.
construy6 esta muralla?». los arque610gos han c~~probad? eluso de adobes, de estilo similar a los adobes uttltzados en elMediternlneo. Tambi~n han constatado que en el contexto &1-tural del norte de Europa este tipo de murallas no se documen-ta hist6ricamente, Y que c1imatol6gicamente las condiciones noson adecuadas. Otra informaci6n contextual incluye el inter-cambio de (terns de prestigio entre el Mediterraneo y esta partede Europa. la complejidad interna de la Heuneberg y sus ricostumulos funerarios. Por todo ello. resulta plausible que estamuralla concreta fuera construida mas por motivos de prestigioy de status local que para fines defensivos.
En su analisis del cosmos zapoteca en Oaxaca durante el Pe-.riodo Formativo, Flannery y Marcus (1976) demuestran que ~sposible descubrir el significado de las representacione~ ceraml-cas altamente simb61icas remontandose hasta sus verslones na-turalistas, pudiendo as( «Ieerlas" como serpientes y como hom-bres-jaguar, Yo he afirmado, en esta mism~ Hnea (~98~a). quemuchas tumbas neotitieas de la Europa occIdental slgmfican ca-sas. La argumentaci6n viene reforzada por los ocho puntos desemejanza formal entre las tumbas largas y las casas largas dela misma epoca de la Europa Central. Luego el hech~ de quelas tumbas si nifi uen casas se situa en un contexto socIal a ro-piado.
A partir de est a evidencia. Collingwood pasa a una interpre-tacion del prop6sito. «La Muralla i\J1tonina. tanto en construc-ci6n como en organizaci6n. expresa un esfuerzo deliberado deeconomizar costos, a expensas de una menor eficacia)) (ibid.,p. 142). Refuerza esta hipotesis al mostrar que la muralla nogoza de una buena posici6n estrategica y compara la MurallaAntonina con una nueva Hnea fronteriza construida en Germa-nia. «Estos aspectos de la Muralla Antonina, considerados glo-balmente. no parecen tanto una serie de omisiones, sino mas~ien elementos de una polltica deliberada, basad a en la suposi-ci6n de que no era necesaria una construcci6n fronteriza s61idaen aquella linea)) (ibid .. p. 143).
Collingwood explica luego, en su estudio, la raz6n de queuna muralla de este tipo fuera edificada en aquel lugar y enaquel preciso momento, relacionando su argumentaci6n connueva evidencia sobre las tribus y asentamientos del norte deBritania. Pero 10que aquf nos interesa es haber podido mostrarc6mo es posible. preguntando e intentando responder a una se-rie de cuestiones relativas a la minuciosa informacion contex-tual. ofrecer una interpretacion unfvoca concreta de la inten-ci6n subjeliv.a que resulte verosfmil y <;ostenible con respecto alos datos.
La reconstrucci6n de Collingwood se apoya, en parte, endocumentos escritos relativos a la naturaleza del ejercito roma-no; por esta raz6n resu1ta mas util abordar el estudio de unamuralla totalmente prehistorica construida a principios de laEdad del Hierro en Germania, la.Heuneherg. Merriman (1986)ha mostrado que la construccion de e<;[allluralia pudo muy bienohedecer a razones de rrestigio. A I" rregunta de «i.por que se
..~porque era e uOtCO 0 Je 0- IpO que a la p a 0 en astumbas; se colocaban con frecuencia en contextos rituale~ ?Iigual que las r~plicas simb6licas hechas de yeso. l I
Los ejemplos descritos no son nada del otro munelo: sonsimplemente arqueologfa corriente, pera es importante recalcarque esto es arqueologfa. En los ejemplos ant~riores la anato,gfacon 105 datos etnogrMicos quids haya inflUioo en la elecc16nde 105temas. en la imaginaci6n hist6rica y en las teorias expues-tas, pera en todos ellos el objetivo principal ha sido captar la
1Iim)~~~!!~ co~prender 10s ?a-tos mismos. en sf mlsmos. Ulzas haya qUlen plense que eXlstemas de un vado metodo16gico. i.Oue es la «univers<llidad" a
<ill{' ('ldlllll'\\"lliI 11:1('1'1('If'I"I1CI:I' (I', 111)1.,''<'I'lfl1l11'('11('11:11I'll
,I ";I~;ill{\ Sill 11111'1111('1~('II('lll;llIlt'llt(' ('11'1('<.('1111'"\. 111:',S;lil:1 dl'I" •..''It'llq)I.,·, "I 1t'l'lill I"'. ,.CI'II1" 11111'li'ICI;11('I ("If!lt'llidp del SII!III-flc;,dn':' I ;lIt:s pI ('~llIlla\ sc ;11111/l!;11;1/1dc IIII(,\'P CIl el Glplluln7 "'f~r\l 1:1 phr:! t1t~ {'llilillg\\(llll! h:\ \!lpllC"lp 1111g';lll ~"~1"() ~l(lc.I;I/Ilc 1,'11 t'~Ir' <,('III Iii, I
rrnhll;'(Il;'" d(' \';t1i(\;1ci{)n, dc IllS (htps in;HlccU:l(\()S, nll\(lnl;rero~dcl1eCTr()"P-ll'ea6'(=re~iTC[tI'(~-(00 ~7R()ii~trU(Sclor('cli'Trufa l''d~''rpende de 1,(atrjl'tlti6ntfe"s;~nifk'ados)ubjetivos a.loskoniext'ofnJ:hj~t~.ri,~?'R~p'p'cri~sihI eSlc C;II)il"I(1 hCIllPl, all:lli7adu vali(,s, Inetodps "dccuad<ls en ('sic SCIIII(\O. COIllOIus de (nlllllgwnp(\
()lla ,,1);cc\(')1lljut' SlICI<'h;\('(' 1sc ('s que dc('ir qne sc h:) 1'1'11'fruidp 1111IIlUJ'() f'lllljUC ;ligllll'll qucri;1 conslnllr Iln Illllrn liP Il"SIIC\';1 11111\'klns (l;1r() qllc si s{lln s(' Iral;')r;) df' ('<;{) h;')hrfalll('s
c\\';1I17;l(lp nlll\ l'tlC{) !'rlP nll;Jfi7;1I el pi 01,,')<;Jlp. In inICIll'I(\1lqllc piledI' dCli\';1r,;c dc 1111Cl\lltC'xto hi<;f('licpcullur;')1 CPllell'II',articul:ldo dellflP (If' IIfl Illalel) dc ;)cci611spc'ial, 11')illlplicl SIIlI-r1cmcllfe desci ibir Ips <Ialp,; llv f!)rJlla <Iislint:l \' 1I11C\,;.),SII11lljllC<;Ul'tlllC 1:1;tdqIIlSi('i()ll dc illfpIII);)ci('11I ;1dicil'llal I,;) 1I11crl''''I:1ci{m v;') Ill;lS ;i1I;1dc Io.sdalo<;: si 110fller<l ;1';1no se pl<llllclrI:\ rl
rroh1e11l:1 dc 1:1 \'alidaci6n, FII Ins <Ins ejelllpins de 1<1 Illllr;')II;).1;') Cnll';'lllccie'1I1 Sf 1\(>\'(, :1 C;lbl' C()ll el fill dc millimi7;1r ('(1<:1(.;
ell tCrlllillll' de pl(l7a funIC' \ fllCI7c\ dc tr;l},;)jtl. ) Cnll el fill decnn<;c?"il l'IT<;figill soci;)l /\lllh;lS illteq'rct;lCipllcs ;')nndell :II!!.();') IllS (hlll<;,
Fn III/-C:lrdc pcrmitir 'lIlt' 1(1;)rqllcn]ngi;1 iJistoric(I se cnll\ WI-
I;) CIl 1I1l" "II\1l'\:I" cif'llci:1 11:llllr;i1 (Rahl7, IO~l). seria 111('1'",m;'\s },f'II('1 iC'IP<;pil1('nrpnr;)f IlIlJl'hns dc 1(1<;IllCIPd(l<; e hi!)(\tr',i<;
dc I", ;,)lIjl!f'oln!!la hist(llica a 1;11'lThistoria FII I'sle C<lpifUlo he·mns Vi<;\0 que 1:1histnria dcl "illterior)' <lc Ips :lc{)ntecimiclltos.consider:lda CIl cl tifnll'n, 1l0S prnpnrcinna el pOlencial 1);)f;1llll;,) m;'\s l'PIlll'lcla cOlllprcsi(1I1 dcl clIlli)in <;pci;i1.de I<ls rcl:tcin·
ne<;('lIlrf' f'stnlt'fm:l. idc:l Y 1'1;'lctica, y dcl Inl del individllo cnh <;f)cice!:J,I. 1-'1illfonn;lriflll ;1I'1'Icol{lgicl. Cl'1l Sli ;lCCCS{)I'li,'ilegi;1dn :l c'(IClIsPS peripdo<; de ticlllrO. pllcdc enriqueccr 1ll1ll'i1<.\<;~Ic 10s Ikh:llc<; cnnlclllpni :lllCo, snhll;' 1;) s"l'if'da(\ \' ('I l';llllhj"S(lei;11 p('! !'jcllll'lo' i.qllf lip!) de fTsi<;fCIIl'I:l "IH)Ilf'1l ,dn,; Illpd,,,sul';Cli\ll~ dr h:\('er I;')s CllSas" IrenIc" 1111;1lC\pluci(ln so('):11\tcc;lic:l inlJ)1l1(:lI1lc" (.()IIC Icl;ICi,'lll h;l) ('1111('1111c;')mhiu s(lcI:ll~r",dll:ll \' 1111"rcpentil1ll') ('IlI1 c<;lc IiI'" Lit' !'rq?lllll"'<; h,lceillp,pnsihlc \I"" 1:11';\fIICII1:tli,l:id dr' 111<;d;lllls :lrljll('nll"fliCt)<; 1('\1'1,'..Ind" <;1111111'<>11;111('):1
FII e!I""'\II11" C:ll'llltI" :III:t1I/:lIt'lllI\S 1111('jl'Il'l'I(I rlll"I,,',11l1l
I.'" ;llljll(',dtl/c'.';I. p"('S, 11(',)('qll(' ir h;lCi,1 :llr:'\s par;) :lvaIl7,<lr.Fn f'<;fl' 1':'1)IIIJit) "CIIIPS "'SI" la Ilcccsid;1<1de \'plver ;)1 pcrllld":I111f'f1PI:I /:I Nllcl'" /\"jllt.'lllp,lC1;1 COil el fin de rccuper"r 1:1 h,,-
Iml;') cul!llIal y 1111cl1lo(I'IC rrllls()lico cnhclcillc, S()spechn quesj se IlcV:lla ;1c<lho 1111;111{ill~l<;de las rdelcnci;')s () Cif;')Srelali\'as;)1 pClilldl1 ('IIIIC 10'",\1Y 111Sll,t1csl'lJlHiri;\IIlI)S 1111'1I'rpllllld;1 rllp-
~<~;_;\~Cll ~rl 11.1~' \,.:1 ,1,:-(~~t~a~,I;s,:~~.?;ifu!~~~5)&(~~~~.W:;;:~~?,fCElci:~Jt~~qlle9ISJgia,_ap.i~l()t',~d~ .se r nOrW}11V}r,;dC~CT1PlJ.va. ,e~e~lahya, ~t~,JAa9c':l1ad~:Il:lhia Ilcg~ltI~!_t;.!.)II...I.}'l!~~ll~l.d~.1~,~I.l~~_I.:.-~~.!.!!_~~.I~~(~",,!,.~,,~IJ~.~,-~.,nl:C':::l r..~lc_11.\11' \;o•.I.SI.:.sondenarol1,~?S oblet~y.o~.hlstQncO~....•~~~YlJ~WCS y)OS. mctvdos, J IUt:rpreLa qyOS.j' -:'
L<; C\'I(\('II((' qilC ,(' 11:11)1:1lIecllt) llluch;1 Itl<;t!" r;l Cllitulal Sill
inleres v Illllt'h" Ill;t!" :lrljIJce\lp~I<t, PCIO 1(11I11<:lllt)o('urriri;1 Iuc-
go cnn 1:1NucvC\ !\rqll('olngi", y seguir{\ ocunicndo en loda Iaarqueologl<l flltllr<l. ;\llrlli:r;lIHlp Ips divcrsu<; "l1l.1e\'II<;enfo<jues',quc se h:lll ;ll'lic<tdp f'n arqllelllPllia durallte /()<;,·t!tilllos veinle;')ons, hI' pllc<;tn de rcli('vc qll(' ~IJ<;lirnil;)cinllCS dniv:ln precis;)-mcntc 1ir'1 ICt'!l;I!O de Ins <;lgllifiC:I(\OScultul:t!c<;. del indi\'idlloy ell' ,,, hlSlllll<J r\1 qllCITI rc(krillir I;') <trquclll(lgl<1 cnnw IIl1aeienci:l 11:11111;11.1(1,lll \'1 \"n[ll'cilllwlIln al'l.llllld:l,lll en aj)()<;;1n!C-
riure, (;, e\{'I'lwi'''n, ('II ;t!gIIlIIlS l';I<;I'<;.dc C<;qlll'III;l<;('Iollnl(lgicusy <!e<;nil'c/l)IlCS de dall'<; h:'\<;i(pS)sill'i{) de chr'.o c'<piatpriu y se;IlTlIll'Olli",
I\li inl('lIln 1'''1 11',;111:11 1:1;11'i"l'(1I1lI!I:\ \. IClIll(,~';lI la \'icj;1 \.i", IIl1C\';t 'fI"I:1 I)U"(\;I 1):lICU'1 :1 11I1icl10<:(':\\'(";II;111ICIII(' COllll"111;11\' r,!),'clli:JII\'1l Sc sllclt' ICICCIIlIl:lI :I ('<;1;1C'\igcnCla de 111_(l'll)II'!;11 1,.<;'-"glld"';I""'; ,,"I'I"II\(lS del 1);1<;;111"df'SI:lt';1I111"Ie',
co sonre cl rol de In cultura material ell el Cllllhio social. dentrode un contexto hist6rico especflico. Pero no hrly que olvidarque hasta el momento 5610 he est ado roznlldo un problema deconsiderahles consecuencias. Collingwood (1940. p. 315) lIegaa la conclusi6n de que «estudiall1os l~1hiS\nria ... con el fin ell'alcanzar el autoconocimiento». Dado que hcrnos admitido queparte de nuestra reconstrucci6n del pas;ldo c1cpende de nuestrapropia visi6n del mundo y dado que hcrnos negado la posibili-dad de toda certeza en [lUestra interpretaci6n del pasado, «cadanueva generaci6n de be reclescubrir la historia a su modo»(ibid., p. 248), en la medioa en que se plrlntean nuevas pregun-tas, que cambian los metodos y sc amplfa y altera el conoci-miento hist6rico. La finalidad ll1tima s610 puede ser el autoco-nocimiento. Proyectandonos a nosotros rnismos en el pasado deforma critica, logramos conocernos mejor rI nosotros mismos.Esta es la raz6n que subyace tras el apasionado rechazo de Co-llingwood de la aplicaci6n de Ins ciencias naturales al pasadodel hombre. La obra de Collingwood fue <,una lucha polftica»(ihid., p. 167). Estudiar la hurnanidad en terminos de leyes ge-nerales. equivale, en ultima instrlncia, a negar la libertad huma-na. EI enfoque hist6rico, por otro laoo. permite que las perso-nas piensen 10 que quieran. con entera libertad: no se sometena teorfas universalcs que no plleden suhvertir. Como el pasadono pllecle conocerse can certcza. no tcncmo<; el derecho de im-poner a los datos nuestros propios universales, ni de presentar-los como la verdad. Volvere a examinar esta cuesti6n en el ca-pitulo H.
6. UN EJEMPLO ETNOHIST6RICO:RECONSIDERACI6N DE LAETNOARQUEOLOGfA Y LA TEORIADE ALCANCE MEDIO
En el marco de la discusi6n lIevada a cabo hasta este mo-mento en el libro, desearfa presentar un ejemplo etnohist6ricode cambio de cultura material. con el fin de discutir algunos as-pectos relacionados con dos temas muy de moda actual menteen arqueologfa: la etnoarqueologfa y la Teoria de Alcance Me-dio.
~~(Gould, 1980: Kramer. 1979: Yellen.1977: Binford, 1978) se caracteriza. segun Gould y Binford. susautores mas representativos, ror utilizar un metoda «materialis-ta», «arqueoI6gico», esto €s, una observacion objetiva, desdefuera .0- !MJjci ante, capaz de registrar_~an(f!:I01
. Uno rle los resultados h<l sido la Teoria,de Alcance Medio, la CUll\. como han puesto de manifiesto,~ ,Raab y Goodyear (1948). se ha asociado estrechamente " 10s'procesos de formaci6n de yacimientos.
Segun Binford (1977: 19K~), los arque61ogos Ilecesitan desa-rrollar argumentaciones de cierta relevancia acerca de las rela-ciones entre la cultur<l material y la sociedad. Defiende In nece-sidad de disponer de instrlllllentos de mcdiciCm illdependirnfe.Lde «termflmetros». para pndrr «leer» 10s <bIos arqucoI6~icos.Aunque la idea de Ja Teor!a de Alcance Medin en relaci6n alos proceS(lS ffsicos (pm ejemplo. la desintegraci6n del ("IJ) sea
f;"lihlt'. se h;,ce dilieil ;JCeplar la nic;tenci:1 de leyes universalesdel prnceso Cld'"ral que c;call illdcpclldielll'cc; de nllcc;lr:1" Icod;)scIIllllraks de 111;1<;allll IliH'I. ('i;)rll qllc t'll cslas (Jltill1:1s exisleuna gr;lll Ilcccsid;i;1 d~ illvcstigar 1;\ cultllr" IlI:l1eri;J1. los proce-s{)<;de aCllflllllacil)n de dcr(\<;itos. etc, - podclllo<; lIall1<lr <l estoinvcslig;lCi61l ell' alc:lnce flledill. Pern al~() rlluy diferentc. ':' quencg;Hlllls aqlli, ('<; qlle cl Ilpo de illstlulllento de medici6n pro-puesto pOl' Hillfonl. c1CnOlllill:lelP Teorin de I\Ic<lnce r-.lcdil).plleda cxislir illdepClldicnterl1cntc del contexl(l cultur;J!.
I.os ,Hglll1lentos de cstc libw t<lrnhien SOli contrarios ;J unaetnnarqucnlog.ia "materialist<l» y '<arqucol(lgica", EI interes seha desplClz;\llo desde "fuera" haci:1 el «interim', de los Clconteci-mientos, L:1 adecllada cprnprellc;i611 de la clIlIlIr<l material. en S\lpropill COlllcxl() dc significado. supone tlll(l parlicipaci6n pro-10ng.adCl ell la<;cllltllrns esludi;1IIas. I\unqlle el ()bjetivo sea. pro-hahlplllcllle, ('I lIlisll1o: IJ;1Ct'r I'reguntns ;Hq',eol()gie;1c; acerC;1 delos d;1lns etnngrMicos.pregunlas relativCls a 1:1cultura materialy/o a IClsest nlC! mas y prpcesos de camhio. los nH~tndos tenoranque ser cornpletmnellle distilltos. ~'cro surge un problema: (,cu;i1es la difcrcnti:1 entre esta etlloarqueologfa participativa. <,inte-rior». pOl' \111lado. ':' la etnografiCl y la anlropologia social, pOI'ntrn? 0 pCPI' ;1\'10: Ins ClJltrorn!ni!0s sociak<;. aC0stumhr:l<!OS atccnicCls tnles cnmo la entrcvista. la grahaci6n. el muestreo, elaprendizaje de las diferentes lenguas. y acostumbrados a una li-leralma mas alllplia y mas rclevante para Ins socieelades con:lempornncas. ;.no 10 harl;1n l1lejor? l.L;1 elnonrqueoJogfa no len-drfa m:\s hien que desaparccer y ser reemrlazada por 0 integra-da en In antropologla de 1;1cul!urCl material y del cambio social?
La etnoClrqlleologfa existe como suhdisciplina unicalllentedes<!e haec veinle aons. En mtlchoc; aspectos suplc tan s610 unac1eficienciCl. debidCl CIla fnlla de intercs antrorol6gico pOl' temasque son b:'isiws para la arqueologfa. Si amhas discipJinas, juntocon la hisloriCl. l'onsiguen cOJlve;·ger. 0 Cli menos comunicarsede formrt mns productiva. enlnnces la etno" rq u-eologfCl puedeconvertirsc en una "pieza de museo>'. representativn de un pe-rioOo. ,)soci;,da alas tendellcia<; no-confextu:lles. intercullur;1-Ics. de la ciellciC1 arqllenl{lgiC(l de los :)fin<; c;e~{'nfCly setclIta.
Fs cvidente 'que existen indicio<; (Miller. IQR3) de tin cre-cienlc illteres ;1ntropoI6g.ico pOI' 1<1cult\lrCl lll;Jteri:11. Tmnhicllson eviJentes las dificultndes re;)lcs rnr<l \In reciclaje de losClrque6logos, con vistas a reali7.ar una adecuada ::Intropologfaen profundidau. POI' otro l::Ido. ,lurnenta t;1mbien en arqlleo-log.ia la cOllsciencia de la necesichd de una cornprension m:)sprofunda de todas Ins dimensiolles de la ClllturCl lll<lteriaL y 1;1cultura material nctual es el (lnico ;'\rnhito donde esle hamhrede saber arqucol6gico puede saci;1rse, Es prohable. pues. qllela eilloarqueologia. <l ser po~ihle con unCI melndologfa IT~{JS
((<lIltropologica)). desempeile \1111'01 importante en el futuro 111-rnediato. I
La et uoa rq ueologia. ror ta ntp. Iucha ror <;\1c;upervivellciaen distintos frentes. Esta la nece~idnd de una inve<;ligaci6n m~s\Clrga y en prof\lndidad (motivo de prohlemas pr:)cticos y finan-cieros, por 10 general). F<;t;'\ 1;1conscil"ncia. pOI' parte ell" algt~-110S arque61ogos y antropolog()s. de qtle Jos etnogmfos expen-mentados 10 hClrfan mejor. Est:) el deseo (Miller. lQR3. p.o) dereclucir la dependencia asimcl rica de la arqueotogia respecto ClIn ClTltropologfa. dependencia que enCClrna la etnoarqueologfa.Esta la consciencia. en antror()lngf<l. de que 10<;prohlemas de1:1 cultma material V del caml..,io tienen interes, Y ror ultimoesta el problemn de -qtle, en arqueologfa. las tendenci::lS desvin-culadas de 10 illlerclllturClI y pr6ximas a 10 hist6rico y 10 signifi-cntivo pueclen lIegar a menoscnhar I" relev::lnci<l de gran partede la reciente etnoarqueologfa. .
Aunque ~lpresente etnogrMico puede relajar parte del con-trol que ejer'ce sobre e1 pClsado arqueol6gico. sigue siendo masplausihle que el pasaclo arqueol6gico lIegue a tener una mayorrelevancia para d rresente etllogrMico. De esta forma la et-noarqueologfa podria recobrar \·id<l. pero cpn un significado to-talmente nuevo. En I~ medida ell que los etn6grafos son m;'\sconscientes de I~ neeesidad de recmrir a la histnria rara exr1i-cnr el presente. recurren.a la ;nq\leologfCl r::lfa crear ese pasadoen amhitos "in l11ucha trClclici(l1l de regislrns e<;critos. La ,'et-
\,
nOClrqueolngia" pac;a aq\lf Cl<;cr el e<;tudio de I:i arqueologfa enCOllte:xtO<;elnogrMico<; con ('I fin (\I:." ;1rroj;lf 1117 snhre t:"l presentc
~ i'l i
etnogrMico, con 10 que se alinearfa con la etnohistoria, tantopor 10 que se refiere a su definici6n como a su pnictica.
- Independientemente del futuro en el tiempo de la etnoar-queologfa, es••.~id~nte.r-que tiene~que vincularse de modo masestrecho alas teorfas y metodos antropol6gicos e hist6ricos, se-gun los argumentos presentados hasta el momento en este volu-men. EI debateacerca de la etnoarqueologia es, pues, s610 proaparte del debate general en tomo a la naturaleza de la arqueo·-logia. Espero poder extenderme mas sobre estos puntos en elsiguiente ejemplo.
•EI estudio que quisiera analizar aquf (vease, para mas deta-lies, Hodder, 1986) recoge los recientes trabajos realizados enel distrito de Baringo, en Kenia. Los anteriores trabajos, descri-~os en Symbols in Action (Hodder, 1982 a), me habran plantea-do dudas acerca del tipo concreto de artefacto utilizado por latribu ilchamus (tambien Hamada njemps). Los ilchamus eran losunicos de la zona en decorar sus calabazas, con incisiones enforma de dibujos rectilfneos. (,Por que?
Para contestar a esta pregunta habria podido optar por algu-na teoria general 0 alguna generalizaci6n que hiciera las vecesde ley. Por ejemplo, hubiera podido decir, comparandola conlas tribus vednas, que la decoraci6n iJchamus tenfa que ver conla mayor complejidad social de este grupo, 10 que a su vez ex-plicarfa la necesidad de una decoraci6n mas organizada y massimb6lica. 0 que la decoraci6n tiene relaci6n con una mayorcompetitividad social y tensi6n en el grupo, debido a la necesi-dad de limitar mas claramente el acceso a los recursos (Hodder,1979). 0 que, de acuerdo con Wobst (1977), el aumento de lasimbolizaci6n material y del estilo es paralelo al aumento deltamafio del grupo social y la necesidad de una mayor interac-ci6n con personas socialmente intermedias_
Para «verificar» estas teorfas no hClcefalta recurrir a los il-chamus; s610 hay que echClrmano de algunas etnografias para
conocer el grado de wmplejidad social. de competitividad so-cial 0 tensi6n, 0 el tamafio del grupo en relaci6n con otros &!u-pos que no tienen decoraci6n. Realizando la oportuna correh-ci6n con la decoraci6n, podre saber que hip6tesis encaja mejorcon los datos. Todo muy fadl.
(,Que dificultades plantea este enfoque, que ahora parecegozar de una amplia aceptaci6n en arqueologIa y en etnoar-queologfa? EI principal problema es el siguiente: incluso en elmarco de este enfoque intercultural y adaptativo, (,c6mo puedosaber que la decoraci6n tiene alguna relaci6n con la compleji-dad social, la competitividad 0 el flujo informativo? Puedo ob-tener correlaciones con estos elementos, pero no he analizado .si las calabazas y la decoraci6n se utilizan de forma que estascorrelaciones sean significativas .
Existen otras muchas razones que explican la total insufi-ciencia de esta clase de enfoque sobre complejidad sociaVinter-cambio de informaci6n. Niega el rol del individuo activo. delsignificado, de la historia, pero sobre todo supone abordar lacultura ilchamus de forma completamente superficial. En el me-jor de los casos supone hacer ciencia barata; en el peor, se tra-tarfa de 10 que podriamos Hamar colonialismo intelectual. es de-dr, imponer a los ilchamus nuestros propios conceptos occiden-tales, explicar su cuJtura de acuerdo con nllestros baremos. sinintentar comprenderlos, 0 dejar que ellos nos ensefien.
Asf que volvemos a rili pregunta inicial: "por qu6 los ilcha-mus decoran las calabazas? En lugar de adoptar la posicion«desde fuera», «materialista». y «no-participante» de Goul~yBinford, y de aptiear leyes intereulturales. decidf sumergirme erlla informaci6n contextual. "Que hacen las calabazas, que signi-fican?
Con la informaci6n contextual disponible, ciertas cosas lIa-man inmediatamente la atend6n. Las calabazas son el unico re-cipiente ilchamus que esta decorado: las ollas, los cuencos y lastinajas no 10estan. Pew no todas las calabazas esta~ decorada~;s610 aquellas que se utiJizan para contener y .:ervlr leche,.:oespecial las que sirven para alimentar a los nmos. Cada nmoliene su propia caJabaza. 0 vClrias.LClScClIClbazasdecorada<; tam-
bifn Sfln ohjetnc; "reltleninnc;". es decir. que snn I;)s mujeres !;1S\jlle I;lS haceJl. deroran y limpian. y Illujeres t;1mbien ljuienes~~s US;1n p;1nl nrdeii:\r ";lC;lS. las cuidan en l::ts caoan::ts y las tm-Jln::tl\.
As! p"CS. p;lr;l expli(,;lr la decoraci6n ('s necesario tomllr encnnsider;lci(lIl Ias rel;ICionE's que c'(ic;len entrE' 1;1Cal;1ba7.;l. In 'e-Lhe v la mujer: y c1ada 1;1decorClci(m espE'dricCI de IClscaIClI~;)7.;lS"dc Icche" de los ni/los. dehenl{)s tener en cuenta a 1<1Illujer ellla reprnducci6n. .
F.mpeccmns con la !"rlll'. Se lrata de 1JJl(l importante fueJltede snhsistcncia vinclllacl;l ;l 1:1importCll\cia fund<tment<tl del i!.;)-
1\;l(II: "acllno (v en menor mcdicl;l de l;l c<lhr<t) COIllO princir;llmec!Jc!<t de nquez;l. J)ur;lnte la l1l<tyor p:lrte del afio son las JnU-
jeres quiencs ordeiian l;l<; V;lcas, se ocup;1n de la leche v de sudislrihllci6n a los pequenos y a Ins hombres. La imp~rt<lI1ci::treal de 1;1 Ieche como rnedin de suhsistenci::t es indisnciahle deSll /!ran imrortflnci;l sirnh6Iic<t: se US;) en milch as ceremoni::tsc.omo ;llgo ~agradn. y mC7.clad;) con gr::tsrt sc esparce sabre latIerra r<lra JrlVocar la liuv;n. y el Ifder reJigio50' 0 !aibon '::'e elfutllro en unCl c<tJClh;)7n Ilen;l de leC'he. elceter<l.
Teniendo en cu('nta que las c<llabClZ;)<;m{is especfficClmentedecomdas snn Ins de Jos ,,;'-;os, los ilch<tmus lienen diversos ri-tual~s y clcmentos simh6licn~ para prolel!erlos. (.Por que sontan lmpnrtantes los niiios? Todos los homhres i1ch<tmus dicen,de fnrma mllY reiler~da y contundente, que 10 mas import<lntees tener nlllchas. r.nll)eres y lener asf muchos hijos, para poder~oseer y lrnnsmltlr mucho gnnndo. EI g<tIlCldo, :al rev~s que latierra, es p<tra ellos un recurs!) que se mullipJica por sf solo. ys~ \lsa para el pago de la novia -de modo que los e1anes masn.~os, can I1l~S gan<tdo. pueden comprar mas mujeres. tener mashl)os. y nt.llllentar el tal1lniio de SII pohJaci6n por media de larep~oclt1cCl6n, Y son precisflrnenle los c1mles mnyores los mejoreqU1pndos contra In enfermeda-d y la sequfa: de manern quelosdnnes. mnyores rueden increment<tr su g;mado per capita v sermils f1COS, En terllllllos de nivel de vida \. de Clvllda econ6~icavsoc 1 . . .~. 1(1. es meJor pertenecer a un gran cl;ln. Y cuanto mas gr<tll-des y nco<; son Ins e1ancs. tnllt() IlIlls irnporta-Iltes son polftic::t-
mente. por CU<lnto que de ell(ls suele snlir el jefe trihal, y po-.c;een mayor influencia politica.
Por consiguiente, los nino~ SOil import;lllles para el fin mas-culino de aumentar el tamailo del c\<ln. Pero tambien son direc-!nmente importnntes. porqlle :nUllentan 1(1riquez;) ganndera e1a-!licn de mucllCls m;lIlcras. En primer lug::tr, los niilOS desempe-nan un rol destrlcado en el cuiclc1Clo y <llenci6n del gCln::tdo. Ensegundo IIlgrlr. el gan:1clo. como herenci::t que se transmite depadres a hijos. puede lJeg(lr a extenderse por distintas zonas delpais. donde Cjue(]a asf ProtCi?ido de posihks enfermedades Inca-les y puede g{)z(lr de las ventajas de la variabilidad ele pnstos.Los hijos. pues. son il1lport<lnleS pmn que una familia 0 e1<tnpueda ::tllllleillal su rique7<l V(lClll1a cillnica. dndn que cada hijorecrea su rropio rebailo. En tercer lugar, las hijas son impor-tanles puesto que, a trnves ele sus-matrimonios. se obtienen re-ses de otros e1anes ell pagn ele 13 novia.
La agricultura juega un rol secundnrio en las estrategias so-ciales masculinas. Pnrn logr;n sus ohjetivos basicos -gan<tdo ynifios- 105 hombres adul10s dependel1 de [as mlljeres en calidadde reproductor<ls y cuidadoras ele ninos en el contexto domesti-co. Pero 105 homhres adullos niegan esta contrihuci6n de l<t mu-jer en rnuchos contextos En la c;ociednc! ikhamus las decisionesse loman en base a discusi(HleS colectivas entre los hombres demayor edad, y las capaciclndes oratorias confieren status y res-peto. Normalmente, no se pi de la opini6n de Ias mujeres en laesfera publica, polftica, ni se espera que se pronuncien sobrecuestiones importantes. En muchos contextos no pueden hablarc1elante de los hombres. Si yo preguntara a los m~s viejos porel punto 'de vista de las miJjeres sobre algo concreto, me respon-derfan can un «Ias mujeres no tienen por que opinan~.
Ahora podemos empeznr aver por que. en el contexto il-chamus, las mujeres decoran las calabazas de leche. Los hom-bres dicen que les gusta ver alas mujeres decorar bien las cala-bazas, porque demuestr<l CJue 1(1 mujer se preocupa y se interesapor la cri<lTl7:a de 105 hijns. ete. Un hombre tiene una «huena"esposn si est<l clewrn calahazas: ello c1emue~tra que la esposhse siente orgullos(I ele SliS actividCldes domestic<ts rel<tcionnel::t<;
can la crianza. 10 que implica una cierta conformidad y aquies-ceryciahacia los intereses del mariclo - hacia 10 que el cree quees importante. Las mujeres suelen expresar tambien puntos devista similares: una mujer que decora hien sus calabazas es una«buena madre» y recibira mas facilmente ayuda de otras muje-res.
Pero. en vista del severo mutismo de las mujeres ilchamus,de. su silencio en el mundo publico masculino, empece a pre-guntarme por algun otro motivo que explicara igualmente la de-coraci6n. Parecia extrano que las mujeres solamente decorarancalabazas. Despues de todo. las mujeres tambien alimentan asus hijos con productos preparados en sus ollas, y realizan otrastareas que evidencian su interes par el contexto domestico. Mepareci6 interesante el hecho de que la unica decoraci6n del ho-gar estuviera relacionada con re~ursosde gran valor para loshombres -Ia leche de vaca y los ninos. Ahora bien: hemos vis-to que los hombres, que controlan el modo de discurso domi-nante -el discurso abierto y publico-. niegan la gran contribu-ci6n de las mujeres a la sociedad. Ouiza con la decoraci6n. lasmujeres estaban lIamando de forma encubierta la atenci6n so-br~ Sl mismas y su importancia en la sociedad. En publico, yqllJzas en sus propias consciencias, las mujeres expresan el pun-to de ~ista masculino dominante en la sociedad, pero, de formaencublerta, 0 mas bien en la prtictica cotidiana, la decoraci6ndef~ne y destaca la importancia reproductora de la mujer en unasocledad donde la reproducci6n (de hijos y de ganado que pro-duce leche) es el eje central del poder masculino. I
E~pec~ a pensar que habfa algo en este idea cuando percibflas afJrmaclOnes contradictorias de los hombres acerca de las ca-labazas. Por un lado dicen «51.n~s gust a que las mujeres dec,,·ren las calabazas», pero por otro. hicieron todo 10 imposiblepor. negar la importancia de la decoraci6n. «Depende de lasmUJeres. no de nosostros; no nos hahlc de calabazas. es cosade rnujeres.» Asl. en el discurso dominante. el rol femenino seminirniza 0 se margina.
La amenaza irnplicita en el rol de la c1ecoraci6n vuelve aaparecer cuando analizarnos los Oloti\()<;dccnrativos de las cala-
bazas, sobre todo los zigzags, «uves» dobles y cruces. Si bus,ca-mos estas formas en otros contextos. vemos que aparecen ato-ciadas a la sexualidad. a liaisons con j6venes soltel'05 y a cele--monias relacionadas con la reproducci6n y la hechicerfa. En to-dos ellos, la mujer se halla fuera del control de los hombresadultos. En su estrecha asociaci6n con el Ifder ritual, en la cir-cuncisi6n femenina y en la hechicerfa. las mujeres desarrollansus propias areas de actividad y significado. sin la presencia delos hombres adultos. Las mujeres tambi~n pintan la «v» en losj6venes guerreros. solteros, Uamados moran. sus amantes antesde contraer matrimonio forzoso con los adultos. Las mujereshablan con vivacidad e inter~s de todos estos vfnculos de la de-coraci6n con el ritual. con los j6venes y con la hechicerfa. Tie- .nen una clara consciencia pr::ictica de estas relaciones, aunqueno sientan 0 expresen abierta y pubLicamente su significado. Esmuy probable que. en cierto modo. los motivos decorativosmismos, puestos en las calabazas, sirvan para destacar la lechey los nifios como areas sujetas al control femenino practico. aligual que las demas llreas de control (Ia circuncis.i6n femenina •.etc.) donde aparecen estos mismos motivo's decor8tivos.
Espero reforzar mi argumentaci6n demostrando que el con-trol practico de la leche y de los niftos ha tenido consecuenciashist6ricas. Pero por el momento es peligroso otorgar demasiadacarga simb6lica y social .a estas calabazas. Mientras observabaalas mujeres pintar.los dibujos de manera informal, aftadiendoperezosamente un punto aque y una Ifnea aiM, charlando sobrela pr6xima sesi6n de cerveza, no pude evitar preguntarme: «~e~correcto realmente dar tanta importancia, tanto significado\ ~la decoraci6n?; ies necesario que todo tenga un significado so-cial?
La respuesta dominante, y la 6nica, a mi pregunta directade por que decoraban las calabazas fue «~rque las embell~ce».Tuve que dar credito. aunque fuera mfmmo,. a esta arr~lgadaopini6n indfgena. Y empece a pensar que qUlZ8 no habl8 unacausa social, que quiza se decoraban calabazas como parte deuna estetica. Evidentemente, las razones sociales antes presen-tadas - hi idea de una negociaci6n encubierta del control feme-
nino y la iden del deseo m:lsculino de tener 10 domestico en ma-nos femcninas - no explic3n en al>solll(() la decoraci6n. He ex-plicado las [uflciones de la uecor<lci6n. pero ello no explica elestilo, la decoraci6n mi!ima, Sll devenir. Podemos captarlo demodo claro si partimos de las fllnciones sociales. Para realizarsus funciones. las' mujeres no necesitan decorar calabazas; hayotras vias para mostrar interes por el contexto domestico (man-teniendo la casa y los ninos limpios. adornando a los ninos canamuletos protectores, manteniendo el fuego encendido. etc.) yotras vIas para ejercer el control practico sobre los ninos y laleche; en cualquier caso, los hpmbres se ven excluidos clara yefectivamente de estas areas. i,Por que otras sociedades veci-nas, con economfas de pastoreo similares. y con parecidos inte-reses por el ganado y los hijos, no decoran calabazas? No existeuna relaci6n entre las funciones sociales adaptativas y el estilocultural.
Asf, despues de todo esto, segula sin poder explicar por quedecoraban las calabazas. Decidl entonces concentrarme en launica clave s6lida que los mismos ilchamus me habian dado. Ami pregunta de- «i.por que decoran las calabazas?» me habianrespondido reiteradamente «para embellecerlas»'. Pense' ques610 podria lIegar a entender esta estetica retrocediendo en lahistoria de los ilchamus, para intentar conocer c6mo se pudodesarrollar esta idea. .
f La breve descripci6n que sigue de los aspectos de la historiailchamus durante los ultimos doscientes 3110Sesta basada en laexcavaci6n arqueol6gica (Hivernel, comllnicaci6n personal alautor), en datos hist6ricos y etnohist6ricos. y en relatos orales(v~ase Hodder, 1982; 1986). En el siglo XIX los ilchamus no vi-v!an en sus actllales hogares familiares individuales y dispersos,smo en grandes aldeas densamente pobladas y bien defendidas.Po~efan ~oco ganado y su ~conomla se basaba en una agricultu-ra mtenSlva de regadio. i.Cual era aqui el contexto decorativo?Ni las calahazas ni las ollas 1I OtTOSrecipientes estaban decora-dos. EI unico foro real para la decoraci6n 10 constituian el cuer-po femenino y los j6venes guerreros moran. ademas de un hom-bre adulto. Significativamente. la gran figura ancestral de las al-,
deas. el ma~\ grande Hder ritual de los ilchamus. que vivi6 aprincipios del siglo XIX y al que sele atrihuyen grandes poderesmagicos. era y es «el hombre decorado». Se distingufa de otroslideres masculinos seculares por la decoraci6n y pinturas de supiel. Cuando los ilchamus dicen que la decoraci6n embellece.quieren decir muchas cosas. Sus significados est an influidos porlas asociaciones hist6ricas can «el hombre decorado».· Sobretodo. la decoraci6n infunde socinbilidad a la vida ilchamus. Unproverbio dice que una persona sin cuentas de collar quiere es-tar solo. Estar decorado es. en cierto modo. ser «ilchamus» -elpueblo que «5e .junto y formo» en las aldeas-; pero la bellezase realza con la «excitacion» de sus asociaciones con lideres ri-tuales y con grl1pos subordinados, tales como los j6venes y las. \mu\eres.
'Pero esta descripcion hist6rica- no explica por que las muje-res no decoraban calabazas en las aJdeas del siglo XIX. En ellaslos intereses masculinos no persegufan un mayor fndice repro-ductivo; la fuente general de riqueza era la agricultura de rega-dfo. La agricultura nunca goz6 de un elevado status cultural en-tre los ilcharhus. La fuerza de trabajo era escasa y se trafa delas tribus vecinas, pero en la tribu ilchamus eran las mujeres,no los hombres, las que lIevaban todo el peso del aburrido yinfravalorado trabajo cotidiano en los campos. Dada la imposi-bilidad de que las mujeres pudieran dedicarse a fa vez al durotrabajo diaii6 y a tener hijos. las tasas de natalidad descendie-ron. Este contexto no era precisamente el mas adecuado paraque las mujeies pudieran dedicarse'a decorar recipientes de le-che para alihi~ntar a sus hijos. Los hombres tenian poco ganadoy pocos hijos. Sus estrategias dependian del grano, que se alma-cenaba, cocinaba y cornia en recipientes de ceramica, de made-ra y de esparto. Pero, hist6ricamente. los ilchamus s610 valoranel ganado y no los cereales. No poseo informaci6n para explicarel origen de este sistema de valores basado en el ganado; esuna cuesti6n arqueol6gica e hist6rica que requiere mas eviden-cia. Pero el resultaclo patente es que en las ald~as jlchamus exis-~ti6 escaso interes por decorar los recipientes hechos de produc-tos cereales. y tuvo pocos efectos sociales.
Podrfamos seguir asf y remontarno~ ad infinitum a trav~s deltiempo'; intentando descubrir asociaciones hist6ricas y explicarun estadio en funci6n de los anteriores. Parte del enfoque quedesearfa plantear en este libro se origin" en la idea de que lahistoria cultural desde «el interior» es una parte necesaria de lacxplicaci6n arqueol6gica. Pero por el momento, y tras la des-cripci6n de los ilchamus del siglo XIX, es preferible seguir conla historia.
En torno al 1900 los ilchamus abandonaron sus aldeas, sehicieron con ganado, dejaron la agricultura y adoptaron su ac-tual patr6n de asentamiento disperso. Se podrfan dar muchas«razones» para explicar. este proceso. Los rios colindantes seconvirtieron en 10dazales; se requerfan trabajos de drenaje y ca-nalizacion; llegaron los britanicoi y acabaron con las incursio-nes y ataques intertribales, 10 que prov6c6 la dispersi6n; la po-blaci6n de las aldeas creefa demasiado; las rutas comercialesarabes se habfan alejado de las aldeas; etc. Pero todos estos fac-tores no explican el cambio, son tan s610 condiciones del cam-bio, puesto que en todas estas circunstancias los Hchamus' po-drfan haber seguido viviendo en el mismo pueblo 0 en otrosmayores.
Su dispersi6n se debe a un conjunto de intenciones basadasen ,(supuestos que se dan por sentados» de cankter hist6rico.Como dijimos antes, los ilchamus desprecian el trabajo agricolay su riqueza se valora en funci6n del ganado. La decoraci6n esbella, pero tambien 10 es el ganado. La vida de los hombresilchamus gira total mente en tomo al ganado y la dispersi6n po-sibilit6 que la competitividad y el tamano clanicos aumentaranmediante la. reproducci6n del ganado.
Inmediatamente despues de la dispersi6n, las mujeres co-menzaron a decorar calabazas. Como parte del proceso de dis-persi6n, los hombres pasaron a la situaci6n actual ya descrita,donde 10 mas importante para ellos era tener muchas mujeresy muchos ninos para poder tener mucho ganado. Las tasas denatalidad crecieron dnisticamente. L(lSmujeres ya no se ocupa-han del campo. Parecfa «natural» en este contexto que las mu-jeres empezaran a decorar c,ll;loaza<;de leche -Hems conecta-
dos a un aspecto de la vida que todos valoraban positivamentey creian importante por v.arias.r~ones. Las calabazas se decor~-ban como parte de las dlsposlclones culturales existentes en ~nuevo contexto. Los prineipios y sentido estetico de la decora-ci6n se extendieron de los cuerpos femeninos y masculinos j6ve-nes al ambito del cuidado infantil y de la provision de leche.con el fin de embellecerlos. Pero la nueva decoraci6n era, ade-mas, excitante y peligrosa: casi con impertinencia. creo un do-minio femenino pnktico relacionado con un aspeeto de los re-cursos ganaderos.
Todos los ilchamus. hombres y mujeres. aceptan que tras ladispersi6n, las mujeres ganaron en poder e independencia. Parejemplo, las mujeres mayores podian tener recursos propios(como ganado); tambi~n se instituy6 una pr~ctica mediante lacual una mujer podia exigir que su marido fuera juzgado y du-ramente castigado por el clan de la mujer. Aunque todavfa mf-nimo, el poder de la mujer en la sociedad aument6. «Embelle-cer» la lethe y el cuidado infantH de una forma claramente fe-menina, por medio de la decoraci6n hist6ricamente vinculada ala mujer, a los hombres j6venes y a los grupos de poder (lfderesrituales) en la sociedad, fotmaba parte de este proceso de incre-mento del control femenino.
Hemos Ilegado a la situaci6n tradicional y actual descrita an-teriormente en este cap{tulo. Pero recientemente han tenido lu-gar cambios evolutivos entre los ilchamus. En los liltimos dieza veinte anos ha hecho su aparici6n un nuevo fen6meno: la de~coraci6n del interior de las cabanas. Tambi~n esto es obra ~las mujeres, que vuelven a utilizar )a vieja gama de motivos e\\ i'
zigzag pintados en los cuerpos y en las calabazas. y s610 los ii-chamus 10 haeen.
En este periodo reciente, son ya muchas las familias que hanopt ado por tener menos hijos y dedi car m~s atenci6n a la edu-caei6n y al empleo asalariado fuera de Baringo 0 en trabajosadministrativos. EI empleo masculino, lejos de la zona, originauna dependencia masculina del· trabajo femenino con respectoa la producci6n domestica durante los largos periodos (a vecesanos) de a~sencia masculina. Poseer una casa de tipo oeciden-
tal. con objeln<; ncctdent(lles t>n Sll interinr. y tener IIn;) mujert>duC;lda v ClIlla. v vestid" :1 la occident,,!. S()11COS:1Sque confie-ren un elev:1do st:1tus entre losjl'lVenes. FI nuevo complejo deide"s gira en torno a la higiene. y los hehes y" no se crian concalabnas decor"das. sino con h()tt>ll"s v hiherones de pl;\stico.De todos modos l<ls estrntegias m<lsculinas incluyen no s610 lareproclucci6n en e I contex to domesl ico. sino el t ra bajn "sala ria-do. Sin emb{lrgo los homhres depenclen cnteramente elel Iraba-jo femenino en el contexto dO!llcstico. es c1ccir. el trabajn de latierra. el cuielado del !l;ln:1e1o v la cri"nz;) de los hijos.
En este tipn tic familias 1;\ reprnducci()n ya no es funclamen-tCll. pero las j6venes si!luen decorClndo c,t1,lbnas de leche (nolas que hnn sido suslituiclas 1"01' b(\tellas. evidentemente) y tam-bien deconlO las cabai)as. emhel1ecienclo I" (()wlidad del contex-to domestico. Tod:1 la cahai);). v no s61(1 una parte, se hace fe-menina. Se conservan las conexiones h,storicas en la f()rma dela decor"cion y en su pr0clucci6n (por Ias m ujeres). Se trata,una vez mas. de una extensi()n (,n;Hural" de principios exist en-tes, pero tiene el decto pr;\ctic0 de camhiar el significado s0cialde la decmaci6n y de ampli~r I~ esfer~ de influencia femenina.Ahora las mujeres mayores enseiian a l<1smas j6venes. inclusoalas s0lteras. a decorar sus cabal-1Cls. 10 ljllC es. para todos algosencillamenle hello. divertido y <1propiad0 por sus significadoshist6ricos "internos»; pero, al mismo tiempo. las conexioneshist6ricas hacen afl()rar 01ros significados y otros efectos practi-coso Las actividades clIlturales especffic<ls no son neutrales: ac-tuan a Sll vez sobre sus causas y tienen consecuencias 'socialesconeretas.
Es evidente que la posici6n de algunas mujeres en la socie-dad ilchamus c()ntempor~nea esta cambiando radic(llmente.Aunque las mujeres tengan todavl<l poca influencia ptjblica ypoHtica, las nuevas mujeres occidentalizadas pertenecen a «gru-pos de mujeres» subvencionados por el gobierno, que dirigensus propias granjas y su propia maquinaria. Ahora quisiera uti-lizar este proces0 pClra presentar un ejemplo final del procesohist6rico que "cabo de c1escri bi r.
Como vimos con anterioridad. los iichamus constituven el
\In;cn g.rupp cultural de la region que tiene t'ltiles decora<!()'; (,I"e'(cepcil)n de 10<;simples phjclns de adornp). Las misi(1nes v losplanes /Zubern;1lllentales de desarroll0 se han cenlrado en las ca-laha7as ilchamus por su potencial turlsticn. y han anim"do alasrnujeres ilchamus a h<lcerl<ls para vender. como un medip paragan"r dinero e iniciar pl<lnes agrlcolas locales de alltl)-ayuda fe-menin;) Ppr lp general. los hombres ilchamus. deherfan habercontroladll millucios<1rnente lodo vInculo directo entre las Tnllje-res. las agenci<1s gubernamentalcs y el mundo exterior. y tam-hien gran parte del dinero que las mujcrC's huhieran !wdido 0b-tener. Pew las nlujeres IUIIl sido cap"ces de responder <1la de-manda eXler;m de calab;}zas y gan"r as! <;u propio dinero. Yello porque. como ya explicabamos antes. (rente al c0ntrol fe-menino de las calahCl7as. 10S homhres reaccionaron c1iciendoque esto «era cosa de mujeres». Las mujeres, pm su parte. afir-man que pueden vender pur sf rnismas las calabaz<ls dec()rad~s,porque «a los hombres no les interesan las calabazas". Pm .es0I<1Smujeres pueden conseguir dinero liljuido. crear c00peratlvasagrlcolas. comprar algun tractor y lratar directamente C0n elmundo exterior. Han lIeg<lclo a ser m;'\s «exteriores» que loshomhres. SC' ha clenl0strado que los planes de desarrollo basa-dos en la mujn suckll teller mas bito que los que implican alsector masculino. Resulta parad6jico. pues, que el resllitado('involuntario» de las actitudes culturales hist6ricas relativas alas asociacio'nes entre «decoraci6n» y ehelleza>'. que durantetanto tiempo form<lron parte de un sistem<l social c10ncle las mu-jeres estaban bajo C0ntrol en la esfera domestica. hay<l sido quemuch<1s mujeres se hayan C0nvertido en participante<; mas acti-vas que muchos hombres en relaci6n al mundo exterior
He utiliz<ldo e<;te ejempl0 de camhio hist6rico en Haring0par;) n10strar que concentr;'\nc1()\)()s en ('1 contr<to soci<11 y c~m","ceplual de la prnducci6n de la cultura matniaL en lugar de Im-ppner leyes interculturales con derna,i;l(la factltd(\d. "<' ahre un
mundo complejo. He querido mostrar que el proceso social esalgo CJ.uese negocia entre los diferentes grupos de interes en elmarco de .Ias asunciones eulturales superpuestas. Aquf me hebasado en hombres y mujeres en lugar de hacerlo en eualquierotro tipo de divisi6n social, como podrfa ser la que existe entrej6venes y adultos en la sociedad ilchamus. Los individuos queforman los grupos de interes masculino-femenino yen el mundoa traves de colores hist6ricamente distintos; trabajan y viven atraves de un conjunto de supuestos hist6ricos. Estos supuestoshist6ricos no son s610 pautas culturales -si asi fuera, no existi-ria dinamismo, ni evoluci6n cultural, ni buen 0 mal estilo, nidirecci6n. Porque las pautas culturaJes son inseparables del sen-tido estetico y de la ealidad emocional del deseo, de] orguIJo,etc. Asf, los supuestos eulturales, cuando son aetividades dentrode un contexto social, proporcionan las motivaciones para elcambio social (como en la dispersi6n poblacional) y para ]a pro-ducci6n de la cultura material, es decir, tienen consecuenciassociales especfficas. Los supuestos 0 principios de estruetura-ci6n no tienen principio ni fin; representan un proceso humanoeterno. Estos principios pueden sufrir transformaciones a travesde las acciones sociales, pero siempre en funci6n de los aeonte-cimientos anteriores .
. .Volviendo a la ~eorfa de Alcance Medio, vemos ]a imposi-b~hda~ de una relacl6n cultural universal entre 10 estatico y 10dlD~mlco, porque intervienen los principios de estructuraci6nhist6ricamente contextua]es. Por 10tanto es fa]sa la idea de quela Teorfa de A1cance Medio es clara y precisa dado que implicauna teorfa independiente capaz de contrastar y verificar otn ..\teo:fas. Los procesos culturales que forman el registro arqueo-16glco no son independientes de nuestra comprehensi6n globalde la eultura y la sociedad. Pod ria afirmarse igualmente que ]aTeorfa de Alcanee Medio es clara y distintiv~porque se situae.ntre la te.orfa g.eneral-global y los datos: par ejemplo, e] anali-SIS d.e la dlmensl6n simb61ica y cognitiva de los proeesos de for-macI6n de un yacimiento poJda considerarsc de alcance medio.:e:~~o esta claro, por 10 menos. para mf. por que este tipo de,Inahsls es menos glohal que el estudio. digamos. de las causas
de la complejidad social 0 de las relaciones entre significado yacci6n. La Teorfa de A\cance Medio puede ser de alcance tVe-dio euando se refiere y se apliea a los datos. Pero toda tediiatiene formas generales y aplicadas. EI termino. pues. resulta re-dundante.
Vo]viendo a los metodos de la etnoarq·ueologfa, estos debe-rian implicar el estudio desde el interior, la participaci6n y elanalisis hist6rico. Nada es perceptible 0 cognoscible en su mo-mento presente; debemos siempre referirnos a] pasado y al pro-ceso·del devenir hacia e] presente. En la medida en que la et-noarqueologfa se acerca a la antropologia y a \a etnohistoria, yque necesita incorporar mas profundamente los metodos de es-tas dos disciplinas gemelas, su existencia eomo discipliha inde- .pendiente corre peligro -al menos en su forma actual. En sulugar quiza descubram os estudios de cultura material, a caballoentre much as disciplinas, y una etnoarqueologia diferente. dedi-cada a la arqueologfa de grupos etnicos y a una dimensi6n ar-queo]6gica de la etnohistoria.
7. LA ARQUEOLOGIACONTEXTUAL
No es posihle. pues. explicar correctamente las Calflh::lzas il-chamus por rcferencirt a fllnciones universales: dehemos com-prender sus significados concrefos. Lo mismn es aplicah1e a to-dos los fteme:; de 1'1Ctlltura J11;1teri?1 y a foc!as las acciones huma-nClS. Inr!p[J('flrlifll(('menfr de las preguntas que nos h::lgamosacerca del pasrtdo clel homhre. aunque solo se refieran a la tec-nologfa 0 a la economfa. siemrre intervienen marcos de signifi-cado. Despues de tndo. no podemos decir c(lmo fue \(1 ecuno-mfa de un poblado hasta no haher planteClc!o hip6tesis 0 supues-tos sobre el significaclo sirnh61ico de los hllCSOS cle desecho.
En cste libro. por 10 t,tnto. hemos querido presentar variosenfoques 0 Clproximaciones a este problema. Se ha intentadoresponder adecuCldamente al problema de c6mo inferir signifi-cados culturales del pasado. Muchos dirfan quiza. de acuerdocon la tCOrlet de la ciencia de Kuhn. que paretdigmas tales comola arqueologfa procesual, el estructuralismo y el marxismo noson comparables. porque cada cual tiene sus propias reglas. supropio lenguetje y su propia visi6n de los dettos. Seglin este cri-terio, no existirfa una forma objetiva de comrarar paradigmas:cada cual serfa coherente con sus propios enunciaclos, con supropio marco de referencia. Aun aceptando muchos de los as-pectos de la teoria de Kuhn. yo dida. sin embargo. que los dis-tmtos enfoqucs son compar<lhle5 entre sl. comp tamhien que lasculturas que nos son extr<liiae:; pueden cOlllprenderse y compa-rarse.
HerrH)S lIeqdo a cabo el prop(lsitn de cOTllp;nar y contrA<;farloe:;distintos enfpCjues segun Sll contrihllcion alas preguntas delcapItulo I. y hemos conseguido gran parte de 10 que huscc'iba-mos. L<l reciente evolucion de la arqueologfa y de l<l teorla so-ci<ll de tendencia marxie:;ta het culminado en un intensn deh<ltesohre el rol del imlividlJo en 1<1sociedad. \ Collingwood. por suparte. ofrece una descripci6n paretlela. donc!e la historifl tienetambien un cOllsiderable protagonismn en la explic<lcion. Let ar-queoJogfa estructuralist<l aporta la idea de que la cultura est;'\constituid<l de forma signific<lliva: pero. una vez mas, s610 losestudios hist6ricos con un cierto gradn de idealisrno concedenun papel adecuado al contenirlo de Jos e:;ignificados simb6Iicoe:;.
Colling.wood. como vim()s en el c<lpftuln 5. propone igual-mente un05 principios metodologicos para lareconstruccion delcontenido del signific<lclo. per0 comprobamos (p. 123) que sigueh<lbienclo problemas y lagunas. Su c1escripcion riel metoJo semueve dentro de una abstracci6n excesiva. (.C{lmn puede el ar-que61ogo realmente lIegar a reconstruir el e:;ignificado simh61icodel pasado? Para contestar a esta pregunta y para completar yampliar la descripci6n de Collingwood. quisiera analizar conmayor deta\le 10 que he denominado «arqueologfa contextual»(Hoclcler. 1982 a).
En el discurso arqueol6gico. la paJabra ',contexto» suele uti-lizarse en preg.unt<ls tales como «(.cue'll es el contexto de tu ob-serv<lci6n'?». 0 "(,cual es el contexto de 105 datos?». La palabrase utiliza en distintas situaciones para expresar una sensihilidadhacia los datos concretos: "Tu idea general no encaja en micontexto» ,
«Context~» viene del latfn ('nntexere. que significfl tnunar.entrelazar. conectar. En contra de las excesivets reticencias dela Nueva Arqueologfa frente alas leyes generales (en especialWatson. Leblanc y Redman. 1971. por ejemplo), cabrfa consta-tar la existencia. ya entollces. de l1lovimientos hacia la dimen-si6n contextual Como ya dijimos (p. 4(')). Flannery (1973) seopuso a 1In prntagonie:;mo cxcesivo de <,la ley::' cl orden,>. para •.destetcar. ell camhio. la ('sie:;tcmidad" -1111 cllln'!ue m;)e:; f1cxihleque lOl11ara ell l'ollsicleraci('\11 las relacioJ)('e:; COllcretae:;. F<;te en-
tramado 0 interconexi6n de las cosas entre sf. en su particui;'ri-dad hi<;tl)rica. se ha puesto de manificsto. como yCl Jijimos \~(8). en muchas corriente& aryueol6gicas (Ia marxista, la evolu-cionista. la procesual). Butzer (1982) tambien ha identificadoun metodo «contextual» en las inlerpretaciones ecol6gicas delpasado. y en la arqueologia clasica <;e ha esbozado c1aramenteun enfoque contextual relalivo a la cen'imica pintada griega(BeranJ y Durand. 1948). En un libro publicado recientemente.Contexts for Prehistoric Exchange (Ericson y Earle, 1982), sedestacan los contextos de producci()n y consumo donde se rea-liza el intercambio.
En la arqueologfa espanal, he cullstatado (Hodder. 1985) elintento de toda una nueva generaci6n de tecnicas analfticas dedesarrollar una mayor sensibilidad hacia los datos arqueol6gi-cos. y de ser mas heuristica Mas adelante abordaremos conmas Jetalle este aspecto. E<; en el cstudio de los procesos deJeposicion donde los arqueologos <;ehan concentrado en la par-ticularidad de sus datos. Schiffer (I Y76) destaco por su contri-buci6n a la diferenciacion entre el contexto arqueologico y elcontexto sistemico. senalando los peligros de aplicar una teorlageneral y unos metodos (pOl' ejernplo. Whallon, 1974) que notuvieran en cuenta esta diferencia.
En The Explanation of Culwre Change, de· Renfrew(1973 a). Case (1973. p. 44) defend!a una arqueologia contex-tual «susceptible de ser considerada en sf misma una nueva ar-queologfa», que implicara un vInculo mas estrecho entre lasteorias generales y los datos disponibles. Parece que este interespor el contexto ha aumentado recientemente en todos los ambi-tos de la arqueologla. Por un lado. Flannery (1982) se muestracrftico respecto del discurso general y abstracto demasiado ale-jado de los datos «fuertes»; por otro lado. el interes por el con-texto se ha convertido en una cuestion metodologica fundamen-tal para los procedimientos de excavaci6n. En lugar de utilizartermioos interpretativos (como pavirnento, casa. foso. improntade viga) en la fase inicial de excavaci6n y de anaLisis, much asIistas codificadas de datos utilizan ahara palabras menos subje-tivas. tales comn «uniclad» (l «COtltcxt(l». UnCI excavacion. en
sus fases iniciales. tendrfa que evitar la imposicion de interpre-taciones excesivamente subjetivas, hasta que se hubieran ret;o··gido todos los datos. -~
En cierto sentido la arqueologia se define por la importanciaque otorga al contexto. Interesarse por objetos desprovistos deinformacion contextual es propio de anticuarios. y es tfpico qui-zei de un cierto tipo de historia del arte 0 del mercado de arte.Extraer objetos fuera de su contexto. como hacen algunos de-tectores de metales. es la antitesis de la arqlleologia. de Sll iden- A.
tid~~I§iJnn~~.~~.im~~lt~~~~IISm·····'" ~ ;.~, ·.·.~lIf;~7~lfe.Il1·tet~reafirmat...ta.1Ut~t£· CVi'i.Jr Ja,;m[6.P'~' .. ~.'~ar;.;:J$~~iia:j r,.'", .'",r ••_«l•.~ .•.•:l<;f" \IU,p.. "'>\".
En suma, los arque610gos utilizan el termino (,contexto» dediversas formas, pero todos ellos tienen en comun el hecho deconectar 0 entrelazar las eosas en una situaeion C()J)ereta 0 eon-junto de situaciones. Muchos de estos temas son de recienteaparici6n. Sin embargo, en este capitulo quisiera ir mas alia dela definicion general de contexto manejada hasta ahora y consi-derar un significado mas especffico. A modo de introduccion,nos sera de utilidad analizar dos gran des formas de «entrelazar»la cultura material para que lIegue a ser significativa.
Los arqueologos han estudiado dos tipos fundamentales de/
signif~cad.o (similares a los' dos mo~elos identificados r<:~P~~t~.t1985).. " . ,. ~ ~~
~""~aA·"~"'~t.1-'''·':tu''~·:'~·~l·''·'' ·"··~.tld~'~·'~~'~1 'l~~' ASI' pue"" . .,:.Ut 'J;uC~ udJIi> 'j. 10"~' "" . . ".
si b~~~am~s clp~i~~i"tr~J~~;rg~itcado. an'ih~a~e:l~os eI entor-no humano y fisico. 1m procesos de deposici6n. la organizaciondel trabajo, el tamano del asentamiento. y los intercambio~ demateria, energfa e informaci6n. Si de<;cubrimos c6mo /unclOnael objeto en relaci6n con estos otros factores y procesos. y C~I
relacion con la estructura econ6mica y social. Ie daremos sentI-do, significado. La gran contribuci6n de la arqueologfa p~oce-<;1I<l1 y marxista ha <;idn precisarnente en este terreno. VJrT10<;
(C;1Plllil(l~ ,[ \ "I 'i"" ell ~'~It' Illl"I)() "~'lllld(l 1;ll11h,(I\ '-c 11;\11<.\;1(10;'11()rt;)('IOllt'<; 111:'\,lTCIC11tt:'c;, <jllf' dC<;I;\I';111Inc; pro{'('c;I'c; c;p-cialec; ;ICII\'()c; I1lCdl:llllC loc; ('1I:,le, \p,- Illdl\jdlln<; m:tniplll:111 ;Irtf'-f;\CIPS p~lr;l filleC; ,p(I:llc<;, l,:1 cl;l<;c de factore<; <;lI<;cepld'!e, decon t ri hu i r :l Ia c, l~liClci{)11 h II1cipll;) I de IIn phiet 0 e, ahn 1';1m<l-yor v rnejnr CPl11j)ITllr!HI:t, gr;)('i:l<; :I I\><;C:ll1lhlOC;que ,c !l<l11f1ro-uucido de,c!f' prlnCII)I()<; de lp<; <;(',enl;1
F<;til clrt<;~ de e<;llldl('" I1P dehell il;1",~r<;cc'<ten<;ihlec; ;11;1n:'ili,sis de Irt<; funciol1l'<; Ic!c:lciof);)!e<; 0 <;irnh(;licl<; cle I()s ol'Wln<;: es
prefc"lhlc remitir<;(' :, un <;egllJH!n IlpP de <;1~llific(1c1():cl','I)nteni-elo de Ins ide;]<; y de 10<;<;frnholn<;, Lo curti \';] rn('\s <lll;'i cle clecirque (,I" flillCi()I) (k ('<;[;1fihula c<; I:t de <;inlh()li7~lr ;) Irt mujer",
° que "c<;l;) cc;r:lll:J <linr,pI17:1 ;i1111"nrrc,' 1;1 11re,gull(;) <jIll', enC(lmriC1. se pl;)IlIC:t ('<; "i(I'll<; i(k;1 dc fel11111id:tdc;uh\,(\cC Ir:1<;eldnculp entre In<; C<;(IIIClc(o<;fell1l'llif1P<; \' 1;)<;nhI1l"c; cn I;I~ fum-1'>:1<;''>"FI pl'lell\'" ('- r1t~~C1lhflrcl ,,It:I!'II()'' dc HOllrdl;:'I!, ('1 [1P
c1e<;crito I'()r l~hnl)('1'\ v fVl;nCI\<;, \ .Iel1l{l<; idc:l<; e<;tr\lctllrac!,I<; \'
estrucfurallrc<; dC<;('lli:j<;ell el c;\j,flulp~, In<; arque()I<'~I)' lielJenque !1;\Cel ahc;tr:1C('llllIC<;;\ r;)rllr de 1;1<;filiwinnec; simh(>lic;" deIps nhje'[c" q\lc c,(';)\';lll, p:lr;l rfl,it'r iclcl1ld"C<1I'clcnntrllldn (\elc;ignli'ic;\do <;1\1'\';1('('11iI' , in qllC <"II'<'f1c ;ifl;JiI7;lr I;) fr>lm;1 t'll <jlle1;1<',lIt':I". deI101:1l!;I'- i')('1 Inc; ~Ind'";l\~ 1I1;I!CII;de<; 1111'-1\\11'-,dc-<;('II1P('II;111un rpi ('II i:1 cnnf'l!"r;I('II'li' \ C'irlJ('111I:Jci<'1I1lir' ill ~p_ciec!ac!,
q:- sllrCrpllllCn el1 (',('e<'II, 111l'II1ICrC'-;lll ;ulte Ipdn 1;)<,r('laciplw<;,conlexttla!c<; COl1l0 form:1 ell' Ilc~(lr :11C(lllfrnidc) dcl <;i2,nifiC:\lln
elel pac;;1(lo(,('(linn l!;]cerlo') Fn p11lllcr IIH!.tlr, tellelllO<; que <;er a\ltncrf-
tico<; c\lando :1trihllimm 1111,i£l1ific\Clo In<; ,igllificad(~s qlle:ltrihllimo<; 0 illlp(lllellln,- I'll nIIC<;{r;\ illlell'let;]ci6n dcl I':t<;:1<!(l(,SOI1c<;pecffienc; de I1l1c<;lr;1rn)ri" Cl1Itllrf) \' l11edin <;OCI,II? I-;~lH'ce<;()rio tener en Cllcnt" 11\1(',lrn l'ropio I'ftllte,tn, III (I'le \'{'re-
1110<;ell el pr()xill1n c:lpitldn
EI1 segundo 1 1Ii!.<H, 11(1(!ctlln<. ('nll"l<lcr;1\ el rq!.istr() arqllcol() ..
~ico C(lm\> 1111"te,<to" qUf' h;)\ que leer, l)e est" fprnl<l podri,,-mo<; inici;)r Ul1a di<;cll<.,\l111<jlll' 111" 11C";H';;1;1\111<1clefil1ici6n e<;pe-
Idfic(l de "CI)I\lc,lp .. CI) C<'!C \ (>llIlllt'Il, l'e10 qlle e<;\;\ fntlll1;Hnen,te rel:1cinl1:1drt COI) I()s '1!!lliric;1dns m;', ,,,nplit)s qlle 1;\ ()rq"e()ln-gl;I, como 1111fOc!Il, 11:1c!:ldfl :II ICrIllIll()
("ltlH) c1ijn11(J<:' ,)l'i·'ll(\rnl('llrt'. 1\" ;If!jllf'f')l()~~(), \a h;ln ;lI'I'Cfl-
dido II Ilt,li7;lr '11<;(hifl~ ('Pllle\lll;)it.'<; 1';11;\I)()dcr illlcrplt't;lr h<;intcrrei"ciol)cc; flln\'I()ll;1ie<;, i\le c<,cl ;lllli'iln de I" r;)!ec)l'l'onp-mi", de \;\ tenrfCl (\"1 inICrCCl[ltl,j\I, de 1;1le,)rl:1 ele <;istcm;j<;, ele
la teorfa dc l<l orlimi7tlci6n dcl I~"qoreo ~' de I" te(1I'I,' de 1Clacci(ln social, etc, '[ C1c1a<;esl;ls teori:l<; c;on f"lqh!ec; pprqlle no
tlencn 'llficienler1J('rH(' ell CIIC'llt;) ci <;c~lIl1c1n1'I~n de "il!lI,fi(lIdn,al qlle el primer l'l)ll e<;l;'I\'illCI!i:1d" de l1l(1dn neCeqrH' I () qllern:!<; me inlerec;;1 ;I(illl, I)or cnn<;I~UI(.'nle, C" ('I cfllltel1lc!o del <;ie-nificado en cnnl(',ln<, hiql\riC0" I.'PII('IClo<" l'liCqO qllc c<; l:t I~-gllna ilrtncq~(11 II.' J.l tcnrl;1 :1'lJ\Il'()I('~IC;1 :let,,;,I, \''1 dl<;l'III' i:l ellcapirnlps :lntennrc<., I,n rni<;111l'dl'<;[:tC;1I1 I )CI\'''' , (Il)~"l,;) 17.\.\Vell<; (1l)~4) \' [Ldl (1\177) 1\11I)\j11t'11'<;"if:llill~';)do<; 11l11f'!()lllIlc<;
I,,, ide;, de qlle I" cI1lrll(;' m;1lcl i;d 1:<;tin f('\to de !cclurac\i<;\c Cll :1rqlle()I"c.1:l c!c<;de !J;ICt' ticl1lp() I ()<; ;lrlJIIf"C')I()~()<;<;IIC-
[f'n 11;11;11In<; eI;lln<; ('I"no 1111!f'i!.I<;(111(l l'nl1lP 1111lell,f!.I!;lic 1,'1illl['()lf:lI1ci:1 de c<.l" all;t!Ilf!.I;) (11111)('111:1l'II:111eln<;eqllIerc deSCll-brit cl (,Cllltcni( I() del ,i[JlifiC:leI() drl Cl111lJ~I)rt;)mient() del p"<;;)-
do('el() i,l'l'lIl1" 11:1\'qilC ker e<;«><;"Il'\l(\<;"') r~evidcntc qlle ,i
Ip<; ra<;gp<;,1,1<;p~t1;thl;I<;, I;t gr;nn{lliC:1 () I;) eslTlIctura de \;t cilltu-!a m;lIcri,t! del J1:1<.()<!111111 tllncr,lll I :l<;!.~n<;C()11l1l11e<;con rllle<;\rn1c11~II;)je \Tr\l;t1 C()l1telllpO!;lneO, <;c 11;m;1(ltlicil IIn(1 kelliril dee<;lf' tipn, "or IH) dE'l'ir imp,,<;ihlc, '-(\I>re loc!\> porque cl lcxtoC;llpef\'j\'jcnte ec;1';lrci;lI \' Ir;I!:'.lllcllI:III!I, ;Idcm:'i<; de <;er, <;f'llcilla-tnc 111e. cli<;tin f I1. Sill C111h:t rg(), q II i<;i(' , ;1 in(\ iCll' q \Ie ex i<;f en ;t!2,1l-
11;1<;rei!.!as mil\' <;Clleilh,. qll(' '" Ih\ :t(Tlt :t (nelas 1;" Icngll:l<;: 0ror Ip lT1elln<;-;1 1,,<;I()nn:t'- ,'11 <Jill' 1'1 /rillllO ~rlf'irl1\ ~(/flif'll~ h"d;llip <;i/Illific;)(\p :t l:t<' eClC;;"I'll I"d,) IICI1\!'" \' 1Ilg:1r ••
1,:1 111:)\,(HI:ILIp II\<; :II!1"C">!"!2"<" 1'\ Idcnte;ilClllf', ,,\inn;lll;lll!lilt' "j<; (hll)<' <;1)11Illlld(\<; I, "h, III li"I' IIn "hl('((1, ('11111"()hil'lc)
solamente. es mudo. Pero la arqueologia no estudia objetos ais-lado~. Los objetos, ubicados dentro de sus «textos», no son deltodo mudos si conseguimos leer su lenguaje (Berard y Durand,1984, p. 21). Claro que hay que interpretar los distintos lengua-jes. y por ello. en cierto senticlo, todas las expresiones y sfmbo-los materiales son mudos, pero un sfmbolo material en su «tex-to» no es mas 0 menos mudo que cualquier gruiiido 0 demassonidos que se utilizan en eJ habla. Los objetos sf nos hablan(0 quiza s610 nos susurren): el prob1cllld se plantea a la horade su interpretaci6n.
AI aducir prineipios que nos permitan leer textos pasados yver c6mo cambian sus significados en distintos «medios}}, es im-portante hacer una distinci6n entre lenguaje y cultura material.Aunque la lengua escrita posea los Illismos principios basicosque ellenguaje de la cu1tura material (Hall, 1977. p. 500), unalengua escrita es siempre muy dificil de descifrar, incluso en elcaso de que perv.iva gran parte de ella. Y esto es as{ en parteporque el lenguaJe es algo muy complejo. que existe para ex-presar ideas y pensamientos complejos. y tiene que ser absolu-tamente preciso y global. Pero no existen gramaticas' 0 dicciona-rios del lenguaje de la cultura material. Los simbolos de la cul-tura material suelen ser mas ambiglJos que sus hom610gos ver-bales. y 10 que puede decirse de eJlos suele ser mucho mas sim-ple. Loe; c;imbolos materialcc; c;on tarnbien duraderos y menosflexibles. En muchos aspectos la cultura material no es, en ab-soluto, un lenguaje; es sobre todo aceion y practica en el mun-do. En la medida en que es un lenguaje. es muy sencillo compa-rado con la lengua hablada () eserita. Por todas estas razones105 textos de la cultura material 'ion mas f8ciles de descifrar queaquellos documentos escrito'i cuya lengua desconocemos. Espor esto que los arque61ogos heln pndido, en cierta medi,l~.(<leer» la cultura material, aun cuando no hayan exptc~tado C<.1:;:nunca la «gramatica» que prc<;upoJlen.
. Me haso en Collingwood para concluir implicitamente queeXl te una grarn::'itica univer<,al. cuallClo sllgiere (1946, p. 303)que toclo c;uceso linico tiene una c;igllificaci6n que puede sercornprendida por toclos Joe;puehloe; en Ind;:" las epocas. Esto eo;;
10 que se desprende tambien de la descripci6n que hace Bour-dieu (1977) de la forma en que un nifio lIega a comprende~ elmundo que Ie rodea mediante la ohservaci6n de simples asod;a-ciones y contrastes, y 10 que se desprende de nuestra experien-cia comun cuando Ilegamos gradualmente a conocer a otra per-sona 0 cultura. A medida que crecemos en nuestra propia cul-tura 0 en otra. y a medida que conocemos a otra gente, no po-demos nunca estar seguros de haber comprendido correcta yadecuadamente 10 que pas a par sus mentes. 10 que quieren de-cimos por medio de sus cosas. Lo unico que nos queda son susgruiiidos y sus acciones en el mundo. tal como las vemos. Pocoa poco, a medida que estos sucesos fisicos se manifiestan masy mas, lIegamos a aproximarnos un poco mas a esta «cualidad .de ser otro». a esa «otredad». Por muy «otro>' que parezca alprincipio, es factible aproximarse apreciablemente a la com·prensi6n.
Los principios universales del significado que, en mi opi.ni6n, subyacen tras este tipo de experiencia e;on s610 aquellosque todos nosotros lIevamos a cabo de forma habitual en cali-dad de acto res sociales y son asimismo los que los arque61ogosponen en practica a la hora de interpretar el p"s"do. S610 pre-tendo que este proceder se haga mas explicito. sobre todo enrelaci6n con I" arqueologfa y la c1ase de datos que manejan losClrque610gos.
En los parrafos siguientes, el tt~rmino «contextual}> hara re-ferencia a la presencia y ubicaci6n de los Hems «en sus respec-tivos text os» -«con-texto». La idea general aqur es que el«contexto» puede hacer referencia a aquellas partes de un d~u~mento escrito que vienen inmediatamente antes y despues'deun parrafo concreto, conectados de manera tan intima en su sig-nificado con aque!. que su sentido no queda claro si 10 separa-mos de aquellos. Mas adelante, en este mismo capitulo. dare-mos una definici6n aun mas espedfica de «contexto~>. Por elmomento s610 pretendo esbozar c6mo 105 arqueologos p"sandel texto al contenido del significado simb6lico.
Cuando los <lrque{)logos empiez<ln <l sistematiz<lr )<1metodo-logfCl para inlerpretar el contenido del significado del pas;ldo apartir de la cultur<l material. suelen proceder a identificar v<lriostipos de semejan7as y diferenci<ls relevantes. que, <Isu Vel. for-man varios tipos de asociaciones contexlu,des. Luego rracedcna haeer aostraeciones p:utiendo de los contextos. las asociacio-nes y las diferencias, p<lraintentar llcg<lr al significado en termi-nos de funci6n y contenido (vease Figura 6).
Podemos empezar con la ide<l de scmejanz3s y diferencias.Por 10 que respect<l al lenguaie. no, estamos reFiriendo simple-mente a que cuando alguien dice "I1IClnco», otorga a este sonidoun significado. porque suena de form(l sernejante (aunque noicJentica) a otfOS ejemplos de \<l palabra "OI'lllCO". y porque cli-fierc de otros sonid0s como «negr0" 0 "o<lnco". En <lrqueologf<lcs haoitual clasific;lI" una v<lsija en la categorfa de \'asij<ls "A",porque se aselllcj(l a otr<ls V(\Sij<lSde est a categorf(l. pero (II mi,-
IllO tiempo es diferente de la categorf(l rle vasijas "B". En lastumbas sllelen encontr<lrse fihulas asociad<ls <l la mujcr y est~semejanza de emp!<1z<lmicnto espC1cial y uniclad de depoc:;icionnoc:; permite pens"r que I<ls f1hul<ls ",ignifican" mujeres. remsiempre y cuando no h<lllemos la ffbula en tumbas masclliinas,10 que puede ser difcrente. ror cUC1nl0 en ellas encontramoshroches en lugal' de flhulas. Otras asociaciones y cnntras~es en-tre mujeres, activiclades femeninas y fibulas posihiIit<lrfan una8bstraccion relacionad<l con el contenido del significado de 13«feminidad». Por ejemplo, las ffbulC1S quiza tengan un disefio<;imilC1ra las que encontrarnos en otras 11I~ares asociC1das a unacCltegoria de or-jetos relacionC1d0' con la reproducci6n y no conlas tClreas prodllctivCl' (vease el e,tudio de F<lris. p. 82. \' el C1n;i-"sis de McGhee. p. n~).
P0demos forrn:llizar este proceso de btlsquedC1 de semejan-l.ClS\' diferenciCl' rneck1l1te el sig:lIiente esquernC1:
SIDs ~4---- ....~context() .•4-----_ .....significadocontextual
(unidao je deposici6n)
tipol6gico
fase, periodo
regi6n. poblado.area de aClividad,
hog<lr
(foso. O1uro,enterrarniento,
casa)
cultura, estilo.tipo
A. Procesoy estrudurasistemicos
ResultC1 instruclivo cornp<lrar e'le esquetn;1 ton el siguientc.cloncle se busc<ln lac:; rel<lc;nnes fUllcion,t!es utilitarj(ls en lugarde bs fUl1c;ones Silllr-6Iic:ls:
j utensiliosdiferenci(l
otras objetos
B. Contenicloy estructurasimb61icos
!\quf los (lrqlle6Io~os interpret<ln el ;'irea <llrededor de unhogar como un ;'irea de activid<ld. porque alii aparecen utensi-lins. (II reves quc en ntr;lC:; p(lrtes del y<lcimie'l1to 0 casa. dond~no aparecen. 1.<1forma de e~plicH.·i()n cs identic;) a I" "nteri0r.
La intcrprerllci!5n rfr sif,ni{icarfos ('ol/Icxrua/ps (I {'(lrfir de se!l?pian<.ns ."di(erellcias enrre ohjPlns arqll('o/nRic(>s.
domJe sc usca eJ significado ~imb6Iic() de una fibula. Pero, talcomo hemos venido dicicndo a 10 largo dc este volumen, nohay Ul1a necesaria disyunci6n entre ~,mb~s objetivos: funci6n '!significado simb61ico no son ~ontrad,ct:)r~os. Por .10 ta~to, la fI-bula sirvc para prencler vestldos y qUP:,l p,Ha slmbohzar a lamujer. y puede tener igualmente el contenido del signi~i~ado de(<\amujer como elemento reproductor». EI area de acflvldad ,!'
rededor del hogar tambien pucde indicar que ciertos utensilit):;tienen el contenido del significado de «vivienda familiar», de«homo domestico», etc. Es evidente que tenemos que presupo-ner algun <;ignificado de este tipo si qucremos descubrir el areade actividad en tomo al hogar. en primer lugar, y si queremosatribuir 3 los objetos agrupados allf funciones propias relativasa este contexto. La identific3ci6n de un «area de actividad» irn-plica la atribuci6n de un conteni'do del significado. Los dos ti-pos de significado (el contenido funcional. si,;t€mico, y el conte-nido ideaclonal) son necesariamente intcrdcpendientes: no esposible referirse a uno sin, al menos. presuponer el otro.
La descripci6n anterior del significado como algo constitui-do a partir de semejanzas y direrencias simult<'ineas esta influidapor 13 discusi6n planteada ell el capitulo 3. y pretende tan s610describir c6mo trabajan los <.lrque6Jogos. Sin embargo, tambienfigura un elemento prescriptivo. Primero. se afirma que las se-mejanzas y diferencias son identificables a muchos «niveJes».Asf, pueden darse semejanzas y diferencias en terminos de di-mensiones de variaci6n subyaccntes, tales como oposiciones es-tructurales, nociones de «orelinalidad». «naturalidad», etc. Enla definici6n de semejanzas y diferencias siempre esta implfcitala teoda. pero a niveles «mas profundos» la necesidad de unateorfa imaginativa resulta todavfa m<is evidente. Luego volveresobre estos distintos niveles de semejanzas y diferencias. En se-gundo lugar, cabe afirmar que los arque61ogos se han ocupadodemasiado de las semejanzas y demasiado poco de las diferen-cias (Van del Leeuw, comunicaci6n personal al autor). Todo elenfoquc intercultural se basa en la identificaci6n de semejanzasy causa~ wmunes. Por ejemr1o. se ha tendiclo a explicar la de-cnraciull ccr<imiC(Iror a I!!(I n t iro de fllllCi(lfl simb61ica universa 1
de toda la ceramica 0 de todo el simbolismo. Las socieclacles sehan agrupado por categorfas (estados. cazadoras-recolectciras.etc.) y se han identificado sus caracterfsticas comunes. Evfden-temente, este tipo de trabajo presupone de modo implfcito la<;diferencias, pero la «presencia» de una ausencia no es casi nun-ca el centro de la investigaci6n. Por ejemplo. podrfamos pre-guntamos por que se decoran las vasijas. pero tambien por ques610 las vasijas. Una vez mas se trata. en parte. de identificarel marco concreto donde la acci6n tiene sentido, significado. Sien un contexto cultural dado las vasijas son el unico tipo deco-rado de recipientes. este becho es relevante para interpretar el
'" significado de la decoraci6n. Pero. por 10 general. los arque61o-gos tienden a extraer las vasijas decoradas fuera de su contexto' yy medir sus respectivas semejanzas.
La necesidad de tener en cuenta tambien la diferencia puedeevidenciarse, aunque de un modo un tanto extremo, por mediode la palabrCl pain. Una forma de interpretar el signific<ldo des-conocido de est a palabra serfa buscando palabras similares enotras culturas. Formarfamos entonces una categorfa de palabras«de aspecto semejante» con ejemplos hallados en Inglaterra yFrancia. e identificando sus caracteristicas comunes. Pero la pa-labra tiene, en realidad. significados completamente distintosen Inglaterra y en Francia. 10 que comprobarfamos inmediata-mente concentrandonos en Las diferentes asociaciones de la pa-labra en ambas culturas: en Inglaterra, con e1olor y agonfa. yen Francia, con pan. Este ejemplo tan simplista refuerza 10 di-cho por Collingwood. en el sentido de que todo termino lltil~a-do en arqueologfa debe estar abierto a la crftica para com~~(!j-bar si tiene significados distintos en contextos diferentes. Losarque610gos deben. pues. mostrarse receptivos a la diferenci;l ya la ausencia; tienen que plantearse continua mente pregllntastales como: i,este tipo de vllsija se ha. ~allado. en situacione~ di~-tintas?, (,por que otros tipos de vaslJa no tlenen decorllcI6n ... por que no se decoran otros recipientes? i.por que no encon-(. d'A ")tramos esta tumba 0 esta tecnica de pro LlCClt,nen este (lrea;
.C6rno describir scmejanz(ls y difercncias? En el ejemplo(lnt~'rinr de !<l ffhlll<l. tenernos ya I1n,1difercncia tip016gic<l (ell
Ire 1;\ fil)ll\;' \ ('\ ILldl;11 \ 1I1l;1<'t.'IIlCj;llll<l dc dCI-'P<-1Ci,\ll(1;1fihul;1
;lp:llt'CC ell '-('I'lllllll;I" 1l.'lll('llIl1<I'-). ('lJlll-'llll);IICIll')" 1;1 implH-
\;)11(1;\qlll' tll'lll' p;lr" 1;1Illlel ~)r('I;\CI(lJI ci que tllHI<; Y Ilil'ele''- de
"eIllCI'Ifl"l<l y dJlCI(:I\CI;\ di<;tillt()<; C<;ICIlC()ncct;,dn,-, Clllrcl<l7.(\I\()<;
(Oll:ll 1111;1rcd I'CI() dc 1l1"lllt'lltll ,1c"e;HI;1 ,\lnI17:]r l)rinlcJ"o, 1111J"
<;cp<lr"d,), l:;ld;1 1111;\de h,- (\lrnl'l1"IPilC" de <;clllcj<l1l7a/difcrcIlL'i;l.
Cad" llpn (k Q;lllCI;IIl7.:I ~ dJlcrcIIl'i;, eSI{1 l)rCSCnle CI1 ma<; dc
un i1ivcl \. e'-cd;1
E.l prtrlll:r (11)11de SCIllQ;1117;'y difcrel1C1;l qilC 111<1l1c.I(lnh<1hi-
tll;dmCnll' 1t1'-:llljlICI\I(\gp<; e'- ('I ff'll/f7ora/. f<.: nidel1le que <.:i
dos OhICIP<.:C<,[;'II\l)r,'lxll1l()<; Cil ci ttcmpo, C<;del'lr, que S()Tlsimi-
I:Ht'S ell 1(11\;\i;1 dH11l'll<;\(1I1Il'illpl)I;II, Ins ;llqllc(.jngn<.: l)pdn;lll
"tllark)<.: 111;1<';1.lclllllcllie ell el 1111Sll10COIIIC\I,' \ !i;Hle<; <;ig.llifi(';t-
<ips Ici:Il"">flil(!r',- cIltre <;1.F'- r,'\lllcllte que la dil1lel1<;i()n telll\)(l'
ral eq;\ l~qr('c!J;llll('ntc \"Il1l'III;ld" ;1 I:ls I)tr,,<.:dllllcn<;inlle<;: <;idn<;
nhjC(Il'- :q':lICU'll Cil cl illl'-:IIl' l"'f11C\!(l ICIl\iH>1;lI, I)cro eq;111
Inu\! ;lkJ<ld(),- Cll ('\ (''-I)<lC'(\ II 1.:11"11:1 dirnCllc:il'lIl. l'l1tnnces 1;1<':t'-
mel:l1l7a de C()\I[C\[() tClllP()I;t! 11IIede sel irIC!c\·:ll1tc, I,a difu-
",{.n e'- 1111ill(lU:'-() 1.1"(' Ill"ll' lU:":;11:1 In 1;")2" liel til'Ill!,() y del
csp; ICI(), y q II(' II Ilj) II!'; 1 I; III 11,III 11 :; 1 d II1Ie11<.:i(\ II 111'1II(":":il'; I
1'.11i;, dllllC'I'-I!"ll ICIIII'llI'lI 11'1.111('IInr()rl:! c'<:';11<;1;111111PCIIO-
tin P L"'l' d"I,d\'. ('II 1'1l'11(\ill(\rill, licilell IU:":;l1:ll'()ll(ecimicnl()<;
Il1lerrel;II'I(>1I;\lI",-. l)e11111)de Iln:1 Illic:llJ:l f;l<;l' ('\J'-IC IlIla C01111-
llll\ll:td de c''-I [IIClllr;1 \"/p de ('(lllll~llido dei "',".111flclll() , \"/() de
I'IPCC'-l'" ,,'-1\'1111('(\", ('Ie. i,I','", (!II(' c<;c;l!" dc ,lrLtll<.:j<.:ICIll!,"I,1i
IH?Cc<;it;ll1lllC:11;11;\CI1ICIl(kr 111\(,I')l't(\ cnnUCln') hI 1'1c;lpilUln
." d1l1l0'- Cil'llll)ll>,- dc cnl1lillllld;I(!c<.: " {r,,,·C<; \ :l In lan?n de llli-
leIlIUS, T;ll1lhlcll r\lJim()<; (I) i i i) qlle, ell 1I111f1l:lIIl<;[;1I1CI:I.ll:l\"
que retwl'cdcr CII e\ lielllpll, ',pcl<1r 1(\<;capa" de 1(1 ceb\JII:l" ,iI:t~lil IdcJlllflC:IJ <-"j)rilllcr ;1C'lPl'ldillral. No '-c 11;lla, c:tsi IIUnGl,
de un;, SpIIICI("II pr;ictlca 0 J\Cl'e<.::tna:<;(\10t!e'-c:lIl1o<; it!enlll'ical
cl contexlo 11I<;I(HIi,'\)que' tiC lIe Ulla incideJ\cj,1 di,ecta sohre el
lema que 110'-()cul)a,
i-Cl'- :llqUCf'>!P!!tl<' \.<1 Cllel\t;IJ\ con lill 1l1o))lc')1l dc tcC))iC;l<;
CU;\1l1l1(\\I\;I" f);lr;1 Illcnllfll';11 CPllllllUitl:tt!c<. \ 1(11)ll1r:l<.:Cil 1;", "c-cueIlC!:I" It:rl!f'PI;!i(',- 1.,1)I)r;l!' \ Ill'll"I»)), !U-;-" I, \ ('<.1;1c\·idclll·r;\
~c utilI/it Pill:l Ilk-lllll'll':tr 1,1l'llIIIC\lp 1'('11111('1111',1)l'I(l 1lIIIc'1l:1'-
rlll)IUt:l'- quc 1';\1("\"('11illlrllrl'lIl1l''' 1"ll'rI,,", ('II lC:llld:lrI, ('\1'11'·
'-;II CPllllnllid;It!('<- ,) 11;Ill<;folnl;ll'i"Ilt''':1 ni\"('ll'<;{III('llIT;lI, 1lf'J'()
l<1ll1hicn t'IICt!C)) '-1!<.JlifiC:l1difll<.:i")11'< Illlgr;lcic'ln: CI'1l ('ll,) qlWlr
1110<;t!ecir quc cl cnnlcxttl tCIIIl'llr;l1 I'cllinClIlC Llehr s('~lIir<;c \
hllscar<;f fn nlIP<.: 1'llnIC\tps C<.:I':lI,'i;llc<.:FI1 w'nrr;ll. Ill<; ~lIqll('I)-
10,:":0<;iI;lrl COIl<;Q'llirl" illc'l1lilli';11 l'l)11 (\ill' 1:1<;IflII'1 rel;1\'jo!ll'<;
<.:iq(llllic;l<; rCI tinCllles P;ll;1 I" C()lIll)rCI1<;ic"\Jlell' 1'1I;l!ljuier ol'jcll)
(;1lld(\Clo, <;ilio :tlqucnl(l~ico I) <.:illlil;lIT<;) (q;1<; <;1'11<;il1lpl('Il)Cll-
tf lodoc: Ips LICI()1c<.:dfl C<;f:ttll' ,-iqt~rnic(l ;lnICIII)r quc jnfl\lU:'1l
() inlcrficICll cn el 1l1lC\·P(''-I:IlI" ('l'lP Cll \;1 ;11I1hl(i/)n dc cpn
It'llidn del <;i1!niliC;ldo, ('U:II1t!O cl ;HIllIC'I',lllgP (\c<.:(';, \'<1!or;n 1;1
pnsihilid:lt! de qll!' dp'; 1"'.11'1' '<. tCll!!;\l1 cl nli"l1\ll "'I1ICllidp tlr!
<;igl1ific;,dl' 1)01 cl ilcellll dc ,-,'I 1'''I1IClll!,()r:'iIH'Il<'.'' 1:11)IlC:1pre)
h:lhili(hd de <{Ill' \"" <.:ignificIII, ,<;h:l\':ln c:ll1lhi~ll 11\dClltr" de '"
mislll;l f:l<;c. ('I len1;1 de 1;1c<.:(';II;l s(' ('om'iCIIC ('II 1111<1clle<;li()11
plllllllll\,;11 /\'-1 I'"e", 11;1',c"lhirlcr"l 1:\<;<':('11\,'!·1117:1<;\ diffrCII
Ci:l<;tel1!i)llI'll",-, IHIS qllcd;II11'" ('1)111;1I)IT:":11111:1",~lIientc: ,',C<Hl
q\le ('<;(';11:)11;1lit' defillil"c el "()III('\I'l tCI1lI'()I;,II',"IIIWl1tc'.' \·,,1\'erCllll\C: 11\:1<:.;ltI('I:)l1t(' <.:,)hr(' ('1 II'tlla de 1(1('<;(;11:1.pfro 1);1I"rt'('
dcprmkl dc 1;1<':l'ICgl\lII;I<.: 'I\ll' <;(' 1,1;ll1lc('1\ \ tic h<; (,;1I":\Clcr;<;tl
C;.l<.:(jll(' <.;f' ljllrrl;\l1 1\wdil
";II1\I'le1\ ;11':rlf'('('11 sellH'j;1117;1<.:\ dire!cI1Cr:l<; fll \;1 diI1lCI1<.:jtn\
r'por;l// !\q\ll h,<; ;Irqllc(,ll'.r"'- 1r:11:11\dC' idCllllfil':lI' <;ignific;ld(),-
~ ('<.:trllcllil (1'- fIIJH'ipf!;t1c<; ~ ,-illll,(',liCl)s :l 11;1\Iii de h di<;I'I'<:.rci('1l
dc Ip" "hi,'ll''- (\ 1'"hl:l(\Il<-. \'l\' \ Cil ci ('<:.1\;\('11''\"nn;t1IllCllIC,
ci ;\l\;ili,,<; <-'II ('<;1:)dilllcll<;i,')1\ Plc<.:\lI)ClflC li"c 1;1dIIllCII<;i(lll telll
r1()J:l1 ('<;I;)CIlI1IIP!;It!a I\qll! "f' Irat;l (Ie infcrir <;iQlllfic:ld()<;:l p~lr-
tir dc ni'Jelos l'orqllC licl1cn rcl;lCipl1c<; C'-I':l('I(1IC<;'-CI11Cj<1lltC<.:
(por cjclllrlll, pprquc ,11':\rC('CI1:Igrllr:rdll<':, d1c:r'lIc<;lo<; Itnifnr-
ITlCIllCIlIC ell l'l ('sp;Kin). T;lIl1hien ;Ililll C',i<;lc1\ \;1 r11\1ch;1<;ICClli
ca<;I'"r:l IIC\·;\I :1clhp c<.:le:lll:llic:i<; Sf rndri:1 cI'nlcq;:lr dic\fnc1()
qllc much;I'; dc C<.:l<l<;Iccni('a<.: c<':I';ll'i;,lc<; illll)liC;l1l 1;1:ldnpcit'm dehip()tcsi<; 1)rt!CCt!l'IlIP<; del ntcrillr, <;il1 1111:1c()ll<-idn:lcioll at!c-
clI:ltb del ("(llll,,'x!,,: pert\ (''-1;111,,"rf!i('lld,) 1\11C\p<.:l-,rocedimicl1-
{t'<. (11l;t1llil'U" '1"C 1)t''1ihilil:l1\ 1111;1"c1\'-ihilill:td 1l1;1\·PI ll:lci;l Ipc:
II:1!I\<;;lrqllcpJ,'.l'.It'(I<.:. "PI cj('lIl1,j", Killli~11 \ ~lllll1f'rJll:J1l (Il)~.",\
11;111;1(\"1\1:1,1" IIl,'II'rlP'- "I,I1I('\II1:t!l''-, I1CIIII<;II\''''', 1':lr:1 t1r<':l'ld'"
distribllciones puntuales, y Hodder y Okell (1978) han descritotecnicas parecidas para deterlllinar Ia asociaci6n entre diferen-tes distribuciones y sus lfmites (Carr, 1984). Es posible definirtoda llOa nueva generaci6tr de tecnicas analfticas espaciales enarqueologfa, que no pretenden imponer metodos y teorlaspreestahlecidas procedentes de otras di<;ciplinas 0 de la teorfaabstract a de la probabilidad. '! que se ocupan sobre todo delproblema arqueol6gico concreto que se tiene entre manos(Hodder. 1985).
EI ar4ue610go, pues, bllsca definir. de Illuy diversas formas,el contexto espacial mas relevante para la comprensi6n de unohjeto concreto. En muchas ocasioncs esto se hace muy direc-tamente -detectando el origen de 13 lllrlteria prima, localizandola distribuci6n espacial del estilo. tr3zanclo las fronteras delasentamiento. Pero muchas veces Ia escaJa pertinente de analisisvarfa en funci6n de la caracterfstica 0 de 105 elementos seleccio-nados (materia prima, estilo decorativfI. forma). Es la mismavariaci6n que encontramos cuando se Ie rrcgunta a alguien «ided6nde eres?». La respuesta (calle, barrio. ciudad, regi6n, pais,continente) dependera de preguntas contextuales (con quien sehabla y d6nde, y par que se hace la pregunta). No existe, porconsiguientc, una escala «id6nea, conccta» de analisis.
Este problema resulta especialmenie grave cuando los ar-que610gos quieren definir «zonas» de cHlalisis. Esto se suele ha-cer a priori, en base a 105 rasgos del medio (por ejemplo, unsistema de valle), pero no siempre C]ueda claro si esta c1ase deentidad impuesta tiene 0 no rclevancia para Ja pregunta plan-teada. La «zona» varia en funcian de las caracteristicas 0 ele-mentos que se quieran analizar. Por Ip tanto, no puede haberuna escala a priori de contexto espaciClI; el contexte puede va-riar desde el medio inmediato hasta eI mundo entero, si puededescubrirse una dimensi6n pertinente de variaci6n capaz de ••.in-cular objetos (yacimientos, culturas, etc.) con estas distintas es-calas. Como en el caso de la dirnen<;jc'lIl temporal, la definici6ndel conlexto dependera de la icientific(lci("ln de dimensiones re-levantc,; de variaci6n que permitan dctcrminar las semejanzas\ las diferencias. C0sa que vcremo<; rn;i<: (l(le];)nte.
Quiza sea util identificar un tercer tipo de semejanzas y di-ferencias: la unidad de dcpnsici61l, que de hecho es una cOl'llbi--'naci6n de los dos primeros. Me refiero a estratos sellados ~onpavimentos, fosos, sepulturas, acequias, etc., que estan delimi-tados en el espacio y en el tiempo. Decir que dos objelos pue-den tener significados asociados porque proceden del mismofoso es tan subjetivo como decir que tienen significados relacio-nados porque aparecen con vlnculos espaciales y temporales:pero existe tambien un componente adicional de interpretacion,desde el momenta en que se presupone que 105 Hmites de launidad son, en 51 mismos, relevantes paw la identificaci6n delsignificado. Los arC]ue6Jogos aceptan habitualmente esla premi-.sa; es evidente que la coincidencia en un foso, 0 en el pavimen-to de una casa, puede considerarse un factor mas importanteque una distancia espacial no-delimitada. Volvemos. asl, aconstatar la existencia de semejanzas y diferencias dentro deuna unidad de deposici6n en much as escalas (estrato. imprnntade viga, casa, poblado) y sera necesario analizar el problemade la identificaci6n de la escala de contexto pertinente.
La dimensi6n lipol6gica puede aparecer lambien como unasimple variante de las dos primeras. Si dos objetos parecen si-milares tipol6gicamente, significa en realidad que tienen dispo-siciones 0 formas semejantes en el espacio. Pero vale la penadelimitar la noci6n de «lipo», tan frecuente en arqueologfa,dado que las semejanzas' tipol6gicas entre objetos en el espacioy en el tiempo son distintas de las distancias (en el espacio y enel tiempo) que existen entre ellos. La idea de semejanza y dife-
>~ ,
rencia tipol6gica es fundamental para definir contextos tempd-rales (periodos, fases) y contextos espaciales (culturas. estilos).Por 10 tanto la tipologfa es fundamental para el desarrollo dela arqueologfa contextual. Es tambien el clemento que mas fir-memente vincula a la arqueologfa con sus objetivos y rnetodostradicionales.
En la base de todo trClbajo arqueol6gico se encuentra la ne-cesidad de c1asificar v fonnar categorfas. Y la polemicCl acercade si estas c1asificaci~)Jles son «nuestras>, 0 «de ellos». si son«eticas', () «emicas». e<;ya tradicional. Pew. ell general. a e<:l;1<:
alturas del analisis. la tipoJogf;\ inicial de asentamientos. arte-f"ctos 0 econornfns. se c1isocia habitualmente del am~lisis poste-rior del proceso ..social.' La mayorfa de arque610gos rel;unocenla slIhjetividad de'slis"propias tipologfas y han adoptado t~cniCasmatemMicas e infornuHicas para intentar reducirJa. Tras hacer«10 mejor que se ha podido)) en el estadio inicial, inevitable-mente diffciJ. los arque61ogos han pasado a cuantificar y 'a 'com:parar y lJegar al proceso social. ' '.
P?r ejemp.lo. s~rfa posible afirrriar que existe u:na mayor uni-formldad 0 .cltvers,dad en una zona 0 periodo que, en otros. 0
que una regl6n contiene yacimieritos donde el 20 por ciento deIn ~roducci6n de v~si.ias presentan' motivos en zigzag, y q'ue otraregl6n adyacente tlene tambi~n un 20 por ciento 'de motives enzigzag. 10 que podrfa indicar un contacto estrecho, falta de com-petitividad. comercio. etc. Pero ic6mo podemos saber' con cer~te~a qu~ la tipologfa inicial es valida? Como en el"'ejemplo del
· paJMo/clervo de la pagina 29: ;,c6mo podemos saber con certe-za que los zigzags, aunque parezcan los'mism6s. rio son diferen~tes?:, . I ,".,:
Para contestar a estas cuestiones. podrfamos empetar por laestructu~a de la decoraci6n (~apftulo 3). (.Apare~en los zigzagsen las ~I~mas zonas de los mlsrnos tipos de vasijas,"o en la mis-ma P?slcl(")n estructura) en relaci6n a otras decoraciones? 'PerotambH~11l,cual es el contexto hist6rico-culturaJ del uso de la de-
· coraci~n en zigzag (y de otras) en ambas zonas? Retrocediendben el tlempo. l,podemos versi los zigzags tienen difere~tes off-·g~n~s Y' tradiciones? l.Han tenido I asociaciones y' sigillficadosdlstmtos? u '
•i Par~ d.efinir. los ~tipo~». lo~ arque61ogos tieneri que' 'a~laliriarla' ~SO~I~clon hlst?n.ca d~ los rasgos. par::l intentar penetrar en
,el slgmflcado subJehvo que estos' connotan. Hasta decto' punto,.I~s. ~rque610gos han rnostrado'tradicionalmente una tierta sen-Slblhdad hacia estos temas. al menos implfcttamente. Por eJem-plo. en. gran parte del Neolftico del norte y oeste de Europa.las vaslJas suelen presentar una decoracion organizada horizon-talmente cerca del borde y una decoracion vertical mas aoajo.A veces. como en algunos vas()S campaniforr.nes. se marca est<l
distinci6n por medio de una ruptura en el perfil de la vasija en:tre el cuello y el cuerpo. Para analizar y c1asifiear tipos de ceni-mica neoHtica, puede tomarse en consideraci6n est a circunstan-cia eoncreta y hatar por separado las zonas superiores e inferio-res de la decoraci6n.
Claro que alguien podrfa decir que estas diferencias e-p-tre ladecoraci6n horizontal superior y la vertical inferior, se imponentotal mente desde fuel-a; y que el individuo neolftico no 10 ha-brfa percibido as£. Evidentemente siempre cabr~ esta posibili-dad, pero aquf decimos que los arque610gos han logrado, y pue-den seguir Ibgrando, recuperar tipologfas que se aproximen alas pereepd6nes'indfgenas (sin olvidar nunea que estas percep-ciones habrHul' variado en funci6n de los contextos y estrategiassociales). El'~~ito de estos esfuerzos depende de que se incluyael m~ximo de informaci6n disponible en 10s contextos hist6ricosv en las' as6chiciones de raSgos. estilos y caracterfsticas decora-livas, y tambi6n de' una reeonstrucci6n del uso activo de talesrasgos en las estrategias sociales. '
Por conslgtiiente. la obtenci6n del m~ximo de informaci6nposible so.bt'e las se'mejanzas y diferencias en las caracterfsticaso elementos' individuales 'antes de construir tipologfas mayores,forma parte'de un enfoque contextual de la tipologfa. Un enfo-que distinto c6nsistirfa en aceptar la arbitrariedad de nuestraspropias categorfas y abrirnos a posibilidades alternativas. Porejemplo, III tipologfa de las plantas que utilizan los paleoetno-bot~nicos tiertde unicamente a registrar las especies estableci-das. Y sirl emb~rgo serfa posible clasificar restos de plantas se-gun la alttit'a' 'de la planta, la viscosidad de las hojas. 6poca def1orecirriientc( 'etc. Estas diversas c1asifieaciones pueden con-trastarse pata' e,stablecer correlaciones can otras variables" conel fin de' que los datos puedan contribuir a la eleeci6n de unatipologfa adecuada., Lo mismo podrfa hacerse con los huesos.la cer~mica! (, con, cualquier otratipologfa.
Hemos tii1alizado brevemente cuatro dimensiones de la va-riaci6n (temporal. especial. de deposici6n y tipol6gica) y pode-mos destacar un aspecto general. Un aspecta- importante de Id"arqueologfa' contextual es que permite detectar dimensiones de
. \escoger las semejanzas y diferencias relevantes y cu'l es la esca-la de an~lisis m~s pertiilente7 ,~
Desearla explicar que las dimensiones significativas de v&\ia-ci6n pueden identificarse heurlsticamertte en arqueotogfa, des-cubriendo aquellas dimensiones de variaci6n (agrupadas entemporaies, espaciales, tipol6gicas y deposicionalc!) que refie-jen pautas significatlvas de semejanza y diferencia. La sigriifica-ci6n, en sf misma, se define sobre todo segt1n el numero y lacalidad de las semejanzas y diferencias coincidentes en relaci6ria una teona. Una importante garantfa en la interpretaci6n delcontenido del significado del pasado es la capacidad de reforzarlas hip6tesis relativas alas dimensiones signific3tivas de varia-,ci6n con diversos y varlados aspectos de los datos (v~ase Deetz,1983; Hall, 1983), Por ejemplo, si la orientaci6n de las casas essimb6licamente importante para comparar y contrastar casas(vease supra, p. 71), l,aparece tambien la tilisma dimensi6n devariaci6n en los emplazamientos de las tumbas? Los arque610-gos pueden descubrir de much as rnaneras, y de forma sistem'-tic~, correlaciones, asociaciones y diferencias significativas,per~ el modelo inferido ser' m6s interesante cu~rtto m6s coi~ci-dertcias existan en la red. Dado que la definlC16n de este, tJpode inodeios estadfsticamente sigilificativos depende de la propiateopa, se requieren prin~pios generales para lo~ ,ti~s d~ seme-janza y diferencia significativas que puedan descubnrse. ,
Ahora es mejor que volvamos a la distinci6n entre' sigriifi~a-dos sistemicos,y significados'simb6liCOg. Como Y,ase ha diCho,la mayor parte de la teona y metodoarqueol6gieos se han :~e,.sartollado en 18,esferade los procesos sist~micos. Dado ~~tipo de trabajo, se acepta, que el estudio de las fuentes de ma-terias primas es significativo y relevante para abordar el inter-cambio de los (terns elaborados a partir de aquellas materias pri-mas. Cuando tratamos las econom{as de'subsistencia, result.asignificativo y relevante estudiar 105huesos y sernillas proceden-
. tes'de una variedad de yacimientos funcionalm'ente interrelacio-nados. Pero de inmediato topamos con la necesidad de analizarel contenido del significadosimb6lico de huesos y semiUas (vea-!Ie p. 26). rnucho menos investigado y rnenos fl1cit de definir.
variaci6n que tienen lugar a niveles «m:1sprofundos» que el dela comparaci6n directa de las formas. En otras palabras, tam-bi~R buscamos semejanzas y diferencias en terminos de abstrac-'ciones que agrupen los datos observables en una forma que nosiempre resulta inmediatamente aparente. Por ejemplo, unaoposici6n abstracta entre cultura y naturaleza puede vincular elgrado de «defensa» 0 delimitaci6n de los asentamientos con losporcentajes relativos de los animales salvajes y domesticos ha-lIados en ellos. Asf, allf donde la dicotomfa cultura/naturalezasea m:1smarcada, los lfmites'de un asentamiento (que separan10 dom~stico de 10 salvaje) pueden ser m:1simportantes, las ca-sas m:1selaboradas e incluso la cenimica m:1sdecorada (desta-cando la «domesticaci6n» de los productos alimenticios en lamedida en que se traen, preparan y consumen en el Mundo do-mestico). Los huesos de animcWessalvajes. sobre todo los de losantepasados todavfa salvajes 0 equivalentes del ganado domes-tico, quiza no aparezcan en sitios de ocupaci6n. A medida que "la dicotomfa culturalnaturaleza se hace menos marcada, 0 carn-
~bia de importancia, todas las «semejanzas» descritas anterior-mente ~ueden cambiar de modo simultaneo, si la hip6tesis deque la .dl~otomfa culturalnaturaleza es una dimensi6n pertinentede vanac16n es correcta. EI hecho de que los lfrnites de un ssen-ta~iento, la d~coraci6n ceramica y el porcentaje de huesos deammales salvaJes y dom~sticos tengan algo que ver unos conotros no resulta inmediatamente aparente en sf mismo. La uti-lizaci6n de una abstracei6n «profunda» de repente da sentido alos cambios que experimentan los cfiversos elementos de infor-maci6n a traves del tiempo.
En todo conjunto de datos culturales pueden identificarsesemejanzas y diferencias quizas ilimitadas. Por ejemplo. todaslas vasijas de una zona se asemejan por ser todas ellas de arei-l1a: pero difieren ligeramente el], SllS respectivos motivos deco-ratlvos 0 en su distribuci6n de'partfculas de aleaci6n. I,C6mo
Para analizar el contenido de los significados simb61icos po-demos empezar' con un ejemplo. lmaginemos que nos interesael significado de la' presencia de vasijas rojas en un yacimiertto.lCu~les son las dimensiones significativas de vari~ci6n para ~e-terminar el significado de estas caracterfsticas? ~Con que po~drfamos comparar las vasijas rojas para poder identificar seme-janzas y diferencias? Un segundo yacimiento. cbntempor~neodel anterior. no tiene vasijas rojas. pero tiene fibulas de bronce(que no aparecen en el primer yacimiento). l.Es relevante la'di-ferencia entre vasijas y f£bulas para poder en tender las vasijas?Tal diferencia serfa relevante si formara parte de una diferenciaOllis general en la tradici6n hist6rica entre ambos' yacimientoso regiones. pero dado que se trata de un dato aislado. no pode~mos afirma que las f£bulas sean relevantes para las vasijasrojas,a menos que exist a una dimensi6n que nos permita'medir la va-riaci6n y comprobar una configuraci6n significativa de pautas.Por 10 tanto, podrfamos descubrir que las vasijas rojas y las ff-bulas apareeen en la misma ubieaci6n espacial en casas 0 sepul-turas -en euyo easo serfan tipos alternativos sf se midieran ent~rminos de ubieaei6n espacial; 0 las vasijas rojas del primer )rB-cimiento podden contrastarse con las vasijas negnls del segundoyacimiento. con las [(bulas 'deseubiertas solamente en las ne-gras. Desde el momento' en que se descubre: una dimensi6ndonde aparecen semejanzas y 'diferencias distintivas pautadas,entonees la's f£bulas se,convierten en algo relevante para com-prender las vasijas rojas. Nuestras teorfas sobre el fuilciona;.mien to de los «textos- de lacultura material, inc1uida la noci6nde oposiciones estrueturales. nos permiten definir una signifi¢k-ci6n estad(stica. En el'easo de las vasijas rojas: sino es po'sibledescubrir un modele 0 patita estad(stica significativa para las f(-bulas, entonees podemos describir exhaustivamente las' vasijasrojas sin hacer referencia alas f£bulas. En el ejemplo d~ la pli-gina 153. las f£bulas y el broche son recfprocamente relevantes,porque aparecen como {terns alternativos dentro de la ca'tegorfade, «vestido- 0 «indumentaria». . "
,A tftulo de ejemplo hipot~tico. podemos referirnos al'dib\.1jode lafigura 7. Si queremos c~mparar est a decoraci6n cen1mica
Motivodecorativo:
V+V+V6,+6+6V+V+'V----------6+6.+6,
v+v+vA+A+A
'VVV~e·z+z+z0+0+0
frisomlisfriso .
frisomlisreflejo invertido
zonamlisfrisomlisfriso
zonamlisfrisom~sfriso
zonamasfriso
zonamlisfriso
eon otros motivos deeorativos ceramicos, con el fin de identifi-car· semejanzas y diferencias, tenemos que describirlo de algunaforma. Pero, a priori, hay. muchfsimas maneras de describir elmismo motivo, algunas de Ias cunles aparecen en la figura 7."Cueil es Ia dimensi6n relevante y significativa con la que deseri-bir y comparar los motivos decorativos? Podrd pensarse, y dehecho se afirma con mucha frecuencia, que las decisiones queadoptan los arque6logos Beerca de cual es la descripci6n «co.•rrectalt, son totalmentearbitrarias. Y. sin embargo, hemos vistoque es posible utilizar otr~ informaci6n dentro del «mismo,.contexto que nos permita 0 ayude a adoptar una decisi6n. Porejemplo, imaginemos que las formas romboidales (como Jas flueaparecen bajo la Jetra <<ft en la figura 7) hechas cor. oro batid:Jse descubren en las mismas sepulturas que las vasijas decoradas,asociadas aparentemente a los enterrafnientos maseulinos eomo{terns de prestigio. De hecho, los rombos podrfan descubrirseen context os diferentes, aunque significativos, dentro de Ia mis-roa cultura que Jas vasijas. Esta evidencia de asociaci6n estad{s-tica podrfa Ilevar a los arque6Iogos a considerar que Ia des-cripci6n «f» de Ia figura 7 es «Ia mejor» eri este contextoconcreto.
Con este ejemplo podemos aVetnzar algo m4s y definir qu~es una semejanza 0 una diferencia relevante -segl1n qu~ di-mensi6n y en qu~ eseala. Por ejemplo, en un momenta detenni-nado la forma de 10s rombos puede aparecer tan deformada quenos haga dudar de su relevancia; 0 puede darse un vacfo tal enel espacio 0 en el tiempo entre los rombos que .se pretendencomparar, que decimos que son irrelevantes el uno para el otro;no tienen un significado comun. Claro que podrfamos argumen-tar que los rombos dorados hallados en sepulturas son {terns devestir, en una dimensi6n de deposici6n diferente a la de las va-sijas, y por lotanto con significados distintos y sin reIaci6n 105unos con las otras. Tal argumentaci6n tendrfa que demostrar lafalta de dimensiones te6ricamente plausibles donde las seme-janzas y las diferencias entre vasijas y sepulturas presentaranunas pautas distintivas. ~.
Las dimensiones relevantes se definen, pues, descubriendo
\pautas significativas en las dimensiones de variaci6n. El signifi-cado simb6lico del objeto es una abstracci6n derivada de la.lo-talidad de estas interreferencias. El significado de un objetoisederiva de la totalidad de sus semejanzas y diferencias, asociacio-nes y contrastes. Ninguno de estos procedimiento!l puede lIevar-se a cabo sin una abstracci6n y sin unll teoda simult~neas.Constatar una pauta equivale simultaneamente a clarle un signi-ficado, como cuando describimos las dimensiones de variaci6nen relaci6n al vestido, al color, al sexo,etc. Se pretende simpie-mente situar esta subjetividad dentro de los lfmites de una ateri-ta consideraci6n del complejo de datos.
Todo objeto existe al mismo tiempo en much as dimensionessignificativas, y por ello, alli donde hay datos, es posible seguirexhaustivamente y hasta el final toda una densa red de asocia-ciones y contrastes hast a construir. una interpretaci6n del signi-ficado. La tofalidad de las dimensiones relevantes de variaci6ndecualquier objeto puede identificarse como el contexto de eseobjeto~
El contexto relevante para un .objeto x al que queremos darun significado (de cualquier tipo) son todos aquellos aspectosde los datos que tienen relaci6n con x, y que obedecen a u~apauta significativa segun )a d~scripci6n anterior. Una definici6nmas precisa del contexto de una caracterfstica arqueoI6gic~)esla totalidad del medio relevante, en la que «relevante~ se refirea una relaci6n significativa con el objeto, esto es, una relaCl6nnecesaria para discernir el significado del objeto. Tambi~n he-mos visto que el contexto dependera del tipo de preguntas quese hagan.
A partir de esta definici6n de contexto debeda desprendersecon claridad que los lfmites de un conjunto de semejanzas (talescomo una unidad cultural), no constituyen 10s lfmites del con-texto, porque las diferencias entre unidades culturales puede serrelevante para comprender el significado de los objetos dentm
de cad" unidnd cultur"l. En cambio. 10<;lilllites del contextos?lo ar~rec~n en allsenci<l de semejanz(\s y cliferencias significa-Ilvas. 1amblencleber[<l queclar claro que la definici6n se centraen el objeto y en una situflcion esrecffic(l. El «objeto» puedeser una carflcterfsricn. un <lrtefncto. un ti!)o. una cultllra. etc.;y s~n embnrgo -1'11 revcs que la idea de unClcultura de tipo uni-tano- el contexto v;Hla en flll1cion del objeto espedficamentelIbicaclo. de las dimensiones de variaci6n y de las preguntas quese plnntcen. Las «Ctdturas". pOI' consiguiente. son componenteso aspectos de los contcxto<;. pero no los definen.
En la interpretacion de 10s signific<ldo<; simbolicos. las rli-rnensiones re leva ntcs de va riaci(ln ~Iefine n las estructuras de sig-nificaci()11. Uno de los declos principales e inmediatos del enfo-que contextllal e<; la imposibijidacl de estucliar aisladamente unHspecto de Ins elatos. clefiniclo arhtr::lri::lmente (Hall. 1<.)77). Enlos ultimos ar)os l<l illvesti~(Ici(ln h:-l tencliclo 8 ocuparse princi-pf1lmente. par ejempln. del sistema de a'E'nt:-lmiento. de la cer~-mic:l. de los lltiles Iftic0<;. 0 de lac; Selllill(ls. de un vacimiento 0rc~i6n. 0 incluso a esc,t1a intercultural. I\hora. sin'embargo. seafirma que las v(lsij<l" dcccwadns solo pllcclen cornprenderse sise l:ls cornpClrn con (Hros recipientes y/o con otros items de ar-cill(l. v/o con otrp<; itemc; c!ccorCldos --tnrlns del mismo contex-to. En cste ejemplo. «rel·ipicntes". ('(lrclll(1" (1 ,'decoracion" sonlas dirnensiones de variaci(ln con la<; que se intenta c1escllorirsemcjanzas y diferellcias. EI enterrallliento s610 puede enten-derse a traves de sus rel8ciones conte:\lu(lies con atros asenta-mientos y ritllales no-fllnerarios conternporaneos (Parker Pear-son. 1984 a, b). La variaci6n Ifticn plledc analizarse como unprocesn estructurac!o de adquisicion de Cllimcntos al igllal quela v;)riaci6n de huesm y .semillas. El con!exto se ha convertirloen el centro de la investigClci6n. 0 mas hien la serie de contextosimplfcitos en una «cu!tlll:a» 0 una «zona".. Dentro de un contexto. los items tienen significados simb6~licos gracias a sus relaciones v contrastes con otros ftems dentrodel mismo texto. Pew si tod~ tiene sentido solo en relClci6n canIOclo 10 demas. (,CO III0 pol!emos entrar en el contexto? (.Porclonde ernpezar? EI prohlel1l<1 est{l ,1"r<1rnente presente en la
definici6n originClI de Ins c<lracterfsticas 0 propiectClcles. Pamdescribir un<l vasija tenemos que tornar c1ecisiones acerca de lac;variables mas relevantes: ~c1ebemos opt,n poria forma. la altu-ra. la disposici6n por zonas 0 el motivo? L<l respuesta contex-tual es que busc<lrnos otros datos dentw de estas dimemionesde variacion para identificar las dimensiones mas relevantes queconfiguran el contexto. En el ejemplo anterior relativo a'ia cle-coraci6n de rumbos (p, 16h). buc;carfamos la dimension «moti-vo» para identificar motivos semejantes (asi como diferencias yausencias -el descubrirniento de rom bas de oro solarnente ensepLllturas masculinas puede inctucirnos <lpensar que esos mis-mas rombos grabados en las vasijas c;on sfmbolos «masculinos".en oposici6n a los simbolos demeninos") y encontrarfamos elrombo de oro, Pero \os rombos de las vasijas y de los ftems deoro del vestido pueden significaf cosas diferentes. porque enuna escala aparecen en contextos diferentes. La teorla segun 18cu,,] ambos conjunlos de rombos tienen sif!nificaclos similClress610 se <;ostiene si descuhrimos otras sernejClIl7.<1Sentre ellos (pmejemplo. otros motivos utilizados en Items del vestido masculi-no tamhien presentes en la decoracion ceramica). jAsf que todoc1epende de todo. y ICldefinici6n de las cmClclerfsticas dependede la clefinici6n del contextn. que a su \'e7 depende de ICldefi-nicion de las caracteristica<;!
Este problema no p"rece tener respueqci f~cil. salvo que e<;importante conncer (ndo'\ 10s d<llos In nJrlS lllinuciosnmente pn-sihle. y adecuar de manera gradual la teorl;) Cllos e1atos median-te la tecnica del tanteo aplicada alas dimensiones relevantes devariaci6n. mediante la inter-contrastaci6n con la informacioncontextual. etC. EI procedimiento supone, como es 16gico. quela interpretaci6n del significado sera tanto mas correcta cUemtomas ricamente entrelazados esten los dCltos. En la epoca de laNueva Arqueolog[a se deda con frecllencia que la arqueologlClevolucionaifa gracias alas aV(lnces te6ricos y no a la canticladde los dC'ltos recogidos. Si hien estas ideas tienen su propio con-texto hi~t6rico, el enfoque contextual Sl depe,pde en gran mediI;cia de los datos.
1\ 10 largo de 1;1" d('<;cripci(\ne<; ::llllcri(\res hemos vi,to qut'
y «explicaci6n» ha hecho mucho daf\o a la arqueologfa. «Des-criptivo» se convirti6 en poco m:i~ que un ttrmino peyor~~ivoutilizado contra los arque610gos poco occientfficos-, Pero ~m-bi~n es derto que una adecuada explicacl6n supone poco mlisque una descripci6n en respuesta a una pregunta. Por ejemplo.consideremos las siguientes secuencias de preguntas y explica-dones:
teorla, interpretaci6n y subjetividad estan presentes en cad afase. Pern al mismo tiempo intere~a e;obre todo interpretar todocuanto los datos puedan «c1ecirnos,', ) cuanto mas interconecta-dos estei1 esos datos, mas·«lectura" tenclremos. Un objeto fuerade contexto, como ya vimos anteriormente, no es legible; y to-davfa 10 es menos un simbolo pintado en una cueva que no ten-ga sedimentos ni restos en ella, sin restos en la regi6n que con-tengan otras representaciones del sfmbolo en otros objetos y sinsepulturas que contengan ese simbolo.
Es por esta raz6n, en parte, que la arqueologfa hist6rica re-sulta «mas faeil». En este enfoque 10s datos estan profusamenteentrelazados, muchos perduran y sobreviven, y hay muchos ca-bos que se pueden seguir, aun inc1uso en ausencia de fuentesescritas, que en si mismas son s610 un contexto mas donde des-cubrir semejanzas y diferencia~. Pero continuamos con el mis-mo problema: determinar si el contexto escrito es 0 no relevan-te para los demas contextos (por ejemplo, los estratos arqueol6-gicos), y decidir si las semejanzas entre dos contextos (escritoy no-escrito) implican 0 no los mismos 0 distintos significados.Pero aun asi existen mas posibilidacles de encarar estos proble-mas, porque la mayor profusi6n de datos permite descubrir unmayor numero de semejanzas y diferencias, y dimensiones masrelevantes de variaci6n.
En la arqueologfa prehist6rica. CU{lnto mas retrocedemos enel tiempo, y por 10 tanto cuanto menor es el fndice de supervi-vencia. tanto mas diffcil resulta basar las hip6tesis en los datos.Aquf el yacimiento singular con informaci6n detallada suele serla clave para interpretar muchos yacimientos peor excavados 0
con informaci6n muy pobre. En muchas areas Ia arqueologfacontextual .no puede empezar pn'icticamente hasta que hayanaparecido y se hayan recogido mas e1atos.
1. l,Por qu~ fue abandona-do el poblado?
2. l,Que relevancia tieneel aumento demogrMicocon respecto al abahdo-no del poblado?
3. l,Demasiado para qu~?
Debido al aumento demo-grafico.El poblado se hizo demasia-do grande.
EI grupo humano habra so-brexplotado el medio.
En cada caso la explicaci6n no es mas que una descrlpci6nde dertos sucesos, aunque evidentemente est~ presente la hip6-tesis 0 supuesto de que la respuesta es. de alguna manera. rele-vante para la pregunta. A~(, en la respuesta dada en 3. se pre-supone que el grupo humane necesita agotar su entomo local:Estas son las teorias tadtas utilizadas en la explicaci6n. pero SI
presionamos y preguntamos acerca de ellas. toparemos de nue-vo con descripciones. CQncretas 0 generales:
4. l,Por que tiene interes elhecho de que hubieransobrexplotado su medioffsico?
5. l,Por qu~ no utilizan re-cursos m~s distantes?
Porque el grupo humanoagota los recursos mas pr6xj-
tmos a ~I.
Porque se gasta demasiadaenergra.
<,significa todo esto que explicar el pasado se limita simple-mente a describir los datos context U<I\es de la manera mas com-pleta posible? La contraposici6n de he; p;llabras «descripcion»
Siempre resulta posible. pues. detenerse en algun punto deesta cadena de pregtlntas y resptlestas. y hace.r otra pre~u~ta.diciendo que el trabajo anterior ha sido demaslado descnpttvo.De hecho este ha sido eI formato de gran parte de este volu-
6, i<)IIt' ~ll2niIIC<ld(l (Ienee~I;1 corc'nCl"
l.'1 ~'C'r<;Pll;1que 1<1iie\';1 e~rev,
;) Ull dil ('etor df' orque'!C\ L;) fill;)lid;)d Illtirn::1 (ie' 1l1Ieqr;:l<;Ck'trl-,11<1c!;)~de<;cripei(lnf'~ (jlli7:i ~f';) h ,£C'ncr;)li7;)cic'1I1y 1::1~I('ye~ t1ni-ver~Clle<;. prfl) iniciCllmf'nte. ('11 cCllidac! de cielltifico<; \' llO detl1lJ<;icos 0 ;)rli~t;.l~. clehemo<; rreg.nntClrnp<; ;-Inte 10c1o si IC\~le()-rias. g.ener<1\j7Clei(1ne~y optiea<; im3ginClti\'a<; r0<;cen el ~ignific3-do que creemo~ qIH:' tienell ell I(..\~C()lltexto~ hiq('>rico<; del pa<;<1-do, La Clrquep]ogfa conlexlmtl \'inculR pregunt;] y c!Clto<;de IIn::lforml'l controladR. scglJn ci('rto~ principio~ genemles <;ohec6mo leer 10<;lexlo~. pero jnc!u<;o e~l{)~ rni<;rnn<;principip<; gene-rales ticllen que esl(lr abierto<; :l la CrfticCl,
Es llecc<;<lrio menCipll(H 18 utilil.l'lci6n de 1;'\<1nCllogfaetnogra-fiCA rn Clrque0logf<1, /\ un cielln nivel. el conncilllirnio etn0grf'l-fic{) <;t1ponc <;implcmente 1111(1contril'uci6ll (11;1illlClgin;)ci6n hi<;-t6riC:l. e<;timulando nueV(l<; per<;peetiva~ y teorfa~ allern8liva<;Pem el termillo <1n<lI0l!fa "twle cnnnotClr mll<; C()~Cl<;:<;einterpre-tn el f';,\<;:l(\n <11;11117del rrr<;cnte. debidp ~ ('iert<l semejan7C1entre ~rT1ho<;,Se trilnsfierc Illforrnaci(ln e1el prc<;cnte AI pa<;<lc!o.dehido 3 h<; sern("j;1n7.a~('''~crv(lcl;'j<; E<;Ie rrnceclirnlento e<;<;ol()un ejemplo rrl~s del enfoCjuc geneml ya e<;b<vado, Para lItiliz<1rla analngl;1. dehernos determincn )emejan7A~ y diferenciA<; entrecontexto<; (Wylie, 19R5: f1pdder. IOR2 d), Pnrn eornpar<1r IInClsociec!~r1 ,1CtllC1!con unn del prl<;<1c1o.lo~ pr()cecllmienlo~ son <;i-mi\"re<; ;) 10<;que lI<;<lmos p<lr<1cmnpanH do<; pohl"c\os 0 cllltllrfl<;vecinos del pa5<1c!o,En <1rnho<;caso~ se tratCl de cotejar semejan-za~ y diferencias entre do, ce-ntexto<;. y di<;Cf>rnir <;j la informa-ci6n e<;° no lransferible de uno a otro,
En ambo,; caso) el prohlem<1 fllndarnent<11 e~ c1ecidir <;i lassernejal17:<1sy diferenci<l<; en los <Ins context!" tienen 0 no rnutll'"relevanci",; por eso 10s ~lfque61ogos conffnn mucho en las Analo-gfas hi<;t6ricClS c1irect;l<; n!lf c1nnde el contextp e~pacial es conti-nuo y el hiatus 0 la cii<;continuidClcl ternporC1! poco importante,Cuando se l1ev<ln fl c<lho nn310gfas interclilturale<;. el problemabasico es encontnlr unR dimensi()n relevnnte de v;lriaci6n Cjuepermita <1n<lli7ar 1'1<;w'rneian7A~ ~ 1(1) difer('ncias: pew p3rFlgrAnclt:"<;di<;tancj<1s de e~paci0 \' tiempo, y cllando compnrarn()<;socjechdc~ con entornn<; )nci",le<; \' ecnl10miC0' 01ll\' diferente<;.". .re,ulta c1irfeil <;C1rf'r<;i 1;1<;r('I<l('ione~ re\('\'Clllte-<; cle'l !...•r!'<;entc fue,
men, nl C<'lnilC1rar 1()~ diqillt('~ C'l1f')ljues (Ir:- I;) ;lI'lju{'olpl2fa, La<;rtltnll<1tl\'as I'r('<;('lll:l(l;\<; (llll;;'i "('all fP;'i<;';;1!1';f;\Clnlia,;, c!:1<1\1queSOli rn;\~ Clfnpli,,~ v que iIIC(HpOr,1I1 11l11'1'i:1i1le" fact()res de<;atell-didos <lrJteriorl1lf>llle. y ql,i/;,\ <;ean Ill~S eX~llil'ati\'as en e~le sen.tido. pew 1;1<;explic;lCiOlI('<; son s()lo fllle\';jS de~cripci()nC'~, Elejelllpio :lnrel'lor haec rcferCllcin a UII rroCC~1) cle nClll'Hci6n \'(\(' H<;cnr;lllliefltp: .pern ~niCl il!lI;tllllcllle clJ'lical'le 3 I"s inlet pre:.tacIPfl('<; de ~lgnillC;]c1n<; \' t(''(lllS ,-;OJQgllifl(':1l!(' <;jlllt'<'liico CjIICse c!;l (1 un 0bjt.'lo e~ <;1I1IplellH'1l1e un" c1c<;crij1ci6n de (1<;f'C'ctosrelatlvos a <;ll contcxto Y Ul!I.;:i('I('1I, POI cjCll\pJo:
POI con~;ig\,ieflte. 1<1cxpltc;lci('n (,s, (I 111I1c!lns<'l~peeto':. de~-crq'CI""l. y 1<1df'<;cril'l'I("l rs C\I,llc1ci(1I1 1.'1 i:t (lrqllcnipgl<l con-textl"ll f" necc'::lfI() h;IC"f f'rc~ullt;l<; COfilillll:Jrl1entc pC1radccil1ifsi i()<; SllPllC~IOS gCllcr,t1es <;0110 Ill) IC;e\';\lltc~ ell el eOlllf\lOconcrctn: ("'10 nps lIev;) a clescripcjnnes ex:t;lustivas v det;lll:1u<lsde 1:1Int,dic\<1d del conlexto, ell i~) medida ('11(jlle s~ ,1n(1li73 e\(-h:lU;IIV;Ullellte ICl red de ;1<;oci;1Cinw'~ \' ('(.'fllf:l<;(e<;, F,s IHI pr(\ce-so (Ie Ilunca 3c<lh3r <!c"de ('I Ill(Hllenlp ell \jIlt" ~c descllhren nue-vo~ \-[Ilc\llos v se rCl'hl1lt";ln lo~ ~llltigllP~, F,I ;lrq\lc6Iog.o ,f1It'£aCOil e<;fllS datos y le<;d:1 Vida. CPIllO un CPIll['I)sitpr que cOlllrinCl10<;dlvn~(\~ ImlrUJllelllo~ dc 1I1lClorqlle<;t;l ('11 ~1I prtrtitura,
1;;1 ;lrqucologia COfll('xlual \'incIIICI. dc (",1'1 lorrn3. UI1<lexpli-~'1cmn '1(:ec\J~)d{1('_','ll 1111:1dcscril'cic'm c'nn1!'lcl:l, " rnecli<h Cjuedgota t(I~la<; las InllllcIICI,I<: que plledCl rCl'lhlJ cllal\juier r(l<;).:()U('bJeto, 1.:<;t'I<;<;on las prernic;;1<; de Case- (I{E~) cuanc!o introduce1'1arqll('()I('Il[a cnflle'(llIal, Fn 1'1III<;tnn;1 Il;t\' ,,',In 1I1lClenrripntede SllCCSOScontilllJ0s. I1n hi::1ll1S;lh,nlutll<;. 1....')1 10 lC1ntp i:1 llnicaexpliracI611 de I ca IIIhio e~ un;] de<;cripcil'ln com r1et3 de 1C3Inhin,
Dacl0 el cOl1lenidn de cqe c'1l'illtlo. Il() 1l3Ce fCllta dccir queuna descnpcI6n l'olllplct;'\ elf' cOlltexto~ Ill) e~ ;1nt<1g<')IlIC3COil lalcona \' con I" Llcncr31 la . ( ~l- I I '"
, .,' ',:' , I (CHill, IlC () l cscrqlCl(Hl Inll'iJC<1 tCPd'l.slgndlc::Ido sub,ctlvj-\" I 'I" ,.- . , l cd , ~~cnel;\ 17.:lCIOIlc 1I1\;1~ln;1cll'ill 1\l<;t(lri-ca, Par eslC) el nrClue61< . ,.,' .C I}lP ~c ,).11 fee Ill;" ;\ 1111 C()l1lpo<;tIPr que
C;lSl pm definiei(ln. ul'in,dns en lug;:H \" liempn' y en relflci(lncem otros objetns ;1rquenI6~ic()s Fstf1 red ele relflciones rue~e"leerse» mediante un rlll<'ilisis enncien7.uclo. tal comn hemos e~-bOlfldo ell esle c;lpftulo. parfl logr;1r una interprelnci6n del col\-leniclo del significa(\n. Tflll1l>icn f>Sciertn que nuestras lecturaspueclen ser incPJTecl;1S. pem 11m, leelur<'l incorrect" del lenguajearqueol6gico no signific;1 que In<;ohjetos teligan que ser lTlurlos.
Eslos clns lipo<; de significacl(l enntt>xtunl tienen unfl Cflrflcte-rfstica Com\lIl. presente talllbicn en otros usos del terminn enarqueologl<l (vbnse rp. 145-147). Tndos estos usos hncen rde-rencia f\ 1111intcrfc:; por loc:;c!::llos concretos. m{is que pnr h ten-d" gener,,!. l fno de Ins nhjeli\'os lk este lihro es rt>corc!;:H que1m lerminos y teol'las generalcc:; dehcn esUn mej()r cimenl"dosen el contexto concreto de estlJdio. Y <;in emhnrg() "cnntextu"-\ismn" nn <;ignifica «rarticulnrismn". un termino que. en ar-queologfa. h~ vcniclo a asociarse al rechflw n f1 h ffllta de inte-res pnr la teod" ~enern!. En l(l :Hljuen!ogla wntextl1;11 siglle re-conncienclose 1" necesidad de In teorf<'l general v ele I" ~rqllenlo-gfa te6rica. pem importa sobre todo exigir un" relC1ci6n mas es-trecha entre 1~ tcoria y \os d"los. mClnejandn la una en fllnci6nde los otrel<;. \' refn!7.ar In<; procedimi('ntn<; t"nto indncti\'oscnmo ded uct i\.'os.
La arqueolo.gi<'l contextual illlplica el e<;tuelin ele 10<; (!:lt05contextuales. ulili7.ando rnetc'Jns c(Hltextu"les de an~lisis. paralIe~(lr a dns tipos de significado contp:xtual. flntlli7<'1dn<; ell fllll-ci6n de una tcorla generaL Pcro ell el <'lnalisis de la "rquenlngincontextual a 10 l"r~!O de esle volumen nos hell105 \'isto ohligfl-dns. a rnelllldo. ;1 rcferirnos de r~sarla a otro lira de C(lI1!C:CW:el contexto concreto ele los pror1ns arque6logos. Este ulluijn'tipn de contexlo r<'lrece estClr \'incl\\C1c1o fnlimi1mente " los de-mas. en uoa rehci6n que ya no es posihle ignonn Fn el rr6xi-mo capftulo anali7.aremos rI cnntcxto del nrque(llog(l. comoparte de ulla vasta serie de ci1mhios en f1rquen\ngf" que podri~-mns lIamClr "rqueologl" postrrnu·<;Uf11.
rnll igualmcnte relevi1ntes en el pasado. rnr ejemplo. boy el t;l-1ll;1I1n de Ull ascllfCHllienlo puede ser relevante p"r<l el tamanode ~a poblaci6n. pel0 no es facil decir \0 mismo del pasado. La'uliliz:aci6n de 3nalogf<ls liende. pues. n elerender de teodas ge-nernlcs que pued~n proporcinnflr argumentns de relevancia. Latlr<jllcoln~f;1 contextual tiene la ohligflci6n de ser crftica COil re-Iflci6n ;1 cc:;tas teOrlClS generales e interculturalcs. y de anflliz:arIIIns exllaustivamente sus contcxlos. rflSflc!ns y presentee;. Sinteorias gellerales hahrlfl nlllY pncfls pregl.llltfls "cerca del p"sadov tndav!a menos resptlest;1s. Sin un enfoque contextual. el pre-~ellte y el p(1c:;ndo quedan reduC'idos a t1nfl hipotetica y engaiiosa"identida(j" .
En este capitulo nos hemos ocupndn de los metodos deidentifieaci6n y fln<'llisis de contextos para pneler interpretar el
• significndo. Villl(lS que pucdf> h;;,her distinlns tipos de significa-do. que van <lestle Ins prncesos estrllctllr"dos de las relacionessociales y ccon(Hllicas htlsta II'S contenidos estrllctllr"dos de losc6c1igos silTlh6licns. En el lI1;lrcn de 110 analisis contextual. estoselm tiras de <;ignificado plleden Ilamarse. a su \'£:'7..contextuales.
El prilllr:'!' llpn de sig.nificadp contextual hflce referencifl ;11contexto del meelio ffsicn y del cOlllportamientn presente en la"cci{)n. La clllllprensi6n de un objeto es posihle si 10 relaciona-moo; con el lodo m8s flmplip. L" arqueologfa procesual y 1'1Tll<lrxista 11"11{elldidn <'I concentrars(' en las !T1C1cmesc"!,,s de ('stetipo de conte'C«). rem es n('cesarin incnrpnr"r igualmente elcontextn <;('cllellei,,\. momelllo a-nlnmento. de 1(1 "cci6n Situfl-cinn;1lmel)tc- PportUIl<l.
En segundo hlg"r. el cOllrcxto puede significflr "con-texto".y ns! la palahrf1 inlrneluce lIU(l analoglfl entre los signific;'\eloscontextuflks de Ins rasgos ell' la cultura mnterifl! y los significa-doo;; Je las p"l;1hr;ls en l111a jpnglln cserit". Argumentamns quelos obJt"toc:; SPII Inullos s(llo CII:ln<ln se Ins extr(lC de sus ,<textnc:;":1'('11 •. ell I'(·;dillatl. i" mtlV0na d(' ohjPt('ls rnqllenl6gico<; e<;t:1n
8. LA ARQUEOLOGIAPOSTPROCESUAL
La contribuci6n de In arqueologla procesual a la teorfa ar-queol6gicn se bas6 en In concepci6n adaptativa de In cultura yen Is aplieaci6n de ~a teod<l de sistemns. 1<1 teona del intercam-bio de informaci6n y muchas otras teorlas generales. Muchasde estas ideas estaban presentes de una forma U otra en anterio-res corrientes arqueol6gicRS. y aquf examin",remos el alcance deesta.continuidacl. Pero quizt\ la mHyor contribuci6n de Is NuevaArqueolo~fa fuera sobre to do metodolt'lgica (Meltzer. 1979;Moore y 'Keene. 1983. p. 4). Los arqllet'llogos se interesaronpor los problemas de inferencia. muestreo y esquem~ de in;es-tigaci6n. Se cmpezaron a utilizar con m~s frecuencJa t~cnJcascuantitativas y er;tad(stieas: se pusieron en dud a algunos proce-dimientos y se hicieron m~s explfcitos. La arqueologfa contex-tual supuso un intento de desarrollar y avanZRr en la cuesti6nde la· metodologfa arqueo16gica. .. En el ~mhito de la teoda. asistimos desde principios de los
sesenta al desarrollo de diversas corrientes. desarrollo que indi-ca un movimiento a partir de la posici6n inicial de la arqueolo-gfa procesual. representada por 105 primeros trabRjos de Bin-ford (1962:.1965) y Flannery (1967). La ampliaci6n de las discu-siones y \I50S del marxismo y del estrllcturalismo mismos expre-san. tnmbi~n. un cambio. En este capitulo me propongo resu-mir 'lns principales argumentClciones recogidas en este volumenen relaci6n can las lI11eVClScarClcterf"tiC:ls de \0 que podrfamos
\lamar una fase postprocesual de la tCOrlClarq\lcol6gica. La su.-peraci6n de las dicofomfas presentes en la arqueologfa afecta atres principalmente: entre individuo y nornlCl. entre estructuray proceso. y entre 10 ideal y 10 material. Una cuarta' dicotomfa.entre sujeto y objeto, tambien se esta cmpezando <lcuestionar.
A \0 largo de este volumen hemos visto que casi toda 1<1 teo-rfa arqueol6gica vigente. independientemente de c;u color. con-serva Ull componente normativo, en elsentido de que 1<1expli-c<lci6n presupone ic1e<lsque se tienen en wmlin y pmltas deconducta. EI unico ejempJo de descripciones correctas de variCl-ci6n y percepci6n inclividu<lles ~on los estudios basados en lateorf<l modern<l de 1<1 acci6n y practica sociales (capftulo 4) y laobra de Collingwood (capitulo 5).
Este descubrimiento contrasta directamente con el interesexpifcito de la Nueva Arqueologfa poria variabilidacl. Es ciertoque en algun trabajo reciente de Binford (1984) se destaca lanoci6n de conducta apropiada y situacionHI. Pero, como vimosen el capftulo 2, estos intentos no han prosperado ni han pene-trado en la consideraci6n arqueol6gica de la i~leologf<l y del sig-
[
hist6rico.Estructura _••• ---J-._, Proceso, sist~m.ico .•.I . soc,o-md,v,du.1
contenidodel significHdo
nificado simb6lico. Incluso en Binford los individuos aparecendeterminados por reglas universalcs que se ocupan de saber 10
rque 19S individuos harian «si los factores no variaran,.. ComoBinford no describe un 'proceso cargado de significado, se mini-miza la capacidad del individuo para generar el cambio y paracrear su propia cultura como un proceso social activo.
Existen normas y reglas, evidentemente. Pero para que elcambio, la innovaci6n y el individuo activo sean posibles, inte-resa destacar sobre todo la necesidad de volver a analizar masexhaustivamente las relaciones entre las normas, las reglas y losindividuos. En la practica cotidiana, «Ios demas factores» siem-pre «vanan». Siempre es necesario improvisar sabre la marcha;dentro de las norm as y reglas, pero transformandolas en eseproceso. Ya hemos analizado estas teorias en el contexto de lasrelaciones entre el individuo·y la sociedad, y entre la :practicay la estructura.
EI primer elemento que hallamos, pues, en la fase postpro-cesual, es la inclusi6n, con el titulo de «proceso», de una co-
• rrecta consideraci6n de como actuan los individuos en la socie-dad. Por ejemplo, es necesario desarrollar enfoques tipol6gicosque se ocupen, no tanto de definir «tipos», como de describirsuperficies pluridimensionales de variabilidad en que el «tipo»cambie con el contexto. Los arque610gos tienden, por 10 gene-ral, a forzar sus materiales para que puedan encajar con los es-tilos, culturas, sistemas y estructuras, y prefieren ignorar elpro-blema «accidental» de la variabilidad individual. La idea deLeach (1954) de que las distintas fases evolutivas pueden ser ex-presiones de una estructura comun subyacente!es importantepara aquellos arque61ogos partidarios de ignorar la variabilidad.Por ejemplo, se sabe muy poco de como los poblados individua-les de una regi6n pueden protagonizar trayectorias semejantes, /pero en mQ...mentosdiferentes, superpuestos (pero v~ase Frank- .enstein y Rowlands; 1978). .
EI interes por la variabilidad tiene gran importancia en rela-cion con el cambio social y cultural. POTejemplo, quiza sea cier~to que, en zonas concretas, gran parte de la variabilidad indivi-dll~1 aparezca en zonas fuera ~del control directo de los grupos
\dominantes. Las calabazas decoradas y variadas descritas en elcapftulo 6 son un ejemplo. EI camhio, social puede ser, muc~asveces, consecuencia de, y tener su origen en, la capacidadileinnovaci6n en un campo de acd6n periferico, marginal. y lascalabazas de Baringo son, de nuevo, un ejemplo de este tipode transformaci6n en el tiempo.
Reconocer la variabilidad de las percepciones individualesnos lleva a un giro curioso en el analisis de la reconstrucci6ndel contenido de los significados hist6ricos. En el capftulo 7analizabamos el contenido del significado y la forma de lIegarhasta el en la arqueologfa contextual. como si hubiera un signi-ficado en el pasado. Los etn6grafos suelen presuponer con de-masiada frecuencia la posibilidad de una descripd6n perentoria .del significado. Pero no debemos descartar la posibilidad deque coexistan diferentes perspectivas vinculadas a diferentesgrupos de inter~s en la sociedad (capitulo 4); pero el problemaes mas profundo que todo esto. Si Is cultura material es un«texto», pudieron existir entonces una multiplicidad de lecturasen el pasado. Ejemplo de ello son los distintos significados quela sociedad britanica atribuye al uso de los imperdibles por par-te de los punks. Pense (Hodder, 1982 d) que los individuos po-dian crear razones verbales qu~ explicaran estos ftems, peroque estas razones verbales no eran «correCtas» 0 «incorrectas»,sino interpretaciones de un texto en distintos contextos verbalesy en distintos contextos sociales. En Baringo tuve, muchas ve-ces, la 'misma impresi6n. Los'individuos, at hablar conmigo, p~-reefan crear 0 inventar los significados verbales de las cos~s,.contradiciendo y variando sus respuestas como una forma de airversi6n social. l"
La interpretaci6n del significado. como dice Drummond(1983). no es una cuesti6n de «captarlo correctamente,.. «l,Esque algunos, debido a un acceso privilegiado a la informaci6n,a una inteligencia superior, 0 a la perseverancia, etc .• "captancorrectamente" el significado del suceso, mientras que otros,menos dotados 0 menosdiligentes, se quedan s610 con una par-te de la historia y producen interpretaciones err6neas?» (ibid.,p. 193). Dmmmond afirma que en la pnktica la entidad que
JlamnnlOS "Cllltnr;l" ~S. ~n re3lidnd. "linn scrie de prcgllntns yrcsplIestas vncilailles. y no Ull cnnjllnto-H'('etn de respuestas»(i/l/ri .• p .. 171) ),lI}:e:didnd cultural es IIn SlIrtido camhiante deperspectivns di\'crsm~. de formn que. consickrnc!n como un todo.no hny ulla sola versi(m "verdaclern" de Ins hechos. EI an::l'listndebe identific3r estas versi(Hlt's slIperpucstn<;. Y IllUChClSvecesincoherentec:,. y cnmprender SIIS interrelncinnes.
A primera vista esta idea de cliltur<l como conjuntos hetero-geneos de interprCf(lcioncs y representacioncs superpuestas. ya veces opuesta< de aqllellas iJ\terpretaciont's. en una espiralinfinita de movimiento y v:lfiacj(ln. reslllt<l inquietante par:l elarqlle6logo. \)<lda la dificllitad de inlerprctar cunlqrtifr signifi-cndo del pns<lclo. (.C(JIl)()p"ed~ cl ;lrque(Jlogo <lhordar est<l com:plcjidad del significado? Pew. <!c'herho. estn forma de con~ide-rar la cultnrn posee IIIl potenci~IJ c0nsiderabk. Los :uque6logosyn no tienell qlle esforz;'lI:st' pnr:1 que SIIS<!Cltosencajen I dentrode categodac; hien c1elimitndas. y plleden c1escuhrir multiples di-mem~iones superpucstas del significado mediante una metodolo~gftf contcxtll"l~ Fs posihle ahordClr la complejidCld rea! de IOs'da-tos arqueolngicoc:,.
Pero quizil revista m~yor importancia el. vlncnlo existenteentre la vnriabilidad interrrclativa del texto '! el ::Inalisis del ro-cler del capltulll II, El potencial de los individuos parCl ',Ver)) co-sas desde perspectivas diferentes y contradictorias puede seT. enIcorra. pnkticnmeille ililllitado. Pero enlonces. i.c6mo contro-Ian el significado los gruros de interes en In sociedad? Las es-trategi:ts pucden ir desde sitllnr los hechos y su significado 'enla naturalezn. cnnvirtiendolos en ('naturales). hasta sitllarlos'eticI p:lsado, Ir:1osformandolos en inevitables. En terminos' mas'generales. IClcullma Illat~rial tiene c1iversos aspectos distintivo$que hacen que juegue un r('ll fundamental enelcontrol de la
, variaci6n del significado. Es particulannente dl1fCldera y cencre-tn. Todas las dimensiones de'la elabornci6n de la cultlJra! mate~rial ailalizaclas najo el epfgrafe "arqueolngfa contextual», - to-d::ls las asociaciones. contrnsles. ritmos espaciales y tempoiales.etc.-. pueden servir pari! inlenl::lr "fijar" significCldos. Granparte, si no tAda. In prodllcci6n de la nlltl~r~ material puede
descrihirse como un prod~so en el que los distintos gruposde ir;teres e individuos trat~n de institllir significados autori-tarios 0 establecidos frente a ICleap::lcidacl inherente al indivi-'duo 0 individuos de ere::lr sus propios esquern::ls cambiantes ylihres.
La «fijaCinm' de significCldos es quiz:l mas manifiesta en loscentros de control y en los rituales puhlicos. En ellos se eoncen-tran los diversos ambitos de l~ cultma. los elementos opuestos.y se restablecen Ins estructuras domin:lIltes, Un pequeno ejem-plo contemporaneo de la reh\cion entre perspectiva y controlpuede ayudar a c1~rificar este punto. Cuando paseamos pOl'grandt's parques. somos muchas veces conscientes de la existen-cia de un modelo mas amplio. Vislumbramos fugnzmente largashileras de arboles. arhllstos. est'ltuns. cespettes y estanques.Pero en mllchas zonas del parque' est:'i prohibido pasear y lacomprensi6n individuClI del modelo glohal sera. pm 10 tanto.parcial y personal. y dependera del recorrido concreto que ha-YClmosescogido. Muchos de los parques a que me refiero estanc1ispllestos alrededor de una gran casona. construida en el cen-tro de unas alineacinnes radiales. Solo desde allf, el centro decontrol. se hace'evidente la totCllidCldde la organizaci6n. De re-pente. desde el centro. el esquemCl Cldquiere sentido y es posiblesituar IClSpercepciones individuales en Sll contexto -un contex-to construid~ poi" el centro. .
Todos los aspectos de la producci6n cultural. desde la utili-zaci6n del espa,cio. como en el ejemplo anteri,or. hasta los esti-los de las va!iij~~ y objetos metalic.os.desempefian un rol impor-tante en la negoCiacion y «fi.iaci6n') del significado por parte delos individuos y gnrpos de interes en la sociedad, ya sea nino.madre, padre: jefe 0 pleheyo. En Sll esfuerzo pOl' producir en-tidades delimitadas; los arqueologos. mas que presuponer nor-
, mas y sistemas, 'utilizan su material par<t analizar el continuoproceso de-i.n'terpretaci6n y reinterpretaci6n en relaci6n con eJinteres. en sf mismo una interpret~cion de los hechos.
Par consigulente. la arqllenloglCl postprocesual. por primera •.vez en la historia de la arqueologia. intenta ::lbri'r un debate 50-.bre 1::1rel~cion procesual entre el indivicluo v la norma social.
Y, sobre todo, introduce por primera vez algo distinto del pro-~es(fen sf.
Antes los arque610gos se ocupaban de los dos principales ti-pos de proceso, los procesos hist6ricos (como la difusi6n, laemigraci6n, la convergencia, la divergencia) y los procesosadaptativos (aumento demografico, utilizaci6n de recursos,complejidad social, comercio, etc.). Aunque Grahame Clark yGordon Childe, por ejemplo, aseguraran que hacfa tiempo quela arqueologia venia estudiando ambos procesos, fue la arqueo-logia procesual de los sesenta y setenta la primera en resaltar. ,la importancia de los procesos adaptativos.
En esencia, ambos tipos de procesos son muy semejantes.Si una cultura cambia, podrfamos atribuirlo al proceso de difu-
• si6n 0 de aumento demognifico y de deterioro del medio. Evi-dentemente, tal como decfamos en la prim.era parte de este ca-pitulo, podemos discutir la verosimilitud de esta explicaci6n. dela misma forma que podemos debatir la de cualquier descrip-ci6n procesual. Y sin embargo, la forma de la argumentaci6nes siempre la misma: un hecho visible se relaciona causalmentecon otro hecho visible. La Nueva Arqueologfa positivist a seconstruy6 precisamente sobre las inteiTelaciones, cOfTelacionesy co-variaciones entre este tipo de hechos.
La idea de que tras los procesos hist6ricos yfadaptativos seesconden estructuras y c6digos de presencia y ausenda no enca~ja facilmente con el empirismo y el positivismo que han domi-nado la arqueologia desde sus orfgenes. En este sentido, la ar-queologfa postprocesual, en la medida en que' incorpora t:' es- /tructuralismo y el marxismo, constituye una ruptur.a mucho mas'radical que la anterior.
Es peligroso hablar de «estructura», como si con este termi-no se aceptara de comun acue~do un concepto univoco. Existendiferencias importantes entre'ios tipos de estructura social estu-diados por la arqueologfa marxista. I;.lS estructuras formales y
,I
de significado estudiadas por la arqueologia estructuralista viasestructuras tecnol6gica~ descritas brevemente al principio d~1~-pitulo 4. Pero a pesar de estas difcrencias b~sicas, todos es~susos del termino implican algo que no resulta visible en la super-ficie -un esquema 0 principio organizativo. no necesariamenterfgido ni determinante, que es inmanente;visible s610 a travesde sus consecuencias b efectos. Asi pues. se propone un nuevonivel de realidad en arqueologfa, descrito a menudo como «m~sprofundo», «detnis,. 0 «bajo» la evidenda cuantificable.
W~lie (1982) asegura, desde un punto de vista filos6fico.que los arque610gos si son capaces de plantear hip6tesis relati-vas a este nivel distinto de realidad estructural. En mi descrip-ci6n de la arqueologfa estructural del capitulo 3, y de Is arqueo- .logia contextual en el capitulo 7, he intentado esbozar algunasIfneas generales para una metodologia aplicable a tales an~lisis.
EL CONTENrDO HIST6RICO DEL SIGNIFICADO:LO IDEAL Y LO MATERIAL
EI tercer aspecto de la arqueologfa postprocesual es una cre-ciente aceptaci6n en arqueologfa de la necesidad y la posihili-dad de una reconstrucci6n rigurosa de 105significados subjeti-vOS. En la arqueologia tradicional, «Ia escala de inferencia»(vease p. 47) para lIegar al :imbito de las ideas result6 pr~ctiea-mente inservible, y la Nueva' Arqueolog{a adopt6 con frecuei'l-cia la misma aetitud. Por ejemplo, Binford (1965: 1982, p. 1~).ha afirmado que la arqueologfa es ante todo materialista y eoesta pobremente equipada pllra lIevar a cabo una «paleopsico 0-gia,.. .
A ·10 largo de este libro. sin embargo, hemos visto una ere-ciente disposici6n por parte de 105arque610gos para ocupars.edel subsistema ideacional, de las estructuras del significado y dela ideologfa. Estas aportaciones han sido importantes, en la me-dida en que han contribuido a que los arque61ogos se planteenla existencia de vfnculos sistematicos entre 10 material y 10ideal.
Talllbi,5rl hcmps C0Ilsl;lt;ldn. ell tndos Ins ;)Illbilos de 1:1:11'-qllcolog/a (I'. 1'1')l. UIl;\ creciente c0llscienci:1 de que hay quetener prcsellfe el contex!o hist{"ic0 concrelo al ;,plicar teorlasgenerales. {:l vle.i~ actiliid de «Ia lev \' el orderl'> se ha llloslradoincapaz de slJmillislrar leyps geller~I~$ vr'ilidas e interesanles.
Y sin elllhargn el r'imhito de las ide"s. sohre todo las funcio-nes de los Silllholos y 10s ritU<lles. sigue siendo terna de inlerespara muc!los rl rq ue6logns. Y e I COiltext 0 h ist6rico. hahi tual-mente. s(llp cOllsiste en IriS cOlldiciones esrecfficas de la fase J\que afectall :\ 1:1rase H. T:lflll'nco Ii"! <lrquenlogia Iradici01l<ll seocup6 derrl(l<;ia(/n del cOII!enido del significado: /os slmbolosmaterj(\les sc c(lllsiderab;ln COfllO in(hcadores cle contacto. deafiliaci6n Cllitlll:II y de difIISi(lll. 5610 en el capitulo 5 hicimosreferencia a lIlltlS paCOS !rabajos que evidencian un nllevo inle-res exrlfcllo pOl' el conlclliclo del signific<lclo entenclido como"Ia rueda clcllt:lda» de las lnterrelrlciones entre estructura y pro-ceso.
Ell /;l rllrtlidrl en q11e Ips ;tlCjue6logns P(lQprocesu(1les reco-noccn quc Illd()S Ins :lrqlle()10gos illlponen necesari:lmente unconlenido d(:1 si~njfiC(ld(). \. qlle lales sigllificados form:ln el IlU-cleo del :1l1:iiISiS;lrquc()II".1C1C\1que debe II:lccrSe explicilO y rigu-rosl). el Inll:l(S rll)r el ((mlenldn del signific(1do conslituve llilamarclda ter(era l"llptlHiI c(ln grtln pClrte de la Clrqueolagla re-Clenle y lradiciollal.
Ell principin. ('I vinculn entre los conlcnidos del significadoy el paniclIl:msJIlO hlSlllriCO parece teller resullac!ns nocivosrara la arql'cologl:l. ESI:"i 1;llente un pesirnismo re1igroso y ne-gallvo. i.("{llnn pueden cOlllprendcr los arqlle61ogos eSlas o!r(lSIllundos concretos. coherclllcs s610 pOI' referenciCl a si rnismos?En I,a disclIsi('[J (k la arq11cologiil conlextu;ll del capitulo 7. Yde.C oliJng\\'l)od en ef Carr/1ulp ."i. lie inlentac!o demostrar la 1'0-SIbil/dad real cle lograr aproximaci0fles c;Jda vez mas plau<;iblesa esla «otrcc!ac!». en toda Sll r;Jrlicul<lridad. Y ello es "<;1. enultima iIlSl:l1Ici;J. porque Ips signifiC;Jclos hisl6ricos. ror muy«olms» y coherentes que scan. SOil, sin embargo, re:lles. produ-cen resllJt:lclos re:lles en el mllndo m<lleriaJ y son coherenles y.pOl' esa IllJSrlJO, estructurados y sistellliiticos. Los arque6lngo!5
V;llor;lrl ni!i~'rlJl1cllte <;us tenri;lS ell rel:lcioll ;II sislema re;ll ,. cs-tr\lclllI:ldo de datos. I~Slos SOil rc:t1es. pern n0 nhjetivos: viasteorias pCrfll:1neCen sielllprC' nhierl:ls (l nueV:lS rregunl:1s y nue-V<lSperspectivas. No 11;1)'\Ill linal, porq\le nunca podr~ haherIInCl forma de c0lllproh;Jr si IIcl11o<;cOl\seguido 0 no l:l interrre-tacion ('corrcct:l" (illdusn sill teller ell cuenta las distinlas per.cepciones de 10 que flle 13 in1errretnci(11l "correctil» en el r:!sa-do-· vease p. 170) Pem ec:; posihle conseg\lir <lj\lstes y nuevas6ptic<.ls cach \'e7 rnejnres el\ UI\ rroceso continuo de inlerrreta-ci6n.
Tambien :lfirrnClha (CClrll\llo 7) que l:l diferenci:l entre eJ en-foque conlextll,ll y un rfgidn particu13risrno ractica en el recono-cimienlo de que la te(lrl:! gClleral es neces<lri<.l l:lnto pam Insl1letodos como p:lrCl los ohjcrivos de l:l :lrqueolog:lil contextual.POT ejernplf), se <.lCert:1 la existencia de un <dengu<lje» universalde Ins signific:lrlll<:: de 1(1cldlura material qlle <l)'uda a ("eer" los"Iexlns,) del p:1s;1<lo. !\(\ernils. l<lles '''ecturas» pretenden cOlltri-huir a l:l cnrnprcnsi(lT1 gener<ll (IE' la re!;1Cion entre Iwrm<l v V(1.riabilidilct. cslrl1ctura y rroceso. Ip ideal y In milleri<.l!. etc.
T<llllhien he ;lfirm;ldo que. <IreS:lr de I<lShirnletic<ls caracte-rfstica<:: univcrs:lles del lengu;lie de 13 cultura I\l:lteriill y de Inmanera en que la cldtllra Il;;l!ni:ll e<::!:lcnnstitui(!<.l de form<l sig-nificativa rnedi:lnle semejanzas y diferencias. l:l rmpi<l rercep-cion de las semejanz:lS v diferencia<; derencle de 1<1<::formas cre(l-tivas de rercihirlas. q;/e SOil. en p<lrte, suhjetiv:ls e hisI6ric<.l-menle depcndicntcs. Podefllos rerseguir.cnntinll;:lrnente IIn me-jor C1jllste entre la teMfa y 10s d<ltos conlextuales. rem tal ajustese v~lora lanlo ell fllnci6n de 1;1exrerienci<l sllhjetiv<l (conoci-miento analo~ic() inclllidn). como de cualquier red de <lsoci;Jcio-nes \' contr<lstes entre los <bl(\s. Fs erroneo. evidentemenle. se-par;r teorla y dalos, plies cstos s610 snn perceptihles en rel<.l-cion con 1<1leoria. Fs igualmentc dtld0s0 que l<l teorla puedaexistir independientemente de los datos.
Toda estn pl;:lntea un dehate en tomo a la relaci6n entre Sll-jeto \' objeto. 'y' si cada snciedad v cad<l rroca es suscertihle de '"prod-ucir Sll rropia rrehist0ria. i.cllales son las responsahi lidactesdel arque610go COil respeclo al munon en que vive7
la estructura. la mente y el significado. lIeva. en teoria. a un in-teres mayor poria presencia del plesente en el pasado. I\unq~eestos nuevos intereses suministren una 6ptica y un vocabutt\f1opropicios para la aparici6n de una perspectiva crftica .en arq~eo-logfa. puede decirse que cie:tos avances en es.te sentldo d~n:ande una creciente confronlacl6n entre perspectIvas arqueologlcas«establecidas» y «alternativCls». Pm «cqahlecida» entiendo laarqueologfa escrita pOl' eI sexo mascul~n() occidental. de c1asemedia alta. y may(lritariamente anglnsaJona. Las tres persp~:t1-vas «alternativas» con un crecicntc illlpacto sobre Ia POslcllln.abrumadoramente no-crftica. del es((/h{ishnrcTl( SlJn las arqueo-logfas indigenas. la arqueologfa feminista y la arque(1lllgia de lac1ase obrera y otras en el marco del OCCldenle contelllpOr<lneo.En todas ellas cabe destacar dos wsas: primero. el pasado seconstruye subjetivamente en el presente )'. segund(l. el pas adosUbjeti~o est<i implicado en las actuales estrategias de poder.
La arqueologfa rrocesual no se caracterizaba precisamentepOl' un an<'ilisis minucioso' de los contextos sociales de los ar-qlle610gos, puesto que 10 m:'\s impnrte1lltc era la contrastaci6nindependiente de las teorias, en base a los datos etnogrMicos yarqueol6gicos. Sin embargo. no hace Illllcho que los arque6lo-gos han empezado a mostra!" un ma\\)r interes por la subjetivi-dad de 105 pasados que recnn<;fruirnn<, ell relaci6n alas estrate-gias de poder contempor{ineas. E<;\;I cvolllci6n, este cllestionarla separaci6n de sujeto y ohjcto. d" tcoria y hecho. constituyela cuarta de las rurturas de 1:1arqll('()lclgia postprocesual apun-tadas cn este capitulo. .
En la arqueologfa te6ric:1 mism,l existen corrientes que hanpropiciado una nucva discusi(ln tie Ill<;enfoqlles empirista y po-sitivista. Por ejempln. el interes de 1'1 arqueologia postprocesualpor la estructura. si es que utilizarnp<; este termino para denotaresquemas organizCltivos inmanentc. 0 <;ubyacentes, se opone atoda concepci6n de la arqueologfa como una disciplina dedicadaexc1usivamente a los rest os materiClles observables.
La idea de que el significado es contextual parece ponerigualmente en cllesti6n ideas esta1:'lecidas de correspondenciasuniversales entre c1ases de objetos (descle «utensilios» y «yaci-mientos» hasta «cazaclores-recolectnres» y «estados))) y su signi-ficado. Como vimos en el capitulo 2, los esfuerzos por rescatarlos ambitos de la mente y del significado en el modelo positivis-ta han tenido consecuencias interne\<; contradictorias.
En el marco de la discllsi6n en torno at idealismo hist6ricoplanteado en el capItulo 5, vimos que Collingwood (1946) defi-nfa su vidaintelectllal como una Ilicha politica. Aunque el ar-que61ogo sea riguroso y cientifico al intentar unir teorla y datos,gran parte de nuestra definici6n de esos datos depende de noso-tros mismos. FlIeron autores como ChiJde y Collingwood quie-nes. desde el marxisrno y el idealistlIfl hist6rico, respectivamen-te, analizaron mas cxhallstivarnenl(' !(lS hases sociales contem-poraneas del discurso arquenl6gico
POI' 10 tanto. el interes de 1<1 arql,cnlogfa postprocesual pOl'
Los arque6logos occiclentales que trahajan en sociedadesno-industrializadas, sobre todo en la era postcolonial. han teni-do que enfrentarse gradualmente a la idea de que los pasadosque estaban reconstruyendo eran «occidentales» y tam bien a unrechazo articulado de las dimensiones politic as e ideoillgicas deaquellos pasados. EI monolitismo s6lido de los datos ohjetivosfue poco a poco dejando paso a Ius arenas movedizas de las im-presiones subjetivas. En muchas pe1rtes de Oriente Medio ,~deAfrica. pur ejemplo. las interpretaciuncs arqueol6gicas occiden-tales han sufrido Ull rechazo 0 una relurlllulaci0n y 1m IllISIlIOSarque61ogos occiJenlales han sido eXdllidus.. .
EI gobierno australiano. pOI' .ejelllplo. divulg6 IfIterrretacl~-nes antropol6gicas y ar4ueol6gicas sohre 10s aborigenes. defl-niendolos como «(naturales». «primitivos» y aislados. Con estetipo qe intervenciones. se estaba ne~ando alas aborfgenes ~lIS-tralianos otra identidad y se restriJlgfa <;uacceso al COllOClmlen-to occidental de las enfermedades. de l(l <;(llud. de la lev \. elel
poder. Por otro lado. los aborfgenes utilizan las interpretacio-nes arqueologicns en favor de SliSreivinclicaciones territoriales.cosa que hacen ta~,hien los inllit canadienses. por ejemplo. EnEuropa la arquedlog(a tamhien puede servir, en algunas regio-neSt para legitimar reivindicaciones hasadas en prolongados pe-riodos de residencia. Por ejemplo. en Norllega. el debate sobrela capncidad de los arqueologos para identificar grupos etnicosen la prehistoria adopta una nueva dimensi6n polftica cuandose refiere a los derechos de los sami (Iapones).
.Los Estados Unidos de America. un pais que ha crecido yse ha desarrollado en base al relativamente reciente genocidiomasivo de pueblos americanos indfgenas y que inCluso ha:; de:'sarrollado valores altamente positivoscon respecto a' «Ia fton-teral". adopts actitudes complejas hacia la arqueologfa de lospueblos 'que ese mismo pais conttibuy6 a desplazar ydesalojar.Aunque estas actitudes h~yan cambiado con el tiempo. siem-pre han presentado a los pueblos americanos nativos como,pueblos no-progresivos (Trigger', 1980). Asf. en el siglo XIX. losnativos eran co~siderados salvajes, sin capacidad de progreso,una visi6n que viene reflejada en el mito del Mound Builder['el constructor de tumulos'J. en el que se deda que los espec-taculares tumulos de Norteamerica eran obra de los' no-indios.A principios del siglo xx. ese mismo desprecio hacia los indiosprovoc6' uria falta de interes por explicar sus evoluciones cul-turales:se propiciaba' as! un cu'adro descriptivo y estatico'. Laarqueologia procesual convirti6 a losindios en laboratorios.para'poder contrastar enunciadosgenerales de interes para losarque6logos no-indios, pero de escasa relevancia para la histo-ria 0 los intereses de los propios indios (Trigger,'1980); De es~tas 'multiplesfoimas se minimiZa el espacio de los'indios enAm~rica, y tambi~n ·Ia·destrucci6n eu'ro-americana de ese mis-mo espacio, y la arqueoJogfa' con'tribuye a perpetuar una ~<ain~ne~ia hist6ricalt. 'Recientemente,: sin embargo. algunas tenden-cias liberales y 'el interes por los recurs os del' medioen la so-ciedad' occidental han conectado con las reivindicaCiones tern-tori ales indias, y los "fnculos entre el turismo y la herencia cul-tural han llevado a losarque610gos occidental~- atrabajar en
favor de los grupos indfgenas indios de los Estados Unidos y de .Canada.
Las diferencias entre la percepci6n occidental y la indfgenadel pasado no-occidental son diffciles a veces de manejar en lapnktica. Hay una considerable dosis de desconfianza, de «ma-lentendidos» y de resentimiento. Pero son esta c1ase de dificul-tades las que han obligado a los arque6Iogos occidentales 'a to-mar en consideraci6n sus propias inclinaciones y a enfrentarsea la posibilidad de que las diferencias de interpretaci6n no pue- .dan resolvers~' contrastando las teorias con los datos objetivos .En rpuchos casos, los propios metodos de contrastaci6n puedenparecer polftiCos. A veces retirarse de la confrontaci6n y del de-bate puede H~sultar mas tentador que erosi~nar la naturalezaapolftica del empirismo y positivis~o occidentales.
Es preclsamente esta capacidad de los arque610gos occiden-tales de constatar e ignorar acto seguido este enfrentamientocon las arqueologlas indfgenas 10que caracteriza el potencial deuna perspectivti f~minista en arqueologfa. Por «feminista» en-tiendo aquf ufiia"perspectiva crftica desde 13 6ptica de las muje-res en la sodedad contemporanea. Como esta perspectiva enarqueologfa 'riene su origen en una corriente contemporanea deOccidente, resulta potencial mente menos f~cil de ignorar quela arqueolo'gfa'de, paises lejanos. Este potencial, si bienesta em-pezando a asom'ar (Conkey y Spector, 19R4), esta todavia lejosde haber realiiado su completo desarrollo.
No preteriao 'analizar el desequilibrio que supone la presen-cia femenina>fen 'hi profesi6n arqueo16gica, ni la utilizaci6n deun lenguaje s~~ista' en las publicaciones arqueo16gicas, 5i bienambas cuestionesestan muy r-elacionadas con el principal aspec-to de la arqueotogia feminista que pretendemos discutir aqufpor su relevanCia para este capitulo. Me centrare, por el contra-"rio. en dos' puntos importantes planteados por las arque610gasfeministas. EI,primero es que los arque610gos han tendido a
considerar que la divisi6n sexual <.leitrabajo en el pasado es se-mejante a la que se da en el presente. Por ejemplo, la caza yer com.erci0 se consideran~' habitualmente, ocupaciones masculi-nas, y la recolecci6n y el tejido como femeninas. Las puntas deproyectil y las herramientas bien hechas .se asocian ~l h?mbre,y las vasijas hechas a mallO, a la mUJer. Esta «sexualtzac16n» delas actividades preteritas hace que las actuales relaciones sexua-les parezcan inevitables y legitimas.
Segundo: se suele mostrar un mayor interes por las activida-des masculinas «dominantes». Por 10 general Ios hombres sepresentan como mas fuertes. mas agresivos, mas dominantes,mas activos y mas importantes que las mujeres. a las que se sue-Ie considerar debiles. pasivas y dependientes. EI pasado se es-cribe en terminos de liderazg.<t. poder. guerra. intercambio demujeres,.hombre cazador. derechos c,leherencia, control de re-cursos. etc.
Estos dos niveles androcentricos del analisis arqueol6gicohan sido objeto de una profunda crHica, especialmente centrada
• en et tema de los «orfgenes del hombre» y «el hombre cazador»(Conkey y Spector, ibid.). Yse han llevado a cabo reinterpreta-ciones del «origen del hombre» donde la mujer desempefia unrol mas positivo (por ejemplo, Tanner. 1981).
Con respecto a estos dos puntos anteriores, las arque610gasfeministas afirman. primero. que no podemos presuponer unadivision del trabajo y unas actividades adscritas segun el sexouniversal mente equivalentes. Mas que presuponer que el termi-no umujer» tiene unas caracteristicas culturales universales; seplantea ta necesidad de analizar en que forma pueden vaPar lasestructuras sexuales. Los datos arqueol6gicos evidencian profu~samente estructuras culturales relativas alas relaciones entreambos sexos. Es posible asociar algunos objetos funerarios a 1a ,mujer: comparando esqueletos femeninos y masculinospuede .ana1izarse el aspecto nutritivo de las relaciones de ambos S,. os; .y es posible estudiar la rcpresentaci6n y la no-representacil)ade la mujer en el arte y en el sirnbolismo. Muchas veces seraprecisamente la ausencia de la rnuier en ciertos ambitos de larepresentaci6n la que pro['();CiPIW LIlla detenninada visi6n de
... I
las estructuras relacionadas con el genero. Es neeesario un' anli-lisis context~aJ. :omo el ?iscutido en el caprtulo 7. que ::;it~elacategorfa bJOI6glca «muJeno en un medio social y cult\ral.Gibbs (19R6), en un an~lisis contextual. ha analizado el "(signi-ficado» eflmbiante de la mujer a traves del tiempo.
Con respeeto al segundo punto anterior. la arqueologfa re-minista afirma que las mujeres pueden desempenar un rol actiovo en la sociedad (vease Tanner. 19R1). Por ejemplo. los ar-que6togos siempre han considerado In decoraci6n cer~micacomo un inclicador pasivo. es decir. un elemento pasivo de cla-sificaci6n. Aunque se ana lice en terminos de fluJo informativo.de interc:lmbio y de interacci6n. la deeoraei6n no deja de ser'algo pasivo y no-relacionado con la mujer. La 6ptica feministaflfirma. pur el contrano. que en ciertas situaciones es posibleque 13 decI.lraci6ncen1mica haga referencia al discurso encu-bierto de las mujeres que no tienen voz. que son «mud as» enel discurso dominante (Braithwaite. 19R2). Es posible que la de-coraci6n y la elaboraci6n en el contexto domestico tengan. por10 general, mucho mas que ver con In negociaci6n del poderentre homllres y mujeres que con la simholilaci6n del contactoy la interacci6n entre grupos locales (vease Hodder. 1984 a.para una aplicaci6n de esta idea a la prehistoria europea).
Hay mas de un tipo de 6ptica feminista. Por ejemplo. se de-bate la posibilidad de que la!>mujeres de las sociedades tradicio-nales· pudieran desarrollar «modelos alternativos>, del mundo.Con todo, el impactoglobat es claro. Muchos de nuestros ttr-minos ~ ~resupuestos b~sicos obedecen a 6pticas y relaci~gesde domll1lo contemponineos. Una posible reacci6n consist~eJhdedr que el pasado es, por todo ello. totatmente relativo -~ela mujer y el hombre tienen que'seguir t:tn s610 sus caminosrespectivos con 5US respectivo5 pasados no-comparables. A pe-sar de ello. parece que se impone unasegunda reacd6n: quelas diferentes perspectivas pueden explicarse cxhaustivamenteen base a los datos. Quiz~ podam()s valorar crfticamente nues-tros propios contextos y 10S del pasado en funci6n los uoos delos otros. Mns adelante nos referiremos de nuevo a este pun to.
Desde los qeacionistas y los lectores de Yon Daniken hastalos que utilizan deteCtores de metales (Gregory, 1983) y losc1andestinos (Williamson y Bellamy, 1983), mU,chosinfieren pa-sados alternativos e incluso sumamente populares, que 10s ar-que61ogos del establishment intentan descartar 0 ignorar~ ta-chandolos de «marginales». Pero la confrontaci6n abierta 'escada vez mas inevitable, sobre todo en las soCiedades occidenta-les donde ahora el pasado, como un recurso, se utiliza de formamas, efectiva por parte del publico en general, como si fuera' unbien de consumo, una mercancfa bien envasada que respondea la demanda.
En muchos pafses occidentales la arqueologfa ha estado du-rante alios vinculada alas clases altas y medias. (.Hasta quepun to es esto cierto enla actualidad? (.C6mo se utiliza el pasa-do para legitimar intereses ~stablecidos, 0 c6m6 inciden en lasinterpretaciones del pasado? No hace mucho que se lIev6 acabo una serie de encuestas sobre el conocimiento y las actitu-
,des del publico britanico hacia la arqueologla (Hodder, ParkerPearson, Peck y Stone, 1985). Aunque estos cuestionarios pro-porcionan indicaciones meramente provisionales, que necesitanuna continuidad en un marco de investigaci6n a'mayor escal~' ymejor construido, vale, la pena analizar las principales tenden-cias que se constataron. "
A partir de las enCliestas, resulta evidente que cierto~'gru-pos de gente en \a Gran Bretana contemporanea saben mas, delpasado que otros. Poseen un conocimiento mas ci:mplioy preci- ,so de 10 que escriben los arque610gos. Yen mas documentaJes'arqueol6gicos por la tel~visi6n, van mas a los museos y'visitanyacimientos 7 iglesias': y leen mas sobre el pasado. Nor~sultasorprendente que esta gente haya tenido, por 10 general:' maSe?ucac~6n (mas aoos 'de escolarizaci6n 0 algun 'tipo de edu1ca,;,cl6n complementaria) que los que poseen menos conoclmieotbsarqueol6gicos. Slielen tener, tam bien empleos mas valorados,-con un 'mayor control sobre otras personas y recllrsos.' Las en-cuestas demllestran tam bien que este grupo de gente est;i cons-
tituido por un porcentaje mayor de hombres que de mujeres.Las mujeres suelen interesarse menos por la arqueologfa y porel pasado, y lasesposas suelen someterse a la opini6n del mari-do: Asimismo:' los j6venes demuestran por termino medio unmayor conociniiento arqueol6gico que los mayores.
Este patr6tt de conocimiento arqueol6gico en la modernaGran Bretana' pu'ede correlacionarse de diversas formas con laestructura laboral. Por ejemplo. la cantidad y naturaleza del
. tiempo de ocio de que disponen los diferentes sectores de lasociedad influ'ye sobre su capacidad de incrementar sus conoci-mientos arqueol6gicos. Parece que la c1ase obrera, las amas decasa y los maS viejos disponen de un tiempo de ocio relativa-mente restringid6, 0 bien el ocio esta organizado de tal modoque inhibe las actividades arqueol6gicas (Hodder. Parker Pear-son, Peck y Stone. ibid.).
El patr6n. en cualquier caso. se reproduce y perpetua a tra-ves del proceso educativo. Los que van a la escuela privada 0acceden a la segtinda ensefianza, tienen mas posibilidades quelos demas de 'adquirir conocimientos basicos de arqueologfa.Pese a que las· estudiantes de arqueologfa son tanto 0 mas nu-merosas que sus· hom61ogos masculinos. cuando lIega el mo-mento de ocupClr plazas en museos 0 en la ensenanza universi-taria, 0 de escribir libros. son sobre todo las hOD:1breslos queconsiguen 'los'ptlestos de conservador. profesor 0 autoe De estaforma. se reproducen los puntas de vista de 1::1 c1ase media mas-culina sabre el'pasado. Se perpetua y controla la ideologfa delgrupo dominailte. '
l,C6mo iiltei'pretan exactamente el pasado estos distintosgnipos sociale~? Los resultados de la encuesta experimental in-dicanque los' gttlpos con menos educaci6n y menores ingresostendfan a rriostrar un mayor interes por su pasado local, tantoarqueol6gico como hist6rico, un mayor interes por la inmedia-tez de una experiencia del pasado a traves del material arqueo-16gico. Quizas exista tam bien algun tipa de VInculo entre los in-.tereses de la clase media contempor{mea y las preocupaciones •.arqueol6gicas contemporaneas. entre el hiperdlrllsionismo y elfascismo. eritre las hip6tesis arqueol6gicas sabre control y ges-
ti6n del medio y la preocupnci6n c(.lIltcmponinea relativa a lareduccion de la superpoblacion y al agolarniento del medio, ventre la ,utilizaci6n reciente del posilivismo cientifico y la actu~ldependencia popular respecto a la cientia para resolver proble-mas tecnicos. La arqueologfa contextual tiene indudables VITlCU-los con el movimiento «anti-sistema) de los anos s~senta;v '.onla importancia actual dada al significado. a la experiencia'indi-vidual y a (.10 pequeno es hermoso,). No todos estos puntos devista son susceptibles de ser encasillCldos segun \fneas clivisoriasde c1ase. Apenas existen pruebas de que los clandestinos, porejemplo, procedan de un soJo seclor de la sociedad. Mas bienocurre que pasados alternativos diversos estimulan e implican amuchos individuos y grupns, en relacion con las diversas inter-pretaciones de Jos arque6logo~ del ('srahlishment.
Son mayorfa los que encuentran extremadamente dificil ex-poner ideas propias referidas a un pasado alternativo en base alos datos del pasado. Casi todos eslan influidos por Von Dani-ken y pOl' pelfculas como /lace III/ mill6n de alIOS y En busca
• del arca perdida, y desarrollan su propia visi6n del pasado; peroJas vitrillas, el analisis sistemico y In jerga de la teoria social losmantienen a distancia del material :uqueologico. Y si realmentelogran acceder de alguna manera a un pasado de experienciainmediata. 0 hien topan COil eI estahlishl1lent arqueol6gico. 0
bien sus opiniones son olfmpicamente ignoradas. Por ejemplo.la acalorada y aspera pol6nica que protagonizan en Gran Bre-tana los detectores de metales, por un Jado. y el establishmentarqueol6gico. por otro, sirve soJamente para hacer todavfa masprofundas las divisiones sociales tHodder, 1984 b). Los arque6-logos que intentan trabajar con los entusiastas detectores demetaJes, y no contra ellos. han hallado vias de cooperaci6n ycomprensi6n alentadoras (Gregory, 1983). La arqueologia, ,pues, posee un gr'!-n potencial para favorecer y ayudar a crearperspectivas y vias diferentes de participaci6n en el pasado(Willey, 1980). Cab ria hacer esfuerzos para explicar c6mo seexcava el pnsado (Leone, I tJH3) Y c6mo <;ereconstruye. Muchos'museos, como el Jarvik Viking: Centre de York, han optadohov pOl' ofrecer versiones vi\.'a~ dcl raqL!(J. para que el puhlicn
10 pueda e\periment<lr. y In mismo ocurre en otr'os museos chnosagrados. ~
EJ hecho de que existan dicotomfas entre los distintos pa\a-dos producidos por los diferentes grupos de interes y que la ar-queoJogia no haya conseguido estimular percepciones y ex.pe-riencias alternativas del pasado. es atribuible al rol de la ar-queoJogfa y de las arqueologfas en las estrategias de poder dela sociedad occidental. La Teoria Crftica ofrece una vision pro-pia de las relaciones entre cnnocimiento y poder, tema que hoyesta sobre el tapete. Este hecho es relevante para todos los cri-ticos de la arqueologfa del establishment, sobre todo para losde la 6ptica indtgeml y feminista. pero es de especial relevancia .para la arqueologfa en la medida en que est;) implicada en ladominaci6n de c1ase.
La «Teorfa Crftica» es el termino global con que se canocea una serie de autores europeos. especialmente a los de la «Es-cuela de Frankfurt)~, que gir6 en t0rno al lnstituto de Investiga-cion Social fundadoen Frankfurt en 1923 (Held. 1(80). Lasprincipales figuras sori Horkheinier, Adorno y Marcuse. Haher-mas y sus colahoradores hall reformulad0 no haec mucho la no-ci6n de Teorta Crftica. l:os enfoques sustentados por la TeorfaCrftica proceden de la tradici6n idealista alemana. pero incor-poran al mismo tiempo una perspectivl\ m~rxista. Los te6ri.~osde esta corriente afirman, por un lado. que todo eonocimieht<;lesta hist6ricamente condicionado. pero sugieren a\ mismo ti~-po que la verdad es mensUf"ble y que la crftica es posihle. inde-pendientemente de 105 .intereses sociales -es decir. que laTeoria Crltica tiene una posici6n privilegiad:'f respecto de lateona.
Entre los diversos aspectos de la Tearf" CritiCR de mayorinteres p3ra la arqueologfa. eJ an~lisis de la estetica y de la cul-tura contcl11poranens tiene una relevancia inmediata para Inpresent<lC1llll del pasado arqueol6gico en lo~ flHISCOS. ell reln'i·
si6n. etc. En su Dialectic of the Enlightenment. Horkheimer yAdorno (1973) utilizan el termino «industria de la cultura».Comparando. por cjemplo. la mtlsica «seria» y la musica «popu-lar», demuestra~ .que·la cultura moderna es algo estandarizado.de acuerdo con la racionalizaci6n de las tecnicas de producciony distribuci6n. Los individ~os ya no, «viven» el arte y la cultura,sino queconsumen sus obms. La industria de la cultura impideel desarrollo de individuos pensantes e independientes; transmi~te.un mensaje de acomodo, de,obediencia. Se distrae y se con-funde a )a gente, haciendola pasiva. Si bien hay muchas excep-ciones;' la arqueologfa que se muestra en los documentales dela'televisi6n v en las exposiciones de los museos sue Ie presen-.tarse como a'lgo ordenado para ser, contemplaclo pasivamente.La consumimos como eJ componente cultural de la industria delocio y casi nunca resulta estimulante y participativa. Los ar-que610gos pueden ubicar este sentido del orden y c~mtrol y lasupremacfa de la ciencia (su propia ciencia y la de toclos los gru-pos sociales dominantes) en una perspectiva hist6rica a "largoplazo que equivale a huir del desordenado pasado primitivo atraves de la inoovaci6n tecnoI6gica., EI resultado es un podero-so. mensaje ideoI6gico.' .. , ". Otro aspecto relevante de la Teoria Critica es su analisis dela fHosoffa de la historia. Habermas ,dice que una compr~nsi~nhermeneutica idealista de los significados contextuales no es ~u,:,ficiente ni adecuada y que el analista debe intentar explicar ladeform'aci6n-tergiversaci6n sistematica de la comunicacion. Enotras palabras. hay que ver c6mo se ,relacionan, las ideas de' unperiodo con el poder y la dominaci6n. Marcuse, Horkheirner yAdorno reiteran el mismo sentido. En la Dialectic of tlte Efiliglt~tenment quieren «romper los:cimientos de todos"los 'sistemas, ce~rrados" de pensamiento' para contribuir a soc~var todas lascreencias, que se reclaman integras y enteras y que estiIriulanuna afirmaci6n irrellexiva de la sociedad» (Held, 1980. p. ,150).
De acuerdo con Hegel, la I1ustraci6n es considerada Comola cuna de la ciencia universal cuyo objetivo principal es, el con-trol de la naturaleza y de los seres humanos. EI positiyismo con-o;ideraba que el mundo estaba hecho de cosas. materiales que
podian ordenarse e imponerse segun leyes universales y que lasleyes de la'historia eran equiparables alas leyes de la naturale-za. Evidentemente pod ria decirse (Hodder. 1984 b) que la uti-lizaci6n del modelo de las ciencias naturales por parte del posi-tivismo, y de"la teorfa de sistemas par parte de la arqueologfa.refuerza un<\I'«ideologia de control» por medio de la cual elcientffico «apoHtico» aparece como una figura esencial para elcontrol de ta: sociedad en tiempo y espacio pasado y futuro.
Por el conttario, la Teoria Crftica bllsca una nueva lIustra-ci6n, una etnancipacion en la que la razon crftica lIeve a la libe-raci6n respecto 'a todas las fuerzas de dominio y destrucci6n.En autores' Como Lukacs, la necesidad de esta liberacion vienedada por la estn.lctura del proceso social, que limita. domina ydetermioa la' totalidad social, incluso el pens'amiento y la cons-ciencia.
La Teorfa Critica afirma que los ideales de objetividad y deausencia de juicios de valor estan, en sf mismos. llenos de jui-cios de valot'. Esta teoria pretende juzgar las dos concepcionesantagonicas de'la realidad y poner de manifiesto el campo deacci6n de la'ideologia. para emancipar asf a los seres humanosde la dominaci6n de c1ase. AI poner de manifiesto las condicio-nes materiales y sociales. se evidencian tam bien las distorsionesideol6gicas; permitiendo de esta forma la autoconsciencia y laemancipacion: '
En arqueolbgfa. Leone (1982; vease asimismo Handsman,1980 y 1981) ha adoptado c1aramente un e~foque materialistade la historia como ideologia. Leone constata que cuando seinterpreta' el pasado y se convierte en historia, tiende a con-vertirse en ideblogfa, y sugiere que la consciencia 0 revelaci6nde ese proceso' puede aylldar a quienes escriben ° escllchansobre el pas~do a ser conscientes de las concepciones ideo-16gicasque' 'genera la moderna vida diaria. Por ejemplo, si ...tuando los orfgenes del individualismo 0 de las nociones mo-dernas de tiempo en la aparici6n del capitalismo en la Ame-rica del siglo XVIII, se podrfa dar a los visit'!.ntes d.e lo~ .mu- ~seos una vision y una consciencia respecto a la hlstoTlcldadde Sll propia ideologia y una c1arificacion reveladora sohre el
caracter y naturaJeza de sus supuestps como fuentes de domina-ci6n,.~ . Si bien las nociones de- autocritica y de consciencia del valorsocial y politico de cuanto escribimos son de primerfsima impor-tancia para eJ futuro desarrollo de la ar4ueologfa, la posicionde la Teoria Critica -a traves de sus exponentes Leone yHandsman- me parece insostenible por dos razones funda-mentales.
Primera: est a obra elabora una concepci6n poco satisfacto-ria de dominaci6n. La sociedad aparece dominada por sistemasunificados y omniabarcadorcs de representaci6n. Leone (1982,p. 756) habla de imponer «ouestra propia [ideologfa] para queaparezca como inevitable». Como vimos en el capftulo 4, en lacritica a la concepci6n marxista de ideologfa, no se intenta in-corporar 1a diversidad en niveles de la collsciencia de las condi-ciones sociales. «En sus escritos, la sociedad parece dirigidadesde arriba y no como la consecuencia de un continuo proceso
• de lucha en tomo alas reglas y 105 recursos, tal como yo defien-do» (Held, L980, p. 365). Sin embargo, es evidente que los dis-tintos grupos humanos de l1uestra sociedad contempbranea yenel pasado de diferentes formas, y 00 esta nada claro que la ar-queologia no contribuya a perpetuar una ideologia occidentaluniversal que impida a la gente coniprender las condiciones so-ciales de su existencia. Parece que el pasado, tal como se con-truye y se vive en la vida contemporanea, puede revelar muchascosas del presente, peru puede tambien enmascarar otras tan-tas. .
Las encuestas mencionadas anteriormente indicaban que lasintcrpretayiones dominantc<; del pasado no engafian facilmentea los individuos y grupos 5ubordinados de la modema GranBretana. Pese a que los grupos dominados, incluyendo a la c1a-se-obrera. las mujeres y 10<;ancianos. cvidenciaron un menorconocimiento cientifico del pasauo. SliS rcspuestas alas pregun-tas sobre la necesidad del pasado figurahan entre las primeras.Las personas de estos seclores socialc~ CTeen que el pasado y laarqllcnlog.ia <;on nece<;arifl<; \ /ltdt><; p;tr:\ <Jar un significado alpresente. Pero se mostrClflHl e<;('{~l'ti"'I<".ell 511mayorfa. n~~'rE'<;
pecto a la manipulaci6n del pasado por parte de 'Ios mass m;diaode) gobierno: estaban convencidos de que C(lsi nada de 10 ewelos arque610gos y cientfficos dicen sobre el pas ado puede ~_mostrarse. .
La gente puede asf penetrar el aura del conocimiento dentf-fico que los arque610gos intentan presentar. Las e~posicionesde 105 museos tradicionales les aburren: apagan sus telcvisores:crean sus propias versiones del pasado. Una de las experienciasmas interes::lntes de todas hIS que se lIevaron a cabo en la en-cuesta publica, fue que. preguntados sobre sus rormas de ver e)pasado 0 sobre 10 que habrfan experimentado en eRSOde viviren el pasfldl', muchos empe7aron enseguidR tl !lahlar de) presen- .te, comparandolo y contrastandolo' con el pRsado. Muchos men-cionaron Jas ventajas de la tecnologfa y de las comodidades ffsi-cas ·del mundo contemporaneo, pero afirmando al mismo tiem-po que el mundo actual iba demasiado deprisa. que la gentehabfa perdido el sentido de ubicaci6n en el mundo. que la tec-nologfa habfa ido demasiado lejos, etc. Tenian mllY clara supropia imagen de 10 que era el pasado en relaci6n con el pre-sente y esta imagen era, muchas veces, diferente de la «version"arqueol6gica. que proporciona una alternativa a 10 que fa genteconsidera como bueno 0 malo elJ el mundo que les rodea., EI segundo problemtl relative; a los enfoques crfticos acrna-les en arqucologfa se refiere a la crftic3 de 105 enfoques mismosen tanto que hist6ricamente generados. i,Como puede la TeorfaCrltica, por un lado.· afirmar que todo el conocimiento es comu-nicaci6n historica distorsionada y. por otro. ser un instrume~o.critico de esclarecimiento y emancipacion? i.Con que derech~<)medios se otorga a sf misma un status te6rico especial? EI dite-lOa de l'l Teorfa Crftica en llrqueologfa es el siguiente: i,por queaceptar un ana1isis marxista 0 crftico de nuestras reconstruccio-nes del pasado incluyendo eI origen del capitalismo? Siel pasa-do es ideologfa. i,como es posible pretender que s610 ciertos in-te)ectu'llcs pueden «penetrar" en In ideo16gfll para identificar larealidad social?
EI st:H\I" tc6rico especial que rec1ama Leone para evitar eldilema Ill"flciollado es una «arqueologfa decl,uadamente male-
rialista» (ihid .. p. 7';7). Pero en el caso cle que, por ejemplo,yo no aceptc 1o, pnncipios b{)sicps del Illaterialismo. por razo-nes esbozadas en este Ilbro. puccio afirmar que el materialismoes. en sf mismo~ una falsa ideologia. que es tan s610 otra teodauniversal elaborada por la comunidad <lcademica con el fin demantener un control privilegiado sobre la interpretaci6n «co-rrecta» del pasaclo.
Una respuest<l alternativa a la segunda crftica antes mencio-nada es uecir que el pas ado no es cognoscible fntegramente. EIarque610go. en este caso. debe decantarse por el tipo de opci6npolftica que prefiera en calidacl de miembro de la sociedad. yescribir el p<lsauo de forma que refuerce ese particular pun tode vista politico. Serfa una respuesta ciertamente honesta quemuchos pueden considerar atractiva. pero las eventuales conse-cuencias son inquietantcs. Si el pasado no tiene una integridaden sf mismo y una interpretaci6n vale tanto como cualquierotra. entonces la arqueologia estn abierta a la manipulaci6n po-Iftica por parle de gobiernos. elites. grupos de interes 'j dictadu-ras fascistas. Con unos datos descritos como total mente subjeti-vos. el arqlle6logo no pod ria recllrrir a ellos para oponerse al«mal uso» del pasado. EI pasado asi entendido dependerfa com-pletamente del pndcr y con el IZI capacidad de controlar la teo-ria. el meto(\o '! la comunicaci6n. En este volumen, sin embar-go. he sostenido que los datos del pasado si poseen una realidadcontextual en relaci6n con la teoria.
En la ultima parte cle este capitulo he analizado los puntosde vista arqueol6g.lcos reales y potenciales de varios grupos quepueden describirse como suborclinaclos a escala global 0 interso-cia!. Estos puntos de vista alternativos. aunque en absoluto«minoritarios». se enfrentan a los puntos de vista del establish-ment y prcsuponen que los pasados que reconstruimos son sub-jetivos y que estan implicados en la negociaci6n del poder.
No parece posible reaccionar contra este analisis cle L con-
textuClliclCld del conocimiento Clrqueologico. ::tfirmando que el«metodo» permitira diferenciar entre las c\istintas interpretacio:nes Cllternativas clel pasCldo. EI positivismo. las Teor\Cls de AI-cance Meclio independientes. el analisis materialistCl. todos ellosaparecen ligaclos a supuestos sociales especfficos de IClactuali-clad: el metodo tambien es ideol6gico.
De entrada la unica soluci6n parece ser un Clbierto rel.<ttivis-010 por el que <<lodo es posible». Evidentemente. estCl soluci6nposee ciertos ,lspectos atractivos. si facilita IIn mayor debate en-tre los distintos puntos cle vista y una implicaci6n mayor de laarqueolog!a en los problemas y tern as sociales y politicos con-temporaneos. Pew la mClY0rparte de 10s arque610gos cree queesta soluci6n es c1emasiado extrema. y que un as intcrpretacio-nes del pasado son peores que otras. que I1Qes posible decirlotodo con el mismo grado de integridacl.
La base socia I contemporanea de nuestras reconstruccionesdel pasado no necesita un<l fClltade validez para esas reconstruc-ciones. Es posihle que nuestras interpretaciones no esten exen-tas de prejuicips ° influenciCls. pew Clun ClS!pueden ser corree-tas. Sin embargo. es importante camprender de donc\e vienennuestrCls ideCls. y por que queremos reconstruir el PClSCldodeunCl forma con creta .
Existe un~ relClci6n c1ialectica entre el pasado y el presente:se interpreta ('1 pasado en funci6n del presente. pero puedetambien utilizarse el pasClc\o para critic,n y desafi<tr al presente.En mi opini6n. es posible c1eterminar criticamente los contextosdel pasado y del presente en funci6n uno del otro, pClra lograruna mejor comrrensi6n de ambos. Hay una caracidad mentalhuman a para concehir 1118sde un contexto y analizar cr\tica-mente la relacion entre l<t, di\'ersas perspectivas. Este tema nosdevuelve a ellllnciados anteriores. en este mismo volumen. so-bre la relaci6n entre el todo mas amplio (estructura. sistema) yla parte individuClI (acci6n. practica. individuo). Las estructurasy los supuesios pueden muy bien constituir los medios para elpensamiento y la acci6n. pero al mismo tiempo pueden a su vezser trClnsform<ldos por el pensamiento y lClaoci6n criticas. '"
De modo que los dCltr)<;no ,on <;lIhjetivos. sino reales. Y no
existen instrumentos universales ue meuici!)n. pero es posibleen cambio comprenuer la «otreua<.!J). la cualidad de ser ot/acosa. ""incluso Ja noci6n de..la universalidad de la c(nstruccil~';ldel si'gnificado tiene que ser objeto ue valoraci6n crftica, sobreto<1o en periodos anteriores al Homo sapiens sapiens. Siempretraducimos «sus)) significados a «nuestro)) lenguaje, pero nues-tro lenguaje es 10 suficientemente flexible y rico como paraidentificar y percibir diferencias en la forma en que las mismas«palabras» son utilizadas en contextos uistintos. Es posiblecomprender la subjetividad de otros objctos sin imponer nues-tras propias subjetividades «objetivas,,; la divisi6n sujeto/objetoque ha dominado la arqueologia puecle superarse.
La arqueologia postproccsual. pues, impJica la superaci6nde dicotomfas establecidas, pre9Upuestas, y abre el camino alestudio de la.s relaciones entre norma c,)ndividuo, entre procesoy estructurit. entre 10 ideal y 10 material. entre objeto y sujeto.AI reves que la arqueologia procesual, no defiende un solo en-foque, ni afirma que la arqueologia debe desarrollar una meto-dologfa aceptada. Es por clio que la iJrqueologfa postprocesuales sencillamente «post-»). Parte de una crftica de 10 anterior,construyendo sobre esa vfa. pero al mismo tiempo divergiendode ella. Supone diversidad y faHa de consenso. Se caracterizapor el debate y la incertidumbre acerca de los problemas funda-mentales poco discutidos anteriormente en arqueologfa. Es masun plantearniento de preguntas que una provisi6n de respues-tas.
9. CONCLUSI6N: LA ARQUEOLOOIACOMO ARQUEOLOGIA
EI tennillo «postprocesuah) pretende abrir y ampliar el de-bate en arqueologfa, una (\mpJiad6n que incluye las nuevas di~mensiones descritas en los cuatro epfgrafes del capftulo 8. y queincorpora diversas influencias, tales como el marxisrno. el es-tructuralismo, el idealismo. las criticas feministas y la aTllueolo-gla publica. Paralelamente se pretende que la arqueologla sea'una disciplina capaz de representar Una voz independiente enlos debates intelectuales y publicos. EI enfoque contextual ana-lizado en el capitulo 7 es una forma de Ilevar a cabo este obje:"tivo, y, segun mi opini6n. se trata de una forma atractiva, dadami propia visi6n de la sociedad en que vivo y de 10 que tendrfaquesuceder, y dada mt propia opini6~ sobre la evoluci6n de laarqueologfa durante 10s ultimos veinte anos. ,, Contribuyendo e implicandose en un debate iriterdisciplina-
rio mas amplio, 10s arql1e610gos pueden lIegar a leer varids /i-pos de significado general en sus datos. De acuerdo COil r~~nk(1985), yo defiendo dos tipos de significado contextual. Uno ~sel significado de 105 objetos en tanto que objetos fisicos. imph-cados en los intercambios de materia, ei\ergra e informad6n:haee referericia a1 objeto como medio que. una vez producido.sirve p,Ha facititar Jas necesidades organizativas. EI otro es clsignificado de los oojetos en relacion con los contenidos estru~-turados de las tradiciones hist6ricas. Cuantlo afirmo In necesl-dad de ;'lInhas perspectivas (el objeto como ohjeto y el nhjeto
como algo constituido de forma significativa) en arqueologfa.no estoy abogando en favor de una polftica de «vivir y dejarvivir». en la que ambos enfoques puedan existir por separado.uno al lado del otro. Considerando linicamente el objeto comoobjeto fisico. se consigue bien poco. Quiza la distancia can res-pecto al origen de un objeto intercambiado. la cantidad de car-ne hallada en los huesos. 0 la eficacia de los utensilios para cor-tar pieles. etc .. sean aspectos que pueden determinarse sin re-currir a sus significa<.los hist6ricos: pero he mostrado can variosejemplos que la mayorfa de los enunciaclos sobre eI pasado in-c1uyen supuestos e ideas preconcebi<.las sobre aquellos significa-dos -ya se hable del intercambio de prestigio. de la economfao del tamai;Q de la poblaci6n de un asentamiento. lncluso paJa-bras como «muralla». «foso". 0 «asentarniento» denotan inten-ci6n de prop6sito. No siempre podemos presuponer que «mu-jer» y «agricultura" signifiquen 10 mismo. en distintos contex-tos. Los arque61ogos siempre han trabajado proyectandose a sf
.mismos en los contextos culturales del pasado. de 10 contrariono se puede ir muy Jejos. Los dos enfoques no pueden existirpor separado, porque se necesitan mutuamente v uno suele es-tar implicado en el otro. En este libro hemos qu-erido defenderla necesidad de esta relacion. defender la necesidad de ser masexplicitos y rigurosos en nuestra reconstrucci6n de los significa-dos del pasado. y fa necesidacl de analizar los problemas te6ri-cos y metodoI6gicos que se deriven de ello.. Pero esta vision de Ias cosas encuentra una persistente reac-
cJ6n en el seno de laarqueologfa. Gran parte de los trabajosactuales de Binford todavfa se centran en este tema. En su des-cripci6n de las actitudes de los aborfgenes australianos avawaraen r~laci6n con. el. procesamiento de la resina. Binford' (19R4)perclbe una vanacl~n ~ntre los diferentes grupos aborfgenes ypregunta SI esta vanacl6n es oportuna y situacional 0 culturalperpetuando asf la vieja divisi6n entre proceso y norma. y"6a~s~n<Jo la pregunta en la asuncion de la existencia de est3 divi-sl6n .. Binford afirma que la vari3cion en los procesamientos dela resina depende de si este procesamiento 10 11evan a c"ho gru-pos sexualmenle Il1lxtos que utilizan ftems de responsabilidad
femenina 0 de si 10 realiian grupos 5610 masculinos lejos delpohlado de residencia. Llega a la conclusion de que el procesa-miento de I" resina es situacional y no determinado cultural-mente.
EI procesamiento de la resina puede clara mente variar enfunci6n de la presencia 0 no de mujeres y del lugar donde seJleva a cabo. Pero describir esta variacion y co-variacion equiva-Ie a no analiz"r adecuadamente ningunn de estos dos niveles-adaptaci6n situacional y cu1tura. He afirmado que la toma dedecisi6n situacional es una parte fundamental del contexto:pero para analizar la variabilidad situacional es necesario teneruna idea muy cl"ra de par que las mujeres realizan ciertas ta-reas y los hombres otras y analizar el contexto social activo delas estrategias m"sculina y femenina en relati6n las Ul1as conlas otras. i.Que pretenden las mujeres y los homhres cuando scniegan a realizar la tarea en este poblado de resiclencia. perono en aque] otro. etc.? Binford no ofrece ninguna respuesta aestas cuestiones. Para analizar el rol de la cultura. es necesarioanalizar las actitudes indfgenas hacia las herramientas concretasutilizadas en el procesamiento de la resina. hacia aquellos uten-silios que pueden 0 no utilizarse dentro y fuera del campamentoresidencial, hacia la resina y el procesamiento en sf mismos. ha-cia los hombres y las mujeres. Sera necesario analizar tales ac-titudes y estrategias por media de una observacion mns atentadel contexto' cultural (a que otras cosas se dedican los hombresy las mujeres. para que se utilizan ademas los distintos lugares.etcetera).
En lugai' de ver la cultur" como algo disociado de 1::\ tom"de decisiones situacional, podemos verlas a ambas estrechamen-te entrelazadas ell cada «accion» social. En terminQs de Colling-wood. es necesario lIegar al «interior>, de (os hechos ayawara.AI igual que en su estudio de los nunamiut, Binford nos da unainformacion inadecuada para analizar la cultura como el me-dium de la "ccion -Ias decisiones situacionales. como hemosvisto. tienen lu£ar en un vaclo cultural. de modo que no nos es ••posible expl ica~ su especi ficidad. SliS ca usas o~sus cnnsecllen-Ci3S. L<l pohre7a ar?umentatiya es clara. Rinfnrd ('stn mas inte-
IIII
\. I
l~i,(
INTERPRETA06N EN ARQL'EOLOGfA,resado en protagonizar un debate te6rico abstracto sobre la so-lidez de tal 0 eual «ismo» que en comprender eI acontecimientoconcr-eto en toda su riquef.a y complejidad. EI actual juego delraCier se ileva hasta sus ultimas consecuencias, pero no por ellola causa de la ciencia ha avanzada. Nosotros, evidentemente,abordarfamos los grandes problemas te6ricos tan s610 despuesde haber discutido en profundidad el procesamiento ayawara dela resina; las teorfas generales son necesarias en la fase inicialdel analisis e interpretaci6n de los datos. evidentemente, peroen la descripci6n de Binford nllnea encontramos la relaci6n dia-lectiea entre teoria y datos, 0 la comparaci6n critica de unoseontextos con otros. Binford plilveriz(I 13 argumentaei6n «con·trastando» teorias por medio de crj te rias preseleecionados, enlugar de situar la teoria mas cOJTlpleta y profundamente en supropio eontexto. Binford no «lee» el «texto» ayawara del proce-samiento ~i.ela resina. La diseusi6n acerca de los «ismos» provo-ca, por 10 tanto, una confrontaci6n. basada en presupuestos apriori y en el poder. La eventual eontribuei6n que los ayawarapubieran podido hacer al debate sabre los «ismos» nunea pudolIevarse a cabo.
Para lograr u·na mayor amplitud en la arqueologia postpro-cesual, hay que incorporar estudios relativos a ambos tipos designificado de los objetos mnteriales. As! pod ran abordarse 10scu~tr~.) ~~~as de I~ arqUe~I~g,f.~Po.S..tProcesual~; ..I~-=f~Jf9ttl1aJ)1t(11"1~1(J~ffrFfptoce<;,;: e"imctt .. 11lm!f ... al~lo~i}afed~i:·.;r)!i.~s~~:~-~,(jjeW}. Qliiza se-plense que la ar-queologfa, convirtiendose en parte de este tipo de debates y uti-lizando Ius teorias de otras disciplinas. puede lIegar a· perderparte de su especificidad e independcllcia. La arqueologfa post-procesual e~ parte de unos intercscs lll,lS amplios dentro de lateoria social y el analisis contextualilllpnrfa muchns de sus me-todos y teorta del amHisis lingiifstico.
Y sin embargo, se ha dicho en este libro que es posible ?n~-lizar los datos· arqueol6gicos coiltextua1cs en sus pre-pios tern.i-nns y aproximarse a la especificidad de los significados del pasa-do. Quiz:) la arqueoJogfa pllt:da COlli rihuir con SllSpropios datosa los de nates generales. utilj7:II~do 1':lr;1 clio SlIS propin<; meto-
CONCLUSION: LA ARQUEOLOGIA COMO ARQUEOloofA 207
dos y sus propias teorfas.· como una disciplina ·independie~te.Quisiera ahora a~~lizar la pr,opue~lta. distinta de la arqueolosfaprocesual y tradlclOnal, segun la cual la arqueologfa no es.fihistoria ni antropologfa, sino s610 arqueologfa.
«La arqueologfa es arqueologfa es arqueologfa» es una ener-gica afirmaci6n de David Clarke. Su Anplytical ArchaeoloRV(1968) es el intento mas significativo de desarrollar una metod~-logfa especfficamente arqueoJ6gica basada, en los objetos ar-queol6gicos y en sus asociaciones y afinidades en los contextosarqueol6gicos. En su posterior estudio de Glastonbury (1972:vease p. 68), Clarke lIev6 a cabo un ancilisis contextual minucio-so que incorporaba un elemento estructural. Ademas de su no-alineamiento con los partidarios de que «Ia arqueologfa es an-tropologfa 0 no es nada», Clarke tambien se desmarc6 de granparte de la arqueologfa procesual 0 «nueva~, porque siempreconserv6 un interes por las entidades culturales, por su difusi6ny sus continuidades. Pese a un fuerte componente positivista ensu obra, Clarke no fue partidario de imponer y «contrastan) le-yes generales con excesiva facilidad. Existen, pues; muchas se-mejanias conla descripci6n m~s limitada de un enfoque contex-tual propuesta en este libro. La diferertcia principal~ aparte dela detallada metodo)ogia adoptada.radica en la imposibilidad,por parte de Oarke, de identjificar formes de trascender los da-tos. ir mas alia de ellos, para poder interpretarlos. Su esquemaen Analytical Archaeology es anaHtico·y empfrico, Los significa-dos culturales y sociales de SU8 patrones culturales no son nadaclaros. [mpuso interpretaciones interculturales simples (respec-to, por ejemplo, a la significtlci6n de las concentraciones clllt~~,rales regJOnaJes). y en este y en sus ultimos trabajos demuesttt~fpoco interes por elcontenido del significado, por la «historiadesde dentro,,>:
Tambien TayJorafirmaha que 4flaarqueologra-no es ni histo-ria ni antropologfa» (1948. p. 44).-Existen muchas semejanzasentre el pllnto de vista defendido en este volumen y la visionconjuntiva de Taylor. que tenfa como objetivo principal «Ia elu-cidaci6n de las conjunciones culturales, las asociaciones y rela-ciones. las "Minidades" dentm de la mallifestaci6n investign(\a»
descripci6n e interpretaci6n"tJe los datos), es evidente que Tay-lor, al igual que Collingwood, tiene mucho que ofrecer a losarque610gos contemporaneos. No es mi deseo negar vinculoscon otros arque610gos anteriores -:-parece claramente necesarioreconstruir los puentes rotos tan severamente por la arqueolo-gia procesual, y revalorizar 10 que se ha venido en Hamar «ellargo suei\o de la teorfa arqueol6gica» (Renfrew, 1983 b) ..
En este volumen la idea de que la arqueologia debe tenersupropia existencia independiente, pese a sus implicaciones conla teona y el metoda de tipo general, tiene los componentessiguientes. Primero, ya he comentado en el capitulo 8 que laarqueologfa se diferencia del hacer propio de los anticuarios porsu consideraci6n del contexto de los objetos materiales. Se hadicho que los arque610gos pueden incorporar metodos inducti-vos en su configuraci6n, a partir d€ asociaciones y contrastescontextuales, de una comprensi6n cntica de los significados his-t6ri<fqsespecfficos. Estas lecturas e interpretaciones son traduc-ciones de una epoca distinta; plantean hip6tesis 0 supuestosuniversales, pero los resultados no son totalmente dependientesdel presente. Las lecturas informan y contribuyen al preSente atraves de una valoraci6n crftica del pasado. Lo que 105arque6-logos puedan Ilegar a interpretar dependera de la riqueza de lastramas de. sus datos y de su conocimiento y capacidade5, pero'existe un evidente potencial para una contribuci6n' arqueol6gicaindependiente ... '.
Segundo, aunque los arqueol6gos pueQan leer los textos dela cultura material de forma parecidaa como'se leen tos docu-mentos escritos, existen diferencias distintivas entre la culturamaterial y la lengua hablada 0 escrita, diferencias que necesitande una investigaci6n mas detallada. La cultura material apare-ce, muchas Veces, como un lenguaje mas simple, aunque masambiguo y, comparado con el habla, suele parecer mas fijo yduradero. Ademas, la mayorfa de palabras son significantes ar-bitrarios de los conceptos significados: asi, la relaci6n entre lapalabra «arbol», distinta de arbre 0 tree, y el concepto «arbol»,
"es convencional e hist6rica. Pero una «palabni'» de la culturamaterial, al igu~i"que una fotograffa 0 una escultura de un ser
humano. no es unn rcpresent~ci6n arhitraria de 10 significado.as!. (II ren:s que la mayorf,l dc palabnls, muchos signos de lacult.ura material son ic6ni('·u~. E5t;l\ ~ ut Jas diterencitls implicanque los arque61ogos tienen que elalmrar su propia teorfa y me-todo para Jeer sus propios datos. .
Tercero. la arqucologfa pucdc ·.alcrse de la evidencia de faactividnd cultural hllmana que (lbarca enormes lap"lJs de ti-:. tl-
po. Esta pcrspecli\'a en cl ticmpo ticllc cl p()lenciai de posibili-tar a 13 larga nuevas forlllas de percihir v tratar los clIatro pun-tos principales de la anjuclliogia fll'<;'1)rocesual For ejemplo,(,que papel desempena, en e! tiemjl0. cl (lcontecimiento inclivi-dun I en los procesos generales de Gllnbio social y cultural, ycmil es la relaci6n entre c<;truclur:J y proccso? A corto plazo,puccle que los condicionalltes ~ocialcs y econ6micos parezcanmas importantes, pero en el tiemJJo. podemos percibir quiz3que las decisiones sociales y econ6111icas f(lrrnan modelos repe-lidos que tienen un rilmo cultural \' cstructural subvacente. Enel caritul(l .5 ll1enciOncU'amlls el illc:il'iente trabajo a'rqueol6gicoen este senticlo.
Dehiclo <1toda esta lTI11ltiplicicl;ldde formas. la arqueologfapuede conc;iderar<;e como una clisciplill<l independicnte que bus- .ca. de mouo vacilante. Ull tJH:-t(ldu \ 111\;, tcorla independientes.pcro que est() nccesari;-tmente \';llur!nr!a (l la teorla social gene~ral y contribuyc a ella. EI problema de 1<1relaci6n entre 10 par-ticlliar y 10 general que sllby;lce tld'; II'S Ires puntos analizadosen los parrafos anteriores, es, en sf nJi<;l\lo, un tema muy amplio<11que la arqueologfa pllede contrihuil lOUy especialmente.
Los objetos arqueol6gicos plal1tean preguntas acerca de larclaci6n entre In especffico y 10 general. de una forma extremay evocador.a. Esta relaci6n. aparelllcmente ignorada pOI' granparte de la reciente arqueologia ac"c!clllica. <1parece recogida enel arte publico de Mags Harries en las calles de Boston. Su artese recl<ll11acomo arqueol6gic0. prill1ero porque la autora reco- .noce la eSlrecha proxirnidacl de IllS phjc((ls mundanos cotidia~nos. de <;u especificidad hist6ric;1 J'rodllcidos much as veces.para scr dcsech;tdo<,_ siendo invpjliill:qios C inadvcrtidos, losnl'irt('s (','plan Ull Il1Plllt'lll(ll·'IJI1CI,' 11"':1.' f'11<;\1fi;rmCl (.'6,1C-;+
ta. Segundo. sentimos que. ;1 resar dc Il)dn, entl~ndemos Ins 'ob-jetos. tenclllPs algo en COllH'Jfly una proximidad, incluso aun-que haya grandes lapsos de tiempo de pOl' medio. Estos obje.\osnos enfrentan a la enormiclad del tiempo y a la generalidad'Jela experiencia En este "(llumen he intentado demostrar que esposible cnknder esta dist<lIlcia y esta \astedad solo si explota-mos exhaust ivamente la cotidianidau (oncreta de los propios ar-lefactos, en wcb su especificidad.
En las calles de Boston. Mags Harries crea objetos arqueo-16gicos. Su arte es arqueologfa en 10<;dos sentidos que acnnarnosde definir. Para que la arqueologfa misma vuelva a ser arqueo-logfa, sera necesario algo mas que exca\'ar mas artefactos y Ile-varlos a los Illuseos y clasificarlos dentm de subsistemas socio-cuilurales; es necesario analizar los contextos especfficos de losobjetos en cl pasado. con el fin de confrontar nuestros propioscontextos a la luz de la vasHsima generalidad de los tiempos.
Can el analisis de lInos primeros pasos en esta direccion.este volurnen plantea consciente e intencionadamente m;\s pre-guntas que respuestas: sobre las relaciones entre individuos ysociedades. sohre la existencia de leyes generale'. sohre el roldc los arquc61ogos en la sociedad. etc. EI significndo def pasacloes mas complejo de 10 que crdamos. Pero en lugar de decir quela arqueolugia apareee hoy comO algo enorrnemente dirki\. dehecho he sugerido la posibilidad de que los arque610gos. cuandotraclu:"can los significados de los textos pa~ados a su propia len-gua, vuelvan a hacer uso "de los principios b<lsicos. Los metodosde excavaci6n y de interpretaci6n basados en !<l noci6n de con-texto ~st~n muy des3~rollados. Utilizando tales metoclc1s 1~eI,procedHl1lcnto de Collmgwnod de pregullta-y-respuesta, nOCJO-nes de cohcrencia y de correspondencia. la idea de que cl sig-nificado se construye mediante conjulltos estructurados de clife-rencias- y rcconociendo la import~ncia del anaTisis critico. afir-mO que la informaci6n contextual procedente del pasadp puedepermitirnos cntender significados funcionales e ideacionales.
Par lU/l~iguienle. es po~ible reconstruir la historia ell cltiempo y c\.lnlrihuir asf al debate en el marco de la lllodern;l teo-·,ri;l ,p('i;Ji \ ,'11 1:1spcinlad en g('neral.
Althusser,'L. (1977), For Marx. New Left Books, Londres; hay trad.cast.: Para leer a Marx. L8ia, Barcelona. 1979 ..
Ammerman, A. (1979), «A Study of Obsidian Exchdnge Networks in. Calabria», World Archaeology. 11, pro 95-110.
Arnold. D. (1983), «Design Structure and Community Organisation:in;;;:n::j, Ouinua, Peru,., in D. Washburn (ed.), Structure and Cognition in
Art, Cambridge University Press. ! ',Ii:;i;i"",j;~"i:Arqueologfa tspacial. Coloquio sobre la distribuci6n y relacion9 ~~tre " :
. S" d A I' E I ' T I !I: I 'dI!111 :. asentamumtos, emlOano e rqueo ogla y tno ogla uro ense'~l~:.". Colegio Universitario de Teruel, 1985.Arqueologfa espacial. Coloquio sohre el microespacio, I, Seminario de. . .Arqueologfa y Etnologfa Turolense, Colegio Universitario de Te-": ruel, 1986.
Bailey, G.", ed. (1983), Hunter-Gatherer Economy in Prehistory: a Eu" I
ropean' Pn~pective, Cambridge University Press. .' ::::," ;Barret, J.e. (1981), ••Aspects of the Iron Age in Atlantic Scotland; I,,':,:!'
. Case Study in the Problems of Archaeological Interpretati6n»:~"Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 111. pp. 205-219.
Bate, L.F., ed. (1982), T~or{as. merodos y tecnicas en arqueo(ogia, Bo-letfn de Antropologfa Americana, Instituto Panamericano de Geo-
.. graf{a e Historia, Mexico.Bender, B. (1978), «Gatherer:Hunter to Farmer: a Social Perspecti-
ve,., World Archaeology, 10, pp. 204-222.Berard; C., y J.-L. Durand (1984), «Entrer en imagerie». en La Cite
des image.~, Fernand Nathan, Parfs.Binford. L.R. (1962), «Archaeology as Anthropology». American An-
tiquity. 28, pp. 217-225.
- (1965), «Archaeological Sy.c;tematics and the Study of Cultural Pro'-cess», American Antiquity. 31. pp. 203-210(1967), «Smudge Pits and Hide Smoking: the use of Analogy inArchaeological Reasoning». American Antiquity. 32, pr. 1-12.(1971), «Mortuary Practices: ,heir Study and their Potential>,. enJ. Brown. ed .. Approaches to fhe Social Dimensions of MortuaryPractices (Memoirs of the American Archaeology Society; 25).
_. ed. (1977), For Theory Building in Archaenlo!(v. Academic Press.N lIeva York.(1978). Nunamiut Ethnoarchaeology. Academic Press. NuevaYork.(1982), «Meaning, Inference and the Material Record», en A.C.Renfrew y S. Shennan. eds .. Ranking, Rpsource and Exchange.Cambridge University Press.
_ (1983). III Pursuit of fhe Past. Thames and H1I9son, Londres: haytrad. cast.: En busca del pasado, O:itica. Barcelona. 1988.
_ (1984). «An Ayawara Day: Flour, Spinifex Gum. and Shifting Pers-pectives»,7r,'ir~nal of Anthropological Research. 40. pp. 157-i82.
_. y .J .A. Sab!Qf~,( 1982). «Paradigms. Systematics and Archaeology".Journal of'irriihropological Research. 38. pro 137-153.
Bintliff. J.L. 09~4), «Structuralism and Myth in Minoan Studies».Antiquity, 58, pp. 35-3R
Boas, F. (1940), Race, Language and Culture. MacMillan Press, Nue-va York .
Bourdieu, P. (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge Uni-versitv Press.
Bradley,- R. (cl9~4), The Social Foundations of Prehistoric Britain.Longman, L,>ndres. . •
Braithwaite, M. (1982), «Decoration as Ritual Symbol: a TheoretIcalProposal and an Ethnographic Study in Southern Sudan". e.n 1.Hodder, ed., Symbolic and Structural Archaeology, CambndgeUniversity Press. . .
Butzer, K. (1982), Archaeology as Human Ecology. Cambndge Um-versity Press. .
Carr, C. (1984), «The Nature of Organisation of Intraslte. Archae~lo-.gieal Records and Spatial Analysis ~pproaches to ;theu Investlga- .tion», en M. Schiffer. ed .. Advances III ArchaeologIcal Method andTheory, vol. 7, Academic Press. Nueva York. "
Case, H. (1973), «musion and meaning». en A.C. Renfrew, ed .. TheExplanation of Culture Change. Duckworth. Londres.
BIBLIOGRAFIA
Chan/!. K.C. (1976). NII('v(/~ ('t'r.'f!l!oi,·I/.\ en arqlleoloR(a. Alianza.rvlmJrid
Chapman. K. \V. (IYRJ). ,(lile Emergcnce of Formal Disposal AreasamI the "Prohlem" of the Megalithic Tomhs in Prehistoric Euro-pe». en R. Chapman, I. Kinnes y K Randshorg. eds .. The Ar-ch(l('oloRY of DCalh. Cambridge Uni\crsity Press. .
Childe. V.G. (1925). Thc Dawn of LTlmrean Civilisation, KeganPnlll. Londres: hay tr"d. cast.: Los llligl'lIl',\' de la cit:ilizacinn. Fon-do de ClIltura Ewn6mica. MexiC(l.(1930). Mall Makes Himseff. Collins. l.ondres.\ 1\}49). }oci(ll rVorld, 0/ KI1('\I·ledgr. Oxford University Press.
- (195l). Socia! Evoll/rion. Schuma~. Nueva York: hav'trad. cast.:La evo!lIcinn social. Bellalerra. Hnrc:eloll:l.
Ci:lrk. I.G.D. (ll.I:'O). /l,rclwcol"gl' (Ind .\fI(·il'r\'. Methuen. Lnndres:hay trad. cast.: Arqllco{og[u v .~cicd(/ri. I kal. Madrid.
Clarke. D.L. (L95RL Analvtic:!' Archaeology. Methuen. Lom.lres: hay:ratl. cast.: ,1,rql/l!(J!lIx[a alltll/rlm. f\·.;lIaterra. Barcelona.(1972). "A Provisinnal Model of an !ton f\ge Society and its Settle-ment System». en D.L. ehrke. ed . ,\f"rfpls ill Archaeolo~v. Me-tlHlen. Londrcs(11)73). "Archaeolo!!v: the Loss of Inn(1c~:nce". Antiquity. 47. pp.(1-1 P,.
Coco M.D. (l97R). "Supernatural p,llrnn<. of Maya Scrjl~es and Ar-tists". en N. Hammpnd. ed . Sooo! I'"" (','S in I""ova Ifistnrv. Aca-demic Press. Nuevil York. ..
Co!hn!!wood. R.G (19~4). All AlIfnl'/o,!rn"lrv. Oxford Unjver:~:;vPress. .
- (19,10). TIre Idea of HiS/MY. Oxford Uni\'crsity Press.-. y J. Myres (l9~()). Roman /lr;ro;n an(! ,1/" FIIRlislt Se((!elll/,ms. Ox-
ford Universitv Press.Conkey. M. W., Y J. Spector ( I\lRIll .•• \ rchae"logy and the Study of
Gender»: en M. Schiffer. cd . Adl("lrt'~ il1 /lrrhaeoTnf,[ical Merhodand rheory. vol. 7. t\cadclllic f'rc~"', 'i \1(".;1 York:
Cresswell. R. (1972). "Les Trois Sourc'~' ,f'llllr technologie nouvelle».en J.M .C. Th~)ma~ ~ 1. BCI lIot. I'" . r '"I1~III'.' ('r (('('hniqltes. notl/-re pt socifr~, Klinksicck. 1':11'1<;.
f);lfIicl. n F (10(,7l. Ill(' hit'" or I'" 111'-1'" I'. Penguin. Harmonds-worth: !lily trad. ca<;( : ".1 (""("'1"" ,I,' r',·!;f\((}ria. Lahor. Buenost\ iIT',. 197:'
();\Ii,. j) D. (1\.iK·l) .. 11I\·Cq'~.;II"\1C Ii. l'dlll'I"" 01 ~r~li,lilIlInl)\';\
tions». en M. Schiffer. ed., Admllcc.\ /II "\ld1fl~(II()gicl/l Mdhor!and Thelin', n'l. 6. Academic Pres,. Nueva Y\lr"
Davis, W. (l9~2). «Canonical RepresentatIon III I'gyptiall :\rt-·. Res.4, pp. 21-4(l. 1
-- (19R4). "Representation and Knowkdlle ill lht' Prehistoric RockArt of Africa", Africall Archaeological Rel·i('ll'. 2. pp. 7-35.
Deetz, J. (,L477), In Small Thillgs ForgoNell. Anchor Books. NuevaYork.(1983), «Scientific H ulllanislIl and Humarllstic Science: a Plea forParadigmatic Pluralism ill Historical Archa('(llogy". Geoscienceand Mall. 23, pp. 27-34.
Digard, .1.-1'. (1979), «La tcchnologie en Hnthrurologie: fill de par-cours 0\1 OtlUVeau slI\lrl'le·,'·,. I;flomllf['. It}. pp 7J-104.
Donley, L. U'i82). «House Power: Swahili Space and Symbolic Mar-kers", en I. J loddel. ed., Symbolic Imtf Srl'llcfllral ,\rc!rllfvlo!op·.Cambridge Ulliversity Press. .
Doran. J., y F. R. Ilodson (,1975), Matht'fflallc,\ (/Ild (umpllll'rs ill ••Ir-choeology. Edinburgh University Press.
Drennan. R. (l'l7()), "Re!igion nnd Social E\'1I11l1i\'n in Formative Me-soamerica», en K. Flannery, ed .. The r;(/rf~' Mesoamerican Viflll!W.Acadcmic Press, Nueva York.
Drummollu, L. (19R:~). ".J0nestown: a Study In Ethnographic Discour-se>'. Semiotica, 46, pp. 167-209.
Earle. T., y J. Ericson, eds .. (1977). Exchange Systems iT! rrphisrory.Academic Press. Nueva York,
Ericson, J. Y T. Earle. eds., (1982). Conrex15 ror rrehistoric Exchan-ge, Academic Press, Nueva York.
Faris. J. (1<:>72).Nubo Per.ronal Art, Duckworth. Londres.(L983), <,From Form to Content in the Structural Study of Aesthe-tic Syst~ms», en D. Washburn, ed .• Sr,.,,( rrlre and CO~!liri()11 ill ~rl ..Cambridge University Pre~s. ~~i'
r:lannery, K.V. (1967). ,:Cul!ure History v. Culture Process: a Deb)ltein American Archaeology", Scientijic Amr.rimn. 2l7, pp. 119-122.(1973), ,<Archaeology with a Capit::ll S". en Co (~edman. ed .. Re-search and Theory in Currwt Arc1/{/eol()~L Wiley. Nueva York.
- (1982). "The Golden Marshalltown: n Pfllable for the Archaelllogvof the 1980s». American A1Irhropo{oxist. !'i.1, pp. 265-27~.
-. Y J. Marcus (1976) .•• Fprrnative OaxlIl.:a alld the Zaplltcc Cos-mos". /\",criCllll Scil'1Irisf. (14, pp. J7·1-.I~n.(J<)~1). flrI' Clolld 1"'1'1,1,'. /\cndcllIic I'r('~'.. i\JlIl'\',l Y"I k
Fletcher, R. (1977) .•. Settlement Studies (Micro and Semi-Micro)>>. enD.L. Clarke. ed .. Spatial ArchaeoloRY. Academic Press. NuevaYork.
Foucault. M. (1977). Discipline and Punish. Vintage Books. NuevaYork (trad. ing!.); hay trad. cast.: Vigilar y castigar. Siglo XXI.19R22.
Frankenstein. S .. y M. Rowlands (197R). «The Internal Structure andRegional Context of Early Iron Age Society in South-WesternGermany". Bulletin of the Institute of Archaeology, 15. pp. 73-112.
Friedman • ./. (1974). «Marxism. Structuralism and Vulgar Materia-lism,.. Man. 9. pro 444-4(',9.(1975). «Tribes. States and Transformations". en M. Bloch. ed ..Marxist Analyses in Social AflthropolORY, Association of SocialAnthropologists. Londres.y M. Rowlands. eds. (1978), The Evolwiofl of Social Systems.Duckworth. Londres.
Fritz. J. (197R). "Paleopsychology Today: Ideational Systems and Hu-man Adaptation in Prehistory». en C. Redman et al., ~ds .. SocialArchaeology: Beyond Dating and Subsistence. Academic Press.Nueva York.
Gellner. E. (1982). "What is Structuralisme?". en C. Renfrew. M.Rowlands y B. Seagraves. eds .. Theory and Explanation in Ar-chaeologr. Academic Press. Londres.
Gibbs. L. (1986). "Identifying Gender Representation in the Ar-chaeological Record: A Contextual Study». en I. Hodder. ed .. TheArchaeology of Contextual Meanings" Camhridge University Press.
Giddens. A. (1976). «Introduction)'. en M. 'Weber. The ProtestantEthic and the Spirit of Capitalism, George Allen and Unwin. Lon'dres.
- (1979). Central Prohlems in Social Theon'. MacMillan. Londres- (19RI). A Contpmporary Critique of Historical Materialism, Mac-
Millan. Londres.Gilman. A. (1984). «Explaining the Upper Palaeolithic Revolution».
en M. Spriggs. ed .. Marxist Perspectives in Archaeology, Cam-bridge University Press.
Gla<;sie. H. (1975). Folk HOl/sing of Middle Virginia, University ofTennessee Press, Knoxville.
Gould. R. (1980). LivinR Archaeology. Cambridge University Press.Gregory. 1'. (1983). «The Impact of Metal Detecting on Archae010gy
and the Publtc». Archaeological Review from ('nmhridge. 2. pp. 5-R.
Hall. R.L. (197fi). «Ghosts. Water Barriers. Corn. and Sacred Enclo-sures in the Eastern Woodlands». Amerimll Alltiqllitv. 41. pp. 3(',0-364.
- (1977). ,,;\n Anthropocentric Perspective for Eastern United StatesPrehistory». Amrrican Antiqllity. 42. pp. 4<)9-517.
- (L9R3). ";\ P<ln-continental Perspective on Reel Ochre and GlacialKame Ceremonialism». en R.C. Dunnell y O.K. Gmyson. eds ..Lulu Linear PUllctuated: EssaI's ill HonOl/r of George In'ing Qllim-by (University of Michigan Anthropological Papers. 72).
H<lndsman. R. (19RO). «Studving Myth and History in Modern Ame-rica: Pcrspecti\'es for the Past from the Continent». Rnirws inAnthropolog\'. 7. pp 255-2hR(1981). "EClrly Capitalism and the Centre Village of Canaan. Cnn-necticut. ClStudy of Transfonnations and SeparCltions». Artifa('(s.9. pp. 1-21.
Hardin, M. (1970). "Design Struc.ture and Social Interaction: Ar-chaeological Implications of an Ethnographic Analysis». Amer;canAntiqllit\·. 35. pp. 332-343.
Harris, M. (1979). Cllltural M(I(rrialism' TIle Slm/<gle for a Science ofCulture. Random House. Nueva York: hay trad. cast.: El materia-lismo wltllral. Alianza. Madrid. J9R2.
Haudricourt. A.G. (1962). "Domestication des animaux. culture desplantes et traitemcnt d·autrui". L ·HomI11P. 2. pp. 40-50.
Hawkes. C. (1942). "Race. Prehistory and European Civilisation».Man. 73. pp: 125-130.(1954). «Archaeological The0ry and Method: some Suggestionsfrom the Old World». Ampr;can Anthropol(Jgist. 56. pp. 155-16R.(1972). "Europe and England Fact and Fog". Helinium. 12. pp.105-116. .(1976). "Celts and Cultures: Wealth. Power. Art),. en C. Hawkesy P.M. Duval. Celtic Art ;n Al1ciPTIt Ellropr. Seminar Press. Lon-dres.
Hawkes. J. (196R). "The Pr0per Study of Mankind». Antiquity. 42.pp. 255-2112.
Held, D. (1980). lntrodlllfir)/1 to Critical Theory, Hutchinson. Lon-dres.
Higgs. E.S. y M. Jarman (lc)(>O). "The Origins of Agriculture: a Re-consideration». Antiquill', 43. pp. 31-41.
Hillier. B .. A. Leaman. P. Stansall y M. Bedford (19'76). "Space Syn-tax". F.111·;rnmnfllt and rlol1l1illR. Series H '. pp 147-IR5.
(1\)-.:('>1. I' ["he f)"Tt:lJ<ltl"IJ ,I[ ('tllll'UI). t' ... 111 l'IIIIHI~I;'1'iJIC Study"
(de fJltl';im<l ruhli'~dl..!')il)
-. y (' r:\;ln~ (IUKJ I. 'Hel"'ll 011 llie I \l:'I\iitIOI1S at Harldepharn.C;jmbs», Catl//'rll!yr",!rIlP /\'C!lIlCO!of;/lol (,'"l1nir:ee !\1If/1I{/1 Rc·pllrt. <. PI' ll-lcl
-. v P. Lane ((t:J1:\2I, " ..\ ~.OII!t.:xtl'<I1 ~~Ai'IHII":lIOIJ of Neolnhic AxeDic;frihution in Bnt;llll", ell .I. t:.l'lc,()n \ I f-::arle, cds .. COl!lpnls
(m l'rehl\IOrtt FI,I;,:nr:c. AC;ldemic I're"'. i\:ue\ia York.--. Ii r. ()kell (1t:17:"Q... All lildcx lor "sSe'SIII!! the A~c;ociali()n bel·
ween Di'lrihution<; ot I'Ulllt~ III ArciLlct:>IUI!\'" en 1. Hoddel, ed .Silrllill/fll'" SrL/(lic.~ III ;\rthll/'iI/nf!.\'. ( ;llllhndl!.e University Prc'~c;.
-. y C ()It(lll (1t:l7f". ,)/'(lfI(// .\1111/1'1/\ I" ;\ulllipolof!.1'. l·<Imhridl!.eU 111\ nsi I\ I're,~
-'. v \1. 1';11"er Pear'Pll. N. Fed; \ I ';11"H'
f.:nn\l·{,'d\!p Olld ,\Of Irr~'" SIUT/','\ ill (i11i';II! II,
Ilprkhcirner. ivl , \ I !\dpJlJO i i'l :.\l, 1'",/" II,
/\Ib.:n I ;1I1t' ! "ljdl",
IllIfl"I;III. I N 11'1\1/. "\1\:11-;,., ;111,11:,
IIYX5), An!Jal!ol()gl.
~to JIlC'c<lllol!rati:ld\l).
"I rhe h,r's.:hr,·IlInCI/,.
. (lllS,II. 1'1'11"<"1\" '1';1\'[' III tht' 1.'lId,:!hwl \ 1IIIIIIt· •.. ,\1,,,,. 1<),\'1'.'" I : I> 1
I~hell. W H. (It.}!hl. "l P',IIHI!tll!.lcal \ )rdn 1"'I'II's,cd III l'I,I>IS!IHIC
('crCII)(lili;d (·cnlrc'''. ·ll/d,'IUI SIPlh"hllll ,\'\''''1'''\11/1/1. !1I!I'rnhtil"n;jl ("'Il['ITS~ (If Anwril'llllisls, Paris
.1,'lJn<..pn (; (l"iQ). ,.( Ilg;IIII,.;l\i(lliid Slillerllle ;llll! ~I'allil Slit""·,. en
A. H.l'nfll'''. M J.(,(lwl;mdc; v B. S~a?l av\'. cds., 1111'(1'.1' nll'/ LI/'/a.nor;,,,, III /Ir.-!/(/('o/OIZL (\c;ldemic Pless. Nul'\:! York..
KelWt. il (llJ7111." Ih\' \;Icn:d 1I"';lrt: ;1 (;1<"(' fi'l Stimulll' Ulffu·SI"n" 4111crirnll rrhnol')}<lsr. 6, PI' 7f>.~_77 i
--, \ f Kchpl' (IU;'I. ,,('Ilgniti\\ ;\!n,kl, IpI AITh<le(l\(l!CIt:;l! In·ter!'ret;ititlll .... ,'II/IPr{C/lIl rlllfic!IIr1l'. ,~i-\. iT 1:"()-1,)4.
_. (!q" II. "Slpnec;. Splqll:('<" ;md Slin 1l:ll\CC \lnICI\lle~"'. /'111/115 /In ..
Ih rll('o!ogisr, 22. PI' ,'\"_'-1')
Kent <.; (j()~4) i\fllllrslIl,f! !\Oil';IV Ar(,I/~. lll\i\er,it\, ot Ne\\ 1'-le.\ic(lPrr<..<.. .. ,\Ihllljuerqllf
Kllltl\,h. K \!\ .I '\Il\llIl'llllan (['IS,' l. ,·1kill i<..\lt: i\I'I'I\'",.lJes t(l
';';'II'>! '\I1:"\',i, III .\rC'lI:l"(l\(\IZ\·". /11110/1 "n Allr;qll;II·. ,I;. IT 31-(,~
1\:(1111 I' (lq~,II. ,-f'vhl"II:,Jlst Appl\\itclle<.. III 1'1\'111<;101'\". ,\I/fI//,iI
("<'1/1" "I ,.lnlhr"I,,,log\·. If I, pr. :-N-ll~.Kr:1I1wl' ~. ed (Il)''''il. /·,/I/l(IOrl·l!o,·(I{"l.:'. (111111111'1;1 t '''''.''1'11,
Prc'''. N 11(" 1':1 T orkKrisriilll'CP K (J \Ii<:. I ). "ld,'r>!og.y <llld J\.l:lkrlal Culture: all ..\rl!l;Il'O'
jC'12ic:t1 I'crSI'(,Clivl'''. en 1\.1. Sl'rigp.~. ed . :\101\151 l'rrs['('{ III t'~ ill
Archo('olop,.\·. C<ll1lhidge University !'ress.Kror:l"'I' .\ I. (It:)!>\) .. ilTlh"'(Jol"g'" Clllu{ll'. r'(1"ern~ allrl l'rocPS'
sr<. Hilrcnurt Rracc Ipvan0wich. Nlleva Yflrk.Latln;,p. ;, \Y. (1077) "Our F<llher the L;l\fl\:lll. l.ur Met her tile
Cil'l\I't:i Srinden f{cv;<..ircd. or a Unit;lr} f'villdcl Ipr the F:Jll('[i!t~flCC
oj I\l!rJcllltml:' in the i\:nv W0r1d", en CReed, ed .. Olig,,f,~ flI/1 I"·IIII/Iurl'. 1\.11l111"11 (it Haya
!.r;lCh. I" f I')~,l). /',,1;1(('11 '1'\ll'rns or l-Ir\!hIOllrf 1?/lIlI1a'lI ."1IIt/1· 01 f.:o-
rllIlI '''' ;,,1 SIIi/I 1111, . 1:,:11. L011dr/'~
(I07~ I. "('Pllchldilll'. '\ddl('<"S"', ell A. C. Relllll'w. eel {I,,- I 'I'la·)11/1/,'" ,; "11/111"" ('1"'111:". I)ul'kw\\rtll. IlIl1dre<...
l.cchl"",,,,. i I (l'I:'d I .. -\Ili!<'an Val:!t· S\'SI<,"I' ;lIld the Ih'velnl"111('111,.f ''It'!li~tl'lj( \1'·IIIIllIr12\". /('( IIII"I,,\!\ (llIti ('1I111/f<'. 2:;,
1'1' 1 "
!l1I/hkl. I. 11')")1 •..•"l.I,d ,11'.\ i ,'lilt."", \" .... ,I lid r-,.h,,·,j J1 (',illlllt:'
1';illl'llIllIl' '. \/1" ", 1111 /\I/I"f/ll/I·. 11 I'i' II', 1'-,1(I'.J.'-'II. I (\";,,t!, ;1 :,hlllll \IC!I",·t'/"lc' "11 1 Il<'ddcl, Ci I~;!"Cv N. I LlilllIll'lld. cd, . {"rll"1I1 01 ril" I'll,';. (, ;llnhridgl.' IjllI\Cn;i!\
['II''''_ (Il)i--L~ 1/1 . .\,·",{,,,I.' I" .·\Cl/UI/. ~ ;1\111'1Ilk,. ( 1~I\el'lt\ l'lt'~'
(1'1~7 I,). "SeqlleIlCl''; (II •..•'II/I~I\!r:tI ( 1t""1~" III tile Dutdl NC(lli·
thie". en I. Hlll!uer. ed., ,'VII/lwl/( tI'ld\(If/{{[(/1/1 Arr1/1'('('/{!~I',CanlhriJ~c Llni\cl~tly l're5~.(10;"'2. fl. ,;r hCPI("IICit! (\rl'llaCll!()!!\ d iZ'c"lltlulla!) Vie"". en I.Hodder. ell , SPII!JtI!J( (/",/ .)II{I('I/I/';! .·\11/1l/l'ol"f!.l'. ( amhrid!!f.'University Press(IUR;? '/). !he l'I'(".oll ('u.\{. l<atsfult.I. Lundlt:,(It:Jx'!Il), .. Bunal', Ilouse~. \\')l1lt::ll ;\lIU r.1cn III the !:urOI1E'allNcolithic". en D. !\liller y C. lillt':. cd,. {'{('fllol/.,\ 1'''lI'e'' I/lld
['rph;slnn. Cmnhridf!.e University I'IC'''.( ll)~c.l h). "1\ rdlllCI,I"f!.\ 111II)~;,I... /\ '11"/illl\, :;X, pp 2.<;-~2.(llii-:5l. .. Ne\\ lienerati(ll1S pi Spati,d ,\n;d\'.is in Arch'wl'lp!!\·,· Idcp!l'~llT1a p\lhliclci, 'II)
t:d. 111mb), /\r('I',I,·, ..lrJg,\ (1\ L"IIi< 1,'/1/ {{i',fllll. (;llnhrid12c (Ini·
\'('1'11 \ I'rc".
j .. I'll ,.",q\'t' \f) Ill' .li ( ,iI ;11
; ·11
tribution A I'~tude des systemes techniques», Techniques et Cultu-re, 1, pp. 100-151.
- (1983), OIL'Etude d,es systemes techniques, une urgence en tecl>no-logie culturelJelO. Techniques et Culture. 1, pp. 11-26.
- (1984), ••L'Ecorce battue chez Les Anga de Nouvelle~Guinee»,Techniques et Culture. 4, pp. 127-175
Leone, M. (197R), «Time in American Archaeology». en c.' Redm~net al .. eds .. Social Archaeology: Beyond Subsistence and pating,
" . Academic Pres!', Nueva York.- (l982), ••Some Opinions about recovering Mind». American Anti-. qUi/y, 47.' pp~742-760.
- (1983) .•• The role of Archaeology in verifying American Identity»,',' Archaeological Review from Cambridge, 2, pp. 44-50.
- (1984), «Interpreting Ideology in Historical Archaeology: the Wi-'., lliarn Paca Garden in Annapolis, Maryland». en D. Miller y C. Ti-
lley, eds .. Ideology, Power and Prehistory, Cambridge UniversityPress: ' '
Leroi-Gourhan,'A. (1943), L'Homme et la matiere. Albin Michel, Pa-. ris.
- '(1945). Milieu et techniques. Albin Michel, Paris. ,',- (1965), Prehisto{re de ['art occidental, Mazenod, Paris.-' (1982), The Dawn of European Art. Cambridge University Press.Longrace. W. (1970). Archaeology as Anthropology, Anthropological. :'Papers 'of the' University of Arizona, Tucson. '. I
McGhee,' R. (1977), «Ivory for the Sea Woman: the Symbolic Attri-butes of a Prehistoric Technology'" Canadian Journal of Archaeo-logy. '1. pp. 141-159.';' ,.,'
Marx, K., Uneas frtndamentales de la Cr'itica de la econom(a po[{tir:a. '(Grundrisse I y II), Critica (OME 21 Y 22). Barcelona, 1977.
Meltzer, D. (1979). «Paradigms and the Nature of Cha:tige in'p.r-. . chaeology". American Antiquity, 44. pp. 644-657. '- (1981). «Ideology and Material Culture,., en R. Gould:y M. Schif-
'fe~, eds .• Modern Material Culture, the Archaeology of US, Acade-mIc Press, Nueva York.
Merriman. N. (1986), «An Investigation int(\ the Archaeologkal Evi-, dence fo.r "Celtic Spirit",.. en I. Hodder, ed., Archaeology mLong.' Term HistOry, Cambridge Univer!ity Presg. " .' '
Miller. D. (1982 a), «Artifacts as Products of Human CategorisationProcesses-, en I. Hodder. ed .. Symbolic and Structural Archaeolo-gy. Cambridge University Press. ".
- (1982 b). «Structures and Srrategies: an Aspect of the Relationshipbetween Social Hierarchy and Cultural Change». en I. Hodder,ed .. Symbolic and Structural Archaeology. Cambridge UniversityPress.'"
- (1983), «Things'ain't what they used to be». Royal AnthropologicalInstitute Newsletter, 59. pp. 5-7.
-. Y C. Tilley, eds. (1984), Ideology. Power and Prehistory, Cambrid-ge University Press. .
Moore, H. (1982), «The Interpretation of Spatial Patterning in Settle-ment Residue5~), en I. Hodder, ed., Symbolic and Structural A r-chaeology, Cambridge University Press.
Moore. J. A .. Y A. S. Keene (1983), «Archaeology and the Law ofthe Hammer». en J. A. Moore y A. S. Keene. eds., Archaeologi-cal Hammer and Theories, Academic Press. Nueva York.
Muller, J. (1971). «Style and Culture Contac(». en C. L. Riley. ed .•Man Across tlte Sea, University of Texas Press. Houston.
Naroll. R. (1962). «Floor Area and Settlement Population,., AmericanAntiquity. 27. pp. 87-88.
Okely, J. (1979). «An Arthropological Contribution to the Historyand Archaeology of an Ethnic Group». en B. C. Burnham y J.Kingsbury, eds., Space, Hierarchy and Society (British Archaeolo-gical Reports International Series, 59). Oxford.
O'Neale, L. M. (1932), Yurok-Karok Basket Weavers (University ofCalifornia Publications in American Archaeology and Ethnology.32).
Paddaya, K. (1981). «Piaget. Scientific Method. and Archaeology»,Bulletin of the Deccan Colle~e Research Institllte. 40, pp. 235-264.
Pader, E. (1982). Symbolism. Social Relations and the Interpretationof Mortuary 'Remains (British Archaeologlcal Reports Internatio-nal Series: 1'30), Oxford .
Parker Pearson, M. (1982), «Mortuary Practices. Society and Ideolo-gy: an Ethnaa'rchaeological Study». en I. Hodder, ed., Symbolicand Structural Archaeology, Cambridge University Press.(1984 a), «Economic and Ideological Change: Cyclical Growth inthe Pre-state Societies of Jutland», en D. Miller y C. Tilley. ed~ ..Ideology. Power and Prehistory, Cambridge University Press .(1984 b) , «Sotial Change. rdeology alld the Archaeological Re-cord". en M. Spriggs. ed .. Marxist Perspectives in Archaeologv.Camhridge University Press.
Patrick. L E. (1985). «Is there an Archaeological Record?,). en M
H SclJillt:r. cd .. Ad\(1flces in 1\ Icllll'·"/'.'gIUlI Metlzud al/(l Thcory,HII. H. Acadelllic Pn:ss. Nuc\;\'l urK.
Pi,ggolt, S. (1Y:;Y), Approach t9.Arcllllcol'JRY. McGraw Hill, Harvard.- (1965). Ancient Europe, Edlnburgll University Press.PI(lg. S. (197R). "Social /nter<lction and Stylistic Similarity», en M. B.
Schiffer, ed .. Adv(lf/ces ill Archn('o/t>g/uJ! M cthod and Theory. vol.2. Academic Prcss. Nueva Y'.lrk.
Raah. L. ~t.. y A. C. Goodyear (Jr)X-1 i. "Middle-Range Theory inArchac()lu~y: a Critical Review u! ()ri~iIlS and Arrlications".Amrricnlr Alltiqtriry. 49. rr 2.c;.c;-2(.,~'
Rnlllz. P. (io:~l). 7'/;(' Nell' .\fccl/l'l'((/ .", hnc"lo~v. University ofYork. York.
Randshorg, K (19R2). "Rank. f~I~lJts ;111(1 Rt'spl!rces: an Archaep ..logical Pcrspe-:tive from DCIIiHark .. en C. Renfew y S. Shennan.eels .. Ranking, R('~n/lr('c (/Ild r:rc//IIII~!". Call1{'rid~e UniversilyPress
Rnrrarllrt. R. A.. (POI). "Ritu;JI. Sancril'. and CyherneTics·,. II/neri-C.1fl A I1lhrtl/)()/oRisl. 73. IT C;' '- '7(,
R;llhje. W. (1II7X). "Arcil<lCplpl2ic.11 l:illflpLCri'phy. bcc<:lu~e ~()metiTIlCS ii IS I'etter tu give th,m tll Ieee;":" en R. GOlil\!. ed., F,X/l/n-ratio/1.\ in 1:1/1II0(/rc!ul,'%gr ['[Jivel"it\ of N::,\~1\kxi(i() rre~s.t\'-huquuCjllc
Renfrew. A (. III/t,rl). ,:1 r"d,' and ( "Itllfc' Pr\lcess ill Furor,·."Prehistory',. Currel1t Allthmr'I'l,.'.\!r, Ill. rp. 151-lftlJ.
- (IY7L). Tlrf ,r:..'tnergcI1C<' of ('i, ,"srllfllli. i\JcI.hIlCIl. Londn:s.-. cd. (1973 a). Flrc rXplilf/(/I/('" Ii! (1I/'lIrt' CIrOI1W·. Duckwnrth.
LOlldrcs.(197::s h). Social /IIThaeology. \llui!w'"plpJ'j Unil'Cr':ity. Southamp-ton.(11)76). <tMq!2Iiths. Territonc'· ;llld 1·"I',iI,,'r""' .... Cll S . .I. De Lac!.ed .. Acndrilmtinn (/l1d ('OI1(i'Ill'I\ 11/ II/dllff' f;lI1'1'/IC. De Tempel.Brujas.
- (1977). ,·Sr,;,cc. Tilllc alld r,.Iil\ ...·(1I I. I r,,:(III1<1n ~ M . .J Row-lands. cd, .. FIll' '1-:"o[/ltiol1 1'1 \n; ,',d, I.', ",.,,~ I )ll~k\Vortl'. I (1~1-
dres,
(/t)i{2) .•. Di';cus,jon·,' COlll.ra<;[lIl\.: P·II;\Iliplll"'. Cll C, R.enfn'\\·y S.SlH:n Jan. cds .. {(ullluI1R. RI,t!""" (If/(/ / 'II/flflgc.l"lfllhrid!!t' Uni-\'c rsit y I'res,
-- (I°,'n at. f'n"'I/,r/t 1111 /\r(:"(I""i"I~\"'; ""/,,' I ';lIlll>rid!!c (Jnivelsi!,1'1e,'
(Il.JK1 h). ,,()iqdcd we stand: Aspects uf Arl.'haculog,v and Infl'rma-tion», Al11eri( ({I/ Antiquity. 48. p/,. 3-16. i
-, M. Rowlands, y B, Seagraves (IYH2), Theory and Exp{(1/It1tii1 inArchacoloRY. A.cademic Press, Nueva York. '
Richards. Coo y .I. Thomas (1984). «Ritual AClivity and StnKturedDeposition in Later Neolithic Wessex». c~ R. Bradley y.J Gardi-ner, eds., Neolithic ,)'[tlllie's: a Rn'i(>w of so",(' Current R(,Sf'lI1Ch.
(British Arch,lC/lltlgicn' Reports Briti~h Series. I~J). OxfonJ.Salllins, M. (1972). Stone Age Economics, Aldine. Chil.'agu: hay trad.
cast.: Econ(/!I1/(J de fa Edtld de Piedr({. Aka\. I\ladricl, 1\)77.- (1981), Historical Metaphors and Mythical Realities. U nivcrsity of
Mjchi~an Press. Ann ArborSaxe. A. \ IY70). Social f){mOlsions 1Jl MOll/lary f'l'I1rtic'(,s. te~is de'
doctorado en filosllf[a IlIcdita. University of ~1ichigan.Schiffer, M. B. ([1)76). Bclr,II'iolira/ Arc!r"colug.\'. Academic Pr(s~;.
Nueva 'Y'lrkSchnapp. A. (lYR4). «Eros en chnsse". en La Cite des images, Fer-
nnnd Nathan. Paris.Schrire, C. \ JlmO). "I{unter-C;atherers in Africa •.. Science. 2111. pp.
890-891.Shanks, Moo y C. Tilley (1982), «Ideulogy. Symbolic Pu\\cr and Ritual
Communication: a Reintcrrretation Ilf Neolithic ~Iortuary Practi-ces'·. en l. llodder. edoo Svmbo/ic and ,\'trllCluwf i\ ,.cha/'u{ugy.Cambridge University Press.
Shennan, S. (1983), «Monumcnts: an Example of Archaeologists' Ap-proach to the Mas:>ively M<lterii\I .... Roml Anthnlpolngicnl I"st;tlll/'News. 59. pp. Y-ll.
Sherratt.· A, (1982). (,Mobile Resources: Settlement and Exchange. inEarly AgricultllTal Europe'). en C. Renfrew y S. Shennan. e.c1s..!?anking [(esulm:e and Exchangc. Cambridge University Press\l,
Srnggs. M .. cd. (19R4). Marxist P('r.\/I/'l,th'/,s in !\rc/lI1colog.\·. C:(ni-bridge University Press.
Tanller. N. (Il.JRl). O'l Becoming flLllIlal/, Cillllbridg.e UniversityPress.
Taylor, \V. (1984). A Study of Archlll'of,Jgy (Mcllwirs llf the Ameri-can AnI h fl'poJ.p!!ical Association. I,C}). Nueva Y llrk..
Tilley. C. (1(IR4). «Ideology and the Legitil1lalioll of Power in theMiddle;, 'Neolithic pf Suuthern Sweden". en n. ~Iillcr y C, Til-ley. cd": .. /d('O/(I,I(\·. rOI\'1'!' (lnd I'rflmlUn', C~lInl'riclg.e \ Jnivcrsit\Pres<;
Tolstoy. P. (1966). "Method in Long Range Comparison». Con,rrresoInternacional de Americanistas. }6. pro 69-89. .
- (1972). «Diffusion: as Explanation and as Event». en N. Barnard.ed., Early Chinest Art and its Possible Influence in the Pacific Ba-sin. Intercultural Arts Press. N u'eva York. '".
Trigger. B. (1978). Time and Tradition. Edinburgh University Pre!;s.- (1980), «Archaeology and the Image of the American Indian»,
Amuican Antiquity, 45, pp., 662-676. ; , .- (1984). «Marxism and Archaeology», en J. Maquet and N. Danieis,
ed., On Marxian Perspectives' in Anthropology, Undena, Malibu.Van de Velde, P. (1980). Elsloo and'Hienheim: Bandkeramik SoCial
Structure (Analecta Praehistorica Leidensia, 12), University 'ofLeiden, Leiden. : " I , :•
., Washburn. D., 'ed .. (1983), Structure and CogniTion in Art, Cambrid~eUniversity Pres..".' .
Watson. P. J .• S. J. Leblanc. y C. L. Redman. (1<f71), Explanationin Archaeology: 011 Explicitly Scientific Approach. Colull1bia Uni-versity Press, Nueva York: hay trad. r.ast.: El metodo cient(fico enGiqueolog(a, Alianza. Madrid. 1974. '1111
Weber, M. (1976). The Protestant Ethic and the Spirit' of Capitalism~. George Allen and Unwin. Londres: hay trad. cast.: La etica pro-
ft~stantey el esp(ritu del capitalismo. Edicions 62. Barcelona. 1984.Wells. P. S. (1984). "Prehistoric Charms and Superstitions», Arr.haeoo
lo~y. 37, pp. 3R-43. I ",
Whallon. R. (1974), «Spatial Analysis of Occupation Floors. Ii::,the. Application of Nearest Neighbour Analysis», American Antiquity,, 39. pp. 16..34. ,I ..
Willey. G. (1980). The Social Uses of Archaeology. Murdoch Lecture(original mecanografiado in~dito), Harvard University.
- (1984), «Archaeological Retrospect 6,.. Antiquity. 58, pp. 5·14>1··'Williamson, T .. y L. Bellamy (1983), Ley Lines in Question, He;ne:-
mann. Londres.Wobst, M. (1?76). «Locational Relationships in Palaedlithic Societ~;
Journal of Human Evolution. 5, pp. 49-~i8.....: (1977). "Stylistic Behaviour and Information Exchange», Universi-
ty of Michigan Museum of Antl\ropology. Anthropological Paper,61. pp. 317-342. .' , ,.
Woodburn. J. (1%0). ~Hunters and Gatherers today and Reconstruc-. tion of the Past"', en E. Gellner, ed., Soviet and Western Anthro-pology. Duckworth. Londres. .,".,
,"
(': .1j', ~
.i
Wylie. M. A. (19R2), «Episte~ologicaI1ssues raised by a St,ucturalistArchaeology'" en I. Hodder. ed .. Svmbolic and Structllral Ar-chaeology. Cambridge University Press.
_ (1985), «The Reaction against Analogy», en M. Schiffer, .ed., Ad-vances in Archaeological Method and Theory. AcademIC Press.Nueva Yor~.. .. .
Wynn, T. (1979); <'The Intelligence of Later Achenhan HomlOlds»,Man, 14; pp. 371-391.
Yellen. J. E. (1977), A rchaeological Approaches to the Present. Aca-demic Press. Nueva York.