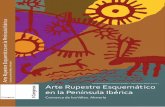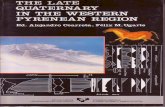Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas del Paleolítico inferior de la Península Ibérica
Transcript of Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas del Paleolítico inferior de la Península Ibérica
CuPAUAM 26, 2000, pp. 7-24
Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas del Paleolíticoinferior de la Península Ibérica
José Yravedra Sainz de los Terreros. Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de la UNEDAv. De Alberto Alcocer 47. 28016 Madrid 913598233 [email protected]
Resumen
En este trabajo se realiza un análisis de la subsistencia en el Paleolítico Inferior de la Península Ibérica, con lafinalidad de delimitar que agentes intervinieron en las acumulaciones óseas de dicho periodo. Tras este estudio seha visto como sólo los yacimientos del interior muestran un número representativo, y en ellos se describen dos tiposde yacimientos. Los primeros serían de carácter fluviolacustre con predominio de paquidermos y el trienio, cérvidos,équidos y bóvidos, mientras que los segundos son emplazamientos sobre cuevas con predominio del trienio aludido.Finalmente los datos tafonómicos parecen revelar un acceso cárnico importante entre los homínidos del PleistocenoMedio, aunque nuevos análisis tafonómicos más meticulosos deberán aportar una información más contrastada.
Palabras Clave. Paleolítico Inferior, Tafonomía, Marcas de corte, Carnívoros.
Abstract
In this paper the subsistence of the Iberian Peninsula at lower Paleolithic is discussed for to show the differentagents that assemblage bones in this moment. Only the inside sites are representative, and its included two types ofassemblages. The first ones are sites fluvial environment with predominance of elephants, horses, bovids and reddeer, while in the second sites are caves and detach the red deer, horses and bovids. Finality the taphonomy studiesto indicate diet meat rich in the hominids from the Middle Pleistocene.
Keywords. Lower Paleolithic, Taphonomy, Cut Marcs, Carnivorous.
1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta una síntesis biblio-gráfica de los estudios zooarqueológicos desarro-llados en el Paleolítico Inferior de la PenínsulaIbérica, en total se analiza la información de 20yacimientos con sus respectivos niveles (Figura1).
Para poder analizar esta información se hadividido la Península Ibérica en tres regiones,comprendidas la primera por la Cornisa cantá-brica, la segunda por el interior y la fachadaatlántica y una tercera limitada a la vertientemediterránea. De estas tres áreas sólo el Interiorpeninsular ha ofrecido un conjunto de yacimien-tos lo suficientemente amplio, como para poderestablecer conclusiones significativas.
Desde un punto de vista metodológico lainformación que va a tratarse se referirá al NR(Número de restos) y al MNI (Número Mínimode Individuos) para los patrones de representa-ción taxonómicos. Después se revisarán lospatrones y los de alteración ósea de aquellostaxones más susceptibles de consumo antrópico(équidos, cérvidos, bóvidos y megafauna), para
determinar y diferenciar que agentes intervinie-ron en las acumulaciones osteológicas analiza-das, así como el grado de acción que tuvieron,con la finalidad de distinguir unas estrategiassubsistenciales cinegéticas o carroñeras entre loshomínidos del Paleolítico Inferior de la PenínsulaIbérica.
2. EL PALEOLÍTICO INFERIOR EN LACORNISA CANTÁBRICA.
Entre los yacimientos cantábricos de estemomento la información disponible es muy esca-sa, de tal forma que sólo Cueva Morín (nivel 22),Lezetxiki y Castillo ofrecen datos. Aunque losmateriales que presentan proceden de excava-ciones antiguas y con un número de restos y deindividuos escaso por lo que su muestra es pocorepresentativa, y por tanto no pueden hacersemuchas precisiones sobre su fauna.
Según la información disponible en Lezetxikise aprecia un predominio de oso, en sus dosniveles los cuales han sido interpretados comouna ocupación de origen natural producida enlos procesos de hibernación (Altuna, 1972). El
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 7
8 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
segundo taxón predominante en este yacimientoson los bóvidos que en lo que al MNI se refiere,mantienen unos valores bastante equiparables alos del oso. En los del nivel 22 de Cueva Morín,el NR es muy escaso (11 restos) y poco represen-tativo destacando Equus y Bos.
En los datos que nos trasmiten Klein & CruzUribe (1994) y Dari (1999) sobre el Castillo, semuestra una gran desproporción entre el MNI yel NR, ya que el bajo NR contrasta con el eleva-do MNI (Klein & Cruz Uribe, 1994), no así en elestudio de Dari (1999) con un NR y MNI muyescaso. Esto se debe a que el estudio de estosmateriales corresponden a los obtenidos en lascampañas de principios de siglo, en las que sólose recogía los restos más identificables. Así seobserva un predominio de ciervo y caballo.
En lo referente a la representación esqueléticasólo disponemos de los retos del Castillo, el cualdescribe un predominio de elementos cranealesentre los équidos y de los apendiculares distales(metápodos, falanges y huesos compactos), entrelos cérvidos (Klein & Cruz Uribe, 1994) los apen-diculares proximales también están bien repre-sentados. En cualquier caso ambas representacio-nes carecen de valor, al estar totalmente alteradospor los mecanismos de investigación, de hecho enlos materiales estudiados por Dari (1999) los cér-vidos sólo están representados por elementos cra-
neales y los bóvidos por axiales.
En resumen la información zooarqueológicadel Paleolítico Inferior cantábrico es hasta lafecha bastante fragmentaria y poco representati-va, por lo que no permite establecer grandes pre-cisiones sobre este aspecto y sobre el grado deacción que tuvieron los homínidos sobre estosrestos, ya que no hay análisis tafonómicos ade-cuados que aporten luz sobre esta cuestión, tansólo Dari (1999) indica la existencia de marcas decorte en los restos del Castillo, pero la muestraque analiza es poco representativa y no permiteobtener grandes conclusiones.
3. EL PALEOLÍTICO INFERIOR EN ELINTERIOR Y LA FACHADA ATLÁNTICA.
3.1. Los yacimientos menos representati-vos.
A diferencia de lo observado en la CornisaCantábrica y de lo que luego se verá en laVertiente Mediterránea, esta región si cuenta conun completo estudio zooarqueológico. A pesarde esto son numerosos los yacimientos delPaleolítico Inferior que carecen de análisis zoo-arqueológicos completos, debido a que muchoshan sido excavados en intervenciones de urgen-cia (Santonja et al., 1980; Rus & Vega, 1989; Sese& Soto, 2000), en momentos antiguos (Sese &Soto, 2000) o han sido exclusivas localizaciones
Figura 1. Yacimientos del Paleolítico In-ferior en la Península Ibérica. Cueva Morín (1) (González Echegaray & Freeman, 1978),Castillo (2) (Cabrera, 1984, Klein & Cruz Uribe, 1994; Dari, 1999), Lezetxiki (3) (Altuma, 1972), Atapuerca (Sima de los Huesos,Galería y Gran Dolina) (4) (Díez, 1992; Esteban, 1996; Díez, et al., 1999; Huguet et al., 1999), Torralba y Ambrona (5) (Binford,1987; klein, 1987; Díez, 1992), Áridos 1 y 2 (6) (Santonja et al., 1980; Díez, 1992), Pinilla del Valle (7) (Díez, 1992), Meahalda yFujaca (8) (Cardoso, 1993); Condeixa (9) (Cardoso, 1993); Almonda (10) (Cardoso, 1993); Bolomor (11) (Fernández, 1997); Corb
(12) (Sarrión, 1990); Solana del Zamborino (13) (Díez, 1992); Venta Micena (14) (Martínez Navarro, 1992).
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 8
en superficie (Montes, 1992; Utrilla, 1992). Sinembargo, algunos de estos yacimientos sin estu-dios zooarqueológicos detallados si cuentan conalgunos datos que deben ser comentados.
En primer lugar destacar la asociación faunís-tica de los yacimientos del entorno de Orce queluego serán completados con la información pro-cedente de Venta Micena, de momento adelan-tar, que los hallazgos de Fuente Nueva III,Barranco León 5, Barranco del Paso y el propioVenta Micena, muestran una discutida presenciaantrópica en fechas anteriores al millón de añosen la Península Ibérica (Gibert, 1992; MartínezNavarro, 1992; Arribas et al. 1996). Aunquecomo se indicará más adelante la acumulaciónde alguno de estos yacimientos se debe en granparte al protagonismo de algunos carnívoros.
En otros lugares de la misma región pero defechas más recientes como Huéscar o CúllarBaza destacan la pantera y los hiénidos entre loscarnívoros, los bóvidos, el Paleoxodon antiqus elDicerorhinus etruscus, el Hippopotamus major y elPraemegaceros cf solihacus entre los unguladosjunto a los équidos que también están bien repre-sentados (Ruiz Bustos et al., 1982; Ruiz Bustos,1984; Alberdi et al., 1989).
Entre los yacimientos correspondientes al en-torno de Madrid, hay una síntesis bastante com-pleta sobre la fauna pleistocénica realizada porSese & Soto (2000), en la cual puede percibirse elpredominio de elefantes, équidos y bóvidos.
Junto a estos yacimientos hay otros comoAmbrona, que ya será comentado más adelanteque es conocido principalmente por las grandesacumulaciones de elefantes en el complejo infe-rior, y de équidos en el complejo superior (San-tonja et al., 1996; Pérez González & Santonja,1997 a, b).
Por último junto a estos yacimientos hay quereferirse también a Cuesta de la Bajada (Teruel),con predominio de Equus, aunque también hanaparecido otros taxones como Dicerorhinus hemi-toechus, Cervus elaphus y Paleoxodon antiqus(Santonja et al., 1992; 1994; 2000).
3.2. Los yacimientos más representati-vos: Patrones de RepresentaciónTaxonómico
Desde un punto de vista taxonómico la infor-mación disponible es bastante abundante, ya queaparece en NR, MNI y MNE (Mínimo Número deElementos), aunque este tipo de información sólolo han calculado Díez (1992) y Huguet et al. (1999)para algunos niveles de Atapuerca. Por otro ladohay casos como los yacimientos portugueses
donde la información disponible es escasa y muyfragmentaria, ya que sólo se refiere al número derestos, que, además, son muy reducidos.
En los yacimientos portugueses estudiadospor Cardoso (1993) se aprecia como la mayoríacorresponden a momentos de excavación anti-guos por lo que sus materiales están sesgados deforma considerable. La mayoría de estos lugaresse sitúan sobre terrazas y casi todos ellos tiendena mostrar una representación taxonómica muypoco variada con predominio de Equus, Cervus yPaleoxodon, por lo que el panorama de estos sitiosno varía mucho respecto a los yacimientospeninsulares mostrados anteriormente.
Al contrario que las estaciones portuguesas,hay otros como el yacimiento granadino deVenta Micena que muestra un estudio zooar-queológico más completo, así no sólo muestranel análisis de los restos sino que también el delMNI, la representación anatómica y el del marcotafonómico. Sobre Venta Micena se ha escritomucho dado la polémica que rodea a este lugar,así en numerosos trabajos se ha planteado laexistencia de unas industrias en fechas anterioresal millón y medio de años (Gibert, 1992).También se ha intentado defender el franquea-miento del estrecho en estas fechas tempranasarguyendo la procedencia africana de ciertasespecies faunísticas como el hipopótamo, laPachicrocuta o el Cercopitecus (Gibert, 1992;Martínez Navarro, 1992; Arribas et al., 1996;Palmquist & Martínez Navarro, 1996; Iglesias etal., 1998), pero este aspecto no se analizará eneste trabajo, al ser discutido en otro anterior(Yravedra, 2000), al igual que el las industriassobre graveras de los yacimientos de Orce.
En el análisis de los datos que presentaMartínez Navarro en diversos Trabajos (MartínezNavarro, 1992; Arribas et al., 1996) presenta elNR y el MNI una gran variedad taxonómica concierto predominio de équidos y especies detamaño grande, como el Megaloceros solihacus o losbóvidos, también la megafauna tiene un buenMNI, lo que indica una cantidad cárnica muysuperior a la que podían aportar los demás ungu-lados. Junto a la abundancia de herbívoros, tam-bién los carnívoros tienen una buena representa-ción, especialmente los hiénidos con Pachycrocutabrevirostris, esto ha permitido a los autores plante-ar determinadas hipótesis relacionadas con elprotagonismo de los carnívoros en la acumula-ción osteológica de este sitio (Palmqiist &Martínez Navarro, 1996).
Junto a esto, también se han documentadomarcas de descarnación en el registro óseo queindican cierto acceso cárnico por parte de los
CuPAUAM 26, 2000 Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas… 9
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 9
10 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
homínidos, pero otros datos parecen mostrarcomo la acumulación de Venta Micena se debiómás a un hecho biológico que antrópico(Palmquist & Martínez Navarro, 1996; Gibert,1992). Así la mayoría de los ungulados presentanalteraciones que los relacionan con el consumode carnívoros, no sólo por las marcas de dientessino que también por otros caracteres. Por ejem-plo estos autores basándose en la edad hanobservado que las especies de mayor talla ofre-cen un MNI con predominio de infantiles o seni-les, teniendo los animales de menor talla unmayor porcentaje de adultos. También han vistoun predominio de presas con patologías, sobretodo entre las especies grandes. Lo que se corres-ponde con sus observaciones en la sabana,donde el 64 % de los búfalos cazados por carní-voros muestran algún tipo de enfermedad, yentre las cebras el 24 %. En total supone un 22%del total de las especies con rasgos de debilidad.Y según el sexo de los animales, entre los gran-des destacan las hembras (de menor tamaño) enun 74 % frente a los machos 26% (de mayortamaño). Por lo que según estos autores todoparece indicar que fueron los carnívoros los prin-cipales agentes responsables de esta acumula-ción. También confirma esto la gran abundanciade dientes deciduales entre los hiénidos, quemostraría la existencia de cubiles en torno a estaacumulación y la representación anatómica entrelas que predominan los elementos craneales yapendiculares distales. Finalmente la escasaindustria documentada asociada a fauna indica-ría una acción antrópica testimonial a pesar delos yacimientos próximos de similar cronologíacomo Barranco del Paso, Cortijo Alfonso,Barranco León, Fuente Nueva 3 y Cortijo deDoña Milagros con abundante industria (Gibert,1992).
Junto a esta acumulación hay otros sitioscomo Cueva Victoria que ha sido interpretadocomo un cubil de carnívoros (Gibert, 1992).
En otro yacimiento como es el caso de ÁridosI y II también se produce una acumulación fau-nística al borde de un río (Santonja et al., 1980),aunque a diferencia del yacimiento de VentaMicena si aparece gran cantidad de industria aso-ciada a la fauna representada, de hecho sobre laindustria se han documentado varios remontajesque indican una funcionalidad orientada al con-sumo de la fauna, en la que se desbastaban algu-nos núcleos para la extracción de lascas con lasque descarnar los animales (Santonja et al., 1980).En todo este proceso los análisis zooarqueológi-cos de Soto (en Santonja et al., 1980) y Díez(1992) indican una asociación faunística con pre-dominio de restos de conejo, pero que en lo refe-
rente a la macrofauna destacan la representaciónde un Paleoxodon antiqus en conexión anatómicajunto a otros taxones como bóvidos y cérvidos,igualmente en Aridos II también destaca la pre-sencia de otro elefante. En el MNI la representa-ción es bastante similar aunque frente al únicopaquidermo representado en Áridos II aparecentambién dos individuos de bóvido y tres de cér-vido en Áridos I. En la interpretación de estosdos yacimientos ha quedado claro el protagonis-mo antrópico en el aprovechamiento cárnico delelefante, aunque no se especifican las causas demuerte de dicho animal, aunque si parece quetuvo una muerte lenta y que lo hizo recostadosobre un lado. Por otro lado la edad del animales de una edad intermedia aproximadamente detreinta años y que sufrió un intenso aprovecha-miento por parte antrópica, lo cual podría rela-cionarlo con un episodio de muerte natural porcausa desconocida o bien por medio de un actocinegético antrópico, como el documentado porCavalli-Sforza (1994) entre los pigmeos que trasherir a un elefante lo siguen el tiempo que seanecesario hasta su muerte.
En el yacimiento de Arriaga, un antiguolecho meandriforme de un río, Rus & Vega(1989) han documentado un episodio similar conrestos de un elefante rodeado de industria, entrela que destacan ciertos elementos cortantescomo cuchillos de dorso relacionados con suaprovechamiento cárnico. Junto a este taxónaparecen también restos de Cervus elaphus, Bos cfprimigenius, Equus caballus, y Dicerorhinus hemitoe-chus. Al igual que ocurría en Áridos la edad delelefante es de un adulto no senil, pero tampocose precisa las condiciones de su muerte. Sobre suaprovechamiento los estudios tafonómicos pare-cen revelar que su consumo y descarnación noestuvo exento de corrientes leves de agua (Rus &Vega, 1989).
Otros yacimientos con gran abundancia depaquidermos son los casos de Torralba yAmbrona, los cuales están rodeados de una grancontroversia pues a lo largo de todo el siglo hansufrido múltiples interpretaciones. Sobre la pro-blemática interpretativa que estos yacimientos yotros con representación de elefantes, Martos(1998) ha observado unas características comu-nes. Así, sobre una treintena de yacimientos delPleistoceno Medio africano y europeo ha dife-renciado dos tipos de acumulaciones, por unlado estarían aquellas en las que sólo hay unpaquidermo acompañado o no de otros taxones,como por ejemplo los casos comentados de Ári-dos y Arriaga, y por el otro se refiere a las queposeen un gran número de individuos, como loscasos ahora comentados de Torralba y Ambrona.
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 10
Sobre los primeros como ya se indico anterior-mente determinados elementos lo relacionancon un consumo antrópico temprano, ya quesuelen mostrar un predominio de elementos cor-tantes entre la industria, y cierta ausencia de mar-cas de diente. Además, estos emplazamientos sedan en lugares fluviales de baja energía por loque han permitido unas condiciones de conser-vación buenas y periodos de exposición varia-bles, bien algo prolongados como se ha adverti-do en Arriaga (Rus & Vega, 1989), o algo más
cortos como en Áridos (Santonja et al., 1980).
Sobre el segundo tipo de yacimientos, Martos(1998) coincide en afirmar la complejidad deprocesos que rodean a este tipo de yacimientos.Por poner un ejemplo se pueden destacar la mul-titud de interpretaciones que se le ha asignado ala fauna de Torralba y Ambrona, las cuales sehan resumido en la tabla (1). Aunque no se vaanalizar todo este debate, si parece claro queambos lugares constan de una compleja historiatafonómica rodeada de multitud de fenómenos,
CuPAUAM 26, 2000 Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas… 11
DIFERENTES INTERPRETACIONES SOBRE TORRALBA Y AMBRONA
1. Yac. Más Antiguode Euopa2. Las materias primass o n d e a p o r t eantrópico.
3. Es un cazaderodebido a que no hayConex. AnatómicasNo están rodados loshuesos, por lo que nohay un aporte fluvial
4. Se caza por Mediode la emboscada,tendiendo trampas enlos lugares donde laspresas beben.
5. Imposibilidad de lamuerte por causasna tura les de lasespecies.
6 . A u s e n c i a d eevidencias de fuego.
Marqués deCerralbo
1. Relación sincrónicade ambossitios.
2. Datac.En el ciclodel Riss del300 000
3. Es uncazadero depaquidermos y otrostaxones.
4 Presenciade Fuego(Biberson)
5 Se piensaen lagunasrodeada devegetaciónherbácea
6 . H a yevidenciasde trabajode maderay hueso. EjLas PuntasFreeman
7. Achelen.
8. Asociac.De Fauna eindustria
9 El Yac esun depósitocharca-trampa
10 Ausencide alterac.Postsedimentareas.
11 C a z aporconducciónde manadas(Butzer)
Howell
1 Se da todaslas labores decarnicería.
2. Represent.A n a t ó m i c adiferencial sed e b e a ltransporte deaquellasseccionesricas en carne
3. Uso de laanalogía
4. Acción deloscarnívorosmargina l ylos coprolitosson sólo en elpaso
5 L aacumulaciónresponde a unaporteantropicoprimario
Industria óseay de maderaY u s o d efuego
7 D e f i n ed i f e r e n t e ss u e l o s d eocupación entorralba.8 Critica lasp rec i s ionesde Haynes,Klein ybinford ydefiende elprotagonismoantrópico
Freeman Kleim Binford Varios Equipo actual DomínguezRodrigo
1 . N opuedehaberconduccióndem a n a d a sporqueimplicaríaun patróndemortalidadcatastróficoy el queaparece esatricional.
2. Presenteacción decarnívoros.3 .RepresentaciónTaxonómicd i f e r e n t ede la deAguirre
4 La Rep.Anatómicaes elresultadode muchosfenómenosalgunos decarácternatural
5 H a yTrampling
6 d e b i ódarse unimportanterol post-morten.
7Importanteconservacióndiferencial
8 Duda delexclusivoprotagonismoantrópico
9 Piensa enq u e l a sacumulaciones tienenlugar en unlapsocronológicoc o r t o ysincrónico
1 .Mayorp a p e l d ee p i s o d i o sna tu ra l e s .
2. Acciónde Carniv.Importantecon marcasde diente ycoprolitos
3 P a p e lhumanominoritariocomocarroñeomarginal
4 Asoc. Deindustria aCiervo,E q u u s yBos
5. Fuego esnatural
6 N ocultura ósean i d emadera
7Distribución variada
8. Noconducciónde manada
9 Edadindicamuertenatural
10 Partesanatómicasunconsumo derecursospococárnicos
11. Criticaloss u p u e s t o ssuelos deA m b r o n a
12 Losm a t e r i a l el í t i cos e lresultadode unareutilización e n u n aescalatemporalamplia
Behresmeyer & H i l linsisten enconocerprimero elcontexto
Shipman &Rosecoinciden enobservar unagranalteración delos r e s to s(erosión,rodam. yabrasión)Aunque laacciónHumana ydeCarnívorostambién espresente.
Haynes.(actualismo).Acumulación de origennatural en elq u e l o selefantes dela sabana enépoca desequíareexcavansobre lascharcas,fracturandolos huesos yrompiéndoselas defensas,lo quecontradice elpapelantrópico delas puntasFreeman,favorece elTramplingMarks y lafracturaciónde los restos
Díez. Clasificaciónde nuevossuelos critic.el expuestopor FreemanH ª t a f o n .ComplejaConser. Dif.Carroñeo.Especulaciónen reconocerlos bordes dela charca y lasincron. dedif. Suelos
1. Torralba yAmbrona Sondepósitosindependientes.2. HistoriaTafonómicacompleja.Multitud deepisodios
3. Malaconservación, decorticales
4. evidencia decorrienteshídricas
5 No FuegoNo Ind. Ósea ode madera
6 Ambrona esl a c u s t r e yTorralba esfluvial
7 Amplio lapsode tiempo en laformación de losyac.
8 Haymicrofallas.
9 Posiciónsecundaria de losrestos comomuestra laausencia derestos de talla ode microfaunaen posiciónsecundaria.
10 LaFragmentaciónpuede ser deorigen natural.
11. Se tiene encuenta elcontexto dedeposición.
12 Importanteacción hídrica
13Las acum. DeAmb. Y Tor. Noson el resultadode fenómenos decorta duración.
1. HistoriaTafonómicacompleja.Multitud deepisodios
2. Lasacumulacionesno coincidencon lasproducidas porcausasnaturales ni enNISP ni enMNI, ni enRep. Anatómi.
3. Las Marcasde Dientes sonInferiores a lasque seproducen enuna acciónprimaria defélidos yéquidos.
4. ElPorcentaje demarcasantrópicas sesitúa en unaccesoprimario segúnotrosyacimientos
5 Los perfilesde edad deEquus y Bosno coincidencon los que seproducen encánidos
6.Los elefantesno suelen serpresas deleones.
7. Los bóvidosno presentanmarcas dedientes
Tabla 1. Correspondiente a las diferentes interpretaciones existentes sobre los yacimientos de Torralba y Ambrona, sacados deMartínez et al, (1997) y de Domínguez.Rodrigo (1998); Behresmeyer & Hill (1980); Shipman & Rose (1983); Díez (1992);
Haynes (1988; 1991).
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 11
12 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
tanto antrópicos como animales como de otrosprocesos naturales, sin que se pueda conocerexactamente qué grado de manipulación antró-pica sufrió el conjunto. A pesar de esta circuns-tancia en numerosos trabajos se hacen determi-nadas afirmaciones sobre Torralba, interpretán-dolo como un lugar utilizado por los homínidosen la aprensión de cadáveres, o como un área deactividad carroñera de los homínidos sobredeterminados recursos y otra serie de interpreta-ciones, que han sido ampliamente contrastadaspor Domínguez-Rodrigo (1998).
En cualquier caso es considerable la comple-ja historia tafonómica, sedimentológica y arqueo-lógica de Torralba y Ambrona. En la representa-ción taxonómica se puede percibir un predomi-nio de paquidermos, al abarcar el 58 % de losrestos según los datos de Díez (1992), seguido delos équidos con un 24 % de los restos, los cérvi-dos con un 10 % y los bóvidos con un 7 %, de talmanera que los demás taxones como los carní-voros estarían infrarrepresentados. En lo que serefiere al MNI, la representación es similar aun-que los porcentajes son inferiores a los del NR,34 % para el Paleoxodon, 25 % para los cérvidos,el 20 % para los équidos y el 14 % para los bóvi-dos teniendo los demás taxones una mayorrepresentación que antes, aunque siguen siendominoritarios. Por último en lo que a las edades serefiere parece predominar los individuos adultosen los casos en los que se ha podido establecer.
En el yacimiento de Pinilla del Valle, como enVenta Micena también hay una gran representa-ción taxonómica. Así se observa un claro predo-minio de los cérvidos seguido de los équidos ylos bóvidos. Igualmente es destacable la abun-dancia de carnívoros, entre los que predominanlos hiénidos. Según el MNI se observa una ten-dencia similar, aunque los carnívoros parecenreflejar unas proporciones mayores.
Esta abundancia de carnívoros, y el bajo núme-ro de elementos líticos parecen indicar que esteyacimiento fue un cubil de hienas (Díez, 1992), yaque a la abundancia de restos pertenecientes a estetaxón, hay que añadir los dientes deciduales dealgunos especímenes, la representación anatómica(elementos craneales y apendiculares distales) y laabundancia de marcas de diente.
En Solana del Zamborino también hay ciertavariedad taxonómica con predominio de lasespecies de entorno abierto, destacando la pre-sencia de los bóvidos y équidos tanto en el NRcomo en el MNI, seguida de los cérvidos y otrosanimales de tamaño medio, y por último los car-nívoros, que son poco abundantes. La interpreta-ción que Díez (1992) ha dado a este yacimiento
es que se trata de un episodio con claro protago-nismo antrópico sobre équidos y bóvidos, en elque los carnívoros tuvieron un papel secundariocomo carroñeadores. En las edades siguen pre-dominando los adultos, aunque entre los équidosel número de infantiles iguala al de adultos.Además, la existencia de una zanja de 5 X 1 X0,7 m en el Nivel C puede estar asociada a unepisodio de caza. También Martínez Navarro(1992 b) piensa que el patrón de capturas de esteyacimiento requiere un grado de selecciónhumano mayor al de otros asentamientos comoVenta Micena. Por lo que casi todos los autorescoinciden en defender la auditoría humana deesta acumulación.
En los yacimientos de la sierra de Atapuerca serevisará en primer lugar la Sima de los Huesos,donde destaca la abundancia de úrsidos tanto enNR, como en MNE y MNI. La interpretación deesta acumulación donde no han aparecido herra-mientas líticas ni ungulados, es que se debe a unacolada de barro, según sugiere Díez (1992),Arsuaga et al. (1996), en el que sorprende la grancantidad de número de restos humanos que apa-rece año tras año. Por otro lado algunos de lostaxones documentados no suelen frecuentar lascuevas como los cánidos, por lo que debió seraportados por otros individuos como otros carní-voros, ya que si se han documentado marcas dediente, ante esta interpretación podemos objetar,que por el mismo motivo que unos carnívorosintroducen restos de otros carnívoros, entonces¿por qué no aparecen ungulados en esta asocia-ción?. Ante esto no podemos decir nada y tan sólopensar que se trata de una acumulación de carác-ter natural.
Dolina, es otro de los yacimientos de la sierrade Atapuerca, el cual cuenta con diferentes estu-dios zooarqueológicos. En primer lugar destacarel de Díez (1992) sobre TD 10 y TD 11, el que estemismo autor ha realizado recientemente para TD6 en Díez et al. (1999 A) y el de Esteban (1996)para TD 10 a, b, c. Según el NR la representacióntaxonómica de estos niveles es bastante compen-sada entre los cérvidos, équidos y bóvidos, con unligero predominio de los primeros en todos losniveles, especialmente en TD 6. A continuaciónsiguen los équidos y bóvidos con valores muysimilares, aunque son más abundantes los équi-dos. Finalmente los carnívoros son muy escasos.En el MNI se aprecia en el estudio de TD 10-11 deDíez (1992) un aumento de los carnívoros y de loséquidos que sobrepasan a los cérvidos. En TD 6(Díez et al., 1999) y TD 10 A (Esteban, 1996), laproporción de cérvidos se corresponde más con elNR antes comentado, aunque en TD 10 B y 10 caumenta la proporción de los bóvidos, por lo que
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 12
la representación taxonómica difiere según sea enfunción del NR o el MNI. Aunque en ambos casoshay predominancia de cérvidos, équidos y bóvi-dos, estando los carnívoros muy mal representa-dos a excepción de los niveles TD 10-11 (Díez,1992). En lo referente a las edades se observa unpredominio de adultos, aunque se da una repre-sentación bastante compensada llegando en algu-nos casos a predominar los infantiles como en loséquidos de TD 6 (Díez et al., 1999 a), o los bóvi-dos de TD 10 c (Esteban, 1996).
Desde el punto de vista interpretativo Esteban(1996) piensa que la acumulación de TD 10 a, b yc, se debió a una acción antrópica, en la que loscarnívoros actuaron como agentes secundariosaprovechando los recursos abandonados por loshomínidos, aunque la acción antrópica debiócorresponder a varios momentos esporádicos sinocupaciones continuas, por otro lado la variabili-dad de las edades no permite hablar de selecciónen la adquisición de las presas.
Díez (1992) en otra interpretación coincide enidentificar la baja incidencia de los carnívoros enTD 11 y TD 10, pero a diferencia de Esteban pien-sa que el acceso antrópico fue posterior al de loscarnívoros.
Finalmente Díez et al. (1999 a) para los 7 m2 deTD 6 plantea que hubo una intensa acción antró-pia sobre todos los taxones, los cuales fueron apor-tados por los homínidos a excepción de los carní-voros que murieron por causas naturales en lacavidad.
Por último en el nivel TD 4 (Díez et al., 1996 b)proponen que aunque es evidente la acción antró-pica y de los carnívoros, la acumulación de dichodepósito se debe a una trampa natural, por la quelos ungulados caían a un agujero donde morían yeran consumidos posteriormente por carnívoros yhomínidos.
Una vez planteadas las diferentes interpreta-ciones de Dolina, hemos visto como varían estassegún los niveles y los autores. Así, aunque secoincide en afirmar la baja incidencia de los car-nívoros, no se piensa en lo mismo al definir el roljugado por los homínidos, ya que en Díez (1992)propone un acceso secundario y en Díez et al.(1996 b, 1999 a) y Esteban (1996) se propone otroprimario anterior a los carnívoros.
Para Galería como en Dolina contamos convarios estudios zooarqueológicos, así está el deDíez, (1992) para la unidad III (TG 10-11) en laque diferencia varias áreas (S001-S007), el de Díezet al., (1999 b) para esta misma unidad y el deHuguet et al. (1999) para la unidad II. Estos traba-jos muestran, además, un intenso análisis en el que
se mira el NR, el MNE y el MNI. En todos ellospodemos observar como en el NR los taxones pre-dominantes son siempre los cérvidos y los équidosseguido luego de los bóvidos y los carnívoros quesin ser mayoritarios si tienen una representaciónbastante abundante. En el MNE se da una tenden-cia parecida, ya que siguen predominando losmismos taxones, pero parece observarse como enmuchos casos en los que los cérvidos predomina-ban sobre los équidos en el NR como S006 o TG11 ahora los équidos tienen más MNE que los cér-vidos, por lo que indica un proceso de fractura-ción mayor en los cérvidos que en los équidos. Enel MNI hay una sobrerrepresentación de équidosy cérvidos, aunque ahora son los équidos los taxo-nes predominantes ya que son más importantesque los cérvidos en la mayoría de los niveles.
En las edades destaca la gran abundancia deindividuos infantiles sobre équidos y bóvidos, loque puede haber influido en la menor fragmenta-ción de dichos taxones, ya que los infantiles ape-nas tienen contenido medular y, por tanto, suaprovechamiento medular será menos acusadoque en los adultos. En cambio en los cérvidos pre-dominan los adultos y, por tanto, son más suscep-tibles de un consumo mayor.
En la fauna de Galería, Díez (1992) interpretaque la acumulación se debe principalmente a laacción de los carnívoros, teniendo los homínidosun mero papel secundario y carroñero. Para llegara esta conclusión se basa en los patrones de eda-des, la representación anatómica, la escasez deherramientas líticas, la abundancia de carnívorosen niveles como S007 y en el predominio de mar-cas de diente sobre las marcas de corte. Aunqueahora no se analizarán estas cuestiones debido aque el análisis de las marcas y de la representaciónanatómica se desarrollará posteriormente. Por loque de momento sólo se miraran los patrones deedad. Los cuales indican un predominio de infan-tiles en los taxones de mayor tamaño, frente a losde talla media que muestran una mayor propor-ción de adultos, por lo que se da un enfoque pare-cido al observado en Venta Micena (escasez derestos líticos, buena representación de carnívoros,predominio de infantiles en los taxones de tallamayor y de adultos en los de talla media-peque-ña). En otro trabajo Díez (1995) propone que laadquisición de bóvidos y équidos se debió alcarroñerismo antrópico, y que los cánidos fueronlos principales aportadores de los cérvidos. Sinembargo, Domínguez-Rodrigo (1998) ha criticadoampliamente esta interpretación, ya que determi-nadas contradicciones intrínsecas a los plantea-mientos de Díez (1992, 1995) imposibilitan elcarroñerismo de ciertos individuos. Así el aprove-chamiento secundario de individuos infantiles es
CuPAUAM 26, 2000 Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas… 13
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 13
14 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
improbable según los estudios zooarqueológicosrealizados (Blumenschine, 1986), y la representa-ción anatómica existente también es contraria aun aprovechamiento secundario como luego sereflejará. Además, tampoco hay individuos infan-tiles entre los carnívoros que justifiquen la utiliza-ción del lugar como un sitio de cría. Por lo que lainterpretación de Díez (1992, 1995) son bastantediscutibles y, además, la propia industria líticaparece estar ligada a un aprovechamiento cárnicode la carcasa, lo que es incompatible con un carro-ñeo secundario de individuos infantiles y elemen-tos axiales.
En el trabajo de Díez et al. (1999 b) sobre estamisma unidad, este autor realiza otra interpreta-ción diferente. Así propone que la principal causade esta acumulación fue una trampa natural abier-ta al exterior del karst, en la que los carnívorosactuaron como los principales manipuladoresjunto a los homínidos que utilizaron el refugio demanera esporádica. Pero a diferencia de trabajosanteriores reconoce el protagonismo antrópico enel acceso primario de ciertos animales grandes.Por otro lado se piensa que la cavidad fue utiliza-da por los homínidos como centro de descarna-ción, ya que como indica la descompensadarepresentación anatómica a la que luego me refe-riré hay una gran desproporción entre unos ele-mentos y otros, la cual no obedece a ninguna delas causas osteológicas, diagenéticas etc., si no quees una consecuencia de un transporte antrópicodiferencial. De esta forma se observa alguna dife-rencia con respecto a la interpretación de Díez(1992, 1995), ya que ahora el responsable de laacumulación de esta unidad no corresponde a loscarnívoros, y los homínidos no actúan como mar-ginales carroñeadores.
En el trabajo sobre la unidad II de Huguet etal. (1999), se propone una interpretación bastantesimilar, ya que es en estos momentos cuando seforma la trampa natural que se desarrolla en laUnidad III, y así se piensa que la acumulación deeste conjunto es una consecuencia de dicha tram-pa natural, aunque como en la Unidad III, tam-bién se produce una intensa acción primaria decarnívoros y homínidos sobre todos los taxones.
Para terminar esta parte podemos concluir quecada yacimiento tiene unos características propiasy aunque aquí se ha adelantado parte de las inter-pretaciones que estos yacimientos han tenido, estano podrá realizarse hasta que se analice los patro-nes de representación anatómicos y los estudiostafonómicos que a continuación se desarrollaran.
Para resumir la representación taxonómica ala que se ha ido haciendo referencia se ha podi-do apreciar como suelen predominar la mega-
fauna, los cérvidos y los équidos. Pero esta repre-sentación ha de ser matizada, ya que la sobrerre-presentación de uno u otro dependerá del entor-no al que pertenezca dicho yacimiento, de talmanera que los sitios situados sobre lugaresabiertos en medios lacustres o fluviales comoTorralba, Ambrona, Áridos, Arriaga, VentaMicena o los yacimientos de las terrazas delManzanares y Portugal tienen cierta abundanciade elefantes o hipopótamos, aunque esto noimpide que otros taxones como los bóvidos, cér-vidos o équidos estén bien representados. Frentea esta representación, hay otros yacimientossituados en lugares cerrados, en cuevas o abrigoscomo los de Atapuerca y Pinilla del Valle quefrente a esta abundancia de megafauna muestraun predominio de otros taxones como cérvidos yéquidos. También hay que decir que esta genera-lización que se plantea sobre una representacióntaxonómica en función del yacimiento, es a prio-ri algo cuestionable, ya que como hemos indica-do la mayoría de los yacimientos sobre cuevaresponden a unas causas en las que no figuran loshomínidos como los principales acumuladoresde dichas asociaciones, sino que por el contrariose debe más a los propios carnívoros (casos dePinilla del Valle y la Sima de los Huesos) o atrampas naturales (Galería), las cuales dificultamucho el que animales de gran tonelaje llegue adichas asociaciones.
Por otro lado en casos donde parece habersedado un transporte de presas por parte humanacomo Dolina no parece mostrar gran abundanciade esta megafauna, lo que contrasta con la evi-dencia de yacimientos de aire libre. Lo quepodría indicar que el consumo de los grandesherbívoros se producía in situ, allí donde moría elanimal, trasladándose tan solo algunos restos endeterminadas ocasiones. Por otro lado es desta-cable la ausencia de ciertos taxones que aparecenbien representados en los siguientes momentosdel Paleolítico, me refiero en este caso a loscápridos, cuya presencia es mínima, lo quepuede estar condicionado por dos factores. Lascondiciones geográficas en las que se insertan losyacimientos en medio abiertos alejados de laszonas montañosas o abruptas en las que suelenvivir estas especies. Y las condiciones climáticas,las cuales parecen ser templadas y cálidas en lamayoría de los sitios
3.3. Patrones de Representación Anatómica
Como ya se indicó en la introducción estospatrones sólo se especificarán a aquellos taxonesmás susceptibles de consumo antrópico (équidos,cérvidos, bóvidos y paquidermos).
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 14
Entre los cérvidos de Dolina no todos losniveles son igualmente representativos, peroparecen reflejar una tendencia similar de predo-minio de elementos craneales seguido de losapendiculares distales (Díez, 1992). Lo mismoocurre en Pinilla del Valle, Solana delZamborino, y en Áridos lo hacen los elementoscraneales mientras que en Venta Micena lohacen los craneales junto a los apendiculares pro-ximales.
En Galería, como en Dolina no todos losniveles son igualmente representativos así en losque tienen un menor NR como S.0.0.4 y S.0.0.5parecen predominar los elementos craneales ylos apendiculares proximales (húmero, radio,fémur y tibia) junto a los axiales, lo que contras-ta con lo observado en Dolina. Esta mismaobservación también se produce en el MNE dedichos niveles. En los que poseen un mayor NRy MNE destacan los elementos craneales, losapendiculares proximales y los axiales, teniendolas secciones apendiculares distales una presen-cia mínima (Huguet et al., 1999). En el estudio deDíez (1992) sobre la Unidad III se da una cir-cunstancia similar aunque ahora aumenta lasobrerrepresentación de los axiales, que superana los craneales en S.0.0.6. Esta representaciónpuede deberse a que la proporción de los ele-mentos craneales parece haber disminuido res-
pecto al resto del conjunto ya que apenas superael 20 % de los restos y de los elementos.
En Torralba, sólo se ha considerado la agrupa-ción de los diferentes niveles, ya que a escala indi-vidual la muestra es poco significativa. De todasformas la representación de casi todos los nivelescorresponde con lo indicado en el global, sólo losniveles 4 a, 5, 6 y 7 denotan cierta diferenciaciónal mostrar una representación casi exclusiva deelementos craneales (5, 6, 7) o de elementos apen-diculares (4 a). Los demás casos se correspondencon el global, el cual indica cierto predominio delos restos craneales seguido de los axiales, losapendiculares distales y finalmente los apendicu-lares proximales. Es de destacar como en funcióndel NR o el MNE esta representación varía algo,ya que en el MNE las extremidades distales sobre-pasan a los restos axiales al tiempo que los apen-diculares proximales disminuyen más. Esto no sedebe a que los elementos axiales sufran unamayor fragmentación, sino que es consecuenciadel planteamiento metodológico seguido por elautor, ya que en el NR bajo la agrupación de hue-sos largos se incluyen los metápodos, los cualesyo considero elementos apendiculares distalesjunto a falanges y otros huesos compactos. Deesta forma se tiende acrecentar el número de res-tos de los apendiculares proximales frente a losdistales. Por lo que siguiendo la representación
CuPAUAM 26, 2000 Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas… 15
YACIMIENTOS CRÁNEO/DIENTE ESQ.AXIAL ESQ. APENDICUL. ESQ. APENDICUL.CIERVO NR PROXIMAL DISTAL
Dolina (Total)(Díez,1992)
Galería TG10B,TN6-DA, TN6
Galería TG 10C, TG10D, TN5
Galería S002Galería S006Galería S007
Pin.Valle (Ciervo)Pin. Valle (Gamo)
Pin. Valle CérvidosTorralba total
Sol. del Zamborino
49 % /40 %
53,5 %/43 %
54 % /37,3 %
45 % / 12 %35,3 % / 10,3 %44,3 % / 26,8 %
60 % / 48 %74,6 % / 65,9 %
76,7 % /-45 % / 2,9 %
50,4 % / 40,1 %
5, 2 %
16.7 %
26,2 %
37,2 %42 %
38,3 %2 %
1,1 %3,2 %
22,5 %7,3 %
28,7 %
22,3 %
14,6 %
7,3 %20,5 %11,4 %8,5 %5,5 %5 %
14,5 %12,4 %
17,4 %
7,4 %
5,6 %
10 %2,3 %6 %
29,4 %18,8 %15,2 %21 %30 %
YACIMIENTOS CRÁNEO/DIENTE ESQ.AXIAL ESQ. APENDICUL. ESQ. APENDICUL.MNE CIERVO PROXIMAL DISTAL
Galería S002Galería S006Galería S007Torralba total
Galería TG 10 (Díez etal., 1999)
Galería TG 11 (Díez etal., 1999)
46 % / 19 %32 % / 17 %
43,7 % / 26,5 %32,2 % / 4,3 %42 % / 23 %
39,8 % / 26,5 %
37,1 %40,4 %39 %
26, 9 %35 %
41,8 %
10 %25,5 %9,9 %9,7 %14,3 %
14,3 %
6,7 %2,1 %7,3 %31,2 %9,1 %
4,1 %
Tabla 2. Patrones de Representación Taxonómica en los niveles más representativos de cérvidos según el NISP-MNEEsqueleto Axial (costillas, vértebras, escápula y vértebras), Apendicular Proximal (Húmero, radio, ulna, fémur y tibia),
Apendicular Distal (Metápodos, carpos, tarsos y falanges).
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 15
16 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
del MNE habría un predominio de elementos cra-neales, seguido de los distales y finalmente losaxiales y apendiculares proximales.
Por lo que resumiendo todos los yacimientosa excepción de Galería indican la misma tenden-cia, predominio de elementos craneales y apen-diculares distales, seguido en menor instancia delos apendiculares proximales y los restos axiales(Tabla 2). Tal representación es compatible con laque dejan los carnívoros tras su acción, sobretodo cuando actúan como agentes secundarios.Sólo Galería indica una representación totalmen-te diferenciada al presentar cierto predominio deelementos axiales junto a los craneales y tambiénTorralba con una situación más compensada.
En los bóvidos se da una situación parecida ala comentada en los cérvidos, así no todos losniveles son igualmente representativos, y sóloPinilla del Valle y Solana del Zamborino sonrepresentativos.
Según los yacimientos, Dolina, Pinilla delValle, Solana del Zamborino muestra una situa-ción similar a la descrita en los cérvidos con pre-eminencia de elementos craneales y distales, enÁridos ocurre lo mismo que en el ciervo y enVenta Micena también En Galería el NR se ciñeprincipalmente a elementos craneales. SóloS.0.0.6-7 y el MNE muestra una mayor propor-ción de elementos axiales, igualando el panora-ma observado en los cérvidos. Finalmente enTorralba predominen los elementos craneales
seguido de los apendiculares proximales, losaxiales y los distales. Si nos fijamos en el MNEesta situación se mantiene, aunque debido a locomentado en los cérvidos en torno a los "huesoslargos" la situación se hace más equilibrada entrelos elementos proximales y los distales.
En los équidos la representatividad de los res-tos es superior a la contemplada en los bóvidos,pero como en aquel taxón se repite la misma ten-dencia, predominio de elementos craneales yapendiculares distales en Dolina, Pinilla delValle, Solana del Zamborino y Pinilla del Valle.En Galería se observa un mayor número de nive-les representativos, los cuales coinciden en mos-trar dos patrones de representación diferentes.Así tal y como ocurría en los bóvidos y sobretodo en los cérvidos aparece un patrón de repre-sentación diferenciado según la unidad a la quecorresponda el análisis. Así en la unidad II pre-sentada por Huguett et al. (1999) están sobrerre-presentados los elementos craneales mientrasque los demás elementos están muy mal repre-sentados, por el contrario en los dos estudios dela unidad III, la representación anatómica difie-ren en el grado de que los elementos axiales sonmucho más abundantes tanto en el NR como enel MNE aunque con respecto a los cérvidos susporcentajes han disminuido algo.
En Torralba la mayoría de los niveles tienenpocos restos y tienden a sobrerrepresentar losrestos craneales aunque los demás elementos
YACIMIENTOS CRÁNEO/DIENTE ESQ.AXIAL ESQ. APENDICUL. ESQ. APENDICUL.EQUUS PROXIMAL DISTALDolina Díez, (1992)Galería TG 10 B, TN
6 DA, TN 6Galería TG 10 C, TG
10 D, TN 5Galería S.O.O.6Galería S.O.O.7Pinilla del Valle
Torralba 1Torralba 3
Torralba TotalSol. Del Zamborino
72 % / 63 %85 % /83 %
72 % / 68 %
48 % / 38 %68 % / 55 %53 % / 49 %41 % / 32 %47 % / 40 %44 % / 36 %
85,8 % / 85 %
11 %4 %
4 %
41 %22 %3,2 %31 %22 %22 %1,5 %
6 %3 %
16 %
4 %2 %8 %
20 %21 %25 %
1,75 %
12 %8 %
8,5 %
6 %8 %
36 %9 %
10 %9 %11 %
YACIMIENTOS CRÁNEO/DIENTE ESQ.AXIAL ESQ. APENDICUL. ESQ. APENDICUL.MNE EQUUS PROXIMAL DISTAL
GALERÍA S.O.O.7Torralba
Galería TG 11Galería TG 10 a
68,5 % / 56 %49 % / 40,7 %62,6 % /51,4 %51,1 % / 44 %
22,5 %22 %26 %
28,2 %
2, 4 %8,6 %2,3 %14,9 %
6,1 %21 %9,4 %6 %
Tabla 3. Patrones de Representación Taxonómica en los niveles más representativos de Equus según el NR-MNE.
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 16
también están bien documentados. En los nivelescon mayor número de restos se observa la mismasituación que en los taxones anteriores, ya quepredominan los elementos craneales seguido delos axiales y los proximales manteniendo todosellos valores muy parejos, aunque como ya seexplico la muestra de apendiculares variará enfunción del estudio realizado (NR o MNE). (Tabla3).
Entre los paquidermos se aprecia como enalgunos de los niveles de Torralba ya no son loselementos craneales los predominantes, ahora seda una situación nueva en el que todas las sec-ciones a excepción de los elementos apendicula-res distales mantienen unos valores muy simila-res. Una circunstancia que también se mantieneen los estratos menos representativos.
En otros yacimientos con menor número derestos como en Solana del Zamborino tan sóloaparecen restos craneales y en Áridos, Arenerodel arrollo del Culebro o Arriaga parece habergran abundancia de elementos axiales (Rus &Vega, 1989; Díez, 1992; Sese & Soto, 1991). Y enVenta Micena (Martínez Navarro, 1992) junto alos elementos craneales también están bienrepresentados los elementos axiales y apendicu-lares proximales.
3.4. Patrones de Alteración ósea en elPaleolítico Inferior.
En venta Micena el conjunto está muy bienconservado y la sedimentación debió ser muyrápida (Gibert et al., 1992), esto ha permitidoobservar marcas antrópicas de descarnación y defracturación sobre el conjunto osteológico(Gibert 1992; Martínez Navarro, 1992), de talmanera que de los 5000 restos analizados enVenta Micena, 300 presentan este tipo de altera-ciones. Por otro lado los carnívoros son el princi-pal agente acumulador de esta acumulación, nosólo por lo ya comentado en los apartados ante-riores, sino que también por la gran abundanciade marcas de diente que aparecen. De tal mane-ra que el 71 % de los huesos parece haber sidofracturado por carnívoros y el 100 % de las epífi-sis muestren marcas de dientes y mordisqueo(Arribas et al., 1996, Gibert et al., 1992). Estosdatos indican que en Barranco del Paso y VentaMicena sí hubo actividad antrópica, aunque paraGibert (1992) es fruto del carroñeo, que tambiénes reconocido por Palmquist & Martínez Navarro(1996), Martínez Navarro (1995) y Gibert et al.(1992), que tras observar los patrones de edad,sexo y las patologías de los individuos cazados,piensan en un acceso carnívoro primario.Además, la existencia de dientes deciduales de
hiénidos y la escasa industria localizada en ventaMicena parecen indicar tres cosas. En primerlugar que la acción antrópica debió ser muy esca-sa, ya que el volumen de individuos animaleslocalizados en este lugar es muy amplia frente alas evidencias de acción antrópica, muy escasas,aunque dado el alto tonelaje de ciertos especí-menes como elefantes o hipopótamos y la altadisponibilidad cárnica que ofrecen plausibles deser consumida, este no tiene por que dejar evi-dencias de marcas como ha indicado Creader(1983). Por lo que es posible que la acción huma-na fuera mayor de lo que pueda pensarse, aun-que en ciertos estudios ha dejado de manifiesto ladieta principalmente vegetariana de los supues-tos restos humanos de Venta Micena (Malgaba etal., 1992; Martínez Navarro, 1995). En segundolugar creo que no hay bases suficientes paradefender un protagonismo exclusivo de los car-nívoros en la caza de ciertos taxones, ya quealgunos de ellos como la megafauna carece deenemigos naturales, sin embargo el entorno deeste yacimiento al borde de una charca puede serun buen lugar para la muerte natural de estosindividuos. En tercer lugar es evidente la intensaacción protagonizada por los carnívoros comomuestran los patrones de marcas y de represen-tación anatómica, junto a los dientes deciduales yotros condicionantes como los patrones de edad,las patologías de los especímenes presentados,que aunque no son del todo un rasgo diagnósticosí puede ayudarnos a comprender el origen deesta acumulación sí los apoyamos en los otrosdatos tafonómicos. Los cuales según Arribas et al.(1996) hay un 71 % de los restos con fracturas deorigen animal, y todas las epífisis muestras demordeduras.
Por lo que en definitiva la acumulación deVenta Micena sería un palimpsesto de múltiplesprocesos con especial incidencia de carnívoros,pero en el que también intervendría la muertenatural de algunas especies, la acumulación dehiénidos formando cubiles y la posible acciónantrópica sobre determinados recursos (sinpoder determinar si fue primario o secundario)aunque parece más probable la segunda opción.
A este respecto hay que decir que Palmquist& Martínez Navarro (1996); Martínez Navarro(1995) y Gibert et al. (1992) no hacen referenciaa que secciones anatómicas presentan marcas decorte, ni cuales son los taxones que las presentan.Por lo que no se puede definir que tipo de acciónhicieron los homínidos. Lo que sí es seguro esque la gran biomasa presentada pudo ofrecerunas grandes posibilidades alimenticias.
En los casos de Torralba y Ambrona todo
CuPAUAM 26, 2000 Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas… 17
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 17
18 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
parece apuntar a una intensa historia tafonómicay sedimentológica muy variada, en la que segúnShipman & Rose (1983) el 66 % de los restos pre-sentan evidencias de rodamiento y erosión, juntoa un alto grado de exposición subaérea sobre losmateriales. También la fragmentación de los res-tos en opinión de Díez (1992) sería una conse-cuencia de la diagénesis, la presión del sedimen-to y otras circunstancias además de la propiaacción antrópica. Por lo que la deposición de losrestos no respondería a una posición primaria.
Por otro lado según Díez, (1992, 1995) elacceso antrópico sobre los restos de Torralba res-ponderían a una acción secundaria destinada alaprovisionamiento de la carroña y los despojoscárnicos abandonada por los carnívoros. Sinembargo, tal y como ha observado Domínguez-Rodrigo (1998), determinadas circunstanciasparecen indicar que los carnívoros no fuerosunos actores tan importantes como pretendedemostrar Díez, así el porcentaje de marcas dediente que presentan los restos óseos (1,8 %) estámuy lejos del que debiera tener una acumulaciónproducida por carnívoros, y determinados taxo-nes como los bóvidos carecen de marcas de dien-te que indiquen un consumo animal primario deeste taxón (Domínguez-Rodrigo, 1998) y otrasespecies como los elefantes carecen de enemigosnaturales. Además, las evidencias de acciónantrópica si parecen coincidir con la documenta-ción de un acceso cárnico primario en otros yaci-mientos ya que el 1,7% (Domínguez-Rodrigo,1998), el 3,7 % (Shipman & Rose, 1983) y el 2,2% (Díez, 1992) de los restos presentan marcas decorte. Por lo que la interpretación de estos datosparece ser algo más complicada que la propues-ta por Díez. Lo que sí es evidente y seguro es quesí se produjo un acceso cárnico antrópico y car-nívoro sobre gran cantidad de recursos pero nose puede precisar como se produjo este. Aunquedada la alta representatividad de ciertos elemen-tos como los axiales y los apendiculares proxi-males entre los paquidermos, équidos, cérvidossí es probable un gran acceso a altas porcionescárnicas en estos taxones.
Los casos de Áridos y Arriaga ya se hancomentado en el apartado 3.2. y parecen indicarun consumo antrópico primario, además la rápi-da deposición que se produjo en Áridos podríaindicar una descarnación del elefante en unmomento temprano tras su muerte.
En Pinilla del Valle aparece documentado ungran conjunto de alteraciones óseas, entre lasque destacan los efectos postdeposicionales, loscuales aparecen en el 12 % de los huesos, tam-bién hay pátinas en el 28 % relacionadas con
episodios de resedimentación (Díez, 1992), yhuesos rodados que indican haber sufrido trans-portes hídricos producidos por la influencia deflujos y corrientes hídricas (Díez, 1992). De igualforma destacan las marcas de diente y la ausen-cia de estrías de descarnación y de industria líti-ca parecen indicar que este sitio fue un cubil decarnívoros.
En Solana del Zamborino como en Pinilla delvalle el número de restos con alteraciones óseases muy bajo en proporción al número de restostotal. De igual forma muchos restos presentanuna procedencia exsitu como reflejan ciertasalteraciones químicas, y las evidencias decorrientes hídricas, que se dejan sentir principal-mente sobre los taxones de menor tamaño. Porotro lado la acción antrópica ha sido documen-tada a través de las marcas de corte y algunoshuesos quemados pero en proporciones muybajas. En algunas especies como en los cérvidos,los équidos y los bóvidos también hay alteracio-nes producidas por carnívoros por lo que tam-bién actuaron sobre el conjunto óseo, algo que secorresponde también con lo observado en elapartado de la representación anatómica. En loque se refiere al aporte de carnívoros su aporte yconsumo está únicamente relacionado con lospropios carnívoros, ya que no presentan ningunaevidencia de manipulación antrópica.
La Sima de los Huesos no presenta marcas decorte por lo que el papel humano en esta acu-mulación no debió de ser importante a diferenciade los carnívoros, que si han dejado marcas dedientes. Por otro lado según García & Arsuaga(1996), la acumulación de este yacimiento esconsecuencia de un proceso de mortalidad natu-ral de osos y zorros principalmente.
En Dolina como en algunos de los yacimien-tos anteriores también aparecen bastantes modi-ficaciones óseas aunque en proporción el bajonúmero de marcas producidas por los carnívoros(1,1 %) según Esteban (1996) parece indicar unacceso secundario de estos centrado en los taxo-nes de menor talla (especies pequeñas e infanti-les de taxones mayores), las cuales aparecenprincipalmente sobre las epífisis. También estándocumentadas las marcas de origen antrópicosobre el 2 % de los restos, por lo que el aprove-chamiento antrópico estuvo limitado a brevesvisitas esporádicas.
Díez (1992) coincide en identificar una bajaincidencia de los carnívoros sobre TD 10 y TD 11aunque observa un mayor porcentaje de marcasde diente (6 %) que Esteban. Sin embargo, opinaque el acceso antrópico se realizó de formasecundaria. Esta paradójica conclusión contrasta
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 18
con sus propios datos al identificar un 7 % demarcas de corte sobre los restos óseos y al obser-var un predominio de estas sobre las costillas yelementos diafisiarios, los cuales suelen relacio-narse con un aprovechamiento cárnico primario.Por otro lado también identifica marcas de dien-te sobre las epífisis, lo que indica un acceso sobrela carcasa por parte de los carnívoros en momen-tos tardíos en los que la carcasa está exenta decarne. Además, está misma interpretación tampo-co encaja bien con la representación taxonómicapresentada, ya que esta muestra un predominiode animales de talla media y de gran abundanciade individuos infantiles, que es incompatible conun acceso antrópico secundario y con las marcasantrópicas aludidas sobre las diáfisis. De la mismaforma tampoco encaja dentro de esta explicacióncarroñera la representación anatómica, ya que enella se ha observado un gran número de costillasy elementos axiales que no suelen pasar inadver-tidos a los carnívoros. Por lo que como indicaDomínguez-Rodrigo (1998) el origen de esta acu-mulación no puede deberse a carnívoros comolos cánidos o los hiénidos. Igualmente de darseun aporte primario de carnívoros el porcentaje demarcas de diente sería mayor del documentadoaquí.
También se han documentado otro tipo dealteraciones como las evidencias de la exposiciónsubaérea que indican una exposición prolongadade algunos restos (Esteban, 1996), pero sobretodo destaca el manganeso que presentan algu-nos conjuntos como el nivel b de TD 10, dondeel 60 % de los restos presenta este tipo de altera-ción, lo que indica fuertes concentraciones decharcos de agua estancada que hicieron incómo-da una ocupación prolongada de esta parte delyacimiento.
Para TD 6 Díez et al. (1999 a), han observadouna intensa acción antrópica, en el que aparecen156 huesos con marcas de corte frente a los 127con marcas de diente, de un total de 1056 restos.Además, este mayor grado de acción antrópicase ha visto atestiguado por la gran fragmenta-ción del conjunto donde el 74 % de los restos esmenor de dos cm y en el que el 28 % presentanpuntos de impacto que indican un gran consu-mo medular (Anconetani et al., 1996; Díez et al.,1999 a). Este acceso antrópico primario tambiénes evidente según indica la situación donde apa-recen las marcas de corte, situadas en el mayorde los casos sobre las diáfisis y los elementosaxiales (costillas y vértebras), afectando a todoslos taxones. Este aprovechamiento antrópico seha producido sobre todos los taxones y pareceser anterior al realizado por los carnívoros comoindican las marcas antrópicas localizadas en
amplias secciones cárnicas. En lo referente a loscarnívoros también ha quedado patente suacción sobre algunos elementos, especialmenteen las metadiáfisis y las epífisis, y como ocurrecon el patrón de aprovechamiento antrópico,también se da sobre todos los taxones aunquecomo agente secundario (Díez et al., 1996 b;1999 a).
En Galería ya se indicó como los cérvidossufrieron un proceso de fragmentación superioral de los otros taxones. En el estudio tafonómicode Díez (1992) para la unidad III (TG 10-11) des-taca el contraste producido por el gran númerode marcas de diente sobre las de corte, que evi-dencia una intensa acción de los carnívoros. Porlo que estos datos y otros a los que ya me referíle hacen interpretar este conjunto como un cubilde carnívoros, restringiendo la acción humana aun papel secundario y marginal. Sin embargo,esta hipótesis como ha indicado Domínguez-Rodríguez (1998) es bastante discutible, como yase ha mostrado.
En primer lugar destacar que si predominanlos individuos infantiles, el acceso secundario aestos sería inútil ya que tras el paso de los carní-voros no queda nada aprovechable pues carecende médula y su consumo es sólo cuestión deminutos (Blumenschine, 1986). Igualmente en laindustria lítica asociada predominan los elemen-tos cortantes que suelen relacionarse con un con-sumo cárnico, y en un supuesto carroñeo este nose hubiera producido. En tercer lugar destacarque de ser una acumulación producida por carní-voros habría que especificar como se ha produci-do está, ya que no hay dientes deciduales ni nadaque indique que fuera un cubil de cría, y por últi-mo destaca que la representación anatómicamuestra un predominio de elementos craneales yaxiales, con multitud de marcas de diente, lascuales suelen producirse en un acceso secundariode los carnívoros sobre las carcasas (Domínguez-Rodrigo, 1998). Así que más bien parece tratarsede una acumulación en la que los seres humanosactuaron como agentes primarios y los carnívo-ros como secundarios. Independientemente queel acceso humano fuera primario o secundario, laacción de los carnívoros es evidente pues un 20%de los restos presenta marcas de diente frente al1% con marcas de corte.
En el otro estudio de Díez et al. (1999 b) sobreesta misma unidad se propone que esta acumula-ción fue una trampa natural abierta al exteriordel karst, en la que los carnívoros actuaron comolos principales manipuladores junto a los homí-nidos que utilizaron el refugio de manera espo-rádica. Aunque se reconoce el protagonismo
CuPAUAM 26, 2000 Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas… 19
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 19
20 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
antrópico sobre el consumo primario de ciertosanimales grandes. Que explicaría la descompen-sada representación anatómica de ciertos ele-mentos axiales fruto de un transporte antrópicodiferencial. Este acceso humano también puedepercibirse a través de la fracturación de los restosóseos y ciertas muescas y puntos de impacto. Detal manera que dicha acción antrópica se centrosobre los équidos y cérvidos adultos, los cualespresentan bastantes marcas de corte sobre susdiáfisis (Díez et al., 1999 b).
Pero en la manipulación ósea de este conjun-to destaca principalmente la acción de los carní-voros, que parecen dejar una mayor evidencia desu acción sobre los individuos de menor tallacomo los cérvidos y équidos infantiles que pre-sentan una mayor alteración. La acción de loscarnívoros parece centrarse sobre todo en lasepífisis y las metadiáfisis, igual que ocurría enDolina (Díez et al., 1999 a), y debió corresponderprincipalmente a cánidos según Díez et al., (1999b). A pesar de este consumo antrópico primarioes chocante la desproporción existente entre lasmarcas producidas por los carnívoros y las decorte mucho peor representadas.
Junto a estas explicaciones en las conclusio-nes de Díez et al. (1999 b) se propone que dedarse un acceso antrópico secundario sobre losindividuos adultos de talla grande se podríaaprovechar las zonas craneales y axiales. Sinembargo, estas son las que menos posibilidadestienen de contener carne tras el acceso primariode un carnívoro, ya que los costillares son siem-pre lo primeros en consumirse (Blumenschine,1986, Domínguez-Rodrigo, 1998), por lo queesta opinión de Díez et al. (1999 b) parece insos-tenible dada la representación anatómica docu-mentada y los patrones de marcas.
Para la Unidad II Huguet et al. (1999) estable-ce que el porcentaje de restos identificablesasciende a un 19,4%, por lo que no es un conjun-to muy fragmentado. Aunque la conservación delos restos es bastante buena en los niveles infe-riores TG 7, 8, 9 y TN 2, 3, 4 la intensa acción deagentes químicos ha dificultado su identificacióne imposibilitado su análisis tafonómico, en cam-bio en el resto de la unidad este estudio se hahecho permitiendo observar ciertas alteracionescomo el rodamiento, las concreciones, los agrie-tamientos, el manganeso o el pisoteo. Así el 50%de los huesos presentan evidencias de mangane-so lo que ha permitido saber que en este momen-to Galería sufrió varios encharcamientos queimposibilitó su habitabilidad. También se haobservado gran cantidad de marcas de diente,alteraciones salivares, diáfisis cilíndricas que indi-
can un intenso aprovechamiento por parte de loscarnívoros (Díez et al., 1996 a; Huguet et al.,1999). Por otro lado la acción de los homínidosparece estar ligada a aquellos elementos más cár-nicos como costillas, por lo que su acceso es pri-mario y temprano a los animales. Algo que se havisto corroborado también por las superposicio-nes de marcas de diente sobre marcas de corte encostillas y vértebras que indican un acceso pri-mario humano y otro secundario carnívoro. Porel contrario en ningún caso se ha documentadolo contrario.
De esta forma en todos los estudios parecerepetirse la misma tendencia. Un acceso antrópi-co primario (a pesar de lo indicado en Díez,1992) seguido de otro posterior carnívoro. Laacción de los carnívoros tiende a concentrarse enlas secciones axiales y en los elementos apendi-culares, lo que coincide con los elementos anató-micos más cárnicos y alimenticios, por lo que unconsumo de estas secciones posterior al realizadopor los ellos sería muy poco rentable e incompa-tible con un acceso secundario por parte antrópi-ca. Por otro lado la acción antrópica se producesobre los mismos elementos que han alterado loscarnívoros, por lo que la única explicación deesto es que los carnívoros accedieran a los restosen un momento posterior al humano, manipu-lando las epífisis y fragmentos metadiafisiarios,con el fin de consumir el contenido graso de losextremos de este tipo de elementos, ya que si notendría sentido las marcas de corte sobre estoshuesos, ya que no quedaría carne que consumir.
Por otro lado destaca que gran parte de losrestos óseos de animales pequeños no presentancasi marcas de corte, frente a las marcas de dien-te, lo que puede deberse a un aporte animal deeste tipo de taxones. De hecho Díez et al. (1999b) propone un papel predominante antrópicosobre los équidos y cérvidos adultos, los cualesson considerados como especímenes de tallamedia y grande. Resumiendo lo visto en Galeríase puede pensar en una acumulación con un ori-gen no muy claro, en el que las condiciones deocupación no fueron muy favorables debido alencharcamiento del lugar, pero en el que diver-sos agentes actuaron sobre el conjunto. A estamisma conclusión ha llegado Rosas et al. (1999)que piensa en la cueva como un lugar de consu-mo más que en un lugar de ocupación, actuandosobre dicho lugar variedad de agentes. Así desta-ca en primer lugar el protagonismo antrópicosobre los animales de talla grande y mediana(cérvidos, équidos y bóvidos) seguido de un acce-so secundario por parte de los carnívoros sobreestos mismos recursos y otros de menor tamaño.
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 20
3.5.Recapitulación
Tras lo visto en este apartado parecen confir-marse las expectativas comentadas en los apartadosanteriores así en Venta Micena se darían multitudde procesos en el que tendrían especial inciden-cia las acumulaciones producidas por carnívorosy los episodios de muerte natural, mientras quela acción humana en dicho lugar se limitaría a unacceso sobre altas porciones cárnicas proceden-tes de grandes herbívoros, aunque no hay unestudio tafonómico claro que especifique quetaxones presentan alteraciones antrópicas.
En Torralba ocurriría un fenómeno parecidoen el que estarían presentes multitud de fenóme-nos, y en el que dadas las malas condiciones deconservación no se pueden precisar que grado demanipulación antrópica y animal sufrieron losrestos. En cualquier caso e independientementedel origen de los diferentes taxones sí pareceseguro una alta representatividad de elementoscárnicos importantes, y que dada la representa-ción anatómica existente si se pudo producir elacceso a estos recursos, aunque no se puedenegar ni confirmar la existencia de ciertas estra-tegias cinegéticas. En los casos de Áridos y Arriagaha quedado claro el temprano acceso antrópicoque sufrieron dichas acumulaciones.
En Solana del Zamborino parece que si huboun protagonismo predominantemente humano,aunque las evidencias de su acción no han que-dado muy manifiestas, al contrario que lo ocu-rrido con los carnívoros que como agentessecundarios sí han alterado bastante el conjunto.Por otro lado se ha visto como el origen de algu-nos restos no corresponde a una posición prima-ria, y como ocurre en Torralba algunos elemen-tos muestran cierta procedencia exsitu, por loque la interpretación de este conjunto es máscompleja de lo que realmente parece.
En los yacimientos de Pinilla del Valle y laSima de los Huesos la ausencia de acción antrópicay la presencia de marcas de diente y otras pecu-liaridades de los carnívoros confirman el prota-gonismo de estos carnívoros en dichas acumula-ciones, pero en cualquier caso las evidencias desu acción son menores de lo que cabría esperar.
En Dolina los diferentes estudios parecenconfirmar el protagonismo antrópico que sedesarrollo en la acumulación teniendo loscarnívoros un papel secundario. Por otro lado laocupación de este yacimiento como el deGalería, no debió ser muy favorable debido alencharcamiento de determinadas zonas delyacimiento.
En Galería también parece darse un papel
predominantemente antrópico en la acumula-ción de ciertos restos, y así el acceso sobre losanimales de talla media y grande corresponde aun aporte antrópico primario. Por otro lado laacción de los carnívoros se debe a un episodiosecundario sobre estos taxones y primario sobrelos de talla pequeña.
4. EL PALEOLÍTICO INFERIOR EN LAVERTIENTE MEDITERRÁNEA.
Como la Cornisa Cantábrica el número deyacimientos que presenta es bastante escaso, asísólo el estudio de Rueda (1993) sobre el yaci-miento del Pleistoceno inferior de Incarcalparece indicar un origen natural de dicha acumu-lación, en el que el 54% de los restos muestranfracturas de origen irregular, y en el que haymuchos restos que se conservan completos (13%),igualmente entre la representación anatómica dedicho conjunto destacan los elementos axialescon un 60%.
Otro yacimiento con una mayor representa-ción es el yacimiento de Pedra Dreta en SantJulia de Ramis en el que predominan los équidosy los rinocerontes, pero no se especifica que alte-raciones ha sufrido el conjunto.
Ya en el País Valenciano se pueden destacar lacueva de Bolomor, donde predominan los équi-dos, los bóvidos y los cérvidos, pero donde tam-bién hay documentado otras como grupos el dela megafauna (Fernández, 1997). En el Corb pre-dominan los cápridos (Sarrión, 1990).
5. CONCLUSIÓN
Desde un punto de vista taxonómico destacauna relación completa entre la fauna representa-da y el entorno de cada yacimiento, pero sepuede diferenciar una doble tendencia. En pri-mer lugar destaca una asociación de gran mega-fauna (elefante e hipopótamo) junto al trienioEquus, Bos, y Cervus en las estaciones de carácterabierto, sobre medios de carácter fluvio-lacus-tres. Por el contrario en los emplazamientoscerrados sobre cuevas o abrigos hay un predo-minio del trienio aludido, con mayor presenciade ciervo o caballo según sea el clima más frío otemplado.
Desde un punto de vista subsistencial se pro-duce un amplio número de situaciones que pa-recen indicar un acceso antrópico rico en altasporciones cárnicas, bien por medio de episodioscinegéticos, o por medio de un carroñeo prima-rio anterior a la llegada de otros carnívoros.Teniendo estos un papel secundario posterior a laacción de los homínidos, aunque en ocasiones
CuPAUAM 26, 2000 Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas… 21
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 21
22 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
también son los principales acumuladores deciertos recursos, formando cubiles o reutilizandolos emplazamientos de previa ocupación antró-pica. Pero dados los análisis efectuados, quizássea necesario realizar nuevos estudios tafonómi-cos que especifiquen las alteraciones óseas quesufren los diferentes taxones, ya que no se suelerelacionar las especies con los diferentes tipos demarcas, y tan sólo se muestran los patrones demarcas de una manera global. Sólo en los yaci-mientos de Torralba, Galería, Dolina, y Solanadel Zamborino se especifican los diferentes tiposde marcas por taxón, y sólo en Galería y Pinilladel Valle se indican la correspondencia de deter-minados tipos de marcas con los patrones derepresentación anatómica aunque en Galería nose especifica claramente a que taxón corres-ponde, por lo que no son unos datos muy preci-sos. Igualmente en ningún estudio se relacionalos porcentajes de marcas con el MNE, sino conel NISP, lo que da unos porcentajes diferentes delos reales, ya que la relación de estos datos con elMNE es más preciso. De esta forma sería conve-niente especificar en futuros trabajos tafonómi-cos tipos de marcas, relación de estas con cadataxón según el NISP y el MNE y relación concada sección anatómica.
6. BIBLIOGRAFÍA.
ALTUNA, J., 1972: "Fauna de Mamíferos de losYacimientos Prehistóricos de Guipúzcoa". MunibeXXIV
ALBERDI, M.T.; ALCALÁ, L.; AZANZA, B.; CERDEÑO, E.;MAZO, A.; MORALES, J. & SESÉ C., 1989:"Consideraciones Bioestratigráficas sobre la faunade vertebrados fósiles de la Cuenca de GaudixBaza. (Granada, España)". Trabajos sobre Neógeno yCuaternario 11, 347-355.
ANCONETANI, P.; DÍEZ, C. & ROSELL, J. 1996: "Intencio-nal Bone Fracturing for marrow extraction inAtapuerca (Spain) and Isernia la Pineta (Italy).Lower Paleolithic sites". En III International Congressof Prehistoric and Protohistoric Sciencies. Forli 8-14Septiembre. Tomo 2. 445-451.
ARRIBAS HERRERA, A.; PALMQUIST, P. & MARTÍNEZ NA-VARRO, B., 1996: "Estudio tafonómico cuantitativode la asociación de macromamíferos de VentaMicena". Comunicaciones de la II Reunión de Tafonomíay Fosilización. 27-38
ARSUAGA, J.L; BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M, CARBONELL,E.; CUENCA BASTOS, LORENZO, C.; PÉREZ GONZÁ-LEZ, A. & RODRÍGUEZ, X.P., 1996: "Los YacimientosPleistocénicos de la Sierra de Atapuerca". ItinerariosGeológicos desde Alcalá.153-173
BEHRENSMEYER, A. & HILL (eds.), 1980: Fossils in theMoking: Vertebrate Taphonomic and paleoecology.Chicago University Press.
BINFORD, L. R., 1987; "Where there elephant hunters atTorralba". En The evolution of Human Hunting. Ed. M.H. Nitecki & D. W. Nitecki. 47-104
BLUMENSCHINE, R.J., 1986: Early hominid scavengingopportunites. Implications of carcass availability in theSerengeti and Ngorongoro ecosystems. Oxford: BarInternational Series 283.
CABRERA, V., 1984: El yacimiento de la Cueva del Castillo(Puente Viesgo Santander). Biblioteca PrehistóricaHispánica nº 22.
CARDOSO, J. L., 1993: Contribuçao para o Conhecimiento dosgrandes Mamíferos du Pleistoceno Superior de Portugal.Comarca Municipal de Oeiras.
CAVALLI-SFORZA, L. F., 1994: Quiénes somos. Historia de ladiversidad humana. Ed. Crítica.
CRADER, D., 1983: "Recent single-carcass bone scattersand the problem of butchery sites in the archaeolo-gical record". En Animals & Archaeology: Hunters andtheir prey, 107-142. B.A.R. Internatio-nal Series, 283.Oxford.
DARI, A., 1999: "Les grands mammiferes du site pleisto-cene superieur de la Grotte du Catillo: Étude arché-ozoologique: Donnes paleonyologiques, taphono-miques et palethnographiques". Espacio, Tiempo yForma 12. 103-127.
DÍEZ, J. C., 1992: Zooarqueología de Atapuerca (Burgos), eimplicaciones paleoconómicas del estudio tafonómico deyacimientos del Pleistoceno Medio. Tesís Doctoral.Univer-sidad Complutense de Madrid.
DÍEZ , J. C., 1995: "Acumulaciones faunísticas y homíni-dos en los yacimientos arqueológicos españoles". EnEvolución Humana en Europa en los yacimientos de lasierra de Atapuerca. 557-604
DÍEZ , J. C.; MORENO, V.; ROSELL, J. & ANCONETANI, P.,1996 a: "Sequence de la consommations des ani-maux par les carnivores au gisement de Galería.(Sierra de Atapuerca, Burgos)". En III Internationallcongress of prehistoric and protohistoric sciencies. Forli, 8-14 Sept. (1996), Tomo 2. 1265-1270.
DÍEZ , J. C.; FERNÁNDEZ JALVO, Y.; CÁCERES, I.; ESTEBAN,M.; HUGUET, R.; IBÁÑEZ, N. & ROSELL, J., 1996 b:"Zoo-archaeology and taphonomy of the early andMiddle Pleistocene Sites of Sierra de Atapuerca(Burgos, Spain)". En III International Congress of pre-historic and protohistoric sciencies. Forli 8-14 Septiembre.Tomo 6. 1311-1314.
DÍEZ , J. C.; FERNÁNDEZ JALVO Y.; ROSSELLS, J. & CÁCE-RES, I. 1999 a: "Zooarchaeology and taphonomy ofAurora Stratum (Gran Dolina, Sierra de Atapuerca,
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 22
Spain.)". Journal of Human Evolution. Vol 37-Nº3/4.623-652.
DÍEZ , C; MORENO, V.; RODRÍGUEZ, J; ROSELL, J. & CÁ-CERES, I., 1999 b: "Estudio arqueozoológico de losrestos de macrovertebrados de la Unidad III deGalería". En Atapuerca. Ocupaciones humanas y paleoe-cológicas del Yacimiento de Galería. Arqueología deCastilla y León. (ed.) Carbonell, E.; Rosas González, A.& Díez, J. C. (1999). 265-281
DOMÍNGUEZ RODRIGO, M., 1998: "Tafonomía y CienciaFicción". Quadernos de Prehistoria i Arqueología deCastelló. Servei d’Investigations Arqueologiques iPrehistóriques. 19. 7-25
FERNÁNDEZ PERIS, J., 1997: Els Primeres habitants de lesterres valencies. Diputació de Valencia
GARCÍA, N. & ARSUAGA J. L., 1996: "The carnivoraremains from the Sima de los Huesos. MiddlePleistocene Site". En III International Congress of pre-historic and protohistoric sciencies. Forli 8-14 Septiembre.Tomo 6: 1259-1264.
GIBERT, J, 1992: Presencia humana en el Pleistoceno Inferiorde Granada y Murcia. Proyecto Orce-Cueva Victoria(1988-1992).
GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. & FREEMAN, L.G., 1978: Vida yMuerte en Cueva Morín. Instituto de cultura cantábri-ca.
HAYNES, G., 1988: "Longitudinal studients of African ele-phant death bone deposits". Journal of ArchaeologicalSciencie 14: 659-668.
HAYNES, G., 1991: Mammoths, mastodonts and elephants.Biology, behavior and the fossil record. CambridgeUniversity Press.
HUGUET, R.; CÁCERES, I.; DÍEZ, J. C. & ROSELL, J., 1999:"Estudio tafonómico y zooarqueológico de los restosóseos de macrovertebrados de la Unidad G.II deGalería". En Atapuerca. Ocupaciones humanas y paleoe-cológicas del Yacimiento de Galería. Arqueología deCastilla y León. (ed.) Carbonell, E.; Rosas González, A.& Díez, J. C.: 245-264.
IGLESIAS A., GIBERT, J., GIBERT, L. 1998: "La penetra-ción de los homínidos por el Estrecho de Gibraltaren el contexto general de su dispesión". Gallaecia 17.29-46.
KLEIN, R. G., 1987: "Reconstruging how early peopleexplotation animals. Problems and Perspectives".En The evolution of Human Hunting. Ed. M. H. Nitecki& D. W. Nitecki. 11-44
KLEIN R. G. & CRUZ-URIBE, K., 1994: "The Paleolithicmammalian fauna from the 1910-14 excavations atEl Castillo cave (Cantabria)". Museo y Centro deInvestigaciones de Altamira. Monografías 17. 141-158.
MALGABA, A.; SOFONI, S.; SUBIRA, M.E. & CARRASCO, T.,1992: "Estudio preliminar de la paleodieta de losrestos fósiles de Orce (Venta Micena, Granda),mediante el análisis de elementos traza". En Gibert,J (1992). Presencia humana en el Pleistoceno Inferior deGranada y Murcia. Proyecto Orce-Cueva Victoria (1988-1992). 189-197.
MARTÍNEZ MORENO, J.; MORA, R.; PÉREZ, A. &SANTONJA, M., 1997. "Bifaces junto a elefantes¿Porque retornar a Torralba y Ambrona?".
MARTÍNEZ NAVARRO, B., 1992: "Estudio cuantitativo yconsideraciones paleo-biológicas de la Comunidadde Mamíferos del Yacimiento de Venta Micena". EnGibert, J (1992). Presencia humana en el PleistocenoInferior de Granada y Murcia. Proyecto Orce-CuevaVictoria (1988-1992). 155-188
MARTÍNEZ NAVARRO B., 1995: "Orce Nuevas fronteras enpaleontología y prehistoria de Europa". Revista deArqueología 173. XVI. 6-17
MONTES BERNÁRDEZ, R., 1992: "Los primeros gruposhumanos depredadores en el Sur de la Península(Andalucía, Murcia y Albacete)". Munibe 43. 3-12.
PALMQUIST, P. & MARTÍNEZ NAVARRO, B., 1996: "Unmodelo para diferenciar asociaciones de macroma-míferos generados por mortandad gradual y catas-trófica. Apli-cación al yacimeinto de Venta Micena".Comunicaciones de la reunión de Tafonomía y fosilización.287-298.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; SANTONJA, M.; GALLARDO, J.;ALEIXANDRE, T.; SESE, C.; SOTO, E.; MORA, R. &VILLA, P., 1997 a. "Los yacimientos Pleistocenos deTorralba y Ambrona y sus relaciones con la evolu-ción geomorfológica del polje de conquezuela(Soria)". Geogaceta 28. 175-178.
PÉREZ GONZÁLEZ, A.; SANTONJA, M.; GALLARDO, J.;ALEIXANDRE, T.; SESE, C.; SOTO, E.; MORA, R. &VILLA, P., 1997 b. "Actividad Humana y Procesosnaturales". IV Reunión de Cuaternario. 235-247.
ROSAS et al., 1999: "Contribución del yacimiento deGalería al cuaternario Ibérico". En Carbonell E.;Rosas & Díez, J. C. (1999). Atapuerca: Ocupacioneshumanas y paleoecología del yacimiento de Galería. 377-391.
RUIZ BUSTOS, A., 1984: "El yacimiento paleontológico deCúllar de Baza-I". Investigación y Ciencia 91. 20-29.
RUIZ BUSTOS, A.; TORO MOYANO, I.; MARTÍNEZ SUAREZ,E. & ALMOHALLA GALLEGO, M., 1982: "Procesosevolutivos durante el cuaternario Medio y Superioren las poblaciones de pequeños mamíferos del surde la Península Ibérica. Condiciones climáticas queimplican e importancia bioestratigráfica". Cuadernode Prehistoria de la Universidad de Granada. 7. 9-23.
CuPAUAM 26, 2000 Implicaciones Tafonómicas y Zooarqueológicas… 23
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 23
24 José Yravedra Sainz de los Terreros CuPAUAM 26, 2000
RUS, I. & VEGA TOSCANO, G., 1989: "El yacimiento deArriaga II. Problemas de una definición actual delos suelos de ocupación". Primeras Jornadas deMetodología e Investigación Prehistórica. Soria. 387-400
SANTONJA, M.; LÓPEZ MARTÍNEZ, N. & PÉREZ GONZÁLEZ,A., 1980: Ocupaciones achelenses en el valle del Jarama.Publicaciones de la Diputación provincial deMadrid.
SANTONJA, M.; MOISSENT, E. & PÉREZ GONZÁLEZ, A.,1992: "Cuesta de la Bajada (Teruel) Un nuevo sitiodel Paleolítico Inferior". Boletín del Seminario deEstudios de Arte y Arqueología. BSAA LVIII. 25-45
SANTONJA, M.; MOISSENT, E.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.;VILLA, P.; SESÉ, C.; SOTO, E., MORA, R.;EISENMANN, V. & DUPRE, M., 1994: "Cuesta de laBajada un yacimiento del Pleistoceno Medio enAragón. Arqueología Aragonesa". Gobierno deAragón Departamento de Educaión y Cultura. 61-68
SANTONJA, M.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.; MORA, R.; VILLA,P.; SESÉ, C. & SOTO E., 1996: Estado actual de lasinvestigaciones en Torralba y Ambrona
SANTONJA, M.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.; VILLA, P.; SESÉ, C.;SOTO, E., MORA, R.; EISENMANN, V. & DUPRE, M.,
2000: "El yacimiento Paleolítico de Cuesta de laBajada (Teruel) y la ocupación humana en la zonaoriental de la Península Ibérica en el PleistocenoMedio". En Homenaje a E. Llobregat. Museo arqueoló-gico de Alicante
SARRIÓN, I., 1990: "El Yacimiento del Pleistoceno Mediode la Cova del Corb (Ondara Alicante)". Archivo dePrehistoria Levantina vol. XX. 43-75.
SESÉ, C. & SOTO, E., 2000: "Vertebrados del Pleistocenode Madrid". En J. Morales (Coord) PatrimonioPaleontológico de la Comunidad de Madrid. Consejeríade Educación de la Comunidad de Madrid. 216-243
SHIPMAN, P. & ROSE, J., 1983: "Early hominid hunting,buchering and carcass-procesing behaviours: appro-aches to tha fossil record". Journal of anthropologicalArchaeology 2, 57-98.
UTRILLA MIRANDA, P., 1992 "Aragón/Litoral Mediterrá-neo. Relaciones durante el Paleolítico". EnAragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios Culturalesdurante la Prehistoria. Ponencias y comunicaciones (ed.Utrilla Miranda, P.) 9-53
Tomo 26-C1 3/3/08 12:23 Página 24