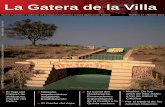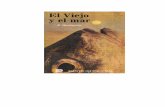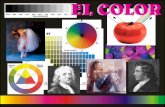EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE. Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares
Transcript of EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE. Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares
EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE
Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares
MArq Audema 2014Serie Prehistoria Antigua
Mario López-RecioJorge Morín de Pablos
Pablo G. Silva(Eds. científicos)
Este volumen de Memorias Arqueológicas AUDEMA ha sido publicado por:
MArq SPhA
© de la edición: Área Científica y de Divulgación. Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos CulturalesAUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.© de los textos: los autores© de las fotografías y de los dibujos: Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos CulturalesAUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
ISBN: 978-84-616-8456-4Depósito Legal: M-5618-2014
Dirección de la Serie: Jorge Morín de PablosDiseño y Maquetación: Esperanza de Coig-O’Donnell Diseño Gráfico de la Portada: Esperanza de Coig-O’Donnell
Impreso en España - Printed in Spain
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido fotocopias, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el previo permiso escrito de los autores
MArq Audema 2014Serie Prehistoria Antigua
EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE
Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares
TIPO DE OBRAPROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METRO DE MADRID
(LEGAZPI-SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES). ESTACIÓN 2.
LOCALIZACIÓN VILLAVERDE, MADRID
EMPRESA PROMOTORA
EMPRESA CONSTRUCTORA
CONSULTORÍA ARQUEOLÓGICA
Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos CulturalesAUDITORES DE ENERGÍA y MEDIO AMBIENTE, S.A.
Avenida Alfonso XIII, 72 28016 MadridTfno. 91 510 25 55; Fax. 91 415 09 08
e-mail: [email protected] www.audema.com
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICAINTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DE 12 DE OCTUBRE
DIRECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Mario López-Recio, Carlos Fernández Calvo y Fernando Tapias Gómez
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: Mario López-Recio
GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Pablo G. Silva (Departamento de Geología. Universidad de Salamanca. Escuela Politécnica Superior de Ávila), Francisco Miguel González Hernández y Fernando Tapias Gómez
METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN: Mario López-Recio, Carlos Fernández Calvo, Jorge Morín de Pablos y Fernan-do Tapias Gómez
ESTUDIO TIPOLÓGICO Y TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA LÍTICA: Felipe Cuartero Monteagudo, Mario López-Recio, Diego Martín Puig y Ana Lázaro Lázaro. (Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid)
RESTOS PALEONTOLÓGICOS: Alejandra Alarcón Hernández y José Yravedra Sainz de los Terreros (Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid)
ANÁLISIS PALINOLÓGICOS: Isabel Expósito y Patrícia Llàcer (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social -IPHES-. Àrea de Prehistòria -Unitat Associada al CSIC-. Universitat Rovira i Virgili), Francesc Burjachs (ICREA, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social -IPHES-, Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili)
ANÁLISIS ANTRACOLÓGICOS: Ethel Allué (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Universitat Rovira i Virgili) e Itxaso Euba (Institut d’Arqueologia Clàssica)
DATACIONES OSL: Tomás Calderón y Mª Asunción Millán (Laboratorio de Datación y Radioquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid)
MArq Audema 2014Serie Prehistoria Antigua
EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DEL 12 DE OCTUBRE
Geoarqueología en el valle inferior del Manzanares
Mario López-RecioJorge Morín de Pablos
Pablo G. Silva(Eds. científicos)
La implantación de equipos multidisciplinares compuestos por profesionales de la arqueolo-gía, geología, paleontología y palinología entre otras disciplinas una idea ciertamente conso-lidada a principios del s. XXI, implantada en la región de Madrid con iniciativas pioneras como la excavación de Áridos en el valle del Jarama ya en la década de 1970, y que siguió en la dé-cada siguiente en las excavaciones de Arriaga, Perales del Río y Soto e Hijos en el valle inferior del Manzanares, entre otras. Buena prueba de ello constituye este trabajo, en el que ha sido fundamental la puesta en marcha de un proyecto interdisciplinar acorde con los tiempos que requiere la denominada “arqueología de urgencia o de gestión”.
En la última década se han efectuado numerosas excavaciones de yacimientos paleolíticos en la Comunidad de Madrid, si bien son escasas las monografías publicadas (ej. Tafesa, El Cañave-ral, Ahijones). En este sentido, el Grupo de Cuaternario Madrileño (GQM) de la Asociación Es-pañola para el Estudio del Cuaternario (AEQUA) promueve y apoya toda iniciativa en relación a la divulgación de estudios e investigaciones geoarqueológicas similares a éste, que profun-dicen en el conocimiento de las primeras ocupaciones humanas de nuestra región.
El objeto de la presente monografía es dar a conocer los resultados obtenidos en el yacimiento paleolítico denominado “12 de Octubre”, excavado sistemáticamente en el año 2005 al tratarse de un sector de terraza del Manzanares parcialmente afectado por las obras de construcción de la Estación 2 de la prolongación de la línea 3 del Metro de Madrid (Legazpi-San Cristóbal de los Ángeles).
Dra. Elvira RoqueroDr. Javier Baena
Grupo de Cuaternario Madrileño Asociación Española para el Estudio del Cuaternario
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN 13MARIO LÓPEZ RECIO, JORGE MORÍN DE PABLOS Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ
II. CONTEXTO PALEOLÍTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 17MARIO LÓPEZ-RECIO
III. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 25PABLO G. SILVA, FRANCISCO MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ
1. INTRODUCCIÓN 252. MARCO GEOMORFOLÓGICO 253. ESTRATIGRAFÍA DE LA TCMZ EN EL SECTOR EXCAVADO DEL 12 DE OCTUBRE 324. CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE LA TERRAZA EN EL SECTOR EXCAVADO 365. CONCLUSIONES 376. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 407. ANEJO ESTRATIGRÁFICO 43
IV. METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOPALEONTOLÓGICA 49MARIO LÓPEZ RECIO, CARLOS FERNÁNDEZ CALVO, JORGE MORÍN DE PABLOS Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ
V. ESTUDIO TIPOLÓGICO Y TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA LÍTICA 55FELIPE CUARTERO MONTEAGUDO, MARIO LÓPEZ-RECIO, DIEGO MARTÍN PUIG Y ANA LÁZARO LÁZARO
VI. RESTOS PALEONTOLÓGICOS 73ALEJANDRA ALARCÓN HERNÁNDEZ Y JOSÉ YRAVEDRA SAINZ DE LOS TERREROS
VII. ANÁLISIS PALINOLÓGICO 89ISABEL EXPÓSITO, FRANCESC BURJACHS Y PATRÍCIA LLÀCER
1. INTRODUCCIÓN 892. METODOLOGÍA 903. RESULTADOS 944. INTERPRETACIÓN 975. CONCLUSIONES 99
VIII. ANÁLISIS ANTRACOLÓGICO 103ETHEL ALLUÉ E ITXASO EUBA
1. INTRODUCCIÓN 1032. METODOLOGÍA 1033. ESTUDIO 1044. RESULTADOS 1055. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES IDENTIFICADOS 106
IX. DATACIONES OSL 109TOMÁS CALDERÓN Y Mª ASUNCIÓN MILLÁN
1. MUESTRAS 1102. MANIPULACIÓN DE MUESTRAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS 1103. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 112
X. CONCLUSIONES 115MARIO LÓPEZ-RECIO, P.G. SILVA, FERNANDO TAPIAS GÓMEZ Y JORGE MORÍN DE PABLOS
I. INTRODUCCIÓN
MARIO LÓPEZ RECIO1, JORGE MORÍN DE PABLOS1 Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ1
Con motivo del espectacular aumento de las grandes obras de infraestructura y ambiciosos proyectos urbanísticos en el sur de la ciudad de Madrid se han efectuado en los últimos años numerosos estudios e intervenciones arqueopaleontológicas previas o ejecutadas de forma paralela a la fase de movimientos de tierras, dando cumplimiento a las normativas sobre pro-tección del Patrimonio Cultural en el ámbito nacional y autonómico. Prueba de ello es el estu-dio efectuado en el yacimiento paleolítico que se presenta en este volumen.
La excavación arqueopaleontológica del Hospital 12 de Octubre fue realizada en mayo de 2005, previa a la construcción de la futura ubicación de la Estación 2 de la Prolongación de la Línea 3 del Metro de Legazpi a San Cristóbal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.
Esta excavación ha aportado nuevos datos a la investigación del pleistoceno en un área con-creta de alto potencial geoarqueológico y paleontológico como es el B.I.C. “Terrazas del Man-zanares”, en el tramo urbano de Madrid, correspondiente al arranque de la denominada Te-rraza Compleja del Manzanares (TCMZ). Concretamente la investigación se ha centrado en profundizar en el conocimiento geoarqueológico y paleontológico de los niveles de terrazas pleistocenas del valle inferior del Manzanares mediante descripciones geomorfológicas, geo-lógicas y estratigráficas a detalle, el estudio tipológico y tecnológico del conjunto lítico, los análisis paleontológicos de micro y macrovertebrados, palinológico y la obtención de crono-logías mediante la técnica OSL.
El estudio presentado es fruto del trabajo interdisciplinar de un número importante de espe-cialistas en diferentes ámbitos para el estudio del Pleistoceno, como son la arqueología pre-histórica, geología, paleontología, biología, palinología, física y química, etc. con el objetivo
1 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected] ; [email protected]; [email protected]
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
14
común de relacionar las distintas variables y resultados de cada disciplina para reconstruir los procesos geológicos pasados, las reconstrucciones paleoambientales y la interrelación entre el hombre y el medio.
Este trabajo ha sido coordinado por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comu-nidad de Madrid. Las investigaciones presentadas en este volumen han sido efectuadas por Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. y financiadas por la entidad promotora MINTRA (Comunidad de Madrid) y la empresa adjudicataria de las obras en las que se ha llevado a cabo esta excavación (FCC Construcciones y Contratas). A todas las personas que han hecho posible tanto la realización de los trabajos como su divulgación, darles nuestro más sincero agradecimiento. En este sentido, agradecemos las facilidades prestadas por D. Ramón Peñue-las y D. Valentín Rodríguez (MINTRA), D. Joaquín Arroyo y D. Víctor Azañón (FCC), Dª Pilar Mena (DGPH), D. Carlos Caballero y Dª Elena Nicolás (coordinadores de Arqueología y Paleontología entre la DGPH y MINTRA).
II. CONTEXTO PALEOLÍTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO
MARIO LÓPEZ-RECIO1
En el distrito de Villaverde existe una gran concentración de yacimientos paleolíticos próxi-mos a la zona de actuación. De esta forma, en el entorno de Villaverde aparecieron restos del Pleistoceno en los areneros de la Estación de Villaverde Bajo (Pérez de Barradas, 1929), Juan Paris, Renfe-Talleres, Lucio Moya o Ramón Soto, Los Llanos (Priego et al., 1979), Santa Elena y el k.m. 3.8. de la Carretera de San Martín de la Vega, enclavados en la Urbanización Parque Rosales, Arroyo de Butarque, Arenero Hidroeléctrica, Arenero del Delfín, El Almendro II y Pedro Jaro II, a la izquierda de la carretera de San Martín de la Vega, Oxígeno (Santonja y Querol, 1979; Rus y Querol, 1981), La Perla, Arenero de los Rosales (Pérez de Barradas, 1924, 1926 y 1934; Obermaier, 1925) o el propio yacimiento de Transfesa-Tafesa (Meléndez y Aguirre, 1958; Rus, 1987; Baena y Baquedano, 2004 y 2010).
Los hallazgos paleolíticos más antiguos documentados en el valle del Manzanares se conser-van en en el nivel de terraza de +58 m (Avenida de Portugal). Pero destacan los yacimientos con industrias achelenses asociadas a faunas de Pleistoceno Medio (elefante antiguo -elephas antiquus- principalmente) de San Isidro (t +25-30m) en el tramo de Madrid y Transfesa-Tafesa (Mz1 y Mz2 de la TCMZ según Silva, 2003) en Villaverde Bajo (Santonja y Pérez-González, 2002). Estos conjuntos achelenses, elaborados mayoritariamente en sílex local, tan abundante en los sedimentos fluviales del Manzanares, además del empleo de cuarcita y cuarzo documentado en Tafesa (Baena y Baquedano, 2004), se componen de macroutillaje (bifaces, hendedores, triedros, etc.) y de lascas de diferentes formatos, en ocasiones retocadas para conseguir filos cortantes.
Los niveles de terraza de +18-20 m (asimilables a la TCMZ) podrían fecharse a finales del Pleis-toceno Medio (Santonja y Pérez-González, 2002), documentados fundamentalmente en el
1 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected]
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
18
tramo urbano de Madrid, en su margen derecha, donde se contextualiza un gran número de yacimientos paleolíticos sin asociación a restos faunísticos, descubiertos a principios del siglo XX en los cortes estratigráficos de los antiguos areneros, como los de Domingo Martínez, Do-mingo Portero, Parador del Sol, el Tejar de D. Joaquín o Vaquerías del Torero (Rubio et al., 2002). En sus conjuntos líticos se documentan procesos de talla discoide y levallois, útiles retocados sobre lascas conformando raederas, puntas, etc., además del trabajo bifacial, con la presencia de bifaces amigdaloides, lanceolados o triangulares (Wernert y Pérez de Barradas, 1921; Pérez de Barradas, 1922, 1923 y 1933-36).
Antiguo arenero del sur de Madrid, hacia 1920. Archivo fotográfico de J. Pérez de Barradas.
Museo de los Orígenes, Madrid.
Antiguo arenero del sur de Madrid, hacia 1920. Archivo fotográfico de J. Pérez de Barradas.
Museo de los Orígenes, Madrid.
19
Contexto Paleolítico de la zona de estudio
Los yacimientos paleolíticos adscribibles al Pleis-toceno Superior se documentan a partir de los ni-veles de terraza situados a +12-15m (correspon-dientes a los niveles fluviales Mx) en la margen derecha en el tramo de Madrid, como Casa del Moreno (Pérez de Barradas, 1933-36), conserván-dose algún retazo en la margen izquierda, como en el antiguo arenero de Esteban en el barrio de San Fermín (Pérez de Barradas, 1929), destacando en esta margen el enclave de El Almendro (Wer-nert y Pérez de Barradas, 1919). Este nivel se co-rrelaciona con el nivel de terraza situado a + 10 m sobre el arroyo de La Gavia (+ 12/15m del Man-zanares), lugar denominado “Gavia I”, donde se ha documentado un amplio conjunto paleolítico (Pérez de Barradas y Wernert, 1921; Rus, 1983; Sil-va, 2003; López Recio et al., 2005a). En estos encla-ves se documentan conjuntos musterienses dirigidos a la producción de lascas a partir de núcleos de extracciones centrípetas (fundamentalmente discoides y, en menor medida, levallois), algunas de las cuales fueron retocadas conformando raederas, denticulados, cuchillos, puntas, etc. Del mismo modo se documenta de forma escasa la presencia de bifaces, normalmente de formato reducido o alargados, estilizados, lo que en ocasiones se ha interpretado como Musteriense de Tradición Achelense. Los bloques y fragmentos de sílex de partida aprovechados para la talla líti-ca se encuentran en depósitos secundarios, fruto del desmantelamiento de los afloramientos de sílex de la zona, existiendo gran cantidad y densidad de fragmentos naturales aptos para la talla, una vez seleccionados, lo que se refleja en el registro arqueológico en la presencia de núcleos de escasas extracciones (a modo de tanteos previos) y productos de desbastado y descortezado primario (Rus, 1983 y 1987; Rus y Velasco, 1993; Baena et al., 1998; Conde et al., 2000; López Recio et al., 2005b).
En la denominada Terraza Compleja del Manzanares (Silva, 2003), en cuyo arranque se con-textualiza la actuación arqueológica y paleontológica realizada en la Estación 2 (12 de Octu-bre), por efectos de disolución del sustrato yesífero se produce la superposición de las terrazas anteriormente mencionadas (Pérez-González, 1980 y Goy et al., 1989) de Pleistoceno Medio y Superior. En este tramo final del Manzanares, se ha producido un número relevante de ha-llazgos pleistocenos en los areneros de Getafe y Rivas-Vaciamadrid, como son Alcaraz, Arriaga, Navarro o Casa Eulogio (Cobo et al., 1979; Gamazo, 1983 y 1985). En este marco destaca la existencia de sitios de ocupación como Arriaga II, con restos de industria lítica (núcleos, lascas y bifaces) y restos de elephas antiquus, bos primigenius, equus caballus, cervus elaphus y diceror-hinus hemitoechus (Rus y Vega, 1984; Rus y Enamorado, 1991; Vega et al., 1999; Santonja et al., 1999) y sitios de talla lítica o “talleres”, como Perales del Río (Gamazo et al., 1983) o Soto e Hijos
Antiguo arenero del sur de Madrid, hacia 1920.
Archivo fotográfico de J. Pérez de Barradas.
Museo de los Orígenes, Madrid.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
20
(Baena, 1992), donde se documentan las primeras fases de explotación de los núcleos para la obtención de lascas, con evidencias de modelos jerarquizados de talla (método levallois) y escaso material retocado sobre lasca.
Por último, la terraza baja del Manzanares, ubicada a +8m sobre el cauce actual, conserva en tramo urbano de Madrid, en su parte inferior, yacimientos de Paleolítico Medio como Ataji-llo del Sastre (Pérez de Barradas, 1923), López Cañamero o La Parra (Pérez de Barradas, 1922; Enamorado, 1989), los cuales presentan conjuntos musterienses de producción de lascas, con utillaje retocado sobre dichos productos de lascado. En la parte superior de dicho nivel bajo de terraza, se han documentado las escasas evidencias de Paleolítico Superior de dicho valle fluvial, como en El Sotillo (Obermaier y Pérez de Barradas, 1924; Wernert y Pérez de Barradas, 1930-32; Martínez de Merlo, 1984) o los areneros de Valdivia, Martínez, Cojo, Prado de los La-neros y Arenero de Nicasio Poyato (Pérez de Barradas, 1922, 1933-36 y 1934). En estos lugares destaca la existencia de materiales solutrenses, es decir, piezas foliáceas de talla bifacial, algu-nas conservadas en la fase de adelgazamiento, del mismo modo que raspadores, buriles, etc. (Baena y Carrión, 2002).
BIBLIOGRAFÍA
Baena Preysler, J. (1992): Talleres paleolíticos en el curso final del Manzanares, UAM.
Baena, J. y Baquedano, I. (2004): “Avance de los trabajos arqueológicos realizados en el yaci-miento paleolítico de Tafesa, antiguo Transfesa (Villaverde-Madrid): principales rasgos tecno-lógicos del conjunto lítico”. Zona Arqueológica, 4 (4), Homenaje a Emiliano Aguirre, 2-20.
Baena, J. y Baquedano, I. (coords.) (2010): Las huellas de nuestro pasado. Estudio del yacimiento del Pleistoceno madrileño de Tafesa (Antigua Transfesa). Zona Arqueológica, 14. Museo Arqueo-lógico Regional. Alcalá de Henares.
Baena, J. y Carrión, E. (2002): “Los materiales solutrenses”. La Colección Bento del Museo d´Arqueologia de Catalunya. Una nueva mirada a la Prehistoria de Madrid. Monografies, 3, 79-130.
Baena, J., Conde, C. y Carrión, E. (1998): “Estrategias de captación durante el Paleolítico Antiguo en la región sur de Madrid”. Rubricatum, 2, 69-76.
Cobo, A., Gamazo, M., Hoyos, M. y Soto, E. (1979): “Los yacimientos paleolíticos de las terrazas del Manzanares. Estado actual de la cuestión”. I Jornadas de Estudios sobre la Provincia de Ma-drid (Madrid, 1979), 38-43. Diputación Provincial de Madrid.
Conde, C., Baena, J. y Carrión, E. (2000): “Los modelos de explotación de los recursos líticos durante el Pleistoceno de la región de Madrid”. Spal, 9, 145-166.
Enamorado, J. (1989): “La Torrecilla y La Parra: análisis de la industria lítica de dos yacimientos
21
Contexto Paleolítico de la zona de estudio
de época paleolítica en el valle del Manzanares. Madrid”. Boletín del Museo Arqueológico Nacio-nal, VII, 9-27.
Gamazo, M. (1983): “Prospecciones en las terrazas de la margen derecha del río Manzanares (Getafe-Rivas-Vaciamadrid)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 14.
Gamazo, M. (1985): “Estudio de las industrias líticas procedentes de los areneros de Arcaraz, Arriaga, Navarro y Casa Eulogio (términos municipales de Getafe y Rivas-Vaciamadrid), conser-vados en la sección de Arqueología del Museo Municipal de Madrid”, Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña 4, 9-72.
Gamazo, M., Cobo, A. y Martínez de Merlo, A. (1983): “El yacimiento Achelense de Perales del Río (campañas de excavación de 1980 y 1981”. Homenaje al Profesor Martín Almagro Basch. Ministerio de Cultura, Madrid.
Goy, J.L., Pérez-González, A. y Zazo, C. (1989): Cartografía y Memoria del Cuaternario y Geomor-fología, Hoja de Madrid (745). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. IGME. Ministerio de Industria y Energía.
López Recio, M., Manzano Espinosa, I., Romero Salas, H., Escalante García, S., Pérez-González, A., Conde Ruiz, C., Velázquez Rayón, R., Baena Preysler, J. y Carrión Santafé, E. (2005a): “Caracterización geoarqueológica de los depósitos cuaternarios del arroyo de la Gavia (cuenca del río Manzanares –Madrid-)”. En: M. Santonja, A. Pérez-González, M.J. Machado (eds.): Geoarqueología y Patrimonio en la Península Ibérica y el entorno mediterráneo, 261-272.
López Recio, M., Manzano Espinosa, I., Romero Salas, H., Escalante García, S., Baena Preysler, J., Conde Ruiz, C., Carrión Santafé, E., Pérez-González, A. y Velázquez Rayón, R. (2005b): “Las prime-ras ocupaciones del arroyo de la Gavia”. Catálogo de la exposición temporal: “El Cerro de La Gavia. El Madrid que encontraron los romanos”. Museo de San Isidro de Madrid, 81-95.
Martínez de Merlo, A. (1984): “El Paleolítico Superior en el valle del Manzanares: el yacimiento de El Sotillo”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, II (1), 47-68.
Meléndez, B. y Aguirre, E. (1958): “Hallazgo de Elephas en la terraza media del río Manzanares”. Rev. Las Ciencias, 4, 597-605.
Obermaier, H. (1925, 2ª Edición): El hombre fósil. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 9.
Obermaier, H. y Pérez de Barradas, P. (1924): “Las diferentes facies del Musteriense español y especialmente de los yacimientos madrileños”. Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, 1 (2), 143-177.
Pérez de Barradas, J. (1922): Yacimientos Paleolíticos del valle del Manzanares (Madrid). Trabajos realizados en 1920-1921. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas, nº42, Madrid.
Pérez de Barradas, J. (1923): Yacimientos paleolíticos del valle del Manzanares y del Jarama (Ma-drid). Memoria acerca de los trabajos practicados en 1921-1922. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 50. Madrid.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
22
Pérez de Barradas, J. (1924): Yacimientos paleolíticos del valle del Manzanares (Madrid). Memoria acerca de los trabajos practicados en 1922-1923. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 60. Madrid.
Pérez de Barradas, J. (1926): “Estudios sobre el terreno cuaternario del valle del Manzanares (Madrid)”. Imprenta Municipal. Madrid.
Pérez de Barradas, J. (1929): “Los yacimientos prehistóricos de los alrededores de Madrid”. Bo-letín del Instituto Geológico y Minero de España, LI, 155-322.
Pérez de Barradas, J. (1933-36): “Nuevos estudios sobre Prehistoria madrileña I. La colección Bento”, Archivo de Prehistoria Madrileña, vol.IV-V, 1-90.
Pérez de Barradas, J. (1934): “El Achelense del Valle del Manzanares (Madrid)”. Anuario del Cuer-po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, I, 337-353.
Pérez de Barradas, J. y Wernert, P. (1921): “El nuevo yacimiento paleolítico de La Gavia (Madrid)”. Coleccionismo, IX, 55-56.
Pérez-González, A. (1980): “El marco geográfico, geológico y geomorfológico de los yacimien-tos de Áridos en la cuenca del Tajo”. En M. Santonja, N. López y A. Pérez-González (eds.): Ocu-paciones achelenses en el valle del Jarama (Arganda, Madrid). Arqueología y Paleoecología, I, 15-28. Diputación Provincial de Madrid.
Priego, C., Quero, S., Gamazo, M. y Gálvez, P. (1979): “Prehistoria y Edad Antigua en el área de Madrid”. Catálogo de la Exposición Madrid hasta 1875. Testimonios de su historia, 46-81. Museo Municipal de Madrid.
Rubio, S., Panera, J., Martos, J.A., Santonja, M. y Pérez-González, A. (2002). Revisión crítica y síntesis del Paleolítico de los Valles de los ríos Manzanares y Jarama. En: (J. Panera y S. Rubio, Coord) Zona Arqueológica, 1: Bifaces y Elefantes, La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid, 339-355. Museo Arqueológico Regional.
Rus, I. (1983): “El Paleolítico en el valle del Manzanares. Más de un siglo de estudios”, Revista de Arqueología 32, 7-15.
Rus, I. (1987): “El Paleolítico”, en 130 Años de Arqueología Madrileña. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 20-43.
Rus, I. y Enamorado, J. (1991): “Flint suply in the Manzanares valley: the Acheulian site of Ar-riaga (Madrid, Spain)”. Abstracts del VI Flint International Symposium (Granada), 569-576.
Rus, I. y Querol, Mª A. (1981): “El arenero de Oxígeno: bifaces, hendedores y triedros conserva-dos en el Museo Arqueológico Nacional”. Trabajos de Prehistoria, 38, 39-67.
Rus, I. y Vega, L.G. (1984): “El yacimiento de Arriaga II: problemas de una definición actual de los suelos de ocupación”. Primeras Jornadas de Metodología de Investigación Prehistórica (Soria, 1981), 387-404.
Rus, I. y Velasco, F. (1993): “El poblamiento prehistórico en Madrid”, en Historia de Madrid, 67-86. Universidad Complutense de Madrid.
Santonja, M. y Pérez-González, A. (2002): “El Paleolítico Inferior en el interior de la Península
23
Contexto Paleolítico de la zona de estudio
Ibérica. Un punto de vista desde la geoarqueología”. Zephyrus, LIII-LIV, 27-77.
Santonja, M. y Querol, Mª A. (1979): “El achelense en las terrazas del Manzanares y Jarama. Ba-ses para una interpretación”. Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología (Lugo, 1977), 57-68. Zaragoza.
Santonja, M., Soto, E., Villa, P., Pérez-González, A., Sesé, C. y Mora, R. (1999): “Human activities and Middle Pleistocene faunal assemblages from the Central region of the Iberian Peninsula”. The role of early humans in the accumulation of European Lower and Middle Palaeolithic bone as-semblages. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 42, 207-218. Mainz.
Silva, P.G. (2003): “El Cuaternario del valle inferior del Manzanares (Cuenca de Madrid, España)”. Estudios Geológicos, 59, 107-131.
Vega, L.G., Raposo, L. y Santonja, M. (1999): “Environments and settlement in the Middle Pal-aeolithic of the Iberian Peninsula”. In: W. Roebroeks & C. Gamble (eds): The Middle Palaeolithic of Europe, 23-48.
Wernert, P. y Pérez de Barradas, J. (1919): “El Almendro. Nueva estación cuaternaria en el valle del Manzanares (Villaverde, Madrid)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Excursiones, XXVII, 238-269.
Wernert, P. y Pérez de Barradas, J. (1921): Yacimientos paleolíticos del valle del Manzanares (Ma-drid). Trabajos realizados en 1919-1920. Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Anti-güedades, 33. Madrid.
Wernert, P. y Pérez de Barradas, J. (1930-1932): “El yacimiento paleolítico de El Sotillo”. Anuario de Prehistoria Madrileña, I; pp. 37-95; II-III, 13-60.
III. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PABLO G. SILVA1, FRANCISCO MIGUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ2
1. INTRODUCCIÓN
La excavación realizada se contextualiza en la denominada Terraza Compleja del Manzanares (TCMZ), situada en la denominada Terraza Compleja del Manzanares (TCMZ), situada a + 16-22m de altura sobre el cauce actual del río Manzanares. En concreto el sector excavado se encuentra a una cota de + 18 m sobre el Manzanares, sin embargo la culminación (techo) de la terraza en este sector se encuentra a +21-22m. Esto es debido a la existencia de un depósito tipo derrame o glacis superior de 1,5-2,0 m de potencia que la fosiliza tal y como se observa en la rampa de ac-ceso de maquinaria adyacente a la excavación arqueológica realizada. De la misma manera, hay que apuntar que el escarpe de terraza correspondiente se encuentra al otro lado de la Carretera de Andalucía unos 3-4 m más bajo de la cota de excavación, así pues la llanura de inundación de la terraza correspondiente sería de unos +16m sobre el cauce actual del Manzanares
2. MARCO GEOMORFOLÓGICO
2.1. GEOMORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE TERRAZAS DEL VALLE DEL MANZANARES
El registro más completo de los niveles fluviales cuaternarios del río Manzanares se localiza en el área comprendida en las hojas del MTN de Madrid (559) y Getafe (582), sector que abarca,
1 Departamento de Geología. Universidad de Salamanca. Escuela Politécnica Superior de Ávila, [email protected]
2 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected] ; [email protected]; [email protected]
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
26
casi en su totalidad, su recorrido por la antigua Cuenca Neógena de Madrid desde la zona de La Zarzuela hasta su desembocadura en el Jarama, aguas abajo de Rivas-Vaciamadrid (Figura 1). El máximo número de niveles reconocido es de 13, que contrasta con los 20 y 22 de los vecinos cursos del Jarama y Henares respectivamente (Pérez-González, 1982; 1994; Goy et al., 1989). Este registro no se encuentra completo en ningún sector del valle, pero su secuencia general ha sido sintetizada en los siguientes niveles que, con alturas relativas respecto al cauce actual, son: +1-5m (niveles de llanura de inundación), + 8-9m (Hipódromo y Culebro) +11-12m, +12-15m (La Gavia), +16-22m (terrazas complejas),+25-30m (San Isidro), +35-40m, +44-46m, +52-54m, +60m, +68-72m (Teleférico), +80-85m y 90-94m (Cerro Garabitas - Casa de Campo).
Figura 1. Geomorfología y Geología del Cuaternario del Valle del Manzanares mostrando la localización de
las excavaciones arqueológicas del 12 de Octubre en relación a los principales afloramientos y yacimientos
paleontológicos y paleolíticos del entorno urbano de Madrid. SIS (San Isidro), PTG (Portazgo), SOL (Solar de
Portazgo),TFS (Transfesa/Tafesa), LGV (La Gavia), PER (Perales del Río), ADR (Arenero de Adrián Rosa), CUL
(Areneros del Culebro), PSA (PRERESA), ARZ (Arenero de Arcaraz), ARG (Arenero de Arriaga), CAE (Arenero
de Casa Eulogio), RVM (Trinchera de Rivas-Vaciamadrid). Leyenda: (1) Superficie del Páramo; (2) Rampa
de Griñon-Las Rozas; (3) Cerros testigos; (4) Vertientes de enlace (tipo glacis); (5) Terrazas fluviales del
Pleistoceno Inferior (incluyendo las de la Depresión Prados-Guatén); (6) Terrazas fluviales del Pleistoceno
medio (niveles escalonados de Madrid) y medio-superior (TCMZ: Valle inferior del Manzanares); (7) Terrazas
fluviales del Pleistoceno superior (niveles Mx); (8) Terrazas fluviales inferiores del Pleistoceno superior-
Holoceno; (9) Llanura de inundación actual y niveles escalonados asociados; (10) Abanicos aluviales; (11)
Coluviones; (12) Escarpes en Yesos; (13) Fallas cuaternarias y zonas de deslizamiento asociadas; (14) valle
abandonado. Cartografía esquematizada de la elaborada por el autor para la Hoja MAGNA de Getafe (2ª
edición). Modificado de Silva (2003).
27
Geomorfología y Geología
Basándose en criterios de correlación altimétricos y edáficos, en función de los restos faunísticos y líticos descritos en la literatura científica, Silva (1988), Goy et al. (1989) y Pérez-González (1994) atribuyen al Holoceno los niveles de inundación inferiores a los 5m, al Pleistoceno Superior los niveles comprendidos entre +8 y +15m, y al Pleistoceno medio los niveles situados entre +15 y 60 metros (Tabla 1). De los niveles situados a mayor cota no se tiene ningún dato cronológico, y tentativamente Goy et al. (1989) sitúan el límite Pleistoceno medio-inferior en el nivel de terraza del Teleférico (+68-72m). No obstante en una nueva revisión, Pérez-González (1994) indica que posiblemente todos los niveles de terraza del Valle del Manzanares podrían atribuirse por com-pleto al Pleistoceno medio, o como mucho al Pleistoceno inferior muy tardío los dos más altos (+80-85 y +90-94m). Más recientemente Silva (2003), en la revisión de la estratigrafía y geomor-fología del Valle inferior del Manzanares, advierte que los niveles de terrazas complejas de este sector (+16-22m) pueden registrar el tránsito entre el Pleistoceno medio y superior.
Los niveles más altos se encajan sobre las denominadas “Rampas Areno-Feldespáticas” de Vau-dour (1979) que se extienden desde el piedemonte del Sistema Central hasta posiciones más meridionales, ya en el centro de cuenca. En la actualidad, seccionadas axialmente por el Manza-nares, constituyen las divisorias de la cuenca del Manzanares con las del Guadarrama (Oeste) y Jarama (Este), denominándose superficies de Griñón-Las Rozas y de Fuencarral respectivamente, las cuales se sitúan a +160-140m sobre el cauce del Manzanares. Éstas poseen la categoría de superficies de techo de piedemonte (Silva, 2003), a las cuales se encuentran asociadas depósitos arcósicos gruesos con lag basal de gravas, y bloques esporádicos, de naturaleza fundamental-mente cuarzosa y/o granítica, de no más de 3-4 metros de potencia (Goy et al., 1989). Se en-cuentran caracterizadas por soportar suelos rojos y/o pardo fersialíticos ácidos con caracteres de hidromorfismo (pseudogley), lo cual permite correlacionarlas con las terrazas más altas del siste-ma Henares-Jarama y/o “rañizos” de Hernández-Pacheco (1965), y por tanto asignarles una edad genérica plio-pleistocena. No obstante, las síntesis más recientes (Pérez-González, 1994) asumen una edad netamente pleistocena para todas las superficies divisorias citadas, correlacionándolas en sentido amplio con las terrazas del Jarama y Henares situadas por encima de +110-115m.
En el recorrido actual del Manzanares por el interior de la antigua Cuenca Neógena se pueden diferenciar, al menos, dos tramos en el que el sistema de terrazas se estructura de manera dife-rente y posee distinta naturaleza litológica (Figura1). A grandes rasgos ambas zonas coinciden con los diferentes tipos litológicos de materiales neógenos sobre los que se instaló. La primera discurre por la zona urbana de la ciudad de Madrid, mientras que la segunda corresponde al Valle inferior del Manzanares.
2.2. EL VALLE DEL MANZANARES
El trazado urbano del Manzanares se desarrolla desde la Zarzuela hasta Villaverde Bajo. En este tramo el río discurre por las facies arcósicas de borde de cuenca constituyendo un típico siste-ma de terrazas escalonadas y encajadas, de escasa potencia (2-3 m) o “strath terraces” (Figura1).
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
28
Éstas se encuentran formadas mayoritariamente por barras de gravas y cantos subredondea-dos de cuarzo, granitoides, pórfidos y feldespatos, con escasa fracción arenosa media a gruesa (Pérez-González, 1982; Goy et al., 1989). No obstante aguas abajo de la Casa de Campo (Arroyo de los Meaques-Puente de Segovia), el sistema de terrazas comienza a cambiar notablemente, y aunque mantiene su dispositivo de encajamiento, la fracción arenosa comienza a predomi-nar en las facies de barras y relleno de canal; aparecen los típicos paquetes de arcillas arenosas gris-verdosas (Greda) de llanura de inundación y aumenta notablemente la potencia de los depósitos de las terrazas medias e inferiores, alcanzando desde los 4 hasta los ya 15m de la te-rraza del antiguo arenero de San Isidro (T +25-30m). Estas nuevas características estratigráficas y litológicas de los depósitos fluviales coinciden con la entrada del valle en los materiales de tránsito (arcillas grises con niveles de carbonatos, sílex y sepiolita) hacia las facies yesíferas de centro de cuenca, donde se amplifican ya de forma muy ostensible. El sector final de este tra-mo fue el que estudiaron profusamente a principios del siglo XX Pérez de Barradas, Wernert y Obermaier, cuyas investigaciones abarcaban San Isidro y las zonas de Portazgo, Usera e incluso el barrio de Villaverde, incluyendo la zona del Hospital 12 de Octubre.
En el tramo inferior del Manzanares (Villaverde Bajo-Jarama: Figura1), el valle delinea un brus-co giro, siendo su dirección general E-W. El dispositivo de las terrazas fluviales cambia aquí, pasando a poseer un carácter complejo solapado y/o superpuesto, como son el sistema de terrazas complejas que Silva (2003) engloba en el nivel TCMZ a +16-22 m de altura sobre el Manzanares, que en algunos casos sobrepasan los 20m de potencia. No obstante hay que resaltar que de estas características sedimentológicas, que no morfológicas, participa el valle desde la zona de San Isidro-Usera (Imperatori, 1955) hasta la zona del Hospital 12 de Octubre donde se centra este trabajo, siendo por tanto éste un tramo intermedio en el que el valle se hace netamente asimétrico con el sistema de terrazas tan sólo desarrollado en su margen de-recha, mientras que su margen izquierda se encuentra dominada por la denominada “visera de Madrid” (López Gómez, 1994), una plataforma a ca. +30-40m que engarza con la llanura de inundación del Manzanares mediante un escarpe muy degradado y alterado por numerosas actuaciones urbanas (Silva, 2003). Los característicos escarpes en yesos del valle inferior (de hasta más de 60 m. de altura) tan sólo se desarrollan a partir de la desembocadura del antiguo Arroyo del Abroñigal (Silva et al., 1988b).
Sobre este nivel engrosado se solapan (en offlap) los niveles más recientes de +12-15m, +11-12m, + 8-9m, del Pleistoceno superior. Todos ellos muestran importantes cicatrices erosivas y complejas relaciones de “cut & fill” retroalimentados por los procesos de deformación arriba citados. Todo ello complica la estratigrafía de la TCMZ a partir de Villaverde donde los diferen-tes episodios de disección-agradación ligados al desarrollo de estas terrazas más recientes han contribuido al retrabajamiento, reciclaje y “supuesta” mezcla de industrias y faunas (Silva, 2003). En la zona del 12 de Octubre tan sólo se desarrolla el nivel inferior de +8-9m, aparentemente solapado al Nivel TCMZ (Figuras 1 y 2), lo que simplifica su interpretación morfosedimentaria.
29
Geomorfología y Geología
Indudablemente, el cambio en el dispositivo morfológico de los sistemas de terraza está rela-cionado con la distinta litología de las unidades neógenas sobre las que se instala el valle. Pue-de decirse que los fenómenos de subsidencia que favorecieron el engrosamiento de la TCMZ, y el solapamiento de niveles más recientes, se debe a la alta solubilidad de las facies mayori-tariamente yesíferas por las que discurre el río en este tramo (Silva, 2003). Este proceso no es exclusivo del Manzanares en la Cuenca Neógena de Madrid. Los ríos Jarama (Pérez-González, 1971), Tajo (Pinilla et al., 1995) y Tajuña (Silva et al., 1988c) muestran similares deformaciones en su trazado por las mencionadas facies evaporíticas de centro de cuenca. Aunque los fe-nómenos de subsidencia por karstificación a gran escala es propuesto por la mayoría de los autores como el mecanismo primordial que controla el engrosamiento y deformación sinsedi-mentaria de los depósitos fluviales, en el Valle inferior del Manzanares, la tectónica cuaternaria se solapa a esta fenomenología kárstica amplificando y/o sosteniendo en el tiempo el proceso de engrosamiento que registra la TCMZ (Silva et al., 1988b; 1997; Silva, 2003).
2.3. LA TERRAZA COMPLEJA DEL MANZANARES (TCMZ)
Los depósitos asociados a la TCMZ presentan una estructura interna, en la que las distintas uni-dades fluviales muestran relaciones estratigráficas de tipo “cut & fill” muy complejas (Figura 2) y potencias anómalas que sobrepasan los 20m. La litología dominante son arenas arcósicas muy limpias, con proporciones medias del 38,4% de cuarzo, 39,2% feldespato K y 22,1% fragmentos de roca (Silva et al., 1999; Silva, 2003) en las que se interdigitan las típicas facies de llanura de inundación formadas por paquetes de arcillas verdes (Gredas) en las que la fracción arcillosa está próxima al 80% y el restante 20-25% está constituido por granos de cuarzo, feldespato
Figura 2. Corte esquemático (no a escala) representando las relaciones estratigráficas y geomorfológicas
entre las distintas secuencias fluviales que componen la TCMZ (Niveles Mz), niveles de terraza inferiores
solapados (Niveles Mx), sistemas de glacis y abanicos superiores (GaB Sup), glacis y derrames inferiores
(GaD Inf ) y llanura de inundación actual.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
30
K y plagioclasa que muestran tamaño limo o arena muy fina. Dentro de la fracción arcillosa el 70-60% es illita-mica, el 5% caolinita conteniendo proporciones muy bajas (2-7%) de arcillas inestables como esmectita o vermiculita (Silva et al., 1997). Las facies de gravas de cuarzo, sílex y calizas, únicamente aparecen como lag basales en las unidades arenosas, y los dos últimos términos litológicos únicamente comienzan a ser importantes aguas abajo de las desembo-caduras de los arroyos Culebro y Butarque, relacionados con la presencia de aportes laterales procedentes de los materiales neógenos de los relieves adyacentes. En particular, los sílex son muchas veces de origen antrópico. Fueron seres humanos y no las corrientes fluviales los que allí los dejaron (Silva, 2003). En el caso que nos ocupa, las facies de gravas y la presencia de silex (nódulos, cantos e industria lítica rodada) es muy mayoritaria, fenómeno que se explica por la proximidad al relieve terciario del sector excavado así como por la presencia de la desembo-cadura de un tributario inmediatamente aguas arriba de las dependencias del 12 de Octubre.
La altimetría de la TCMZ es variable, presentándose a cotas relativas desde +20-22m, en las cercanías de Villaverde, hasta los +16-18m aguas abajo de la desembocadura del Culebro (Sil-va, 1988; Silva et al., 1989). No obstante en la zona de Vaciamadrid, en su margen izquierda se mantiene a +18m (Gaibar Puertas, 1974). Silva (2003) subdivide la mencionada terraza com-pleja en al menos cinco unidades fluviales superpuestas y o solapadas con complejas relacio-nes de “cut & fill”, que denomina Mz1, Mz2, Mz3, Mz4 y Mz5 de más antiguo a más moderno. To-dos se encuentran caracterizados por el desarrollo de secuencias granodecrecientes de arenas en facies de barras y relleno de canal que culminan en los típicos paquetes de arcillas limosas verdes (gredas) que representan las facies de llanura de inundación. Sus potencias oscilan en-tre los 3 y los 7m, mostrando una clara tendencia estratodecreciente, de manera que los episo-dios Mz4 y Mz5, solo localmente superan los 2,5-3m de potencia. A techo de cada episodio los paquetes de greda suelen mostrar grados de edafización variado, pero es común el desarrollo de horizontes Cca en enrejado en los dos episodios superiores (Figura 2), denotando mayor grado de exposición subaérea, aunque el desarrollo edáfico no suele ser muy grande, siendo característicos horizontes B poco estructurados 2.5YR 3/4.
Los niveles de gredas de los episodios Mz1 y Mz2, y más frecuentemente en el Mz3, muestran numerosas características de estructuras de deformación sinsedimentarias (Gaibar Puertas, 1974; Carrillo et al., 1978; Silva et al., 1989; Silva et al., 1997). Las estructuras de carga (loading) de las gredas en los niveles de arenas inferiores son preponderantes en el episodio basal Mz1 (Imperatori, 1955, Gaibar Puertas, 1974). Por el contrario, las estructuras de inyecciones, con-volutas, y pseudo-convolutas de arenas infrayacentes en las gredas, son mas características de los episodios Mz2 y Mz3 (Figura 6a). Distintos rasgos sedimentológicos y/o edafológicos indi-can que todas estas deformaciones se desarrollaron en condiciones de exposición subaérea, apuntando a la actividad paleosísmica como responsable (Silva et al., 1997). En particular las características generales del nivel superior de gredas del Mz3 hace que pueda considerarsele como un horizonte paleosísmico generalizable a todo el Valle inferior del Manzanares (Silva, 2003), pudiéndose hablar de un ciclo Mz inferior (Mz1, Mz2, Mz3) y otro Mz superior (Mz4 y Mz5) separados por este horizonte paleosísmico.
31
Geomorfología y Geología
Las estructuras sedimentarias en las facies arenosas han permitido a varios autores caracterizar la tendencia progresivamente más meandriforme del sistema fluvial durante los tres primeros episodios fluviales de la TCMZ, tal y como ocurre en los antiguos areneros de PRERESA en La Al-dehuela (Carrillo et al., 1978), ARRIAGA (Silva et al., 1989), CULEBRO (Silva, 1988) y TRANSFESA en Villaverde Bajo (Silva et al., 1997), y/o se puede inferir de las descripciones estratigráficas realiza-das por Gaibar Puertas (1974) en los areneros de RIVAS-VACIAMADRID. En algunos casos ha sido posible incluso documentar procesos de corte y abandono de meandros en la Mz3 (Silva et al., 1997). Allí donde se observan, los depósitos fluvio-lacustres y de relleno de meandro son mucho más frecuentes en este tercer nivel de gredas, lo que indica una mayor estabilidad de la llanura de inundación asociada al techo de este episodio previa a la crisis paleosísmica que lo deforma.
Los dos episodios fluviales culminantes Mz4 y Mz5, muestran un carácter meandriforme más marcado, con el desarrollo predominante de estructuras de acreción lateral asociadas a niveles canaliformes asimétricos de unos 2-3m x 40-50m (Carrillo et al., 1978, Silva et al., 1997). No obstante presentan una granulometría algo más grosera con incorporación generaliza-da de bloques y cantos blandos de greda (a veces de gran tamaño) en los lag basales (Silva, 2003). De la misma manera se observan importantes cicatrices erosivas entre estos dos ciclos y los tres anteriores, así como entre ellos dos. Es a partir de estos episodios donde comienzan a aparecer las características mixtas influenciadas por los aportes laterales de los tributarios, que comienzan a ser relevantes a partir de la confluencia del Butarque (Silva, 1988). Por últi-mo, hay que reseñar que el episodio Mz5 puede resultar complejo con el desarrollo de hasta 3 cicatrices erosivas de tipo “cut & fill”, con los techos de los rellenos en yuxtaposición indicando una nueva estabilización del sistema fluvial y un alto grado de movilidad de los cinturones de meandros. De esta forma, la estratigrafía del episodio Mz5, es compleja no pudiendo ser generalizable al conjunto del valle, ya que la tendencia a los procesos de redigestión del siste-ma fluvial ha desmantelado parte del registro y los procesos de retrabajamiento de depósitos fluviales, fauna e industria lítica son notables (Silva, 2003).
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA TCMZ EN EL SECTOR DEL 12 DE OCTUBRE
La zona del Hospital 12 de Octubre se encuentra justamente en el arranque de la TCMZ inmediata-mente aguas abajo de la confluencia del Arroyo del Abroñigal (actual trazado de la M-30). Así mis-mo, esta misma zona también se sitúa en la zona de arranque de la TCMZ en una doble vertiente:
(a) Zona de arranque de los materiales neógenos que enmarcan el valle en este sector, ya que se encuentra en su zona más próxima al relieve. Los materiales neógenos en este sector se en-cuentran constituidos por arcillas verdosas y marrones con intercalaciones de arenas micá-ceas y niveles de carbonatos silicificados del Aragoniense inferior (Ud. Intermedia Miocena).
(b) Zona de arranque de los procesos de engrosamiento anómalo de la TCMZ por fenómenos de subsidencia y colapso kárstico por disolución de los materiales yesíferos del Aragonien-
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
32
se inferior (Unidad Inferior e Intermedias Miocenas). No obstante debido a que se encuen-tra en las proximidades de la zona de arranque del relieve en este sector, los depósitos de terraza poseen una potencia inferior (c.a. 6m) a las registradas aguas abajo (p.ej. Yacimien-to de TAFESA o TRANSFESA) donde los depósitos fluviales sobrepasan los 8 m de espesor (Silva et al., 1997). Hay que aclarar que según datos de sondeo y trincheras abiertas en la zona del 12 de Octubre, sólo los 3,8-4,0 m inferiores responden a depósitos fluviales s.s., los 1,5-2,0 superiores estarían representados por el mencionado glacis que fosiliza la te-rraza. La figura 3 muestra un corte geomorfológico del Valle del Manzanares en el que se situa la posición morfo-sedimentaria de la zona excavada.
3. ESTRATIGRAFÍA DE LA TCMZ EN EL SECTOR EXCAVADO DEL 12 DE OCTUBRE
Se atestigua que la potencia máxima de la TCMZ en este sector supera escasamente los 4 m de espesor. En las columnas estratigráficas correspondientes a las catas 1, 2 ,3 y fundamen-talmente la 4, realizadas en el sector de la excavación, se diferencian un total de 5 unidades fluviales que aquí se tratarán de describir desde el punto de vista de la estratigrafía general del conjunto del sector excavado.
UNIDAD INFERIOR:
Reposa en contacto erosivo sobre el sustrato de arcillas terciarias. Con un espesor total de 1,40 m, que culmina a techo en un nivel de baja energía de potencia máxima de 0,30 m, de carácter discontinuo y geometría canaliforme que claramente es atribuible a un relleno de un canal subsidiario (tramo 2). En todos los casos, el tramo 1 está constituido por una alternancia de paquetes de gravas masivas (Gm) y con estratificación cruzada planar (Gp/Sp) de 0.25-0.30 m de potencia, con paquetes de arenas arcósicas de tamaño medio a grueso, a veces microcon-
Figura 3. Corte geológico del Valle del Manzanares a la altura del sector excavado en la zona del 12 de
Octubre mostrando los diferentes niveles de terraza y sus cotas respectivas, así como la situación relativa
de otros yacimientos arqueológicos y paleontológicos próximos.
33
Geomorfología y Geología
glomeráticas, con estratificación cruzada planar (Sp) que incluyen cantos aislados y lag basales de gravas de 0.15 – 0.20 m de potencia. El tamaño de los cantos es muy variable desde unos pocos centímetros hasta bloques de 20-22 cm de diámetro. El espectro litológico de las gravas es muy variado, siendo dominantes las gravas de cuarzo, cuarcita, granitos, aplitas y nódulos de sílex poco rodados, que pueden alcanzar hasta los 10-15 cm de diámetro. De manera sub-sidiaria aparecen cantos blandos (o pequeños bloques) de arcillas terciarias de color marrón y tamaños de hasta 3-4 cm de diámetro, así como industria lítica rodada y cantos planos de calizas mesozoicas de manera muy testimonial.
Las características sedimentológicas y litológicas del tramo 1 permiten identificarlo como de-pósitos de barras de gravas laterales que rellenan un canal erosivo que disecta directamente el sustrato arcilloso terciario de la zona. Su variado espectro litológico permite asegurar que se trata de un episodio muy energético que recicla tanto materiales del sustrato terciario como de depósitos de terraza anteriores. A pesar de ello, las arenas arcósicas son las típicas del Manzana-res aunque su grado de contaminación por aportes laterales es aquí algo más elevado que en otros sectores del valle situados aguas abajo (p.ej. Perales del Río, PRERESA y Arriaga). Dadas las características geométricas que presenta puede asimilarse a una barra de arco interno de mean-dro de una amplitud no mayor a los 6-7 m dirigida en dirección N-S con curvatura hacia el Oeste.
El tramo 2 responde a un relleno de canal por las clásicas facies de inundación del Valle inferior del Manzanares (Gredas verdes), aunque en este caso son muy arenosas. Las arenas son de grano fino, y pueden incluso formar niveles centimétricos muy finos. El canal ocuparía uno de los surcos Inter-barra en la parte superior de la barra de gravas que constituye el tramo 1. A techo de este canal aparecen los niveles con industria lítica.
UNIDAD INTERMEDIA:
Se encuentra formada por dos tramos que en conjunto representa una secuencia grano decre-ciente que alcanza una potencia máxima de hasta 1,60 m. Las características sedimentológicas, y espectro litológico, del tramo inferior (tramo 3) son similares a las del tramo 1, pero en este caso la matriz arenosa es muy gruesa y poco seleccionada, y se encuentra muy contaminada por aportes laterales, pudiéndose asimilar a un nivel de tipo Mx (Mezcla de arenas arcósicas del Manzanares con arenas feldespáticas arcillosas procedentes del terciario circundante por arroyos laterales). Presen-ta una base muy erosiva con un lag basal de gravas clasto soportadas, que incorpora bloques de cuarzo y cuarcita de entre 10-15 cm de diámetro, así como grandes cantos blandos de sustrato ter-ciario de hasta 40 cm de eje mayor. Este tramo incorpora también cantos blandos de menor tama-ño (4-5 cm) de arenas arcillosas de grano fino y gredas verdes procedentes del desmantelamiento de niveles de llanura de inundación y/o rellenos de canal por acrección vertical, situados aguas arriba del sector excavado. Como nota destacada, hay que advertir que uno de los cantos blandos de greda incorporaba en su interior industria lítica. Hacia techo este nivel muestra una notable tendencia grano decreciente apareciendo niveles subhorizontales centimétricos de arena fina y
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
34
limo (Sh). El tramo supe-rior (tramo 4), posee una base ligeramente erosiva, cuya geometría se adapta ligeramente al techo del tramo anterior. Es más are-noso que el anterior y las facies dominantes son las Gm, Gp y Sp, aunque hacia el Sur pasan lateralmente a facies más arenosas de relleno de canal de tipo St y Gt compuesto por gravas de menor calibre (1-2 cm de diámetro) de neto ca-rácter grano decreciente y con estratificación ver-gente hacia el S-SE. Como característica más nota-ble este tramo incorpora menor número de cantos blandos y de menor tama-ño. También su número y tamaño va disminuyendo hacia techo.
En conjunto esta unidad constituye una unidad Mx con facies de barras de gravas y relleno de canal que muestra una estabilización hacia techo, así como una progradación del relleno de NE a SO. El aporte de tributarios es mucho más importante en esta unidad intermedia que en la inferior.
UNIDAD SUPERIOR:
Posee un carácter más arenoso que las anteriores y está compuesta por arenas de grano me-dio a fino, con intercalaciones de gravas con cantos cuyos diámetros oscilan entre los 2-3 mm hasta 1- 1,5 cm. El paquete inferior muestra una base erosiva de geometría canaliforme que puede alcanzar una potencia de hasta 0.6 m rellenos por una secuencia granocreciente de
Figura 4. Columna estratigráfica sintética del sector excavado.
35
Geomorfología y Geología
arenas gruesas y microconglomerados en facies Gt y Gp/Sp, con estructuras de acrección la-teral (estratificación sigmoidal y en surco) muy marcadas. La parte superior de la unidad está compuesta por una alternancia de intercalaciones decimétricas (10-15 cm) de arenas finas con limos y microconglomerados matriz-soportados, que muestran estratificación cruzada planar (Gp) ocasionalmente. En conjunto esta parte superior alcanza una potencia de 0.8-0.9 m, cul-minando en un paquete de arcillas verdes (Greda) de llanura de inundación que se observa al sur del sector excavado en la rampa de acceso de la maquinaria. Estas arcillas muestran una fuerte reestructuración edáfica, mostrando estructura prismática, así como numerosas huellas de raíces (rizoconcreciones) y nódulos de carbonatos.
Todo el conjunto muestra una potencia total máxima de 1,55 m. Sus características sedimen-tológicas y geométricas permiten definirlo como una secuencia de relleno de canal arenoso-microconglomerático, con facies que van desde barras laterales hasta secuencias verticales de carácter arenoso que culminan en las típicas facies de llanura de inundación. Este nivel constituiría el auténtico techo de la terraza fluvial que se ha estudiado.
GLACIS:
Constituye el conjunto estratigráfico superior que se superpone a la terraza fluvial; posee un li-gero lag erosivo en la base con cantos de hasta 4-5 cm de diámetro fundamentalmente de cuar-zo y sílex (nódulos), los últimos poco rodados. Hacia techo adquiere un carácter arenoso (medio a grueso) de tendencia granodecreciente y presenta claras, aunque no muy continuas, estruc-turas de estratificación cruzada planar (Sp) de bajo ángulo. Posee una potencia máxima de 0,60 m. Las características sedimentológicas, así como la presencia de cantos de cuarzo, cuarcita y sílex, hacen difícil asimilar estos materiales a un depósito de glacis s.s., ya que no existen nive-les fluviales a mayor cota en la zona de los que puedan provenir. Así dada las limitaciones del afloramiento podrían interpretarse tanto como un depósito de abanico aluvial superpuesto a la terraza procedente de un tributario situado aguas arriba del sector excavado y/o un depósito de desbordamiento (crevasse-splay) sobre la llanura aluvial de la terraza inferior.
Por encima, y con 0,9 a 1,0 m de potencia se desarrolla un nivel de arenas finas y limos muy arcilloso, de tonos rosados, que puede asimilarse a un aporte lateral tipo glacis. No posee es-tructuración interna, presentando un carácter masivo que solo es roto por niveles de gravillas de carácter subhorizontal y una abundante fauna de gasterópodos continentales. El depósito se encuentra, en conjunto, muy carbonatado siendo característica la presencia de pequeños nódulos de carbonatos y rizoconcreciones. Éstos se hacen más frecuentes e intensos hacia techo donde se desarrolla un horizonte edáfico de tipo Cca más cementado y de carácter pul-verulento de entre 15 y 20 cm de potencia. No se observan horizontes edáficos superiores ya que todo el conjunto ha sido removilizado por acción antrópica en superficie.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
36
4. CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE LA TERRAZA EN EL SECTOR EXCAVADO
Dadas las limitaciones de potencia y extensión del sector excavado se hace difícil correlacionar los depósitos fluviales encontrados con las diferentes unidades sedimentarias (Mz) diferencia-das por Silva (2003). No obstante los depósitos aquí aflorantes presentan una serie de caracte-rísticas sedimentológicas y geomorfológicas que de manera casi segura permiten correlacio-narla con los ciclos Mz superiores, y en particular con el complejo Mz5.
(a) Los materiales excavados responden fundamentalmente a facies de barras y rellenos de canal de gravas y arenas de tamaño medio a grueso (Gp, Gt y Sp), mientras que en tramos situados aguas abajo (Tafesa, Perales del Río, Arriaga, etc.) predominan fundamentalmen-te las facies arenosas (Sp y St a gran escala) estando los niveles de gravas reducidos a los lag basales de las diferentes secuencias sedimentarias Mz. Las facies basales de gravas del sector excavado representan claramente estructuras de acrección lateral de un canal meandriforme de dirección NNE (aprox. N30ºE) que giraría en este mismo entorno hacia una dirección WSW o SSW. Por tanto estaríamos hablando que el sector excavado repre-senta la cara interna de un antiguo meandro o point-bar (muy abierto, c.a. >130º) del Man-zanares. Las facies de acrección lateral y el dominio de granulometrías de mayor tamaño (arenas gruesas y gravas) comienzan a ser patentes en el valle inferior del Manzanares a partir de la Unidad Mz4 y fundamentalmente en los diferentes ciclos que componen la Unidad Mz5 y niveles solapados más jóvenes de tipo Mx (Silva, 2003). Las unidades inter-media y superior también participan de las mismas características, siendo relevantes las estructuras de acrección lateral, no obstante en estos casos no es posible determinar una dirección determinada para el canal meandriforme que las depositó.
(b) Abundante presencia de cantos y bloques blandos (entre 1-2 cm y 20-25 cm ∅) de ma-teriales pertenecientes a las facies de llanura de inundación (arcillas verdes o “gredas”), facies areno-arcillosas ligeramente cementadas, de relleno de canal, y fundamentalmente al sustrato terciario (arcillas marrones y verde-azuladas). En zonas situadas aguas abajo, la presencia de cantos blandos sólo se encuentran ampliamente relacionadas con las uni-dades Mz4 y Mz5 y, tan sólo testimonialmente con la unidad inmediatamente inferior Mz3 (Silva, 2003). El análisis por difracción por rayos x (DRX) de algunos de los cantos blandos en comparativa con el sustrato terciario de la zona revela que ciertamente todos ellos son de procedencia local (ver anexo adjunto).
(c) Práctica ausencia de niveles arcillosos de llanura de inundación (gredas) que posean desa-rrollo edáfico importante (suelos rojos y pardo-rojizos). En el sector excavado los niveles de finos son testimoniales en el interior de los depósitos fluviales, tan sólo aparece un nivel de escaso desarrollo horizontal (< 5 m) y potencia (10-70 cm) relacionado con el proceso de relleno y colmatación de un canal distributario secundario. Sólo a techo de la secuencia y fuera del sector excavado se observa un nivel de arcillas verdes, ligeramente estructurado edáficamente, que presenta un mayor desarrollo horizontal y una potencia
37
Geomorfología y Geología
de entre 50-70 cm más constante y representaría el techo de la unidad sedimentaria exca-vada. Probablemente sólo se encuentra registrado un único ciclo Mz, que por su posición culminante dentro de la terraza permite correlacionarlo con una de las diferentes unida-des yuxtapuestas que componen el ciclo Mz5.
(d) La posición culminante del nivel de terraza, así como el hecho de que se encuentre fo-silizada por un único depósito lateral de tipo glacis, aunque de carácter masivo permite correlacionarla con una de las diferentes unidades yuxtapuestas que componen el ciclo Mz5. La terraza a su vez se encaja en un nivel de glacis superior, perteneciente a los reta-zos, ya muy disectados, de la extensa plataforma que constituye el denominado Glacis de Carabanchel definido por Goy et al. (1989).
Dadas las características citadas, y teniendo en cuenta las limitaciones espaciales de la exca-vación, podría correlacionarse con un cierto grado de seguridad con cualquiera de las tres unidades que, como mínimo, componen la unidad terminal de la TCMZ (Mz5). La Unidad Mz4 no estaría representada. Por otro lado, dado que el único nivel solapado a la TCMZ en este sector del valle es el de +8-9 m (Fig.6), no puede descartarse la posibilidad de que los mate-riales excavados pudieran pertenecer a cualquiera de los ciclos que componen los niveles del Pleistoceno superior Mx a +12-15m y/o +11-12 m en el Valle inferior que, aquí en la zona de arranque de la TCMZ pudieran estar superpuestos.
5. CONCLUSIONES
Dada la discontinuidad espacial de los cortes disponibles para la TCMZ en este sector de arran-que no es posible discernir la extensión última (o máxima) de la llanura de inundación del río durante el depósito de estas dos últimas unidades morfosedimentarias solapadas y o yuxta-puestas entre sí. En cualquier caso dado el carácter eminentemente erosivo (cantos blandos de sustrato y de depósitos fluviales previos, bloques poco rodados de sílex, etc.), así como su posición culminante dentro del conjunto de la TCMZ, parece claro que nos encontramos frente a la secuencia completa de la unidad Mz5, desde su secuencia basal erosiva hasta su culminación en un nivel de llanura de inundación, que en la zona excavada consta de al menos tres secuencias fluviales bien diferenciadas, más los depósitos de aportes laterales (Glacis) que se superponen a éstas.
Aunque trabajos recientes (Silva, 2003) asignan tentativamente a la TCMZ un rango temporal comprendido entre los estadios isotópicos MIS 6 a MIS 5, las dataciones de termoluminiscen-cia (TL) procedentes de las diferentes catas efectuadas en el sector excavado, revelan que el conjunto del nivel fluvial estudiado se desarrolló entre ca. 40 y 27 ka, dentro del denominado Estadio Isotópico Marino 3 (MIS 3: 59-24 ka, Martinson et al., 1987) en pleno avance de la últi-ma glaciación. Estas edades, plenamente Pleistoceno Superior, son las correspondientes a los niveles mixtos (Mx) solapados a la TCMZ situados a +12-15 y 11-13 m, que quizá en la zona del 12 de Octubre puedan encontrarse superpuestos a ella, presentando diferente altimetría.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
38
La otra posibilidad es que los sucesivos ciclos que constituyen la unidad Mz5 sean ya de edad pleisto-ceno superior.
En relación a la primera posibilidad cabe decir, como se apunta anteriormente que la cota de la terraza correspondiente sería realmente de unos +16m respecto al cauce actual del río, cota que cuya proyección al otro margen del valle podría en-lazar con los niveles del pleistoceno superior a +15-12m situados en el entorno del Arroyo de La Gavia y cuyo contenido lítico pertenece al Paleolítico me-dio o tránsito Paleolítico medio-inferior (Goy et al., 1989). Así pues, el nivel excavado podría realmente pertenecer a uno de los niveles Mx inferiores que en el Valle inferior del Manzanares se encuentra solapado a la TCMZ entre 2 y 5 m de altura, y que aquí podría encontrarse superpuesto siguiendo el esquema que se explica gráficamente en la figura
Figura 5. Escala isotópica de
Martinson et al., 1987.
PERIODOS
Royo Gómez y Menéndez Puget (1929)
Pérez-González (1980)
Goy (1989) + Pérez-González (1994)
Silva (1988) + Silva (1989)
Silva (2003) ESTEESTUDIO
2005
PLIO-CUATERNARIO
Rampas areno-feldespáticas de Vaudour (1979)
Superficies de Griñon-Las Rozas, Fuencarral, Majadahonda-Alcorcón, Madrid, etc.. (otros autores)
CUAT
ERNA
RIO
PLEI
STOC
ENO
INFERIOR
Glacis de Carabanchel Niveles de Glacis escalonados de Getafe
>+80m Depósitos del Manzanares en DPG
No existe registro fluvial en superficie
asimilable a este periodo temporal
+100m +90-94m +90-94m +82-84m +80-85m
MEDIO
+70m +66-69m +68-72m +60m +54-57m +52-54m +54-56m (1) +44-46m +36-40m +35-40m (techo) +30-35m S. Isidro San Isidro
+25-30m (muro) +30-34m (1)
+30-32m
+16-20m (3)
Terraza Compleja del Culebro
TCMZ +16-22m
+12-15 m
Mz1 +20m +16-18m
+18-20m Terraza Compleja del
Butarque
Mz2 Mz3
SUPERIOR
Mz4
Mz5
ZONA
12
DE
OCTU
BRE
+12-15m +10m
+15m (2) Niveles
Mx
+12m (2) +9-12m (3)
+ 11-12m Nivel + 9-11m
+10-12m +10-13m +10m (2) + 8-9m
HOLOCENO
Niveles escalonado
s De inundación
+4-5m +3-5m +3-5m +3m +2,3m +1,5m +1.5-2m
SECTORES ANALIZADOS
Hoja de Madrid 1º Edición
Zarzuela - Casa de Campo
Hoja de Madrid MAGNA 2ª Edición
Hoja de Getafe MAGNA 2ª Edición
Valle Inferior Villaverde- Rivas
Tabla 1. Niveles de terrazas en el valle del Manzanares de acuerdo a diferentes autores en diferentes secto-
res del valle respecto al sector estudiado. Modificado de Silva (2003).
39
Geomorfología y Geología
5. Esto podría generarse en respuesta a una subsidencia mayor en el tramo final del valle del Manzanares que generase una intersección de los perfiles longitudinales de la TCMZ respecto a los de los niveles inferiores Mx.
En cualquier caso tanto el ciclo Mz5, como las sucesivas terrazas solapadas de tipo Mx, vienen precedidos de un importante episodio de encajamiento del cauce del Manzanares en su propia llanura de inundación, que genera importantes desniveles topográficos en su interior. Dado que en el sector del 12 de octubre este proceso de encajamiento se produce directamente sobre el substrato arcilloso neógeno, es difícil apostar por una de las posibilidades, ya que no se observan los materiales de llanura de inundación anteriores. En cualquier caso, este proceso provoca una importante redigestión de los materiales fluviales previos situados aguas arriba como atestigua la presencia de cantos blandos de gredas y depósitos areno-arcillosos cementados. Así mismo una importante reelaboración y retrabajamiento de las gravas de depósitos anteriores. El espec-tro litológico de las gravas en el sector excavado abarca una gama lo bastante amplia como para efectuar esta afirmación. Mayoritariamente este espectro se encuentra dominado por gravas de cuarzos, cuarcitas, aplitas y alguna roca metamórfica de bajo grado (materiales resistentes).
La presencia de cantos muy rodados de granitos (materiales poco resistentes) en este sector tan distal del Manzanares parece atestiguar la retroalimentación de gravas fluviales previas. Lo mis-mo cabe decir de la presencia testimonial de cantos rodados discoidales de calizas mesozoicas. La presencia, aunque testimonial, de cantos blandos de greda con industria lítica (Paleolítico) en su interior, certifica este proceso de redigestión del valle fluvial, así como el retrabajamiento y mezcla de industria lítica de diferentes edades. Por otra parte, la presencia de cantos y blo-ques de grandes dimensiones, y escasamente rodados, de sílex y cantos blandos del substrato neógeno atestiguan el proceso de erosión directa y cercana del neógeno, quizá procedente de pequeños tributarios procedentes de ambas márgenes. El análisis mineralógico de las muestras tomadas en cantos blandos, sustrato terciario y facies de llanura de inundación permite afirmar el carácter local de los materiales removilizados ya que tanto las muestras de cantos blandos como de arcillas neógenas presentan una mineralogía prácticamente idéntica al 98%.
Ya se trate de niveles correspondientes a los ciclos Mz5 o a niveles Mx solapados (superpues-tos en este caso) la situación estratigráfica del yacimiento por tanto queda enmarcada dentro del Pleistoceno Superior, y en concreto dentro del Estadio Isotópico Marino MIS 3 tal y como indican las edades TL obtenidas y la naturaleza y tipología de la industria lítica hallada en las excavaciones. La existencia de industria lítica de factura más antigua (p.ej. bifaces) queda en-marcada en el proceso de retrabajamiento de los depósitos fluviales que se ha explicado, que lejos de ser una anomalía es un hecho bastante común en todos los yacimientos paleolíticos del Valle inferior del Manzanares.
Conjuntamente, tanto la figura 6, como la tabla 1, explican gráfica y documentalmente las posibilidades de posicionamiento del nivel fluvial excavado para las obras de ampliación de la línea 3 del Metro en la zona del 12 de Octubre.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
40
6. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Junto a los perfiles y columnas estratigráficas realizadas en el transcurso de la excavación arqueo-lógica, se desarrolló un muestreo de los diferentes materiales excavados con el fin de caracteri-zarlos mineralógicamente mediante Difracción de Rayos X. Este análisis es fundamental a la hora de determinar la procedencia y áreas fuente de dichos materiales, y consiste en determinaciones semicuantitativas de las diferentes proporciones de cada fase mineral presentes en cada muestra.
El empleo de esta metodología, concretamente, nos ha permitido identificar la diversa proce-dencia de los tres tipos principales de cantos blandos, descritos previamente, especialmente en el caso de los cantos procedentes del sustrato terciario. Metodología:
- Muestreo del sustrato tercia-rio y diferentes tipos de can-tos blandos.
- Preparación de las muestras: molienda en mortero de ága-ta.
- Análisis mediante difracción de rayos X del polvo cristali-no resultante.
- Comparación de resultados con otros ya disponibles de otros sectores del valle.
ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Los análisis de difracción de ra-yos X (DRX) se realizaron me-diante un difractómetro Philips PW1710/00, (30kV, 25m Å), usan-do radiación CuKα (1.54051Å), en el Laboratorio de Difracción de Rayos X del Departamento de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.). Se hicieron difractogramas de polvo total, analizados con un ángulo Theta de 2° a 62°, obteniéndose
Figura 1. Análisis por difracción de rayos X de muestra total
(difractogramas) y de agregados orientados de las arcillas
(muestras ARQ-2 y ARQ-4).
41
Geomorfología y Geología
un espectro de las mineralogías de cada muestra. Para la caracterización mineralógica de los materiales arcillosos (filosilicatos) se realizaron además difractogramas de agregado orientado (A.O.), A.O.(et.gl.), A.O.(550°C), indispensable para poder diferenciar los tipos y proporciones de arcillas presentes, fundamental para caracterizar los materiales muestreados en la excavación.
De forma sintética, una vez realizado el análisis, las determinaciones semicuantitativas de las diver-sas proporciones de cada fase mineral presente en la muestra se determinan tomando el producto del valor de la Intensidad Neta (área del pico) por la anchura del pico a la mitad de la altura, divi-diéndose por el Poder Reflectante de las fases minerales representadas por el pico determinado (Figura A1).
La determinación semi-cuantitativa de las fases mineralógicas de las muestras por difracción de rayos X se realizó en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) en un difractómetro Philips PW1710/00, (30kV, 25mA), usando radiación CuKα (1.54054 Å). El área obtenida de la anchura total por la mitad de la máxima altura de los picos mayores fue medida mediante el programa informá-tico PLV realizado por el Dr. Martin Ramos (Granada) con el fin de comparar los picos de los dife-rentes perfiles de DRX. Los resultados respecto a porcentaje mineral son semicuantitativos pero totalmente válidos en cuanto a proporciones relativas de los minerales presentes.
Como se ha indicado, la caracterización mineralógica ha sido de utilidad especialmente en la identificación de la procedencia de los cantos blandos, encontrando composiciones minera-lógica parejas (misma composición de fases minerales y porcentajes similares de cada fase) entre los cantos blandos y cado uno de los sustratos de procedencia. Este es el caso, concreta-mente de los cantos blandos azul-verdosos y el sustrato terciario muestreado en la zona.
Como se puede apreciar (tabla A1), están constituidos por materiales siliciclásticos: cuarzo, feldespatos (albita y microclina) y filosilicatos (montmorillonita, illita y caolinita). En concreto, las fases minerales detectadas son:
Cuarzo: SiO2
Albita (Plagioclasa): NaAlSi3O8
Microclina (Feldespato Potásico): KalSi3O8
Montmorillonita: (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·n(H2O)
Illita: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2,(H2O)
Caolinita: Al2Si2O5(OH)4
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
42
Muestra Cuarzo Albita Microclina Montmorill. Illita Caolinita Esmectita - Vermiculita
ARQ-2 32 9 8 34 12 5 0
ARQ-4 28 15 6 32 15 5 0
TFS 18 3 7 0 60 5 6
Como se observa no existe diferenciación mineralógica existente entre el sustrato arcilloso terciario y los cantos blandos que proceden de él. Por el contrario, en el caso de cantos blandos procedentes de facies de llanura de inundación, el porcentaje mayoritario es de illitas (60%). Éstas se comportan como arcillas heredadas, es decir, que han sido depositadas tras su erosión y transporte. Lo mismo ocurre con la caolinita, que muestra proporciones muy similares (5% e ambos casos). Por el contrario en las arcillas de llanura de inundación (Greda) y cantos blan-dos procedentes de estos, se observan evidencias de minerales de la arcilla de neoformación, tales como esmectitas y versiculitas, que probablemente provengan de las montmorillonitas presentes en el sustrato terciario, ya que todas estas fases minerales corresponden al grupo de arcillas inestables o expansivas. Por último se observa un empobrecimiento de las fases mine-rales correspondientes al tamaño limo (cuarzo, albita y microclina) entre las arcillas terciarias y las facies de llanura de inundación y cantos blandos procedentes de estas. Así pués mientras que en el sustrato terciario y cantos blandos correspondientes la fases mayoritarias corres-ponden a las montmorillonitas (arcillas 34-3%) y al cuarzo (limos 32-28%), en las de llanura de inundación y sus cantos blandos estas corresponden al cuarzo (limos 18%) e illita (60%), existiendo buena diferenciación entre ellas.
Tabla 1. Análisis semicuantitativo (Difracción de R-X) de la muestra tomada de uno de los cantos blandos
analizados (ARQ2) y de la muestra del sustrato infrayacente (ARQ4). Se compara con la composición media
de los niveles arcillosos de llanura de inundación y cantos blandos procedentes de estos (TFS), identifica-
dos en estudios anteriores (Silva et al., 1997).
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
44
lación con la Depresión Prados-Guatén durante el Pleistoceno inferior (Madrid, España)”. Actas
45
Geomorfología y Geología
BIBLIOGRAFÍA
Carrillo, L., Gisbert, J. y Arche, A. (1978). “Modelo de sedimentación de la terraza baja (+18-20) del río Manzanares”. Estudios Geol., 34, 549-552.
Gaibar Puertas, C. (1974). “Descubrimiento de la terraza würmiense en la margen izquierda del río Manzanares: aportaciones paleoclimáticas. Nuevos restos y testimonios del madrileño hombre prehistórico y protohistórico”. Estudios Geol., 30, 235-252.
Goy, J.L., Pérez-González, A. y Zazo, C. (1989). Cartografía y Memoria del Cuaternario y Geomor-fología, Hoja de Madrid (745). Mapa Geológico de España escala 1:50.000 2º Serie (MAGNA). IGME. Serv. Pub. Mº Industria. Madrid, 79 págs.
Hernández Pacheco, F. (1965). “La formación de la Raña al Sur de Somosierra Oriental”. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 27, 310-316.
Imperatori, L. (1955). “Documentos para el estudio del Cuaternario madrileño: fenómenos de crioturbación en la terraza superior del Manzanares”. Estudios Geol., 11, 139-149.
López Gómez, A. (1994). “Los factores geográficos naturales”. En: A. Fernández García (edit.): Historia de Madrid, 19-66. Editorial Complutense. Madrid.
Martinson, D.G., Pisias, N.G., Hays, J.D., Imbrie, J. Moore, T.C. Jr. Shackleton, N.J. (1987). “Age dating and the orbital theory of ice ages. Development of a high resolution 0 to 300,000 year chronoestratigraphy”. Quaternary Research, 27, 1-29.
Pérez-González, A. (1971). “Estudio de los procesos de hundimiento en el valle del río Jarama y sus terrazas (nota preliminar)”. Estudios Geol., 37, 317-324.
Pérez-González, A. (1982). Neógeno y Cuaternario de la Llanura Manchega y sus relaciones con la Cuenca del Tajo. Tesis Doctoral, UCM. Madrid, 787 págs.
Pérez-González, A. (1994). “Depresión del Tajo”. En: Geomorfología de España (M. Gutierrez Elor-za, edit.) Ed. Rueda, Madrid. 389-436.
Pinilla, L., Pérez-González, A., Sopeña, A. y Parés, A. (1995). “Fenómenos de hundimientos sin-sedimentarios en los depósitos cuaternarios del río Tajo en la Cuenca de Madrid (Almoguera-Fuentidueña de Tajo)”. En: T. Aleixandre Campos y A. Pérez-González, eds.): Reconstrucción de paleoambientes y cambios climáticos durante el Cuaternario, 125-140. Monografías del Centro de Ciencias Medioambientales, 3. CSIC, Madrid.
Silva, P.G. (1988). El Cuaternario del sector centro-meridional de la Cuenca de Madrid: Aspectos geomorfológicos y neotectónicos. Tesis de Licenciatura. UCM (inédita), 143 págs.
Silva, P.G. (2003). “El Cuaternario del Valle Inferior del Manzanares”. Estudios Geol., 59. 107-131.
Silva, P.G., Cañaveras, J.C., Sánchez-Moral, S., Lario, J. y Sanz, E. (1997). “3D soft-sediment defor-mation structures: evidence for Quaternary seismicity in the Madrid basin, Spain”. Terranova, 9, 208-212.
Silva, P.G., Goy, J.L., Zazo, C., Hoyos, M. y Alberdi, Mª.T. (1988a). “El Valle del Manzanares y su re-
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
46
del II Cong. Geol. Esp. (Granada), vol. 2, 133-136.
Silva, P.G., Goy, J.L. y Zazo, C. (1988b). “Neotectónica del sector centro-meridional de la Cuenca de Madrid”. Estudios Geol., 44. 415-427.
Silva, P.G., Goy, J.L. y Zazo, C. (1988c). “Evolución geomorfológica de la confluencia de los ríos Jarama y Tajuña durante el Cuaternario (Cuenca de Madrid, España)”. Cuaternario y Geomorfo-logía, 2. 125-133.
Silva, P.G., Hoyos, M. Goy, J.L., Zazo, C., Rus, I. y Querol, N. (1989). Valles del Manzanares-Jarama. Libro-Guia Exc. C-2. 2ª Reun. Int. Cuaternario Ibérico, Madrid, 42 págs.
Silva, P.G., Palomares, M., Rubio, F., Goy, J.L., Hoyos, M., Martín-Serrano, A., Zazo, C. y Alberdi, MªT. (1999). “Geomorfología, Estratigrafía, Paleontología y Procedencia de los depósitos arcó-sicos cuaternarios de la Depresión Prados-Guatén (SW Madrid)”. Cuaternario y Geomorfología, 13 (1-2), 79-94.
Vaudour, J. (1979). La Region de Madrid, altérations, sols et paléosols. Ed. Ophrys, París. 390 pp.
Vegas, R., Pérez-González, A. y Miguez, F. (1975). Cartografía y memoria geológica de la hoja de Getafe (19-23). Mapa Geológico de España escala 1:50.000 2ª Serie (MAGNA). IGME. Serv. Pub. Mº Industria, Madrid. 37 págs.
IV. METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOPALEONTOLÓGICA
MARIO LÓPEZ RECIO1, CARLOS FERNÁNDEZ CALVO1, JORGE MORÍN DE PABLOS1 Y FERNANDO TAPIAS GÓMEZ1
Siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en la Estación 2 de la Línea 3 de metro (Hospital 12 de Octubre) se realizó la reti-rada de los niveles superficiales con exhaustivo control en el entorno de la cata 4 previa, y la realización de la limpieza de esos niveles y sondeos de comprobación, la documentación de la terraza cuaternaria del Manzanares, así como ampliar en el nivel de baja energía el programa de muestreos paleontológicos y la excavación de los niveles cuaternarios con restos arqueo-lógicos y paleontológicos.
Por tanto, en primer lugar en la cota 583,80 m (base de la futura losa) se procedió al rebaje del terreno situado en el entorno de la cata 4 previa con el seguimiento arqueológico y paleonto-lógico intensivo de los movimientos de tierra hasta la cota 583. El área a excavar se situó en el cuerpo de la estación, cuyos límites laterales eran las piletas del interior de dicho cuerpo.
Se planteó la ampliación de la cata 4 ubicada en el interior del perímetro de la futura Estación 2 de la ampliación de la línea 3 de Metro, de cara a delimitar la extensión del nivel de baja energía localizado durante las actuaciones previas al inicio de las obras. Se realizó un primer rebaje de entorno a 0,5 m que determinó una superficie a excavar de 132 m2. La primera fase de rebaje fue de unos 80 cm y afectó a 30 m2 y se realizó en la zona ocupada por el relleno de la antigua Cata 4. Mediante este rebaje se pudo observar la estratigrafía existente en el límite de esta primera fase de trabajo. Mecánicamente se realizó también un talud en parte del perfil W.
Una vez realizada la preparación de la superficie de excavación, se planteó una retícula aérea de cuadrículas de 2m x 2m consistente en dos ejes: uno N-S, definido por letras (A´, A, B, C, D
1 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected] ; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
50
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
A´ A B C D E
Planta y perfil del sector excavado.
Documentación de industria lítica en niveles de terrazas del Manzanares.
51
Metodología de la excavación Arqueopaleontológica
y E) y otro E-W definido por números (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) con plomadas suspendidas coincidentes con las intersecciones de las cuadrículas.
Se procedió a la excavación manual de los niveles de media energía. La totalidad del sedi-mento fue procesado por cuadrículas y niveles, a través de cribas con una luz de 0,4 cm. Esto permitió la recuperación de industria lítica, fauna, nódulos y fragmentos naturales de sílex. En la línea de A´ no se realizaron labores de excavación por estar junto al perfil W, que en esa zona fue imposible de taludar, por las normas de seguridad de la obra.
La segunda fase consistió en la realización de un nuevo rebaje de la antigua Cata 4 aproxima-damente de 1 m. Esto permitió detectar el nivel de baja energía documentado previamente. En cuanto a los niveles de media energía (arenas y gravas) se actuó de igual forma que en la primera fase.
La superficie excavada se redujo, puesto que no se actuó en la línea de las cuadrículas E (un talud realizado en el perfil Este afectó en parte a esta línea de cuadrículas, la parte no afectada se reservó para no descalzar el citado talud), y en la línea de las cuadrículas 11 no fue posible realizar un talud, obligando por esa razón a mantener sin excavar esas cuadrículas para con-
Metodología de excavación, cribado de sedimento, toma de muestras y trabajo de gabinete
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
52
tener el perfil Norte. Durante esta fase se llegó al nivel de baja energía que sólo se extendió por las cuadrículas C5, C6, D5 y D6. Este nivel se excavó minuciosamente, recogiéndose la totalidad del sedimento resultante de la excavación diferenciándolo por subsectores de 1m2.
En el nivel de baja energía se tomaron como parámetros la orientación e inclinación (pendien-te) de cada pieza lítica según su eje tecnológico. Este método se emplea, desde una perspec-tiva geológico-morfológica, para valorar desplazamientos de las piezas, observando orienta-ciones dominantes de las piezas/restos para documentar posibles alteraciones y formación del depósito.
Una vez excavado el área de excavación hasta la cota 581, se procedió en la parte central (cua-drículas C7 y B7) a la excavación manual hasta el nivel de base, el Terciario (arcillas verdosas de facies Peñuelas), situadas a la cota 570,80 m aproximadamente, dando por finalizada la exca-vación arqueológica y paleontológica. Por último, para el estudio geológico y geomorfológico y la toma de muestras para el estudio de microvertebrados, se procedió al rebaje final de las cuadrículas centrales (C7 y B7) hasta la cota 579 m.
Se tomaron del mismo modo, muestras para el estudio de microvertebrados, pólenes y para su datación por OSL.
Vistas de los niveles de arenas y gravas excavados (a), el nivel de baja energía (b), llegando a las arcillas
miocenas del sustrato (c y d)
a b
c d
V. ESTUDIO TIPOLÓGICO Y TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA LÍTICA
FELIPE CUARTERO MONTEAGUDO1, MARIO LÓPEZ-RECIO2, DIEGO MARTÍN PUIG1 Y ANA LÁZARO LÁZARO1
Durante la realización de la intervención arqueopaleontológica se detectó un amplio conjunto de piezas líticas. En el proceso de excavación se recuperaron 1875 piezas líticas, en los distintos niveles estratigráficos diferenciados.
Del mismo modo, se recogieron los fragmentos naturales, nódulos, clastos y bloques de sí-lex naturales no tallados, para poder valorar el porcentaje de material de sílex transportado por el río Manzanares (tallado/no tallado), además de registrar las morfologías, coloraciones, presencia de diaclasas/fracturas internas y planos naturales aptos para la talla lítica de dichos materiales naturales, atributos fundamentales en el proceso de selección y aprovisionamiento de materia prima lítica para ser tallada por los homínidos.
1. ESTUDIO MORFOTÉCNICO
Durante la excavación arqueológica y paleontológica se registró un amplio conjunto lítico compuesto por 1.875 piezas en los diferentes niveles estratigráficos. La mayoría de las pie-zas aparecieron en los niveles de gravas superiores pertenecientes a la unidad 2, así como en los niveles basales de arenas y gravas con cantos blandos de la unidad 1. En el nivel de relleno de canal, situado a techo de la unidad 1, se recuperaron escasas piezas con un grado de rodamiento mínimo, con presencia de lascas de sílex, que pueden considerarse “in situ” o ligeramente removilizadas. Los elementos líticos recuperados en otros niveles presentan cier-to grado de rodamiento y pueden considerarse en posición secundaria. La mayor parte de la
1 Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid, [email protected]
2 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected]
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
56
industria lítica recogida y clasificada se relaciona con la base de la unidad 2 que fosiliza el nivel de colmatación del canal situado a techo de la unidad 1. A continuación se enumeran las cate-gorías morfotécnicas (Bordes, 1961; Bernaldo de Quirós et al., 1981; Querol et al., 1984; Mora et al., 1992) documentadas por niveles estratigráficos (López Recio et al., 2011), de muro a techo son los siguientes:
En el Tramo 1 Inferior de la Unidad Inferior (niveles basales de gravas) se documentaron 144 piezas líticas: 14 núcleos, 19 restos de talla, 32 lascas simples (sin reservas de córtex), 3 lascas de primer orden (corticales), 22 lascas de segundo orden (semicorticales), una lasca laminar, 43 fragmentos de lasca, 7 lasquitas y entre los útiles destaca la presencia de un bifaz y dos raederas (una doble convergente y una simple recta).
En el Tramo 1 Superior de la Unidad Inferior (canal abandonado), compuesto por arenas me-dias y gruesas, se documentan 148 piezas líticas, repartidas en 11 núcleos (1 es fragmento), 26 restos de talla, 25 lascas simples, 16 lascas de segundo orden, 5 lascas laminares, 49 frag-
Arriba: Tramo 2. Nivel de baja energía: productos de las-
cado (1613, 1612 y 1611) y débris (1619); Tramo 3 de
la Unidad Intermedia: núcleo discoide (1026 y 1222),
núcleo con extracción preferencial sin reparación del
plano de percusión (1023), lascas simples (1224, 1231,
1235, 1260, 1268 y 1423), lasca levallois (1229) y lascas
laminares (1252 y 1197). Derecha: Muestra de piezas
líticas representativas de cada nivel estratigráfico, de
base a techo: Tramo 1 Inferior. Unidad Inferior: frag-
mento de núcleo (1539), lascas (1496, 1488, 1498, 1493,
1562, 1586, 1575 y 1565), lascas laminares (1504, 1487
y 1602), lasca levallois (1490) y raedera (1515); Tramo 1
Superior. Unidad Inferior: Núcleos discoides (1744, 1753
y 1726), núcleo con extracción preferencial sin prepara-
ción del plano de percusión (1737), lascas (1645, 1642 y
1637) y bifaz (1653).
57
Estudio tipológico y tecnológico de la industria lítica
mentos de lasca, 8 lasquitas (dos son frag-mentos), una laminita, una lasca levallois, un bec, un bifaz, un cuchillo de dorso, una raedera simple recta y un fragmento de raedera simple recta. El techo de este ca-nal (Tramo 2. Techo de la Unidad Superior), correspondiente a los limos de relleno de canal situados a techo, cuenta con un esca-so número de piezas (7) que corresponden a lascas y una lasquita.
El segundo tramo estratigráfico con mayor número de piezas conservadas es el techo de la unidad intermedia. El Tramo 3 de la Unidad Intermedia está caracterizado por una elevada presencia de cantos blandos, con 447 piezas: se recuperaron 58 núcleos (6 fragmentados) y 52 restos de talla, fren-te un gran número de lascas. Se han con-tabilizado 102 lascas simples, 3 lascas de primer orden, 91 lascas de segundo orden, 103 fragmentos de lasca, 12 lascas lamina-res, 16 lasquitas y una lasca producida por salto térmico. Por otro lado, se han regis-trado dos láminas (una fragmentada), así como una serie de utillaje compuesto por un bifaz, una escotadura, una punta leva-llois atípica y cuatro raederas: una raedera simple, una simple recta, una transversal y otra de tipo semiquina.
El Tramo 4 de la Unidad Intermedia de la unidad intermedia cuenta con el repertorio lítico más abundante de la serie analiza en la presente excavación, con un total de 981 piezas. Se recuperó un conjunto importan-te de hasta 134 núcleos (7 fragmentos y 3 nódulos naturales con alguna extracción). Además, se contabilizaron 153 restos de talla, producidos en el proceso de talla de los nódulos de sílex naturales incorpora-dos a los depósitos fluviales estudiados. El grupo más representado es, sin duda, el de
Arriba: Tramo 4 de la Unidad Intermedia: bifaz (51) y nú-
cleo discoide (836).
Abajo: Tramo 4 de la Unidad Intermedia: núcleos leva-
llois recurrentes centrípetos agotados (184, 285 y 317),
núcleo discoide unifacial (736), lascas simples (819, 800
y 813) y lascas laminares (672, 688, 694, 695, 772, 799,
814 y 817); Tramo 5 de la Unidad Superior: núcleo dis-
coide unifacial (992), lasca simple (1009), lasca laminar
(985) y punta levallois (990).
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
58
los productos de lascado, con 664 lascas: 238 lascas simples, 116 fragmentos de lasca simple, 20 lascas de primer orden y 220 lascas y fragmentos de lasca de segundo orden, 38 lascas la-minares y fragmentos de lascas laminares, 28 lasquitas y fragmentos de lasquitas y una lámina. Entre los útiles destaca la presencia de 4 bifaces (uno es un fragmento), una lasca levallois, una punta levallois, una punta levallois atípica, 2 puntas pseudolevallois, 3 denticulados y 16 raederas (9 raederas simples rectas, 1 doble desviada, 3 dobles convergentes, 1 doble recto-convexa y 2 fragmentos de raedera).
Finalmente, en el techo de la secuencia fluvial analizada, correspondiente al Tramo 5 de la Uni-dad Superior de la unidad superior, se ha documentado un escaso conjunto lítico compuesto por 30 piezas, con una mayoría de productos de lascado (20), siendo en su totalidad lascas simples, si bien dos de ellas son fragmentos y dos lascas simples con tendencia laminar. Los núcleos son escasos, así como los restos de talla. Solamente existe una pieza con categoría de útil, se trata de una punta levallois. El resto de piezas líticas se localizaron descontextualizadas en el proceso de seguimiento arqueológico.
Industria de lascas, con componente levallois y utillaje retocado sobre lasca.
59
Estudio tipológico y tecnológico de la industria lítica
Tramo 1 Inferior. Unidad Inferior Tramo 1 Superior. Unidad Inferior
Tramo 3. Unidad Intermedia Tramo 4. Unidad Intermedia
Gráficas de categorías morfotécnicas por niveles más representativos.
Clasificación tipológica de los
útiles de 12 de Octubre
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
60
2. ESTUDIO TECNOLÓGICO
Desde un punto de vista tecnológico se enumeran de forma hipotética las cadenas operativas lí-ticas (Boëda et al., 1990) del yacimiento según los diferentes niveles estratigráficos, debido a que la propia dinámica fluvial indica claramente que las cadenas operativas están incompletas, sólo representadas por algunas de las categorías morfotécnicas. Por tanto, los esquemas operativos reconocidos a partir del material quedan expuestos simplemente a nivel de hipótesis, dada la complejidad de la agrupación y el sesgo generado por el transporte fluvial. Se ha realizado una aproximación cualitativa a los esquemas de talla sobre una muestra suficientemente representa-tiva capaz de ofrecer información tecnológica significativa (López Recio et al., 2011):
1. Esquema operativo de explotación trifacial-ortogonal (Boëda, 1991) documentado en se-ries de materiales afectados por pátina fluvial en el Tramo 4 de la unidad intermedia.
2. Esquemas operativos de configuración bifacial a partir de bloque y sobre lasca en el tramo 4 de la unidad intermedia.
3. Esquemas operativos de explotación con fase de configuración inicial de bloque, amplia-mente documentada, plena producción (de tipo levallois recurrente centrípeto), y reex-
Relación de categorías morfotécnicas diferenciadas por niveles y tramos estratigráficos en la industria lítica
perteneciente al yacimiento paleolítico del 12 de octubre.
61
Estudio tipológico y tecnológico de la industria lítica
plotación (esquema levallois ortogonal). Así mismo se documenta algún esquema de explotación sobre lasca, u ocasionalmente sobre útil reciclado (levallois unipolar lineal). La producción lítica documentada en este nivel de gravas se caracteriza por una elevada proporción de esquemas operativos de concepción levallois.
4. Esquemas operativos levallois sobre canto o bloque y esquema sobre lasca, en el que se explota principalmente la cara inferior (ventral) de la lasca-soporte. Si bien el inicio pue-de constar de unas pocas extracciones, proporcionando series de tipo kombewa (lascas y puntas), las explotaciones más intensas pueden acabar borrando cualquier huella de la cara ventral de la lasca-soporte. Son esquemas operativos documentados en el tramo 3 de la unidad intermedia.
5. Esquemas operativos de explotación de pocas extracciones en series alternas pueden suponer tanto esquemas independientes para la creación de soportes espesos como el inicio de explotación de núcleos levallois; además el método recurrente centrípeto y otro recurrente unipolar con producción de soportes alargados (láminas levallois). Estos esque-mas operativos se detectan tan solo en la unidad inferior y por tanto son los más antiguos.
En conjunto, la industria paleolítica de este yacimiento se caracteriza por estar tallada en su práctica totalidad en sílex, dirigida a la producción de lascas, tanto mediante débitage leva-llois, discoide, multidireccional y unidireccional, predominando por tanto los productos de lascado, frente al escaso número de núcleos. Por otro lado es de destacar la presencia de útiles retocados, aunque en un porcentaje bajo, así como un porcentaje mínimo de macroutillaje típicamente achelense (bifaces). El escaso número de macroutillaje achelense, en su mayor parte rodado, así como el predominio de productos de lascado, algunos siguiendo modelos de talla levallois permite atribuir este yacimiento al musteriense. Como se ha indicado con anterioridad, el presente conjunto proporciona material relacionado con una producción le-vallois, tanto levallois recurrente centrípeto como levallois unipolar (Boëda, 1988; 1993; 1994), sobre lasca como sobre bloque. El material retocado y configurado, así como los bifaces de pequeño formato también apunta a una atribución musteriense. Los bifaces o fragmentos de éstos son escasos (6) sobre una amplia colección en la que predominan las lascas y útiles sobre lasca, fundamentalmente raederas dobles y denticulados (Silva et al., 2012).
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
62
ESQUEMAS DIACRÍTICOS
A continuación, se presentan los esquemas tecnológicos confeccionados desde una lectura diacrítica del conjunto lítico, por niveles estratigráficos:
Tramo 4 de la Unidad intermedia
Figura 1: esquema operativo de explotación trifacial-
ortogonal documentado en series de material
afectados por pátina fluvial
Figura 2: esquemas operativos de configuración
bifacial a partir de bloque (izquierda) y sobre lasca
(derecha)
Figura 3: Esquemas operativos de explotación; de la
parte superior a la inferior de la imagen: sobre blo-
que: fase de configuración inicial, ampliamente do-
cumentada, plena producción (de tipo levallois recu-
rrente centrípeto), y reexplotación (esquema levallois
ortogonal) Así mismo se documenta algún esquema
de explotación sobre lasca, u ocasionalmente sobre
útil reciclado (levallois unipolar lineal).
63
Estudio tipológico y tecnológico de la industria lítica
Nivel 2.3. de la Unidad intermedia
Tramo 1 Inferior
Figura 4: Esquemas operativos en el nivel 2.3. de la
Unidad Intermedia: además de los esquemas le-
vallois sobre canto o bloque (parte superior de la
imagen) se documenta otro esquema, sobre lasca,
en el que se explota principalmente la cara inferior
(ventral) de la lasca-soporte. Si bien el inicio puede
constar de unas pocas extracciones, proporcionan-
do series de tipo kombewa (lascas y puntas), las ex-
plotaciones más intensas pueden acabar borrando
cualquier huella de la cara ventral (pte. Inferior)
Figura 5: Esquemas operativos en el nivel 1.1. de la
Unidad Inferior: algunos esquemas de explotación,
de pocas extracciones en series alternas, pueden
suponer tanto esquemas independientes para la
creación de soportes espesos (parte superior de la
imagen) como el inicio de explotación de núcleos
levallois; en este nivel se documenta además del
método recurrente centrípeto otro recurrente uni-
polar con producción de soportes alargados (lámi-
nas levallois)
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
64
Tramo 2.4. de la Unidad Intermedia
Configuración bifacial; podemos diferenciar al me-
nos dos esquemas operativos de configuración
bifacial: uno sobre bloque (figura superior), en este
caso fracturado en proceso de elaboración, posi-
blemente de tipo cordiforme, y otro (figura inferior)
aparentemente sobre lasca, con regularización de
filos mediante retoque creando un pequeño bifaz-
útil tipo micoquiense.
Configuración bifacial; bifaz amigdaliforme realiza-
do sobre bloque, y posiblemente abandonado en
curso de realización a causa de una extracción (5)
excesivamente amplia, que acaba con parte del vo-
lumen del extremo distal de la pieza. Este y otros
accidentes (como los reflejados de la serie 4) indi-
can un nivel de tecnicidad bajo, posiblemente el
trabajo de un individuo en fase de aprendizaje.
65
Estudio tipológico y tecnológico de la industria lítica
Producción de soportes. La principal estrategia
de explotación llevada a cabo tanto en este nivel
como en otros de este yacimiento, es de tipo
levallois recurrente centrípeto (parte central de la
imagen), si bien ciertas materias de menor calidad
(cuarcita, cuarzo, sílex de grano medio) son explo-
tadas con series alternantes de tipo discoide (parte
superior de la imagen, núcleo en cuarzo). Dentro
de los productos de tipo levallois, las puntas son
un claro objetivo técnico que es posible constatar
tanto en ciertas lascas, así como en algún núcleo
(parte inferior de la imagen), en este caso un
núcleo para punta levallois (serie 9-11) sobre útil
reciclado
Producción de soportes. Algunas estrategias de
explotación difieren notablemente de los esque-
mas clásicos de tipo levallois desde el punto de
vista de la gestión volumétrica. En este caso, los es-
quemas de tipo ortogonal-trifacial son claramente
frecuentes en las series de material alterado por
pátina y rodamiento, lo cual puede permitirnos
hablar de un conjunto de material transportado
de su posición original, perteneciente tal vez a una
fase antigua (paleolítico medio antiguo?). En otros
núcleos en cambio (pte. inferior) se puede hablar
de intensificación de la talla.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
66
Producción de soportes. Dentro de la serie de
lascas de este nivel destaca una alta proporción
de productos levallois, dentro de los cuales las
lascas de morfología ovalada son predominantes
(parte central de la imagen), siendo las puntas un
objetivo técnico, como ya hemos comentado. Así
mismo, existen otro tipo de lascas de morfología
no estrictamente levallois (pte. sup), que pueden
proceder tanto del inicio de explotaciones levallois
como a otros métodos constatados (trifacial, dis-
coide…). Algunos esquemas levallois sobre lasca
pueden perseguir la obtención de pequeñas lascas
cortantes.
Útiles: los productos de tipo levallois aparecen
frecuentemente transformados en denticulados
y muescas, si bien existen también algunos útiles
con retoque continuo tipo raedera o raspador
(superior derecha). Algunos instrumentos que
presentan alteraciones fuertes (pátina anaranjada,
rodamiento..) como el bec de la parte superior iz-
quierda, pueden corresponder a material derivado
de su posición primaria.
67
Estudio tipológico y tecnológico de la industria lítica
Tramo 1 Inferior de la Unidad Inferior
Con un material mucho más escaso y heterogéneo
que otros niveles, los esquemas levallois están no
obstante bien representados, con algún ejemplo
de explotación recurrente unipolar (parte supe-
rior), así como otros de carácter centrípeto. Las
piezas con extracciones escasas suelen presentar
series unipolares simples o yuxtapuestas, que en
este caso (parte inferior de la imagen) muy bien
podrían perseguir la configuración de un útil tipo
triedro.
Los productos de tipo levallois, en proporción infe-
rior respecto a otros niveles, presentan transforma-
ciones en raedera (superior derecha) o en muesca
(parte central de la imagen). Otros tipos de lasca
más espesas (parte inferior) pueden contar tam-
bién con un retoque continuo tipo raedera.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
68
Tramo 3 de la Unidad Intermedia
Producción de soportes; los esquemas de tipo
levallois recurrente centrípeto son los dominantes
también en este nivel, pudiendo gestionarse sobre
bloque (superior), así como sobre lasca (inferior).
Otros núcleos sobre lasca, de gestión unidireccio-
nal bastante sencilla pueden responder a un inicio
de explotación similar (parte central de la imagen)
Objetivos técnicos de la producción de soportes:
además de los habituales productos generados
por un debitado levallois recurrente centrípeto
(lascas de morfología ovalada, lascas desbordan-
tes…) existen puntas en número abundante, tanto
pseudo-levallois como levallois. Obsérvese como
la primera pieza representada procede de un es-
quema sobre lascan (tipo kombewa), apreciable en
la superficie superior de la punta a partir de restos
de una cara ventral de lasca-soporte.
69
Estudio tipológico y tecnológico de la industria lítica
Producción de soportes; algunos núcleos, si bien
de morfología atípica, pueden haber generado
productos de tipo levallois. Obsérvese como
en el primer núcleo de esta imagen, a pesar de
estar mucho más próximo a un volumen de tipo
discoide, se han producido lascas y puntas de tipo
levallois. En el segundo caso aquí representado,
aparentemente un bifaz fracturado en curso de
elaboración, se han obtenido lascas y láminas de
tipo levallois.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
70
BIBLIOGRAFÍA
Bernaldo De Quirós, F., Cabrera, V., Cacho, C. y Vega, L.G. (1981): “Proyecto de análisis técnico para las industrias líticas”. Trabajos de Prehistoria, 38, 9-37.
Boëda, E. (1988): “Le concept Levallois et évaluation de son champ d´application”. OTTE, M. (Ed.): L´Homme de Néandertal, 4, 13-26. Université de Liège.
Boëda, E. (1991): «La conception trifaciale d´un nouveau mode de taille préhistorique. In: Les Premiers Européens (E.Bonifay, B. Vandermeersch, eds.). Actes du 114e Congrès des Sociétés Savantes, Paris. Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 251-263.
Boëda, E. (1993): “Le débitage discoïde et le débitage levallois récurrent centripète”. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 90, 392-404.
Boëda, E. (1994): Le concept Levallois: variabilité des méthodes. CNRS. Paris.
Boëda, E., Geneste, J.m., Meignen, L. (1990): “Identification des chaînes opératoires lithiques du paléolithique ancien et moyen”. Paléo, 2, 43-80.
Bordes, F. (1961): Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Université de Bordeaux.
López Recio, M., Silva, P.G., Cuartero, F., Martín, D., Tapias, F., Alarcón, A., González, F.M., Lázaro, A., Morín, J., Yravedra, J., Burjachs, F. y Expósito, I. (2011): “El yacimiento paleolítico del 12 de Octubre (Villaverde, Madrid)”. Actas de las Quintas Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid. Los primeros pobladores: Arqueología del Pleistoceno (2008), 215-229.
Mora Torcal, R., Martínez Moreno, J., Terradas Battle, X. (1992): “Un proyecto de análisis: el Siste-ma Lógico Analítico (SLA)”. In: Mora, R., Terradas, X., Parpal, A., Plana, C. (eds) (1992): Tecnología y Cadenas Operativas Líticas. Treballs d´Arqueologia, 1 ; pp. 173-199. Barcelona.
Querol, Mª A., Bernaldo De Quirós, F., Cabrera, V., Cacho, C., Vega, L.G. (1984): “De tipología lítica”. Primeras Jornadas de Metodología de Investigación Prehistórica (Soria, 1981), 113-130. Mi-nisterio de Cultura. Madrid.
Silva, P.G., López Recio, M., Cuartero, F., Baena, J., Tapias, F., Manzano, I., Martín, D., Morín, J. y Roquero, E. (2012): “Contexto geomorfológico y principales rasgos tecnológicos de nuevos yacimientos del Pleistoceno Medio y Superior en el Valle Inferior del Manzanares (Madrid, Es-paña)”. Estudios Geológicos, 68 (1), 57-89.
VI. RESTOS PALEONTOLÓGICOS
ALEJANDRA ALARCÓN HERNÁNDEZ1 Y JOSÉ YRAVEDRA SAINZ DE LOS TERREROS2
1. RESTOS MACROPALEONTOLÓGICOS
Los restos analizados suman un total de 21. La mayoría son fragmentos pertenecientes a hue-sos largos, no superando ninguno de ellos los 11 cm de longitud. Aparecen roturados y frag-mentados lo que dificulta su determinación taxonómica e incluso anatómica. En su mayoría son huesos apendiculares, esto es, pertenecientes a las extremidades. Aparecen escasos restos pertenecientes al esqueleto axial (relativo a la columna vertebral). A pesar de su mala conser-vación se ha podido determinar la presencia de restos craneales y de dentición.
De los restos hallados, un 38% pertenecen a macromamíferos, un 38% corresponden a micro-mamíferos y el 24% restante no han podido ser determinado. Taxonómicamente únicamente se ha podido determinar la presencia de lagomorfos y bóvidos, no pudiendo concretar más debido al alto grado de fragmentación de los restos. A continuación se exponen los resultados del estudio taxonómico:
1 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected] ; [email protected]; [email protected]; [email protected]
2 Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid. [email protected]
75
Restos Paleontológicos
2. MUESTRAS MICROPALEONTOLÓGICAS
INTRODUCCIÓNDESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LAS MUESTRAS DE MICROFAUNA TOMADAS Y ANALIZADAS
Se tomaron y posteriormente se analizaron en total 8 muestras, correspondiendo cada una a los siguientes tramos litológicos de la columna estratigráfica.
1 muestra en la cuadrícula B8 de arcillas verdosas y marro-nes bien compactadas y con laminaciones horizontales mili-métricas, tipo peñuelas, corres-pondientes al tramo 1A-1B de la secuencia estratigráfica.
1 muestra en la cuadrícula B8 de gravas y cantos subredondeados, de entre 2 y 5 cm y de centil 10cm, con matriz (40%) arenosa muy gruesa de granos subangulares a subredondeados y de composición mayoritaria de cuarzo. El porcentaje de matriz arenosa aumenta hacia techo. Co-lor beige claro a marrón. Corresponden al tramo 3 de la secuencia estratigráfica.
1 muestra en la cuadrícula D5 (Fig. 9), 1 muestra en la D5A, 1 muestra en la C6 (Fig. 10), 1 muestra en la D6C y 1 mues-tra en la D6A, tomadas en dis-tintas partes de la excavación de un nivel de baja energía que aparece en el lado este de dicha excavación, el cuál se compone principalmente de limo. También aparece arena fina a muy fina con granos de cuarzo, feldespato y micas, subangulares y con
Aspecto de los materiales de la cuadrícula B8
Figura 9: Aspecto de los materiales de la cuadrícula D5
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
76
presencia de intercalaciones de arena muy gruesa y limos. Color beige claro a blanque-cino. Correspondientes al tramo 5 de la secuencia es-tratigráfica. Este nivel limoso de baja energía tiene un es-pecial interés por la posibi-lidad de encontrar restos de microfauna in situ, por esta razón se ha hecho un espe-cial seguimiento de recogida de muestras.
1 muestra en la cuadrícula D6 (Fig. 11) de gravas y cantos con matriz (<40%) arenosa muy gruesa y abundantes cantos y bloques blandos (centil 60cm) de peñuelas y arcillas de la llanura de inun-dación. Color gris verdoso por la abundancia de cantos blandos de ese color. Corres-ponden al tramo 6 de la se-cuencia estratigráfica.
Tramo 2. Techo Unidad Inferior. Nivel Baja energía
Tramo 3. Uni-dad Intermedia
Tramo 1. Inferior. Unidad Inferior
Neógeno. Arci-llas (Peñuelas)
B8C6D5D5AD6D6AD6C
Figura 10: Vista del nivel de baja energía
Figura 11: Vista de niveles de arenas y gravas.
Tabla resumen de las muestras de micropaleontología recogidas en la excavación
77
Restos Paleontológicos
METODOLOGÍA DE PROCESADO DE LAS MUESTRAS
Desde un punto de vista micro-paleontológico, cada una de las muestras tomadas ha sido sometida al tratamiento cono-cido como lavado-tamizado-triado. Se trata de un proceso lento y laborioso, cuyas fases se resumen a continuación:
- En primer lugar, la muestra se extienden al aire, con el fin de que quede completamente seca.
- Una vez seco, el sedimento se distribuye en tantos barreños como sea necesario y se cubre de agua. Con ello, se consigue que se rompan los enlaces de las arcillas previamente secas.
- A continuación, se lava el sedimento con agua sobre una mesa de lavado, que en este caso tiene un tamiz con luz de malla de 0,63 mm. En esta fase del tratamiento se pretende eliminar la mayor cantidad posible de partículas con un tamaño inferior a la luz de malla del tamiz, ya que por debajo de este tamaño no es posible identificar ningún resto fósil de micromamífero que pudiera haber quedado preservado en el sedimento.
- El residuo obtenido se deja secar completamente.
- Una vez seco, se tamiza de nuevo, esta vez en seco y sobre una columna de tamices con las siguientes luces de malla: 2mm, 1,6 mm, 1 mm y 0,63 mm. El objetivo es uniformizar los tamaños de partícula para facilitar la labor que se realiza bajo lupa binocular.
- Los residuos obtenidos en cada fracción son pesados, con el fin de poder realizar una apro-ximación a los datos referentes a la abundancia relativa, teniendo en cuenta el número de piezas que se obtengan por gramo triado.
- El residuo obtenido de cada fracción pasa a la fase de triado. Este procedimiento consiste en ir distribuyendo pequeñas cantidades del residuo obtenido sobre una bandeja y revi-sarla a la lupa grano a grano, con el fin de identificar y extraer todos aquellos restos orgá-nicos del sedimento en el que se encuentran incluidos.
- Una vez finalizada esta tarea, tanto más laboriosa cuanto mayor es la cantidad de residuo obtenido, los fósiles recuperados se almacenan en pequeñas cajas de plástico, adecuada-mente sigladas, fijándolos sobre una pasta semiadherente.
- Finalmente, se procede a su estudio anatómico y taxonómico, con el fin de determinar su naturaleza: pieza del esqueleto postcraneal, pieza dental, fragmento indeterminable (es-quirla de hueso), etc. A continuación se procede a identificar de la forma más precisa posi-ble dichos restos: restos anatómicos en el caso del esqueleto postcraneal, en caso de que
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
78
estén completos o conserven alguna porción que lo permita o taxón al que pertenecen las piezas dentales que se hayan obtenido, que son las que permitirán en el futuro realizar estudios bioestratigráficos y paleoambientales.
RESULTADOS
Una vez finalizado todo el proceso de tratamiento de las muestras, los resultados obtenidos en cada una de ellas se detallan a continuación:
MUESTRA B8 TRAMO 1 INF. UNIDAD INFERIOR
DATOS DE PROCESADOFecha de lavado: 5-7-2005Lavada por: Noelia Cedenilla y Vanesa DonesLavada en: Punto de lavado en la Estación 6 de la Línea 3 de MetroPeso del residuo seco:
>2mm: 3,100 Kg >1,6 mm: 0,450 Kg >1mm: 0,625 Kg >0,63mm: 0,400 KgObservaciones:
Una vez lavada esta muestra y tamizada en seco, se ha obtenido una cantidad de residuo relativamente pequeña, poniendo de manifiesto el elevado porcentaje de partículas de pe-queño tamaño que contenía inicialmente. En concreto, la cantidad total de residuo obtenido es de 4,575 Kg.
DATOS DE TRIADOTriada por: Marisa Canales y Ángela FraguasObservaciones:
En esta muestra se ha triado la totalidad del residuo obtenido tras el lavado y tamizado en seco.
Al microscopio, en el residuo obtenido tras el lavado de esta muestra se han identificado numerosos cantos de cuarcita, así como granos de cuarzo de feldespato, con morfología subangulosa a subredondeada, micas, pequeños fragmentos de roca, tales como granito y esquistos y algún grano de arcillas margosas verdes terciarias (las denominadas “peñuelas”).
RESULTADOSUna vez triadas las fracciones > 2 mm, > 1,6 mm, > 1 mm y > 0,63 mm, cabe destacar que en ninguna de ellas se han encontrado restos orgánicos atribuibles a microfauna.Por lo tanto, el resultado desde un punto de vista micropaleontológico es negativo.
79
Restos Paleontológicos
MUESTRA B8 ARCILLAS NEÓGENO (PEÑUELAS)
DATOS DE PROCESADOFecha de lavado: 24-6-2005 a 5-7-2005Lavada por: Noelia Cedenilla y Vanesa DonesLavada en: Punto de lavado en la Estación 6 de la Línea 3 de MetroPeso del residuo seco:
>2mm: 0,400 Kg >1,6 mm: 0,225 Kg >1mm: 0,750 Kg >0,63mm: 1,025 KgObservaciones:
Una vez lavada esta muestra y tamizada en seco, se ha obtenido una cantidad de residuo relativamente pequeña, debido a que este tipo de facies está constituida mayoritariamente por partículas cuyo tamaño es muy pequeño, pudiendo ser eliminadas en gran parte en la fase de lavado. En concreto, la cantidad total de residuo obtenido es de 2,400 Kg.
DATOS DE TRIADOTriada por: Alejandra Alarcón y Marisa Canales Observaciones:
En esta muestra se ha triado la totalidad del residuo obtenido tras el lavado y tamizado en seco. Al microscopio, en el residuo obtenido tras el lavado de esta muestra se han identifica-do, además de arcillas margosas verdes terciarias (las denominadas “peñuelas”), algún canto grueso de cuarzo, feldespato y granito. En las fracciones más finas se han observado restos de arcillas verdes y marrones, así como escasos granos de cuarzo y feldespato con morfolo-gía subangulosa y alguna mica.
RESULTADOSUna vez triadas las fracciones > 2 mm, > 1,6 mm, > 1 mm y > 0,63 mm, cabe destacar que en ninguna de ellas se han encontrado restos orgánicos atribuibles a microfauna.Por lo tanto, el resultado desde un punto de vista micropaleontológico es NEGATIVO.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
80
MUESTRA C6 BAJA ENERGÍA
DATOS DE PROCESADOFecha de lavado: 30-6-2005 a 1-7-2005Lavada por: Noelia Cedenilla y Vanesa DonesLavada en: Punto de lavado en la Estación 6 de la Línea 3 de MetroPeso del residuo seco:
>2mm: 1,850 Kg >1,6 mm: 0,850 Kg >1mm: 2,300 Kg >0,63mm: 1,850 KgObservaciones:
Una vez lavada esta muestra y tamizada en seco, se ha obtenido una cantidad de residuo re-lativamente elevada, como consecuencia de la naturaleza litológica de esta muestra, ya que en los limos la cantidad de partículas de tamaño arcilloso, pese a ser variable, puede no ser muy abundante. En concreto, la cantidad total de residuo obtenido es de 6,850 Kg.
DATOS DE TRIADOTriada por: Marisa Canales y Ángela FraguasObservaciones:
En esta muestra se ha triado la totalidad del residuo obtenido tras el lavado y tamizado en seco.
Al microscopio, en el residuo obtenido tras el lavado de esta muestra, en la fracción > 2 mm destaca la presencia de cantos de cuarcita de 2-3 cm de tamaño, así como de cantos de gra-nito de aproximadamente 1 cm. Además, se ha observado que la fracción arenosa está cons-tituida por granos de cuarzo y feldespato, de subangulosos a subredondeados. También se han identificado granos de arcillas margosas verdes (“peñuelas”) y alguna mica.
En cuanto a restos de origen orgánico, se han observado concreciones de carbonato de for-ma tubular, formadas por precipitación de este material alrededor de las raíces de plantas (bioturbaciones).
RESULTADOSUna vez triadas las fracciones > 2 mm, > 1,6 mm, > 1 mm y > 0,63 mm, cabe destacar que en ninguna de ellas se han encontrado restos orgánicos atribuibles a microfauna, si bien se podría destacar la presencia de bioturbaciones que indicarían la existencia de vegetación en esta zona.Por lo tanto, el resultado desde un punto de vista micropaleontológico es NEGATIVO.
81
Restos Paleontológicos
MUESTRA D5 BAJA ENERGÍA
DATOS DE PROCESADOFecha de lavado: 4-7-2005Lavada por: Noelia Cedenilla y Vanesa DonesLavada en: Punto de lavado en la Estación 6 de la Línea 3 de MetroPeso del residuo seco:
>2mm: 0,225 Kg >1,6 mm: 0,100 Kg >1mm: 0,150 Kg >0,63mm: 0,225 KgObservaciones:
Una vez lavada esta muestra y tamizada en seco, se ha obtenido una escasa cantidad de residuo, como consecuencia de la naturaleza litológica de esta muestra. A diferencia de la muestra anterior, en ésta las partículas de tamaño arcilloso eran muy abundantes, por lo que pudieron ser eliminadas en la fase de lavado de la muestra. En concreto, la cantidad total de residuo obtenido es de 0,700 Kg.
DATOS DE TRIADOTriada por: Alejandra Alarcón y Marisa CanalesObservaciones:
En esta muestra se ha triado la totalidad del residuo obtenido tras el lavado y tamizado en seco.
Al microscopio, en el residuo obtenido tras el lavado de esta muestra, en la fracción > 2 mm cabe destacar la presencia de abundantes cantos de granito de 1-2 cm. En las fracciones más finas, la fracción arenosa está constituida por granos de cuarzo y feldespato, de subangu-losos a subredondeados. También se han identificado pequeños granos de fragmentos de roca, concretamente granito y esquisto, y alguna mica.
Como curiosidad, indicar que en la fracción > 1mm se ha encontrado un pequeño fragmen-to de vidrio, de procedencia actual, que ha debido incorporarse al sedimento en época mo-derna.
RESULTADOSUna vez triadas las fracciones > 2 mm, > 1,6 mm, > 1 mm y > 0,63 mm, cabe destacar que en ninguna de ellas se han encontrado restos orgánicos atribuibles a microfauna.Por lo tanto, el resultado desde un punto de vista micropaleontológico es NEGATIVO.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
82
MUESTRA D5A BAJA ENERGÍA
DATOS DE PROCESADOFecha de lavado: 4-7-2005Lavada por: Noelia Cedenilla y Vanesa DonesLavada en: Punto de lavado en la Estación 6 de la Línea 3 de MetroPeso del residuo seco:
>2mm: 0,075 Kg >1,6 mm: 0,040 Kg >1mm: 0,060 Kg >0,63mm: 0,050 KgObservaciones:
Una vez lavada esta muestra y tamizada en seco, se ha obtenido una cantidad de residuo muy reducida, como consecuencia de la naturaleza litológica de esta muestra. En ella cabe destacar el elevado porcentaje de matriz arcillosa, de manera que esta fracción pudo ser eliminada en la fase de lavado, quedando en el residuo tan sólo los constituyentes de la frac-ción arenosa. En concreto, la cantidad total de residuo obtenido es de 0,225 Kg.
DATOS DE TRIADOTriada por: Marisa Canales y Noelia CedenillaObservaciones:
En esta muestra se ha triado la totalidad del residuo obtenido tras el lavado y tamizado en seco.
Al microscopio, en el residuo obtenido tras el lavado de esta muestra, en la fracción > 2 mm se han identificado cantos de granito y cuarcita subredondeados de hasta 2-3 cm. En las fracciones más finas, la fracción arenosa está constituida por granos de cuarzo y feldespato, de subredondeados a subangulosos y alguna mica.
Asimismo, se han observado tubos de bioturbación atribuibles a raíces de plantas.
RESULTADOSUna vez triadas las fracciones > 2 mm, > 1,6 mm, > 1 mm y > 0,63 mm, cabe destacar que en ninguna de ellas se han encontrado restos orgánicos atribuibles a microfauna, si bien se puede deducir la presencia de vegetación en la zona por la presencia de bioturbaciones asociadas a raíces de plantas.Por lo tanto, el resultado desde un punto de vista micropaleontológico es NEGATIVO.
83
Restos Paleontológicos
MUESTRA D6 TRAMO 3. UNIDAD INTERMEDIA
DATOS DE PROCESADOFecha de lavado: 4-7-2005 a 5-7-2005Lavada por: Noelia Cedenilla y Vanesa DonesLavada en: Punto de lavado en la Estación 6 de la Línea 3 de MetroPeso del residuo seco:
>2mm: 3,100 Kg >1,6 mm: 0,665 Kg >1mm: 1,050 Kg >0,63mm: 1,225 KgObservaciones:
Una vez lavada esta muestra y tamizada en seco, se ha obtenido una cantidad de residuo re-lativamente elevada, como consecuencia de la naturaleza litológica de esta muestra, ya que en los limos la cantidad de partículas de tamaño arcilloso, pese a ser variable, puede no ser muy abundante. En concreto, la cantidad total de residuo obtenido es de 6,040 Kg.
DATOS DE TRIADOTriada por: Alejandra Alarcón y Marisa CanalesObservaciones:
En esta muestra se ha triado la totalidad del residuo obtenido tras el lavado y tamizado en seco.
Al microscopio, en el residuo obtenido tras el lavado de esta muestra, se han identificado cantos de cuarcita de hasta 3 cm. La fracción arenosa está constituida por granos de cuarzo y feldespato, de subredondeados a subangulosos y tamaño de grano grueso, algún canto de arcillas margosas verdes (“peñuelas”), algún fragmento de roca metamórfica y alguna mica.
Asimismo, se han observado concreciones de carbonato en forma de tubos de bioturbación, atribuibles a raíces de plantas.
RESULTADOSUna vez triadas las fracciones > 2 mm, > 1,6 mm, > 1 mm y > 0,63 mm, cabe destacar que en ninguna de ellas se han encontrado restos orgánicos atribuibles a microfauna, si bien se puede deducir la presencia de vegetación en la zona por la presencia de bioturbaciones asociadas a raíces de plantas.Por lo tanto, el resultado desde un punto de vista micropaleontológico es NEGATIVO.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
84
MUESTRA D6A BAJA ENERGÍA
DATOS DE PROCESADOFecha de lavado: 23-6-2005Lavada por: Noelia Cedenilla y Vanesa DonesLavada en: Punto de lavado en la Estación 6 de la Línea 3 de MetroPeso del residuo seco:
>2mm: 5,340 Kg >1,6 mm: 1,160 Kg >1mm: 2,725 Kg >0,63mm: 2,690 KgObservaciones:
Una vez lavada esta muestra y tamizada en seco, se ha obtenido una cantidad de residuo bastante elevada, debido a que en los limos la cantidad de partículas de tamaño arcilloso, pese a ser variable, puede no ser muy abundante, como en este caso. En concreto, la canti-dad total de residuo obtenido es de 11,915 Kg.
DATOS DE TRIADOTriada por: Marisa Canales y Purificación de ArcosObservaciones:
En esta muestra se ha triado la totalidad del residuo obtenido tras el lavado y tamizado en seco.
Al microscopio, en el residuo obtenido tras el lavado de esta muestra, se han identificado cantos de cuarcita y granito de hasta 2-3 cm. La fracción arenosa está constituida por granos de cuarzo y feldespato, de subredondeados a subangulosos y tamaño de grano grueso, al-gún canto de arcillas margosas verdes (“peñuelas”), algún fragmento de roca metamórfica y alguna mica.
Asimismo, se han observado concreciones de carbonato en forma de tubos de bioturbación, atribuibles a raíces de plantas.
RESULTADOSUna vez triadas las fracciones > 2 mm, > 1,6 mm, > 1 mm y > 0,63 mm, cabe destacar que en ninguna de ellas se han encontrado restos orgánicos atribuibles a microfauna, si bien se puede deducir la presencia de vegetación en la zona por la presencia de bioturbaciones asociadas a raíces de plantas.Por lo tanto, el resultado desde un punto de vista micropaleontológico es NEGATIVO.
85
Restos Paleontológicos
MUESTRA D6C BAJA ENERGÍA
DATOS DE PROCESADOFecha de lavado: 4-7-2005Lavada por: Noelia Cedenilla y Vanesa DonesLavada en: Punto de lavado en la Estación 6 de la Línea 3 de MetroPeso del residuo seco:
>2mm: 3,075 Kg >1,6 mm: 1,150 Kg >1mm: 3,275 Kg >0,63mm: 3,750 KgObservaciones:
Una vez lavada esta muestra y tamizada en seco, se ha obtenido una elevada cantidad de residuo, debido a que en los limos la cantidad de partículas de tamaño arcilloso, pese a ser variable, puede no ser muy abundante, como en este caso. En concreto, la cantidad total de residuo obtenido es de 11,250 Kg.
DATOS DE TRIADOTriada por: Marisa Canales y Purificación de ArcosObservaciones:
En esta muestra se ha triado la totalidad del residuo obtenido tras el lavado y tamizado en seco.
Al microscopio, en el residuo obtenido tras el lavado de esta muestra, se han identificado cantos de cuarcita y granito de hasta 2-3 cm. La fracción arenosa está constituida por granos de cuarzo y feldespato, de subangulosos a subredondeados, algún canto de arcillas margo-sas verdes (“peñuelas”), de yeso fibroso, de esquisto, de sílex, óxidos de hierro y alguna mica.
Asimismo, se han observado concreciones de carbonato en forma de tubos de bioturbación, atribuibles a raíces de plantas.
Por último, indicar la presencia de restos de plástico, cemento y vidrio, todos ellos resultado de contaminación de origen antrópico.
RESULTADOSUna vez triadas las fracciones > 2 mm, > 1,6 mm, > 1 mm y > 0,63 mm, cabe destacar que en ninguna de ellas se han encontrado restos orgánicos atribuibles a microfauna, si bien se puede deducir la presencia de vegetación en la zona por la presencia de bioturbaciones asociadas a raíces de plantas.Por lo tanto, el resultado desde un punto de vista micropaleontológico es NEGATIVO.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
86
3. CONCLUSIONES
Una vez finalizado el estudio de las muestras micropaleontológicas, se puede concluir que todas ellas han dado un resultado negativo en cuanto al contenido en microfauna.
Sin embargo, esto no significa que en la zona estudiada no hubiese vertebrados de pequeña talla. La ausencia de fósiles en los sedimentos pudo estar relacionada con procesos taxonó-micos post mortem, tales como fracturación o disolución. En definitiva, la presencia de restos óseos atribuibles a macrofauna y de industria lítica, así como de bioturbaciones asociadas a raíces de plantas, hace pensar que la microfauna también debió estar presente, aunque no se conserve.
BIBLIOGRAFÍA
Aguirre, E. (1989): “Vertebrados del Pleistoceno continental”. En: Mapa del Cuaternario de Espa-ña: 47-69. ITGME.
Alberdi, M. T. (coord) (1985): Geología y Paleontología del Terciario Continental de la Provincia de Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 105 pp.
Alberdi, M. T.; Hoyos, M.; Junco, F.; López-Martínez, N.; Morales, J.; Sesé, C. y Soria, D. (1984): Biostratigraphy and sedimentary evolution of Continental Neogene in the Madrid area. Paléo-biologie Continentale, 14 (2): 47-68.
Alcalá, L. y Morales, J. (1994): “The palaeontological heritage of the Community of Madrid”. Mém. de la Société Géologique de France, 165: 13-15.
Arribas, A.; Rábano, I y Gutiérrez-Marcos, J.c. (1998). El Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de Madrid. En: Patrimonio Geológico de la Comunidad Autónoma de Madrid: 77-99.
Calvo, J. P. et al. (1993): Up-to-date Spanish continental Neogene synthesis and paleoclimatic interpretation. Rev. Soc. Geol. España, 6 (3-4): 29-40.
Calvo, J. P.; Ordóñez, S.; García Del Cura, M. A; Hoyos, M.; Alonso-Zarza, A. M.; Sanz, E. y Rodrí-guez De Aranda, J. P. (1989): Sedimentología de los complejos lacustres miocenos de la Cuenca de Madrid. Acta Geologica Hispanica, 24 (3-4): 281-298.
Daams, R.; Álvarez-Sierra, Mª A.; Meulen, A. Van Der y Peláez-Campomanes, P. (1997): “Los mi-cromamíferos como indicadores de paleoclimas y evolución de las cuencas continentales”. En: E. Aguirre, J. Morales y D. Soria (dir.): Registros Fósiles e Historia de la Tierra: 281-296.
Goy, J.l., Pérez-González, A. y Zazo, C. (1989): Cartografía y Memoria del Cuaternario y Geomor-fología, Hoja de Madrid (745). Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. IGME. Ministerio de Industria y Energía.
87
Restos Paleontológicos
Meléndez, B. (1970): Paleontología Práctica. En: Paleontología. Parte general e Invertebrados. Vol 1: 199-230. Editorial Paraninfo.
Morales, J. y Nieto, M. (1997): “El registro terciario y cuaternario de los mamíferos de España”. En: E. Aguirre, J. Morales y D. Soria (dir.): Registros Fósiles e Historia de la Tierra: 297-321.
Morales, J.; Pérez, B. y Nieto, M. (1993). El Cuaternario. En: Madrid antes del Hombre, pp. 37-40. Edita: M. N. C. N. (C.S.I.C.) & Comunidad Autónoma de Madrid.
Sesé, C. (1986): “Insectívoros, roedores y lagomorfos (Mammalia) del sitio de ocupación ache-lense de Ambrona (Soria, España)”. Estudios Geológicos, 42: 355-359.
Sesé, C y Soto, E (2002): Catálogo de los yacimientos de vertebrados del Pleistoceno en las Terrazas de los ríos Jarama y Manzanares. En: J. Panera y S. Rubio (Coord.): Zona Arqueológica, 1: Bifaces y Elefantes, La investigación del Paleolítico Inferior en Madrid. Pp 431-457. Museo Arqueológico Regional.
VII. ANÁLISIS PALINOLÓGICO
ISABEL EXPÓSITO1, FRANCESC BURJACHS2 Y PATRÍCIA LLÀCER1
1. INTRODUCCIÓN
Las ocho muestras analizadas proceden de la excavación arqueo-paleontológica realizada en la obra de prolongación de la Línea 3 (Estación 2) del Metro de Madrid por FCC construcción S.A. (Tabla I).
muestra cota (m) cuadrícula sección descripción litológica cronología1 583,47 D11
Norte
arenas superiores de grano medio
Cuaternario
2 583,20 D11 limos “3 582,98 D11 arenas medias-gruesas “4 582,40 D11 arenas gruesas “5 582,50 A10
Oeste
arenas medias-gruesas “6 582,10 A10 arcillas “7 581,60 A10 arenas inferiores de grano
medio-grueso“
8 581,84 D6 Este Limos. Nivel baja energía “
1 Institut de Paleocologia Humana i Evolució Social -IPHES-, Área de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili
2 ICREA, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social -IPHES-, Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili
Tabla I: Relación de muestras procedentes del Tramo I de la Estación 2, Línea 3.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
90
Como paso previo a la presentación de los resultados obtenidos, cabe señalar que las muestras analizadas proceden de tres secciones diferentes del yacimiento arqueológico que nos ocupa. Durante los trabajos arqueológicos se observó que la columna “Norte” inicial no incluía todos los estratos localizados. Con el muestreo parcial de las secciones “Norte”, “Este” y “Oeste” se consigue reconstruir una columna estratigráfica completa, su-pliendo los vacíos que se observaron en la sección “Norte” durante la excavación.
2. METODOLOGÍA
Las muestras han sido tratadas según la técnica de Goeury & Beaulieu (1979), mo-dificada parcialmente por Burjachs (1990) (Burjachs et al., 2003), siguiendo consejos de Girard & Renault-Miskovsky (1969). El cálculo de las frecuencias absolutas se ha realizado utilizando el método volumé-trico propuesto por Loublier (1978).
La mayoría de restos identificados co-rresponden al mundo de la Palinofacies (p.e. Diot 1991, Caratini et al., 1975; Com-baz 1964; López Sáez et al., 1998). Estos taxones se agrupan en algas, hongos, zoorestos e ‘indeterminados’ (‘células’, ‘leiospherae’, etc.), prácticamente todos de carácter local. Aún así, la palinofacies nos puede proporcionar ocasionalmente
Toma de datos en la hoja de control, pesa-
do de la muestra, disolución de carbonatos
mediante la aplicación de ácido clorhídrico al
50%, trasvase de la muestra al tubo de vidrio y
tamizado para su posterior centrifugado
91
Análisis Palinológicos
una información puntual o, en su defecto, da-tos que contribuyan a caracterizar la mues-tra (estrato, nivel, etc.). Los taxones adscritos al grupo de hongos han sido determinados según Jarzen & Elsik (1986), Nilsson (1983) y Van Geel (1978 y 1986), y parte de la inter-pretación está basada en Hawksworth et al. (1995). Así, siguiendo estas directrices meto-dológicas, las muestras de sedimento han de someterse a un proceso físico-químico con el objetivo de aislar el residuo polínico.
Para ello, se toman cuatro muestras y se anotan en la hoja de control todos los datos significa-tivos que contribuyan a la posterior identificación de dichas muestras sedimentarias. A conti-nuación, se pesan en una balanza de precisión unos 10 gramos de muestra, que se disponen en un vaso de precipitados de 250 ml, anotándose el peso exacto en la ficha de trabajo. El paso siguiente es proceder a la disolución de carbonatos que se realiza mediante un ataque químico de la muestra con ácido clorhídrico al 50%. Es necesario anotar en la ficha el grado de reacción en términos aproximativos, (+ = poca, ++++ = mucha). En el momento en que haya cesado la reacción, se transvasa la muestra a un tubo de vidrio, tamizando el residuo con una malla de 0,5 mm. El sedimento atrapado en el tamiz se dispone en un papel secante. Cuando
se ha secado por completo, se anota su peso para restarlo del peso inicial de la muestra.
Hecho esto, se enrasa con agua destilada el tubo de vidrio y se procede a centrifugar la mues-tra. Para ello hay que equilibrar a priori el peso de las cuatro muestras con ayuda de la balanza de precisión, homogeneizar el contenido de los tubos con un agitador, centrifugar (2.500 v/min; 3 minutos aprox.) y decantar el sobrenadante. Hay que repetir la operación de dos a tres veces hasta que el sobrenadante sea transparente.
El paso siguiente es la disolución de los ácidos húmicos, añadiendo hidróxido sódico o potá-sico al 10% a la muestra, que será introducida a continuación al baño maría durante 10 minu-tos. Después de esto se procede de nuevo a lavar y centrifugar la muestra tantas veces como resulte necesario hasta que el sobrenadante tenga un color claro. En la última decantación los tubos se dejarán boca a bajo con el objetivo de que pierdan toda el agua posible.
A continuación, se secan los tubos y se añade Licor de Thoulet, un líquido denso, que cumple con el objetivo de separar, por flotación y filtrado, el material esporo-polínico. Se centrifuga la preparación, después de homogeneizarla todo lo posible, y se decanta el contenido direc-tamente en el embudo de filtración. Así, el contenido polínico queda atrapado en el filtro de fibra de vidrio, debido al vacío creado por una bomba de vacío, mientras que el líquido de Thoulet pasa al kitasatos.
Una vez se ha aislado el polen en el filtro de fibra de vidrio, este se dispone en un tubo de fondo cónico de teflón para centrífuga. En este momento se procede, añadiendo ácido fluorhídrico al
Centrifugado de las muestras
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
92
70%, a la destrucción del filtro así como de los posibles minerales de sílice que pueda contener la muestra. Esta ha de permanecer en ácido durante al menos 1 hora y hasta un máximo de 8 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se añade ácido clorhídrico al 10%, se homogeniza el compuesto, se centrifuga y se lava unas dos o tres veces. Como en el paso inmediatamente anterior, en la última decantación se mantendrán los tubos boca abajo dejando que escurran lo máximo posible antes de proceder al montaje y a la medida volumétrica del residuo.
Medida volumétrica del residuo
Después de los tratamientos físico-químicos y una vez secada la muestra, se procede a su me-dida volumétrica y a guardar la muestra en microtubos tipo ependorf para realizar posterior-mente el montaje de la preparación.
Así, se añade a los tubos una cantidad conocida de glicerina fenolada que se mezcla con el residuo. A continuación, se extrae con una micropipeta gra-duada el contenido del tubo tantas veces como sea necesario, y se anotan las diferentes cantidades de residuo recogido a las que posteriormente se les restará la glicerina añadida durante el proceso. Así, se anotará en la ficha de trabajo el “volumen reco-gido” y el “volumen de residuo seco”.
Montaje de las preparaciones microscópicas
La cantidad de residuo a montar se mide con una pipeta graduable o de volumen fijo, depo-sitando la cantidad tomada sobre un portaobjetos (76 x 26 mm), previamente etiquetado con la referencia de la muestra, más 2 ó 3 gotas de glicerina pura fenolada. Inmediatamente se homogeneiza y se extiende el residuo en más de la mitad de la medida del cubreobjetos (60 x 24 mm). En este momento, se dispone una línea de histolaca (laca) en los bordes más largos del cubreobjetos y se deja caer sobre el portaobjetos. A continuación, mientras el residuo se va extendiendo entre el porta y el cubreobjetos, se sellan con histolaca los extremos cortos de la preparación microscópica, de manera que quede perfectamente cerrada y sin burbujas en su interior.
El medio en que se debe montar el residuo, con el fin de que los granos esporo-polínicos puedan ser observados adecuadamente, tiene que tener un índice de refracción superior o in-ferior al de la membrana polínica. Tanto la glicerina como la gelatina glicerinada cumplen esta condición, por eso se utilizan indistintamente. De todos modos, la glicerina (medio líquido) permite, con una pequeña presión sobre el cubreobjetos, que los granos rueden y se puedan observar en toda su morfología, lo que facilita la determinación polínica. La gelatina glicerina-da, en cambio, inmoviliza los granos, lo que impide en ocasiones que algunos granos puedan ser identificados con total fiabilidad.
Identificación y conteo bajo microscopio
óptico
93
Análisis Palinológicos
Determinación y conteo
Una vez montada la preparación y con la histolaca seca, se puede proceder a la de-terminación y contabilización del material esporo-polínico. Generalmente el conteo se lleva a cabo a unos 600 aumentos.
Así, se escoge una línea y se cuentan to-dos los granos de polen, esporas, zoorestos, hongos, algas, etc. que aparezcan hasta que finaliza dicha línea. Tanto los taxones, como la frecuencia con la que aparecen, se anota en el revés de la ficha de trabajo. El número de líneas a leer dependerá de la riqueza de la preparación. El número de granos a contar debería ser de unos 300 pólenes por muestra.
Tras la determinación, y con el objetivo de disponer de un archivo fotográfico que re-coja los taxones más representados o algu-na particularidad concreta de la muestra, se toman fotografías, generalmente a 500 aumentos, con la ayuda de una cámara de vídeo que permite captar imágenes, tanto a tiempo real como fijas. Las imágenes captadas se procesan con la ayuda del programa infor-mático MicroImage 3.0.1 que permite obtener mediciones, realizar relieves, etc., y es de gran ayuda para la edición de imágenes destinadas a la publicación.
Análisis e interpretación de los registros polínicos
Tras el conteo e identificación de los diferentes taxones esporo-polínicos que han podido ha-llarse en la muestra, el siguiente paso sería el procesamiento de los datos y la elaboración del subsiguiente diagrama polínico. Todo ello conformaría el corpus informativo del artículo a desarrollar.
Fig. 1: Pólenes fósiles de Pinus sp y Asteraceae tipo
‘tubuliflorae’
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
94
3. RESULTADOS
Dada la pobreza de las muestras, los datos referentes al análisis polínico y a la palinofacies se presentan de manera conjunta en un mismo diagrama de frecuencias absolutas (Fig. 1, Tabla II). A esto se ha añadido la zonación según análisis de clusters, paquete estadístico incluido en el programa Tilia (Grimm, 1987, 1991, 1992).
ZONA A
Esta primera zona incluye 5 muestras que se caracterizan por los valores extremadamente ba-jos en lo que a la concentración de micropartículas de “charcoal” se refiere (236-388 partículas / gr., Tabla II, Fig 1).
Zona A1
La zona A1 incluye un total de 4 muestras caracterizadas por presentar el índice más bajo en cuanto a variabilidad taxonómica (7-11 taxones identificados, Tabla II). Asimismo, en esta zona los valores del grupo indefinido ‘células’ son los más elevados de toda la secuencia (221-364 gránulos / gr. de sedimento seco, Fig 1, Tabla II).
Zona A1a
Está conformada por una única muestra en la que, desde el punto de vista polínico, se ha iden-tificado un único taxón arbóreo, el pino (Pinus spp) y un herbáceo, las Poáceas o gramíneas silvestres.
El asilamiento de esta muestra con respecto al resto que componen la Zona A no está en rela-ción al residuo polínico, sino que se debe principalmente a la baja representación de los restos fúngicos. Por el contrario, los valores de Gloeotrichia son algo más elevados aquí que en las cuatro muestras restantes de la Zona A1.
Así, en lo que respecta a la palinofacies, los taxones fúngicos identificados son el tipo Polya-dosporites, Polyporisporites, el tipo Alternaria y sus respectivas y banales hifas. El grupo de las algas está representado únicamente por la cianofícea Gloeotrichia que aparece en todas y cada una de las muestras analizadas. Finalmente, es necesario comentar la presencia de zoorestos quitinosos (‘pelos’).
Zona A1b
Incluye tres muestras en las que, como en el caso anterior, el estrato arbóreo está únicamen-te representado por el pino (Pinus spp), del estrato arbustivo no ha podido ser identificado ningún taxón y las plantas herbáceas identificadas son las gramíneas silvestres (Poáceas) y las asteráceas del tipo ligulifloras. Cabe señalar que en esta zona se ha localizado la presencia de esporas triletas, pertenecientes a helechos o musgos.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
96
En cuanto a la palinofacies, los hongos están representados por sus hifas y por los tipos Polya-dosporites, Polyporisporites, Pluricellaesporites y Dicellaesporites. En lo referente a los zoorestos se ha constatado la presencia de ‘pelos’; Gloeotrichia, el único taxón algal identificado, aparece en menor grado de representación que el observado en la zona inmediatamente anterior.
Cabe señalar que esta zona presenta los valores más elevados del tipo indefinido “células” (221-364 gránulos / gr. de sedimento seco, Fig. 1, Tabla II), con respecto a la totalidad de la secuencia, lo que constituye una de las principales peculiaridades de este grupo de muestras. Además de esto, la mínima representación de Gloeotrichia con respecto a las zonas anterior y posterior, así como el aumento relativo de la concentración palinológica (245-419 gránulos / gr. de sedimento seco, Fig. 1, Tabla II) y la variabilidad taxonómica (7-11 taxones identificados) son otros de los rasgos que han contribuido a su aislamiento.
Zona A2
En esta zona aparece aislada la muestra de 582,40 cm de profundidad, que se caracteriza por la elevada representación del taxón algal Gloeotrichia, la máxima de toda la secuencia (38 grá-nulos por gramo de sedimento seco, Fig. 1, Tabla II).
Otro hecho a destacar es el ligero descenso del “charcoal” que presenta valores muy bajos aunque sin alcanzar los mínimos que se darán en la zona B1.
Así, el estrato arbóreo aparece representado en este caso por la encina / coscoja (Quercus ilex-coccifera). Del estrato arbustivo han podido ser determinadas las jaras (Cistaceae), y las plantas herbáceas identificadas son las gramíneas silvestres (Poáceas).
Los taxones fúngicos, que se han identificado en mayor cuantía que en las zonas anteriores, incluyen los tipos Polyadosporites y Polyporisporites, así como el tipo Alternaria, además de las consabidas hifas. El grupo de las algas está representado por la cianofícea Gloeotrichia, que presenta los valores más elevados con respecto a la totalidad de la secuencia, y en lo referente a los zoorestos, se ha constatado la presencia de ‘pelos’.
ZONA B
Esta zona incluye las restantes tres muestras. En términos generales, son bastante heterogé-neas, aunque se diferencian de la Zona A principalmente a causa de la presencia de Artemisia. Esta zona queda dividida en dos subzonas (B1 y B2).
Zona B1
En este caso, el estrato arbóreo está representado por el pino (Pinus spp) y la encina (Quercus ilex-coccifera) y el herbáceo por las gramíneas silvestres (Poaceae), gramíneas de tipo estepario (tipo Cerealia) y artemisias (Artemisia).
97
Análisis Palinológicos
En cuanto a la palinofacies, los hongos están representados por las hifas y por los tipos Polypo-risporites, Pluricellaesporites, Dicellaesporites y Alternaria. Cabe resaltar que es éste el único caso en el que no aparece representado el tipo Polyadosporites. En lo referente a los zoorestos, se ha constatado la presencia de ‘pelos’, y Gloeotrichia es el único taxón algal.
La concentración palinológica sufre un cierto retroceso en esta zona con respecto al ascenso moderado que se había producido en la zona A2 y hacia el final de la zona A1b. De hecho, los valores de concentración de polen y palinomorfos son los más bajos de toda la secuencia (192-223 gránulos por gramo de sedimento seco, Fig. 1, Tabla II). Asimismo, la presencia de microcarbones (‘charcoal’) es la menos abundante con respecto a la totalidad de muestras con mínimos de 212 partículas por gramo (Fig. 1, Tabla II).
Zona B2
En esta zona incluye únicamente la muestra de 583,47 cm de profundidad, que presenta los valores más elevados de hifas fúngicas, de toda la secuencia (65 gránulos / gr. de sedimento seco, Fig. 1, Tabla II). Otro hecho a destacar es el aumento brusco del “charcoal” y la concentra-ción palinológica (1651 partículas / gr. y 378 gránulos / gr. de sedimento seco respectivamen-te, Fig. 1, Tabla II).
El estrato arbóreo tiene como único representante al pino (Pinus spp) y las plantas herbáceas identificadas son las gramíneas silvestres (Poáceas) y artemisias (Artemisia). Se ha identificado además la presencia de musgos / helechos (esporas triletas).
Los taxones fúngicos están representados por los tipos Polyadosporites y Pluricellaesporites, además de hifas. El grupo de las algas está representado por la cianofícea Gloeotrichia y en lo referente a los zoorestos, se ha constatado la presencia de ‘pelos’ y ‘garfios’.
Cabe señalar quese ha identificado el tipo indefinido ‘leiospherae‘, que aparece exclusivamen-te en esta zona y que podría relacionarse con restos de algas Clorófitas (Llimona et al., 1985) y, por tanto, pertenecer también al mundo de las algas; aunque sospechamos que se podría tratar también de incipientes esporas de Glomus.
4. INTERPRETACIÓN
A pesar de que las muestras analizadas proceden de un contexto arqueopaleontológico rico en restos faunísticos y en instrumentos líticos, la pobreza de los resultados palinológicos im-posibilita realizar una interpretación plausible acerca del marco paleoambiental vinculado a estos hallazgos. Por tanto, nos limitaremos a interpretar los resultados obtenidos, con ayuda de los cálculos estadísticos realizados a partir de los resultados palinológicos.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
98
ZONA A
Desde el punto de vista del análisis polínico, en esta subzona se ha identificado, en lo que hace referencia al polen arbóreo, la presencia de pino (Pinus spp) y encina (Quercus ilex-coccifera). En cuanto al acompañamiento arbustivo sólo hemos podido identificar jaras (Cistaceae), y las gramíneas silvestres (Poáceas) y asteráceas del tipo ligulifloras son los únicos elementos pro-cedentes del estrato herbáceo. Además de esto, se ha localizado la presencia de helechos y/o musgos (esporas triletas). La concurrencia de estos últimos, así como el aumento en la repre-sentación del taxón algal Gloeotrichia en el último tramo de esta zona, nos indicaría un aumen-to considerable de la humedad ambiental en este tramo de la secuencia analizada.
La zonación por clusters, aplicada a un conjunto de muestras procedentes de tres secciones distintas, ha establecido diferencias entre la muestra de la Sección “Este” (581,84 m) y el resto de muestras de la zona A1b pertenecientes, todas ellas, a la Sección “Oeste”. Del mismo modo, la clara diferenciación de la muestra de la zona A2 (582,40 m) marca la base de la cuadrícula D11 (Sección “Norte”).
ZONA B
A juzgar por los datos polínicos obtenidos, intuimos que en aquella época debía dominar un paisaje poblado esencialmente por especies herbáceas o arbustivas. De hecho, y como en la zona inmediatamente anterior, sólo han podido determinarse dos taxones arbóreos, el pino y la encina. El resto de taxones son plantas herbáceas como las gramíneas silvestres, que en este caso aparecen acompañadas de gramíneas de corte estepario (tipo Cerealia), artemisias y Compuestas (Asteráceas), características de paisajes más bien abiertos.
Como ya hemos dicho antes, la presencia del taxón algal Gloeotrichia nos está indicando la existencia de una humedad más o menos constante en el medio. Esta alga cianofícea forma parte del plancton de agua dulce y vive sobre plantas acuáticas, zonas encharcadas, etc. Como en el caso anterior, el aumento de este taxón algal viene acompañado de la presencia de espo-ras de musgos y/o helechos, lo que refrendaría la posibilidad de un aumento de la humedad ambiental en esta zona.
En términos generales, la mayor o menor concentración de microcarbones (“charcoal”) está relacionada con la existencia de incendios forestales naturales más o menos frecuentes. Como ya hemos dicho, los microcarbones aparecen de manera constante en todas las muestras ana-lizadas, aunque los valores más altos se dan en la Zona B2, justo al final de la secuencia (1651 partículas x gr. de sedimento seco, Tabla II, Fig 1), lo que podría estar relacionado precisamente con una mayor incidencia de estos incendios naturales en esta zona.
Las muestras de esta zona se corresponden con la cuadrícula D11 (Sección “Norte”), diferen-ciándose las “arenas superiores de grano medio” (zona B2) de los “limos inferiores” (zona B1). Como ya hemos comentado anteriormente, “las arenas gruesas” de la base de esta sección
99
Análisis Palinológicos
(582,40 m, zona A2) se desvinculan de los sedimentos superiores y se entroncan, a una cierta distancia, con las “arenas medias-gruesas” de la Sección Oeste (cuadrícula A10).
5. CONCLUSIONES
Dados los escasos resultados palinológicos obtenidos no pueden inferirse datos cuantitativos acerca de la cobertura vegetal existente. Tampoco es posible establecer ningún tipo de interpretación sólida en lo referente a la posible diversidad de las comunidades vegetales, ni en lo que atañe a la evolución diacrónica de dichas comunidades.
Aún así, cabe resaltar que la presencia de Artemisia y del tipo Cerealia, así como la ausencia de Cistus y la escasa representación de Quercus en la zona B, podrían estar relacionadas con la existencia de unas condiciones climáticas más esteparias y frías.
583,47
583,20
582,98
582,40
582,50
582,10
581,60
581,84
prof
undi
dad
(m)
Pinus spp
Quercu
s ilex-
cocci
fera
Cistace
ae
granos / gr
Artemisi
a
Poacea
e
Asterac
eae lig
uliflo
rae
Cereali
a-tipo
espora
s trile
tas
100 200 300 400
"célul
as"
leiosp
herae
20 40
Gloeotr
ichia
20 40 60
hifas
20 40gránulos / gr
Polyad
ospori
tes
Polypo
rispo
rites
20
Plurice
llaesp
orites
Dicella
espori
tes
20
Alterna
ria-ty
pe
20
"pelos
"
"garfi
os"
200 400 600
CP polen
600 1200 1800partículas / gr
CP "charcoal" Zona
A1a
A1b
A2
B1
B2
Línea 3 - Estación 2 (FCC)análisis palinológico
0,1 0,2 0,3
suma total de cuadrados
CONISS
D6
A10
D11
cuadrícula
Cuadrícula profundidad (m) Pinus spp Quercus il-cocc Cistaceae Artemisia Poaceae Asteraceae lig Cerealia -tipo esporas tril. "células" leiospherae Gloeotrichia583,47 2 0 0 2 10 0 0 2 234 5 22583,20 2 0 0 2 2 0 2 0 129 0 10582,98 0 4 0 2 0 0 0 0 195 0 4582,40 0 7 3 0 3 0 0 0 257 0 38582,50 3 0 0 0 3 3 0 3 364 0 6582,10 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 2581,60 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 7
D6 581,84 2 0 0 0 2 0 0 0 241 0 13
Cuadrícula profundidad (m) hifas Polyadosporites Polyporisporites Pluricellaesporites Dicellaesporites Alternaria -type "pelos" "garfios" CP polen CP charcoal nº taxones583,47 65 7 0 2 0 0 22 2 378 1651 12583,20 17 0 2 17 2 5 5 0 192 273 12582,98 9 0 0 4 0 4 0 0 223 212 7582,40 52 35 3 0 0 10 14 0 410 236 10582,50 9 12 3 3 0 0 9 0 419 388 11582,10 8 10 0 6 2 0 6 0 301 307 7581,60 5 5 0 2 2 0 2 0 245 264 7
D6 581 84 6 2 2 0 0 2 4 0 271 314 9
D11
A10
D11
A10
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
100
Cabe destacar que, como en el caso del análisis llevado a cabo en el Informe del análisis pali-nológico de la Cata 4, realizada en las obras de prolongación de la Línea 3 del Metro de Madrid a Villaverde, en el que se procesaron muestras procedentes de la cata previa a esta excavación arqueológica en extensión, probablemente la vinculación del paquete sedimentario estudia-do con los depósitos de terraza del Río Manzanares y con diversas fases de reactivación del canal, sea la causa de la escasa concentración del material esporo-polínico.
Las muestras analizadas se han agrupado en dos grandes zonas; la zona A incluye las cinco muestras de la parte inferior de la secuencia que han dado lugar asimismo a dos subzonas A1 y A2. La zona B incluye únicamente tres muestras distribuidas en dos subzonas B1 y B2.
Por otro lado, las muestras proceden de un contexto sedimentario conformado en su mayor parte por arenas de grano medio a grueso que se alternan con limos y arcillas (Tabla I). Las diferencias en cuanto a la matriz sedimentaria de algunas de las muestras ha contribuido, en parte, a jerarquizar su distribución en el análisis de clusters. El caso más claro lo constituye la muestra perteneciente a la cuadrícula D6, relacionada con el nivel de baja energía y conformada por limos, que aparece totalmente aislada en la base del diagrama (zona A1a).
BIBLIOGRAFÍA
Burjachs, F. (1990). Palinologia dels dòlmens de l’Alt Empordà i dels dipòsits quaternaris de la cova de l’Arbreda (Serinyà, Pla de l’Estany) i del Pla de l’Estany (Olot, Garrotxa). Evolució del paisatge vegetal i del clima des de fa més de 140.000 anys al N.E de la Península Ibèrica. Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Microfitxes (1991). Tesi Doctoral.
Burjachs, F.; López-Sáez, J.A.; Iriarte, M.J. (2003). Metodología arqueopalinológica. In: Buxó, R. & Piqué, R. (coord.): La recogida de muestras en arqueobotànica: objetivos y propuestas metodoló-gicas: 11-18. Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona.
Caratini, C.; Bellet, J. & Tissot, C. (1975). Étude microscopique de la matière organique: Palyno-logie et palynofaciès. In: A. Combaz & R. Pelet (Eds.): Géochimie organique des sédiments marins profonds. Orgon II. Atlantique N.E. Brésil: 157205. CEPMCNEXO.
Combaz, A. (1964). Les palynofaciès. Revue de Micropaléontologie, 7 (3): 205218.
Diot, M.-F. (1991). Le palynofaciès en Archéologie: intérêt de son étude. Revue d’Archéométrie, 15: 54-62.
Girard, M.; RenaultMiskovsky, J. (1969). Nouvelles techniques de préparation en Palynologie appliqués à trois sediments du Quaternaire final de l’Abri Cornille (Istres Bouches du Rhône). Bulletin A.F.E.Q., 4: 275284.
Goeury, Cl.; Beaulieu, J.-L. de (1979). À propos de la concentration du pollen à l’aide de la li-queur de Thoulet dans les sédiments minéraux. Pollen et Spores, XXI (12): 239251.
Grimm, E.C. (1987). Coniss: A Fortran 77 Program for Stratigraphically Constrained Cluster Analysis by the Method of Incremental Sum of Squares. Computers & Geosciences, 13: 13-35.
101
Análisis Palinológicos
Grimm, E.C. (1991). Tilia and Tilia·Graph. Illinois State Museum. Springfield.
Grimm, E.C. (1992). Tilia and Tilia-Graph: pollen spreadsheet and graphics programs. Abstracts 8th International Palynological Congress: 56. Aix-en-Provence.
Hawksworth, D.L. et al. (19958). Ainsworth & Bisby’s dictionary of the fungi. Wallingford & CAB International & International Mycological Institute. Kew.
Jarzen, D.M. & Elsik, W.C. (1986). Fungal palynomorphs recovered from recent river deposits, Luangwa valley, Zambia. Palynology, 10: 3560.
Llimona, X.; Ballesteros, E.; Brugués, M.; Comín, F.A.; Cros, R.M.; Molero, J.; Romero, J.; Tomàs, X.; Torrella, F. (1985). Plantes inferiors. Barcelona, Enciclopèdia Catalana. 558 pp. (Sèrie ‘Història Natural del Països Catalans’, vol. 4).
López Sáez, J.A.; Van Geel, B.; Farbos-Texier, S.; Diot, M.F. (1998). Remarques paléoécologiques à propos de quelques palynomorphes non-polliniques provenant de sédiments quaternaires en France. Revue de Paléobiologie (Genève), 17 (2): 445-459.
Loublier, I. (1978). Application de l’analyse pollinique à l’étude du paleoenvironnement du rem-plissage Würmien de la grotte de L’Arbreda (Espagne). Montpellier, Académie de Montpellier, U.S.T.L., Thèse 3ème cycle, inédita.
Nilsson, S., Ed. (1983). Atlas of Airborne Fungal Spores in Europe. Springer, Berlin.
Van Geel, B. (1978). A palaeoecological study of Holocene peat bog sections in Germany and The Netherlands, based on the analysis of pollen, spores and macro and microscopic remains of fungi, algae, cormophytes and animals. Review of Palaeobotany and Palynology, 25: 1120.
Van Geel, B. (1986). Application of fungal and algal remains and other microfossils in palyno-logical analyses. In: B.E. Berglund (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrol-ogy: 497505. John Wiley & Sons Ltd. Chichester.
VIII. ANÁLISIS ANTRACOLÓGICO
ETHEL ALLUÉ1 E ITXASO EUBA2
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es la identificación taxonómica de los carbones recuperados en los depósitos de la Estación 2 procedentes de la intervención arqueopaleontológica que se llevó a cabo. Este estudio permitirá únicamente caracterizar los taxones tanto ecológicamente como económicamente ya que se trata de muestras puntuales procedentes de diferentes puntos de la secuencia. Los restos estudiados proceden de la excavación del yacimiento del 12 de Octu-bre, donde se registraron materiales correspondientes al Pleistoceno superior.
2. METODOLOGÍA
El análisis antracológico se realiza fracturando los carbones directamente con las manos con el objetivo de obtener los tres planos anatómicos (transversal, longitudinal tangencial y longi-tudinal radial) que permiten identificar las especies. La observación se realiza con un micros-copio óptico con luz reflejada y la identificación se apoya en una colección de referencia de especies actuales y en los atlas de anatomía (Schweingruber, 1990).
1 Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Universitat Rovira i Virgili
2 Institut d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Plaça Rovellat s/n 43003 Tarragona
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
104
3. ESTUDIO
En este caso estudiamos una serie de muestras de carbón procedentes de distintas unidades estratigráficas. El reducido número de muestras estudiadas por cuadrícula y nivel estratigrá-fico proporciona un escaso número de taxones. Se han identificado tres taxones tales como Quercus ilex/coccifera, Pinus pinaster/pinea, Fraxinus sp. (ver tabla). De los doce fragmentos es-tudiados cuatro ha resultado ser indeterminables debido a alteraciones en la estructura de la anatomía que impedía su descripción. Sin embargo en general el material presenta una buena conservación (Fig. 1).
Taxon nºFraxinus sp. 5Pinus pinaster 1Pinus pinaster/pinea 1Quercus ilex/coccifera 1Conífera indeterminable 1Indeterminable 3Total 12
El fresno (Fraxinus) suele crecer en ambientes drenados, forma parte de los bosques caducifo-lios en suelos frescos, ricos y profundos. En condiciones favorables, puede comportarse como un árbol pionero. En la Península Ibérica crecen en la actualidad varias especies. Esta especie crece en los bosques de ribera o bien se alejan de las riberas en lugares más húmedos forman-do parte de robledales y bosques mixtos (Blanco et al., 1998). Su madera crea buenas brasas, es buen combustible, resistente y muy apreciada como fo-rraje (Abella, 1998).
Los fragmentos de pino no siempre ofrecen los ca-racteres anatómicos necesarios para la precisión en la identificación taxonómica. En este caso se ha podido identificar un fragmento de Pino rodeno (Pinus pinaster) y el otro planteaba dudas entre pino rodeno (P. Pinaster) y pino piñonero (P. Pinea). Se trata de pinos de carácter mediterráneo que crecen sobre suelos arenosos. Los frutos del pino piñonero son comestibles y las maderas de ambas especies son buenas para la construcción. Figura 1. Imagen de un fragmento de
Fraxinus que muestra alteraciones de su
estructura anatómica normal
Tabla. Resultados de la identificación taxonómica de Estación 2
105
Análisis Antracológicos
El taxon Quercus sp. perennifolio incluye la encina, el alcornoque y el coscojo, que debido a la similitud en los caracteres anatómicos no puede distinguirse. Estas especies son típicamente mediterráneas, la encina y el alcornoque forman bosques esclerófilos muy bien distribuidos en la actualidad en la Península Ibérica. El coscojo es un arbusto que crece en el sotobosque de encinares o formando matorrales sobretodo en el litoral peninsular. Son buenos combustibles siendo la encina la más explotada. Además estas especies producen bellotas buenas para el consumo alimenticio también las hojas y ramas tiernas se utilizan como forraje. La madera es de muy buena calidad para la fabricación de objetos y la construcción.
En general los datos paleobotánicos relatives a la Comunidad de Madrid son muy reducidos y la mayor parte de las secuencias palinológicas o antracológicas se refieren a períodos re-cientes. Los datos paleobotánicos sobre el Pleistoceno son escasos y se refieren a menudo al Pleistoceno superior final (López, 1997). Los taxones identificados corresponden todos a for-maciones vegetales de ambiente mediterráneo que crecen en ambientes cálidos y húmedos. Por ello dentro del Pleistoceno corresponderían a una fase interglaciar. Durante el Pleistoceno inferior y medio se suceden una serie de fluctuaciones climáticas de carácter frío y seco con otras húmedas y cálidas que provocan la transformación de la cobertura vegetal. Estas fluc-tuaciones culminan en el Pleistoceno superior durante el cual dominan las fases más frías que finaliza con el máximo glacial al final de esta fase (Costa Tenorio et al., 1990; Blanco et al., 1998; Postigo, 2003). De todos modos sería necesaria una mayor precisión en la adscripción crono-lógica de estos materiales para poderlos contextualizar en un ámbito general tanto desde una perspectiva paleoecológica como paleoeconómica.
4. RESULTADOS
Yacimiento Cuadrícula Núm. Taxón zEstación 12 de Octubre 1 Pinus pinea/pinaster
Estación 12 de Octubre D7 2 Fraxinus sp.
Estación 12 de Octubre D7 3 Indeterminable
Estación 12 de Octubre D7 4 Pinus pinaster
Estación 12 de Octubre D7 5 Fraxinus sp.
Estación 12 de Octubre D8 6 Indeterminable 1.20
Estación 12 de Octubre D8 7 Indeterminable 1.30
Estación 12 de Octubre E6 8 Fraxinus sp. 1.32
Estación 12 de Octubre E7 9 Fraxinus sp. 1.51
Estación 12 de Octubre E8 10 Quercus sp. perennifolio
Estación 12 de Octubre E9 11 conífera indeterminable 1.30
Estación 12 de Octubre E11 12 Fraxinus sp. 1.20
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
106
5. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES IDENTIFICADOS
Fraxinus sp. (Oleaceae)
Fresno
Presenta una zona porosa. Los poros del leño inicial están muy juntos y en el leño final los poros están solitarios o bien agrupados de dos en dos. Presenta parénquima paratraqueal. Los radios tienen de dos a tres series de más de 20 células de alto. Los radios son mayoritariamente homogéneos y las perforaciones de los vasos son simples.
Pinus pinaster / Pinus pinea (Pinaceae)
Pino rodeno / pino piñonero
Madera homoxilada que presenta canales resiníferos grandes (200-300micras) distribuidos en el leño tardío. En el caso de Pinus pinaster se encuentra en el límite entre el leño inicial y el final. Sobre todo en la transición del leño temprano al tardío. Radios con una sola célula de ancho excepto los que presentan canales resiníferos. Las paredes de las traqueidas tangenciales son espesas y dentadas en Pinus pinaster y lisas en Pinus pinea. Presenta de 1 a 4 células pinoides grandes. Los caracteres que distinguen ambas species no son siempre observables en el frag-ment analizado.
Quercus sp. perennifolio (Fagaceae)
Encina/alcornoque/coscojo
La variabilidad anatómica de este taxón es muy amplia y no se pueden distinguir la encina del coscojo. El leño tiene zona porosa y de una a varias filas de poros más o menos compactas. Los poros del leño final son solitarios y más o menos radialmente orientados. Los radios son uni- a multiseriados y homogéneos. Las perforaciones de los vasos son simples. Quercus suber mues-tra unos poros de mayor tamaño que en ocasiones permite su identificación.
107
Análisis Antracológicos
BIBLIOGRAFÍA
Abella, I. (1998). El hombre y el árbol. Ed. Integral, Madrid.
Blanco, E., Casado, M. A., Costa, M., Escribano, R., García, M., Génova, M., Gómez, A., Gómez, F., Moreno, J. C., Morla, C., Regato, P., and Sainz, H. (1998). Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Editorial Planeta, Madrid.
Chabal, L., Fabre, L., Terral, J.F., Théry-Parisot, I., (1999). “L’anthracologie”. In: A. Ferdière (Editor), La Botanique. Eds. Errance, Paris, pp. 43-104.
Costa Tenorio,M., García Antón, M., Morla Juaristi, C., Sainz Ollero, H. (1990). La evolución de los bosques de la Península Ibérica: una interpretación basada en datos paleobiogeográficos: Ecolo-gía, V. Fuera de Serie, p. 31-58.
López, P. (1997). El paisaje vegetal de la Comunidad de Madrid durante el Holoceno final. Madrid, Consejería de Educación y Cultura. Comunidad de Madrid, 201 p.
Postigo, J.M. (2003). Contribución al conocimiento de la vegetación Pleistocena de la Península Ibérica. Estudio paleobotánico de macrorrestos vegetales fósiles. Tesis Doctoral inédita. Universi-dad Autónoma de Madrid.
Schweingruber, F.H. (1990). Anatomie europäischer Hölzer ein zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und Zwergstrauchhölzer Anatomy of European woods an atlas for the identifica-tion of European trees shrubs and dwarf shrubs. Stuttgart, Verlag Paul Haupt.
IX. DATACIONES OSL
TOMÁS CALDERÓN1 Y Mª ASUNCIÓN MILLÁN1
Se han analizado un total de 7 muestras de sedimentos, correspondientes a arenas fluviales localizadas en terrazas del río Manzanares, relacionados con depósitos encontrados en la construcción de la futura estación 2 de la prolongación de la línea 3 de metro de Madrid, me-diante la técnica de la Luminiscencia Óptimamente Estimulada y método de las dosis aditivas, con el fin de determinar el tiempo transcurrido desde su última exposición a la luz solar. Di-chas muestras procedían de diferentes zonas de muestreo correspondientes a la fase de catas arqueopaleontológicas (“CATA 2” y “CATA 4”) y a la excavación sistemática (“CUADRÍCULAS D7 y D10”).
- 5 muestras corresponden a la fase de catas arqueopaleontológicas:
CATA 2: Muestras TM-E2-C2-TL1A y TM-E2-C2-TL2A
CATA 4: Muestras TM-E2-C4-TL3A, TM-E2-C4-TL4A y TM-E2-C4-TL5A
- 2 muestras corresponden a la fase de excavación sistemática:
CUADRICULA D7: Muestra TL1
CUADRICULA D10: Muestra TL3
La toma de muestras fue realizada por personal responsable del proyecto asesorado por el “Laboratorio de Datación y Radioquímica de la UAM”.
Dicha toma de muestras se realizó sobre la base de los siguientes aspectos: una selección de muestra evitando, en la medida de lo posible, su exposición a la luz y otras fuentes de radia-
1 Laboratorio de Datación y Radioquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, [email protected]
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
110
ción; los materiales seleccionados fueron aislados, con el fin de evitar procesos de evaporación de sus contenidos en agua y exposiciones innecesarias a la luz solar o artificial; las muestras tomadas fueron recogidas, siempre y cuando fue posible, en zonas donde el sedimento era lo más homogéneo posible, evitando siempre la proximidad de grandes rocas, y cuando era po-sible la presencia abundante de cantos de cierto tamaño. Por otro lado, se efectuaron “in situ” medidas de la radiación ambiental.
1. MUESTRAS
Relación de muestras analizadas:
REFERENCIA CAMPO REFERENCIA LABORATORIO“CATA 4 ”
Muestra TM-E2-C4-TL3AMAD- 4307
“CATA 4” Muestra TM-E2-C4-TL4A
MAD- 4308
“CATA 4” Muestra TM-E2-C4-TL5A
MAD- 4309
“CATA 2” Muestra TM-E2-C2-TL1A
MAD- 4297
“CATA 2”Muestra TM-E2-C2-TL2A
MAD-4298
“CUADRICULA D7”Muestra TL1
MAD-4303
“CUADRICULA D10”Muestra TL3
MAD-4304
2. MANIPULACIÓN DE MUESTRAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS
Todas las muestras seleccionadas fueron sometidas a un test previo de decaimiento anómalo, dicho estudio fue realizado a partir de la respuesta de OSL (sistema TL-DA-10) obtenida de las muestras en un segundo barrido, después de ser almacenadas en oscuridad durante un pe-riodo de tiempo de 240 horas. De tal modo, que cuando las pérdidas de señal detectadas son inferiores al 3%, dicho test se considera negativo, ó en otras palabras, el posible fenómeno de decaimiento anómalo se considera insignificante.
111
Dataciones OSL
Las pérdidas de señal detectadas en las muestras estudiadas fueron siempre inferiores al 1%. En base a estos resultados, el método de datación seleccionado fue el de grano fino (Zimmer-man, 1971), consistente en una selección de la fracción mineral con tamaño de grano com-prendido entre 2-10 micras.
La dosis total almacenada por cada muestra, desde que sufrió su último proceso de blanqueo solar (dosis equivalente), fue evaluada por del método de dosis aditivas, dichas dosis crecien-tes fueron suministradas mediante una fuente Sr-Y90 con una tasa de dosis de 0,045 mGy/sg. Con objeto de determinar un posible comportamiento supralinear se realizó un segundo barrido, con dosis beta pequeñas (Fleming, 1975). La efectividad de las partículas alfa para pro-ducir OSL (factor K) fue determinada mediante el suministro de dosis alfa crecientes, mediante la utilización de una fuente de Am241, con una tasa de dosis de 0,0297 mGy/sg.
El cálculo de las dosis anuales recibidas por las muestras fue realizado mediante la combina-ción de dos tipos de medidas, por un lado la determinación de la radioactividad beta proce-dente del K-40 presente en las muestras, mediante un sistema de recuento Geiger-Müller, y por otra la medida de la actividad alfa procedente del Uranio y Torio, también presentes en las muestras, en este caso usando un sistema de recuento de centelleo sólido (ZnS). En este últi-mo método no se observaron perdidas de actividad como consecuencia de posibles escapes de Radón. La actividad gamma procedente de la radiación cósmica fue medida “in situ”, a la toma de muestras, mediante un sistema de recuento de centelleo sólido de INa(Tl). Las conver-siones de las velocidades de recuento alfa, beta y cósmica a tasa de dosis, han sido realizadas en base a los estudios de Nambi y Aitken (1986).
Arriba: Toma de muestra para dataciones.
Derecha: resultados de las dataciones en
relación a la secuencia estratigráfica.
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
112
Los errores asociados a las edades estimadas tienen en cuenta tanto los errores sistemáticos como estadísticos correspondientes a las medidas de OSL, velocidades de dosis establecidas y procesos de calibrado de las fuentes radioactivas y equipos utilizados. El cálculo de dichos errores ha sido realizado en base a los estudios de Aitken (1985) y Arribas et al. (1990).
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos, correspondientes a los distintos sedimentos estudiados (Tabla I), muestran claramente el momento del último proceso de blanqueo solar sufrido por estos ma-teriales y por tanto el momento de formación de las terrazas fluviales de estos yacimientos, las cronologías obtenidas fueron las siguientes:
“CATA 4”, la muestra TM-E2-C4-TL3A (profundidad 5,5 m) presenta una antigüedad de 33252±2557 años B.P.
“CATA 4”, la muestra TM-E2-C4-TL4A (profundidad 4,3 m) presenta una antigüedad de 31430±2443 años B.P.
“CATA 4”, la muestra TM-E2-C4-TJ5A (profundidad 3 m) presenta una antigüedad de 30733±3634 años B.P.
“CATA 2”, la muestra TM-E2-C2-TL1A (profundidad 5,1 m) presenta una antigüedad de 40396±7144 años B.P.
“CATA 2”, la muestra TM-E2-C2-TL2A (profundidad 3,2 m)presenta una antigüedad de 37292±3248 años B.P.
“CUADRICULA D7”, la muestra TL1 (profundidad 2,30 m, perfil este) presenta una antigüe-dad de 25533±1912 años B.P.
“CUADRICULA D10”, la muestra TL3 (profundidad 2,40 m, perfil este) presenta una antigüe-dad de 30180±2154 años B.P.
Tabla 1.- Resultado de las medidas de TL
Referencia Laboratorio
Dosis Equivalente (Gy)
Dosis Annual (mGy/año)
Número de años B.P.
Localización
MAD-4307 243,41 7,32 33252±2557 Muestra TM-E2-C4-TL3AMAD-4308 325,31 10,35 31430±2443 Muestra TM-E2-C4-TL4AMAD-4309 215,44 7,01 30733±3634 Muestra TM-E2-C4-TL5AMAD-4297 183,40 4,54 40396±7144 Muestra TM-E2-C2-TL1AMAD-4298 169,31 4,54 37292±3248 Muestra TM-E2-C2-TL2AMAD-4303 209,12 8,19 25533±1912 Muestra TL1MAD-4304 185,61 6,15 30180±2154 Muestra TL3
113
Dataciones OSL
Tabla II.- Medidas de TL
Referencia Laboratorio
Dosis Equivalente
Supralinearidad (Gy)
Factor K Condiciones
MAD-4307 243,41±23,51 0 0,156
Tamaño grano de 2-10 micras
MAD-4308 325,31±37,54 0 0,23MAD-4309 215,44±36,35 0 0,18MAD-4297 183,40±33,93 0 0,18MAD-4298 169,31±15,32 0 0,21MAD-4303 209,12±18,64 0 0,17MAD-4304 185,61±15,43 0 0,19
BIBLIOGRAFÍA
Aitken, M.J. (1985), TL Dating, Academy Press, London
Arribas, J.G.; Millán, A.; Sibilia, E.; Calderón, T. (1990), “Factores que afectan a la determinación del error asociado a la datación absoluta por TL: Fábrica de ladrillos”. Bol. Soc. Es. de Min. 13, 141-147.
Fleming, S.J. (1970), “Thermoluminescen Dating Refinement of Quartz inclusión Method”, Ar-chaeometry 12, 13-30.
Nambi, K.S.V.; Aitken, M.J. (1986), “Annual dose conversion factors for TL and ESR dating”, Ar-chaeometry 28, 202-205.
Zimmernman, D.W. (1971), “Thermoluminescence Dating Using Fine Grain from Pottery”, Ar-
chaeometry 13, 29-52.
X. CONCLUSIONES
MARIO LÓPEZ-RECIO2, P.G. SILVA3, FERNANDO TAPIAS GÓMEZ2 Y JORGE MORÍN DE PABLOS2
Las excavaciones realizadas, así como las piezas de industria lítica recuperadas y los restos óseos, corresponden altimétricamente al techo de la denominada Terraza Compleja del Manzanares (TCMZ: +16-22m) y la situación estratigráfica del yacimiento quedaría por tanto enmarcada den-tro del Pleistoceno Superior. El yacimiento objeto de estudio (situado en las inmediaciones del Hospital 12 de Octubre) se contextualiza en el arranque de la Terraza Compleja del Manzanares, en la zona de transición entre los niveles escalonados del tramo urbano madrileño y los neta-mente superpuestos del valle inferior aguas abajo de Villaverde. Las características morfotécni-cas de su amplio conjunto lítico indican que se trata de una industria musteriense de producción de lascas fundamentalmente, siguiendo modelos de producción jerarquizados (levallois) y dis-coide, siendo la mayoría productos de lascado, con un número muy escaso de macroutillaje (bi-faces) (López Recio et al., 2011; Silva et al., 2008 y 2012). Desde el punto de vista paleontológico, únicamente puede destacarse la presencia de lagomorfos (Yravedra, 2007).
Las características sedimentológicas y líticas podrían situar sus secuencias intermedia y su-perior dentro de los niveles tipo Mx (Silva, 2003), que en el valle inferior del Manzanares se encuentran a +12-15 metros de altura relativa sobre el cauce (Silva et al., 2008). En el sector excavado los niveles de finos son testimoniales en el interior de los depósitos fluviales, tan sólo aparece un nivel de escaso desarrollo horizontal (< 5 m) y potencia (10-70 cm) relacionado con el proceso de relleno y colmatación de un canal secundario, que correspondería al nivel de baja energía detectado en el perfil este de la Cata 4 previa. En el proceso de excavación siste-mática sólo se ha detectadoun número escaso de piezas líticas de sílex, con rodamiento bajo, tratándose de lascas fundamentalmente.
2 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales. Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A. [email protected] ; [email protected]; [email protected]; [email protected]
3 Departamento de Geología universidad de Salamanca. Escuela Politécnica Superior de Ávila, [email protected]
Yacimiento Paleolítico del 12 de Octubre
116
Las dataciones OSL obtenidas, el estudio geomorfológico, los restos de macrovertebrados y la clasificación de la industria lítica permiten situar con más precisión los depósitos excavados dentro de la compleja secuencia de la unidad Mz5 de Silva (2003), que en algunos yacimientos próximos, localizados aguas abajo del 12 de Octubre (p. ej. Transfesa o Tafesa, Silva et al., 1997) desarrolla al menos tres ciclos fluviales de tipo “cut & fill”.
Aunque trabajos recientes (Silva, 2003) asignan tentativamente a la TCMZ un rango temporal comprendido entre los estadios isotópicos OIS 6 a OIS 5, las dataciones de termoluminiscencia procedentes de las diferentes catas efectuadas en el sector excavado, revelan que el conjunto del nivel fluvial estudiado culminó su desarrollo entre ca. 40 y 27 ka, dentro del denominado Estadio isotópico Marino 3 (MIS 3: 59-24 ka, Martinson, 1987) en pleno avance de la última glaciación. Es innegable reconocer un “rejuvenecimiento” en las edades OSL aportadas en este trabajo, pero también es necesario admitir que el final de la construcción de la TCMZ culmina ya durante el Pleistoceno Superior en referencia a la industria musteriense localizada (Silva et al., 2008). Estas edades, plenamente Pleistoceno Superior, son las correspondientes a los niveles mixtos (Mx) solapados a la TCMZ situados a +12-15 m. En el arroyo de la Gavia la base de los rellenos correspondientes a estas terrazas arroja una edad de ca. 86 ka (López Recio et al., 2005) correspondiente al final del Estadio isotópico Marino 5 (MIS 5: 130-74 ka, Martinson et al., 1987). Dado que en este sector del valle (12 Octubre-Transfesa) no se desarrollan los niveles de terraza Mx (la siguiente terraza solapada es la de +8-9 m), parece lógico pensar que los hasta 3 ciclos Mz5 superpuestos diferenciados por Silva (2003) en Transfesa respondan a los niveles Mx, que en el sector del 12 de Octubre aparecerían directamente sobre el sustrato neógeno.
Ya se trate de depósitos correspondientes a los ciclos Mz5 o a niveles equivalentes Mx su-perpuestos, la situación estratigráfica del yacimiento por tanto queda enmarcada dentro del Pleistoceno Superior. A juzgar por los datos polínicos obtenidos, se intuye que en aquella época debía dominar un paisaje poblado esencialmente por especies herbáceas o arbustivas. De hecho sólo han podido determinarse dos taxones arbóreos, el pino y la encina. El resto de taxones son plantas herbáceas como las gramíneas silvestres, que en este caso aparecen acompañadas de gramíneas de corte estepario (tipo Cerealia), artemisias y Compuestas (Aste-ráceas), características de paisajes más bien abiertos. Cabe resaltar que la presencia de Arte-misia y del tipo Cerealia, así como la ausencia de Cistus y la escasa representación de Quercus en la zona B, podrían estar relacionadas con la existencia de unas condiciones climáticas más esteparias y frías (López Recio et al., 2011).
117
Análisis Antracológicos
BIBLIOGRAFÍA
López Recio, M., Manzano Espinosa, I., Romero Salas, H., Escalante García, S., Pérez-González, A., Conde Ruiz, C., Velázquez Rayón, R., Baena Preysler, J. y Carrión Santafé, E. (2005): “Caracte-rización geoarqueológica de los depósitos cuaternarios del arroyo de la Gavia (cuenca del río Manzanares –Madrid-)”. En: M. Santonja, A. Pérez-González, M.J. Machado (eds.): Geoarqueolo-gía y Patrimonio en la Península Ibérica y el entorno mediterráneo, 261-272.
López Recio, M., Silva, P.G., Cuartero, F., Martín, D., Tapias, F., Alarcón, A., González, F.M., Lázaro, A., Morín, J., Yravedra, J., Burjachs, F. y Expósito, I. (2011): “El yacimiento paleolítico del 12 de Octubre (Villaverde, Madrid)”. Actas de las Quintas Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid. Los primeros pobladores: Arqueología del Pleistoceno (2008), 215-229.
Martinson, D.G., Pisias, N.G., Hays, J.D., Imbrie, J., Moore, T.C., Jr. Shackleton, N.J. (1987): “Age dating and the orbital theory of ice ages. Development of a high resolution 0 to 300,000 year chronoestratigraphy”. Quaternary Research, 27, 1-29.
Silva, P.G., Cañaveras, J.C., Sánchez-Moral, S., Lario, J. y Sanz, E. (1997): “3D soft-sediment defor-mation structures: evidence for Quaternary seismicity in the Madrid basin, Spain”. Terranova, 9, 208-212.
Silva, P.G., López Recio, M., Cuartero, F., Baena, J., Tapias, F., Manzano, I., Martín, D., Morín, J. y Roquero, E. (2012): “Contexto geomorfológico y principales rasgos tecnológicos de nuevos yacimientos del Pleistoceno Medio y Superior en el Valle Inferior del Manzanares (Madrid, Es-paña)”. Estudios Geológicos, 68 (1), 57-89.
Silva, P.G., López Recio, M., González Hernández, F.M., Tapias, F., Alarcón, A., Cuartero, F., Expósi-to, A., Lázaro, A., Manzano, I., Martín, D., Morín, J. e Yravedra, J. (2008): “Datos geoarqueológicos de la Terraza Compleja del Manzanares entre el sector del 12 de Octubre y la desembocadura del arroyo Butarque (Villaverde, Madrid). Cuaternario & Geomorfología, 22 (3-4), 47-70.
Yravedra Sainz de los Terreros, J. (2007): “Aproximaciones tafonómicas a los cazadores de la segunda mitad del Pleistoceno Superior de la mitad norte del interior de la Península Ibérica”. Arqueoweb, 9 (1).