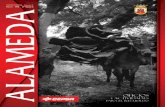Fotografías para el recuerdo: las órdenes militares en el baile de reajes de los duques de Fernán...
Transcript of Fotografías para el recuerdo: las órdenes militares en el baile de reajes de los duques de Fernán...
TíTulo
Pvlchrvm Scripta varia in honorem Mª Concepción García Gainza
Coordinador
ricardo Fernández Gracia
ayudanTe de CoordinaCión
José luis requena Bravo de laguna
ediTan
Gobierno de Navarradepartamento de Cultura y Turismoinstitución Príncipe de VianaUniversidad de NavarraFacultad de Filosofía y letras
© autores© Gobierno de navarra© universidad de navarra
diSeño y MaqueTaCión. elena Moreno JordanaiMPreSión. Gráficas lizarra S. l.iSBn . 978-84-235-3274-2d. l. na-1.760-2011
ProMoCiona y diSTriBuye
Fondo de Publicaciones del Gobierno de navarraC/ navas de Tolosa, 2131002 PamplonaTeléfono: 848 427 121Fax: 848 427 [email protected]/publicaciones
iGnaCio MiGUÉliz ValCarloS I 545
Fotografías para el recuerdo: las órdenes militares en el baile de trajes de los duques de Fernán Núñez de 1862
Ignacio Miguéliz Valcarlos. Universidad de navarra
La generalización de la fotografía permitió la captación de numerosas imágenes que hasta el momento tan sólo habían quedado reflejadas en las narraciones literarias. Este es el caso de las fotografías en formato de Carte de Visite, de los invitados al Baile de Trajes celebrado en el carnaval de 1862 por los duques de Fernán Núñez. Entre los diversos invitados, fotografiados por el estudio madrileño A. Martí-nez y Hermano, nos encontramos a varios que eligieron un traje relacionado con las ordenes militares españolas, dos comendadoras y un Gran Maestre de Calatrava, y un Gran Maestre de Santiago.
The spread of photography enabled the development of many images until then limited to indirect reflec-tion in the literary narratives of the period. Such is the case of Carte de Visite photographs of guests arriv-ing at the fancy dress ball held by the Duke and Duchess of Fernán Núñez at the 1862 carnival. Among the guests, who were photographed by the A. Martínez and Brother photography studio in Madrid, a number chose to wear outfits related to Spanish military orders, two military commanders and a Grand Master of Santiago.
546 I PVlChrVM. SCriPta Varia in honoreM Mª ConCePCión GarCía Gainza
D urante los reinados de Isabel ii (1833-1868) y Alfonso xii (1874-1885), así como durante la regen-cia de la reina María Cristina de Austria (1885-1902), la aristocra-cia y la alta sociedad madrileña
experimentaron un periodo de auge que les permitió vivir entre fastos y oropeles, siendo testigo de los últi-mos momentos de esplendor de la corte madrileña, en la que se sucedían bailes y saraos. Durante este periodo, la aristocracia y la alta burguesía madrileñas, al amparo de la corte, deslumbraron con la celebración de numerosas fiestas en las que derrocharon todo el esplendor y boato de un tiempo que estaba próximo a su desaparición.
La apretada agenda social de la temporada ma-drileña tenía programados y establecidos sus actos de antemano, actos que nadie se quería perder, ya que marcaban el status social de cada personaje, de-pendiendo de si estaban o no invitados a los mismos. Entre las diferentes fiestas, «Fueron famosos los saraos de Pezuela, los bailes infantiles de Osuna, las veladas del duque de Rivas, los chocolates de Fernán Núñez…»1. Todas ellas eran recogidas puntualmente por la prensa del momento, en las llamadas crónicas de salón, constituyendo momentos culmen en vida social madrileña que, a su vez, era guía y ejemplo para el resto de España, tal y como señala Emilia Pardo Ba-zán, «Y el caso es que estas crónicas de salón se leen mucho, y que allá, en Provincias, hacen fe»2.
Todas estas fiestas eran ampliamente recogidas en los diferentes diarios de la época, como El Imparcial, La Gaceta de Madrid, El Museo Universal, El Semanario Pintoresco Español, o la Ilustración Española y Ameri-cana, que incluso llegó a publicar un grabado sobre el baile de Trajes de los duques de Fernán Núñez de 18623. Este tipo de prensa, la crónica de salones y las noticias de sociedad, llegó a constituir un género propio, deno-minado como Revista de Salones, y fue cultivado por destacados cronistas como Eugenio Rodríguez de la Escalera, alias Montecristo, Enrique Casas, alias León Boyd, José Gutiérrez Abascal, alias Kasabal, Emilia Pardo Bazán o el marqués de Valdeiglesias4. Este último marcó un hito en este tipo de periodismo, ya que narró casi en tiempo real su asistencia al Baile de Trajes de los duques de Fernán Núñez de 1884, mandando crónicas a su periódico, El Imparcial, a lo largo de toda la noche, de manera que en la edición del día siguiente, distribuida al mismo tiempo que los últimos invitados abandona-ban el baile, aparecía ya la crónica del mismo5.
Los bailes de trajes. Entre todos los actos, fiestas y saraos celebrados por la sociedad madrileña durante la época isabelina y la restauración alfonsina, adqui-rieron gran renombre los Bailes de Trajes. Este tipo de bailes responden al gusto que las clases altas tuvieron por la transformación teatral en otros personajes, lo cual ocurrió no sólo en España, sino en otros países, y que en el nuestro por lo general estaban asociados a la época de carnaval.
Las representaciones teatrales de aficionados, que tan en boga estuvieron durante la segunda mitad del siglo xix y principios del xx, están íntimamente relacionadas con el gusto por este tipo de baile. De esta forma fueron numerosos los miembros de la alta sociedad que, actuando como actores y actrices ama-teurs, interpretaban para el divertimento de su clase diferentes obras teatrales. Estas representaciones tenían lugar en los salones aristocráticos, o en el tea-trillo con que contaban algunas de las grandes casas, como el Ventura, en casa del duque de la Torre, así lla-mado en honor de su hija mayor, del mismo nombre. En estrecha conexión con estas representaciones tea-trales estaban los Tableau Vivant, representaciones en las que diferentes cuadrillas formadas por miembros de la alta sociedad componían una escena concreta, de tradición histórica o literaria, muchas veces copia de una pintura conocida, o bien de situaciones exóticas, inspirada en culturas orientales o africanas.
Como es de suponer, Madrid no fue la única corte en la que se celebraron estos bailes de trajes, o en la que podamos apreciar el gusto de sus miembros por los dis-fraces. Son numerosas las fotografías conservadas de diferentes miembros de la realeza, aristocracia y alta burguesía disfrazados, como la de la archiduquesa Ma-ría Cristina de Austria, futura reina de España, vestida de dama del Renacimiento y fotografiada por el estu-dio Adèle de Viena6, u otras fotografías procedentes de todas las cortes europeas. En Inglaterra, donde el gusto por este tipo de divertimento había comenzado ya en los años cincuenta, uno de los más famosos bailes de trajes organizados en estas fechas fue el celebrado en 1874 por los príncipes de Gales, Eduardo, futuro Eduardo VII, y Alexandra, en su residencia de Marl-borough House. Habría que esperar veintitrés años para que se organizase otro gran fancy dress ball que pasaría a la historia por su magnificencia, el ofrecido en el verano de 1897 en Devonshire House por los du-ques del mismo nombre7, con motivo de las Bodas de Diamante de la reina Victoria con su nación, baile que
iGnaCio MiGUÉliz ValCarloS I 547
supuso un fabuloso broche final a las celebraciones por tan magno acontecimiento. En dicho baile, la anfitrio-na, disfrazada de Zenobia, reina de Palmira, lucía un traje diseñado por el modisto parisino Charles Worth, considerado como el padre de la alta costura.
Espectacular resultó otro baile de trajes celebra-do por la corte rusa de San Petersburgo el 11 y el 13 de febrero de 19038, que se puede decir supuso el último gran acontecimiento de la sociedad rusa antes de la revolución. En dicha corte constituía una tradición la celebración de uno de estos bailes en cada reinado, habiéndose celebrado el anterior en 1883, ofrecido por los grandes duques Vladimir y María Paulovna la Ma-yor. Se solicitó a los invitados que vistieran trajes ins-pirados en el siglo xvii, siendo el tema principal sobre el que giró este baile el de los personajes de la opera Boris Godunov, pidiendo la zarina a los invitados que sus vestidos estuviesen basados en los trajes tradicio-nales rusos. La zarina Alejandra encargó fotografiar a todos los participantes en el baile para el recuerdo, editándose un álbum con 173 fotografías, A Costume Ball in the Winter Palace.
Para la elaboración de los trajes vestidos en estos bailes, los invitados solían acudir tanto a los grandes modistos del momento como a los artistas más en boga. Igualmente se recurría a la contemplación de grabados y pinturas provenientes de la época en que estaba am-bientado el baile, con la finalidad no sólo de conseguir el traje más preciso posible, sino también de emular a los personajes representados, por lo general sobradamen-te conocidos, «…en un alarde de saber indumentario, rápidamente adquirido en visitas al Museo del Prado o repasando números de La Ilustración Española y Ame-ricana»9. Este es el caso de la marquesa de Molíns, quien en el baile de trajes de los Fernán Núñez de 1884, «…produjo murmullos de admiración al presentarse ves-tida con el traje mismo de la heroína del cuadro de Pra-dilla Doña Juana la Loca; daba la impresión de haberse desprendido del lienzo para acudir a la fiesta»10. Tanto modistos como artistas debían diseñar trajes destina-dos a epatar y asombrar no sólo al resto de los invitados, sino también al escaso público presente en las calles y, sobre todo, a los cronistas de sociedad, que debían ensalzar el buen gusto y distinción del invitado en la crónica enviada a su periódico o revista. Igualmente la popularidad alcanzada gracias a su aparición en la crónica del evento haría que su retrato inmortalizado por medio de una carte de visite, fuese adquirido por los coleccionistas de este tipo de fotografías.
Así mismo, el efecto de estos trajes se completaba mediante el lucimiento de ricas joyas, más discretas en el caso de los varones, pero que se desplegaban en toda su magnificencia en el caso de las féminas. Las invita-das buscaban doblar el golpe de efecto de su traje con el lucimiento de ricas preseas que fueran comentadas no sólo por los invitados, sino también por los cronistas de sociedad. Este fue el caso de la marquesa de la Laguna, que en el baile de 1884 iba disfrazada «de la fabulosa rei-na de Saba, llevando encima sus más preciadas alhajas, custodiada a la ida y vuelta por una pareja de la Guardia Civil, instalada con ella en el propio coche de la dama»11.
De todas las fiestas de trajes celebradas en la corte madrileña durante la segunda mitad del siglo xix, las más recordadas van a ser los Bailes de Trajes celebra-dos cada lunes de Carnaval por los duques de Fernán Núñez en su palacio de Cervellón, en la calle de Santa Isabel, especialmente los dados en los carnavales de 1862 y 1884, con la presencia de la familia real y la corte entera. Bailes multitudinarios, que constituyeron mo-mentos culmen en los fastos y oropeles de la alta socie-dad madrileña, en los que los ricos salones del palacio se llenaron de invitados, llegando a reunirse en dicho evento seis centenares de personas.
El palacio de Cervellón, donde tuvieron lugar las celebraciones, fue mandado construir en 1790 por el duque de Alburquerque y conde de Cervellón, al ar-quitecto Antonio López Aguado. Posteriormente, en 1847, fue reformado por el conde de Cervellón, don Fe-lipe Osorio de la Cueva, casado con doña María Fran-cisca Gutiérrez de los Ríos y Solís, duquesa de Fernán Núñez, combinando la sobriedad de su fábrica con el esplendor de sus salones, constituyendo uno de los interiores más ricos del Madrid de su tiempo. La hija habida de este matrimonio, María Pilar Loreto Osorio, iii duquesa de Fernán Núñez y condesa de Cervellón12, entre otros títulos, y casada con don Manuel Falcó, conde de Almonacid de los Oteros, será una de las da-mas más relevantes en el espectro social madrileño de la segunda mitad del siglo xix. Sobre ella el Contempo-ráneo, en La Gacetilla de la Capital, afirmaba que «Las damas que ‘saben recibir’, pues ésta es la frase en uso, son los verdaderos generales de la sociedad de buen tono, y en estas cualidades pocas o ninguna aventaja a la señora duquesa de Fernán Núñez, de cuya ama-bilidad y finura son testigos cuantos concurren a sus brillantes saraos»13. Ella será quien confiera al palacio todo el esplendor social para el que fue construido y decorado, y que servirá de marco para los esplendidos
548 I PVlChrVM. SCriPta Varia in honoreM Mª ConCePCión GarCía Gainza
chocolates, recepciones, saraos y bailes dados por los duques. «Ya, en el pasado año, al ocuparnos de la rese-ña del magnífico baile de trajes que en ella tuvo lugar, describimos la magnificencia con que están alhajadas y los notables objetos artísticos que la adornan»14.
El baile de trajes celebrado en 1862 tuvo lugar en el salón de bailes, disponiéndose los salones aledaños como salas de descanso. En uno de ellos, el comedor de diario, se dispuso en profusión helados, té, dulces y bizcochos, mientras que en el comedor de gala, se sirvió la cena, en la que participaron la reina y la real familia15. Isabel II iba vestida con un riquísimo traje de reina Esther, adornado con profusión de joyas, en-tre las que destacaban la corona y un gran corsage de esmeraldas. Cuando los soberanos se asentaron en el salón de baile comenzó a desfilar delante de ellos la comparsa, que representaba a la antigua corte de Cas-tilla en tiempos de los Reyes Católicos. Tras el desfile, comenzó el baile, que se prolongó hasta la madrugada, cuando se ofreció la cena, tras la cual la Real Familia se retiró del baile.
Posteriormente, en la década de los años 60, se procedió a realizar diversas reformas en el palacio, que entre otras estancias afectaron al jardín interior del mismo, con la creación, en una de las galerías circun-dantes, de una estufa o invernadero, que modificó la disposición espacial del conjunto. Este espacio se con-virtió en lugar privilegiado como marco para la vida social en el palacio, celebrándose en ella cenas y bailes, como podemos ver en los grabados publicados en La Ilustración Española y Americana que recogen varios de estas fiestas, y en el que también se dispusieron nu-merosas plantas exóticas, como puede verse en una fotografía de Jean Laurent de hacia 187516.
Fue en este espacio donde se celebró la que qui-zás sea considerada como la fiesta más deslumbrante y fastuosa de toda la Restauración, el baile de trajes dado por los duques de Fernán Núñez la noche del 25 de febrero de 1884, con la asistencia de Alfonso xII, la reina María Cristina y las infantas Isabel, Paz y Eula-lia, así como de la corte entera. En Madrid se rumoreó que el coste de la fiesta, incluido los atuendos de los invitados, había alcanzado la astronómica cifra de un millón de pesetas de la época, y también se decía que la prodigalidad y generosidad de los duques hacía que destinasen la misma cantidad del coste de la fiesta a obras de caridad «Sabido es que los Fernán-Núñez invertían en limosnas una suma igual a la gastada en las fiestas que organizaban»17.
El papel de la fotografía. Papel imprescindible en la conservación de la memoria de estas fiestas ha jugado la fotografía, ya que inmortalizó y conservó para el recuer-do la apariencia y vestuario de los asistentes a dichos bailes. Vestimentas efímeras, elaboradas para deslum-brar en la fiesta, pero que tras está pasaban al olvido, y que sin la presencia de la fotografía sólo habría contado con las narraciones escritas de las reseñas de sociedad en la prensa del momento. La necesidad o apetencia de inmortalizar de manera fidedigna estos bailes la seña-laba ya El Contemporáneo en La Gacetilla de la Capital «Entrando en el salón de baile nos asaltó el deseo de una cosa imposible de realizar, pero que sería tan agradable y tan cómoda. Dar a nuestra pluma las condiciones de una maquina fotográfica que reprodujera sobre las cuar-tillas, con toda la verdad de la naturaleza, aquel océano de mujeres hermosas, los tules, las gasas, las coronas de flores, la animación y el movimiento, la belleza en una palabra del cuadro que está en el conjunto, por más que sus detalles aislados sean igualmente bellos»18.
Pues bien, los deseos de El Contemporáneo se hicie-ron pronto realidad gracias a las Carte de visite, procedi-miento en el que, debido a la utilización de una cámara de cuatro lentes y una placa dividida en dos mitades, se obtenían ocho retratos en una sola placa, con lo que el proceso fotográfico se abarataba considerablemente. Posteriormente, estas imágenes eran recortadas y apli-cadas sobre pequeños cartones de aproximadamente 9 x 6 cm, obteniendo una fotografía individual, que se podían adquirir en copias, guardar, regalar o enviar por correo escribiendo sobre ellas misivas, dedicatorias o recordatorios. El hecho de que con cada placa se obtu-viesen ocho positivos al mismo tiempo, que podían ser idénticos o diferentes, abarató en gran medida los costes de la fotografía, lo cual favoreció la popularización de la misma, así como su difusión a todos los niveles.
La aparición de las Carte de Visite amplió el mer-cado establecido para la fotografía de forma prodigiosa, difundiéndose rápida y masivamente. Esta vertigino-sa expansión hizo que también se realizasen este tipo de fotografías por parte de fotógrafos que apenas eran técnicos, y que las realizaban de manera mecánica y rutinaria, muchos de ellos miniaturistas o pintores de escaso éxito que se adaptaron a la fotografía viendo el potencial de la misma.
Por primera vez, y gracias a la fotografía, se obte-nía la imagen fidedigna del personaje retratado y no una aproximación al mismo dependiendo de la pericia o in-tención del retratista. En un principio, estas fotografías
iGnaCio MiGUÉliz ValCarloS I 549
van a ser deudoras de los retratos pictóricos tradiciona-les, ya que van a continuar con los modelos y composi-ciones empleados por la pintura a lo largo del siglo xix. Al igual que en ésta, en el estudio del fotógrafo se dispo-nían una serie de escenografías para contextualizar al personaje retratado o su status social, con la disposición de mobiliario, cortinajes o telones de fondo que situasen al personaje espacial y temporalmente, y que completa-ba el gestualismo del retratado.
Junto a la imagen del retratado, las Carte de visite incorporaban en la cartulina el sello de autoría del fotó-grafo que había realizado la toma. En ocasiones la auto-ría se disponía en el anverso, generalmente en el ángulo inferior, pero sobre todo en el reverso, donde, de manera más o menos artística, más o menos sencilla, figuraban los títulos de crédito de la casa fotográfica que había rea-lizado la copia.
Finalmente los clichés o negativos de estas fotogra-fías eran conservadas en el archivo del fotógrafo, quien podía tenerlas a la venta para el público en general, en el caso de gobernantes, personajes celebres y demás, o bien para el caso de que los retratados quisiesen dispo-ner de más copias de sus fotografías. Esto es debido a que la generalización de este tipo de retratos, emplea-dos en un principio para el intercambio familiar, hará que poco a poco se empleen para el coleccionismo, que se convertirá en un fenómeno habitual entre todas las clases sociales. Fue tal el auge que alcanzó el coleccio-nismo de este tipo de imágenes, que incluso se crearon y diseñaron álbumes ex profeso para contener estas fotografías.
De esta forma, las Carte de visite servían no sólo para perpetuar la memoria del retratado, sino que eran objeto de intercambio entre las personas fotografiadas. Igualmente los diversos estudios competían entre sí para conseguir retratar a aquellos personajes más re-levantes de la sociedad, lo que les aseguraba su venta al público general, que los incorporaba a sus álbumes. La importancia de la clientela les concedía relevancia y prestigio sobre el resto de estudios, como fotógrafos de las personalidades de la sociedad, como es el caso de aquellos estudios que consiguieron la patente de fotógrafos de la casa real, bien de los reyes o bien de las infantas.
Fotografías de trajes de órdenes militares en el baile de 1862. Los invitados al baile de trajes de los duques de Fernán Núñez de 1862 fueron inmorta-lizados por la cámara del estudio A. Alonso Martínez
y Hermano, gracias a lo cual podemos apreciar los ela-borados trajes que muchos de ellos lucieron en dicha fiesta, así como poner imagen a las descripciones rea-lizadas en las crónicas del momento. Las fotografías no sólo se tomaron a los invitados individualmente, sino que también, al igual que ocurrió en otras fiestas parecidas, se tomaron fotografías de grupo. Este es el caso de la recreación de una escena de una corte árabe en la que figuran los Duques de Montpensier, o la de una escena de don Quijote en la corte de los duques de Villahermosa, en la que aparecen los de Fernán Núñez, anfitriones de la fiesta, fotografía que fue publicada por La Ilustración Española y Americana en 191219.
Como anteriormente hemos visto en el caso de María del Carmen de Aguirre-Solarte, marquesa de Molíns en el baile de 1884, al que fue vestida de Juana la Loca según su representación en el cuadro de Pradilla, no hacía falta que el traje fuese deslumbrante o que el invitado fuese ricamente alhajado para llamar la aten-ción de los cronistas y de los demás asistentes al baile. Sino que en muchos casos, la originalidad y acierto del atuendo primaban más que su exhuberancia o vistosi-dad. Sin embargo, en la elección de traje a llevar, tam-bién entraba en juego la personalidad del invitado, por lo que es de suponer que aquellas personas de rasgos tímidos o más retraídos eligiesen trajes más sencillos y menos llamativos. Igualmente entrarían en juego fac-tores como la religiosidad, el bagaje cultural, etc… a la hora de elegir el traje a ponerse.
De esta forma, y en esta línea de sencillez y modes-tia, alejada de la exhuberancia y la ostentación, podrían adscribirse una serie de trajes lucidos por varios invi-tados al baile de 1862, trajes inspirados en las ordenes militares españolas, y que no merecieron ninguna re-seña en las revistas de salón del momento. En concreto se conservan en una colección particular de Pamplona los retratos de dos damas vestidas con el hábito de Cala-trava, un caballero con hábito de la misma orden y otro con el de la Orden de Santiago.
Estas seis Carte de visite retratan a varios integran-tes de la aristocracia española ataviados como caballeros y religiosas de Calatrava y Santiago, ordenes que no les eran ajenas, ya que entre sus antepasados encontramos a numerosos miembros de las mismas, al igual que varios de ellos ostentaban la dignidad de caballero en alguna de ellas. Debido a ello, la inspiración para realizar estos trajes, de sabor medieval, pudo venir de numerosas vías, tanto retratos familiares, al igual que otras pinturas y grabados, como trajes de estas ordenes todavía en uso. En el caso del
550 I PVlChrVM. SCriPta Varia in honoreM Mª ConCePCión GarCía Gainza
traje de religiosa podía estar inspirado en uno de los con-ventos de calatravas existentes en esos momentos, como el de la calle de Alcalá de Madrid. Y en el caso de caballero, de un uniforme de un caballero de la orden, e igualmen-te cabría la posibilidad de que estuviesen confeccionados por piezas provenientes del guardarropa familiar.
El espíritu romántico de la época probablemente hizo que lo que nosotros vemos como recreaciones de re-ligiosas de la orden de Calatrava sea en realidad la repre-sentación de una figura concreta, muy en boga en ese mo-mento, el personaje de Doña Inés de Ulloa del drama Don Juan Tenorio de José Zorrilla, publicado en 1844. En esta obra, una de las principales materializaciones del mito de don Juan en la literatura hispana, retratan a doña Inés como una heroína romántica, víctima de un amor im-posible y con un final trágico, ya que los dos enamorados mueren. La popularidad de este personaje se mantuvo en vigor a lo largo de toda la segunda mitad del siglo xix, como lo demuestra el retrato de la actriz María Guerre-ro, una de las principales figuras de la escena española a caballo entre el siglo xix y el xx, caracterizada como doña Inés, y pintado en 1891 por Raimundo de Madrazo.
En cuanto a las figuras de Gran Maestre, tanto de la orden de Santiago como de la de Calatrava, se puede poner en relación con el pasado glorioso de las ordenes militares, con su vinculación al mundo caballeresco y épico de la alta Edad Media, cuando en España se vivía la reconquista, ya que ambas figuras parecen recrear trajes militares medievales, con su armadura y cota de mallas. Igualmente, en el caso del conde de la Unión, su traje quizás también podría ponerse en relación con don Gonzalo de Ulloa, Comendador de la Orden de Calatra-va y padre de doña Inés, otra de las figuras protagonistas en la obra de Zorrila.
Las seis fotografías aquí recogidas son papeles a la albúmina adheridos sobre cartulina, que responden a retratos de estudio, en formato de carte de visite, con unas medidas de 10 x 6 cm. En el anverso de la imagen, en el soporte secundario, presentan un sencillo sello de autoría en el ángulo inferior derecho, «A. ALONSO MARTINEZ Y HERMANO». Mientras que en el rever-so se dispone otro sello de autoría más completo, pero también de gran discreción, en el que junto al nombre del estudio figura la dirección del mismo, todo ello dis-puesto en tres líneas y en tinta dorada, «MADRID. A. ALONSO MARTÍNEZ Y HERMANO. PUERTA DEL SOL, 13 3º». Tal y como indica el sello que tienen impre-so, son fotografías realizadas por el fotógrafo madrileño Ángel Martínez.
Conde Lumiares. Según la identificación manuscrita en grafito que figura en el reverso de dos de las Carte de viste, nos encontramos con sendos retratos del conde de Lumiares vestido como Gran Maestre de la Orden de Santiago. En la primera de ellas [figura 1a], el conde aparece de cuerpo entero, de perfil, con la figura recor-tada sobre el fondo neutro de un telón, el mismo que se puede ver en muchas de las fotografías de los invitados al baile de trajes de los Fernán Núñez de 1862. Viste el habito de la orden de Santiago, con amplia capa que cae sobre los hombros y faldellín en cuyo pecho campea una gran cruz de Santiago. Bajo el hábito asoma una sencilla armadura lisa, de la que podemos ver los faldones, las rodillas, parte de la pernera, los guantes, parte del brazo y el cuello. Oculta la cabeza bajo un yelmo con cimera de plumas, lo nos impide ver el rostro del retratado, y con la mano izquierda sujeta la espada.
La segunda de las fotografías [figura 1b] nos ofre-ce al conde de Lumiares de frente, vestido con el hábi-to de Santiago, con faldellín en cuyo pecho se dispone la cruz de dicha orden, ceñido por un amplio cinturón de cuero, del que cuelga la espada, que se completa con unos calzones negros y jubón de terciopelo del mismo color con las mangas de armiño, con el cuello como único elemento de la armadura que veíamos
Figura 1a Y 1B. Conde de Lumiares vestido de Gran Maestre de la Orden de Santiago. A. Alonso Martínez y Hermano. Madrid. 1862.
iGnaCio MiGUÉliz ValCarloS I 551
en la anterior imagen, ciñendo su cabeza con birre-te. Su figura se recorta sobre un fondo palaciego, con una chimenea, sobre la que descansa un jarrón, y el marco de lo que simula ser un espejo, enmarcado por un aplique de cinco velas. El suelo aparece cubierto por una alfombra de líneas geométricas, pieza que será una constante en las fotografías aquí estudiadas. Apoya la mano derecha sobre una silla neogótica de patas torneadas, mientras que con la izquierda suje-ta firmemente la empuñadura de la espada. Tiene el rostro vuelto hacía la derecha, con la mirada perdida y ausente, enmarcado por la masa negra de una cuidada barba y el cabello, con un peinado de estilo medieval.
En la primera de las fotografías, la figura se en-cuentra parada, recortada sobre un fondo neutro, y apo-yada sobre una alfombra, sin ningún tipo de elemento que pueda inscribirlo en un marco espacio temporal, en una postura deudora de la tradición de los retratos pic-
tóricos masculinos desde el seiscientos. Mientras que en la segunda se presenta inmersa en una escenografía palaciega, dibujada en el telón que sirve de marco a la figura, telón de fondo que vemos en otras fotografías del mismo baile, y que repite la composición de los retra-tos pictóricos decimonónicos, y que no concuerda con el traje medieval que viste el conde.
Nos encontramos ante el posible retrato de don Antonio María Falcó D´Adda (1823-1883), conde de Lumiares, dignidad reservada para uso de los primogé-nitos del marquesado de Castel Rodrigo, título que he-redaría junto al de príncipe Pío de Saboya, a la muerte de su padre en 1873. Don Antonio había contraído ma-trimonio en Milán en 1855 con doña Evelina Trivulzio (1834-1894), hija del marqués de Sesto Ulteriano, con quien tuvo un hijo, que sucedió en los títulos familiares, y cuatro hijas, casadas todas ellas dentro de la nobleza italiana. El conde era hermano de don Manuel Pascual Falcó D´Adda, marqués de Almonacid de los Oteros y duque consorte de Fernán Núñez, por su matrimonio con doña María del Pilar Loreto Osorio y Gutiérrez de los Ríos, anfitriones del baile.
Conde de la Unión [figura 2]. Retrato masculino de cuerpo entero, del conde de la Unión como Gran Maes-tre de la Orden de Calatrava, con la figura recortada sobre un telón de fondo liso, el mismo que veíamos en una de las fotografías del conde de Lumiares, y con una alfombra de líneas geométricas cubriendo el suelo, que como ya hemos dicho figura en varias de las fotografías aquí estudiadas. El conde viste peto de cuero del que sobresale por la parte inferior una cota de mallas, y se cubre con la capa blanca de los caballeros de Calatra-va, cuya cruz campea a la altura del hombro, cubriendo la cabeza con un birrete. Cuelga de la cintura una gran espada, que cae paralela a las piernas. Apoya la mano izquierda en la cadera, recogiéndose la capa, en actitud arrogante, gesto que se completa con el rostro de mira-da altiva, que se vuelve hacia la derecha mostrando un ligero perfil al espectador.
Al igual que las anteriores, nos encontramos ante un retrato de estudio, carente de elementos escenográ-ficos, ya que la figura se recorta sobre el fondo neutro de un sencillo telón. En este caso, la ambientación tea-tral viene dada por la actitud del retratado, arrogante y altivo, en línea con la idea romántica de los caballeros medievales.
El personaje aquí fotografiado se puede identi-ficar con don Luis Joaquín Carvajal-Vargas y Queralt
Figura 2. Conde de la Unión vestido de Gran Maestre de la Orden de Calatrava. A. Alonso Martínez y Hermano. Madrid. 1862.
552 I PVlChrVM. SCriPta Varia in honoreM Mª ConCePCión GarCía Gainza
(1820-1868), ii conde de la Unión y caballero profeso de la Orden de Alcántara, comendador de Esparrago-sa de Lares y dignidad de Clavero de la Orden. Había contraído matrimonio con doña María Andrea Dávalos y Portillo, condesa viuda de Villa Gonzalo, con quien tuvo una hija, María Luisa de Carvajal-Vargas y Dávalos, quien además de los títulos de su padre, heredaría los de su tío el duque de San Carlos, y llegaría a ser por matrimonio marquesa de Santa Cruz de Mudela y del Viso.
Duquesa de Fernandina [figura 3]. Atendiendo a la inscripción manuscrita en grafito que presenta esta fotografía, nos encontramos ante el retrato de la duquesa de Fernandina, vestida de religiosa comen-dadora, no sabemos si de Calatrava o de Santiago, ya que la posición de la manga nos impide ver la cruz que figura sobre su pecho. La duquesa se encuentra de perfil, arrodillada, en actitud de oración, con la mano derecha sobre el pecho y la izquierda apoyada en una barandilla, el rostro enmarcado por las tocas, con la mirada perdida hacia la parte superior en actitud arre-bolada, como si estuviese teniendo una visión. Viste el hábito de religiosa comendadora, túnica blanca, sujeta por una soga de nudos, que cae graciosamente en plie-gues verticales sobre la alfombra que cubre el suelo, escapulario negro, en cuyo pecho se dispondría la cruz de la orden, tocas blancas y velo negro. La figura de la religiosa se apoya sobre una balaustrada de arcos ligeramente lobulados, delante de la cual se disponen unas ramas con hojas, que se continúan, dando sen-sación de profundidad, con la pintura de un telón de fondo de estudio con la representación de una edifica-ción, con una terraza y un jardín en perspectiva.
Toda la fotografía responde a la escenografía creada por el fotógrafo, que en la composición general busca crear un efecto teatral de ambiente religioso, de acuerdo al traje vestido por la duquesa. En esta ima-gen se ha conseguido una atmósfera intimista de gran recogimiento, a lo que contribuye la gesticulación de la fotografiada, con la mirada absorta en algo que sólo ella ve, y que escapa al ojo del espectador, pero que a su vez contrasta con el telón de fondo, que no es habi-tual en los retratos de religiosas, siendo más propio de retratos mundanos.
Según la inscripción manuscrita que figura en la fotografía, nos encontramos ante el retrato de doña Rosalía Caro y Álvarez de Toledo (1828-1903), hija de los condes de la Romana, quien había contraído matri-monio en 1846 con su primo José Joaquín Álvarez de
Toledo y Silva (1826-1900), duque de Medina Sidonia y caballero de la Orden de Calatrava. En el momento de la celebración de este baile, 1862, su marido ostentaba los títulos de conde de Niebla, duque de Fernandina y marqués de Molina, como heredero de las casas de Me-dina Sidonia, Villafranca y Fajardo, en las que pasaría a suceder en 1867, a la muerte de su padre. El matri-monio tuvo dos hijos, uno de los cuales heredaría los estados de su padre tras la muerte de su hermano y su padre, y dos hijas, que ostentarían por matrimonio los títulos de duquesa de Castro Terreño y condesa de Ez-peleta de Beire, y condesa de Bornos respectivamente.
María Álvarez de Toledo. Conjunto de dos retra-tos femeninos de María Álvarez de Toledo que, como vemos, repite el traje de religiosa calatrava que tam-bién había elegido la duquesa de Fernandina para la
Figura 3. Duquesa de Fernandina vestida de comendadora de Calatrava o de Santiago. A. Alonso Martínez y Hermano. Madrid. 1862.
iGnaCio MiGUÉliz ValCarloS I 553
fiesta de los Fernán Núñez. En la primera de las foto-grafías [figura 4a] vemos a María Álvarez en posición similar a la adoptada por el personaje de la anterior fotografía, arrodillada de perfil, con las manos unidas sobre la cintura, con la vista dirigida hacia el suelo, en actitud devota y humilde. Viste la túnica blanca, con el cinturón de soga con nudos, escapulario negro con gran cruz de calatrava en el pecho, toca blanca y velo negro, y al igual que en la foto anterior, la túnica cae graciosamente, en pliegues verticales, sobre la alfom-bra en la que se arrodilla la religiosa. La segunda de las fotografías [figura 4b] recoge al mismo personaje pero en pie, de perfil, con las manos unidas y ocultas bajo el escapulario, y con el bello rostro sereno, con la vista dirigida hacia lo alto, en actitud contemplativa.
En ambas imágenes la figura se recorta sobre el mismo telón de fondo ya visto en la fotografía de la duquesa de Fernandina, un edificio con terraza que se alza ante un jardín en perspectiva, completándose la escenografía con elementos del estudio del fotógra-fo para así simular la inclusión del personaje en ese escenario imaginario. En la primera de ellas, la figura se recorta directamente sobre el telón de fondo, sin ningún otro elemento que complete la escena, salvo un jarrón que asoma por uno de los lados, sin que se vea la peana en la que apoya, desapareciendo de la es-
cena la edificación, viéndose solamente la terraza y la perspectiva del jardín. Mientras que en la segunda fotografía, la figura se asienta junto a la misma baran-dilla de arcos lobulados que veíamos en el retrato de la duquesa de Fernandina, dispuesta la composición de la imagen con la religiosa en paralelo a la arquitectura fingida, mientras que por el otro lado se abre la terraza y la perspectiva del jardín.
Dado lo habitual del nombre y la falta de filiación familiar o con un título que nos encontramos en la ins-cripción que acompaña al personaje aquí retratado, no es fácil identificar a esta mujer vestida con el hábito de las calatravas. Sin embargo, y en atención al nombre con que se ha venido identificando, María Álvarez de Toledo, creemos que podría ser doña María del Socorro Álvarez de Toledo y Caro (1847-?), hija de los duques de Medina Sidonia, José Joaquín Álvarez de Toledo y Silva y Rosalía Caro y Álvarez de Toledo, retratada en la fotografía anterior en calidad de duquesa de Fernan-dina. Doña María ostentó durante un tiempo el título familiar de condesa de Adernò, contrayendo matrimo-nio en 1866 con don José María Ortuño de Ezpeleta, duque de Castro Terreño y conde de Ezpeleta de Beire.
Aunque nos parece extraño que Doña María hu-biese elegido para la fiesta de los Fernán Núñez el mis-mo disfraz que su madre, la duquesa de Fernandina, quizás podría explicarse si el disfraz respondiese no a dos religiosas, sino a dos figuras concretas. Refuerza esta teoría el respeto que en estas fechas merecía la iglesia y la religiosidad de la clase alta española, que haría que el solo hecho de disfrazarse de religiosa se considerase como una burla y una ofensa intolerable. Así, y como ya hemos dicho anteriormente, proba-blemente el disfraz de doña María habría que identi-ficarlo con la figura de doña Inés de Ulloa, interna en el monasterio de comendadoras calatravas de Sevilla, y uno de los personajes protagonistas de la obra Don Juan Tenorio, de José de Zorrilla. La figura de doña Inés es la de una de las heroínas románticas por an-tonomasia en la literatura española, figura que en la fecha de celebración de este baile, se encontraba ple-namente vigente. Pudiendo corresponder el traje de su madre al de la Abadesa del convento, quien tenía también un papel protagonista en la obra de Zorrilla.
El autor. Las fotografías aquí estudiadas están fir-madas por el estudio de A. Martínez y Hermano, mar-ca comercial del fotógrafo afincado en Madrid Ángel Martínez, quien se formó como pintor y fotógrafo en
Figura 4a Y 4B. María Álvarez de Toledo vestida de comendadora de Calatrava. A. Alonso Martínez y Hermano. Madrid. 1862.
554 I PVlChrVM. SCriPta Varia in honoreM Mª ConCePCión GarCía Gainza
la Escuela de Bellas Artes de Burgos, su ciudad natal. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde abrió su estudio en la Puerta del Sol, que luego trasladaría al Pasaje Muga, gabinetes que se anunciaban como A. Martínez y Hermano. En el primero de ellos se reu-nieron hacia 1860 los miembros del Circulo Magneto-lógico, del que este fotógrafo formó parte junto a per-sonajes de la alta sociedad madrileña. Ángel Martínez murió en plena actividad, a los 47 años.
La especialidad de este fotógrafo fueron los re-tratos de gran formato, que supusieron una innova-ción en su época, aunque como vemos también traba-jó otros géneros y formatos. Mantuvo una excelente relación con la Casa Real, para la que trabajó en nu-merosas ocasiones, regalando a la reina Isabel II un
r
1 Velasco Zazo, A., Salones madrileños del siglo xix, Madrid, librería General Victoriano Suárez, 1947, p. 12.
2 Ezama Gil, A., «Emilia Pardo Bazán revistera de salones: Da-tos para una historia de la crónica de sociedad», en Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad Complutense, Ma-drid, nº 37, 2007.
3 La Ilustración Española y Americana, nº vii, año lvi, Madrid, 22 de febrero de 1912.
4 Ezama Gil, A., op. cit.
5 El imparcial. 24 de febrero de 1884, Madrid; y Valdeigle-sias, Marqués de (Alfredo Escobar), Setenta años de perio-dismo. Memorias, Madrid, Biblioteca Nueva, 1950, Vol. II., pp. 153-159.
6 González Cristóbal, M., y Ruiz Gómez, MªL. (et al.), La fo-tografía en las colecciones reales, Madrid, Patrimonio Nacional - Fundación La Caixa, 1999, pp. 90-91.
7 Murphy, S., The Duchess of Devonshire´s Ball, Londres, Sidg-wick & Jackson, 1985.
8 El baile del día 11 fue para la corte en el Hermitage, mientras que el del día 13 incluyó al cuerpo diplomático y se celebró en el palacio de Invierno.
9 Fernández Almagro, M., «Evocación del ateneo en su sesión inaugural», en Revista Nacional de Educación, Madrid, Minis-terio de Educación Nacional, 1951, nº 101, p. 41.
10 Valdeiglesias, Marqués de (Alfredo Escobar), op. cit., Vol. II., p. 158.
11 Almagro San Martín, M., Bajo los tres últimos borbones (Retratos, estampas e intimidades), Madrid, Afrodisio Aguado, 1945, p. 149.
12 Martín, J., Palacio de Fernán Núñez. Retrato vivo, Madrid, Fundación Ferrocarriles Españoles, 1998, pp. 44-45.
13 Contemporáneo, El, «Revista de Salones», en La Gacetilla de la Capital, Madrid, 2 de febrero de 1864.
14 Ibídem.
15 Martín, J., op. cit., pp. 102-103.
16 Martín Blanco, P., «El jardín central del palacio de Fernán Núñez», en Anales de Historia del Arte, Madrid, Universidad Complutense, 2003, nº 13, pp. 240 y 244-245.
17 Fernández Almagro, M., op. cit., p. 41.
18 Contemporáneo, El, op. cit.
19 La Ilustración Española y Americana, nº vii, año lvi, Madrid, 22 de febrero de 1912.
20 Fontanella, L., La historia de la fotografía en España; desde sus orígenes hasta 1900, Madrid, El Viso, 1981, pp. 135, 171, 175, 181, 245, 247; y Sánchez Vigil, M, Diccionario Espasa fotografía, Madrid, Espasa Calpe, 2002, pp. 23 y 24.
álbum con retratos fotográficos que mereció el agra-decimiento de la reina, que a su vez regaló al fotógrafo una botonadura de oro.
En su actividad destacan, además de diversos re-tratos de la familia real y miembros relevantes de la sociedad madrileña, las fotografía tomadas en 1859 de los alrededores de Madrid, con intención documental, entre ellas Regimiento de Ingenieros: Escuela de Pon-toneros sobre el Tajo, captada en Aranjuez, y que viene a cubrir en parte el escaso número de fotógrafos que trabajaban en muchas ciudades y pueblos de Castilla. En su producción destaca el reportaje fotográfico que realizó en 1862 de los invitados al baile de trajes ce-lebrado en carnaval en el palacio de Fernán Núñez, parte de cuyas fotografías centran este artículo20. q