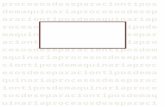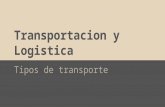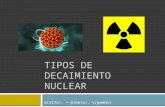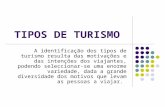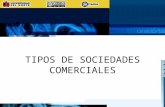EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERPRETACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA EN MATERIA...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERPRETACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA EN MATERIA...
CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FACULTAD DE INTERPRETACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA EN
MATERIA CONSTITUCIONAL A LA LUZ DE LA TRADICIÓN DEL DERECHO PARLAMENTARIO
Por: Alfredo A. Torrealba. Septiembre, 2005
Según el Artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a parte de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, es el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional del TSJ sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales tienen carácter vinculante para las otras Salas del TSJ y demás tribunales de la República. De esta forma, parecería inapropiado e inconstitucional afirmar que la Asamblea Nacional tiene, en algún sentido legal o legítimo, alguna potestad para interpretar la Constitución, lo cual es cierto, sin embargo, e incluso así, y bajo una fórmula teórica politológica, hayamos dos procesos de interpretación regulares en las actividades ordinarias de los miembros de la Asamblea Nacional.
El primer proceso de interpretación constitucional de la Asamblea Nacional tiene
características conductuales1 y sus acciones no tienen ningún tipo de carácter vinculante, su sola existencia resulta interesante por cuanto es un tipo de interpretación donde el derecho no alcanza. Nos referimos al proceso de raciocinio o cognitivo intro-reflexivo que realiza cada miembro de la Asamblea Nacional al momento de incurrir en el proceso constructivo de las Leyes, es decir, al momento en que deben interpretar la Constitución, como paso vital, para la elaboración de las normas que la desarrollarán. Y el segundo proceso de interpretación es un proceso de raciocinio o cognitivo extra reflexivo, que analizaremos más adelante. Por lo pronto, concentremos nuestra atención al primer proceso, es decir, en el proceso donde ocurre el discernimiento de los miembros de la Asamblea Nacional al momento de interpretar –para si- el texto constitucional; y el cual, viéndolo en perspectiva, nunca ha sido un proceso uniforme en la historia política del país. Al contrario ha sido diferente a medida que pasan los años, ya que desde 1961 podemos distinguir etapas en que los miembros de la Asamblea Nacional venezolana (o extinto congreso Nacional) han manifestado tres identidades legislativas a raíz de la tipología de leyes que han producido. Veamos:
1 El conductismo es una corriente psicológica que nace en Estados Unidos de América a principios del siglo XX. Su objeto de
estudio es la conducta humana y su objetivo es sacar a la luz las relaciones existentes entre los estímulos del medio sobre el
organismo y las respuestas dadas por este último para adaptarse al cambio. Por ello no ignora los procesos emocionales y cognitivos
y pensamientos.
La Etapa De La Seguridad Democrática: Creemos que la primera fase puede relacionarse al período entre 1961 a 1986. En
dicho período consideramos que el esfuerzo racional de interpretar la Constitución que realizó cada uno de los integrantes que pertenecieron al Congreso Nacional de la República de Venezuela al momento de construir y diseñar las leyes tuvo una tendencia conductual dirigida a posicionar la Seguridad Democrática sobre los otros principios políticos del momento. Los legisladores venezolanos procuraron construir un ordenamiento normativo que estuviera enfocado a consolidar la débil democracia del país, la cual había nacido de una terrible dictadura; la consolidación de la necesidad de orden público, de respeto a la Ley y de monopolio de la fuerza por el Estado2. La necesidad de consolidar la democracia era tan prima que las necesidades sociales quedaron en un segundo plano atrás de la fortaleza institucional y la definición de políticas distributivas de la riqueza nacional, pero sin control. La Seguridad Democrática prevaleció como estrategia para recuperar la credibilidad, la fortaleza y la confianza en el sector público. La ausencia de esa confianza, que había sido destruida con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez 1952-1959, daba como resultado la ruptura del lazo vinculante que daba pie a que cada ciudadano formara protagónica y participativamente la Nación. De esa manera, a diferencia de otras experiencias en Latinoamérica, el nuevo Estado fue moldeado sin la rica consulta ciudadana, sin el llamado a todos los actores de las comunidades regionales, locales y barriales, que desde el primer momento expresaron su clamor y sugerencias. Incluso, la Constitución de 1961 era tan exclusiva, que el pueblo no estaba llamado a ser democrático, sino el gobierno, es decir, los funcionarios públicos eran quienes merecían enarbolar los ideales democráticos y no el pueblo3. Asimismo, la transparencia en la acción pública y privada, la reactivación económica y la cohesión social no predominaron más que el resguardo de la gobernabilidad. Con el tiempo, este tipo de tendencia degeneró de ser una Sociedad Democrática con vista a la institucionalidad, a ser una Seguridad Democrática que más bien protegía a los intereses particulares de los congresistas, diputados, alcaldes, gobernadores, concejales, que estaban de acuerdo o no con el Gobierno, lo cual, e incluso así, no mostraba mayor preocupación por la seguridad del pueblo ni por que este gozara de la libertad, o se les respetara los derechos humanos, la salud, la cultura, el bienestar económico, la justicia social y el equilibrio ecológico. Lo que una vez fueron principios dirigidos al logro del bien común y la integración como objetivo nacional, ahora se transformaban en un simple enunciado desarticulado. Aquella demagogia política afirmaba que se defendía a los ciudadanos, pero en realidad el mecanismo de consolidación del pluralismo quedaba a la deriva de las normas coercitivas de la época. Aquella demagogia preponderaba la combinación del fortalecimiento político del Estado y de la gobernabilidad, con el desarrollo económico sostenible y con la articulación a las tendencias mundiales neoliberales que aíslan los focos de tensión y terrorismo, internacionalizando su solución, 2 MORITZ, Akerman. (2003). LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA. En: EL COLOMBIANO LTDA. & CIA. S.C.A. Colombia. 3 Puede confrontarse el Artículo 3 de la Constitución de 1961 con el Preámbulo de la Constitución de 1999. En la primera se reza “el
gobierno venezolano se autoproclamaba “democrático, representativo, responsable y alternativo”, mientras que en la de 1999 se lee:
“El pueblo de Venezuela (…)con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y
protagónica”
pero no permitía ningún tipo de acceso a la ciudadanía a los centros de decisiones. El pueblo fue excluido y el sistema representativo se separó de las funciones para las cuáles había sido creado.
Las modificaciones legales, la promulgación de leyes y la celebración de tratados
internacionales sancionados en esos años se caracterizaron, como resultado de una interpretación correlacionada a la Seguridad Democrática, por enfatizar más ordenamientos jurídicos dirigidos a la constitución misma del Estado que a brindar beneficios democráticos y económicos a la población del país. El retardo en la promulgación de leyes con finalidad social, las cuales con el tiempo se hacían cada vez más fundamentales para actualizar el marco jurídico acorde con la Constitución y, que además, eran archivadas por años en los atrios del congreso sin llamar la atención, a no ser por sus creadores que eran tan olvidados como sus documentos, fue creando un palpable malestar en la sociedad civil venezolana. No se estaba regulando lo que debía regularse. Esa muestra indicaba que no ocurría un proceso desregulatorio en el país, es decir desmontando leyes ya creadas, sino que al contrario había una ausencia total de un interés político por regular esas materias. Se presentaron justificaciones de institucionalidad ante aquellos partidos políticos que demandaban cambios, pero la inercia era irreversible en la medida que los objetivos de las instituciones estaban aislando las atenciones políticas sociales de otros procesos, los cuales, eran más inmanentes a sus ámbitos. Probablemente el caso venezolano sea un ejemplo particular de ello, pero la observancia de los criterios incluidos en la legislación de la época, propone que las competencias y obligaciones creadas jurídicamente garantizaban los temas institucionales, la libre competencia y no la transferencia de espacios sociales a la sociedad.
La Etapa Del Interés Social: Hacia 1986 se percibe la llegada de un punto de inflexión. Un cambio, una nueva
etapa de pensamiento, un reordenamiento de la actividad pública se percibía o estaba ya siendo pensado. La Comisión Presidencial Para la Reforma del Estado (COPRE) iba apareciendo en el escenario político venezolano con propuestas novedosas. Las expectativas alrededor de esta comisión por parte de la sociedad civil eran alentadoras. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente que conforme a que la consolidación democrática institucional en Venezuela, la necesidad de la reestructurar el Estado ante las nuevas circunstancias, partía en su origen de principios que propiamente no pertenecía a la realidad político social del país. La COPRE formulaba cambios estructurales más inspirados en experiencias internacionales que en nacionales. El avance de las conquistas democráticas a nivel mundial, identificaron el campo de acción de la COPRE y las ansiosas fórmulas por la inserción social de la población venezolana, otra vez parecían quedar rezagadas.
Ante estas nuevas propuestas para profundizar más aún la Democracia
Representativa, los miembros integrantes del Congreso Nacional comenzaron a incorporar la visión de un “Interés Social” a la hora de construir los ordenamientos
jurídicos. Ellos se inclinaron por interpretar intro-reflexivamente las constituciones trayendo a colación el ideal que los marcos jurídicos creados debían, ahora, velar por un “Interés Social”, es decir, lo que ellos creían que la sociedad quería, o al menos, lo que la sociedades de algunos Estados del mundo deseaban. Curiosamente, al hacerlo, el principio social democrático y socialcristiano, canalizaron los caminos por donde se darían los resultados y el Estado se hacía de la potestad de interpretar ese “Interés Social” del pueblo, es decir, que ese “Interés Social” no era otra cosa que el interés de los poderosos.
“Algunos entienden por tal, lo que interesa al Estado como Estado: expansión económica, extensión de las fronteras, aumento del poderío material; la gama completa del imperialismo, desde su forma brutal y nítida de conquista violenta, hasta las sutiles preeminencias de orden económico que con las redes del dinero van encadenando los pueblos pequeños a la carroza triunfal de los orgullosos dominadores del mundo. Semejante concepto lo rechaza el conservatismo. Interés social es el del mayor número de individuos como tales, siempre que repose en motivos legítimos. Su fundamento es el bienestar moral y material de los hombres como hombres, no como miembros de una comunidad impasible. Cuando así se entiende, honrada, rectamente, reconocemos que el interés individual debe ceder ante el social; pero no permitimos que se falsifique el concepto y que los derechos naturales se abismen en las fauces hambrientas de un Estado todo poderoso”4.
El “Interés Social” es habitualmente racional y útil porque la mayoría de las personas
eligen elementos distintivos para definir el “Interés Social” del país, pero al hacerlo se desprende de otros. En los sistemas democráticos, el “Interés Social” estará siempre definido por el interés de la mayoría y, aunque se esperaría que en países como Venezuela el “Interés Social” estuviera vinculado al interés de las clases más desvalidas, debido al agobiante sistema representativo, la identidad del “Interés Social” permaneció dentro del Estado. En ese sentido, esta dinámica de fuerzas sociales profundizó las diferencias entres las clases sociales, por cuanto unas estructuras estaban más cercanas de los beneficios que traían el “Interés Social” diseñado por el Estado y otras estructuras no. Los resultados jurídicos, es decir, leyes y ordenamientos sancionados por el Congreso Nacional, y en base a los discernimientos parlamentarios, dejaron a las necesidades sociales en un segundo plano, detrás de la profundización de los sistemas de políticos representativos y la inserción de políticas neoliberales para activar la economía del país.
El “Interés Social” en la Venezuela de la época, también tuvo un matiz vinculado a la
Socialdemocracia y al Social Cristianismo y ello se debió a la presencia de los partidos políticos que protagonizaban el sistema político bipolar de la nación. Este detalle instaba a que los ciudadanos tuvieran presente el abdicar a una multitud de prerrogativas, que en
4 JARAMILLO URIBE, Jaime. ANTOLOGIA DEL PENSAMIENTO POLITICO COLOMBIANO. Banco de la República de
Colombia. Colombia. Tomo II.
algunos Estados del mundo, incluía hasta el derecho mismo de la vida5. La característica más distintiva de esta circunstancia no era la copia de las ideas neoliberales, no era la Democracia Representativa, no era la Economía de Mercado, no era la descentralización política, sino era que las leyes se construían para resolver asuntos temporales o cortoplacistas, y sin concertación con los organismos de apoyo.
Debido a la ausencia de un plan rector aceptado por todos los actores, públicos,
privados y comunidades, las urgencias sociales que debían regularse se asumían por los parlamentarios en últimas instancias. Fallas del mercado, fallas del sistema político, y demás deficiencias sistémicas eran cubiertas por ordenamientos jurídicos incompletos. El cambio de paradigma no estableció diversas estrategias que acelerarán o frenarán la marcha del proceso de constitución del Estado, pero si respondían a una visión simplificada del problema, a agendas sectoriales e incoherentes, a falta de conocimiento y entendimiento sobre la materia y a llevar a efecto algunas mejoras en la gestión sin abandonar del todo el modelo tradicional de legislación.
El conjunto de resultados jurídicos, producto del “Interés Social”, instauró una serie de leyes tan favorables a los gobernantes que los gobernados no tenían más derecho que a obedecer y a pagar tributos. La muestra más palpable de la imperfección de aquellas leyes la encontramos hoy en las cuantiosas reformas a las que han sido sujetas por la actual Asamblea Nacional, hecho que se desarrolló vertiginosamente a raíz de la publicación de la Constitución de 1999.
La Etapa De La Función Social: Finalmente en 1999, con la llegada de la Constitución, se hace presente la “Función
Social” a la hora de desarrollar la Constitución. Este hecho se relacionó con la instauración de la Democracia Participativa, como un ideal, y no solamente referido a la participación de los ciudadanos en las decisiones de más alto nivel, sino al privilegio del papel y protagonismo de lo colectivo sobre lo individual. Este forma de interpretación es propia del período 1999- 2005 y conjuga la participación cívica de los ciudadanos con el interés desmedido de los asambleístas por darle un carácter preponderante a la ciudadanía en las decisiones políticas. Si bien se vale de un sistema político representativo, éste posee espacios para la participación desde el más alto al más bajo nivel de descentralización política. El principio de corresponsabilidad fundamenta la relación entre el Estado y la ciudadanía y los miembros de la Asamblea Nacional acuden a la evaluación acomedida de las consecuencias que traerán las leyes creadas, las cuales antes que regular la materia por la que han sido originadas, deben de alguna forma o medida construir sociedad, o mejor, construir la Sociedad Democrática con la Democracia Participativa.
En el nuevo contexto, las leyes se estructuran con atención a los recursos de las comunidades, es decir, a lo que llamamos el “tejido social” o “trama social”. Éstas aspiran
5 Ídem.
superar o deslastrarse de las concepciones jurídicas dogmáticas y formalistas o superar los paradigmas políticos del pasado que enturbiaban la visión de la realidad social del país y ponerlas a un lado de ideas y soluciones alternativas y modernas que ya otras sociedades modernas han practicado con éxito y que al ser traídas, se amolden cuidadosamente a la escena comunitaria de la nación. Las nueva morfología político-sustancial-jurídico del país busca relacionar y articular todos los aspectos de carácter solidario, generar cultural cívica y, en consecuencia, la estructura del Estado Social y Democrático de Derecho y Justicia Social. En la cultura cívica los individuos se convierten en participantes del proceso político, pero sin abandonar sus orientaciones políticas; en la Sociedad Democrática los individuos velan por el buen funcionamiento del Sistema Político sin abandonar sus orientaciones constitucionales. Las acciones de los asambleístas parecieran reconocer esta diferencia desde 1999 debido a la gran cantidad de leyes sociales que se han sancionado en los últimos años. La ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley de los Concejos Locales de Planificación, la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, entre otras, nos indican que la sociedad venezolana ha comenzado a tener conciencia de su rol de ciudadano participativo. Ella ha venido desarrollando cada vez más su cultura cívica, y las instituciones ahora ceden mayores espacios de decisión a la sociedad porque comprende la imperiosa necesidad del sistema político por autogestionar las demandas sociales frente al Estado.
En este período, así como en los períodos de transición precedente, el papel del
parlamentario, se hizo más difícil y controvertido dentro del juego político democrático participativo, pues el Parlamento, debía adaptarse con pluralidad a las nuevas circunstancias políticas del entorno. Por ello, el carácter controvertido y abierto que caracterizan su naturaleza debieron ser los bastiones incólumes de la transición. Sino hubiese sido así, no hubiese sido posible, en este último caso, la incorporación de nuevos elementos de participación ciudadana. Los debates parlamentarios debían prevalecer sobre el mero trabajo técnico en las comisiones, el riesgo de no hacerlo era cercenar a la gente el legítimo derecho de oír la controversia y el planteo de opiniones de trascendencia nacional y era, especialmente, una vuelta al pasado. Así, los diputados de nuestra Asamblea Nacional en los últimos cinco años dieron una mayor efectividad a sus funciones y ello trajo como consecuencia la aprobación de la ciudadanía venezolana, quien por lo que parecía, había reconocido que la clave de la excelencia de la Asamblea Nacional no era hacer más leyes en menos tiempo, sino en cumplir con el objetivo de construir leyes que reconocieran en toda instancia a las necesidades sociales que durante más de treinta y cinco años estuvieron erradicadas.
Y para concluir, vale mencionar que quizás el próximo paradigma sea la “Función de
la Unidad”, la cual ya se denota como el mejor camino para enfrentar los retos de construir la Sociedad Democrática, justa, plural, solidaria y participativa emprendida bajo los dictados de la Constitución Nacional, en el entendido de que el camino para consolidar el proceso político es mucho más largo, complejo y difícil que el transitado hasta el momento. Por ese motivo los asambleístas requieren un mayor esfuerzo, disposición y voluntad para reconocerse recíprocamente como elementos decisivos de los
cambios. Ellos deben estar conscientes que la unidad es una condición fundamental para un futuro proceso de cambio del país y profundización del proceso revolucionario en que estamos circunscritos, el cual no está sujeto a coyunturas sino que prevalece sobre cualquier otra circunstancia en las distintas manifestaciones del quehacer político.
Interpretando El Reglamento Y El Derecho Parlamentario: El segundo proceso de interpretación (extra reflexivo) tiene otras cualidades más
materiales, es decir, más objetivas que subjetivas, es el proceso de interpretación en que incurren los miembros de la Asamblea Nacional al momento de construir su propio Reglamento Interior y de Debates, lo cual lo hace aplicable de derecho. Este proceso de interpretación tiene sus bases en el juego de fuerzas resultante entre el escenario histórico y coyuntural del país, las tendencias políticas de los miembros de la Asamblea Nacional y las estructuras y principios formales de los Reglamentos Internos precedentes.
Vale mencionar en referencia a este último caso que para algunos allí existe un
carácter de autonomía de la Asamblea Nacional. En especial se ha pretendido establecer que la autonomía de la Asamblea Nacional se basa en la idea de la existencia de una norma propia de este derecho como es el Reglamento Interno. Incluso se ha identificado en ocasiones Reglamento Interno con Derecho Parlamentario, lo cual es inadmisible por el carácter simplista del presupuesto que presenta.
“Que el Reglamento sea una norma básica del Derecho Parlamentario parece indudable pero, primero, el Derecho Parlamentario es mucho más amplio y complejo que el reglamento y, segundo, su norma fundamental no es éste sino la Constitución que comienza por incorporar la misma autonomía, normativa y de organización, de las Cámaras y establece las grandes líneas de su regulación jurídica que luego debe completarse con otras normas o prácticas, incluido el reglamento”6. El Derecho Parlamentario es aquella parte del Derecho Constitucional que se ocupa
del análisis de lo referente a la Asamblea Nacional, por esa razón se trata del Derecho específico para la Asamblea más que el Derecho de la Asamblea Nacional como en ocasiones se ha defendido7.
6 Estas ideas se pueden confrontar con lo propuesto por (CFR) ALONSO DE ANTONIO, José y ALONSO DE ANTONIO, Ángel.
DERECHO PARLAMENTARIO. Editorial J. M. BOSCH EDITOR. Universidad Complutense de Madrid. Barcelona, España.
Pág. 21-22. 7 Ídem.
“Las relaciones entre el Derecho Constitucional y el Derecho Parlamentario son importantes, son evidentes y tienen las dos vertientes: por una parte la necesidad de la coincidencia y del desarrollo de la norma fundamental; y por otra, el límite. No puede haber una norma secundaria que modifique, por ejemplo, el número de diputados o de senadores o que aumente o quite funciones a las cámaras. Éstas disposiciones que están en la Constitución, simplemente pueden ser desarrolladas en forma de leyes secundarias o de reglamentos, pero de ninguna manera contradichas u omitidas por el derecho secundario. (…) Estas serían las tres ramas o las tres disciplinas que nos interesan por su relación con el Derecho Parlamentario; la técnica legislativa que es una disciplina cercana, que se refiere a cómo hacer bien las leyes, a cómo hacer bien los proyectos; el Derecho Constitucional que se refiere a las fuentes y fundamentos del Derecho Parlamentario que abarca una parte del Derecho Parlamentario, y la teoría del Estado, que es el estudio del Estado moderno, con sus fórmulas democráticas y de representación y de división de poderes que tienen íntima relación con el Derecho Parlamentario”8. Según el jurista español, Fernando Santaolaya López, el Derecho Parlamentario es “el
conjunto de normas y de relaciones constituidas a su amparo que regulan la organización y funcionamiento de las cámaras parlamentarias, entendidas como órganos que asumen la representación popular en un Estado constitucional y democrático de derecho"9. Dicha definición, por demás clara y aceptable, es desarrollada aún más por el jurista mexicano Bernardo Bátis Vázquez, quien si bien reconoce que algunos teóricos consideran que las normas del Derecho Parlamentario son simples usos o costumbres o las consideran normas autonómicas que dicta el mismo organismo para sí mismo, hay elementos que van mucho más allá al definir al Derecho Parlamentario, el cual es:
“… el derecho que se refiere al lugar donde se habla, pero donde demás de hablar se toman decisiones. Pero también hay, (…) decisiones que se pueden tomar en una asamblea de accionistas o en la reunión de un sindicato o en la junta de una sociedad cooperativa. Existen esos lugares donde se habla, se discute y luego se toma una resolución. (…) Lo propio, lo peculiar, lo que le va a dar el dato definido, de esencia, al derecho parlamentario es que el derecho parlamentario (…) regula con sus normas el lugar donde se habla, se toman decisiones, pero esas decisiones tienen un carácter vinculatorio para todos los integrantes de la sociedad. Es donde se pueden tomar decisiones con fuerza de ley y algunas otras decisiones que tienen también el apoyo de ser dictadas por una autoridad y la fuerza de una decisión definitiva, aunque no sean leyes, pero básicamente, esencialmente, es en donde se toman decisiones que crean normas aplicables al resto de los integrantes de la sociedad”10.
8 CFR.- BÁTIZ VÁZQUEZ, Bernardo. (2003). TEORÍA DEL DERECHO PARLAMENTARIO. Cámara de Diputados de la
República de México. División de Política Interior. Servicio de Investigación y Análisis. México, Julio. 9 CFR.- SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando. (1984). DERECHO PARLAMENTARIO ESPAÑOL. Editorial Nacional. Madrid,
España. 10 CFR.- BÁTIZ VÁZQUEZ, Bernardo. Op. Cit.
Por otro lado, tenemos la opinión institucional de la Organización Precursora de Iniciativas del Campus Ourense:
“En una 1ª aproximación a la delimitación del concepto de derecho parlamentario, se tiene que partir de que en todos los países donde hay una asamblea representativa de la comunidad política existe un conjunto de normas que regulan las competencias, funciones y procedimientos en que la asamblea interviene; un conjunto de normas que constituye un ordenamiento jurídico aunque su calificación sea referida a su carácter interno. Este ordenamiento es el que tradicionalmente se ha considerado como derecho parlamentario, es ésta una visión normativista propia del positivismo, de la teoría del derecho puro que reduce lo político-jurídico a la norma formal olvidando otras 2 dimensiones del derecho, la valorativa y la sociológica, ésta última derivada de la realidad social en que el hombre se desenvuelve. Norma, realidad social y valor, son en síntesis los elementos estructurales del derecho, de ahí que se hable del carácter tridimensional del derecho en cuanto que el derecho es un conjunto de normas elaboradas por el hombre para la satisfacción de determinadas necesidades sociales y de acuerdo con ciertos valores como son el respeto a la dignidad de la persona humana, y a su libertad, seguridad y bienestar social. Teniendo en cuenta esta tridimensionalidad del derecho podemos definir el derecho parlamentario, con Martínez Elipe, como el complejo de relaciones que mantienen entre sí las fuerzas con representación parlamentaria en las materias propias de las competencias del Parlamento, las relaciones de sus 2 cámaras y las relaciones del Parlamento con los demás centros constitucionales del poder. Es también el conjunto de normas relativas a la composición, organización y funcionamiento de las cámaras, y las que definen y regulan tales relaciones dirigidas a establecer un orden de convivencia conforme a los valores reflejados en la Constitución”11.
También tenemos la definición sistemática de Laura Valencia Escamilla:
“El derecho parlamentario se encarga del estudio de la legislación, principios y valores que regulan la institución parlamentaria, así como los mecanismos de integración, de organización y funcionamiento de las asambleas legislativas, de las facultades de sus miembros y de las interrelaciones de carácter jurídico y político que vinculan al poder legislativo con los otros poderes del Estado, así como con los ciudadanos y los partidos políticos. Es decir, el análisis del derecho parlamentario debe realizarse considerando no solo los aspectos normativos o estructurales y de carácter jurídico, sino también debe considerarse en función de la relación con otros actores del Estado”12.
Y finalmente, siguiendo al tratadísta italiano Silvano Tosi, al Derecho Parlamentario
puede ser definido “como el estudio del conjunto de las relaciones político - jurídicas que se
11 CFR.- ORGANIZACIÓN PRECURSORA DE INICIATIVAS DEL CAMPUS OURENSE. (2003). EL DERECHO
PARLAMENTARIO COMO INSTITUCIÓN Y EN RELACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO. Extraído en Septiembre de
2005 de: http://www.opico.org/apuntes/1curso/DERECHO%20PARLAMENTARIO.pdf 12 VALENCIA ESCAMILLA, Laura. (2005). PRINCIPIOS BÁSICOS DE DERECHO PARLAMENTARIO. Universidad
Autónoma Metropolitana. Centro de Capacitación y Formación Permanente. Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores.
desarrollan al interior de las asambleas y, más precisamente, como aquella parte del derecho constitucional que se refiere a la organización interna y al funcionamiento del Parlamento"13.
El Derecho Parlamentario se caracteriza, en primer lugar, porque es un “Derecho
Políticamente Comprometido”, en el sentido que es sólo admisible su existencia en regímenes democráticos que garanticen la representatividad de los ciudadanos a través de un parlamento o asamblea elegidos en unas elecciones libres. Asimismo, supone la conjunción que el Estado de Derecho ofrezca la legalidad del sistema y el Estado Constitucional su legitimidad y no viceversa, lo cual sería propio de un sistema autoritario14. En segundo lugar es un “Derecho Generalmente Flexible”, porque al margen de la estabilidad que significa las previsiones constitucionales, el cambio de circunstancias y la posible ausencia de regulación necesaria al efecto motiva de ordinario una respuesta rápida por los órganos parlamentarios o asambleístas competentes. Hay autores que indican que esta es la característica básica del derecho parlamentario. Su flexibilidad, su dinamismo y su carácter cambiante en la materia legislativa a veces se precisan con más claridad que el orden constitucional, incluso, parecería que hay normas internas que tienen el mismo valor para no ser transgredidas tal cual como los preceptos constitucionales, por ejemplo, es el caso de las mesas directivas, la duración de los cargos, la forma de lograr la gobernabilidad, entre otros15. En tercer lugar, es un “Derecho
Normalmente de Producción –Interna-“, porque la autonomía funcional que se predica de la Asamblea Nacional comienza por la autonomía de regulación, por supuesto atemperada por lo que señale la Constitución al efecto. En cuarto lugar, es un “Derecho
fruto y no del Consenso”, en el sentido de que el reglamento, puede crearse como expresión de la autonomía del acuerdo de todos los grupos sin imposición de unos sobre otros o, en dado caso como el venezolano, se instaura según la dependencia de una fuerza numérica. Finalmente, es un “Derecho Revisable o Controlable” porque desaparecida la vieja idea de la soberanía de la Asamblea Nacional, la justicia constitucional vela por la constitucionalidad de los reglamentos, de las resoluciones generales del Presidente de la Asamblea o de las decisiones de sus órganos cuando afecten a los derechos de terceros16. Sin embargo, en el pensamiento de Fernando Santaolaya López se percibe un elemento más. Éste es extrínseco y trata de la representación17: “para que sea un parlamento moderno no basta que sea un cuerpo deliberante que pueda tomar decisiones, se requiere, para el derecho parlamentario moderno, que los integrantes de ese cuerpo colegiado sean representantes de la nación, representantes populares”18.
13 CFR.- TOSI, Silvano. En: CÉSPEDES MENA, Miguel Angel. (2001). EL CONTROL LEGISLATIVO EN LOS PAÍSES DE
LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa. Research and Education in
Defense and Security Studies. Washington, Estados Unidos de América. Mayo 25. 14 CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS. (2002). LA FACULTAD
INTERPRETATIVA DEL CONGRESO. Centro De Estudios De Derecho E Investigaciones Parlamentarias. Cámara de Diputados.
República Federativa de México. Pág. 36-37. 15 CFR.- COLLADO, Jorge Moreno. (2002). NORMATIVIDAD INTERNA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. En: PRIMER ENCUENTRO DE CONGRESOS DE MÉXICO CUARTA MESA
REDONDA. Boletín de Prensa. México. 23 de Agosto. 16 CFR.- ALONSO DE ANTONIO, José y ALONSO DE ANTONIO, Ángel. Op. Cit. 17 Esta idea de representación supone también la idea de la Presencia de Partidos Político en razón de lo expuesto por Bernardo Bàtiz
Vázquez. Ver: BÁTIZ VÁZQUEZ, Bernardo. Op. Cit. 18 CFR.- SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando.
Según José Alfonso Da Silva, profesor de Sao Paulo, las normas y normas
constituidas que integran el Derecho Parlamentario tienen como fin el proceso legislativo; es decir, establecer las reglas que deben seguirse para que un proyecto de ley se convierta en obligatoria, entre en vigor y su aplicación y cumplimiento sean forzosos, que vincule a los destinatarios19. De la misma manera, Bernardo Bátis Vázquez desarrolla aún más esta percepción al mencionar que:
“Cuándo en una escuela se dictan reglas para que los alumnos ocupen un lugar, se sienten, estén atentos, lleguen a una hora, ¿por qué se dictan esas reglas? Porque se busca una finalidad; no es un capricho del director; se busca una finalidad. Esa finalidad es él por qué de las normas, el sentido de las normas, es lo que debe importarnos. (…) El término parlamentario se refiere al lugar donde se habla. El parlamento es el lugar donde se habla, pero también es lo que se habla. Cuando digo un parlamento puedo decir un discurso, pero también se hace referencia al lugar donde se dice este parlamento, el lugar destinado a parlamentar, a hablar. (…) La referencia es muy importante. Lo parlamentario se refiere al habla, a la comunicación, parlar es hablar, es una necesidad, una exigencia de la naturaleza humana. Tenemos que comunicarnos, tenemos que entrar en relación unos con otros. La esencia misma de la naturaleza del hombre es la sociabilidad, y la sociabilidad exige la comunicación. (…) La causa final de las normas de Derecho parlamentario debe ser el establecer un proceso legislativo, un sistema que permita a la sociedad darse sus normas, el Derecho Parlamentario es una especie de Derecho del Derecho; todas las normas tienen como finalidad, algún sector de la conducta de los integrantes de la sociedad, de las personas, pero el Derecho Parlamentario, tiene como área específica, el mismo proceso legislativo. (…) Por eso hay autores que sostienen que inmediatamente después de las normas constitucionales deben estar las normas de Derecho Parlamentario, porque son las que están hechas para hacer y revisar las demás leyes”.
Finalmente, en Venezuela los ámbitos del Derecho Parlamentario se circunscriben en
los artículos pertenecientes al Capítulo I del Título V de la Constitución de 1999: “De la Organización del poder público nacional”, allí se establecen normas específicas que se refieren al Congreso, a su funcionamiento, a su forma de estructurarse, así como además existen disposiciones que regulan cómo se presentan los proyectos de ley, cuál es el camino que siguen para llegar a ser aprobadas y convertirse en ley, quiénes pueden presentar esos proyectos, etcétera. En síntesis, la Constitución, regula en parte la vida de la Asamblea Nacional, mientras que el Reglamento Interno ocupa el otro espacio restante, que es un poco más reducido, pero igual de importante.
19 CFR.- DA SILVA, José Alfonso. (1987). EL PROCESO LEGISLATIVO COMO OBJETO DEL DERECHO
PARLAMENTARIO. En: DERECHO PARLAMENTARIO LATINOAMERICANO. Editorial Porrúa. México.
BIBLIOGRAFIA
1. ALONSO DE ANTONIO, José y ALONSO DE ANTONIO, Ángel. DERECHO
PARLAMENTARIO. Editorial J. M. BOSCH EDITOR. Universidad Complutense
de Madrid. Barcelona, España. 2. BÁTIZ VÁZQUEZ, Bernardo. (2003). TEORÍA DEL DERECHO
PARLAMENTARIO. Cámara de Diputados de la República de México. División
de Política Interior. Servicio de Investigación y Análisis. México, Julio. 3. CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES
PARLAMENTARIAS. (2002). LA FACULTAD INTERPRETATIVA DEL
CONGRESO. Centro De Estudios De Derecho E Investigaciones Parlamentarias.
Cámara de Diputados. República Federativa de México.
4. COLLADO, Jorge Moreno. (2002). NORMATIVIDAD INTERNA DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS LEGISLATURAS DE LOS
ESTADOS. En: PRIMER ENCUENTRO DE CONGRESOS DE MÉXICO
CUARTA MESA REDONDA. Boletín de Prensa. México. 23 de Agosto.
5. DA SILVA, José Alfonso. (1987). EL PROCESO LEGISLATIVO COMO
OBJETO DEL DERECHO PARLAMENTARIO. En: DERECHO
PARLAMENTARIO LATINOAMERICANO. Editorial Porrúa. México. 6. JARAMILLO URIBE, Jaime. ANTOLOGIA DEL PENSAMIENTO POLITICO
COLOMBIANO. Banco de la República de Colombia. Colombia. Tomo II. 7. MORITZ, Akerman. (2003). LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA. En: EL
COLOMBIANO LTDA. & CIA. S.C.A. Colombia. 8. ORGANIZACIÓN PRECURSORA DE INICIATIVAS DEL CAMPUS OURENSE.
(2003). EL DERECHO PARLAMENTARIO COMO INSTITUCIÓN Y EN
RELACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO. Extraído en Septiembre de 2005 de:
http://www.opico.org/apuntes/1curso/DERECHO%20PARLAMENTARIO.pdf
9. SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando. (1984). DERECHO PARLAMENTARIO
ESPAÑOL. Editorial Nacional. Madrid, España. 10. TOSI, Silvano. En: CÉSPEDES MENA, Miguel Angel. (2001). EL CONTROL
LEGISLATIVO EN LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES. Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa. Research and
Education in Defense and Security Studies. Washington, Estados Unidos de
América. Mayo 25.
11. VALENCIA ESCAMILLA, Laura. (2005). PRINCIPIOS BÁSICOS DE
DERECHO PARLAMENTARIO. Universidad Autónoma Metropolitana. Centro
de Capacitación y Formación Permanente. Servicio Civil de Carrera de la Cámara de
Senadores.