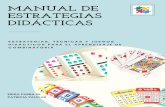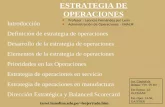Estrategias de intervención e investigación // Intervention and research strategies
Transcript of Estrategias de intervención e investigación // Intervention and research strategies
Intervención con menoresy jóvenes en dificultad social
MIGUEL MELENDRO ESTEFANÍAANA EVA RODRÍGUEZ BRAVO
Coordinadores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
4
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICASINTERVENCIÓN CON MENORES Y JÓVENES EN DIFICULTAD SOCIAL
Quedan rigurosamente prohibidas, sin laautorización escrita de los titulares delCopyright, bajo las sanciones establecidasen las leyes, la reproducción total oparcial de esta obra por cualquier medioo procedimiento, comprendidos la reprografíay el tratamiento informático, y la distribuciónde ejemplares de ella mediante alquilero préstamos públicos.
© Universidad Nacional de Educación a DistanciaMadrid 2013
www.uned.es/publicaciones
© Miguel Melendro Estefanía, Ana Eva Rodríguez Bravo,Laura Cruz López, Martha Frías Armenta, Fátima Poza Vilches, Francisco del Pozo Serrano, José Quintanal Díaz,Gregorio Pérez Bonet, Juan García Gutiérrez y Miriam García Blanco
Esta publicación ha sido evaluada por expertos ajenos a esta universidad por el método de doble ciego
Ilustración de cubierta: Ildefonso Perojo Pérez
ISBN electrónico: 978-84-362-6677-1
Edición digital (e-pub): junio de 2013
5
Miguel Melendro Estefanía | UNED
Ana Eva Rodríguez Bravo | UNED
Laura Cruz López | Universidad de A Coruña
Martha Frías Armenta | Universidad de Sonora
Miriam García Blanco | UNED
Juan García Gutiérrez | UNED
Gregorio Pérez Bonet | Escuela Universitaria Don Bosco
María de Fátima Poza Vilches | Universidad de Granada
Francisco del Pozo Serrano | Universidad de Castilla-La Mancha
José Quintanal Díaz | UNED
6
ÍNDICE
Presentación
Capítulo 1. LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y SOLIDARIA
Ana Eva Rodríguez Bravo y Francisco del Pozo Serrano
1. La sociedad del nuevo milenio: escenarios, riesgos y oportunidades2. Características y necesidades de la infancia, adolescencia y juventud actuales3. El marco jurídico y sociopolítico como referente de la intervención socioeducativa4. La perspectiva ética y antropológica de la infancia como sujeto social5. Educar para el tránsito a la vida adulta
Capítulo 2. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y VALORES SOCIALES
Juan García Gutiérrez y Miriam García Blanco
1. Marco conceptual y funciones de la intervención socioeducativa2. La naturaleza ético-moral en la intervención socioeducativa3. La filosofía del APS en el ámbito de la intervención socioeducativa
Capítulo 3. LOS ESCENARIOS DE LA INTERVENCIÓN
Miguel Melendro Estefanía y Laura Cruz López
1. El sistema familiar2. El sistema educativo3 Recursos de protección y atención socioeducativa4. La influencia del entorno socioambiental y el grupo de iguales
Capítulo 4. DIFICULTAD SOCIAL, RIESGO Y MALTRATO
Martha Frías Armenta y María de Fátima Poza Vilches
1. Marco conceptual de la dificultad social2. Dificultad y riesgo social en la infancia3. Dificultad y riesgo social en la adolescencia4. Dificultad y riesgo social en la juventud: jóvenes vulnerables en tránsito a la vida adulta5. Situaciones de dificultad social en colectivos especialmente vulnerables
Capítulo 5. POLÍTICAS, MODELOS Y PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
José Quintanal Díaz y Gregorio Pérez Bonet
1. Modelos y perspectivas de intervención socioeducativa2. Políticas sociales para la infancia y la juventud3. Elaboración de programas y proyectos de intervención socioeducativa4. El valor de la interdisciplinariedad y el trabajo en red5. El lugar del profesional de la intervención socioeducativa
Capítulo 6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
Miguel Melendro Estefanía
7
1. El inicio de la intervención: proyectando futuros inciertos2. El desarrollo de la intervención: la relación educativa y la ecología de la acción3. El desarrollo de la intervención: la toma de decisiones y la resolución de conflictos4. Evaluar e investigar para la acción
Referencias bibliográficas
8
CAPÍTULO 6
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
Miguel Melendro Estefanía
El mundo conocido ya no parece serlo tanto; o al menos no parece ser tan fácil de entender, ni de aprehender. Losprocesos asociados a la globalización, acelerados y diversificados en el nuevo milenio, nos abocan paulatina einexorablemente a formas diferentes de explicar nuestra realidad cotidiana [88].
Habitamos una nueva «sociedad global» que extiende su influencia en muy diversos ámbitos. Entre ellos encuentra unlugar destacado el ámbito de la educación. Un escenario en el que se vienen construyendo, en los últimos tiempos,experiencias socioeducativas innovadoras que parten, precisamente, de la necesidad de buscar respuestas a una realidaddiferente. Desde ellas se trata de situar el hecho educativo en otras coordenadas a las hasta ahora conocidas, másadecuadas a la sociedad de su tiempo, a través de un proceso de transformación que se va acentuando y consolidando [89].Como señala Bonil:
«... sumergidos en lo que se ha llamado la sociedad de la información, o la sociedad del conocimiento, los referentes se transforman continuamente y sitúana las personas ante un futuro incierto. En este contexto, la educación se enfrenta al reto de generar instrumentos que ayuden a asumir los cambios quedepara el siglo XXI.» (Bonil, 2004, 106.)
Unos cambios que suponen la formación de una nueva ciudadanía, cosmopolita, compatible con y a su vez fuente de unaemergente cultura global.
Esta educación que comienza a considerarse «global», flexibiliza sus propuestas y diversifica sus canales formativos.Gloria Pérez Serrano (2004, 233) nos muestra cómo el paradigma de la complejidad tiene mucho que ver, entre otrascuestiones, con una realidad virtual que «cada vez más desarrollada por las nuevas tecnologías, incide de modosignificativo en la educación». En este contexto, la educación ha de «dotar a los sujetos de los recursos pertinentes pararesolver los desafíos del momento histórico» (Núñez, 1999: 26). Un momento histórico, el actual, en el que se abrenposibilidades e incertidumbres y se produce el diálogo una serie de planteamientos que los educadores debemos conocer ydebatir, implicándonos en esa búsqueda de nuevas identidades y en la respuesta a los desafíos que supone la sociedadglobal, la sociedad del momento que nos está tocando vivir.
En este orden de cosas, una primera cuestión a la que referirnos tiene que ver con la teoría. La teoría que, como yaplanteara Edgar Morin (2005), no es la solución a nuestros problemas, pero sí nos acerca, en gran medida, a resolverlos.
Hemos podido comprobar cómo las nuevas tendencias educativas y sociales que giran en torno al pensamientocomplejo, la teoría de sistemas y el constructivismo social, líneas teóricas representadas por autores como Edgard Morin,Urie Bronfrenbrenner, Abraham Moles, Jorge Wagensberg, Ilya Prigogine, Gregory Bateson, Paul Watzlawick o MichelaMayer, entre otros, vienen confluyendo en los últimos años con las principales líneas de investigación europeas sobre eltema tratado en este capítulo: las estrategias de intervención e investigación con menores [90] y jóvenes en dificultad social.
Desde el paradigma de la complejidad se aportan elementos relevantes para interpretar la sociedad global, así comomúltiples ideas e instrumentos para abordar los cambios que vienen aconteciendo en la realidad educativa. Una de lasprincipales líneas de reflexión del pensamiento complejo se centrará en los aspectos relacionados con la construcción delconocimiento y del hecho educativo desde un enfoque globalizador, incorporando activa e integradamente los aspectoseconómicos, sociales y ecológicos del contexto a los procesos de interpretación, decisión y actuación socioeducativa. Eneste sentido profundizaremos aquí sobre los isomorfismos existentes en nuestro ámbito de conocimiento entre las diferentesperspectivas y paradigmas, en el «encuentro» y el efecto multiplicador que se produce al concretar las diferentestendencias socioeducativas, tomando como escenario teórico de partida el paradigma de la complejidad.
Una triangulación de perspectivas que nos ayudará tanto en el análisis y la deconstrucción de modelos educativoslineales, como en el tránsito hacia una pedagogía social «reconstruida» y compleja. Una pedagogía más adecuada paraabordar e interpretar la realidad educativa a la que los formidables e impactantes cambios ecosociales nos vieneconduciendo.
Este interesante cruce epistemológico forma parte del andamiaje teórico-práctico que estructura una visión de la
118
intervención socioeducativa con la infancia y la juventud en dificultad social, en una sociedad que ya es global, y quequiere ser sostenible.
Desde este planteamiento, con este capítulo, el último de la obra, nuestra intención no es la de ofrecer verdadesacabadas en un ámbito donde la intervención socioeducativa resulta enormemente compleja, diversa y cambiante, sino másbien aproximarnos a ofrecer ciertas pistas sobre cómo posicionarse en la práctica, desde la actividad cotidiana, en la tareaeducativa con niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social, uno de los colectivos que más dificultadesencuentra para su inclusión social permanente y sostenible en nuestra sociedad del relativo bienestar.
Iremos revisando a lo largo del texto algunas cuestiones que consideramos de especial interés. La primera de ellas, lanecesidad de aprender a posicionarse en función del contexto. Son numerosas las personas que inician su andadura en estepeculiar escenario de intervención. Profesionales de la educación, del trabajo social, de la psicología o del derecho,afrontan la intervención con menores y jóvenes, con sus familias, en su entorno sociocomunitario o institucional,convencidos de las posibilidades que les ofrece su formación. Y no tan conscientes de las dificultades que imponen a esaintervención situaciones muchas veces inesperadas, inciertas, cambiantes, trabadas en las historias personales y familiaresde sus personajes, en las preconcepciones sociales, ideológicas, culturales que marcan irremediablemente nuestras formasde hacer. Deseamos y procuramos así, cambiar el curso de unas historias que no son ni fáciles de entender, ni fáciles demodificar sin un importante trabajo previo y en equipo, sin una tarea de reconstrucción del entramado en que se producen.Y, para ello, una de nuestras primeras necesidades será la de posicionarnos, saber ubicarnos en un contexto que no es fácil«hacer nuestro».
Hemos querido abordar también una cuestión metodológica, que tiene que ver con el quehacer diario de educadores yprofesionales de lo social. La clara idea de que diagnóstico, pronóstico, intervención y evaluación, elementos queconforman el puzzle de las programaciones, corren realmente parejos en el tiempo, son realidades simultáneas en este tipode trabajo. La percepción de que «saber lo que está pasando» implica ya haber entrado de lleno en el problema, estarinmerso en él, y supone formar parte —con la presencia y con la acción, y a veces también con la ausencia de acción— delescenario construido para la inclusión social del o de la menor/joven en dificultad. Este es un conocimiento que seadquiere con la experiencia, y que se enriquece con la teoría —más o menos elaborada, más o menos explicitada— quesiempre la acompaña. Un conocimiento que se transforma en estrategias de acción cada vez más elaboradas, parte de las«reservas de redundancia», de los «fondos» disponibles para la acción de quien interviene (Moles, 1977).
Siempre con la certeza de que resulta más interesante, y en multitud de ocasiones menos perjudicial, medir los pasos yactuar con prudencia, abordando con respeto y cautela las posibilidades reales de cambio que se nos ofrecen. Sin caer enla tentación de dar por sentado que nuestro diagnóstico es el único posible, que nuestra interpretación de la realidad y de«lo que hay que hacer» es siempre la correcta, que un protocolo coherente y bien trabado nos facilitará la solución encualquiera de los casos. Y con la clara conciencia del encargo social y educativo que hace que estemos ahí, en esemomento y en ese lugar, que nos habilita para intervenir, pero nos impone la responsabilidad, a la vez, sobre los resultadosy efectos de esa intervención.
1. EL INICIO DE LA INTERVENCIÓN: PROYECTANDO FUTUROS INCIERTOS
1.1. Educación social e intervención-acción socioeducativa
Siguiendo este hilo conductor, en la década de los ochenta y los noventa, y durante los primeros años del nuevo siglo,asistimos a la movilización de un cúmulo de proyectos, de recursos y de programas de intervención —tanto desde espaciospúblicos como privados— que han participado en la construcción de un dispositivo diferente, innovador, de atención apoblación excluida, y de forma específica a la población infantil y juvenil en situaciones de riesgo. Este dispositivoincorporó como profesionales de referencia a educadores sociales trabajadores sociales y psicólogos, junto a abogados,pedagogos y otras profesiones del ámbito de lo social.
Entre estos colectivos, el de educadores y educadoras sociales ha tenido una especial relevancia en la intervención conmenores y jóvenes en dificultad social. Su tarea se viene desarrollando históricamente, mucho antes de que se tomaraconciencia de la necesidad de formar les específicamente como profesionales para trabajar en ella (Pérez Serrano, 2004) através de la creación y extensión de una figura y una carrera determinadas, como son las de educador/a social y EducaciónSocial [91].
La Educación Social, es un término polisémico que, como señala Pérez Serrano (2004), ha generado posturas yperspectivas diferentes a lo largo de su historia. Este ámbito de conocimiento estructura y estudia un grupo de prácticasdiversas encaminadas a facilitar la inclusión cultural, social y económica (Núñez, 1999) y que son objeto de conocimiento
119
de la Pedagogía Social. Así, la Educación Social es definida por Gloria Pérez Serrano como:
«... aquella acción sistemática y fundamentada que favorece el desarrollo de la sociabilidad del sujeto, promoviendo su autonomía, integración y participacióncrítica, constructiva y transformadora en el marco sociocultural que le envuelve, movilizando para ello todos los recursos socioculturales necesarios delentorno o creando, al fin, nuevas alternativas.» (Pérez Serrano, 2004: 136.)
Esta movilización creativa de los recursos del entorno con el objetivo de favorecer la sociabilidad del sujeto tienelugar, efectivamente, en un marco sociocultural determinado, en un momento y en un contexto definido. El estudio de lascaracterísticas de ese contexto, de ese tiempo y de la intervención socioeducativa como tal, va unido indefectiblemente yse produce de forma simultánea. Y hace referencia a un proceso dinámico en el que, al menos en las últimas décadas y enel ámbito que nos ocupa —intervención socioeducativa con menores y jóvenes en dificultad social— los cambios en elescenario de actuación de los educadores sociales han sido permanentes. De ahí que, como plantea Donega (1998), lasintervenciones eficaces hayan de abordarse no tanto a partir de la búsqueda inmediata de la solución de los problemascomo de procesos de deconstrucción [92] y reconstrucción de esos problemas, de forma que su representación seacompartida. Es decir, que exista una representación común de las cosas que se quieren resolver, evitando los doblesmensajes, tanto en la interpretación de la realidad como en la acción sobre ella.
Estos procesos permanentes de deconstrucción-reconstrucción de la realidad sobre la que se interviene, en el ámbitode menores y jóvenes en dificultad social, han dado lugar a diferentes tendencias y escenarios, claves cuyo manejo esesencial para poder situarnos en este ámbito de estudio y de práctica profesional.
1.2. Tendencias y escenarios actuales en intervención con menores y jóvenes en dificultad social
En nuestro itinerario a través de las tendencias más recientes sobre intervención con menores y jóvenes en dificultadsocial, podemos comprobar que diferentes modelos teóricos han venido ocupándose de intentar explicar qué se estáhaciendo en este ámbito en los últimos años.
De los modelos explicativos iniciales que partían del interés por conocer y describir las características del sujetoexcluido, del marginado, en sus aspectos diferenciales, personales, peculiares, se dio el paso, con el auge delestructuralismo, a la consideración del sujeto excluido en referencia al lugar social que ocupa, al espacio que la sociedadle reserva en su organización. Se fue entendiendo así que la exclusión no era un fenómeno individual, perteneciente alámbito de la patología, de la enfermedad, de la anomalía personal, sino que tenía que ver con la organización de lascomunidades y las relaciones sociales. Estos enfoques, con un enorme grado de elaboración, de diversidad y decomplejidad en sus aportaciones teóricas y en sus aplicaciones socioeducativas, se encuentran e intercambian argumentos ypropuestas con gran intensidad a partir de la segunda mitad del siglo xx.
Como comentábamos antes, en los años ochenta y noventa del pasado siglo, y durante los primeros años del sigloveintiuno, un cúmulo de recursos y de programas de intervención ayudaron a deconstruir y reconstruir el dispositivo deatención a menores y jóvenes en dificultad social. Un dispositivo que se encuentra ahora haciendo el tránsito de ladenominada sociedad del bienestar a la nueva y cada vez más evidente sociedad de la sostenibilidad y que, en laelaboración de sus argumentos y sus formas de organización, está sintiendo el peso del reciente fenómeno de laglobalización. Se trata de un elenco de iniciativas que han estado actuando en nuestro país con el apoyo de un desarrollolegislativo que, en muchos casos, ha ido muy por delante de la realidad social que pretendía regular. La defensa de lainfancia como sujeto social se convertirá, en este sentido, en un referente clave de las reformas emprendida y sustentarádos de los grandes retos políticos del futuro inmediato, como son la prevención de los problemas sociales y la promociónde la calidad de vida de la infancia y adolescencia, el respeto proactivo a sus derechos y a sus capacidades (Casas, 2003).
Cimentados sobre un escenario teórico móvil, en constante evolución, del que se nutren y que a su vez es modificadosustancialmente por ellos, diferentes modelos teórico-prácticos están incidiendo desde entonces en la caracterización deeste dispositivo social de atención a menores y jóvenes en riesgo de exclusión social. Los planteamientos conductistas, losenfoques dinámicos y los cognitivos, la pedagogía de la vida cotidiana, enriquecidos con las aportaciones de la teoría desistemas, el interaccionismo simbólico, el modelo de competencias, el constructivismo de cuño más social, los modelossocio-ecológicos y socio-ambientales, forman parte de estos modelos que marcan tendencias tan interesantes comotransformadoras. Todos ellos constituyen un entramado en el que movernos, fuentes de las que aprender a mirar einterpretar la realidad, diferentes formas de acceder a ella pero no dejan de ser, como veremos más adelante, yparafraseando a Wagensberg (2006), «edificios en permanente construcción».
En esa edificación permanente e inacabada, la investigación —especialmente la de tipo aplicado y evaluativo— y laintervención-acción socioeducativa (Caride, 2006) aportan los «materiales» de construcción, que interaccionan y se autoorganizan en una labor constante de de-construcción y re-construcción de la realidad sobre y en la que nuestras actuaciones
120
se ven inmersas.
Así, nuevas tendencias, nuevas ideas, nos ofrecen las referencias necesarias para avanzar, el marco de conocimientosque nos ayudará a tomar decisiones fundadas y a plantear formas diferentes de enfocar y encarar los problemas. Como nosindica Edgar Morin:
«Al principio, las ideas parecen siempre marginales, utópicas o poco realistas. Después, cuando un cierto número de personas las acogen en su corazón ylas fijan en su espíritu, se convierten en fuerzas que mueven la sociedad.» (Morin, 2002: 53.)
Recorreremos a continuación los «escenarios» en que se desarrolla la intervención con menores y jóvenes en dificultadsocial, revisando algunas de las tendencias más destacadas.
Una de estas tendencias hace referencia a la enorme valoración que del escenario en sí, como elemento deintervención, se ha realizado en los últimos años. El recurso al entorno, la idea de que evolucionamos en estrechainteracción con él y de que cada sociedad genera formas específicas de socialización y, junto a ellas, de segregación, deinadaptación, de dificultad social, está presente en la mayor parte de las tendencias actuales sobre intervenciónsocioeducativa.
Diferentes autores han caracterizado esta idea de «construcción» del sujeto y de las relaciones sociales y educativas através del entorno, desde Jean Piaget o René Zazzo —quienes profundizan en el papel de los factores ambientales en eldesarrollo evolutivo— hasta Urie Bronfrenbrenner, quien construirá junto a Belsky todo un andamiaje para ordenar einterpretar esas relaciones del sujeto con y en su entorno social.
Bronfenbrenner dará un paso más de la mera descripción y catalogación del entorno a los efectos de la acción en él,aportando una idea fundamental: la idea de transición ecológica.
«Una transición ecológica se produce cuando la posición de una persona en el ambiente ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de rol, deentorno, o de ambos a la vez.» (Bronfenbrenner, 1987: 46.)
En esa misma línea de trabajo, años después, Edgar Morin (2001) y Abraham Moles (1977), plantearán conceptos deun enorme interés, como los de «ecología de la acción», «afrontamiento de la incertidumbre» o «reservas de redundancia»[93]. La acción se introduce, con ellos, en la reinterpretación del propio escenario de intervención, desde un planteamientoque inevitablemente nos hace reflexionar sobre la necesidad de intervenir desde la incertidumbre, con todas lasimplicaciones que esto conlleva en relación al modelo vigente, muy influido por parámetros lineales y próximos a la«ingeniería social».
1.3. La interacción personal: el escenario del riesgo, la resiliencia y el buen trato
El escenario de la interacción personal es un escenario conocido y muy frecuentado, pero con muchas de suspotencialidades para la intervención socioeducativa aún por explorar. En él se está produciendo ese mismo tránsito de loselementos descriptivos —factores e indicadores de riesgo, desamparo, protección…— a los interactivos, a través deconceptos con un elevado componente aplicado, como los de sinergia o resiliencia.
Ya hacia finales del pasado siglo estuvo muy vigente la discusión sobre si los programas deberían estar enfocadoshacia la reducción de los denominados «factores de riesgo o, por el contrario, hacia la potenciación de los conocidoscomo «factores de protección».
Como señala Serge Tisseron (2007), la noción de factores de riesgo, que se desarrolló en los años posteriores a lasegunda guerra mundial, hizo progresar considerablemente la comprensión de las dificultades personales y sociales, peroacabaría por producir sus propios efectos «no deseados». Así, la presencia de numerosos factores de riesgo en una mismasituación personal, sin otro tipo de valoración o de elementos de contraste, podría hacer pensar en la imposibilidad delcambio, de la mejora de esa situación personal. En contraposición a estos planteamientos fatalistas, se ofreció unarespuesta a través de diversos modelos —compensatorio, de cambio, de factores de protección— que tomaron enconsideración la necesidad de equilibrar los factores de riesgo con las potencialidades del sujeto y del medio en que sedesarrolla.
Si bien comenzar por una adecuada descripción de los factores de riesgo y de compensación o protección, junto alconocimiento de los efectos que estos pueden producir, es previo al diseño de cualquier intervención, los inventariosexhaustivos de este tipo de indicadores deben dar paso a una selección de aquellos que realmente pueden ser consideradossignificativos. A su identificación y estudio habrá que añadir, por tanto, otros aspectos más dinámicos, desde una línea detrabajo que explore modelos multicausales y sistemas interrelacionados de variables, como el que proponen los enfoquessobre resiliencia.
121
Así, mientras los factores de protección operan como «neutralizadores» del riesgo y son fácilmente identificados conla inmunidad al peligro, un paso más allá se sitúa la línea de trabajo sobre resiliencia, claramente ubicada en ese ámbitode modelos que valoran la necesidad de partir de las posibilidades/potencialidades y sus interacciones, como la mejorforma de solución de los problemas.
Para Henderson (2003), la resiliencia supondrá a la vez la capacidad de resistir una situación traumática y la dereconstruirse después de ella. En estos momentos son numerosas las líneas de investigación y de intervención que siguenesta tendencia, representada por «autores-actores» —teóricos a la vez que prácticos— como Gamezy, Cyrulnik —élmismo un «adolescente resiliente», que frecuentó los centros de menores tras la segunda guerra mundial—, Barudy —paladín del «buen trato a la infancia»—, Tisseron, Lecompte o Vanistendael —creador de «la casa», representación através de la estructura de una vivienda de los diferentes componentes de la resiliencia.
Nuevas investigaciones en este ámbito, como las de McMurray et al. (2008), avanzan sin embargo la idea de que losprofesionales de lo social tienen dificultades para la conceptualización del término «resiliencia», utilizando explicacionessuperficiales, generales y poco expertas y, en algunas ocasiones, con una clara tendencia a magnificar el optimismo en labase de sus intervenciones. Con este problema de ambigüedad y desconocimiento exacto del constructo, limitado a su vezpor las percepciones de los profesionales, los investigadores constatan cómo se ven influidos tanto por el ajuste de lasintervenciones, como por las evaluaciones sobre necesidades del colectivo en riesgo social con el que se interviene.
1.4. La importancia del método
Otro escenario en el que se desarrollan tendencias muy perfiladas y novedosas relacionadas con la intervención conmenores y jóvenes en riesgo es el escenario del método de intervención. Y más concretamente del método estratégico y elabordaje de la incertidumbre.
La complejidad del contexto en que crece esta población, los entornos diversos de los que proceden —centros yrecursos para menores tutelados de los sistemas de protección, grupos familiares de riesgo, centros para el cumplimientode medidas judiciales, jóvenes sin techo, bandas urbanas…— son en sí mismos indicadores de la flexibilidad que serequiere, tanto para poder acceder de forma adecuada a estas realidades como para dar continuidad a la acción educativainiciada, y para estar en condiciones de acompañar a los menores y jóvenes en su corta trayectoria hacia una vida adultaautónoma y responsable.
Encontramos, entre estas tendencias que se alejan de los programas lineales y estandarizados —como decíamos, másacordes con enfoques próximos a la «ingeniería social»—, proyectos como los de Bateson, Watzlawich o Nardone, de laEscuela de Palo Alto, los de Catalano y su grupo de Seattle o los planteamientos de Edgar Morin y Abraham Moles y suaplicación a modelos como el de Estrategias Flexibles [94]. Una línea de trabajo, esta última, apoyada por la EuropeanScientific Association for Residencial and Foster care for children and adolescents (EUSARF, 2005), junto a los modelosde análisis complejo, ecosistémicos y transaccionales.
Para Edgar Morin (2005) los planteamientos estratégicos, en sistemas «abiertos» como el educativo o el de serviciossociales, encuentran un elemento importante de referencia en lo que Abraham Moles comenzó a estudiar y él mismoconcreto bajo la denominación de «ecología de la acción», ya mencionado anteriormente y que desarrollaremos másdetalladamente [95]. Coherente con esta propuesta, Morin defenderá el predominio del uso educativo de las estrategias, deestructura flexible, sobre la rigidez de los programas.
Así, desde ámbitos como la Terapia Breve Estratégica de Watzlawick y Nardone, se insistirá en la necesidad dedesarrollar un «método estratégico» en la intervención con familias de menores en riesgo social. Siguiendo losplanteamientos de Gregory Bateson y la Escuela de Palo Alto, que revolucionaron la psicoterapia al introducir un enfoqueconstructivista que se apoyaba en la teoría general de sistemas, los seguidores del «método estratégico» han avanzado enla construcción de intervenciones que permitan al profesional adaptar con habilidad y flexibilidad sus capacidades decomunicación e interrelación para promover una relación de ayuda verdaderamente funcional y eficaz.
En una línea similar de trabajo se desenvuelve el modelo de desarrollo social de Catalano y sus «estrategiaspedagógicas». Aunque desde otro punto de partida metodológico, su trabajo sobre el programa RHC (Raising HealthyChildren), de prevención de los problemas de comportamiento en la adolescencia, Catalano (2005) describe la eficacia deuna intervención preventiva global. Aplicado en diez escuelas de Seattle, a lo largo de casi dos décadas, el marco teóricode este Programa se inspira en las teorías del aprendizaje social (Bandura), el control social (Hirschi) y la asociacióndiferencial (Matsueda). El modelo de desarrollo social aborda la hipótesis teórica de que cuando un grupo social alienta eldesarrollo de espacios de apego y de compromiso entre sus miembros y promueve normas claras de comportamiento, este
122
grupo aumenta el respeto hacia esas normas e inhibe los comportamientos de rechazo hacia ellas. Desde esteplanteamiento, el programa promoverá las intervenciones preventivas centradas en tres escenarios básicos desocialización: la escuela, la familia y el grupo de iguales. Y tomará como referencia tanto la formación de padres yprofesores, como la intervención sobre los factores de riesgo y protección en la adolescencia.
De forma destacada en la escuela, son implementadas diferentes estrategias pedagógicas junto a una formaciónintensiva para cada una de ellas. Entere estas estrategias, cabe mencionar: la gestión proactiva de la clase, elestablecimiento de rutinas y procesos de transición de forma compartida, la utilización de «actividades-sello» —actividades altamente significativas para movilizar y fijar aprendizajes—, la intervención mínima como estrategia dedisciplina, el humor y la proximidad física y visual, el control gestual, el entrenamiento en habilidades sociales y lacompetencia en las relaciones interpersonales, la utilización de la vida cotidiana como contenido de formación, elaprendizaje cooperativo o las estrategias de lectura, como algunas de las más destacadas.
El programa RHC aporta así mismo numerosas actividades y posibilidades de aprendizaje y colaboración para elrefuerzo de familias con graves problemáticas sociales: información sobre prácticas parentales eficaces —a través decartas, talleres sobre competencias familiares, encuentros y visitas a domicilio—, la incorporación de coordinadoresescuela-hogar familiar, la creación de salas para las familias (lugares de encuentro) en la escuela, campamentos-escuelade verano sobre orientación familiar…
Como veremos más adelante, otro programa, el M.S.T (Multisistemic Treatament of Antisocial behavoir in childrenand adolescents) de los estadounidenses Henggeler, Shoenwald, Bourdin, Rowland y Cunnigham (1998), propone una seriede principios de tratamiento basados en la Teoría de Sistemas, que se relacionan directamente con los enfoques yprogramas anteriormente señalados.
1.5. El escenario de la participación
El desarrollo de modelos de participación en la intervención con menores/jóvenes en dificultad social es efecto, entreotras cuestiones, de las transformaciones que en materia de políticas sociales se han ido produciendo desde finales delsiglo pasado. Unas transformaciones que han facilitado el paso «de modelos de política social verticales, jerárquicos ynormativos a otros de tipo horizontal, relacional e interactivo que implican, necesariamente en su elaboración, a laciudadanía» (Úcar y Llena, 2006: 15).
Diferentes enfoques metodológicos de la intervención han dado pie a la construcción de sus respectivas estrategias ytécnicas de intervención. Así, una serie de tendencias se desarrollan actualmente en este escenario, con diferentes actores yformas de intervención. Entre ellas podemos destacar la investigación-acción participativa, el enfoque de la sostenibilidadsocial comunitaria, la educación popular, las comunidades de aprendizaje o los enfoques dinámicos de la intervencióncomunitaria con jóvenes en dificultad social.
La investigación-acción participativa, un enfoque particular de la investigación-acción de Kurt Lewin, se caracterizapor la obtención de conocimientos colectivos con vistas a transformar una determinada realidad social; una transformaciónque se estructura necesariamente a partir de las actuaciones de un colectivo de personas que pretende promover el cambiosocial (De Miguel, 1993).
Este enfoque ha sido relacionado directa y recientemente con el concepto de «sostenibilidad social» por MarcoMarchioni, quien señala la fuerte interdependencia entre lo social y lo ambiental que supone el enfoque complejo delconcepto de sostenibilidad.
«Nos estamos preocupando por la sostenibilidad ambiental, pero no hacemos realmente nada —sino parches muy poco parcheadores— por la quepodríamos llamar sostenibilidad social, es decir, la construcción de una sociedad que dé a todo el mundo la posibilidad de participar en paridad de condicionesen ella.» (Marchioni, 2002: 75.)
Como manifiesta este autor-actor, preocupado por teorizar sobre la práctica y mejorar la práctica con la reflexiónteórica, un elemento esencial de la sostenibilidad es su carácter global. En este sentido, si deseamos construir unasociedad sostenible, económica y ecológicamente, tendremos que construir simultánea e indefectiblemente una sociedadsocialmente sostenible. Una sociedad donde las decisiones sean tomadas por organizaciones representativas yparticipativas, abiertas y flexibles, integradoras de diferentes necesidades, aspiraciones y planteamientos de futuro de lacomunidad. De forma que el diagnóstico de los problemas ecosociales, las prioridades y propuestas de actuación, nocaminen sin conexión con los problemas que afectan diariamente a las condiciones de vida de la población. Algo que —almenos teóricamente— supone el avance hacia una glocalización de las decisiones y de las realizaciones.
El trabajo desarrollado desde hace años por la organización El Patio en los barrios de Las Remudas y La Pardilla
123
(Programa El Patio, 2005), en Las Palmas de Gran Canaria, es una experiencia destacada en este sentido. Un barriomarginal que se ha «reconstruido» a sí/en sí mismo, a través de la participación y la acción sociocomunitaria, desde unenfoque relacionado con la sostenibilidad social.
La educación popular, con unos planteamientos muy similares, se ha mostrado muy activa en los paíseslatinoamericanos desde finales del siglo pasado. Con origen en los movimientos populares y críticos latinoamericanos, ymuy especialmente en torno a la figura de Pablo Freire, se construye una metodología que parte del trabajo educativo conadultos, pero que rápidamente se extenderá a otros campos pedagógicos. La educación popular irá profundizando en unaserie de métodos y técnicas útiles para la construcción conjunta —entre educadores y educandos— de conocimientos yacciones que sirvan para transformar la realidad social y política de las comunidades. Para Freire (1979), como para losdefensores de la educación popular, los espacios educativos son también espacios políticos, en los que la comunidad ha detomar sus decisiones y planificar su propio futuro. La educación no es concebida como una mera «transmisora» deconocimientos, sino como «transformadora» de realidades. Especialmente las realidades de los oprimidos, de losexcluidos, de los marginados social y/o políticamente.
El diálogo se convierte en herramienta básica de intervención. Y junto a él la concientización, la comprensión yreflexión de las personas sobre su realidad, de forma que van construyéndose, colectivamente, alternativas activas paramodificar esa realidad. A través de la discusión, de las técnicas de análisis y síntesis, de los procesos inductivos deconstrucción del lenguaje, del juego y de la representación simulada, la educación popular hace práctica una metodologíaque pretende básicamente «conocer transformando».
Relacionada con estos planteamientos, otra tendencia de intervención destacable en este escenario es la que atañe a lascomunidades de aprendizaje. Aunque el movimiento de las comunidades de aprendizaje se desenvuelve básicamente enámbitos relacionados con la educación formal, tiene una importante incidencia en la intervención sociocomunitaria, ya quesupone una amplia participación, responsabilidad y coordinación de todos los colectivos implicados, dentro y fuera delámbito escolar. Uno de sus puntos nodales, en la acción sociocomunitaria, tiene que ver con la estructuración desituaciones de diálogo desde una garantía de igualdad de todas las personas, tanto en el aprendizaje, como en la toma dedecisiones, la gestión y la organización.
Desde los planteamientos psicodinámicos también se ha abordado el escenario de la intervención-acciónsociocomunitaria. Encontramos interesantes referencias a partir de experiencias como el «dispositivo Mendel» conjóvenes de la calle, en Montreal. El canadiense Michel Parazelli (2007) profundizará en la necesidad de políticasintegrales de transición, cuando se refiere críticamente a la pluralidad de estrategias de intervención que son adoptadashabitualmente en su país con los adolescentes y jóvenes «de la calle». La búsqueda de una mayor accesibilidad de losjóvenes a los servicios (denominada «outreach»), incluye enfoques y técnicas de intervención tan diversos como el trabajode calle, la aproximación a través del grupo de iguales y las unidades móviles), el seguimiento contínuo e inidividualizado,la modificación de comportamientos y la adquisición de nuevas habilidades, el «empowerment» o «empoderamiento»voluntario de los jóvenes a través de los refugios multi-servicios, las escuelas alternativas, el circo del mundo, el teatro, laproducción de cortos y películas… o la movilización de los recursos locales a través de la coordinación interinstitucional.A pesar de su diversidad, el autor considera que estas estrategias están centradas en la satisfacción de necesidadesprecisas frente a problemáticas múltiples, parcelando las prácticas de intervención desde una reducción conductista de lospropios jóvenes, a los que se percibe como «sacos de síntomas directamente observables», en palabras de Tomkiewicz(2004). En este sentido, multiplicar los servicios puede tener un efecto inverso, provocando que los jóvenes desaparezcanen la clandestinidad, antes de prestarse a ser repetidamente catalogados, etiquetados y sentir que pierden el control sobresus vidas.
Muy al contrario, la inserción de estos jóvenes debe pensarse con ellos, en la medida en que su propio recorridopersonal les ha permitido conocer sus propios intereses y habilidades, considerándoles «seres políticos» y noexclusivamente «grupos de riesgo» que es necesario tratar. Algunas prácticas recientes, como la utilización del teatro o delcirco como forma de mediación, son abordadas en este sentido.
Jacinthe Rivard (2004), continuando con los argumentos esgrimidos por Parazelli, criticará el modelo correccional,que constituye desde su punto de vista la perspectiva dominante en la intervención con los niños/jóvenes en circunstanciasparticularmente difíciles. Será necesario, para esta autora, «pensar de otra forma» no solo las prácticas de intervención,sino los problemas, quebrando el modelo tecnocrático dominante y apoyándose, entre otros elementos, en la emergenciadel arte como útil pedagógico, el arte-intervención, a través del teatro, el dibujo, el cuento o el circo. Formas de pensar«que tomen en consideración los complejos lazos entre el individuo y su entorno: es el modelo ecológico» (Rivard, 2004:139).
124
1.6. Isomorfismos
Abordar el complejo abanico de interrogantes en la educación actual y, más concretamente, en relación a las tendenciasy escenarios descritos en el apartado anterior, supone ser, como ya previene José Antonio Caride, «nada o muy pococondescendientes con una lectura restringida del conocimiento y de la acción-intervención social, en la que a menudo serefugian los academicismos y/o corporativismos de cortas miras…». Máxime en el caso de una sociedad como la nuestra,«atravesada por rápidos y profundos cambios, en la que la ciencia también está cambiando con rapidez y profundidad».Ciertos mitos declinan —la idea del objeto distanciado del sujeto que conoce, de la realidad como entidad independiente ode la verdad como criterio irrebatible, entre otros— y se propicia el surgimiento de una nueva epistemología (Caride,2004: 15, 30-31). Como hemos visto hasta ahora, revisar y deconstruir los planteamientos restrictivos y lineales acerca dela intervención socioeducativa con menores y jóvenes en dificultad social se convierte, así, en requisito básico para eldesarrollo de esta nueva epistemología.
Entre otros planteamientos epistemológicos de nuestro tiempo, el pensamiento complejo aporta un marco teóricoelaborado y consistente, con interesantes ideas y herramientas enormemente útiles para abordar los cambios que vienenaconteciendo en la realidad educativa actual [96]. Una de sus aportaciones más destacadas tiene que ver con la necesidad deestablecer isomorfismos entre diferentes formas de conocimiento, de modo que, a partir de los elementos comunesencontrados, podamos elaborar propuestas que nos ayuden a componer una intervención en clave de futuro. Se trata deimplementar lo que Bertalanffy consideraba objetivos prioritarios del conocimiento científico:
«... investigar la isomorfia [97] que presentan conceptos, leyes y modelos en varios campos de estudio, y facilitar transferencias útiles entre un campo y otro;impulsar el desarrollo de modelos teóricos adecuados a aquellas esferas donde falten; minimizar la duplicación de esfuerzos en las diferentes disciplinas;promover la unidad de las ciencias mejorando la comunicación entre especialistas.» (Bertalanffy 1975: 143)
Bertalanffy propone un cruce de paradigmas que, en nuestro caso, ha de encontrar el primero de sus límites y de susreferencias en la práctica educativa real, inserta en la vida cotidiana, más allá del mero debate teórico. Y que, frente alapego incondicional a una corriente educativa u otra, supone la búsqueda de esos isomorfismos, de esas formas yestructuras que son similares aún difiriendo en las procedencias y las prácticas, y que nos ayudan a avanzar también en laacción-intervención socioeducativa. Una tarea aún por realizar en este ámbito de las ciencias sociales, y en concreto enrelación a los modelos y tendencias más destacadas en la intervención con menores y jóvenes en dificultad social.
2. EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN: LA RELACIÓN EDUCATIVA Y LA ECOLOGÍA DE LAACCIÓN
2.1. Una vida, un proyecto: sincronía y diacronía de la intervención
La intervención con menores y jóvenes en dificultad social supone, en último extremo, la acción-intervención de unaspersonas sobre la vida de otras, con la intención de modificarla, de aproximarla a los elementos de inclusión socialvigentes en una determinada sociedad, a la vez que se produce un efecto simultáneo de transformación de la propia vida ensociedad a partir de los resultados de esa acción-intervención.
Estamos hablando en la mayoría de los casos de procesos únicos, que inciden en las trayectorias vitales de menores yjóvenes en dificultad social. De proyectos de intervención que deberían ser «únicos» no tanto porque contemplen ointegren una perspectiva o forma de abordaje determinada de la realidad, sino porque respetan el sentido único, peculiar,no fragmentado ni fragmentable, de la vida de cada menor o joven con el que se interviene. Porque buscan la intervenciónconsensuada, con la participación del menor y su grupo familiar, a lo largo de todos los momentos del proceso, sin que seproduzcan fragmentaciones ni abordajes contrapuestos.
Este «proyecto único» referido a la persona con quien se actúa educativamente, requiere de modelos de intervenciónque garanticen un trabajo eficaz y operativo, que lejos de crear dependencias ayuden a la autonomía de los sujetos y su«circulación social» normalizada (Núñez, 1990.)
Los agentes que intervienen en el proceso de atención y protección de menores frecuentemente pertenecen a diferentessectores y disciplinas. Cada profesional a su vez tiene unos cometidos y unas responsabilidades en el proceso global deatención al menor/joven —y su familia— y trabaja desde instituciones que pertenecen a distintas administraciones (local,autonómica, estatal...) o entidades sociales. Esta multiplicidad de redes y de profesionales hace necesaria la cooperación,la corresponsabilidad y la complementariedad en el diagnóstico, en las estrategias de intervención, en la evaluación de losprocesos y de los resultados de esos procesos. Se hace necesario, en este sentido, un enfoque interdisciplinar einterinstitucional del trabajo, que solo puede considerarse alcanzado cuando el conjunto de profesionales que intervienenllegan a compartir un objetivo común, a consensuar una forma de actuación determinada y cuando su trabajo en equipo
125
concluye con un tipo de intervención característica, propia, y reconocible como tal.
Estamos refiriéndonos a procesos que, aunque únicos e irrepetibles —y en muchas ocasiones irreversibles, lo que lesdota de una gran trascendencia— no son unidimensionales o unívocos, sino que, más bien al contrario, se construyen através de una gran variedad de estrategias y eventos [98], alcanzando unos resultados que también tienen diferentes grados dedefinición y diversas forma de identificación.
«Los sistemas más desarrollados son estructuras de acogida cada vez más abiertas al evento, y estructuras cada vez más sensibles al evento.» (Morin,1984: 140.)
Esta apertura a lo que ha de acontecer, a lo que no siempre, o casi nunca, es previsible, al evento, es básico en elplanteamiento de la intervención socioeducativa, y constituye uno de los elementos clave de la «ecología de la acción» deMorin.
2.2. Ecología de la acción y reservas de redundancia
Como hemos visto anteriormente, educadores, profesores y demás agentes educativos se enfrentan a realidadescambiantes, a situaciones muchas veces imprevistas, máxime en relación al tipo de formación que han recibido: unaformación centrada en la adquisición de conocimientos estandarizados, en la elaboración de programas rigurosos a partirde objetivos, contenidos y actividades agrupados en complejas taxonomías, en un análisis de realidad fijado previamenteen los libros de texto. Una formación lineal, poco adecuada para la resolución de problemas complejos y de las muydiversas situaciones que se producen en sistemas abiertos, solo en parte predecibles.
En este sentido, los profesionales de la educación adolecen de una teoría más cercana a su experiencia, a su quehacercotidiano. El sociólogo Abraham Moles avanzo, desde la teoría, pero muy aferrado a las necesidades de la práctica, por elcamino de la fusión entre los principios teóricos y su relación con vida cotidiana. A ello dedicó su obra Théorie des actes(1977), de muy interesante aplicación al análisis de la acción-intervención socioeducativa [99]. Ha sido Edgar Morin, sinembargo, quien más ha avanzado en la tarea de dotar de significado al abordaje de la incertidumbre desde la accióneducativa [100] y a la necesidad de aproximarse con mayor conocimiento de causa a los contextos cambiantes, «móviles»,del mundo actual. Todo ello, brillantemente planteado desde su concepto de «ecología de la acción», descrito como sigue:
«Tan pronto como un individuo emprende una acción, sea cual fuere, ésta empieza a escapar de sus intenciones. La acción en cuestión entra en un universode interacciones y finalmente es el entorno el que se apodera de ella en uno u otro sentido, pudiendo contrariar la intención inicial. A menudo la acción sevuelve como un boomerang, obligándonos a seguirla, a intentar corregirla (si hay tiempo) y, en ocasiones, a destruirla.» (Morin, 2005: 109.)
Paulo Freire se aproximó a esta idea cuando reflejaba el papel del educador ante un mundo en permanentetransformación y afirmaba que:
«El mundo no es. El mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, interviniente en la objetividad con la que dialécticamente me relaciono, mipapel en el mundo no es sólo de quien constata lo que ocurre, sino también de quien interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy un mero objeto dela historia sino, igualmente, su sujeto.» (Freire, 1999: 75.)
Este fenómeno, aparentemente simple, tiene la fuerza que le otorga su carácter nodal a la hora de entender lasinteracciones en los sistemas abiertos —los socioeducativos como claro ejemplo—, sistemas emergentes que fluctúan deforma constante, imprevisible en gran medida. La aplicación de la idea de ecología de la acción supone efectosimportantes en la comprensión del hecho educativo y en su utilización en el ámbito de la acción/intervenciónsocioeducativa. En su obra, Morin avanza más en este sentido, sintetizando los dos principios fundamentales de la ecologíade la acción:
1. El principio de eficacia, según el cual el nivel de eficacia óptimo de una acción se sitúa al principio de su desarrollo(Lise Laférière, citada en Morin, 1980: 83).
2. En ese mismo sentido, Morin (1980: 83) plantea un segundo principio, el «principio de incertidumbre», según el que«las últimas consecuencias de una acción dada no son predecibles» [101].
Como consecuencia de los dos principios anteriores, podemos afirmar con Humberto Mariotti (2007) que una acciónno depende apenas de la intención o intenciones de su autor, sino que depende más bien de las condiciones del ambiente enel que se desarrolla. Esto implica prácticas socioeducativas «plurales y complejas, regidas por un principio deincertidumbre que reclama un enfoque deliberativo y reflexivo —no de mero activismo—, a través de la creación demarcos interpretativos de acción» (Cruz, 2010: 395).
Coherente con los planteamientos de la ecología de la acción, Morin defenderá el predominio del uso educativo de lasestrategias, de estructura flexible, sobre la rigidez de los programas [102]; para él «todo desarrollo estratégico puede serconsiderado como un desarrollo emancipador en la autonomía de un ser a la vista de su entorno» (Morin, 1980: 231). Estas
126
estrategias, analizadas y sistematizadas en lo posible, supondrán la base de las denominadas reservas de redundancia,repertorios enormemente útiles en la formación de los profesionales para el abordaje de la incertidumbre (Moles, 1977:25).
Para que un sistema esté disponible ante los «acontecimientos» —entendidos como perturbaciones aleatorias, noprogramadas— y pueda gestionarlos, integrarlos, y así aumentar su diversidad y su capacidad, debe tener a su disposiciónuna reserva inicial de «redundancia», y eventualmente ser capaz de reconstruirla. La redundancia se refiere a laposibilidad de repetición, en circunstancias variables, de esquemas preexistentes afianzados en el sistema. Según elteorema básico de la redundancia, un sistema no puede ser idéntico a sí mismo en entornos diferentes, de modo que si semodifican las situaciones de incertidumbre a las que se somete, todo el sistema puede cambiar.
Así, los conocimientos de quien interviene socioeducativamente, adquiridos y perfeccionados con el tiempo, leayudarán a desarrollar actuaciones eficaces, específicas y flexibles en función del contexto de intervención. Estosconocimientos, con el tiempo, formarán parte activa de la estructura de pensamiento y de acción de cada profesional. Ladisponibilidad de «reservas de redundancia» implicará, en este caso, la existencia de un engranaje educativoperfectamente conjuntado y lubricado, en el que los diferentes elementos del sistema —educadores, normas, procesos,recursos externos, relaciones institucionales…— funcionan como un todo, aportando energía a procesos que requieren deella de forma incesante, abundante y fluctuante.
2.3. La relación educativa
El aspecto relacional es uno de los elementos esenciales en el marco orientador del diseño de programas deintervención con menores y jóvenes en dificultad social. En el seno de esta perspectiva relacional destacamos acontinuación algunos posicionamientos que consideramos relevantes, sin pretender con ello agotar posibilidades, pero sícon la clara intención de definir una forma de hacer, una determinada orientación en el manejo del vínculo, del apego y dela afectividad con los niños, adolescentes y jóvenes con quienes trabajamos.
La proximidad, el afecto, el contacto físico, la cercanía, la accesibilidad mutua, componen el primero de los factoresque nos ayudarán a establecer una relación fluida y duradera. Mantener un clima cálido, acogedor, respetuoso, favorece laintervención socioeducativa y forma parte del «saber estar» de los educadores. Pero también facilita el sentimiento decercanía, seguridad y confianza al comentar los problemas y las preocupaciones, al hacer partícipe al otro de lasexperiencias, de los acontecimientos, positivos o negativos, que forman parte de nuestras vidas.
Esta relación de proximidad, por otra parte, no supone que quien interviene siempre haya que mantener una actitud deamable condescendencia, o expresar continuamente la aprobación por lo que hacen los menores/jóvenes con los quetrabaja. Es más complejo, pero también más «consistente» educativamente [103] conseguir, dentro de un clima de confianza,hablar tanto de lo bueno como de lo malo, de las cosas que funcionan y de las que hay que cambiar.
En cierto modo el educador ha de hacerles ver la situación real en la que se encuentran, los errores que cometen, lasposibilidades que pierden, las oportunidades que se van encontrando por el camino y que quizás nunca vuelvan, lasconsecuencias que tienen sus actos. Y ha de ser capaz también de aceptar, por parte del educador, las críticas a los propioserrores, a planteamientos poco acertados o alejados de los intereses y necesidades reales de la población con la que setrabaja. Todo esto puede suponer la aparición de una serie de conflictos que el educador debe afrontar a través de laescucha, de una actitud firme y nutriéndose de la confianza que a lo largo del tiempo ha conseguido generar. Tanto elreconocimiento de los logros como la postura crítica ante las equivocaciones, son claves para fomentar la autoestima yautonomía, objetivos esenciales especialmente con los menores y jóvenes con los que se realiza la intervención.
Para que este tipo de intervención, centrada en la proximidad y la consistencia educativa funcione, se debe «construir»además un entorno que no esté excesivamente normativizado —un clima excesivamente normativizado produce rechazo—y que parta de la participación del menor/joven en la elaboración de su proyecto vital.
Por otra parte, como señala Suárez (2000), junto a la firmeza debe existir una actitud de permanente disponibilidad: larelación de ayuda significa que el adulto está disponible para prestar esa ayuda cuando es demandada y que de modoincondicional va a estar al lado de quien la solicita. Como indica Lerbet-Sereni (2004) profundizando en la relación dedisponibilidad, cuando el educador construye ese espacio relacional más favorable al menor/joven —de disponibilidadincondicional o incondicionalmente positivo—, está favoreciendo que éste construya sus aprendizajes influido más por símismo que por el propio educador, y que lo haga en las mejores condiciones para alcanzar el éxito.
Esto requiere fundamentalmente de la proximidad del educador para ayudar al menor/joven a elaborar los momentosnodales de su itinerario vital, en ocasiones momentos o situaciones aparentemente triviales pero que contienen una carga
127
emocional o competencial enorme, y que no podemos dejar escapar. Analizar conjuntamente con ellos el significado deesos momentos nodales y, antes que esto, ser capaces de detectarlos y valorarlos en su justa medida, es una tareaprimordial del adulto que les acompaña.
Este acompañamiento se realiza en gran medida a través del instrumento más rico, más eficaz, más flexible e influyenteque poseen los educadores: la expresión, a través de la palabra, del gesto, en una conversación fluida y cualificada.Conversación cualificada porque el educador es un adulto formado para la tarea socioeducativa que desempeña, y esaformación debe incluir especialmente sus competencias comunicativas, el valor de su palabra, de su postura, de sussilencios, de los tiempos y los ritmos en que el lenguaje fluye como herramienta de ayuda, de control, de motivación…Conversación cualificada también porque establecer una buena comunicación con un menor/joven con importantesdificultades sociales y personales no es fácil, menos aún cuando su entorno habitual está plagado de elementos relevantesdesconocidos para el educador, cargados de sentido y, en cualquier caso, delicados de abordar. Tampoco resulta fácil esemanejo expresivo con el grupo, que analiza detalladamente en el adulto desde el significado que éste da a la palabra, suvalor en el argot y su peso en la conversación, hasta su aspecto físico, la pertinencia de su vestuario o aquel gesto que sesale de tono, que identifica al extraño… Como describe Lepoutre, refiriéndose a los grupos de adolescentes de las«banlieu» parisinas:
«En el seno del grupo [de jóvenes], el valor de los individuos se mide sobre todo por sus capacidades de palabra y por sus competencias verbales. El dominiodel léxico y de los rasgos particulares de la dicción (habla rápida, fuerte volumen sonoro, virtuosismo en la elocución), tanto como las capacidades narrativasson muy valorados, hasta el punto de que se puede hablar de una verdadera cultura de la “oratoria”, que encuentra su punto de convergencia en uno de lospersonajes emblemáticos de este universo, el del «buen hablador», llamado en el lenguaje de la calle “tchatcheur”.» [104]. (Lepoutre, 1999: 360.)
Un aspecto a resaltar es la importancia de la visión que los educadores tienen sobre lo que significa su propia infancia,adolescencia y juventud. El análisis de su propia vida, de los acontecimientos vividos en ella, la posición ocupada en losdiferentes escenarios por los que transitó y por el resto de «personajes» con quien la compartió —amigos, profesores,padres…— se convierten en nuevos instrumentos de trabajo para el profesional, en herramientas que le ayudarán aentender mejor la realidad sobre la que ha de intervenir, y a interpretar más acertadamente su propio papel en el nuevo«guión» en que está implicado. Es inevitable que nuestra experiencia personal condicione, de un modo u otro, nuestrasactuaciones con la población con la que trabajamos; reflexionar sobre ello será entonces una necesidad. Máxime cuando larelación educativa no deja de ser el encuentro entre dos autonomías —la del educador y la del educando— unidas por unarelación que es, ella misma, a su vez susceptible de autonomía; en esa dinámica será por tanto muy difícil predecirresultados con cierta garantía de éxito.
«Una perspectiva de la relación pedagógica consiste en trabajar esencialmente la paradoja relación/separación, en una dinámica sin principio ni fin, donde elprincipio podría ser el fin, y el fin el principio.» (Lerbet-Sereni, 2004.)
La transparencia se convierte en esas transacciones educativas, en una herramienta de enorme valor. Actuar con«transparencia» implica mantener una comunicación fluida con el menor/joven y las personas relevantes de su entorno, eintercambiar información fidedigna y relevante en el momento en que se produce, sin «juegos» relacionales,triangulaciones ni «despistajes». En ese juego de «fidelidades» —o de «infidelidades»— se establecen las relaciones eintercambios educativos que harán posible una transformación en la cerrada realidad de los menores/jóvenes en dificultadsocial. Así, los educadores y profesionales de lo social deben saber manejar adecuadamente, por ejemplo, toda una gamade «juegos familiares» y relacionales —muy bien descritos desde la terapia sistémica— que fácilmente puedendesorientarles, modificar los planteamientos iniciales de la intervención y desviarla hacia objetivos no deseados.
La difícil pero posible «reversibilidad» de los procesos es otro elemento estratégico a considerar y elaborar en lastransacciones educativas. Aún cuando se maneja inicialmente la posibilidad de «dar la vuelta» a situaciones muycomplejas, de revertir historias personales cargadas de conflicto y de riesgo, hay que entender y hacer entender que notodos los procesos son reversibles, y que precisamente ese carácter «irreversible» de muchos de ellos nos tiene que hacersumamente cuidadosos en las opciones que manejamos, y en las decisiones que tomamos. Las oportunidades están ahí,surgen, pero no son fenómenos habituales y repetidos, y hay que saber percibirlas, crearlas —cuando esto es posible— yutilizarlas.
A modo de síntesis, resumimos en el siguiente cuadro algunas de las claves para establecer una adecuada relacióneducativa con menores/jóvenes en dificultad social.
10 claves en la relación educativa
1. Proximidad y cercanía. Acompañar, compartir los esfuerzos, las expectativas, las frustraciones, los fracasos y los éxitos.2. Disponibilidad. Estar «al lado de», pero no necesariamente «del lado de».3. Consistencia educativa. Movilizar hacia la acción constructiva.4. Participación en la toma de decisiones. Compromiso compartido; «yo trabajo por ti en la medida en que tú lo hagas por ti».
128
5. Conversación cualificada: comunicación clara, honesta, veraz y con humor.6. Análisis de la propia historia personal. Una herramienta esencial en la doble paradoja relación-separación / dependencia-autonomía.7. Transparencia. Intercambio de información fidedigna y relevante sin juegos ni deformaciones interesadas.8. Reversibilidad de los procesos. El carácter «irreversible» de muchos de ellos nos tiene que hacer sumamente cuidadosos en las opciones que manejamos.9. Flexibilidad: en los tiempos, en los espacios, en las actuaciones, en los procesos.10. Conocimiento de los recursos del entorno, sus características, exigencias y grado de eficacia.
2.4. Escenarios de futuro
Retomando los efectos de la ecología de la acción, y complementándola cuando hablamos del desarrollo de laintervención socioeducativa, hemos de hacer referencia a la planificación basada en escenarios de futuro —tambiéndenominados escenarios exploratorios—, una de las bases del pensamiento estratégico. La construcción de escenariosexploratorios es una propuesta lógica y una metodología coherente con el desarrollo de la intervención que implica elprincipio moriniano de la ecología de la acción y el necesario afrontamiento de la incertidumbre en sistemas abiertos ymuy fluctuantes, como el que nos ocupa.
La metodología de elaboración de «escenarios exploratorios» no pretende en ningún caso establecer escenarios deanticipación o normativos. Bien al contrario, se trata de indicar escenarios verosímiles y de acercarnos a escenarioshipotéticos y convergentes de forma participada. No sabemos lo que va a suceder, pero nos interesamos por el futuro yproyectamos en él primero nuestros deseos, pero después también nuestra percepción más racional sobre lasprobabilidades de que esos deseos se cumplan a partir de los efectos esperados de nuestra interacción con los demás ynuestro entorno. Tal y como señalan los expertos en esta metodología, debemos partir de la realidad pero, en tanto que elfuturo no está predeterminado, se pueden trazar tácticas y estrategias que conduzcan a construir futuros posibles, diversos ya la vez convergentes, que satisfagan nuestras expectativas y las de la colectividad.
En cierto modo como aproximación al establecimiento de pronósticos, los escenarios exploratorios —o de futuro— noabocan necesariamente a una solución única, sino a diversas posibilidades que habrá que valorar secuencialmente a laevolución de la situación [105]. En el diseño de estos escenarios habrá que tomar en consideración una serie de elementos —ya tradicionalmente considerados en la elaboración de pronósticos de caso en el ámbito de la atención a menores y jóvenesen dificultad social— reflejados en el gráfico siguiente [106].
Fuente: Elaboración propia.
Como se aprecia en el cuadro, estos elementos para la elaboración de escenarios de futuro reflejan una síntesis de lasituación detectada, destacando los aspectos problemáticos que afectan a los menores/jóvenes, las características de larelación paterno-filial y las condiciones de recuperabilidad del núcleo familiar, especialmente relevantes en el caso deniños y adolescentes, así como las posibilidades reales de intervención.
En el proceso de evaluación inicial descrito se han de establecer, en función del principio de participación, espaciosde escucha para todos los componentes del grupo familiar y, muy especialmente, para los menores y/o jóvenes queconviven en él. Todos ellos han de ser informados, de forma transparente y adecuada a sus capacidades, de la situación en
129
que se encuentran respecto a los servicios que están interviniendo, así como de las repercusiones de las distintasactuaciones que pueden producirse. Es importante así mismo que estos espacios de escucha sean accesibles, cotidianos ysecurizantes para la familia y los menores/jóvenes. Llegado este momento, es importante tener en cuenta qué miembro omiembros de la familia definen la situación y la intensidad con que se encuentran afectados por la misma; ésta es unacondición básica para que el trabajo posterior pueda tener el resultado deseado. Solo si en el proceso se obtiene unacuerdo mínimo de toda la familia —y de ésta con los profesionales que intervienen— acerca de los problemas queexisten, podrá contarse con la implicación necesaria para afrontar el proceso de resolución de los mismos con ciertasgarantías de éxito.
En el caso de los periodos de la adolescencia tardía y la juventud, el grupo familiar ocupa una posición diferente, porlo que la construcción de escenarios de futuro ha de seguir otros planteamientos. Como señalan numerosos expertos, laadolescencia tiene que ver con el presente, con la dificultad para «proyectar» el futuro, un futuro al que los adolescentes enmuchas ocasiones tienen, más que respeto, miedo. O en cualquier caso al que escasamente han aprendido a enfrentarse. Unfuturo que en esta etapa de la vida suele resultar de poco interés para ellos, pero que su situación social les obliga aretomar, a pensar, a planificar. La perspectiva de un futuro viable, posible y autónomo anima a estos jóvenes a dialogarcon sus incertidumbres, a contener sus impulsos de «paso al acto» y a mantener actitudes positivas hacia sí mismos y hacialos recursos sociales en los que se apoyan.
«Gracias a la buena administración que desde el centro hicieron del dinero que ganaba en la peluquería, había conseguido ahorrar una buena cantidad. Elsesenta por ciento de mi nómina la ingresaba en una cuenta para que cuando cumpliera los dieciocho años tuviera dinero para empezar a hacer mi vida, unavez dejara el centro. El cuarenta restante me lo quedaba yo para comprarme mi ropa, mi tabaco o para ayudar a mis amigos de la cárcel. Cuando dejé elcentro tenía cinco mil euros en la cuenta. Si no hubiera sido por ellos nunca habría conseguido tener todo ese dinero de golpe porque yo soy de aquellaspersonas que en cuanto tienen algo me lo gasto y no pienso si en un futuro lo necesitaré. Vivo al día porque me había acostumbrado a no pensar en elfuturo.» (Haik y Morón, 2006, 128.)
Revisar sus deseos y expectativas, sus experiencias pasadas, sus nexos con el entorno más próximo —la familia, losamigos— y con el entorno institucional —internado, profesionales de los social, historia institucional— puede ofrecer unaperspectiva valiosa para afrontar sus dificultades y los retos del cambio hacia una posición adulta. Conviene no olvidar,sin embargo, que hacer el historial a menores y/o jóvenes normalmente ya «explorados» en otros espacios institucionales,no es fácil y en ocasiones no es ni urgente ni prioritario, especialmente si con ello conseguimos despertar sus mecanismosde defensa y bloquear su confianza en nosotros y en el espacio de trabajo que representamos.
3. EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN: LA TOMA DE DECISIONES Y LA RESOLUCIÓN DECONFLICTOS
3.1. Entre programa y estrategia
En los apartados anteriores recorríamos algunos de los elementos de referencia en el inicio de la intervención, y lascaracterísticas más destacadas de ésta en el ámbito de los menores y jóvenes en dificultad social. Si bien hemos planteadoque el conocimiento inicial de determinadas situaciones, su diagnóstico, la elaboración de hipótesis y escenarios de futuro,no son independientes de la intervención misma, la secuencia lineal del discurso, tan alejada en ocasiones de lo cotidiano,de lo real, nos conduce de forma lógica a profundizar en los aspectos relacionados con el desarrollo de la intervenciónmisma. Esto implica una relación directa con la toma de decisiones para avanzar en los objetivos propuestos, entendidacomo la elección entre las diferentes opciones conocidas y aquellas que surgen en el momento mismo de la intervención.Los profesionales están constantemente tomando —o no tomando, lo que es otra forma de intervenir— decisiones, que lesinvolucran a ellos, a los equipos en los que trabajan, y a las personas y comunidades con las que establecen su relacióneducativa. Decisiones que dependen de todo lo anteriormente comentado, pero que se resuelven también en opcionesmetodológicas y relacionadas con el desarrollo de la intervención como las que comentaremos en los siguientes apartados.
Un aspecto relevante tiene que ver precisamente con la decisión de mantener una estructura lineal y disciplinada detoma de decisiones a lo largo de todo el proceso de intervención, u optar por modelos más circulares y flexibles.Realmente lo que suele ocurrir, salvo en casos muy determinados, es que la propia ecología de la acción conduce a losintervinientes a tomar decisiones desde planteamientos flexibles y circulares, decisiones que cambian con frecuencia y seadaptan a los avatares y el desarrollo —previsible en mayor o menor medida— de los acontecimientos. Mientras que la«transcripción» institucional obvia y minimiza estos movimientos, los ignora y muestra una ruta relacionada conprogramaciones y memorias que no reflejan esta realidad. Las decisiones parecen ser tomadas, a lo largo de los meses y delos años, en función de marcos de objetivos y actividades preestablecidos que son modificados en periodos estándar detiempo —anualmente, semestralmente…— y de acuerdo a un patrón idéntico para los diferentes intervinientes implicados.La riqueza, la diversidad, la dificultad de esa toma de decisiones constante y cambiante se pierde, y con ella la
130
oportunidad de conocer realmente qué hacemos, en qué sentido lo hacemos y cómo transforma ese quehacer cotidiano larealidad sobre la que actuamos.
La complejidad del contexto en que crecen los menores y jóvenes en dificultad social, los entornos diversos de los queproceden o en los que son atendidos —centros y recursos de los sistemas de protección, grupos familiares de riesgo,centros para el cumplimiento de medidas judiciales, familias acogedoras o adoptantes, centros de día, centros de atencióna familia e infancia…— son ya indicadores de la flexibilidad que se requiere, tanto para poder acceder de forma adecuadaa la comprensión de estas realidades como para llevar a cabo una acción-intervención educativa eficaz, en definitiva paraestar en condiciones de acompañarles en su trayectoria a una vida adulta autónoma y responsable.
Como ya comentamos anteriormente, en relación a sistemas complejos y abiertos como este, señala Edgar Morin lanecesidad de actuar, en determinadas condiciones y contextos, utilizando estrategias más que a programas [107]. Siprofundizamos en esta idea de Morin, valoraremos la utilidad de los programas cuando la tarea consiste en establecer unasecuencia de acciones que deben ser ejecutadas sin variación en un entorno estable. Pero cuando exista una variaciónimportante y constante en las condiciones exteriores, es habitual que los programas se bloqueen, la acción se burocratice yse recurra a soluciones estandarizadas, poco prácticas ante fluctuaciones importantes o repetidas; es entonces mucho másinteresante actuar a través de estrategias pero ¿cómo hacerlo?
Una primera definición de estrategia será esencial para poder avanzar en su caracterización y en las aplicaciones deeste término al ámbito que nos ocupa. Partiendo de la definición utilizada en anteriores investigaciones (Melendro, 2007 y2010), y tras un nuevo contraste con los profesionales e investigadores implicados en este trabajo, hemos definidoestrategias eficaces como procesos de intervención y toma de decisiones a corto y medio plazo —no son merasformulaciones de intenciones— que suponen actuaciones bien definidas, capaces de movilizar sistemas, y que además:
Toman en consideración las posibilidades reales de intervención tanto como la incertidumbre que acompañahabitualmente a las situaciones abordadas.
Pueden y deben modificarse con agilidad de acuerdo con la información disponible, los obstáculos u oportunidadesque surgen cotidianamente, las reacciones ante situaciones imprevistas y cambios debidos al transcurso del tiempo o alas modificaciones de espacios y roles.
Se valoran en función de su eficacia, comprobando qué cambios producen, con qué intensidad (frecuencia y duración)y con qué carga de esfuerzo, tanto en la línea indicada por el plan de acción como en aquellos otros efectos noesperados pero significativos para la intervención.
Desarrollan planes de acción coherentes con unos objetivos determinados, en el marco de programas de intervenciónmás amplios.
Se desarrollan tanto trabajando con sujetos concretos e itinerarios personales, como a través de intervencionesgrupales —con grupos de iguales, grupos familiares…
Entre estas estrategias, en plural, referidas a actuaciones concretas en casos concretos, destacamos las siguientes:
La elaboración de una cartografía de la intervención, entendida como la descripción detallada y sistemática de losescenarios en que interactúa el/la menor/joven.
El cuidado especial y la sistematización de los primeros contactos y de la acogida en los dispositivos de atención(protocolos y procedimientos para la primera entrevista).
La construcción de descriptores validados sobre el manejo del vínculo, del apego y de la afectividad. La actitud de«escucha» y de «apoyo incondicional», junto a la «consistencia educativa» son algunos de estos descriptores quepueden considerarse claves en la relación educativa.
El diseño de itinerarios socioeducativos personalizados, elaborados de forma conjunta con el/la menor/joven, y muyespecialmente con los responsables y profesionales que intervienen con ellos y con el grupo familiar.
La organización eficaz del trabajo en red, interdisciplinar y coordinado entre las diferentes personas implicadas eneste proceso
Criterios y procedimientos de acompañamiento en los momentos cruciales.
La secuenciación y utilización ponderada del tiempo y del espacio como elementos clave de la intervención. Eltiempo como elemento de integración y de flexibilización de la relación socioeducativa; los centros donde interactúanmenores/jóvenes y profesionales, como espacios abiertos, lugares de comunicación y de construcción relacional.
131
Estabilidad referencial de los profesionales implicados en la intervención socioeducativa.
Por otra parte, hemos de proponer diferentes tipos de estrategia en función del contexto a que nos refiramos. Así, juntoa las estrategias utilizadas en el «cara a cara», en la intervención directa con los menores y/o jóvenes, hemos de hablar de«estrategia», en singular, para referirnos a las estructuras que soportan las actuaciones de los profesionales.
En este sentido es importante reconocer que, para que una estrategia pueda ser llevada a cabo por una organización, serequiere inicialmente que la organización planifique adecuadamente su ámbito de intervención, delimite con claridad susobjetivos, actuaciones y recursos, establezca una estructura nítida y coherente de toma de decisiones y explicite suscriterios de evaluación. Pero además es necesario que la organización permita, en su forma de estructurarse y de establecerlas relaciones entre sus componentes, en su estilo de trabajo, flexibilizar las respuestas que puede ofrecer ante situacionesdiversas, cambiantes o, simplemente, inesperadas. En palabras de Morin (2005), se trata de construir una organización que«no sea concebida para obedecer a la programación».
No se trata por tanto de negar la necesidad de la planificación, sino de relativizar su importancia y de atribuirle unamayor relevancia al criterio de flexibilidad. Flexibilidad que implica una readaptación permanente —no solo en momentosde cambio, de crisis, de desconcierto o de incertidumbre— de estructuras, de métodos, de objetivos, de actuaciones yactitudes de los profesionales; flexibilidad que hace de la organización una estructura viva, activa, que se auto-construye yre-construye en interacción con el entorno en el que y para el que existe.
3.2. Equipos cohesionados
La intervención socioeducativa con menores y jóvenes en dificultad social no es una tarea fácil y, en el desarrollo desu labor, los profesionales responsables de esta intervención deben hacer frente a multitud de desafíos, entre ellos:aprender a manejar las resistencias a su intervención por parte de las personas con las que trabajan, introduciéndose en lavida de personas que en ocasiones no desean su presencia, o convirtiéndose en blanco de la hostilidad y el rechazo dealgunos de los menores o de las familias a las que se pretende ayudar; asumir, por otra parte, la dualidad y conflictividadintrínseca a los principales roles que han de desempeñar; atender habitualmente a un elevado número de casos; lograr unacoordinación adecuada y un trabajo compartido en diferentes ámbitos de intervención y con entidades muy diferentes;tomar decisiones de gran importancia para la vida de otras personas, con criterios no siempre fáciles de explicitar. Demodo que sobre estos profesionales recae a menudo la responsabilidad de adoptar decisiones con cierta premura antesituaciones realmente complejas, ante dilemas para los que no existe una única solución satisfactoria, y donde el riesgo deequivocarse es alto.
Esta difícil tarea solo puede ser abordada con éxito desde unos parámetros determinados, necesariamente compartidospor el equipo de trabajo, aunque en la práctica sean asumidos de forma muy diferente en función de la entidad, de lacomposición del equipo o del ámbito de intervención a que nos refiramos. Todos ellos constituyen el marco del trabajo enred, imprescindible desde nuestro punto de vista para conseguir algún resultado positivo con la intervenciónsocioeducativa. Este trabajo en red incorpora elementos como:
el trabajo en equipo, cohesionado y coherente;
la formación flexible y adaptada al objeto de trabajo de los profesionales implicados;
la coordinación interinstitucional;
el enfoque transdisciplinar en la interpretación de la realidad sobre la que se interviene, en la toma de decisiones y enla propia intervención.
Estos elementos constituyen uno de los ejes centrales del trabajo de los profesionales de lo social. La tarea individual,cuando se convierte en quehacer en solitario, aislado del resto de profesionales e instituciones cuya labor gira en torno alos menores/jóvenes en dificultad social, pierde su sentido si hablamos de intervención socioeducativa. Como señalaDonega:
«En realidad la participación debiera construirse no tanto a partir de la solución de los problemas como de la construcción de los problemas… de forma quehaya “una representación compartida de los problemas, es decir, una representación común de las cosas que se quieren resolver. No es suficiente concompartir las soluciones que cabe dar a determinados problemas. También es necesario que los problemas sean representados, por parte de losparticipantes, del mismo modo. E incluso esto es, la mayor parte de las veces, el resultado de un trabajo realizado, y no de unas afortunadas condiciones departida… El ahorro de tiempo que se consigue procediendo a toda prisa la definición de las soluciones se paga, en realidad, posteriormente, cuando se tratade encontrar un difícil acuerdo sobre los modos de realizar esas soluciones…”.» (Donega, 1998, 45.)
En este sentido, el equipo distribuye su trabajo de forma que los fundamentos teóricos que sustentan la intervención sondebatidos y compartidos por todos sus miembros, generando un modelo de trabajo común que caracteriza a ese equipo
132
concreto, y se transmite en su actuación cotidiana con las personas a las que atienden. El cuadro siguiente nos ofrecealgunas de las características más destacadas de un trabajo eficaz en equipos interdisciplinares. Entre ellas, lasistematización del trabajo, la elaboración y análisis de la información, la organización de las tareas, como ocupacionescomunes a todos. Teniendo en cuenta que las jerarquías existen, pero son funcionales, adecuadas a la tarea a desarrollar, yno de rango, y que las responsabilidades son compartidas.
Fuente: Elaboración propia (adaptado de José María Rueda, 1985).
El equipo es el espacio de reflexión y toma de decisiones que garantiza una aproximación más fluida y contrastada auna realidad con caras muy diferentes. Una serie de reuniones tienen lugar periódicamente para revisar las situacionessobre las que se está trabajando y efectuar esa aproximación contrastada a su realidad.
Los profesionales, en equipos de trabajo cohesionados, han de tener un alto grado de autonomía que les permita ofrecerrespuestas rápidas a situaciones cambiantes, adecuar la intervención a las características del caso tratado, a susfluctuaciones y peculiaridades. Esta alta autonomía en las acciones de los profesionales enriquece y ayuda a innovar lasrespuestas y herramientas para la intervención, pero en contrapartida exigirá un alto nivel de formación, una probadacompetencia en el manejo de estrategias y en las habilidades de comunicación y de relación con la población atendida ycon el propio equipo, así como de resiliencia y agilidad en la respuesta ante situaciones inciertas.
Por otra parte, en las actuaciones sociales podemos hablar de diferentes niveles de coordinación, relacionadosdirectamente con los tipos y procesos de intervención y con los contextos en que se realizan. Es importante, en este sentido,ubicar adecuadamente el nivel de coordinación a que nos estamos refiriendo, en relación directa con el tipo de interacciónque establecemos con las personas y las organizaciones sociales.
Todo planteamiento de coordinación interinstitucional supone, simultáneamente, un trabajo interdisciplinar. Como noshacen saber Gharajedaghi y Ackoff (1985), los temas, las disciplinas y hasta las profesiones son maneras convenientes derotular y clasificar el conocimiento. Pero el mundo no está organizado de la misma manera que el conocimiento que de éltenemos. No existen problemas físicos, químicos, biológicos, psicológicos, sociológicos o, inclusive, sistémicos. Estosadjetivos describen el punto de vista de la persona que enfrenta el problema, pero no el problema mismo. Como señalanestos autores, cualquier problema puede enfrentarse de cualquier manera, pero no todas son igualmente productivas.
El trabajo interdisciplinar ofrecerá, con el tiempo, la experiencia y la implicación del equipo, un resultado que va másallá de la comunicación entre disciplinas, y que supondrá una mejora cualitativa irreemplazable para la intervenciónsocioeducativa. Nos referimos a las actuaciones que se realizan desde planteamientos transdisciplinares [108].
133
Fuente: Novo 2002 (adaptado).
En el cuadro anterior, Novo (2002) nos ayuda a realizar el contraste entre interdisciplinariedad ytransdisciplinariedad. En él puede observarse cómo la transdisciplinariedad se hace patente a través de actuaciones que nopueden atribuirse a una u otra disciplina, a uno u otro miembro del equipo, sino que forman parte de una forma deinterpretar la realidad, de una cosmovisión, y de una forma de actuar compartida por todos los componentes del equipo.Las intervenciones se efectúan en una línea de trabajo común, elaborada y enriquecida por el propio equipo, cuya«producción» es fácilmente identificable, posee el valor de una «denominación de origen». Este tipo de elaboraciónteórico-práctica solo es atribuible a una forma de hacer y de ver la realidad que ha sido construida por un grupo depersonas a lo largo de su evolución como equipo, y que se ubica en un mismo paradigma del conocimiento.
De ahí el valor insustituible de los equipos de trabajo que, formados y compartiendo experiencia durante años, hanalcanzado este nivel de compenetración. Los esfuerzos de quienes administran los dispositivos de atención social tienenaquí una importante tarea, apoyando su funcionamiento, procurando su estabilidad e incrementando su presencia en elsistema.
3.3. Resolución de conflictos
Los educadores y los profesionales de lo social han de enfrentarse habitualmente a conflictos muy diversos,estresantes, que requieren respuestas ágiles y determinan de forma importante el resultado de las actuaciones posteriores.
En un primer momento habría que diferenciar entre las situaciones de conflicto que se producen en las diferentes etapasevolutivas —primera y segunda infancia, adolescencia y juventud— y en algunos de los contextos más representativos dela acción socioeducativa: la familia, los centros educativos y los centros de menores.
Mientras durante los primeros años de vida la mayor parte de los conflictos pueden atribuirse al crecimientomadurativo —alimentación, sueño, motricidad, contacto físico y emocional— y a la relación diádica con la madre o con elsustituto materno (Crittenden, 1988), en la segunda infancia el incremento paulatino de las relaciones sociales y familiaresextiende las posibilidades de conflicto a otros espacios: el tránsito de la dependencia a una mayor autonomía, lasrelaciones familiares asimétricas, la rivalidad fraterna, la adaptación a la escuela, la aparición de una moral autónoma…
Con la adolescencia la gama de situaciones conflictivas se ampliará y, en función de cómo hayan transcurrido losprimeros años de vida, supondrán un problema más o menos importante. A la transformación física unida a la pubertad, elafianzamiento de la identidad personal y la definición de la propia sexualidad habrá que sumar la progresiva separacióndel grupo familiar y la integración en el mundo adulto, con todas sus potenciales discordancias. Como señala FrançoisDoltó (1990), esta es una de las etapas de mayor vulnerabilidad en nuestras vidas. Una etapa que cada vez se prolonga deforma más indefinida en nuestras sociedades occidentales, hasta el punto de dar paso a la generación de los denominadosjóvenes-adultos, jóvenes que aún no han transitado de forma clara a una vida adulta autónoma y que alcanzan los diferentes
134
niveles de independencia —laboral, social, familiar, económica— cada vez a una edad más tardía y de forma menoslineal. Los procesos «de ida y vuelta» —también denominados «trayectorias yo-yo»— se vuelven frecuentes en el acceso alos diferentes espacios de autonomía; los roles vitales juveniles se vuelven confusos, cambian en poco tiempo, y provocansituaciones desconcertantes para todos, especialmente para las generaciones precedentes, poco acostumbradas a esta«circularidad» e indefinición.
Los diferentes contextos por los que transitan los menores y jóvenes en dificultad social añaden un plus de complejidada la intervención planteada como resolución de conflictos. Al entorno familiar, con sus disfunciones y «juegos», loscentros educativos con su enseñanza estandarizada, su cerrada estructura y sus elevados niveles de disciplina, lasexigencias y condicionantes del grupo de iguales, la enorme influencia de los medios de comunicación y las nuevastecnologías, se añaden las estructuras específicamente creadas para atenderles: centros de menores, centros de día,programas de muy diverso signo y procedencia que suponen una maraña de relaciones a manejar por la persona encrecimiento, un espacio en sí complejo y conflictivo.
En este contexto, un espacio socioeducativo en el que el conflicto se presenta como algo implícito es el de la atencióna menores infractores. En la base del comportamiento de estos menores hay experiencias de fracaso y de frustración quehacen vivir la existencia como problemática y difícil. La acumulación de frustraciones produce ansiedad, y la ansiedadfavorece la aparición de conductas impulsivas que escapan al control del propio adolescente, a la vez que condicionan ylimitan sus nuevas interacciones, que son percibidas como posibles fuentes de nuevas frustraciones y amenazas para suseguridad. En la intervención socioeducativa con ellos, conviene recordar, con Valverde (1988), que muchoscomportamientos juzgados como inadaptados desde los patrones sociales dominantes, suponen la mejor forma posible deadaptación del adolescente a su medio y a los problemas que éste le plantea, siendo esos comportamientos la expresión deuna buena capacidad para aceptar e incorporar las normas y valores definidos por su contexto sociocultural, por laparticular subcultura en que se encuentran inmersos.
Se han planteado múltiples enfoques y líneas de trabajo en la resolución de conflictos educativos. La Teoría delconflicto, de Burton (1991), toma como referencia la Teoría de las necesidades humanas (Elizalde, Max-Neef yHoppenhayn, 2001) y se plantea que el conflicto es inherente a las necesidades y los valores universales; su resolución hade partir de una educación en valores y para las relaciones cooperativas, a través de la negociación, la mediación y laconciliación.
Kurt Lewin (1948), desde la Teoría de campo, diferencia tres tipos de conflicto tomando como criterio la toma dedecisiones de las personas implicadas en ellos: atracción-atracción, rechazo-rechazo y atracción-rechazo. Lewicki, Hiam yOlander (1996) por su parte toman en consideración especialmente el contexto personal o grupal en que se genera elconflicto, que puede ser intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal. Para Moore (1994), sin embargo, es lacausa que origina el conflicto el punto de referencia para su abordaje; así, este autor diferencia entre conflictos derelación, de información, de intereses, estructurales o de valores.
Como vemos, los puntos de partida a la hora de interpretar el conflicto son muy diversos. Habrá también que tomar enconsideración que dependiendo del marco teórico, la conceptualización del conflicto, sus agentes y contextos, lasprioridades marcadas en uno u otro sentido, encontramos estrategias diferentes de abordaje de esta temática.
Entre ellas, la mediación se ha ido consolidando como una eficaz estrategia de solución de los conflictos en diferentescontextos. Definida como»el proceso mediante el cual los participantes, junto con la presencia de una persona o personasneutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas yllegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades» (Folberg y Taylor, 1997, 26-27), la mediación ha producido, apartir de los ochenta, numerosos modelos teóricos que fundamentan su espectacular desarrollo [109].
Desde este marco teórico se han ido diseñando y aplicando una serie de programas [110] y estrategias de intervenciónque en gran medida son aplicables y se están aplicando a la intervención con menores y jóvenes en dificultad social. Entreellas cabe destacar algunas técnicas de grupos aplicadas a la solución de conflictos —grupos T, sociogramas, ventana deJohary, V de Gowin, grupos de discusión, elaboración de escenarios de futuro, entre otras—, estrategias de organizaciónde la información —mapas conceptuales, redes semánticas—, técnicas de entrevista y estrategias de entrenamiento paramejorar el autoconcepto, las habilidades sociales y la resolución de problemas.
4. EVALUAR E INVESTIGAR PARA LA ACCIÓN
4.1. Una formación diferente
135
Los modelos clásicos de formación, si bien pueden ser adecuados en la formación inicial, se muestran poco eficacescuando hacemos referencia a una formación más especializada en el ámbito de la intervención con menores y jóvenes endificultad social. Los cursos sobre contenidos más o menos ajustados a la práctica profesional siempre aportan nuevasvisiones, nuevas técnicas y herramientas de trabajo, pero en ámbitos de actuación donde la incertidumbre es habitual,donde un día pocas veces es parecido al anterior y los modelos y estrategias de actuación han de ser adaptados yflexibilizados frecuentemente, se requiere otro tipo de formación.
«Afrontar las incertidumbres» es uno de los «siete saberes» necesarios para la educación del futuro enunciados porEdgar Morin, y sin duda una de las tareas cotidianas de los profesionales que trabajan con menores y jóvenes en dificultadsocial; formarse para ello es a la vez una necesidad y una tarea de futuro. Como señala Michela Mayer:
«Actuar en la incertidumbre requiere capacidades y competencias que la sociedad, justo ahora, está empezando a identificar y que, por lo tanto, todavía noha empezado a construir de un modo consciente a través de las instituciones educativas. Se trata de construir flexibilidad de pensamiento, capacidad crítica,resistencia a las frustraciones, pero también algo más: una “capacidad negativa”, una capacidad de ser en la incertidumbre, de aceptar momentos deindeterminación y de recoger lasz potencialidades de comprensión y de acción connaturales a esos momentos, de contentarse con «conocimientosincompletos», de dejar que los acontecimientos sigan su curso sin pretender determinar ese curso o punto de llegada. No se trata de renunciar a actuar, sinode abrirse para escuchar y comprender, construyendo sistemas y esquemas de acción que se adapten al contexto y al nivel de comprensión conseguido. Setrata de una capacidad de no aceptar las cosas por su significado banal y dado, sino de dejar en suspenso el juicio o el ansia de solución para construirsignificados nuevos.» (Michela Mayer, 2002, 92.)
Desde este planteamiento, podemos señalar algunas líneas de una formación que va más allá de los enfoquestradicionales. En primer lugar, podemos hablar de la necesidad de una formación simultánea de equipos completos, con laparticipación de todos los componentes de un mismo equipo socioeducativo, independientemente de su formación inicial,de su «titulación». Como señala Zabala:
«Los títulos la mayoría de las veces solamente representan lo que se querría ser y muchas veces no se es. Yo no me veo representado por muchoscolectivos académicos; en cambio, me siento más cerca de aquellos que, independientemente de su titulación, entienden que su objetivo es ayudar, en suespacio de intervención, a mejorar día a día la educación.» (Zabala, 1999: 11.)
En este tipo de formación los contenidos pueden ser elegidos por el propio equipo, en función de sus prioridades, oresponder a las aportaciones que desde el campo de la investigación y la innovación educativa se están produciendo en suámbito de trabajo. A través de la formación conjunta se construye paulatinamente un modelo contextualizado yeminentemente práctico, útil en la intervención socioeducativa cotidiana. En torno a las mismas aportaciones teóricas oteórico-prácticas, los profesionales aprenden en equipo a establecer criterios y mecanismos para la descripción einterpretación de la realidad, la valoración y la toma de decisiones, la evaluación y la realimentación de los procesosemprendidos con los menores/jóvenes en su entorno. Los contenidos, las técnicas y estrategias elaborados llegan a formarparte de un bagaje común, de una base para la acción compartida por todo el equipo, con una enorme capacidad detransformación de la realidad.
En segundo lugar habría que situar una formación no tan instrumental como centrada en la estrategia y en el acuerdo entorno a los principios de actuación. El posicionamiento teórico de los profesionales, a través del conocimiento de losdistintos modelos de intervención y las líneas de pensamiento que los sustentan, del análisis crítico e informado de larealidad social, de la reflexión y el debate en torno a los paradigmas que guían nuestros aprendizajes y nuestra práctica,será la clave para cimentar una sólida estructura de funcionamiento, con una visión actualizada y coherente del mundo enque vivimos y del papel que ocupamos en él, así como el que ocupan los jóvenes con los que trabajamos.
En tercer lugar podemos hablar de una formación que implica supervisión, revisión en equipo de las formas deorganización, de los modos y maneras en que se toman decisiones, sobre quien las toma, cuándo y por qué, y acerca de lasrepercusiones de los afectos y las formas de comportarse de los profesionales con los que se comparte el trabajocotidiano. Y de las consecuencias que todo ello tiene en el desempeño de la tarea y en la relación que se establece con lossujetos de nuestra intervención.
Como cuarto elemento, hemos de referirnos a una formación para la competencia, para la eficacia en la tarea. Unestudio realizado recientemente (Bautista-Cerro y Melendro, 2011) aporta información sobre aquellas competenciasprofesionales que los propios educadores sociales y los menores y jóvenes con quien trabajan reconocen como prioritariasen el desarrollo de la intervención socioeducativa en este ámbito. Sintetizando la triangulación entre ambas perspectivas—profesionales y menores/jóvenes—, las competencias a desarrollar preferentemente en los profesionales que intervienencon menores y jóvenes en dificultad social son las mencionadas en la tabla siguiente.
1. Analizar la realidad desde una comprensión sistémica integrando los diferentes conocimientos, metodologías y enfoques.2. Formular juicios a partir de una información que puede ser incompleta para fundamentar el desarrollo de intervenciones socioeducativas.3. Fomentar y desarrollar actitudes, valores y formas de relación social con los diferentes colectivos, desde una perspectiva que tome en consideración el códigoético profesional.
136
4. Diseñar planes, programas y proyectos eficaces, innovadores y contextualizados de intervención socioeducativa y de funcionamiento de los recursos educativosdesde los que se trabaja.5. Utilizar los mecanismos de gestión de recursos y coordinación con entidades, programas y equipamientos, en diferentes contextos y para las diferentesnecesidades de la población atendida.6. Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias de intervención socioeducativa.7. Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre acciones, procesos y resultados socioeducativos.
(Bautista-Cerro y Melendro, 2011: 196)
Por último, aunque no por su menor importancia, una formación que potencie la creatividad, la diversidad, lainnovación, que cruce las líneas de la disciplinariedad y recoja «lo mejor de cada casa», lo mejor de cada experiencia, decada formación, de cada perspectiva sobre el acontecer cotidiano. Porque la innovación y la creatividad es imprescindiblepara apoyar a los educadores en la elaboración de sus propias herramientas, de sus instrumentos de trabajo que, en muchasocasiones, serán únicos, válidos para ese grupo de jóvenes, para ese adolescente, para esa concreta dinámica familiar,difícilmente repetible. Como comentábamos anteriormente, una formación que indague y profundice sobre las «reservas deredundancia», los conocimientos adquiridos y perfeccionados con el tiempo que producen estrategias eficaces,determinadas y flexibles en función del contexto; conocimientos que con el tiempo, forman parte activa de la estructura depensamiento y de acción del profesional que interviene.
Una formación que, en definitiva, proporcione instrumentos para afrontar la incertidumbre y el cambio, no verdadesacabadas ni herramientas estandarizadas que, siendo útiles circunstancialmente, llegan a hacernos creer que sin ellas nohay posibilidad de intervención, nos crean la dependencia del experto externo que ha de decirnos cómo, cuándo y dóndehacer, y obstaculizan nuestra propia búsqueda de soluciones originales, adaptadas, flexibles y, en general, mucho máseficaces.
4.2. Evaluación procesual y flexible
La evaluación y, junto a ella, la investigación, son aspectos clave para el adecuado desarrollo de la intervenciónsocioeducativa. Son actividades que aportan información al sistema sobre su propio funcionamiento, y que sirven para queéste se adecue y consiga sus mejores resultados en función de los cambios que se producen en su entorno, en el contextoinstitucional y en la realidad cotidiana sobre la que tiene el encargo de intervenir.
Hay diferentes modelos de evaluación, muchos de ellos de corte lineal, centrados en el contraste entre los objetivospropuestos y los resultados obtenidos. Estos son los más conocidos y utilizados, especialmente cuando evaluamosprogramaciones, planificaciones a medio o largo plazo con un planteamiento poco dinámico, paquetes de objetivos,actuaciones e indicadores que corresponden a un periodo de tiempo determinado y que se plantean como inamovibles enél.
«Elaborar, implementar y utilizar un sistema de evaluación para un proyecto concreto es una tarea ciertamente compleja, que tiene más adeptos en la teoríaque en la práctica. Pero mientras no pasemos de unos simples porcentajes numéricos como exclusivo reflejo de lo que ha sido un proyecto, difícilmente sepueden hacer valoraciones objetivas sobre el funcionamiento y los resultados del mismo.» (Proyecto Telémaco, 2005: 168.)
Desde finales del pasado siglo se vienen desarrollando, sin embargo, modelos de evaluación procesual, circular yflexible. Podemos mencionar entre ellos algunos especialmente relevantes y útiles para el tipo de intervenciónsocioeducativa que se realiza con menores y jóvenes en dificultad social, como son la investigación-acción, los modelosde evaluación para la toma de decisiones, o los planteamientos del trabajo con hipótesis de corte sistémico, entre otros.
Cuando hablamos de evaluación nos referimos a un proceso continuo de realimentación, de transformación de lasestructuras y formas de hacer en función de la información que el sistema nos aporta. Aunque las actividades de evaluaciónson interactivas, y difícilmente pueden segmentarse sin que perdamos una parte importante de información, a nivel prácticopodemos diferenciar distintos espacios de aplicación de procesos de evaluación.
Por una parte podemos hablar de un espacio para la valoración inicial, de tipo diagnóstico, con el importante matiz deque esta evaluación no tiene una «existencia propia», sino que forma parte de la intervención en sus fases iniciales.Indagamos, y a la vez somos indagados por el menor y su familia, y así se establece un proceso interactivo que ya no tendráfin. El diagnóstico será tan efímero como el siguiente paso que demos en la relación, y las hipótesis que originalmenteestablecimos cambiarán y se readaptarán, influyendo en nuestras actuaciones y recibiendo el impacto de la reacción delmenor o del joven —del grupo familiar, del grupo de iguales— con quienes trabajamos.
Otro espacio de evaluación clave es el que se refiere a la evolución del menor/joven en relación a los elementos quecomponen su itinerario personal y social, y especialmente en lo relativo a la evolución experimentada en las diferenteshabilidades para organizar su vida de forma estable, constructiva y coherente. Mediante este espacio de evaluación
137
comprobamos el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes que los menores/jóvenes van desarrollando en relacióncon el proceso socioeducativo seguido.
Pero no sólo evaluamos a través de los resultados alcanzados por el/la menor/ joven, sino también a partir de losprocesos seguidos y de las interacciones que se han producido entre los diferentes elementos de su sistema relacional. Paraello tenemos en cuenta la adecuación del proceso de intervención y su efectividad desde parámetros de oportunidad ycalidad en la atención dispensada, junto a la capacitación y satisfacción de los menores/jóvenes participantes —y susfamilias— en las diferentes actividades realizadas. La tarea del equipo y su rendimiento componen otro elemento deevaluación. Bajo el principio de mejora continua, el equipo (Melendro, 2007):
Identifica y describe tanto las dificultades encontradas como los resultados positivos alcanzados en el procesoformativo y de intervención socioeducativa.
Analiza las desviaciones encontradas entre los resultados obtenidos y los objetivos propuestos.
Valora las respuestas y soluciones aportadas a dichas desviaciones.
Sistematiza e introduce de forma estable en la estructura de funcionamiento las soluciones aportadas y valoradaspositivamente.
En cuanto a las necesidades y carencias que han sido detectadas en los procesos de evaluación en este ámbito, cabedestacar las siguientes (Proyecto Telémaco, 2005):
La necesidad de establecer criterios de actuación y evaluación unificados.
La carencia de instrumentos y técnicas de evaluación de uso sistemático y unificado, y en concreto la ausencia demodelos de evaluación compartidos entre las diferentes entidades e instituciones intervinientes.
La carencia de instrumentos de evaluación de procesos por parte de los propios menores/jóvenes y sus gruposfamiliares.
La necesidad de desarrollar sistemas de seguimiento a medio plazo que informen de la trayectoria de losmenores/jóvenes y sus familias a su salida del proceso de intervención.
4.3. Investigar desde y para la acción: aportaciones a la intervención
La investigación sobre intervención educativa con menores y jóvenes en dificultad social ha avanzado enormementedesde inicios de los años ochenta hasta el momento actual, tratando temas diversos en diferentes periodos. Así porejemplo, en una secuencia claramente identificable, podemos hablar de investigación sobre malos tratos a la infancia entres momentos consecutivos: mientras en los años ochenta se profundizó en la discriminación de factores de riesgo, sutipificación e incidencia, en los noventa se desarrollaron estudios sobre factores protectores y a principios de los dos milse comenzó a trabajar sobre resiliencia. Otros temas de investigación relevantes desarrollados en este periodo tienen quever con la atención a adolescentes en riesgo, a menores infractores, con la inserción sociolaboral y el tránsito a la vidaadulta de jóvenes en dificultad social, con los efectos del acogimiento residencial versus el acogimiento familiar, con losprocesos de adopción, las actuaciones con grupos juveniles violentos, la intervención con menores/jóvenes inmigrantes…
Aunque los enfoques metodológicos desde los que se abordan estas investigaciones son muy variados, si es destacableuna mayor proliferación del componente cualitativo en los estudios descriptivos —en numerosas ocasiones combinado conel cuantitativo— y en lo que se refiere a la investigación sobre intervención, un amplio predominio de la investigación-acción. El enfoque cuantitativo prima sin embargo en la investigación evaluativa y en la incidencia del riesgo y ladificultad social en la población infantil, adolescente y juvenil.
A continuación ofrecemos una breve panorámica de algunas de las principales líneas de investigación activas, susrepresentantes y principales aportaciones. Se trata de un espacio de reflexión y de implicación entre teoría y prácticafundamental para la mejora permanente de la intervención socioeducativa con menores y jóvenes en dificultad social.Aunque la amplitud del tema impide dedicar un espacio relevante aquí a todas y cada una de las líneas de investigaciónactivas, haremos una breve reseña al menos de aquellas a las que consideramos más significativas.
Uno de los espacios de investigación más frecuentados tiene que ver, como comentábamos anteriormente, con laprevención y atención a situaciones de maltrato en la infancia. En nuestro país, a finales de los años ochenta los estudiosde De Paul [111] sobre identificación de factores de riesgo en el maltrato infantil marcaron un hito, seguido por numerososautores que continuaron investigando esta temática en la década de los noventa (Inglés, Osuna, Gracia, Musitu, Palacios,Cerezo, Casas, Arruabarrena). Como ya se ha reseñado en otro capítulo de este libro, la investigación fue avanzando hacia
138
la localización y descripción de indicadores de protección, para derivar en los últimos años hacia los estudios sobreresiliencia [112].
El acogimiento residencial ha sido también investigado de forma permanente en las últimas décadas. Junto al interéspor destacar e implementar las buenas prácticas en la atención residencial a menores, nuevas y prometedoras líneas deinvestigación han surgido en relación a los jóvenes extutelados, la percepción de su historia de internamiento, su tránsito ala vida adulta y los obstáculos con los que se encuentran en él (Fernández del Valle, 1998; García Barriocanal, Imaña y Dela Herrán, 2007; Casas y Montserrat, 2009; Cruz, 2011; Melendro, 2010).
Sobre el tránsito a la vida adulta de los adolescentes y jóvenes en dificultad social encontramos otro grupo deinvestigaciones internacionales [113] que abordan esta realidad desde una metodología centrada en el estudio de casos y enel contraste entre diferentes grupos de población adolescente y juvenil — población atendida por el sistema de protección,población en riesgo y población juvenil sin señalamiento social. Entre los trabajos más centrados en estrategias y técnicasde intervención podemos situar el dirigido por Goyette (2007), quien en una entre los años 2004 y 2007 diseña eimplementa proyecto PQJ (Projet Qualifications des Jeunes) y una serie de instrumentos de diagnóstico sobre el tránsito ala vida adulta, construidos participativamente con jóvenes procedentes del sistema de protección (EVA: evaluation duniveau de l’autonomie). En nuestro país, una serie de investigaciones dirigidas por Melendro (2007, 2010) profundizan enlos efectos de las metodologías y estrategias de intervención socioeducativa que se están utilizando para procurar el mayoréxito en la inserción personal, social y laboral de esta población.
Otro ámbito de investigación muy desarrollado en los últimos años es el relativo a la intervención con menoresinfractores. El modelo del Pensamiento Prosocial, procedente del Programa de Razonamiento y Rehabilitación de laUniversidad de Otawa, ha sido uno de los más estudiados, junto al Enfoque Psicoeducativo propuesto por los tambiéncanadienses Le Blanc, Dionne, Proulx, Gregoire y Trudeau (1998), de la Universidad de Montreal. Los estadounidensesHenggeler, Shoenwald, Bourdin, Rowland y Cunnigham (1998) desarrollaron, por su parte, el M.S.T (MultisistemicTreatament of antisocial behavoir in children and adolescents), un programa basado en la Teoría de Sistemas que proponeuna serie de principios de tratamiento multisistémico dirigido a niños y adolescentes con conductas antisociales. Ennuestro país cabe destacar, en este ámbito, las investigaciones de Graña, Garrido y González Cieza (2007), las deCapdevila, Ferrer y Luque (2005) y las de Fernández Molina y Rechea (2006), sobre las características de los y lasmenores infractores/as, el nivel de reincidencia y su relación con la planificación del tratamiento y la intervención.
Hay, como mencionábamos, otros ámbitos relevantes de investigación en relación a menores y jóvenes en dificultadsocial —como el acogimiento familiar y la adopción, la terapia familiar, la atención a menores inmigrantes…—, aunquequizás se ha profundizado e insistido menos en ellos desde enfoques socioeducativos.
Para cerrar este apartado sobre investigación, es importante por último resaltar un campo emergente pero esencial parahacer explícita y dar valor a la tarea de quienes trabajan e investigan en este ámbito social y educativo: la investigaciónsobre «tasas de retorno». Este término viene a designar la producción de beneficios sociales y económicos a través de laintervención socioeducativa, contrastando los costes de esta con lo que los menores ya adultos «devuelven» a la sociedada través de su empleo, su contribución a costear los gastos sociales y su plena inserción social y laboral (Schultz, 1981;Bracho y Zamudio, 1995). Estos beneficios son de difícil evaluación —al menos cuantitativa— ya que hacen referencia aindicadores sobre mejoras en aspectos como, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos: el bienestar social general de lapoblación, la construcción de una ciudadanía responsable y un futuro sostenible social y ambientalmente, el incremento dela productividad laboral, el adecuado relevo generacional en el empleo, la sensibilización social del mundo empresarial,la seguridad ciudadana, el incremento de la eficiencia de los servicios sociales, la mayor visibilidad y solidaridad con loscolectivos vulnerables…
Aunque son escasos los estudios realizados desde esta perspectiva y estamos aún lejos de dar forma a este reto, en laactual coyuntura socioeconómica resulta transcendental impulsar este tipo de trabajos de evaluación-investigación-divulgación, que ayuden a situar a los profesionales de lo social en el merecido lugar que les corresponde por susaportaciones a una sociedad más justa, solidaria educada y sostenible.
[88] Una realidad que se identifica con diferentes espacios críticos —por lo que suponen de riesgo extremo, como ha descrito magistralmente el sociólogo alemánU. Beck (1998)— y también de transformación global: la crisis económica y social, la crisis ecológica, la aceleración de las comunicaciones y los flujos de información,personas y mercancías, o el cambio de paradigma en el conocimiento científico, son algunas de sus manifestaciones destacadas.
[89] El planteamiento que ha de hacerse de la educación para la vida en un mundo global es mucho más complejo, en cierta forma, que la idea de educaciónque, procedente de la «Ilustración», había impregnado nuestros sistemas educativos. Como afirman Burbules y Torres (2001), «la familia, el trabajo y la ciudadanía,principales fuentes de identificación en la educación de la Ilustración, siguen siendo importantes, ciertamente, pero se están volviendo más efímeras, comprometidas
139
por la movilidad y la competencia con otras fuentes de afiliación».[90] Si bien el uso del término «menor» despierta a menudo susceptibilidades y recelos, por el juego de significados que se le pueden atribuir, aquí es utilizado en
sentido estricto para los menores de edad cronológica —entre el momento del nacimiento y el cumplimiento de la mayoría de edad, a los dieciocho años— a fin deevitar la repetición de términos como infancia, niño, adolescencia, adolescentes… que haría farragosa y dificultarían una lectura fluida del texto. En el mismo sentidohemos de justificar el uso del masculino para representar realidades que, en muchas ocasiones, habrían de referirse tanto al género masculino como al femenino.
[91] El título universitario de Diplomado en Educación Social fue establecido por Real Decreto 1420/1991 de 30 de agosto (BOE de 10 de octubre de 1991).[92] Deconstrucción entendida en el sentido de Derrida, como metalenguaje que interpreta las realidades contrastando las diferentes interpretaciones que las
explican, más allá de su significado unívoco y aparentemente evidente.[93] Ver apartados 2.4 y 3.2 de este capítulo.[94] Un interesante resultado de la aplicación de estos principios al ámbito de la intervención socioeducativa lo constituye la caracterización y validación del
modelo EFIS, de Estrategias Flexibles de Intervención Socioeducativa (Melendro 2007, 2010). Se trata de una metodología contrapuesta a los modelos de tipo lineal —corresponsables de numerosas e irreversibles trayectorias fallidas en nuestros jóvenes en dificultad— y que plantea la necesidad de intervenir desde pautas deactuación adaptadas a la diversidad de escenarios y situaciones que pueden presentarse con esta población y, lo que es más importante, a su carácter fluctuante,cambiante.
[95] Ver apartado 3.2.[96] Desde el pensamiento complejo se ha abordado el ámbito de la educación a través de la obra de destacados autores como Morin, Ciurana, Prigogine, Motta,
Lerbet-Sereni, García, Novo, Marpegan.[97] Para Bertalanffy estas «isomorfias» indican los paralelismos, homologías o «uniformidades de un alto nivel de abstracción» existentes entre concepciones y
modelos teóricos procedentes de paradigmas o de campos de conocimiento muy diferentes. (Bertalanffy 1975: 156)[98] En el sentido expresado por E. Morin (1984): la noción de evento ha sido utilizada para lo que es improbable, accidental, aleatorio, singular, concreto,
histórico,… y también para todo lo que adviene en el tiempo, es decir, todo lo que tiene nacimiento y fin, todo lo que depende de una ontología temporal, situado en lairreversibilidad del tiempo. En consecuencia, señala este autor, la noción de evento solo adquiere su sentido en relación al sistema al que afecta.
[99] Desde la década de los ochenta hasta nuestros días, Moles se ha centrado en la elaboración de una Ecología de las Acciones; es decir, una teoría en la queconfluyen conceptos de la Microsociología con desarrollos de la Psicología Cognitiva y de la Sociología de la Acción.
[100] «La principal dificultad de los ciudadanos de hoy, sobre todo de aquellos que tienen la responsabilidad de educar a los futuros ciudadanos, es la de renunciara la ilusión de control y previsión propias del siglo que acaba de terminar, para aceptar, junto con los límites de nuestros conocimientos, el posible riesgo que encierrantodas nuestras acciones o no acciones.» (Mayer, 2001, p. 89).
[101] El principio de incertidumbre está relacionado con el mismo concepto del premio Nobel de física, Werner Heisenberg.[102] «La estrategia elabora un guión de acción examinando las certezas y las incertidumbres de la situación, las probabilidades e improbabilidades. El guión
puede y debe modificarse según la información recogida, el azar, contratiempos u oportunidades con que se tropiece en el curso del camino.» (Morin, 2005: 109.)[103] Consistencia implica estabilidad, solidez, coherencia, cualidades fundamentales en la relación del educador y demás intervinientes con la población con la
que trabajan.[104] Término del argot de la calle, en las «banlieues», los barrios marginales de la periferia de las grandes ciudades francesas, que se puede traducir por
«charlatán».[105] Siguiendo las indicaciones de Kees van der Heijden (1998), se requieren por lo menos dos escenarios de futuro diferentes, y nos más de cuatro, y deben
representar una perspectiva innovadora y original del futuro.[106] Elaboración propia a partir de los trabajos de De Paul y Aruabarrena (1996), López (2008, 1995), Barudy y Dantagnan (2005), Crittenden (1992, 1988),
Gracia y Musitu (1993).[107] Ver apartado 3.2.[108] La transdisciplinariedad ha sido planteada como una forma de acceso al conocimiento por autores como J.Piaget o C. Scurati; de forma similar a como lo
hace el concepto de metadisciplinariedad, explica no tanto la forma de vincular diferentes disciplinas entre sí, como la forma de concebir o ver la realidadprescindiendo de ellas como punto de partida (Zabala, 1999). Su intención es explicar la realidad sin parcelaciones, respondiendo a la idea de que nuestra primeraaproximación a cualquier conocimiento es de tipo sincrético, global, holístico, en definitiva no parcelado ni parcelable.
[109] El modelo Harvard que defiende la negociación colaborativa entre los implicados; el modelo Transformativo, que se plantea como objetivo el desarrollo decapacidades éticas y la mejora del autoconcepto en las personas en conflicto; el modelo Circular Narrativo, que partiendo de los principios de la teoría de sistemasofrece el protagonismo a las narraciones del conflicto por las partes y su carga emocional explícita y latente (Sluzki, 1996.)
[110] El programa de habilidades sociales en la infancia de Wood y Kazdin; el programa de aprendizaje estructurado de Goldstein; el programa para «Padreseficaces con entrenamiento sistemático» de Dinkmeyer o los programas de intervención con familias desestructuradas como el programa «Stren gthenin family andself» de Jonson o el programa «Children of divorce intervention program» de Pedro-Carroll y Alpert-Gillis (De Codés, 2005: 272.)
[111] De Paul, J. et al. (1988). Maltrato y abandono infantil: identificación de factores de riesgo. Vitoria: Gobierno Vasco.[112] Ver capítulo 3 sobre «Los escenarios de intervención».[113] Desde inicios del dos mil, los canadienses Goyette, Yergueau, Pauzé y Toupin y los estadounidenses Lenz-Rashid, Stein y Reilly.
140
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AA.VV. (1986). Maltrato y violencia infantojuvenil. Buenos Aires: Asociación Argentina para Unicef.AA.VV. (1993). Maltrato infantil y Minusvalía. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid: INSERSO.AA.VV. (1996). El Maltrato y Protección a la Infancia en España. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.AGNEW, R. (2009). «Foundation for a general Strain Theory of crime a delinquency». En F. R. Scarpitti, Nielsen, A. L. and
Miller, J. M. (eds.). Crime and Criminals: Contemporary and Classic Readings in Criminology. New York: OxfordUniversity Press.
ALMQVIST, K. and BROBERG, A. G. (2003). «Young children traumatized by organized violence together with their mothers-thecritical effects of damaged internal representations». Attachment and Human Development, 5, 367-380.
ALONSO, A.; FORÉS, A.; MIR, E. y TRINIDAD, C. (2003). «Construint una pedagogia de l’acompanyament: acompanyar des de ladidàctica per despertar vides», Revista Catalana de Pedagogia, 2, 35-45.
ALUEDSE, O. (2006). «Bullying in Schools: A form of child abuse in schools». Educational Research Quarterly, 30(1), 37-41.
AMORÓS, P. y AYERBE, P. (2000). Intervención educativa en inadaptación social. Madrid: Síntesis.ANDREOU, E.; DIDASKALOU, E. and VLACHOU, A. (2007). «Evaluating the Effectiveness of a Curriculum-based Anti-bullying
Intervention Program in Greek Primary Schools». Educational Psychology, 27, 693-711.ANGENENT, H. and MAN, A. (1996). Background Factors of Juvenile Delinquency. New York: Peter Lang Publishing.AÑAÑOS, F. (1998). «Intervención en el menor abandonado y/o desamparado desde el Educador social». Pedagogía social.
Revista Interuniversitaria 5, 209-232.— (2001). «Algunos entornos generadores de situaciones de riesgo», Pedagogía social. Revista Interuniversitaria. 9, 359-
376.— (coord.) (2010). Educación social en contextos de riesgo y de conflicto. Las mujeres en las prisiones. Barcelona:
Gedisa.ARAGONÉS, J. I. (1986). «Cognición ambiental». En Jiménez Burillo y Aragonés. Introducción a la psicología ambiental.
Madrid: Alianza.ARENAS, C. (2003). Historia económica del trabajo (siglo xix y xx). Madrid: Tecnos.ARÉVALO, O. (1996). Juventud y modernización tecnológica. Pasos. San José de Costa Rica: Departamento Ecuménico de
Investigaciones (DEI). Número especial.ARIÑO, A. (2005). «Las transformaciones culturales de la modernidad». En García Ferrando, M. (coord.). Pensar nuestra
sociedad global. Fundamentos de sociología. Valencia: Tirant Lo Blanch.ARMSTRONG M. I.; BIRNIE-LEFTCOVITCH and UNGAR, M. T. (2005). «Pathways between social support, family well being, quality of
parenting, and child resilience: what we know». Journal of Child and Family Studies, 14, 269-281.ARNILLAS, G.; PAUCCAR, N. (2006). Monitoreo y Evaluación de la Participación infantil en Proyectos de Desarrollo . Lima:
Save the Children.ARRUABARRENA, M. I. (1987). «Un modelo causal de los malos tratos y abandono infantil», Zerbitzuan, 4, 8-l6.— y DE PAÚL, J. (1995). «Los problemas de tratamiento de familias con problemas de maltrato y abandono infantil:
descripción y evaluación». Infancia y Aprendizaje, 71.— y DE PAÚL, J. (2005). Maltrato a los niños en la familia. Evaluación y tratamiento. Madrid: Pirámide.ASEDES (2004). El educador y la educadora social en el Estado Español: una concreción de su trabajo en centros
escolares. Recuperado de http://www.eduso.net.— (2007). Documentos profesionalizadores. Definición de Educación Social. Código deontológico del educador y la
educadora social. Catálogo de funciones y Competencias del educador y la educadora social. Recuperado dehttp://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EDUCADORES SOCIALES (AIEJI) (2005). Marco Conceptual de las Competencias del EducadorSocial. Recuperado de www.aieji.net.
141
AYALA, L. y CANTÓ, O. (2009). Políticas económicas y pobreza infantil. Análisis y Propuestas sobre pobreza infantil enEspaña. Madrid: UNICEF.
— ; MARTÍNEZ, R. y SASTRE, M. (2006). Familia, Infancia y Privación Social: Estudio de las situaciones de pobreza en laInfancia. Madrid: FOESSA.
BAGGIO (2006). Fraternidad. Principio olvidado. Buenos Aires: Ciudad Nueva.BAILEY, S. (2001). «Evaluación psiquiátrica del niño y del adolescente violento destinada a su comprensión y a una
intervención eficaz». En V. Varma (ed.). La violencia en niños y adolescentes. México: Trillas.BALLESTER, L. y otros (2004). Metodología para el trabajo socioeducativo en red. IV Congreso Nacional del Educador/a
Social. Santiago de Compostela, 30 de septiembre-2 de octubre.BALSELLS, A. (1997) Maltractament infantil i educació familiar. Universitat de Lleida: Lleida.— (2003). «La infancia en riesgo social desde la sociedad del bienestar». Teoría de la Educación, 4.BÁRCENA ORBE, F.; GIL CANTERO, F. y JOVER OLMEDA; G. (1993). «The ethical dimension of teaching: review and proposal».
Journal of Moral Education, 22:3, 241-252.BARROS, A. J.; MATIJASEVICH, A.; SANTOS, I. S. and HALPERN, R. (2010). «Child development in a birth cohort: effect of child
stimulation is stronger in less educated mothers». International Journal of Epidemiology, 39, 285-294.BARUDY, J. y DANTAGNAN, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia. Barcelona: Gedisa.BATLLE, R. (2009). «El servicio en el aprendizaje servicio». J. M. Puig (coord.): Aprendizaje servicio. Educación y
compromiso cívico (71-90). Barcelona: Graó.BAUTISTA-CERRO, M. J. y MELENDRO, M. (2011). «Competencias para la intervención socioeducativa con jóvenes en dificultad
social». Educación XX1, 14, 179-200.BECHTEL. R. (2010). «Ambientes que dañan a los niños». M.; Frías and V. Corral. (2010). Niñez, Adolescencia y Problemas
Sociales. México D.F.: Plaza y Valdés.BECK, A. T.; BROWN, G. K.; STEER, R. A.; KUYKEN, W. and GRISHAM, J. (2001). «Psychometric properties of the Beck Self-Esteem
Scales». Behavior Research and Therapy, 39, 115-124.— (1998). ¿Qué es la globalización? Madrid: Paidós.— (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.— y BECK-GEMSHEIM, E. (2003). La individualización. Barcelona: Paidós.— y PLANAS, J. (2003). Expansión educativa y mercado de trabajo. Estudio comparativo realizado en cinco países
europeos: Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, con referencia a los EEUU. Madrid: MTSS.BELSKY, J. (1980). «Child Maltreatment an Ecological Integration», American Psychologist, 35, 320-335.— (1993). «Etiology of child maltreatment, a developmental-ecological analysis». Psychological Bulletin, 114 (3), 413-
434.BENÍTEZ, J. L. y JUSTICIA, F. (2006). «El maltrato entre iguales: descripción y análisis del fenómeno». Revista electrónica de
investigación psicoeducativa, 9, 151-170.BERAN, T. (2008). «Stability of Harassment in Children: Analysis of the Canadian National Longitudinal Survey of Children
and Youth Data». The Journal of Psychology, 142(2), 131-146.BERRY, J. W. (1997). «Immigration, acculturation and adaptation». Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5-
68.— (2009). «Acculturation and Adaptation in a New Society». International Migration, 30, 69-85.BERTALANFFY, L. (1975). Perspectivas en la teoría general de sistemas. Madrid: Alianza.BIFANI, P. (1984). Desarrollo y medio ambiente. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.BOBBIO (1993). Igualdad y libertad. Barcelona: Paidós.BOLETÍN número 12. Estadística básica de medidas de protección a la infancia. Recuperado de
http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/productos/home.htm.BONIL, J.; GUILERA, M.; TARÍN, R. M.; FONOLLEDA, M. y PUJOL, R. M. (2004). Evaluar el grado de incorporación de la complejidad
en las producciones del alumnado: propuestas de indicadores. Investigación en la escuela, 53, 99-107.BORSTEIN J. C. y ROMERO, G. (2001). «Relato para trabajar el tema de la ciudadanía desde la óptica de la marginación».
Aprender a pensar, Revista Iberoamericana. 23-24, 57-65.BOSCH, C.; CLIMENT, T. y PUIG, J. M. (2009). «Partenariado y redes sociales para el aprendizaje servicio». En J. M. Puig
(coord.). Aprendizaje servicio. Educación y compromiso cívico (127-150). Barcelona: Graó.BOWLBY, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. London: Basic Books.BRACHO, T. y ZAMUDIO, A. (1995). Tasas de retorno de la educación general especializada del nivel medio superior. Ajuste
por desempleo. Documento de trabajo n.º 45. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.BRADSHAW, C. P.; SAWYER, A. L. and O’BRENNAN, L. M. (2007). «Bullying and peer victimization at school: Perceptual
differences between students and school staff». School Psychology Review, 36, 359-380.
142
— ; SAWYER, A. L. and O’BRENNAN, L. M. (2009) «A Social Disorganization Perspective on Bullying-Related Attitudes andBehaviors: The Influence of School Context». American Journal of Community Psychology, 43, 204-220.
BRINGUÉ, X.; SÁDABA, CH. (2009). La generación interactiva en España. Niños y adolescentes ante las pantallas. Barcelona:Ariel y Fundación Telefónica.
BRONFENBRENNER, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Buenos Aires: Paidós.BRULLET y TORRABADELLA (2004). «La infancia en las dinámicas de transformación familiar». En García-Milà, M. y Gómez-
Granell, C. (coords.) Infancia y familias: realidades y tendencias (37-62). Barcelona: Ariel.— y BELZUNEGUI, A. (2003). Flexibilidad y formación. Una crítica sociológica al discurso de las competencias. Barcelona:
Icaria.BURBULES, N. y TORRES, C. (2001). «Globalización y Educación». Revista de Educación, número extraordinario.BUREAU OF LABOR STATISTICS (2011). «Employment and Unemployment among Youth Summary». Recuperado de
http://bls.gov/.BURFEIND, J.W. and BARTUSCH, D. J. (2006) Juvenile Delinquency: An Integrated Approach. Sudbury, MA: Jones and Bartlett
Publishers.BURTON, J. (1990). Conflict: Resolution and prevention. New York: St. Martin’s Press.CABRERA, P. J. (2000). La acción social con personas sin hogar en España. Madrid: Cáritas.— y RUBIO, M. J. (2003). Personas Sin Techo en Madrid. Diagnóstico y Propuestas de actuación. Madrid: Universidad
Pontificia Comillas de Madrid y Comunidad de Madrid.CACHÓN, L. (comp.) (1999). Juventudes, mercados de trabajo y políticas de empleo. Valencia.— (2004a). Informe juventud en España 2004. Parte 2. Economía y empleo: procesos de transición. Madrid: INJUVE.— (2004b). «Las políticas de transición: estrategias de actores y políticas de empleo juvenil en Europa». Revista Estudios
de Juventud, 65, 51-63.CADOTTE, R. (2 0 0 9 ) . L’enseignement en milieux défavorisés. Recuperado de
http://www.milieuxdefavorises.org/quartier.html.CALVO SASTRE, A. M. (1997). «Animación Sociocultural en la infancia. La educación en el tiempo libre». En Trillas, J.
Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos (212-221). Barcelona. Ariel.CAMACHO, H. et al (2001). El enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. Madrid: CIDEAL.CANTÓN, J. y CORTÉS, M. A. (1997). Malos tratos y abuso sexual infantil. Madrid: Siglo XXI.CAPDEVILA, M.; FERRER, M. y LUQUE, E. (2005). La reincidència en el delicte en la justícia de menors. Barcelona: Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. (Documents de Treball).CARBALLEDA, A. (2006). El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención. Buenos Aires:
Editorial Espacio.CARBONELL, J. (2009). Una educación para mañana. Barcelona: Octaedro.CARIDE, J. A. (1991). «La Educación Ambiental: concepto, historia y perspectivas». En Caride, J. A. et al. Educación
Ambiental: realidades y perspectivas. Santiago de Compostela: Tórculo.— y MEIRA, P. A. (2001). Educación ambiental y desarrollo humano. Barcelona: Ariel.— (2004). Las fronteras de la Pedagogía Social. Perspectivas científica e histórica. Barcelona: Gedisa.— (2006). «La educación social en la acción comunitaria». En Úcar, X. y Llena, A. Miradas y diálogos en torno a la
acción comunitaria. Barcelona: Graó.CARNEY, A. G. and MERRELL. K.W. (2001). «Bullying in schools: Perspectives on understanding and preventing an international
problem». School Psychology international, 22, 364-382.CARNOY, M. (2001). El trabajo flexible en la era de la información. Madrid: Alianza Editorial.CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. DOCE n.º C 241, de 21 de septiembre de 1992.CASAL, J. (1996). «Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XXI». REIS, 75, 295-316.— et al. (2006). «Aportaciones teóricas y metodológicas a la sociología de la juventud desde la perspectiva de la
transición». Papers, 79, 21-48.CASAS, F. (1998). Infancia, perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós.— et al. (2008). Informe sobre experiencias de participación social efectiva de niños, niñas y adolescentes. Madrid:
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.— y MONSERRAT, C. (2009). «Sistema educativo e igualdad de oportunidades entre los jóvenes tutelados: estudios recientes en
el Reino Unido». Psicothema, 21 (4), 543-547.— (2010). «Representaciones sociales que influyen en las políticas sociales de infancia y adolescencia en Europa».
Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 17, 15-28.CASTELLÓ, R. (2005). «Los desafíos demográficos globales», en García Ferrando, M. (coord.). Pensar nuestra sociedad
global. Fundamentos de sociología. Valencia: Tirant Lo Blanch.
143
CASTELLS, M. (1998). La era de la información. Economía, sociedad y cultura (vol. 1, 2, 3). Madrid: Alianza.— (2011). La educación en la Sociedad en Red. Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional y I Internacional de
Modelos de Investigación Educativa (AIDIPE). Madrid: UNED.CASTILLO, M. (2005). «Algunes reflexions entorn de la conceptualització de la infància i adolescència en risc social a l’Estat
espanyol». Educar, 39, 31-47.CASTRO, D. C.; LUBKER, B. B.; BRYANT, D. M. and SKINNER, M. (2002). «Oral language and reading abilities of first-grade
Peruvian children: associations with child and family factors». International Journal of Behavioral Development,26, 334-344.
CASTRO, T. (2003). «Matrimonios de hecho, de derecho y en eterno aplazamiento: la nupcialidad española al inicio del sigloXXI». Sistema, 175-176, 89-112.
CATALANO, R. F.; PARK, J.; HARACHI, T. W.; HAGGERTY, K. P.; ABBOTT, R. D. and HAWKINS, J. D. (2005). «Mediating the effects ofpoverty, gender, individual characteristics, and external constraints on antisocial behavior: A test of the socialdevelopment model and implications for developmental life-course theory», in D. P. Farrington (Ed.). Advances incriminological theory: Vol.14. Integrated developmental and life-course theories of offending (93-123). NewBrunswick, NJ: Transaction.
CEMBRANOS, F.; MONTESINOS, D. y BUSTELO, M. (1999). La Animación Sociocultural. Una Propuesta Metodológica. Madrid:Popular.
CEPAL, Comisión Económica para América Latina (2012). Recuperado de http://sicj.cepal.org/indicadores/ficha/?indicador_id=18&lang=sp.
CHOMSKY, N. y HEINZ, D. (1998). La Aldea global. Tafalla: Txalaparta.CICCHETTI, D. and TOTH, S. L. (2000). «A developmental psychopathology perspective on child abuse and neglect». Journal of
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 541-565.CIRILLO, S. y DI BLASIO, P. (1991). Niños maltratados. Diagnóstico y terapia familiar. Barcelona: Paidós.CISTERNAS, N. y ZEPEDA, S. (2011). «Identificando concepciones de infancia: Una mirada a los proyectos educativos
internacionales». Revista electrónica Actualidades investigativas en educación. 11-2, 1-36.CLOWARD, R. A. and OHLIN. L. E. (1960). Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs. New York: Free
Press.CMMAD (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo) (1987). Nuestro Futuro Común. Madrid: Alianza
Editorial.COHEN, A. K. (1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang. Glencoe, IL: Free Press.COHN, C. (2002). «A criança, o aprendizado e a socialização na antropología». En Silva, A. et al. (eds.), Crianças
Indígenas: Ensaios antropológicos. (213-235). São Paulo: Global.COLOM, J. A. y NÚÑEZ, J. (2001). Teoría de la Educación. Madrid: Síntesis.COMAS ARNAU, D. (2009). «¿Por qué negamos la participación política a los/las jóvenes?». Tema para el debate , 176, 43-
56.— (2011). «¿Por qué son necesarias las políticas de juventud?». Estudios de Juventud n.º 94, 11-27.COMAS, M. y FUNES, J. (2001). Educadores i educadors de carrer: de l’opció ideològica a l’opció tenicometodològica.
Barcelona: Fundació Jaume Bofill.COMISIÓN EUROPEA (2009). Joint Report on social Protection and Social Exclusion. Directorate of Employment, Social
Affaris an Equal Opportunities. Bruselas. CE.CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. BOE de 29 de diciembre de 1978.COSTA CABANILLAS, M.; MATO GÓMEZ, J. y MORALES GONZÁLEZ, J. M. (1999). «El comportamiento antisocial grave en jóvenes y
adolescentes». En Ortega Esteban, José (coord.). Educación social especializada (107-135). Barcelona: ArielEducación.
CRITTENDEN, P. (1988a). «Family and Dyadic Patterns of Functioning in Maltreating Families», in K. Browne, C. Daves, P.Stratton (eds.). Early Prediction and Prev. Abuse (161-189). London: J.Wiley & Sons.
CRITTENDEN, P. (1988b). «Relationships at Risk», in J. Belsky and T. Nezworski (eds.). Clinical Implications of Attachment,136-147. Hillsdale. Lawrence Earlbaum Associates.
— (1992). «The social ecology of treatment: case study of a Service System for Maltreated Children». American Journal ofOrthopsychiatry, 62, 22-34.
CRUZ, L. (2009). Infancias y Educación Social: Prácticas socioeducativas en contextos residenciales de protección enGalicia. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións, Universidade de Santiago de Compostela.
CURTIS, S.; BEBBINGTON, A. (1980). Predicting the need for intervention: an empirical approach to the needs indicator forchildren under the age on five. PSSRU: Kent.
CUSSIÁNOVICH, A. (2009). Ensayos sobre Infancia II. Sujeto de derechos y protagonista. Lima: Ifejant.
144
CYRULNIK, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: Una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa.DAVIES, C. A.; DILILLO, D. and MARTÍNEZ, I. G. (2004). «Isolating adult psychological correlates of witnessing parental violence:
Findings from predominantly Latina sample». Journal of Family Violence, 19, 377-385.DAWSON, G.; ASHMAN, S.B. and CARVER, L. J. (2000). «The role of early experience in shaping behavioral and brain
development and its implications for social policy». Developmental Psychopathology, 12, 695-712.DE MIGUEL, M. (1993). «La investigación-acción participativa, un paradigma para el cambio social». Documentación
Social, 92, 91-108.DE PAÚL, J. y ARRUABARRENA, M.I. (1990). La investigación en el ámbito del maltrato infantil, Infancia y sociedad, 2, 15-29.— (1993). La evaluación de programas en protección infantil. Revista de Psicología Social Aplicada, 3 (4), 101-122.— y ARRUBARRENA, M. I. (1996). Manual de protección infantil. Barcelona: Masson.DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1959.DEFENSOR DEL MENOR (2 0 1 2 a ) . Legislación. Recuperado de http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?
opcion=BuscaAnalitico&cdtema=240&dstema=Defensor%20del%20Menor.DEFENSOR DEL MENOR (2012b). Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores. Recuperado de http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/13/pdfs/A01422-01441.pdf.DEFENSOR DEL PUEBLO (2009). Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad
social. Madrid: Defensor del Pueblo.DELORS, J. (1996). La Educación encierra un tesoro. Madrid: UNESCO y Ed. Santillana.DEL POZO, F. J. (2008). «Los Programas socioeducativos Individualizados de Tratamiento en las Unidades Dependientes de
Madres». En Añaños, F. et al. (coords.). Educación Social en el Ámbito Penitenciario: Mujeres, Infancia y Familia.(488-503). Granada: Natívola.
— (2010). «La evolución histórica y proyección de los contextos penitenciarios materno-filiares como espaciossocioeducativos». En Del Pozo, F. J. et al. (coords.). Drogodependencias. Enfoques, programas y experiencias enámbitos de exclusión (245-260). Madrid: Drugfarma.
— y MAVROU, I. (2010). «Experiencias y Programas Socioeducativos en el Medio Penitenciario cerrado y abierto conMujeres e Infancia», en Añaños, F. (coord.). Educación social en contextos de riesgo y de conflicto. Las mujeres enlas prisiones (235-272). Barcelona: Gedisa.
DESOUZA, E. R. and RIBEIRO, J. (2005). «Bullying and Sexual Harassment Among Brazilian». High School Students Journal ofInterpersonal Violence, 20(9), 1018-1038.
DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS FIFTH EDITION DSMV (2012). Recuperado dehttp://www.dsm5.org/ProposedRevision/Pages/proposedrevision.aspx?rid=106.
DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS FOURTH EDITION (Text Revision) DSM-IV-TR (2000). AmericanPsychiatric Association. Recuperado de http://www.dsm5.org.
DÍAZ AGUADO, M. J. (1999). Programas de educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes.Fundamentación psicopedagógica (volumen I). Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (2012) . Menores extranjeros en situación de desamparo . Recuperado dehttp://www.policia.es/documentacion/no_comunitarios/menores.html.
DOLTÓ, F. (1990). La causa de los adolescentes. Barcelona: Seix Barral.DONEGA, C. (1998). «Lo spazio locale nellazione dell’agente di sviluppo». In G. De Rita, A. Bonomi (eds.) Manifesto per lo
sviluppo locale. Torino: Bollati Boringhieri.DRYFOOS, J. G. (1991). Adolescents at risk: Prevalence and Prevention. New York, NY: Oxford University Press.DUBET, F. (2005). La escuela de las oportunidades. ¿Qué es una escuela justa? Barcelona: Gedisa.DUBOIS, CH. (2008). «Pour une éducation populaire à l’environnement». Symbioses 80, 3.DUCHARME, J.; DOYLE, A. B. and MARKIEWICZ, D. (2002). «Attachment Security with Mother and Father: Associations with
Adolescents». Reports of Interpersonal Behavior with Parents and Peers. Journal of Personal and SocialRelationships 19, 203-31.
DUE, P.; HOLSTEIN, B. E.; LYNCH, J.; DIDERICHSEN, F.; GABHAIN, S. N.; SCHEIDT, P. and CURRIE, C. (2005). «Bullying and symptoms inschool-aged children: International comparative cross sectional study in 28 countries». European Journal of Publichealth,15 (2), 128-132.
DUMONT, K. A.; WIDOM, C. S. and CZAJA, S. J. (2007). «Predictors of resilience in abused and neglected children grown-up:The role of individual and neighborhood characteristics». Child Abuse and Neglect, 31, 255-274.
DUSSICH, J. P. J. and MAEKOYA, C. (2007). «Physical Child Harm and Bullying-Related Behaviors: A Comparative Study inJapan, South Africa, and the United States». International Journal of Offender Therapy and ComparativeCriminology, 51(5), 495-509.
ELBOJ, C. (2010). «Crisis económica y educación». Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE), 3-1.
145
ELIOT, M. and CORNELL, D. G. (2009). «Bullying in Middle School as a Function of Insecure Attachment and AggressiveAttitudes». School Psychology International, 30; 201-214.
ELIZALDE, A.; MAX-NEEF, M. y HOPPENHAYN, M. (2001). Desarrollo a Escala Humana. Montevideo: Nordan.ELLIOTT, D. S.; WILSON, W. J.; HUIZINGA, D.; SAMPSON, R. J.; ELLIOTT, A. and RANKIN, B. (1996). «The effects of neighborhood
disadvantage on adolescent development». Journal of Research of Crime and Delinquency, 33, 493-517.ELLIS, L. and WALSH, A. (2000). Criminology: a global perspective. Boston: Allyn & Bacon.ENESCO, I. (2 0 1 2 ) . La infancia en la historia. Recuperado de
http://www.ucm.es/info/psicoevo/Profes/IleanaEnesco/Desarrollo/La_infancia_en_la_historia.pdf.ENGLE, P. L.; BLACK, M. M.; BEHRMAN, J. R. et al. (2007). «Strategies to avoid the loss of developmental potential in more than
200 million children in the developing world». Lancet, 369, 229-242.ESPELAGE, D. L. and SWEARER, S. M. (2003). Bullying in American Schools: A social Ecologial Perspective on Intervention
and Prevention. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.EUROPA PRESS (2012) . Mato anuncia una reforma de la Ley del Menor. Recuperado de
http://www.europapress.es/videos/video-mato-anuncia-reforma-ley-menor-20120321191446.html.EUROPEAN COMMISSION (2003). Employment and Social Affairs. The Social Inclusion Process, 18 junio de 2003. Recuperado
de www.europa.eu.int.EUROPEAN COMISSION. EUROSTAT (2011). Demography Report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans .
Luxembourg: Publications Office of the European Union.EUROSTAT (2011). Unemployment statistics. Recuperado de http://europa.eu/.EURYDICE (2010). Educación y Atención a la Primera Infancia en Europa: un medio para reducir las desigualdades
sociales y culturales. Madrid: Ministerio de Educación.EUSARF (2005) (s.d.). Ninth European Scientific Congress on Residential and Foster Care for Children and
Adolescents, Troubled children in a troubled world, Paris (France), september 21st-24th. Recuperado dehttp://ppw.kuleuven.be/ortho/Eusarf/.
EVANS, G. (2004). «The Environment of Childhood Poverty». American Psychologist, 9, 77-92.FAVARD, A. M. (1992). «Violence: faits et représentattions». Sauvegarde de l’enfance, 3-4.FERNÁNDEZ, J. y FUERTES, J. (2000). El acogimiento residencial en la protección a la infancia. Madrid: Psicología Pirámide.FERNÁNDEZ, M.; MENA, L. y RIVIERE, J. (2010). Fracaso y abandono escolar en España. Barcelona: Fundación «la Caixa».FERNÁNDEZ DEL VALLE, J. (1998). Y después… ¿qué? Estudio de casos que fueron acogidos en residencias de protección de
menores en el Principado de Asturias. Oviedo: Consejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias.FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1990). Educación, formación y empleo en el umbral de los 90. Madrid: CIDE.FERNÁNDEZ MOLINA, E. y RECHEA, C. (2006). «La aplicación de la LORPM en Castilla-La Mancha: nuevos elementos para el
análisis de los sistemas de justicia de menores». Revista de Derecho Penal y Criminología, 2.ª época, 18, 361-399.FERNANDO, D.; DE SILVA, D.; CARTER, R.; MENDIS, K.N. and WICKREMASINGHE, R.(2006). «A randomized, double-blind, placebo-
controlled, clinical trial of the impact of malaria prevention on the educational attainment of school children».American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 74 386-393.
FERRANDIS, A. et al. (1993). El trabajo educativo en los centros de menores . Madrid: Consejería de Educación y Cultura.Dirección General de Educación.
— (2009). «El sistema de protección a la infancia en riesgo social». En Vélaz de Medrano, C. (coord.) Educación yprotección de menores en riesgo. Un enfoque comunitario (83-151). Barcelona: Graó.
FLAQUER, L (2000). Les politiques familiars en una perspectiva comparada. Barcelona: Fundació La Caixa.FLECHA, R. (2011). «INCLUD-ED. Actuaciones de éxito en las escuelas europeas». Colección Estudios Creade, 9. Madrid:
Ministerio de Educación.FLEMING, L. C. and JACOBSEN, K. H. (2009). «Bullying and Symptoms of Depression in Chilean Middle School Students».
Journal of School Health, 79(3), 130-137.FOLBERG, J. y TAYLOR, A. (1997). Mediación: resolución de litigios sin conflicto. México: Noriega Editores.FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2012). Recuperado de
http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/adolescents;jsessionid=312D3AB2EB3607C114709DD20E66733E.jahia01FORERO, R.; MCLELLAN, L.; RISSEL, C. and BAUMAN, A. (1999). «Bullying behavior and psychosocial health among school students
in New South Wales, Australia: cross sectional survey». British Medical Journal, 319; 344-348.FREIRE, P. (1979). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI Ed.— (1999). Pedagogía da autonomía: saberes necesarios a práctica educativa. Sao Paulo: Paz e Terra.FRIEDEN, J. A. (2006). Capitalismo global. Barcelona: Crítica.FUNES, J. (1991). La nueva delincuencia infantil y juvenil. Barcelona: Paidós.GAITÁN, L. (2006). Sociología de la infancia. Madrid: Síntesis.
146
— (2010). «Sociedad, influencia y adolescencia ¿De quién es la dificultad?» Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria,17, 29-42.
— (2010). «El papel de las políticas sociales en relación con la pobreza infantil». Educación Social, Revista deintervención Socioeducativa, 46, 48-65.
GALCERÁN, M. M. (2005). «El aprendizaje de la participación de los niños en colectividades educativas no formales».Educación Social, Revista de Intervención Socioeducativa, 30, 19-29.
GARBARINO, J. y GILLIAM, O. (1980). Understanding abusive families. Lesington: Mass Lesington Books.— y KOSTELNY, K. (1992). «Los malos tratos infantiles como problema comunitario». Anuario de Psicología, 53, 137-148.— ; STOTT, F. M. (1993). Lo que nos pueden decir los niños. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.GARCÍA, E. y RODRÍGUEZ, J. M. (2005). «La expansión de la civilización industrial y sus límites». En García Ferrando, M.
(coord.). Pensar nuestra sociedad global. Fundamentos de sociología. Valencia: Tirant Lo Blanch.GARCÍA AMILBURU, M.; RUIZ CORBELLA, M. y GARCÍA GUTIÉRREZ, J. (2011). «Principios y valores en la intervención
sociocomunitaria». En G. Pérez Serrano (coord.). Intervención sociocomunitaria (67-90). Madrid: UNED.— y GARCÍA GUTIÉRREZ, J. (2012a). Filosofía de la educación. Cuestiones de hoy y de siempre. Madrid: Narcea-UNED.— y GARCÍA GUTIÉRREZ, J. (2012b). Deontología de la profesiones educativas. Madrid: Ramón Areces.GARCÍA ARETIO, RUIZ CORBELLA y GARCÍA BLANCO (2009). Claves para la educación. Actores, agentes y escenarios en la
sociedad actual. Madrid: Narcea-UNED.GARCÍA BARRIOCANAL, C.; IMAÑA, A. y DE LA HERRÁN, A. (2007). El Acogimiento Residencial como Medida de Protección al
Menor. Madrid: Defensor del menor en la Comunidad de Madrid.GARCÍA FERRANDO, M. y HERNÁNDEZ, G. M. (2005). «Sociología, sociedad industrial y globalización». En García Ferrando, M.
(coord.). Pensar nuestra sociedad global. Fundamentos de sociología. Valencia: Tirant Lo Blanch.GARCÍA GUTIÉRREZ, J. (2011). «Construyendo una pedagogía de la solidaridad. La intervención educativa en situaciones de
emergencia». Revista Española de Pedagogía, 250, 537-551.GARCÍA HERRERO,G. A. y RAMÍREZ NAVARRO, J. M. (1996). Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales. Zaragoza: Certeza.GARMEZY, N. (1993). «Children in poverty: resilience despite risk». Journal of Psichiatry, 56.GARRIDO GENOVÉS, V. et al. (2006). El modelo de la competencia social de la ley de menores. Cómo predecir y evaluar para
la intervención educativa. Valencia: Tirant lo Blanch.GARRIDO, G. V. and LÓPEZ, M. J. (2005). Manual de intervención educativa en readaptación social. Valencia: Tirant Lo
Blanch.GAUDIN, J. M.; POLANSKY, N. A.; KILPATRICK, A. C. y SHILTON, P. (1996). «Family functioning in neglectful families». Child Abuse
and Neglect, 20, 363-377.— (1993). «Effective intervention with neglectful families». Criminal Justice and Behavior, 20, 66-89.— y POLLANE, L. (1983). «Social networks, stress and child abuse». Children and Youth Services Review, 5, 91-102.GHARAJEDAGHI, J. y ACKOFF, RL. (1985). «Toward Systematic Education of Systems Scientists». Systems Research 2(1), 21-
27.GIL CANTERO, F. (1997). «Educación y narrativa: la práctica de la autobiografía en la educación». Teoría de la educación, 9,
115-136.— (2003). «La relevancia práctica de la Filosofía de la Educación», en M. García Amilburu (Ed.), Claves de la Filosofía
de la Educación (187-208). Madrid: Dykinson.GIMENO, J. (2005). La educación obligatoria. Su sentido educativo y social. Madrid: Morata.GLEW, G.; RIVARA, E. and FEUDMER, C. (2000). «Bullying: Children hurting children». Pediatrics in Review, 21,183-190.GLOBAL INITIATIVE TO END ALL CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN (2006). Global Summary of the Legal Status of Corporal
Punishment of Children. 28 july 2006.GOENECHEA, C. (2006). Menores inmigrantes no acompañados: un estudio de su situación en la actualidad. I Congreso
Internacional de Educación en el Mediterráneo. Palma de Mallorca. 11-13 de mayo.GOIG MARTÍNEZ, J. M. y NÚÑEZ MARTÍNEZ, M.ª A. (2011). «El fomento de la juventud participativa. Tratamiento constitucional,
desarrollo legislativo y políticas públicas». Revista de Estudios de Juventud, 94, 29-48.GOODE, W. J. (1984). «Individual Investments in Family Relationships over the Coming Decades». The Tocqueville Review ,
VI (1), 51-83.GORDALIZA, B. y PLANAS, P. (1996). «La participación en un centro residencial de acción educativa», Revista de Treball
Social, 144, 77-82.GOYETTE, M.; CHÉNIER, G.; ROYER, M. N.; NOEL, V. (2007). «Le soutien au passage à la vie adulte des jeunes recevant des
services des centres jeunesse». Éducation et francophonie. Revue scientifique virtuelle. 35 (1).— (2010). «El tránsito a la vida adulta de los jóvenes atendidos desde los servicios sociales». Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria, 17.
147
GRACIA, E. y MUSITU, E. (1993). El maltrato infantil. Un análisis ecológico de los factores de riesgo. Madrid: Ministerio deAsuntos Sociales de España.
GRANTHAM-MCGREGOR, S.; CHEUNG, Y. B.; CUETO, S.; GLEWWE, P.; RICHTER, L. and STRUPP, B. (2007). «Developmental potential in thefi rst 5 years for children in developing countries». Lancet, 369, 60-70.
GRAÑA, J. L.; GARRIDO, V. y GONZÁLEZ CIEZA, L. (2007). «Evaluación de las características delictivas de menores infractores dela Comunidad de Madrid y su influencia en la planificación del tratamiento». Psicopatología Clínica Legal yForense, 7, 7-18.
— y RODRÍGUEZ, M. J. (2010). Tratamiento educativo y terapéutico para menores infractores. Madrid: Comunidad deMadrid.
GREEK INSTITUTE OF MENTAL HEALTH (2000). International research of school population health: Greek students (A.Kokkevi, Ed.). Athens: Institute of Mental Health.
GUASH, M. (1996). La actuación educativa en el ámbito de la inadaptación social. Un modelo de intervención en libertad.Barcelona: Estel.
HAIK, K. y MORÓN, V. (2006). La niña de la calle. Barcelona: Styria.HARTMAN, A. (1979). Finding families. An ecological approach to family assessment in adoption. London: Sage
Publications.HEALTH OF YOUTH PEOPLE. (2012). Recuperado de http://social.un.org/youthyear/docs/who-youth-health.pdf.HENDERSON, E. (2003). Resiliencia, descubriendo las propias fortalezas. Buenos Aires: Paidós.HENDERSON, N. y MILSTEIN, M. M. (2003). Resiliencia en la escuela. Barcelona: Paidós.HENGGELER, S. W.; SHOENWALD, S. K.; BORDUIN, C. M.; ROWLAND, M. D. and CUNNINGHAM, P. B. (1998). Mulsystemic Treatment of
Antisocial Behavior in Children and Adolescents. New York: The Gulford Press.HERAS, P. (1998). La educación ambiental en los grupos sociales marginados. Documento Técnico. Máster en Educación
Ambiental. Madrid: UNED.HERRERO, M. N. (2003). «Adolescencia, grupo de iguales, consumo de drogas, y otras conductas problemáticas». Revista de
Estudio de Juventud, 62, 81-91.HERTZMAN, C. and BOYCE, T. (2010). «How experience gets under the skin to create gradients in developmental health».
Annual Review of Public Health, 31, 329-347.HILL, K.G.; HOWELL, J. C.; HAWKINS, J. D. and BATTIN-PEARSON, S. R. (1999). «Childhood risk factors for adolescent gang
membership: results from the seattle social development project». Journal of Research In Crime And Delinquency,36 (3), 300-322.
HIRSCHI, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press.HIRSCHI, T. A. (2009). Control Theory of Delinquency. En F. R. Scarpitti, Nielsen, A. L. and Miller, J. M. (eds.). Crime and
Criminals: Contemporary and Classic Readings in Criminology. New York: Oxford University Press.HIV AND YOUNG PEOPLE (2012). Recuperado de http://social.un.org/youthyear/docs/youth-hiv.pdf.IBÁÑEZ-MARTÍN (1989). «El concepto y las funciones de una filosofía de la educación a la altura de nuestro tiempo». En
VV.AA. Filosofía de la educación hoy. Madrid: Dykinson.IGLESIAS, A. (2002). «Cuando el fracaso escolar es más que un suspenso. Menores en desadaptación social». En Forteza, D. y
Roselló, M. R. (coords.) Educación, diversidad y calidad de vida (677-685). Palma: Universitat de les Illes Balears.— (2007). «Los efectos de la escolaridad en la configuración de las identidades: la justicia juvenil». En Bergalli, R. y
Rivera, I. (coords.) Jóvenes y adultos: el difícil vínculo social (43-62). Barcelona: Anthropos.II.PP. (2 0 1 2 ) . Normativa penitenciaria. Recuperado de
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/administracionPenitenciaria/normativa.html.INDEX MUNDI (2011). Recuperado de http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=2229.INGLÉS, A. et al. (1991). Els maltractements infantils a Catalunya. Barcelona: Dirección Gral. d’Atenció a la Infancia.
Generalitat de Catalunya.INJUVE (2001). Informe juventud en España 2000. Recuperado de http://www.injuve.es/.— (2004). Informe juventud en España 2004. Recuperado de http://www.injuve.es/.— (2008). Informe 2008. Juventud en España. Recuperado de http://www.injuve.es/.— (2011). Juventud en Cifras. Población. Actualización enero 2011. Recuperado de http://www.injuve.es/.INSTITUT ROBERT-SCHUMAN (2009). Projet «Ágora». Recuperado de http://www.rsi-eupen.be.INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL NIÑO (2002). La Planificación de Políticas en infancia en América Latina. Hacia un Sistema
de Protección Integral y una perspectiva de Derechos. Montevideo: Instituto Latinoamericano del Niño.INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. INEGI (2011). Recuperado de http://www.inegi.org.mx/.JIMÉNEZ, B. (2011). «Infancia en situación de riesgo social». Pedagogía Magna, 11.JIMÉNEZ, T. I.; MURGUI, S.; ESTÉVEZ, E. and MUSITU, G. (2007). Comunicación familiar y comportamientos delictivos en
148
adolescentes españoles: el doble rol mediador de la autoestima. Revista Latinoamericana de Psicología, 39(3), 473-485.
JOHNSON, R. M.; KOTCH, J. B.; CATELLIER, D. J.; WINSOR, J. R.; DUFORT, V.; HUNTER, W. L. and AMAYA-JACKSON, L. (2002). «AdverseBehavioral and Emotional Outcomes From Child Abuse and Witnessed Violence». Child Maltreatment, 7, 179-186.
JOYCE, B. R. y WEIL, M. (1985). Modelos de enseñanza. Madrid: Anaya.KAZDIN, A. E. y BUELA-CASAL, G. (1994). Conducta antisocial. Evaluación, tratamiento y prevención en la infancia y la
adolescencia. Madrid: PirámideKEELEY, B. (2007). Human capital. How what you know shapes your life. Paris: OECD Publishing.KEES VAN DER HEIJDEN (1998). Escenarios. El arte de prevenir el futuro. México: Panorama.KEMPE, R. y KEMPE, CH. (1982). Niños maltratados. Madrid: Morata.KHAWAJA, NIGAR G. (2007). «The predictors of psychological distress among Muslim migrants in Australia». Journal of
Muslim Mental Health, 2, 39-56.KIESELBACH, T. (2004). «Desempleo juvenil de larga duración y riesgo de exclusión social en Europa: Informe cualitativo del
proyecto de investigación YUSEDER». Revista Estudios de Juventud, 65, 31-49.KIHARA, M.; CARTER, J.A. and NEWTON, C. R. J. C. (2006). «The effect of Plasmodium falciparum on cognition: a systematic
review». Tropical Medicine & International Health, 11, 386-397.KITHAKYE, M.; MORRIS, A. S.; TERRANOVA, A. M. and MYERS, S. S. (2010). «The Kenyan political conflict and children’s
adjustment». Child Development, 81, 1114-1128.KLEIN, N. (2002). No logo: el poder de las marcas. Barcelona: Paidós.KOTH, C. W.; BRADSHAW, C. P. and LEAF, P. J. (2008). «A multilevel study of predictors of student perceptions of school
climate: The effect of classroom-level factors». Journal of Educational Psychology, 100, 96-104.KRITZ, M. M. (2012). International Migration. En G. Ritzer (ed.), Blackwell Encyclopedia of Sociology online.
Recuperado de http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?query=migration&widen=1&result_number=2&from=search&id=g9781405124331_yr2011_chunk_g978140512433119_ss1-102&type=std&fuzzy=0&slop=1..
LAMM WEISEL, D. (2002). «The evolution of street gangs: An examination of form and variation». In W. L. Reed & S. H.Decker, Responding to gangs: evaluation and research. Washington, DC: National Institute of Justice.
LANSFORD, J. E.; DODGE, K. A.; PETTIT, G. S.; BATES, J. E.; CROZIER, J. and KAPLOW, J. (2002). «A 12-year prospective study of thelong-term effects of early child physical maltreatment on psychological, behavioral, and academic problems inadolescence». Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 156, 824-830.
LANSFORD, J. E.; MALONE, P. S.; STEVENS, K. I.; DODGE, K.A.; BATES, J. E. and PETTIT, G. S. (2006). «Developmental trajectories ofexternalizing and internalizing behavior: Factors underlying resilience in physically abused children». Developmentand Psychopathology, 18, 35-55.
LAVAL, CH. (2004). La escuela no es una empresa. Madrid: Paidós.LÁZARO, A. (1995). «La funció social del centres d’atenció a la infancia (aspiracions conceptuals i dificultats d’aplicació)».
Fòrum, Revista d’informació i investigacions socials, 3, 54-59.LE BLANC, M.; DIONNE J.; PROULX, J.; GREGOIRE, J. C. y TRUDEAU, P. (1998). Intervenir autrement. Montréal: Les Presses de
l’Université de Montréal.LEPOUTRE, D. (1999). «La culture de rue adolescente dans les grands ensambles de banlieue». À Morin, E., Le défi du XXIe
siècle. Relier les connaissances. Paris: Éditions du Seuil.LERBET, F. (2004). La relation pédagogique: éclairage systémique et travail des paradoxes. Maître de Conférences. HDR:
Université de Tours.LERNER, V.; KANEVSKY, M. and WITZTUM, E. (2008). «The Influence of Immigration on the Mental Health of Those Seeking
Psychiatric Care in Southern Israel: A Comparison of New Immigrants to Veteran Residents». Israel JournalPsychiatry and Related Sciences, 45(4), 291-298.
LESTHAEGE, R. (1992). The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. Ponencia presentadaal Seminar on Gender and Family Change in Industrialized Countries, Roma, IUSSP Comittee on Gender andPopulation.
LEWICKI, R. J.; HIAM, A. y OLANDER, K.W. (1996). Think before you speak. A complete guide to strategic negotiation. NuevaYork: John Wiley&Sons Ltd.
LEWIN, K. (1948). Resolving social conflicts. Nueva York. Harper and Brothers.LEY ORGÁNICA 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.LEY ORGÁNICA 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.LIEBEL, M. (2006). Entre Protección y Emancipación. Derechos de la infancia y Políticas Sociales . Madrid: Facultad de
149
Ciencias Políticas y Sociología.UCM.— y MARTÍNEZ MUÑOZ, M. (2009). Infancia y Derechos Humanos: Hacia una ciudadanía participante y protagónica . Lima:
IFEJANT.LILA, M.; BUELGA, S. y MUSITU, G. (2006). Programa LISIS: las relaciones entre padres e hijos en la adolescencia . Madrid:
Pirámide.LIMBER, S. P. (2002). Addressing youth bullying behaviors. Published in the Proceedings of the Educational Forum on
Adolescent Health on Youth Bullying. Chicago: American Medical Association.LINARES, J. L. (2007). «La personalidad y sus trastornos desde una perspectiva sistémica». Clínica y Salud 18, 3, 381-399.LLENA, A. y PARCERISA, A. (2008). La acción socioeducativa en medio abierto. Fundamentos para la reflexión y elementos
para la práctica. Barcelona: Graó.LOPE, A. (1996). Innovación tecnológica y cualificación. La polarización de las cualificaciones en la empresa. Madrid:
Consejo Económico Social.LÓPEZ, F. (1995a). Necesidades de la Infancia y Protección Infantil. Fundamentación teórica, clasificación y criterios
educativos. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.— et al. (1995b). Necesidades de la Infancia y Protección Infantil. Actuaciones frente a los malos tratos y el desamparo
de menores. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.— (2008). Necesidades en la infancia y en la adolescencia. Respuesta familiar, escolar y social. Madrid: Pirámide.— ; LÓPEZ, B.; FUERTES, J.; SÁNCHEZ, J. M. y MERINO, J. (1995). Necesidades de la infancia y protección infantil. Madrid:
Ministerio de Asuntos Sociales.LOZOFF, B.; SMITH, J. B.; CLARK, K. M.; PERALES, C. G.; RIVERA, F. and CASTILLO, M. (2010). «Home intervention improves cognitive
and social-emotional scores in iron-deficient anemic infants». Pediatrics, 126, 884-894.LUKOWSKI, A. F.; KOSS, M.; BURDEN, M. J. et al. (2010). «Iron deficiency in infancy and neurocognitive functioning at 19 years:
evidence of long-term deficits in executive function and recognition memory». Nutrition Neurosciences, 13, 54-70.LYONS, S. J.; HENLY, J. R. and SCHUERMAN, J. R. (2005). «Informal support in maltreating families: Its effect on parenting
practices». Children and Youth Services Review, 1, 21-38.MALDONADO, N. (2007). «El maltrato en menores: un problema de consciencia». Revista Griot, 1 (2), 10-31.MANN, M.; HOSMAN, C. M. H.; SCHAALMA, H. P. and DE VRIES, N. K. (2004). «Self-esteem in a broad-spectrum approach for
mental health promotion». Health Education Research, 19, 357-372.MAÑÓS, Q. y LORENTE, X. (2003). «L’acompanyament i l’educador social». En Planella, J. y Vilar, J. (eds.), L’educació
social: projectes, perspectives i camins (225-231). Barcelona: Pleniluni.MARCH, M. X. y ORTE, C. (2003). «La recuperación de la institución escolar en el proceso de reconceptualización de la
Pedagogía Social». Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 10, 85-110.MARCHIONI, M. (2002). «Las Agendas 21 y la evolución de los procesos de participación social. Sostenibilidad ¿para qué y
para quién?». Sostenible,4.MARGOLIN, G. and GORDIS, E. B. (2000). «The effects of family and community violence on children». Annual Review of
Psychology, 51, 445-479.MARIOTTI, H. (2007). Para lidar com o erro, a incerteza e a ilusão. Disponible en: www.humbertomariotti.com.
Consultada el 13 de febrero 2012.MARKEZ, I. y OSAKIDETZA, F. (2010). «Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), un colectivo especialmente
vulnerable ante las drogas», Revista de Servicios Sociales Zerbitzuan, 48 (diciembre), 71-85.MARTÍNEZ, A. y DE PAÚL, J. (1993). Maltrato y abandono en la infancia. Barcelona: Martínez Roca.MARTÍNEZ, E. (1999). Pedagogía para mal educados. Madrid: Quilombo.MARTÍNEZ, M. (ed.) Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades. Barcelona: Octaedro.MARTÍNEZ, M. C.; QUINTANAL, J. y TÉLLEZ, J. A. (2002): La orientación escolar: fundamentos y desarrollo. Madrid: Dykinson.MASSON, O. (1987). «Contextos maltratantes en la infancia y coordinación interinstitucional». Revista A.E.N., 23, 531-556.MAY, C. (2001). Pedagogía del afecto: Un amalgamamiento de perspectivas para la educación del colombiano del nuevo
milenio. Zona Próxima: Universidad del Norte. Barranquilla (Colombia).MAYER, M. (2001). Nuevos retos para la educación ambiental, ponencia presentada en las Jornadas de Educación
Ambiental celebradas en diciembre de 2001 en El Astillero (Cantabria).— (2002). «Ciudadanos del barrio y del planeta». En Imbernon. (coord.), Cinco ciudadanías para una nueva educación
(83-102). Barcelona: Graó.MCCURDY, K. (2005). «The influence of support and stress on maternal attitudes». Child Abuse and Neglect, 29, 251-268.MCGOLDRICK, M. y GERSON, R. (1987). Genogramas en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa.MCGUCKIN, C. and LEWIS, C. A. (2006). «Experiences of school bullying in northern Ireland: data from the life and times
survey». Adolescence, 41(162), 313-320.
150
MCGUIRE, J. (2001). «Enfoques psicosociales para comprender y reducir la violencia en los jóvenes». En Varma, V. (Ed.),La violencia en niños y adolescentes. México: Trillas.
MCMURRAY et al. (2008). «Constructing resilience: social workers: understandings and practice». Health & Social Care inthe Community, 16, 299-309.
MEHEDI, M. (1999). Contenido del derecho a la educación (E/CN.4/Sub.2/1999/10 de 8 de julio).MEIRIEU, P. (1998). Frankenstein educador. Barcelona: Laretes.— (2001). La opción de educar. Ética y pedagogía. Barcelona: Octaedro.MELENDRO, M. (1997). «Hacia un modelo ambiental de acción tutelar: aportaciones desde el ámbito educativo», Cuadernos
de Trabajo Social, 10, 125-144.— (1998). Adolescentes protegidos. Una aproximación desde la perspectiva de la Pedagogía Ambiental. Madrid:
Comunidad de Madrid.— (2004). «Educación y globalización: educar para la conciencia de los límites», Educación XXI, 6, 235-246.— (dir.) (2007). Estrategias educativas con adolescentes y jóvenes en dificultad social. El tránsito a la vida adulta en
una sociedad sostenible. Madrid: UNED.— (2008). «Absentismo y fracaso escolar: la educación social como alternativa». Bordón, 60 (4), 65-77.— (dir.) (2009). El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social. Madrid: UNED.— (dir.) (2010). El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social. Madrid: UNED.— (2010). «Educación, mujeres jóvenes en conflicto social y medio penitenciario». En Del Pozo, F. et al.,
Drogodependencias. Enfoques, programas y experiencias en ámbitos de exclusión (232-244). Drugfarma: Madrid.— (2011). «El tránsito a la vida adulta». En Pérez Serrano, G. (coord.). Intervención Sociocomunitaria (553-568).
Madrid: UNED.— ; GONZÁLEZ OLIVARES, A. L. y RODRÍGUEZ BRAVO, A. E. (2013). «Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con
adolescentes en riesgo social». Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 22.MÉLICH, J. C. (2010). Ética de la compasión. Barcelona: Herder.MERINO, J. V. (2002). «La Planificación de la Acción Sociocultural». En Sarrate, M.ª L. (coord.), Programas de Animación
Sociocultural. Madrid: UNED.MILLER, W. B. (2009). «Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency». In F. R. Scarpitti, Nielsen, A. L.
and Miller, J. M. (eds.), Crime and Criminals: Contemporary and Classic Readings in Criminology. New York:Oxford University Press.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ARGENTINA. Educar (2012). Plan de Acción por los derechos de los niños,niñas y adolescentes. Disponible en http://derechos.educ.ar/docente/prevencion/factoresprotectores.htm.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1997). Los documentos de Río. Declaración de Principios. Agenda 21. ConveniosInternacionales. Forum Global. Madrid: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (2009). Pobreza y exclusión social de la infancia en España. Disponible enhttp://www.observatoriodelainfancia.msps.es/productos/home.htm.
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (2010). La situación de la oferta de servicios de atención a la primera infancia (0-3 años). Madrid. Ministerio de Sanidad y Política Social.
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. La infancia en cifras 2009. Disponible enhttp://www.observatoriodelainfancia.msps.es/productos/home.htm.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009. Disponible enhttp://www.observatoriodelainfancia.msps.es/productos/home.htm.
MINUCHIN, S. (1982). Familias y terapia familiar. Barcelona: Gedisa.MOFFIT, T. E. and CASPI, A. (2001). «Chilhood predictors differentiate life course persistent and adolescence-limited
antisocial pathways among males and females». Development and Psychopathology, 13, 355-375.MOHAMMADI, M. R.; TAYLOR, E. and FOMBONNE, E. (2006). «Prevalence of Psychological Problems Amongst Iranian Immigrant
Children and Adolescents In UK». Iran Journal of Psychiatry, 1, 12-18.MOLES, A. (1977). Théorie des actes. Paris: Casterman.MOORE, CH. (1994). Negociación y mediación. Documento de trabajo n.º 5. Gernika, Gernika Gogoratuz. Bilbao.MORENO, J. M. (2001). Variables que intervienen en el abandono físico o negligencia infantil comparativamente con otros
tipos de maltrato infantil. Tesis doctoral.MORENTE, F. (1997). Los menores vulnerables. Aproximación sociológica a los orígenes de la desigualdad social. Jaén:
Publicaciones de la Universidad de Jaén.MORIN, E. (1980). La vie de la vie. Le Méthode (Tome II). Paris: Editions du Seuil.— (1984). Ciencia con consciencia. Barcelona. Anthropos.— (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós.
151
— (2002). Dialogue sur la connaissance. Gémenos: Editions de l’Aube.— (2005). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.MÚGICA, J. (2000). «Imagen del educador desde la Asociación Agintzari». En Amorós, P. y Ayerbe, P., Intervención
educativa en inadaptación social. Madrid: Síntesis Educación.MULLER, R. T. and DIAMOND, T. (1999). «Father and mother physical abuse and child aggressive behavior in two generations».
Canadian Journal of Behavioral Science, 31, 221-228.— and LEMIEUX, K. E. (2000). «Social support, attachment, and psychopathology in high risk formerly maltreated adults».
Child Abuse and Neglect, 24, 883-900.— ; GOH, H. H.; LEMIEUX, K. E. and FISH, S. (2000). «The social supports of high-risk, formerly maltreated adults». Canadian
Journal of Behavioural Science, 32, 1-5.MUNIST, M.; SANTOS, H.; KOTLIARENCO, M. A.; SUÁREZ, O. E.; INFANTE, F. and GROTBERG, E. (1998). Manual de identificación y
promoción de la resiliencia en niños y adolescentes . Washington, D.C: Organización Panamericana de la Salud yOrganización Mundial de la Salud.
MUÑOZ, C. (2004). Pedagogia da vida cotidiana e participação cidadã. São Paulo: Cortez.MUSITU, G.; ROMAN, J. M. y OFUSTER (1988). Familia y educación. Prácticas educativas de los padres y educación de los
hijos. Barcelona: Labor.NATION, M.; VIENO, A.; PERKINS, D. D. and SANTINELLO, M. (2007). «Bullying in School and Adolescent Sense of Empowerment:
An Analysis of Relationships with Parents, Friends, and Teachers». Journal of Community & Applied SocialPsychology, 18, 211-232.
NAVALTA, C. P.; POLCARI, A.; WEBSTER, D. M.; BOGHOSSIAN, A. and TEICHER, M. H. (2006). «Effects of childhood sexual abuse onneuropsychological and cognitive function in college women». Journal of Neuropsychiatry Clinical Neurosciences ,18, 45-53.
NICOLIS, G.; PRIGOGINE, I. (1994). La estructura de lo complejo. Madrid: Alianza.NIEHOFF, D. (2003). «A vicious circle: the neurological foundations of violent behavior». Modern Psychoanalysis, 28, 235-
245.NOVO, M.; MARPEGÁN, C. y MANDÓN, M. J. (2002). El enfoque sistémico: su dimensión educativa. Madrid. UNED.NÚÑEZ, V. (1990). Modelos de educación social en la época contemporánea. Barcelona: PPU.— (1999). Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires: Santillana.NUSSBAUM, M. (2010). Sin fines de lucro. Porque la democracia necesita de las humanidades. Madrid: Katz.OBSERVATORIO DE LA INFANCIA (2010). Estadísticas básicas de medidas de protección de la Infancia. Madrid: Ministerio de
Sanidad y Política Social.OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA (2012). Centros de protección de menores en situación de desamparo que
presentan trastornos de conducta en Andalucía. Sevilla: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta deAndalucía.
OCHAITA, E. y ESPINOSA, M.ª A. (2004) Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescentes. Madrid: MC.GrawHill.
OLWEUS, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do?. USA: Blackwell.— (1994). «Annotation: Bullying at school: Basic facts and effects of a school based intervention program». Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 35, 1171-1190.O N U (1 9 5 9 ) . Declaración de los Derechos del Niño. Disponible
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/E/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o.pdfO N U (2 0 1 0 ) . Informe sobre el Desarrollo Humano . Disponible en
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/capitulos/es/.O N U (2 0 1 1 ) . Ban Ki-moon: Rio+20 definirá el futuro que queremos. Disponible en
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=22191.OÑATE, P. (2005). «El sistema político». En García Ferrando, M. (coord.). Pensar nuestra sociedad global. Fundamentos
de sociología. Valencia: Tirant Lo Blanch.ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT (2006). La erradicación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance.
Informe global. Ginebra. Disponible en http://www.ilo.org/.ORTEGA, J. (2005). «Pedagogía social y pedagogía escolar. La educación social en la escuela». Revista de Educación, 336,
117-127.OYAZIWO, A. (2006). «Bullying in school: A Form of Child Abuse in Schools». Educational Research Quarterly, 30 (1), 37-
49.PANCHÓN, C. (1998). Manual de pedagogía de la inadaptación social. Barcelona: Dulac.PANTOJA, L. y AÑAÑOS, F. (2010). «Actuaciones socioeducativas con menores vulnerables, en riesgo, relacionados con las
152
drogas. Reflexiones críticas». Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 17, 109-122.PARAZELLI, M.; COLOMBO, A. y TARDIF, G. (2007). «Dialoguer de façon démocratique avec les jeunes de la rue. Le potentiel du
Dispositif Mendel». Dans Roy, S. et R. Hurtubise, L’itinérance en question (31-55). Québec: Presses de l’Universitédu Québec.
PARCERISA, A. (2008). «Educación Social en y con la institución escolar». Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria, 15,15-27.
PARTOUNE, C. y ERICX, M. (2005). «Les hyperpaysages. Comment percevoir, interpréter et exprimer la complexité des sociétésderrière les paysages?» Société géographique de Liège, 45, 33-43.
PAUL OCHOTORRENA, J. (2001). Manual de protección infantil. Barcelona: Masson.PAXSON, C. and SCHADY, N. (2007). Cognitive development among young children in Ecuador: the roles of wealth, health,
and parenting. Journal of Human Resources, 42, 49-84.PENNAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.PEÑA, M. E. y GRAÑA, J. L. (2006). «Agresión y conducta antisocial en la adolescencia: Una integración conceptual»,
Psicopatología Clínica Legal y Forense, 6, 9-23.PÉREZ GÓMEZ, A. I. (2001). «La función educativa de la escuela pública actual». En Gimeno, J. (coord.), Los retos de la
enseñanza pública (221-232). Madrid: Akal.PÉREZ INFANTE, J. I. (2000). «El nivel formativo del empleo en España: un análisis de la estructura sectorial y ocupacional».
En Sáez, F. (coord.), Formación y empleo (697-728). Madrid: Fundación Argentaria.PÉREZ SERRANO, G. (2004). Pedagogía Social y Educación Social. Construcción científica e intervención práctica. Madrid:
Narcea.— (2008). Elaboración de Proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid: Narcea.— (coord.) (2011). Intervención sociocomunitaria. Madrid: UNED.PETRUS, A.; PANCHÓN, C. y GALLEGO, S. (2002). «La infància en situación de risc». En Informe 2002: La infància i les famílies
als inicis del segle XXI. Tomo 5. Barcelona: Institut d´Infància i món urbà.PLANELLA, J. (2003). «Fonaments per a una pedagogia de l’acompanyament en la praxi de l’educació social». Revista
Catalana de Pedagogia, 2, 13-33.— (2008). «Educación social, acompañamiento y vulnerabilidad: hacia una antropología de la convivencia». Revista
Iberoamericana de Educación, 46 (5), 1-14.PLOMIN, R.; DE FRIES, J.C.; MCCLEARN, G. E. and MCGUFFIN, P. (2000). Behavioral Genetics. New York: W. H. Freeman.POLANSKY, N. A.; DE SAIX, C. and SHARLIN, S. A. (1972). Child neglect. Understanding and reaching the parent. Washington .
Child Welfare League of America.— ; GAUDÍN, J. M.; AMMONS, P. W. and DAVIS, K. B. (1985). «The psichological ecology of the neglectful mother». Chil Abuse
And Neglect, 9, 265-275.PREBISCH, R. (1976). «Crítica del capitalismo periférico». Revista de la CEPAL, primer semestre de 1976.PRING, R. (2003). «La educación como ‟práctica educativa”», en García Amilburu, M. (Ed.). Claves de filosofía de la
educación, 29-48. Madrid: Dykinson.PROGRAMA EL PATIO (2005). Dos barrios hablan. Las Remudas y La Pardilla. Las Palmas de Gran Canaria: Tapizca.PROYECTO TELÉMACO (2005). El presente: una apuesta de futuro. Murcia: Fundación Diagrama.PUIG, J. M. (2009) (coord.) Aprendizaje servicio. Educación y compromiso cívico. Barcelona: Graó.QUICIOS, M. P. (2011). «Concepto, fundamentos y evolución histórica de la intervención sociocomunitaria», en Pérez
Serrano, G. (coord.), Intervención sociocomunitaria (31-46). Madrid: UNED.QUINSEY, V. L.; SKILLING, T. A.; LALUMIERE, M. L. and CRAIG, W. M. (2004). Juvenile Delinquency: Understanding the origins of
individual differences. Washington, DC: American Psychological Association.RECOMENDACIÓN 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente (Diario Oficial L 394, de 30.12.2006).REDDING, R. E. (2002). «Rehabilitating the souls of violent boys». Contemporary Psychology, 47, 286-289.— ; GOLDSTEIN, N. E. S. and HEILBRUM, K. (2005). «Juvenile delinquency: Past and present», en Heilbrum, K.; Goldstein, N. E.
S.; Redding, R. E. (eds.). Juvenile Delinquency. New York: New York Oxford University Press.REDONDO, E.; MUÑOZ, R. y TORRES, B. (1998). Manual de buena práctica para la atención residencial a la infancia y
adolescencia. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.REQUENA, M. (2006). «Los hogares españoles en la perspectiva regional», en Fernández, J. A. y Leal, J. (coords.), Análisis
territorial de la demografía española (209-232). Madrid: Fundación Fernando Abril Martorell.— (2010). «Los cambios familiares en España y sus implicaciones». Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2, 47-67.REVILLA CASTRO, J. C. (2001). «La construcción discursiva de la juventud: lo general y lo particular». Papers, 63/64, 103-
153
122.RIGBY, K. (2002). New perspectives on bullying. Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.RITZER, G. (2010). Globalization: A basic Text. Malden, MA: Wiley-Blackwell Publishers.RIVARD, R. (2004). «Des pratiques autour des jeunes/enfants des rues: une perspective internationale». Revue Nouvelles
Pratiques sociales, 17 (1), 126-148.RIZKI, R. M. (2009). Informe del Experto Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional
(A/HRC/12/27, de 22 de julio).ROBERTSON, R. (1992). Globalization. Social Theory and Global Culture. Londres: Sage.RODRÍGUEZ BRAVO, A. E. (2012). Los titulados de informática y el mercado laboral. Un análisis de la relación entre
educación y empleo en la eclosión de la sociedad del conocimiento. (tesis inédita de doctorado). UniversidadComplutense de Madrid.
RODRÍGUEZ, M. (2005). Introducción a la educación socioambiental desde la pedagogía social. Málaga: Aljibe.ROMERO, M.; RAMOS, M. y MARCH, J. C. (2002). «Perfil de los jóvenes sin hogar, dificultades para la utilización de los
servicios sociosanitarios y propuestas de mejora». Enfermería Emergente, 4(1), 14-23.ROSS, R. and ROSS, R. (1995). Thinking Straight: The Reasoning and Rehabilitation Program for Delinquency Prevention
and Offender Rehabilitation. Ottawa, Ont.: AIR Training and PublicationROSSI, P. and FREEEMAN, H. (1993). Evaluation: A systematic approach. London, U.K.: Sage publications.— ; LIPSEY, M. and FREEMAN, H. (2004). Evaluation: A systematic approach. London, U.K.: Sage publications.RUEDA PALENZUELA, J. M. (1985). «El abordaje interdisciplinar de los problemas sociales». Revista de Trabajo Social, 97,
30-47.RUESGA, S. M. et al. (2000). «Desequilibrios en los mercados regionales de trabajo y educación». En Saéz, F. (coord.).
Formación y empleo (19-46). Madrid: Fundación Argentaria.RUIZ MARRUJO, O. T. (2009). «Women, Migration, and Sexual violence». En Staudt, K.; Payan, T. and Kruszewski, A. (eds.).
Human Rights along the US-Mexican Border: Gendered violence and insecurity . Tucson, AZ: University of ArizonaPress.
RUTTER, M. (2007). «Resilience, competence, and coping». Child Abuse & Neglect, 3, 205-209.SAAD, P.; MILLER, T.; MARTÍNEZ, C. and HOLZ, M. (2009). Juventud y Bono Demográfico en Iberoamérica. Madrid: Publidisa.
Organización Iberoamericana de la Juventud.SALMIVALLI, C.; KAUKIAINEN, A.; KAISTANIEMI, L. and LAGERSPETZ, K. M. J. (1999). «Self-Evaluated Self-Esteem, Peer-Evaluated
Self-Esteem, and Defensive Egotism as Predictors of Adolescents’ Participation in Bullying Situations». Personalityand Social Psychology Bolletin, 25, 1268-1278.
SAMPSON, R. and LAUB, J. (2005). «A life curse view of the development of crime». American Academy of Political & SocialSciences, 602, 12-45.
SANTROCK, J. W. (2010). Adolescence. New York: McGraw-Hill.SARRATE, M. L. y HERNANDO, M. A. (coords.) (2009). Intervención en Pedagogía Social. Espacios y Metodologías. Madrid:
Narcea-UNED.SATRIANO, C. (2008). «El lugar del niño y el concepto de infancia». Revista Extensión Digital, 3, 1-7.SAUVÉ, L. (2009). «Entrevue avec Lucie Sauvé, co-présidente du 5e Congrès d’Éducation relative à l’environnement»,
Bulletin Oeconomia Humana. Juin 2009, 4-7.SAVE THE CHILDREN (2002). Programación de los Derechos del Niño. Cómo aplicar un enfoque de derechos del Niño en la
programación. Lima: Save The Children.SAVE THE CHILDREN (2004). Instrumento sobre el proceso de monitoreo de la Programación de los Derechos del Niño.
Suecia: Save The Children.SAVE THE CHILDREN (2007). Menores no acompañados. Informe sobre la situación de los menores no acompañados en
España.SCHORE, A. (2001). «The effects of early emotional trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental
health». Infant Mental Health Journal, 22, 201-269.SCHULTZ, T. W. (1981). Invirtiendo en la gente. La cualificación personal como motor económico. Barcelona: Ariel.SDINET (2012). Shack/Slum Dewellers International. Disponible en http://www.sdinet.org/.SELVINI-PALAZZOLI, M.; BOSCOLO, L.; CECCHIN, G. y PRATA, G. (1991). Paradoja y contraparadoja. Un nuevo modelo de terapia
de la familia de transacción esquizofrénica. Barcelona: Paidós.SENDRA I RECASENS, R. (1999). «Una aproximació a la Direcció General d’Atenció a la Infància». Justiforum, 10.SEVILLA, J. L. (2002). El menor abandonado y su protección jurídica. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Córdoba.SHAW, C. R. and MCKAY. H. D. (1931). Social Factors in Juvenile Delinquency. Report on the Causes of Crime, Vol II.
154
National Commission on Law Observance and Enforcement. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.SHONK, S. and CICCHETI, D. (2001). «Maltreatment, Competency deficits, and risk for academic and behavioral
maladjustment». Developmental Psychology, 37, 3-17.SHUVAL, J. T. (2012). «Globalization stress». En Ritzer, G. (ed.). Blackwell Encyclopedia of Sociology online. Disponible
e n http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?query=migration&widen=1&result_number=7&from=search&id=g9781405124331_yr2011_chunk_g978140512433125_ss1-282&type=std&fuzzy=0&slop=1.
SLUZKI, C.E. (1996). La red social: frontera de la práctica sistémica. Barcelona: Gedisa.SMITH, D. J. and BRADSHAW, P. (2005). Gang membership and teenage offending. Edinburg: Centre for law and society.SMOKOWSKI, P. R. and KOPASZ, K. H. (2005). «Bullying in School: An Overview of Types, Effects, Family Characteristics, and
Intervention Strategies». Children & Schools, 27(2), 101-110.SORIANO, A. (2001). El maltrato Infantil. Madrid: San Pablo.STAFFORD, H. (2008). «Ther Relevance of European Union Citizenship to Children». Invernizzi & Williams,18,19-170.STEINBERG, L. (2010). Adolescence. New York, NY.: McGraw-Hill Humanities.STERNBERG, K. J.; BARADARAN, L. P.; ABBOTT, C. B.; LAMB, M. E. and GUTERMAN, E. (2006). «Type of violence, age, and gender
differences in the effects of family violence on children´s behavior problems: A mega-analysis» . DevelopmentalReview, 26, 89-112.
STERNBERG, K. J.; LAMB, M. E.; GUTERMAN, E. and ABBOTT, C. B. (2006). «Effects of early and family violence on children’sbehavior problems and depression: A longitudinal, multi-informant perspective». Child abuse & Neglect, 30, 283-306.
STOUTHAMER-LOEBER, M.; LOEBER, R.; HOMISH, D. L. and WEI, E. (2001). «Maltreatment of boys and the development of disruptiveand delinquent behavior». Development and Psychopatology, 13, 941-955.
SUCHODOLSKI, B. (1979). Tratado de Pedagogía. Barcelona: Península.SWINFORDE, S. P.; DEMARIS, A.; CERNKOVICH, S. A. and GIORDANO, P. C. (2000). «Harsh physical discipline in childhood and
violence in later romantic involvements: The mediating role of problem behaviors». Journal of Marriage andFamily, 62, 508-519.
SYMBIOSES (2008). «Dossier Précarité : une question d’environnement?». Symbioses. Le magazine de l’Éducation relative àl’environnement (ErE), 80, 7-20.
TAN, C. (2007). «Liberalization». In Scholte, J. A. and Robertson, R. (eds.). Encyclopedia of Globalization. New York:MTM Publishing.
TAPIA, M. (2008). «Calidad académica y responsabilidad social: el aprendizaje servicio como puente entre dos culturasuniversitarias». En Martínez, M. (Ed.). Aprendizaje servicio y responsabilidad de las universidades (27-57).Barcelona: Octaedro-ICE UB.
— (2006). Aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles . Buenos Aires: CiudadNueva.
— (2001). La solidaridad como pedagogía. El aprendizaje-servicio en la escuela. Buenos Aires: Ciudad Nueva.TARÍN, M. y NAVARRO, J. J. (2006). Adolescentes en riesgo. Casos prácticos y estrategias de intervención socioeducativa.
Madrid: Editorial CCS.THABET, A.A.; KARIM, K. and VOSTANIS, P. (2006). «Trauma exposure in pre-school children in a war zone». British Journal of
Psychiatry, 188, 154-158.THELEN, L. (2006). L’exil de soi. Sans-abri d’ici et d’ailleurs. Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-
Luis.TISSERON, S. (2007). La résilience. Paris: Presses Universitaires de France.TOLAN, P. H.; GORMAN-SMITH, D. and HENRY, D. B. (2003). «The developmental ecology of urban males’ youth violence».
Developmental Psychology, 39(2), 274-291.TOMKIEWICZ, S. (2004). «El surgimiento del concepto». En Cyrulnik,B.; Tomkiewicz,S.; Guénard,T.; Vanistendael, S. y
Manciaux, M., El realismo de la esperanza. Barcelona: Gedisa.TONUCCI, F. (1997). La Ciudad de los Niños. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.TRILLA, J. (2009). «El aprendizaje servicio en la pedagogía contemporánea». En Puig, J. M. (coord.). Aprendizaje servicio.
Educación y compromiso cívico (107-126). Barcelona: Graó.TRILLA, J. y NOVELLA, A. M. (2011). «Participación, democracia y formación para la ciudadanía. Los consejos de infancia».
Revista de Educación, 356 (sept.-dic.), 23-43.TSCHIMMEL, K. (2010). El proceso creativo desde la perspectiva de la creatividad como una capacidad sistémica .
Barcelona: Octaedro.ÚCAR, X. (2004). De la caridad a la inclusión: modelos de acción e intervención socioeducativa en el contexto europeo.
155
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible enwww.pedagogiasocial.cl/DOCS/COPESOC/X_Ucar.PDF.
— y LLENA, A. (coords.) (2006). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria. Barcelona: Graó.— (2006). «El porqué y el para qué de la Pedagogía Social». En Planella, J. y Villar, J. (coords.), La pedagogía social en
la sociedad de la información (233-282). Barcelona: Editorial UOC.UNICEF (2000). Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Disponible enhttp://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf.
UNICEF (2005). Pobreza Infantil en países ricos 2005. Florencia. Centro de Investigciones Innocenti de UNICEF.UNICEF (2006). Convención sobre los derechos del niño. Madrid: Unicef Comité España.UNICEF (2011). Las políticas públicas y la Infancia en España: Evolución, impacto y percepciones. Propuestas para la
reflexión. Madrid: UNICEF España.UNICEF (2012). Estado mundial de la Infancia. Niños y niñas en un mundo urbano. New York: Unicef.URRACO, M. (2007). «La sociología de la juventud revisitada. De discursos, estudios e historias sobre los jóvenes».
Intersticios, Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 1 (2).VALVERDE, J. (1993). El proceso de inadaptación social. Madrid: Editorial Popular.VAN DE KAA, D. J. (1987). «Europe’s Second Demographic Transition». Population Bulletin, 42(1), 1-57.VAN RIE, A.; HARRINGTON, P.R.; DOW, A. and ROBERTSON, K. (2007). «Neurologic and neurodevelopmental manifestations of
pediatric HIV/AIDS: a global perspective». European Journal of Paediatric Neurology, 11, 1-9.VANDENPLAS-HOLPER, CH. (1982). Educación y desarrollo social del alumno. Madrid: Anaya.VANISTANDAEL, S. y LECOMPTE, J. (2000). Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience. Paris: Bayard.VARELA, F. (1991). Autonomie et connaisance. París: Seuil.VILLALBA, C. (2004). «La perspectiva ecológica en el trabajo social con infancia, adolescencia y familia». Portularia, 4,
287-298.VILLEMAGNE, C. (2005). L’éducation relative à l’environnement en milieu communautaire urbain. Un modèle théorique en
émergence enrichi de l’exploration collaborative de pratiques éducatives. Résumé de thèse soutenue le 29 août2005 à l’UQAM (Université de Québec à Montréal).
VOLAVKA, J. (2002). Neurobiology of violence. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.WAGENSBERG, J. (2003). Ideas sobre la complejidad del mundo. Barcelona: Tusquets.— (2006). Ideas para la imaginación impura. Barcelona: Tusquets.WALKER, S. P.; WACHS, T. D.; GARDNER, J. M. et al. (2007). «Child development: risk factors for adverse outcomes in developing
countries». Lancet, 369, 145-57.— ; WACHS, T. D.; GRANTHAM-MCGREGOR, S. et al. (2011). «Inequality in early childhood: risk and protective factors for early
child development». Lancet, 378, 1325-1338.WALSH, A. (2009). «Criminal behavior from heritability to epigenetics: How genetics clarifies the environment». En Walsh,
A. and Beaver, K. Biosocial criminology: new directions in theory and research. New York: Routledge.— and BEAVER, K. (2009). «Introduction to biosocial criminology». En Walsh, A. and Beaver, K. Biosocial criminology: new
directions in theory and research. New York: Routledge.WANG, W. L.; SUNG, Y. T.; SUNG, F. C.; LU, T. H.; KUO, S. C. and LI, C.Y. (2008). «Low birth weight, prematurity, and paternal
social status: impact on the basic competence test in Taiwanese adolescents». Journal Pediatrics, 153, 333-338.WARD, C.; BOCHNER, S. and FURNHAM, A. (2001). The Psychology of Culture Shock. London England: Routledge.WELLER, J. (2007). «La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos». Revista de la CEPAL , 92,
61-82.WHITTED, K. S. and DUPPER, D. R. (2005). «Best Practices for Preventing or Reducing Bullying in Schools». Children &
Schools,17(3), 167-175.WILSON, D. (2004). «The interface of school climate and school connectedness and relationships with aggression and
victimization». Journal of School Health, 74, 293-299.WORLD HEALTH ORGANIZATION (2012). Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/en/index.html.WORLD HEALTH ORGANIZATION. Informe Mundial sobre Violencia y Salud (2002). Disponible en
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf.YAGÜE, C. (2010). «Panorama actual de la situación de las mujeres y madres en los centros penitenciarios españoles. El
programa de igualdad». En Añaños, F. (coord.), Educación social en contextos de riesgo y de conflicto. Las mujeresen las prisiones (183-200). Barcelona: Gedisa.
YOON, J. S.; BARTON, E. and TAIARIOL, J. (2004). «Relational Aggression in Middle School: Educational Implications ofDevelopmental Research». The Journal of Early Adolescence, 24, 303-318.
156