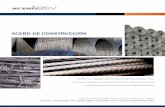¿La construcción del objeto de intervención?
Transcript of ¿La construcción del objeto de intervención?
¿La construcción del objeto
de intervención?
Lic. Micaela González Delgado
Material inédito para la asignatura de Intervención
Pedagógica Profesional
6 de Enero de 2014
La idea es la de que el mismo objeto puede estar ante sus ojos y ante los míos, pero que yo no puedo introducir mi cabeza en la suya (o mi mente en la suya, lo que viene a ser lo mismo) de tal modo que el objeto real e inmediato de su visión se convierta también en el objeto real e inmediato de mi visión. Con "yo no sé lo que él ve" nosotros queremos decir realmente "yo no sé lo que el mira", donde 'lo que el mira' está oculto y él no puede mostrármelo; esta ante su visión mental.
Wittgenstein
La relevancia de abordar la “construcción del objeto de intervención pedagógica”
profesional, radica en reflexionar un poco sobre aquello que se ha convertido en
parte de lo cotidiano, al gestarse los procesos de intervención pedagógica
profesional, que en realidad no son tan cotidianos. Pues al momento de
problematizar, de qué procesos es resultado, pareciera que se diluye en las
realidades en que nos hemos producido como sujetos transformadores del mundo.
A esto, hay que añadir que cuando cuestionamos cuál es, parece que cruzamos
caminos de indeterminación, dada la importancia de definir al objeto de
intervención señalaré algunas cuestiones que nacen de esta problemática: ¿de
dónde proviene lo que llamamos objeto? ¿Se puede construir o producir el objeto
de intervención? ¿Quién gesta y para qué es necesario el objeto de intervención?
¿Qué procesos lo van constituyendo e institucionalizando en el espacio de
intervención pedagógica profesional? Por lo que estas reflexiones, giran en torno a
la complejidad que compromete hacer visible al objeto de intervención en los
límites de su comprensión, sustentados en la acción profesional y la apuesta de
saberes que ilustran diversos entramados que le dan vida desde las formas
subjetivas del sujeto que lo hace visible. Para ello, partiré de un acercamiento
conceptual en la primer parte del texto, después abordaré la necesidad de hacer
visible al objeto de intervención y por último mis reflexiones finales.
Acercamiento conceptual: el objeto y sus límites
En un intento por recuperar el concepto de objeto1 tenemos que considerar
cuestiones filosóficas, así el término "objeto", no fue usado por los filósofos
clásicos, lo introdujeron los escolásticos para referirse al contenido de un acto
intelectual o perceptivo, por lo que "ser objetivo" venía a significar un contenido del
alma, y no una cosa externa a ella, realmente existente. Sin embargo, los filósofos
modernos, como Descartes y Hobbes2, por ejemplo, invirtieron el significado del
término (que perdura en la actualidad) al aplicarlo no a la representación, sino a la
cosa o ente representado, que se considera exterior al alma.
El objeto es la cosa representada, el sujeto es caracterizado por Heidegger en
acuerdo con la relación sujeto-objeto de donde se desprende el “yo humano”.
El inicio de la modernidad lo marca la búsqueda de la certeza de la
verdad en el sujeto, no ya en el objeto como en la época de los griegos.
Así el “representar” es al mismo tiempo un “anteponer” el objeto frente
al sujeto, pero también un “tomar algo en posesión”. Proceso que
comienza con Descartes, quien reduce la naturaleza a “res extensa”,
desvalorizándola como mero objeto para un sujeto; no solo como objeto
1 Viene del latín "obiectum" (lo que es puesto delante, lo contrapuesto).
2 Para Hobbes todo objeto vale relativamente, siempre en función de algo y el impacto que produce al
explorar la realidad activa sensaciones e imaginaciones, así como el fondo común de memoria y experiencia
formado den ellas. Por lo que en su uso práctico diluye la bondad absoluta del objeto en un acontecer de
buenos relativos –relativos, además, a la persona, a la circunstancia y al lugar–, deroga el estatuto de la
divinidad como principio y fin de las acciones humanas, e instaura como naturaleza de las relaciones
interpersonales el artificio de la convención.
de conocimiento, sino y más aún como objeto de “dominio” para el
sujeto, lo que le permitirá a los seres humanos convertirse en “amos y
poseedores de la naturaleza” como se enuncia en el Discurso del
método. (Laiseca, 2002:47)
Por otra parte, Kant en la crítica de la razón pura, al hablar del objeto, lo coloca
como el resultado de "pensar", una facultad cognoscitiva en lo dado en la intuición
sensible, externa al sujeto y como fuente de conocimiento entre las que ubica varias
fuentes: un aspecto sensitivo, la imaginación y la intuición. Considerando el
“espacio y tiempo como condiciones a priori de la sensibilidad, como formas
inherentes, no a los objetos, sino al sujeto que los intuye” (Kant, 2005:XVIII). De
ese modo, la importancia de la explicación kantiana nos resulta reflexiva, dado que
desde los modos de conocer podemos establecer el contacto con la realidad y
gestamos modos de conocer los objetos, esto nos conduce a colocar el primer
elemento analítico el objeto es intuido y organizado por nosotros en concordancia
con nuestros conceptos. Kant afirma que “un objeto está contenido en un concepto”
(2005:128), tal vez, de ahí nazca la ilusión que posibilita y es compatible con
principios reguladores e imaginarios en los que se expresa la irresistible manera de
dar vida a las cosas en las posibilidades de representación de las realidades a través
de los conceptos, ahora es necesario plantearnos de dónde proceden los conceptos
con que se refiere al objeto3. No cabe duda, de que el objeto: 1) es constituido y
significado a través de una necesidad; 2) proviene de la experiencia, misma que se
encuentra inscrita en la diversidad de formas de conocer, por tanto, es el lugar en
donde acontecen formas de representar los fenómenos, según los conceptos
enlazados a manera de síntesis productiva de la imaginación y cohesión combinada
de representaciones e imaginarios de quien los produce en el tiempo y espacio. De
ese modo, podemos decir que la significación que ahí se produce es restringida por
quien la realiza y las condiciones de posibilidad de la experiencia que, a su vez, son
3 Esto es importante, dado que en acuerdo con Kant “Todo conocimiento requiere un concepto, por muy
imperfecto u oscuro que éste sea” (:94) y pensar un objeto y conocer un objeto son cosas distintas (:115).
Dado que lo que representamos está plagado de condiciones de posibilidad que no pueden generarse en tanto
no exista el objeto, para poder pensarlo es necesaria su existencia y para poder conocerlo es necesario
pensarlo y representarlo en conceptos dotados de sentido y significación para quien los produce.
condiciones de posibilidad de los objetos que emergen de ahí, pero, también nace la
contradicción ante la posibilidad de existencia.
Ahora bien, posteriormente Brentano y Husserl replantearán esa concepción del
objeto, reintroduciendo algunas de las aplicaciones y matices que los escolásticos
de la Edad Media habían dado al término. Brentano en la psicología desde un
punto de vista empírico, plantea que los fenómenos psíquicos4 contienen en sí
intencionalmente un objeto y sólo pueden existir fenoménicamente. Así, la
intencionalidad es necesaria y cobra relevancia puesto que el ser humano al
conocer dirige su atención hacia la experiencia desde lo pensado y deseado. De
aquí se desprende el segundo elemento analítico, la función de un acto psíquico no
es la de crear un objeto, sino de hacer presente a un objeto. En ese sentido, es un
efecto de darse-cuenta en el acto, la memoria y representación5, por tanto
captamos su singularidad en tanto que es presente como contenido. De ese modo,
representar simbólicamente al objeto es función del contenido intencional,
entonces cabría cuestionar, ¿cuáles son los rasgos de ese contenido intencional? Si
el contenido es intencional, además se combina con otros para formar uno solo
desde la abstracción, se constituye la representación que puede ser adecuada o
errónea, por lo que cabe reflexionar sobre cómo se establece “lo adecuado” y para
quién, puesto que lo que se encuentra en juego es el contenido intencional y el
objeto en el acto de la representación. No está de más plantearnos, ¿qué papel
juega el deseo en la representación al darse cuenta? Esta pregunta nace, al puntear
que las representaciones están formadas por actos de percepción, imaginación,
recuerdo y pensamiento, en donde deseo y representación son consecuentes al
contenido intencional pero no van juntos, puesto que: 1) el objeto intencional es un
4 Brentano define a los “fenómenos psíquicos como representaciones, y como fenómenos que descansan
sobre las representaciones, que les sirven de fundamento; todos los demás fenómenos pertenecen a los
fenómenos físicos” (1935:97) 5 Brentano ejemplifica que al representarme un sonido, encierra, no sólo una representación, sino, a la vez, un
juicio, un conocimiento: “Hablamos de una representación siempre que algo se nos aparece. Cuando vemos
algo, nos representamos un color; cuando oímos algo, un sonido; cuando imaginamos algo, un producto de la
fantasía. Gracias a la generalidad con que usamos la palabra, pudimos decir que es imposible que la actividad
psíquica se refiera de algún modo a algo que no sea representado. Cuando oigo y comprendo un nombre; me
represento lo que designa; y, en general, éste es el fin de los nombres, provocar representaciones”. (1935:148)
fenómeno que aparece y se hace presente, 2) objeto y acto son una unidad en la que
no son independientes, 3) la forma del objeto queda determinada por la modalidad
del acto y por las condiciones de satisfacción de las condiciones del contenido.
Por otra parte, Husserl en las meditaciones cartesianas, señala que en la
recuperación del mundo objetivo para el sujeto depende de la posibilidad de la
experiencia y en el curso acerca del objeto de 19076, señala que los objetos se
presentan como tales:
Poniendo el mundo entre paréntesis, éste no se destruye por sí, sino que
sólo se prescinde de él y se mira, sobre él, lo que hace posible su
representación (2012:103)
Esto nos conduce a plantearnos cómo se hace presentar el objeto, al confrontar el
sentido de este “aparecer” en que aparece el objeto. De aquí se desprende el tercer
elemento analítico, en la percepción y su retención se constituye el objeto temporal
originario, además de llevar consigo un determinado problema a saber y hacerse
presentar a través de la vivencia intelectual. Husserl lo toma como proveniente de
“apareceres” y toda especie fundamental de objetos corresponde a una constitución
particular que proviene de la vivencia significativa de los seres humanos que
conocen. Por tanto, los tres elementos importantes que hay que resaltar son en
relación a la correlación entre vivencia de conocimiento, significación y objeto,
pues de ahí nace el problema de la posibilidad de conocimiento7. Esto nos conduce
a señalar, ¿cuál es el sentido del conocimiento? ¿La relación conocimiento y objeto
de conocimiento? Así lo que está en el centro del problema es la posibilidad de que
6 Este cursillo dictado por Husserl de 4 horas y sus cinco conferencias introductorias dictadas fueron
compiladas y publicadas en la Idea de la fenomenología. 7 Husserl se plantea al respecto algunas preguntas: Pero ¿cómo puede el conocimiento estar cierto de su
adecuación a los objetos conocidos? ¿Cómo puede transcenderse y alcanzar fidedignamente los objetos? Se
vuelve un enigma el darse de los objetos de conocimiento en el conocimiento, que era cosa consabida para el
pensamiento natural. En la percepción, la cosa percibida pasa por estar dada inmediatamente. Ahí, ante mis
ojos que la perciben, se alza la cosa; la veo; la palpo. Pero la percepción es meramente vivencia de mi sujeto,
del sujeto que percibe. Igualmente son vivencias subjetivas el recuerdo y la expectativa y todos los actos
intelectuales edificados sobre ellos gracias a los cuales llegamos a la tesis mediata de la existencia de seres
reales y al establecimiento de las verdades de toda índole sobre el ser. ¿De dónde se, o de dónde puedo saber
a ciencia cierta yo, el que conoce, que no solo existen mis vivencias, estos actos cognoscitivos, sino que
también existe lo que ellas conocen, o que en general existe algo que hay que poner frente al conocimiento
como objeto suyo? (1982:29)
el conocimiento alcance certeramente su objeto y la respuesta de Husserl es
contundente al situar el sin sentido y contradicción de buscar la esencia del
conocimiento8, puesto que lo que está en cuestión es la posibilidad de
conocimiento.
El conocimiento natural, que progresa, en las distintas ciencias, siempre
acompañado del buen éxito, está completamente seguro de que alcanza
certeramente su objeto, y no tiene motivo alguno para encontrar aporía
en la posibilidad del conocimiento ni en el sentido del objeto conocido.
Pero en cuanto la reflexión se vuelve a considerar la correlación entre
conocimiento y objeto (y, eventualmente, también el contenido
significativo ideal del conocimiento en su relación, por una parte, con el
acto de conocimiento, y, por otra, con el objeto de conocimiento),
surgen dificultades, incompatibilidades, teorías contradictorias que se
supone, sin embargo, bien fundamentadas; cosas todas que impulsan a
conceder que la posibilidad del conocimiento en general, en lo que hace
a su adecuación con los objetos, es un enigma. (1982:42)
Entonces, si el conocimiento en todas sus formas, es una vivencia psíquica
(conocimiento del sujeto que conoce), la intencionalidad, es su redescubrimiento,
muestra el modo en que existen, en la conciencia, los objetos; éstos no son nada
real, sino que existen de un modo intencional: existen como polo-objeto necesario
Así, la intencionalidad resulta ser un concepto decisivo en el desarrollo de la
fenomenología: para Husserl ya no es una propiedad de la conciencia sino su ser
mismo. Por tanto, el sentido del objeto como objeto, es objeto de un conocimiento
posible, que es cognoscible por principio perceptible, representable y determinable.
De modo tal que Husserl señala:
El conocimiento es cosa distinta del objeto del conocimiento; el
conocimiento esta dado, pero el objeto no está dado; y, sin embargo, el
8 El conocimiento es, pues, tan sólo conocimiento humano, ligado a las formas intelectuales humanas, incapaz
de alcanzar la naturaleza de las cosas mismas, de las cosas en sí (1982:30).
conocimiento ha de referirse al objeto, ha de conocerlo. ¿Cómo puedo
entender yo esta posibilidad? La respuesta, naturalmente, es: Solo
podría entenderla si la referencia pudiera darse ella misma como algo
visible.≫ Si el objeto es y permanece siendo transcendente y el
conocimiento y el objeto están realmente desgajados, claro que no
puede ver nada y que su esperanza en una vía de llegar sin embargo de
algún modo a claridad, incluso deduciendo de presupuestos
transcendentes, es una patente necedad. (1982:49)
Lo que hace que cobre relevancia la restitución del sentido y la reflexión en el modo
propio de acercarse a las cosas mismas, dado que la tarea más importante es la
interrogación, la duda, la pregunta en donde la tarea del pensamiento consiste en
hacer visible la experiencia de lo que viene a nuestro encuentro y hacer accesible el
modo propio del ser de las cosas, del darse el objeto mismo9 en su constitución. El
fundamento de estos actos fundamentales es la forma en que se constituye en actos
de pensamiento informado de tal o cual otro modo. “Y las cosas, que no son los
actos de pensamiento, están sin embargo, constituidas en ellos, vienen de ellos a
estar dadas; y, por esencia, solamente así constituidas se muestran como lo que
son.” (Husserl, 1982:85) Ante ello, sólo en el conocimiento se constituyen las
regiones de objetos que vienen a darse, a hacerse presentar y a determinar el
sentido de todas las correlaciones de su posibilidad de hacerse aparecer, en todas
las formas del darse y en lo que aparece, se estima o quiere en la posibilidad de
aproximarse al ser del objeto(s) mismo(s).
Por otra parte, Wittgenstein aunque no realiza una interpretación explícita de los
objetos, si se puede inferir a partir de sus ejemplos mostrados en el Tractatus y el
cuaderno marrón y azul, propiedades de los objetos. De ese modo, plantea que la
9 Husserl enfatiza en la cuarta lección: Hay múltiples modos de objeto y, con ellos, múltiples modos del
llamado ≪darse los objetos≫; y quizá el darse del ser en el sentido de la llamada ≪percepción interna≫ y, a
su vez, también, el darse del ser de la ciencia natural y objetivadora no son sino algunos entre los modos de
darse, mientras que los otros, aunque calificados de no existentes, son también modos de darse, y solo porque
lo son pueden contraponerse a aquellos y ser diferenciados de ellos en la evidencia (1982:78).
sustancia se vincula al objeto, y que los objetos son entidades reales10, así lo que el
análisis de la experiencia revela es que ésta es siempre de “apariencias” de objetos y
nunca de los objetos mismos. Esto es revelador, dado que Wittgenstein11 afirma
que “el objeto de nuestro pensamiento no es el hecho, es una sombra del hecho”
(1976:61). Los objetos son simples y están representados en el lenguaje por los
nombres, así que “el que una imagen sea un retrato de un objeto determinado
consiste en haber sido derivada de este objeto de un modo particular” (1976:62).
La dificultad, es que el objeto, es objeto de nuestro deseo y se relaciona con nuestra
experiencia, lo que nos hace perder nuestra firme posesión de los objetos que nos
rodea. De ahí que la importancia del concepto objeto como elemento de la
representación, nos sirve por ser el más simple para conectar las experiencias, se
les puede atribuir propiedades y es un prerrequisito del lenguaje. De tal forma que
los objetos no son más que el modo en como conectamos las experiencias, le damos
significatividad y posibilidad de representación simbólica y cognoscitiva del
mundo. De aquí se desprende el cuarto eje analítico: El objeto es importante para
el funcionamiento del lenguaje, es indispensable para la verbalización de la
experiencia y la comprensión del mundo que ha de nombrarse de forma
particular.
Por lo que es necesario a problematizar los límites del objeto de intervención,
formular la distinción entre sujeto de la, para y en la intervención, nos lleva a
señalar de inicio que el sujeto no es el objeto. Problematizar esto nos remite a
considerar la distinción entre objeto y sujeto. Adorno ya señalaba que:
Quien emprenda consideraciones sobre sujeto y objeto tropezará con la
dificultad de que es preciso indicar qué se entiende por ellos. Es
evidente que los términos son equívocos. <Así sujeto> puede referirse
tanto al individuo particular como a determinaciones generales, según
10
Wittgenstaein señala que: “El hablar del hecho como de un "complejo de objetos" tiene su origen en esta
confusión (cf. Tractatus Logico-philosophicus). Supongamos que preguntamos: "¿Cómo se puede imaginar lo
que no existe?" La respuesta parece ser: "Si lo hacemos, imaginamos combinaciones no existentes de
elementos existentes”. (1976:60) 11
Pues él señala: yo creo que puede parecer que un objeto está ante nuestros ojos incluso cuando no lo esté
(1976: 104)
el lenguaje de los prolegómenos, de Kant: “la conciencia en general”. La
ambigüedad no puede eliminarse simplemente mediante una aclaración
terminológica. Ambas significaciones, en efecto, se implican
recíprocamente; apenas podemos aprehender la una sin la otra
(1980:143)
Por ello no caeré en una conceptualización, dado que ello implicaría escapar de la
complejidad y complicaciones que se derivan de capturar “algo objetivo,
subjetivamente, mediante el concepto determinado” (Adorno, 1980:143). Es
necesario acotar que no se los puede pensar separados, dado que como argumenta
Adorno, ambos se encuentran mediados recíprocamente: el objeto mediante el
sujeto, y, más aún y de otro modo, el sujeto mediante el objeto. Sin embargo,
Althusser advierte sobre “la pretensión de que hay un „sujeto constituyente‟ (es) tan
vana como lo es la presunción de un sujeto de la visión en la producción de lo
visible (...) el „sujeto‟ no juega el papel que él cree sino el que le es asignado por el
mecanismo del proceso” El “proceso sin sujeto ni fines” del Althusser “autocrítico”,
planteando la cuestión desde la óptica de Hegel, no dice otra cosa: “no hay sujeto
del proceso: el proceso mismo es el que es sujeto”.
Puesto que la intervención vista desde un ángulo tripartita; 1) como un espacio
temporal plagado de sospecha; 2) como una construcción simbólica imaginaria
predeterminada y; 3) como venir-entre asumiendo un papel intersticial, nos
conduce a rebasar la idea de un sujeto de la, para o en la intervención. El problema
es superar esa disolución de posibilidad que niega las relaciones del sujeto con la
práctica frente a un juego aleatorio contradictorio que recurre a la distancia y
direcciones a que llevan las preposiciones, olvidando la multiplicidad lógica
requerida para representar el estado de cosas elemental. Es así que la intervención
se gesta en torno a un objeto y el objeto corresponde a una figura, misma que debe
tener una multiplicidad lógica que lo figurado para poder ser representado12. Hay
que plantear que en este problema lo que está en juego es la forma en que se
12
Por eso tal vez Wittgenstein en el Tractatus coloca especial énfasis en este aspecto.
conecta el sujeto13 con el objeto, a través de la práctica como articulación de lugares
en los cuales una acción producente del ser y quehacer del sujeto, permiten la
constitución de fuerzas indispensables para la interpretación que da lugar a la
intervención como una estética de lo inacabado para hacer visible al objeto de
intervención al que se le atribuirán ciertas propiedades. De ese modo, el objeto de
intervención no es definible, sino únicamente nombrado, puede ser descrito
“desde-fuera” dado que es un elemento de representación con propiedades
contingentes. Esto es así, porque es producto del análisis de la experiencia plagada
de apariencias de objetos y nunca de los objetos mismos, así que es producto de
aprehensión cognitiva que se captura a través del lenguaje y se significa con
palabras. Así que los límites del objeto representado, presentado y capturado en la
aprehensión cognitiva tendrá los límites del lenguaje de quien lo produce, lo piensa
y re-crea en un espacio y tiempo determinado.
La necesidad de hacer visible al objeto de intervención
Hablar del objeto de intervención nos lleva a pensarlo desde dos polos de tensión:
1) un eje temporal que representa la tensión existente entre la demanda social, la
necesidad de la población a quien se dirige la acción profesional y los deseos de
quien hace visible el objeto de intervención en acuerdo a intereses teóricos,
políticos o profesionales. 2) un eje de legitimidad en el que tiene lugar otro tipo de
tensión, esta tiene que ver con el sistema de significados que circulan en la
existencia del objeto de intervención, sus formas de connotación formales y
técnicas con sus contradicciones y dispersiones constituidos por los límites del
mismo.
Estos dos ejes aluden a lo que es susceptible de ser modificado producto de ubicar
el problema de donde emerge y la necesidad o demanda que suscitan los diferentes
actores sociales que comparten escenarios. Justo aquí se encuentra la problemática
13
En tanto que el sujeto es constituyente y constituido, aparece como una nada que separa y une, y articula
por tanto, por su “ser práctico” en el tiempo y el espacio el desplazamiento de su transformación en el quiebre
de lo que transforma, a su vez, con su intervención en el mundo.
que esto nos presenta, la liberación de la función del objeto de intervención en la
estructuración de los límites del espacio, lo que le da una cierta relatividad, como si
desde el interior de la subjetividad se erigiera hacia un exterior con la investidura
simbólica de las representaciones y por la mirada o el deseo. Entonces, el objeto de
intervención es intuido y organizado por nosotros en concordancia con nuestros
conceptos en la intimidad del lugar de la representación provocada por la
invención, colocación, control y disponibilidad de información conforme a una
combinatoria ilimitada de relaciones de la función del problema a atender
profesionalmente.
Efectivamente, al objeto se le da existencia al hacerse común unidad de un acto
psíquico cuya función no es la de crear un objeto, sino de hacer presente a un
objeto. En ese sentido, es un efecto de darse cuenta en el acto, la memoria y re-
presentación, cuya frontera absoluta entre interior y exterior se funda en la
ilegibilidad del texto que se torna conflictiva, polémica desde quien la piensa e
interroga al interpretar, en términos de apropiarse de una acumulación de cosas.
Mismas que no son un continente fijo sino que tienen una función práctica, una
función de vaso comunicante de lo imaginario. Ahí, en el interior y exterior de estos
procesos, se encuentra el comienzo de la percepción del objeto de intervención y en
su retención se constituye el objeto temporal originario, además de llevar consigo
un determinado problema a saber y hacerse presentar a través de la vivencia
intelectual. Por otra parte, en el interior y exterior, se juega el comienzo de
relaciones y correlaciones de equivalentes simbólicos que revelan al objeto de
intervención y acerca al profesionista al mundo de los sujetos sociales. En este
marco de significaciones se trasluce el cruce de signos que no tienen una
naturalidad inofensiva, puesto que la complejidad sugiere que el objeto de
intervención se consuma en el funcionamiento del lenguaje, pues es indispensable
para la verbalización de la experiencia y la comprensión del mundo que ha de
nombrarse de forma particular.
Sin objeto no hay intervención y su naturalidad y funcionalidad está adaptada a un
fin, en acuerdo con pulsiones y necesidades entre relaciones simbólicas. Así como
la coherencia de donde procede la materialidad de ese objeto de intervención
elaborada de forma abstracta y sistematizada con naturalidad a lo que le confiere
presencia en el marco de la intervención profesional.
Reflexiones finales
De ese modo el potencial de su posibilidad será el potencial de su concreción. Una
posibilidad inherente a una realidad concreta, en donde el objeto abstraído de su
función y relativo al sujeto, constituye un sistema de fuerzas plagadas de una
cadena de significados. Esto quiere decir que el objeto de intervención es un
símbolo producto de lecturas particulares, que le confieren una firma particular,
una singularidad de alguien que interroga, sin hacer que se reduzca a estas
determinaciones. En este caso los objetos de intervención podríamos visualizarlos
con características tridimensionales: 1) su situación práctica como articulación de
lugares, espacios y territorios; 2) las particularidad del objeto, lo que le da su
existencia y concreción que lo legitiman; 3) las relaciones subjetivas en donde
residen características constituyentes que encierran un proyecto, otorgan un
sentido y significado de cambio. Esto nos permite considerar en el objeto de
intervención, distintos ángulos desde donde se le puede problematizar y pensar,
tomando en cuenta aspectos de producción de significados y sentidos que suponen
la posibilidad de su presentación concreta. Sin embargo, en lo que hay que poner
especial énfasis es en que, también se corre el riesgo de producir efectos no
deseables como:
Al no considerar los límites del objeto de intervención y las formas en que el
sujeto que lo hace visible, se puede generar una visión distorsionada, que
más tarde manifestara malestar en el lugar de la práctica en la cual la
intervención nace de la interrogación para el cambio.
El objeto de intervención al nacer de las formas de representación de quien
le hace visible corre el riesgo de contener los límites del lenguaje y visión de
mundo de quien lo produce.
Por tanto, el objeto de intervención es una orientación en la cual se vehiculiza un
espacio temporal, tanto como una construcción simbólica predeterminada y ese
modo de venir-entre asumiendo un papel intersticial de interpretación, invención
y acción de la intervención profesional.
Bibliografía
Adorno, Teodor (1980). Sobre sujeto y objeto. En: Teoría Estética. Ediciones Taurus. España.
BRENTANO, Franz (1935). Psicología desde un punto de vista empírico. Traduc. Hernán Scholten. Madrid. España.
Frutos, Eugenio (2012). Dilthey - Husserl. En torno a la Filosofía como Ciencia estricta y al alcance del historicismo. La indefinición del hombre en su función espiritual. En: Revista de Filosofía UCR. Traduc. Walter Biemel. Vol.1. No.2. Costa Rica.
HUSSERL, Edmund (1982). La idea de la fenomenología. Cinco lecciones. FCE. México.
KANT, Immanuel (2005). Crítica de la razón pura. Traduc. Pedro Ribas. Ed. Taurus. México.
LAISECA, Laura (2002). Nihilismo y superación. La dimensión advenidera del “Ultimo Dios”. En: Heidegger. TOPICOS. Revista de Filosofía de Santa Fé (Rep. Argentina) – Nº 10.
WITTGENSTEIN, Ludivig. (1976). Cuadernos azul y marrón. Editorial Tecnos. Madrid. España.
WITTGENSTEIN, Ludivig. (2003). Tractatus lógico-philosophicus. Alianza Editorial. Madrid. España.