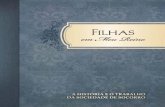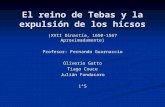2012 num5 09 maria luisa zorrilla convergencia de medios educativos en el reino unido
Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia). -parte1-
Transcript of Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia). -parte1-
Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia) Lázaro GILA MEDINA y Francisco J. HERRERA GARCÍA
VII.4.
7_4 Colombia.indd 4897_4 Colombia.indd 489 01/04/2010 18:13:5201/04/2010 18:13:52
491VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
INTRODUCCIÓN1
Por fortuna, en los últimos tiempos la dedicación e interés de la historiografía española por los temas artísticos desa-rrollados en aquellos extensos territorios
allende los mares, es una evidente y fecunda realidad. Sin embargo, salvo casos muy puntuales y emblemá-ticos, las investigaciones se han centrado en aquellos núcleos territoriales considerados, tradicionalmente, más importantes y signifi cativos. Es decir los más cer-canos y próximos a las sedes de los antiguos centros de poder, tanto de los mismos virreinatos en sí —Méxi-co y Lima—, como de las principales audiencias que generalmente, junto a las competencias estrictamente jurídicas, también tenían encomendadas funciones de gobierno. Mientras que otros ámbitos geográfi cos, descomunales por su extensión, quedaron en un se-gundo plano, probablemente al ser considerados pe-riféricos o secundarios. Tal puede ser el caso que nos ocupa, aunque, ya a priori, podemos afi rmar que nos ha causado una gran sorpresa la cantidad y calidad de las obras y trabajos conservados, bien de importa-ción, siendo éste último un capítulo básico y singular, bien producidas in situ por artistas locales, en gran medida emigrados de la Península, especialmente en la primera centuria.
Especialmente, esta fecunda y grata realidad, al-canza su plenitud en el periodo objeto de nuestro es-
1 Este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda y generosa colaboración de muchas personas, como responsables de archivos, museos, parroquias, conventos, etc. Mas, queremos concretizar nuestro agradecimiento en Tomás Castrillón, Hermana Isabel de la Trinidad, personal de la sala de consultas del Archivo General de la Nación, Rodolfo Vallín, María del Pilar López, Darío Angarita y, muy especialmente, al Padre Sahamuel Edisón y a Laura Liliana Vargas. A todos ellos nuestra gratitud
tudio, a saber, las décadas a caballo entre los siglos XVI y XVII, cuando se produce, en el campo de las artes en general y de la plástica escultórica en particular, ese tránsito del idealismo renacentista al primer naturalis-mo barroco. Santafé de Bogotá, la capital del reino de la Nueva Granada2, la cercana Tunja, la más castella-na de toda Colombia, y la blanca y andaluza ciudad de Popayán, por citar quizás las tres urbes claves —la gran Cartagena de Indias, tanto o más importante que las citadas, por varias razones no ha conservado en gran medida su patrimonio de bienes muebles—, son asiento de importantes talleres, donde laboran artistas que con sus producciones cubren la gran demanda de obras para las parroquias, iglesias conventuales, catedrales, capillas particulares, oratorios privados etc. Es un momento, insistimos, altamente atractivo y positivo, pues al hacer ya, en la mayoría de los ca-sos, unos cuarenta años de la conquista del territorio e inicio consecuente de su proceso de hispanización, en el mundo rural con el municipio y en el urbano con las ciudades, sus principales instituciones y orga-nismos tanto civiles —ayuntamientos, audiencias, en-comiendas— como religiosas —obispados, con su co-rrespondiente catedral, parroquias, órdenes religiosas con sus fundaciones conventuales, del surgimiento de hermandades y cofradías—, o bien renuevan sus ini-ciales y provisionales edifi cios por otros más sólidos y
2 A modo de síntesis, el Reino de Granada o Nueva Granada fue el territorio que estaba bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá (1549-1717), a su vez integrada en el Virreina-to del Perú. Luego, en siglo XVIII, se elevó a la categoría de Virrei-nato de Nueva Granada, conformado por las Audiencias de Santa Fe, Panamá, Quito y algunas provincias de lo que posteriormente sería la Capitanía General de Venezuela, estableciéndose la capital del virreinato igualmente en Santa Fe.
7_4 Colombia.indd 4917_4 Colombia.indd 491 01/04/2010 18:14:4901/04/2010 18:14:49
492 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
perennes o bien los fabrican de nueva planta. Mas, sea en uno u en otro de los casos, hay que amueblarlos y alhajarlos lo mejor posible, de ahí esa proliferación y vitalidad de las artes en general.
Sin olvidar, pues constituye un capítulo muy sobre-saliente tanto en cantidad como en calidad, la llegada de obras desde Andalucía, especialmente del ámbito sevillano, para aquellos proyectos quizás más selectos, patrocinados por comitentes, oriundos de la península, de más gusto y posibilidades económicas. Todo ello, favorecido, en última instancia, por la navegabilidad del río Magdalena, la gran arteria fl uvial colombiana, que, desde su desembocadura hasta la ciudad de Hon-da, permitió el traslado de todo tipo de mercancías que arribaban al gran puerto, y a la vez puerta de Sudamé-rica, como lo fue Cartagena de Indias.
En consecuencia tras esta introducción, haremos una breve presentación del estado de la cuestión des-de el punto de vista historiográfi co, centrándonos básicamente en aquellos trabajos más signifi cativos aparecidos en la última centuria, al ser ahora cuan-do los estudios en este campo concreto adquirieron una mayor solidez científi ca, tanto por los estudiosos locales como de otras nacionalidades, especialmente españoles. Un capítulo básico y fundamental será el dedicado a presentar aquellas obras importadas des-de la península, bien anónimas o bien documentadas, siendo muy interesantes en este último apartado las procedentes de los obradores de los sevillanos Juan Bautista Vázquez el Viejo y Francisco de Ocampo. El siguiente apartado lo dedicaremos a los dos centros de producción más fecundos e importantes: por un lado el tunjano, capaz de abastecer la gran demanda de toda la ciudad y su amplio entorno geográfi co y por el otro el santafereño o bogotano, el más impor-tante de todos al constituirse y consolidarse la ciudad, desde fi nales del Quinientos, como verdadero centro urbano, capital del nuevo reino, cuya irradiación llega a los más extensos confi nes. Dentro de este apartado nos detendremos en primer lugar en Juan de Cabre-ra, activo en las décadas a caballo entre los siglos XVI y XVII. Con especial detalle veremos uno de los reta-blos más solemnes y espléndidos de toda Colombia: el mayor del convento de San Francisco de Santafé de Bogotá, debido en su parte arquitectónica al ensam-blador y también escultor Ignacio García de Ascucha. Tampoco podemos olvidar otros importantes ensam-bladores como la singular fi gura de Luis Márquez,
autor de la sillería de coro de la catedral primada, a quien, aunque sin documentar, también se le atribuye la del convento de San Francisco. Así como en otros empeños artísticos, entre los que sobresalen algunas piezas conservadas en el Museo de Arte Colonial de Santafé de Bogotá.
SITUACIÓN HISTORIOGRÁFICA
Necesariamente debemos comenzar señalando aquella larga serie de cronistas de las órdenes religio-sas o de la vida civil colombiana, tan frecuentes en las centurias anteriores al siglo XX, básicos en muchos casos por la gran cantidad de datos concretos que nos aportan, bien de un modo directo, como la construc-ción de tal o cual edifi cio, capilla particular, conven-to, etc. o indirecto como los que se deslizan al relatar la vida y hechos de tal o cual personaje importante, bienhechor de tal o cual templo, hospital, monasterio, etc. Entre los segundos, el primero que sobresale por méritos propios es Juan Flórez de Ocáriz [1612-1692] con su monumental obra Las genealogías del Nuevo Reino de Granada3 y, más cercano a nuestro tiempo, José Ma-nuel Groot [1800-1878] con su Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada4. Dentro de los cronistas-religiosos tenemos que citar necesariamente a fray Alonso de Za-mora [1635-1717], dominico, autor de la Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada5, y a los franciscanos Fray Pedro Simón [1574-c.1628-1630], con su obra Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales6 y a Fray Pedro de Aguado [c.1530-1606], autor de la Historia de la provincia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada en las Indias Occidentales7.
Sin intentar agotar el tema, obra que considera-mos emblemática en esta línea fue la de Pedro Ma-
3 Madrid, por José Fernández de Buendía, impresor de la Real Capilla de Su Majestad, 1674-1676, 2 volúmenes [Hay varias edi-ciones posteriores].
4 El título se completa con la apostilla “Escrita sobre documen-tos auténticos”. Bogotá: Medardo Rivas, 1869-1870, 3 volúmenes.
5 Con prólogo de Caracciolo Parra y con notas ilustradas del mismo y del R. P. Fray Andrés Mesanza. Bogotá: A.B.C., 1945 [segunda edición], 4 volúmenes.
6 Bogotá: Casa editorial Medardo Rivas, 1882-1892, 5 volúme-nes. En realidad son tres partes, solamente la primera se publicó en Cuenca (España) en 1627.
7 Madrid: Espasa Calpe, 1930. 2 volúmenes, uno dedicado a Colombia y el segundo a Venezuela.
7_4 Colombia.indd 4927_4 Colombia.indd 492 01/04/2010 18:14:5101/04/2010 18:14:51
493VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
ría Ibáñez [1854-1919] Crónicas de Bogotá8, donde nos brinda una información básica y fundamental sobre el periodo neogranadino.
Ya en pleno siglo XX y dentro de la historiografía colombiana, dos fi guras señeras, totalmente coetáneas y punto de referencia obligado en cualquier tipo de consulta, son Luis Alberto Acuña Tapias [1904-1994] y Guillermo Hernández Alba [1906-1988]. El primero pintor y escultor, a partir de sus conocimientos técni-cos y gracias a ellos por lo que a veces escasea el rigor científi co y la profundidad, ha dado a la luz numero-sos trabajos entre los que señalaremos por orden cro-nológico: Ensayo sobre el fl orecimiento de la escultura religio-sa en Santa Fe de Bogotá9, de 1932. En 1954 vería la luz su muy socorrido, por consultado, Diccionario biográfi co de artistas que trabajaron en el Nuevo Reino de Granada10 —años después, en 1979, incorporado y superado por Carmen Ortega Ricaurte, en su gran Diccionario de Ar-tistas en Colombia11—. A 1973 corresponde su obra Siete ensayos sobre el arte colonial en la Nueva Granada12, siendo el primero de todos, dedicado a la importancia de los talleres neogranadinos de escultura del periodo his-pánico, el que ofrece más interés. Si todos estos son trabajos individuales, no podemos obviar su colabo-ración en algunos grandes empeños editoriales como puede ser en la Historia extensa de Colombia13, concreta-mente el tomo tercero del volumen XX dedicado en su totalidad a la escultura colombiana.
En cuanto al segundo autor: Guillermo Hernán-dez Alba, es sin duda el gran historiador del siglo XX colombiano. Autor sumamente prolífi co, tanto en el campo de la historia, como de la cultura y de las Be-llas Artes en concreto, la seriedad y rigor científi co presiden su obra, pues las muy sabias y poco consul-tadas fuentes documentales fueron la base y guía de una brillante y copiosa producción que supera, entre libros y artículos los 350 —aunque en varias ocasio-nes un mismo texto aparece publicado en varias re-vistas—. En el caso de las artes abarcó todos los cam-pos posibles —la arquitectura, la pintura, la escultura, el retablo y las artes menores—. A él le debemos el
8 Bogotá: Imprenta Nacional, 1913.9 Bogotá: Editorial Cromos, 1932.10 Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, MCMLIV
11 Barcelona: Plaza Janés, 1979.12 Bogotá: Editorial Nelly, 1973.13 Bogotá: Ediciones Lerner, 1967.
sacar del anonimato fi guras tan singulares y señeras como el escultor y ensamblador asturiano, activo en Santafé de Bogotá en el primer tercio del siglo XVII, Ignacio García de Ascucha, autor del magno retablo de San Francisco, cuyo contrato, incluidas las trazas y condiciones, exhumado de los protocolos notariales santafereños dio a conocer en varias ocasiones, o el estudio total, ya que abarcó todas las artes, de obras tan singulares como el que dedicó a la iglesia jesuítica de San Ignacio, en 1948. Reseñar su vastísima pro-ducción sería casi objeto de una monografía especial y concreta, de ahí que señalemos algunas monogra-fías notables como su singular Teatro del arte colonial14, publicado en 1938 con motivo de celebrarse el IV cen-tenario de la fundación de la capital del Nuevo Reino de Granada, aunque con posterioridad, como hemos señalado, capítulos concretos de esta magna obra, consagrados a estudiar tal o cual monumento o traba-jo artístico los daría a conocer en distintas revistas o publicaciones periódicas. Su libro Guía de Bogotá. Arte y tradición15, que vio la luz en 1947, es un trabajo real-mente pionero dentro de este género literario. Igual-mente queremos reseñar Arte Hispánico en Colombia16, de 1955, aquí, tras una amplia introducción geográfi -ca e histórica, presenta los bienes patrimoniales más signifi cativos de aquellas ciudades colombianas más importantes. El hecho de presentar el texto castella-no en otros idiomas como el francés o el inglés y un gran aparato gráfi co nos lleva a considerarlo como una guía turística pionera en su género. Finalmente dentro de la gran pléyade de artículos son altamente signifi cativos los dedicados al convento bogotano de San Francisco, a su retablo mayor y a la fi gura de su autor, el ya citado Ignacio García de Ascucha, del que dio a conocer, aunque sin estudiar en profundidad, algunos documentos signifi cativos y trascendentales.
No debemos olvidar a Gabriel Giraldo Jaramillo [1916-1978], preocupado básicamente por la pintura, aunque en alguna ocasión y de forma muy superfi cial se ocupó de la escultura, como acaeció en su obra Notas y documentos sobre el arte en Colombia17, publicado en 1954. Obra singular es la de Marta Fajardo Rueda,
14 Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1938.15 Bogotá: Librería Voluntad, S. A. MCMXLVI. 16 Bogotá: Presidencia de la República- Dirección de Informa-
ción y Propaganda del Estado, 1955.17 Bogotá: A.B.C., 1954.
7_4 Colombia.indd 4937_4 Colombia.indd 493 01/04/2010 18:14:5101/04/2010 18:14:51
494 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
autora de una interesante monografía, aparecida en 1999 y que tiene por titulo El arte colonial neogranadino a la luz del estudio iconográfi co e iconológico18, al ocuparse de las fuentes gráfi cas de la producción artística, si bien en este campo Colombia tuvo el privilegio de tener como profesor en algunas universidades al español Santiago Sebastián López, del que nos ocuparemos en su momento y principal pionero en este tipo de tra-bajos e investigaciones. No ha mucho, concretamente en 2001, Santiago Londoño Vélez ha dado a la luz una amplia monografía que lleva por titulo Arte colom-biano, 3500 años de historia19, ampliamente ilustrada. El autor, buen conocedor de la pintura neogranadina; sin embargo, es muy de lamentar el poco interés que le presta a la época hispánica en general y a la escul-tura en particular, por lo que el texto no resulta muy afortunado.
Hay también una serie de empeños editoriales de cierta envergadura, donde la colaboración de autores españoles o colombianos, a los que se hará mención en su momento, es múltiple y variopinta en cuanto a la calidad y resultados de los trabajos. Ya hemos cita-do la Historia Extensa de Colombia20, donde los diversos tomos del volumen XX están dedicados al arte duran-te el periodo hispánico. Si este empeño editorial es de los años sesenta de la pasada centuria, a la siguiente corresponde la Historia del Arte Colombiano21, cuyos vo-lúmenes 4 y 5 están consagrados a dicho periodo.
Este breve bosquejo biográfi co habría que com-pletarlo con numerosos catálogos de exposiciones o consagrados a recoger los fondos escultóricos exis-tentes en distintos museos colombianos. La lista se haría interminable, por esto y para no fatigar al lector, solamente citaremos en el primero de los casos el ca-tálogo de la gran exposición que los agustinos calza-dos celebraron en Santafé de Bogotá en 1995, con el título Arte y fe. Colección artística Agustina en Colombia22 y que tuvo por comisario a Rodolfo Vallín Magaña y en la segunda de las propuestas el interesante librito,
18 Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999.19 Bogotá: Villegas Editores, 2001.20 En total son 24 volúmenes, incluido el de índices, publicados
entre 1965 y 1967 en Bogotá por Ediciones Lerner con el patroci-nio de la Academia Colombiana de la Historia.
21 En total la componen 8 volúmenes y fue publicada en Espa-ña, en 1982 por Salvat Editores.
22 Santa Fe de Bogotá: Provincia Agustina de Nuestra Señora de Gracia, 1995.
publicado el 2000 por el Museo de Arte Colonial de Santafé de Bogotá, titulado Esculturas de la Colonia. Co-lección de obras23, bastante bien ilustrado.
Entre los autores españoles que han dedicado sus afanes a esta entrañable nación hermana tenemos que citar en primer lugar a Francisco Gil Tovar, granadino de nacimiento y neogranadino de adopción, donde llegó en 1953, vinculándose profesionalmente con la Universidad Javeriana. Autor sumamente prolífi co en todos los campos de las artes y no sólo de la época hispánica, su primer trabajo a reseñar, publicado en 1968 y realizado en colaboración con Carlos Arbe-laez Camacho, tiene por título El arte colonial en Colom-bia24. Este último se ocupó de la arquitectura y nuestro paisano de las artes plásticas y de las artes menores, siendo, como fácilmente se puede deducir, uno de los primeros intentos de ofrecer una historia del arte to-tal en Colombia, en un cómodo manual asequible a los estudiosos e interesados por el arte colombiano en general. Bastantes años después, concretamente, en 1985, en esta misma línea y ahora sin ninguna co-laboración daría a la luz una nueva monografía El arte colombiano25. Sumamente interesante, por la gran información que nos ofrece y por el estudio que rea-liza de los templos santafereños, es su libro titulado Iglesias coloniales bogotanas: Itinerario-guía26, aparecido en 1980. Por último no debemos olvidar su colaboración en las ya citada Historia del arte colombiano de la edito-rial Salvat, ocupándose con gran acierto no sólo de las artes plásticas sino también de la arquitectura y el urbanismo.
La otra gran personalidad es el siempre recorda-do Santiago Sebastián López [1931-1995], quien pasó largos años en Colombia, especialmente en Cali, en cuya universidad desarrolló una gran labor, creó una importante escuela de historiadores del arte y dejó un entrañable recuerdo. Su producción es realmente sorprendente, pues abarcó a todo el país y a todos los campos de las artes —arquitectura, urbanismo, pintura, escultura, artes menores, los primeros estu-dios de iconología e iconografía—. No obstante, en este caso, por fortuna la mayor parte de su produc-ción científi ca, ha sido recientemente reunida en una
23 Bogotá: Ministerio de Cultura-Museo de Arte Colonial, 2000.24 Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968. 25 Bogotá: Plaza Janés, 1980.26 Bogotá: Banco de la República, 1980.
7_4 Colombia.indd 4947_4 Colombia.indd 494 01/04/2010 18:14:5201/04/2010 18:14:52
495VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
amplia monografía —2006—, muy dignamente editada gracias al celo e interés entre otros de Rodolfo Vallín Magaña y Ramón Gutiérrez y de los hijos de Santiago Sebastián Jorge y Pablo Sebastián Lozano, que tiene por título Estudio sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia27. Si bien, como era lógico, no se han incluido aquí aquellas colaboraciones en obras colectivas aún en el mercado, tal como su amplia participación en los volúmenes XXVIII y XXIX del Summa Artis, que tienen por título Arte Iberoamericano desde la colonización a la In-dependencia28 (primera y segunda parte). Trabajo básico al igual que su libro, sí inserto en la obra reciente de homenaje, pero que merece ser citado independiente-mente Itinerarios artísticos de la Nueva Granada29, de 1965, o, sin incluir, al estar fuera del ámbito geográfi co bo-gotano Álbum de arte colonial en Tunja30, de 1963.
Muy vinculado a este territorio es la fi gura de En-rique Marco Dorta [1911-1980], preocupado funda-mentalmente por la arquitectura y el urbanismo, como queda de manifi esto en su tesis doctoral sobre Carta-gena de Indias en los siglos XVI y XVII. Colaboró con Diego Ángulo y M. J. Buschiazzo en la extensa obra Historia del Arte Hispanoamericano31, ocupándose él personalmente de territorio en cuestión. Es autor tam-bién de varios artículos de tema neogranadino sobre-saliendo especialmente los dedicados a Tunja. Incluso es el autor del volumen XXI de la colección Ars Hispa-niae o Historia Universal del Arte Hispánico, que tiene por título Arte en América y Filipinas32, publicado en 1973.
Finalmente por su interés concreto en el campo de la plástica escultórica destaca el artículo “Sobre escultura española en América y Filipinas y algunos otros temas”, de Margarita Estella Marcos inserto en la obra de conjunto Relaciones artísticas entre España y América33, publicado en 1990.
27 Bogotá: Edición de la Unidad Editorial del Convenio Andrés Bello, 2006. La ardua tarea de compilar todos los artículos y libros ha corrido a cargo de Dª. Laura Liliana Vargas.
28 Madrid: Espasa Calpe, 1985 y 1986. Realizado en colabora-ción con José Mesa Figueroa y Teresa Gisbert.
29 Cali: Publicación de la Academia del Valle del Cauca, 1965.30 Tuna: Secretaria de Educación, 1963.31 Barcelona: Editorial Salvat, 1945-1956, 3 volúmenes. Con-
cretamente el apartado dedicado a la escultura se denomina “La escultura en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia”. Tomo II, pp. 309-348.
32 Madrid: Editorial Plus Ultra, 1958.33 Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1990.
Entre los extranjeros, se le debe a Martín Soria el gran impulso que le dio a los estudios de arte colonial en Colombia, a mediados del siglo XX, destacando su libro, realizado en colaboración con Geoge Kubler, Art and Architecture in Spain and Portugal and their Ameri-can Dominions34, 1500-1800, de 1959.
CARENCIAS Y NECESIDADES DE CENTROS ARTÍSTICOS EN DESARROLLO: LA MASIVA IMPORTACIÓN DE ESCULTURA DESDE LA METRÓPOLI
Sobradamente conocida es la necesidad de la ima-gen en el magno proceso que supone la evangeliza-ción de los territorios conquistados por España en el siglo XVI. Si bien, la pintura y la estampa desem-peñaron un protagonismo indiscutible que sirvió de guía a la defi nición de distintos temas iconográfi cos, ayudando en el proceso adoctrinante35, no cabe duda que el apartado artístico más destacado a la hora de transmitir la enseñanza de los evangelios, ejemplos de santidad y adoctrinamiento de la masa indígena, fue la escultura por su tridimensionalidad y mayor capacidad expresiva, todo lo cual ayuda a su mejor asimilación36.
A la marcha de artistas, desde fechas tempranas, hay que unir las exportaciones escultóricas canaliza-das a través del puerto sevillano del Guadalquivir, de vital importancia pues servirían de modelo a las creaciones que posteriormente comienzan a desarro-llar los talleres locales, integrados muchos de ellos por población nativa instruida al respecto. Existen casos de pequeñas tallas de indudable ascendencia fl amen-ca, tal como ha determinado Margarita Estella37, que debieron tener cierto protagonismo entre los primeros envíos artísticos, pero no cabe duda que fueron los talleres hispalenses los que de inmediato perciben la oportunidad que representa la demanda americana, adaptándose a los requerimientos de las órdenes reli-
34 Harmondsworth: Penguin Books, 1959.35 M. FAJARDO DE RUEDA. El arte colonial neogranadino a la luz del es-
tudio iconográfico e iconológico. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999, pp. 39-40.
36 J. GUTIÉRREZ. “Escultura Novohispana”. En R. GUTIÉRREZ (coord.), Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Ma-drid: Ediciones Cátedra, 1995, p. 205.
37 M. ESTELLA. “Sobre escultura española en América y Filipinas y algunos otros temas”, en Relaciones artísticas entre España y América. Madrid: CSIC, 1990, pp. 76-85.
7_4 Colombia.indd 4957_4 Colombia.indd 495 01/04/2010 18:14:5201/04/2010 18:14:52
496 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
7_4 Colombia.indd 4967_4 Colombia.indd 496 01/04/2010 18:14:5301/04/2010 18:14:53
497VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
giosas como dominicos, franciscanos o de los recién creados cabildos catedralicios.
El Reino de la Nueva Granada es ilustrativo al res-pecto. Apenas iniciada la conquista, las necesidades doctrinales justifi can el envío de una serie de escul-turas, destinadas a las recién creadas ciudades neo-granadinas. Jorge Fernández escultor de ascendencia germana, principal artífi ce del retablo mayor de la Catedral hispalense, remite esculturas de su taller a las localidades costeras de Tierra Firme, en 1533, a saber, una Virgen con el Niño y un Crucifi cado para la catedral de Santa Marta, dando así cumplimiento a una Real Orden de un año antes, según la cual, la Rei-na, Dª. Juana instaba a los ofi ciales de la Casa de la Contratación a la compra de las expresadas imágenes y otros ornamentos, para entregarlos al mercedario Fray Juan Chaves. Años después, en 1538, está con-signado el despacho de un crucifi cado para la catedral de Cartagena, obra esta última confeccionada por otro de los maestros que intervinieron en el magno retablo hispalense, cómo fue Pedro de Heredia38.
Fundadas las importantes ciudades del altiplano andino, Santafé de Bogotá en 1538 y Tunja al año siguiente, las necesidades de órdenes religiosas e igle-sias diocesanas, intensifi caría la llega de escultura se-villana, a través del puerto de Cartagena. Desde los años centrales del siglo se registran, cada vez con más frecuencia, las noticias que hablan de la importación de esculturas. Antes de llegar al período que nos ocu-pa, las dos últimas décadas del XVI y el primer cuarto del XVII, hemos de mencionar dos importantes in-corporaciones al patrimonio escultórico de la Nueva Granada, todavía subsistentes, como fueron sendas Vírgenes del Rosario para los templos dominicos de Santafé y Tunja.
La primera, que hoy recibe culto en la moderna capilla del seminario dominico Jordán de Sajonia, lle-gó desde España según Flórez de Ocáriz, quien la cali-fi ca como “de buena estatura, hermosa con señorío y de color trigueño…”39 Fray Alonso de Zamora aporta datos cronológicos señalando la llegada de la misma
38 J. TORRE RAVELLO. “Obras de arte enviadas al Nuevo Mun-do en los siglos XVI y XVII”. Anales del Instituto de Arte Americano e investigaciones estéticas. (Buenos Aires), I, (1948), pp. 87-90. L. DUQUE GÓMEZ. Colombia: monumentos históricos y arqueológicos. Bogotá, 2005, pp.186-191.
39 J. FLÓREZ DE OCÁRIZ. Libro primero de las genealogías del Nuevo Rei-no de Granada. Madrid: José Fernández de Buendía, 1674, p. 294.
a la ciudad de Cartagena en 1555, donde recibe culto hasta que en 1556 es trasladada al templo bogotano de la Orden. Apunta este cronista, que escribe en los años fi nales del XVII:
es la estatua de cedro, de vara, y media de alto, de caba-les, y bellissimas perfecciones, con unos atractivos tan amables, y decorosos, que ninguno, que la ve, queda satisfecho, deseando amorosamente mirarla más40.
Parece clara su ascendencia sevillana y su vincu-lación al quehacer del escultor fl amenco activo en Se-villa, Roque Balduque, otro de los “exportadores” de escultura a América durante el XVI, tal como se ha puesto de manifi esto en relación con Perú y Bolivia41. Margarita Estella la ha emparentado con la Virgen de Guanajuato (México) también llegada a suelo novo-hispano en la década de los cincuenta, mostrando sus dudas respecto a la adscripción de ambas al obrador de Balduque42. Ciertamente la mexicana parece de concepción más avanzada, sin embargo la de Santafé de Bogotá observa ciertos detalles como los pliegues fi nos, tubulares, de perfi l extraordinariamente enros-cado en el lado derecho, siendo el rostro amable y sonriente el elemento más próximo a algunas de las creaciones marianas del escultor, tal como pueden ser las Vírgenes del Amparo de La Magdalena y de Todos los Santos de Omnium Sanctorum, ambas en la capital andaluza43. Correspondería, por tanto, a la fase más avanzada de este escultor, cuando el manie-rismo comienza a desplazar los resabios goticistas, pu-diendo datarse hacia 1550-1555. Deben advertirse las intensas reformas que ha sufrido, tal como observa su tramo inferior donde han sido simulados burdos pliegues. Además, hasta hace pocas décadas la cabeza estaba descubierta, proveyéndosele en una restaura-
40 F. A. DE ZAMORA. Historia de la provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada. Caracas: Editorial Sur América, 1930, p. 63.
41 J. BERNALES BALLESTEROS. “Esculturas de Roque Balduque y su círculo en Andalucía y América”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla), 34 (1977), pp. 349-371. J. MESA, y T. GISBERT. “Escultura virreinal en Bolivia”. La Paz: Academia Nacional de las Ciencias, 1972.
42 M. ESTELLA. “Sobre escultura española en América y Filipi-nas…”, p. 87.
43 J. HERNÁNDEZ DÍAZ. “Iconografía de la Virgen-Madre en la escultura renacentista”, Archivo Hispalense, Sevilla, 3 y 4, 1944, pp. 17-26. J. HERNÁNDEZ DÍAZ. “Imaginería hispalense del bajo renaci-miento”, Archivo Hispalense, Sevilla, 249, 1999, pp. 21-22. (Primera edición CSIC, 1951).
Fig. 1 Círculo de Roque Balduque. Virgen del Rosario. Colegio Jordán de Sajonia (Bogotá). Circa 1550-1555.
7_4 Colombia.indd 4977_4 Colombia.indd 497 01/04/2010 18:14:5501/04/2010 18:14:55
498 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
ción del ampuloso velo que hoy luce, al igual que se le ha cambiado la orientación de su mano derecha, antes extendida y abierta. El Niño es igualmente de reciente factura44.
La Virgen del Rosario del convento dominico de Tunja, que recibe culto en la capilla homónima, obra cumbre del barroco colombiano, es de más difícil en-cuadre cronológico. Puede tratarse de la ubicada du-rante los siglos XVI y XVII en el altar mayor del templo, sobre una peana en la que fi guraba el nombre de “Ro-que Amador”, según cuenta Flórez de Ocáriz45, impor-tada de España, denominación que se ha relacionado con el nombre de un hipotético escultor inexistente, al menos en Sevilla, cuando en realidad, pensamos, alu-diría a la advocación mariana de “Rocamador”. Consta que aquella fue donación del enriquecido indiano Félix del Castillo, mercader natural de Cazalla de la Sierra (Sevilla) que viaja a Tierra Firme en 156446 y a quien se ha documentado en 1596 importando desde Tunja un tabernáculo manufacturado en Sevilla, para la iglesia mayor de aquella ciudad47, generosidad que también manifestó con el convento de Sto. Domingo, y en rela-ción con la imagen mariana aludida, cuando en 1616 hizo donación de un tabernáculo
…que quiere dar para adorno y autoridad del dho. Convento y altar mayor, el tabernáculo que tiene Nues-tra Señora con todo lo que le pertenece, que se aprecia su valor y hechura en dos mil ducados de buena mone-da de Castilla…48.
Tampoco podemos descartar del todo que este-mos hablando de Vírgenes diferentes, y la del Ro-sario nada tenga que ver con la hoy inexistente de “Roque Amador”. Hay constancia de que el Capitán
44 Agradezco estos datos y las fotografías que certifican cuan-to exponemos a la restauradora de Bogotá Dña. Patricia García Páez.
45 J. FLÓREZ DE OCÁRIZ. Libro primero de las genealogías… p. 196.46 Archivo General de Indias (A.G.I.), pasajeros, L. 4, E 3363.
Félix del Castillo, natural de Cazalla de la Sierra, soltero, hijo de Antonio del Castillo y María Fernández, a tierra firme como merca-der. Además, la noticia de la donación de la Virgen de Rocamador, en J. FLÓREZ DE OCÁRIZ. Libro primero de las genealogías… p. 196.
47 A.G.I. Contratación, 1115, fol. 432 r-v. Contratación, 1116, fols. 56r.-57r. Estos registron aluden a un sagrario con su frontis-picio y tabernáculo. Se compró con el oro entrado por Félix del Castillo.
48 A. CORRADINE ANGULO. La arquitectura en Tunja. Bogotá: SENA y Academia Boyacense de la Historia, 1990, p. 61.
García Arias Maldonado, fallecido en 1568, había fundado capilla y capellanía dedicadas a la Virgen del Rosario49. A pesar del indudable infl ujo sevillano que observa la del Rosario, y de los paralelos que puede mantener con las creaciones de autores como Gaspar del Águila, según apunta Santiago Sebastián50, el nivel de calidad de esta imagen dista de la media que obser-va el conjunto de artífi ces que trabaja en Sevilla entre los años setenta y noventa del XVI, cuando puede da-tarse la escultura tunjana. La expresión del rostro, los pliegues que surcan el pecho, la anatomía del Niño, etc. parecen delatar la mano de un escultor de escasa destreza. Es posible que fuera confeccionada en talle-res locales en el momento señalado o algo después de esas fechas.
Desde mediados de siglo y especialmente en los años fi nales del XVI, las noticias referentes a la llegada de esculturas sevillanas se multiplican. Se hace aco-pio de buenas tallas en los talleres hispalenses, para disponer en los retablos mayores de fundaciones conventuales o capillas auspiciadas por las propias órdenes religiosas o adinerados indianos, sin olvidar las catedrales y parroquias principales. Tales obras debieron servir de guía a los escultores establecidos en las emergentes ciudades como Santa Marta, Car-tagena, Tunja, Santafé, Popayán, Mariquita, etc. La imperiosa necesidad de dotar los templos del ornato apropiado daría lugar, en ocasiones, a la intervención real mediante las oportunas cédulas, que instan a la Casa de la Contratación a proveer los fondos precisos para el encargo y fl ete de ajuares litúrgicos. Así ocurre en 1556 cuando el organismo debe afrontar los gastos del fl ete de una nao, en la que se transportó hasta la provincia de Santa Marta “aderezos de iglesia, campa-nas y retablos”51. Al año siguiente otra real cédula or-denaba la compra por parte de la misma Casa, y con cargo a los bienes de difuntos, de imágenes y retablos para la provincia de Cartagena52. En 1565 se registra el respaldo real para facilitar el paso de un ofi cial de
49 Ibidem, pp. 62-63.50 S. SEBASTIÁN. “Itinerarios artísticos de la Nueva Granada”,
en Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Bogotá: Corporación La Candelaria, 2006, p. 116.
51 1556-12-09. A.G.I. Indiferente, 1965, L. 13, fol. 244v.-245. Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que paguen a Juan de la Isla, maestro, vecino de Sevilla, lo que se le debe por el flete de una nao suya, en la que llevó a la provincia de Santa Marta, aderezos de iglesia, campanas y retablos.
52 A.G.I. Santa Fe, 987, L. 3, fol. 167r-v (1557-03-22).
7_4 Colombia.indd 4987_4 Colombia.indd 498 01/04/2010 18:14:5501/04/2010 18:14:55
499VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
hacer retablos al Nuevo Reino de Granada, para sa-tisfacer así la solicitud de Cristóbal Rodríguez Cano, quien sabemos era mercader vecino de Santafé53.
En esos mismos instantes, en 1572, contamos con un palpable testimonio de la necesidad de artífi ces especializados en la confección de retablos y otras piezas lignarias para iglesias, que registra la ciudad de Santafé, así como de la determinación de los mer-caderes establecidos en la misma a promocionar la llegada de aquellos. En ese año, a instancias del mer-cader Marcos García, el carpintero entallador Alonso Rodríguez solicita real cédula para viajar al Nuevo Reino de Granada, argumentando que
…a su noticia ha venido que en el nuevo reyno de gra-nada ay grande necesidad de personas de su ofi cio y tal que por no las aver ay muchas obras paradas asi de iglesias como de otra suerte, y porque visto esto y que en estos reynos padece necesidad, se a determinado a pasar a aquellas tierras a ejercer su ofi cio…
insistiendo en la conveniencia de su ofi cio de entalla-dor de tienda de afuera y ensamblador de retablos pues,
…en la dha. Cibdad (Santafé) ay yglesias que es la yglesia mayor e dos monesterios donde ay necesidad de proseguir las obras necesarias e asi mismo en el mo-nesterio de San Francisco de la dha. Ciudad.
Al año siguiente se registra su paso a Nueva Granada54.
De forma parecida, Diego Leal, entallador vecino de Sevilla, suplica el permiso para pasar a Cartagena de Indias, en 1583, imbuido por su hermana Juana Leal, residente en aquel puerto de Tierra Firme, y así evitar la “escasez que padece en Sevilla”55.
El lento progreso de los talleres locales dedicados a la escultura , retablística, sería compensado con las importaciones de retablos, esculturas, pinturas, y otras piezas como campanas, órganos, pilas bautis-males, etc. Los datos relativos a tales envíos, donde siempre los acaudalados comerciantes actuaron como
53 A.G.I. Indiferente, 1966, L. 15, fol. 363 (1565-09-27).54 A.G.I. Indiferente, 2085, L. 94 (1572). A.G.I. Indiferente,
1968, L. 19, fol. 116 (1573-3-29).55 A.G.I. Indiferente, 1952, L. 2, fol. 156 (1583-11-29).
patrocinadores, son abundantes y elocuentes de la creciente demanda de calidad en las piezas encarga-das. Podemos citar numerosos ejemplos que ponen de manifi esto esta realidad, como puede ser el registro consignado en 1586 por Francisco Delgado Gutiérrez en la nao La Salvadora y con destino a Cartagena de
Un retablo de Nuestra Señora estibado en unos pape-les de Nuestra Señora, que todo costo 10 ducados, se mando de limosna para una iglesia de las minas de las esmeraldas de la ciudad de los musos56.
El Capitán Blas de Herrera en unión Juan Bau-tista Carrillo, mayordomos de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario y Hospital de la ciudad de Carta-gena aportaron limosnas para el encargo, en 1592, del retablo de la Virgen del Rosario de esta ciudad, consistente en un tabernáculo con puertas, entre dos pilastras, banco, remates de jarras y “el friso y el frontispicio… y el remate con las virtudes y Dios Padre…” Quizás se tratara del tabernáculo en el que iría dispuesta “una imagen de Nuestra Señora”, encargada por el citado Capitán Herrera unos años después, en 159657.
No faltan las exportaciones masivas de imágenes para su venta al mejor postor en el puerto de Carta-gena, como es el caso de las “doce hechuras de imá-genes de Nuestra Señora de bulto, pequeñas, para doña María de Arellano” consignadas en 159658 o de Martín Salazar, que carga en la Nao San Pedro, en 1598, “18 hechuras de Niños Jesús con sus caxas pequeñas a 3 reales”, junto a “2 fi guras de Xtos. en sus caxas”59.
Muchas veces es imposible adivinar el destino exacto de las esculturas, que pasan por diversos in-termediarios antes de llegar a su meta. La mayoría no han llegado a nuestros días, producto de la renovación de los templos acometida en centurias posteriores o de la incapacidad de sus maderas para soportar las extremas temperaturas y humedad de las poblaciones de clima tropical. Las menciones a Cartagena o Tie-rra Firme, dicen poco a la hora de hacernos una idea
56 A.G.I. Contratación, L. 1085, fol. 269 (1586).57 A.G.I. Contratación, L. 1095, s/f. (1592). A.G.I. Contrata-
ción, L. 1115, fol. 86 r.-v. (1596).58 A.G.I. Contratación, L. 1117, fols. 47r.-49r.59 A.G.I. Contratación, L. 1127, s/f. (1598).
7_4 Colombia.indd 4997_4 Colombia.indd 499 01/04/2010 18:14:5501/04/2010 18:14:55
500 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
de su destino fi nal. Así ocurre con el cargamento que el médico sevillano Francisco López Maruel consigna a Sebastián Arias Crespo, en Tierra Firme, en 1596, compuesto por
un tabernáculo de un niño Jesús… una imagencita de Santo Domingo… una fi gura de San Roque de media vara de grandeza … un San Juan de Bulto puesto en un Calvario de octavo… y una fi gura de San Antón de alabastro60.
Los templos de los principales centros urbanos, pujantes por la actividad comercial, minera, agrícola o ganadera, suelen ser los principales destinatarios de esculturas. Para Santafé podemos citar varios ejem-plos que involucran al rico comerciante Luis López Ortiz, fundador y patrono del convento de Ntra. Sra. de La Concepción, donde instituyó capellanía y obras pías, además de lo cual, hasta su fallecimiento ocurri-do en 1596, no deja de aportar lo necesario para el mayor lucimiento del templo cuya construcción trans-curre, en lo esencial, entre 1583 y 159261. Así encon-tramos el envío, en 1596, de diferentes ornamentos y ajuar litúrgico para la iglesia de esta fundación, todo consignado a nombre del esclarecido comitente. Es posible que la “imagen de Nuestra Señora de la Lim-pia Concepción con su tabernáculo dorado y pintado que costó 6000 maravedís”, consignada en Sevilla en 1586 por el Doctor Luis de Medina, tuviera como destino el convento bogotano62. En 1598, fallecido ya López Ortiz, están inventariadas para el mismo con-vento, “una hechura de San Jacinto vestido…” que corren por cuenta de Diego Maldonado y Juan de Guevara, al igual que “un Sant Juan Baptista de bulto para dicho monasterio de monjas”63. Quizás, como pareja de este último, pudo ser encargado otro San Juan, ahora Evangelista, en 1610, probable obra de Diego López Bueno, evaluado en 310 reales, que re-cogería en Mariquita el escultor Alonso de Padilla, yerno del anterior y activo posteriormente en Gua-
60 A.G.I. Contratación, L. 1114, fols. 63-65 (1596).61 J.FLÓREZ DE OCÁRIZ. Libro primero de las genealogías… pp. 171-
172. G. HERNÁNDEZ ALBA. Guía de Bogotá. Arte y tradición. Bogotá: Librería Voluntad S. A., 1948, pp. 83-84.
62 I. QUINTANA ECHEVERRÍA. “Notas sobre el comercio artístico entre Sevilla y América en 1586”. Anales del Museo de América (Ma-drid), 8 (2000), p. 104.
63 A.G.I. Contratación, L. 1130, fol. 104 (1598).
yaquil (Ecuador)64. La noticia es interesante, no sólo por la referencia a la escultura destinada al convento concepcionista, sino también porque localiza este año en las inmediaciones de Santafé a un escultor sevi-llano, formado en la transición al naturalismo de los primeros años de siglo.
Volviendo con los encargos de Luis López Ortiz, sabemos que atendió otros templos además del citado de las monjas concepcionistas santafereñas. Consta en 1598 la remisión a su nombre, cuando ya era difunto,
una ymagen de Nuestra Señora de la Limpia Concisión con su tabernáculo dorado y pintado, costó todo 6000 maravedies, …para una iglesia de indios y va en un caxon tosco que costó 12 reales65.
Debió tratarse de una iglesia doctrinera ubicada en las inmediaciones de la urbe, muy difícil de precisar.
La ciudad de Tunja fue destino privilegiado para todo tipo de producciones artísticas debidas a los ta-lleres sevillanos. Las esculturas sevillanas abundan en aquella ciudad y se deja sentir el infl ujo hispalense tanto en la plástica como en la retablística y arqui-tectura. Obras de renombrados autores como Juan Bautista Vázquez “el viejo” (1583-84) y Francisco de Ocampo (1608), han sido documentadas desde hace tiempo y sometidas al estudio de la crítica especiali-zada. A ellas nos referiremos posteriormente. De mo-mento vamos a espigar una serie de noticias extraídas de los registros de Contratación, que demuestran la intensidad del tráfi co artístico al que venimos refi rién-donos. Un buen botón de muestra, sobre el que luego ahondaremos, puede ser el registro de Martín de Sala-zar en la Nao San Pedro, de 1592, cuyo destino fi nal era Cartagena. En ella fueron embarcados, para Juan de Porras Marquina, vecino de Tunja,
dos retablos de ntra. Sra. y otro de Sant Juan Baptista con quatro fi guras de Ntra. Señora y Sant Juan y Sant Diego y Sancta Ana y dos Angeles, todo para el conven-to de San Francisco de la ciudad de Tunja y la Sancta Ana va por cuenta de María de Onora, que la da de limosna al dicho convento66.
64 A. PLEGUEZUELO. y J. M. SÁNCHEZ. “Diego López Bueno y su obra americana (1595-1620)”, Anales del Museo de América, Madrid, 9, 2001, pp. 275-286.
65 A.G.I. Contratación, L. 1084, fol. 71 (1598).66 A.G.I. Contratación, L. 1096, s/f. (1592).
7_4 Colombia.indd 5007_4 Colombia.indd 500 01/04/2010 18:14:5601/04/2010 18:14:56
501VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
Algunas de estas esculturas, a las que nos referire-mos, se localizan hoy en su templo de destino.
En 1596 fue embarcado en la nao La Magdalena, un San Vicente Ferrer “de bulto dorado”, evaluado en 10 ducados, cuyo destinatario era Diego Fernán-dez y en su ausencia Hernando Domínguez, ambos vecinos de Tunja67. El mismo año está documenta-do el envío de un sagrario con su peana, cornisa y frontispicio, de limosna para la iglesia mayor de esta ciudad, pieza de la que se hacen cargo en Cartagena el Capitán Rodrigo Méndez y Beatriz de la Cruz68. Para la iglesia mayor tunjana destacamos también, en 1598, “dos caxones en que van una fi gura de Nuestra Señora del Rosario y dos tableros de San Miguel y San Martín…” tasados en 30 ducados y registrados a nombre de Martín de Salazar69.
Importantes centros mineros como la ciudad de Mariquita, enriquecida por sus minas de oro y plata, no cesan de importar imágenes sevillanas, por desgra-cia hoy desaparecidas. Vuelven a informarnos los re-gistros del Contratación del A.G.I. de algunas escultu-ras como el San Dionisio que compartía cajón con 12 mantos de seda70 o la hechura de un San Diego de bul-to, para entregar a Antonio de Cetina en esa ciudad71. Años después, en 1618, fue consignado para Hernan-do Saucedo, vecino y alguacil mayor de Mariquita, un cajón, “con una ymagen de bulto de ntra. Sra. de la Limpia concepción”, evaluada en 600 reales72.
Por último citamos, para la ciudad de Tocaima en el año1598, dos imágenes de bulto de Santa Ana y San Jacinto, para su iglesia73. El segundo vendría a sustituir el dañado por una avenida del Río Bogotá, ocurrida en 1581, imagen que apareció fl otando, lo
67 A.G.I. Contratación, L. 1114, fols. 27-31 (1596).68 A.G.I. Contratación, L. 1115, fol. 432 (1596).69 A.G.I. Contratación, L. 1130, fol. 93 (1598).70 Estas obras y demás mercaderías pertenecen al Dr. D. Anto-
nio González, Presidente del Nuevo Reino, a D. Diego de Fuen-mayor , Alonso Gómez de Cetina y Alonso Pérez Romero. Deben ser entregadas en Cartagena. A.G.I. Contratación, L. 1115, fols. 117-120 (1596).
71 A.G.I. Contratación, L. 1117, fol. 72 (1596).72 J. PALOMERO PÁRAMO. “Retablos e imágenes concepcionistas
enviadas a Indias en el primer cuarto del siglo XVII”. En: Inmaculada: 150 años de la Proclamación del Dogma. Córdoba: Cajasur, 2004, p. 179.
73 J. TORRE RAVELLO. “Obras de arte enviadas al Nuevo Mun-do…”, p. 92.
cual fue interpretado como hecho milagroso74. Sin embargo, no parece que pueda tratarse del San Jacin-to que recibe culto en la iglesia parroquial, de época colonial y posible ascendencia andaluza, pero de fe-chas que pueden rondar los años centrales del XVII.
Resulta evidente que no siempre fueron escultores de primera línea los encargados de suministrar obras. Las necesidades del culto, preferentemente dirigido a la población indígena, así como la diversa capaci-dad de los caudales destinados a costear estas piezas, en ocasiones insufi cientes para proveer creaciones de primera línea, explican la presencia de esculturas de mediana calidad artística, resultando hoy difícil de precisar si fueron importadas o manufacturadas en la Nueva Granada por los escultores locales, algunos in-migrados desde Europa. Pasamos a analizar una serie de piezas que son muestra de esta realidad.
JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ “EL VIEJO” Y EL LUCRATIVO NEGOCIO AMERICANO
La Llegada a Sevilla en 1561 del salmantino Juan Bautista Vázquez es, sin duda alguna, uno de los gran-des hitos de la Historia del Arte sevillano. Sus apor-taciones estéticas serían de gran trascendencia para la posterior evolución de la plástica hispalense, al incor-porar las constantes del manierismo romanista caste-llano, de tono triunfal, expresado mediante enérgicas y depuradas formas. Tal como ha señalado Margarita Estella, la búsqueda de clientela en el mercado ame-ricano hay que relacionarla con la creciente compe-tencia que registra Sevilla75. Son diversas las noticias que informan de los envíos de retablos con relieves y esculturas a Perú, Puebla de los Ángeles (México), Quito (Ecuador), habiéndosele atribuido algunas obras en Lima, Arequipa, Puebla de los Ángeles, San Juan de Puerto Rico, etc76. Las ganancias resultantes del tráfi co americano le animarían también a operar en otros segmentos como fueron los textiles77.
74 Agradezco estos datos a Don Miguel Angel Rico Caldas, de la ciudad de Tocaima.
75 M. ESTELLA MARCOS. Juan Bautista Vázquez el viejo en Castilla y América. Madrid: CSIC, 1990, p. 93.
76 Una síntesis de todo ello puede verse en M. ESTELLA MARCOS. Juan Bautista Vázaquez El Viejo…pp. 93-96. Y en la misma autora “Sobre Escultura Española En América…”, pp. 87-94.
77 J. PALOMERO PÁRAMO. “Juan Bautista Vázquez, el Viejo, mer-
7_4 Colombia.indd 5017_4 Colombia.indd 501 01/04/2010 18:14:5601/04/2010 18:14:56
502 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
Las más logradas de sus obras americanas, son las destinadas al Reino de la Nueva Granada, subsis-tentes la mayoría. Es posible que sus contactos con la clientela americana estuvieran auspiciados, en los últimos años de su vida, por el establecimiento en América de su yerno Pedro de Molina Bolante y su ofi cial portugués Amador López. La mejor prueba de lo ventajoso que resultó este comercio de piezas artísticas es que, aunque la mayoría de las obras son contratadas expresamente, para ser ubicadas en un destino concreto, también se ha documentado el en-vío de obras para venderlas al mejor postor, como es el caso de las “dos hechuras de Xripto. de madera de
cader de arte y de ropa con Indias. Aportaciones biográficas y ar-tísticas en su IV centenario”. En: Actas del II Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVI). Madrid: Deimos, 1987, pp. 895-903.
seis palmos, de grandor cada uno, el uno crucifi cado y el otro de Resurezion, para bender las dos hechuras en las Yndias”, puestas a cargo del vecino de Tunja Miguel Jerónimo78.
El Calvario de la capilla de los Mancipe de la ac-tual Catedral de Tunja, no sólo podemos considerarlo la primera de las creaciones asignadas en América al escultor castellano, pues igualmente puede encuadrar-se entre lo mejor de cuanto nos ofreció su taller. Son múltiples los estudiosos que han valorado este im-portante conjunto, desde Angulo a Margarita Estella, pasando por Santiago Sebastián y otros. El encargo fue efectuado al escultor por un vecino de Tunja, Gil Vázquez, comerciante de ascendencia sevillana que había pasado al Nuevo Reino de Granada en 156779. Debió recibir el encargo de Pedro Ruiz García, en-comendero y alcalde de la ciudad, constructor de la célebre capilla bajo la advocación de la Vera Cruz y padre de su siguiente patrono, el capitán Antonio Ruiz Mancipe80, a cuyo cargo estuvo la fi nalización de la misma a partir de 1598. Tal como ha señalado Margarita Estella, la fi nura de las facciones, elegancia de actitudes y sosiego más propio del pleno Renaci-miento, emparentan al conjunto con las creaciones del maestro de hacia 156081. Tales atributos respon-dían al requerimiento del contrato, según el cual las imágenes debían ser de “mucha perfi ción y graciosas posturas”82. El Crucifi cado es una espléndida mues-tra de la plástica manierista todavía controlada por un marcado idealismo que impide el desborde emo-
78 C. LÓPEZ MARTÍNEZ. Desde Jerónimo Hernández a Martínez Mon-tañés. Sevilla: Rodríguez Giménez, 1929, pp. 112-113. Y del mismo autor, Desde Martínez Montañés a Pedro Roldán. Sevilla: Rodríguez Gi-ménez, 1932, p. 143.
79 Este Gil Vázquez puede ser el criado de Fray Francisco de Carvajal, hijo de Andrés Vázquez y de Francisca Pérez, natural de Sevilla, que pasa al Nuevo Reino de Granada el año citado. A.G.I. Pasajeros, L.5, E.312. El mismo año del encargo, estante en Sevilla, solicita licencia para pasar a la ciudad de Tunja, en compañía de su hijo Diego Vázquez y un criado. Desde hacía más de 12 años residía allí donde tenía mujer e hijos. Su viaje a Sevilla, este mismo año fue con ocasión de atender a sus negocios. A.G.I. Indiferente, L. 2093, N.157.
80 U. ROJAS. “La capilla de los Mancipe”, Boletín de Historia y Antigüedades, XXVI, núm. 298. Bogotá Academia de la Historia Co-lombiana, 1939, pp. 19-39. Y del mismo autor, Juan de Castella-nos. Biografía. Tunja (1958), pp. 137-138. S. SEBASTIÁN. “Itinerarios artísticos…”, p. 110. J. MONASTOQUE VALERO. La Iglesia Mayor de Santiago de Tunja 1539-1984. Tunja. Archidiócesis de Tunja, 1984, pp. 59-60.
81 M. ESTELLA MARCOS. Juan Bautista Vázaquez el viejo… p. 88.82 C. LÓPEZ MARTÍNEZ. Desde Martínez Montañés… p. 142.
Fig. 2 Juan Bautista
Vázquez el viejo. Calvario. Capilla Ruiz Mancipe.
Catedral de Tunja. 1583.
Fig. 3 (Página siguiente).
Juan Bautista Vázquez el viejo. San Pedro Mártir.
Capilla Ruiz Mancipe. Catedral
de Tunja. 1583.
7_4 Colombia.indd 5027_4 Colombia.indd 502 01/04/2010 18:14:5701/04/2010 18:14:57
503VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
cional. Sus rasgos anatómicos, caracterizados por la suavidad y la corrección, y el rostro le emparentan con una obra anterior de Bautista Vázquez, como es el Cristo de Burgos de la parroquia sevillana de San Pedro, realizado en 1573 para la capilla del Licenciado Juan de Castañeda. Este último presenta cabellera y paño de pureza nuevos, incorporados en la restaura-ción efectuada por Manuel Gutiérrez Reyes en 189883, razón que explica las notables diferencias que ambos elementos observan respecto al tunjano o a algún otro asignado a Vázquez, como el existente en la sacristía de la parroquia de la Magdalena en Sevilla.
La fi gura de María Magdalena no estaba referida en el contrato, por lo que debió decidirse su inclusión después de fi rmado el instrumento, que además com-prendía un San Pedro Mártir al que haremos mención y “una custodia de madera de borne de alto de cinco cuartas repartidas en tres cuerpos y que lleve los do-ces apóstoles alrededor della…” custodia hoy perdida que, imaginamos, sería estructuralmente parecida al templete central que corona el retablo de Burgo de Osma (Soria). No olvidemos la expresa mención a la “fi gura de Dios Padre en el remate…” separada del retablo y en paradero desconocido. Esta última fi gu-raba inserta en un tondo, recurso muy habitual en los retablos de Vázquez, y su análisis a partir de una fotografía nos permite observar el modelado blando de barbas y cabellos, la mirada soñolienta, ojos al-mendrados, según el hacer habitual del maestro.
El retablo tabernáculo que contiene el grupo es-cultórico destaca por su elegante sencillez. Está com-puesto por dos columnas toscanas con tercio inferior ornamentado mediante acandelieri, ligeramente retran-queadas respecto a la caja central, según pautas de ascendencia miguelangelesca y coronado mediante un frontón recto partido, cuyo tramo central incorpo-raría el señalado tondo. Los precedentes son varios, como es el caso del dedicado al Crucifi cado en la ca-pilla de San Juan de la Catedral toledana (1559)84, al que podríamos añadir en la misma Catedral el de San Bartolomé, ambos destruidos, y en Sevilla el de la ca-pilla del Correo Mayor Rodrigo de Jerez del convento de Madre de Dios (circa 1571). En el colombiano, a
83 J. RODA PEÑA. El escultor Manuel Gutiérrez Reyes (1845-1915). Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla (1915), pp. 72-73.
84 J. PALOMERO PÁRAMO. El retablo sevillano del Renacimiento. Análi-sis y evolución (1560-1629). Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1983, p. 169.
7_4 Colombia.indd 5037_4 Colombia.indd 503 01/04/2010 18:14:5801/04/2010 18:14:58
504 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
diferencia de los indicados modelos castellanos y sevi-llano, es perceptible la depuración formal, propia del contagio del romanismo norteño incorporado por Be-cerra a la plástica y el retablo castellanos. En el banco únicamente fi guraban dos ángeles sosteniendo una cartela rectangular, cuya leyenda ha desaparecido.
La escultura de San Pedro Mártir, ubicada en un lateral de la capilla tunjana, destaca por su por-te sobrio y marcada concepción frontal, con pliegues
suavizados. Si acaso el rostro con-tiene algunas señas de identidad que la aproximan a las constantes formales del maestro: ojos con órbitas marcadas, boca menuda y labios carnosos.
Otro de los grupos claramente vinculados al quehacer de Bautis-ta Vázquez y relacionado con el documento antes citado es el Re-sucitado de Montserrate (Santafé de Bogotá). Recordemos que el escultor otorgaba poder a Miguel Jerónimo, vecino de Tunja, para que en su nombre cobrara el im-porte de dos esculturas de seis pal-mos (1,20 mts.), una de un Resu-citado y otra correspondiente a un Cristo Crucifi cado. El primero fue relacionado por Margarita Estella con el grupo de la iglesia bogotana de Montserrate, compuesto por la fi gura de Cristo y dos ladrones a los lados85. La actitud heroica y decidida del Cristo, cuyo cuerpo gira helicoidalmente, recuerda al San José que compone la Huída a Egipto del retablo mayor de la Ca-tedral sevillana, al San Miguel de Arévalo (desaparecido) o al mis-mo Arcángel del Burgo de Osma, si salvamos la superioridad artísti-ca de este último. Los dos ladro-nes, situados a ambos lados del inexistente sepulcro, reproducen complejas posturas y actitudes ya ensayadas por el autor en algunos de los Apóstoles del templete de la misma localidad Soriana. Sobre-sale el dispuesto a la derecha, por
sus espesos cabellos y barba de impresión maleable, distribuidos en ondulantes mechones.
El documento aludido en relación con el Resuci-tado, habla igualmente de un Cristo Crucifi cado, que
85 M. ESTELLA MARCOS. “Dos esculturas probables de Vázquez el viejo: un Resucitado en Bogotá y el San Jerónimo de Llerena”. Archivo Español de Arte (Madrid), 1987, pp. 58-63. Además véase el resto de la bibliografía citada para esta autora.
Fig. 4Juan Bautista
Vázquez el viejo. Grupo del Resucitado.
Santuario de Montserrate.
Bogotá. Circa 1583.
7_4 Colombia.indd 5047_4 Colombia.indd 504 01/04/2010 18:15:0001/04/2010 18:15:00
505VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
debía venderse al mejor postor. Es posible que haya desaparecido. Entre los Crucifi cados que hemos visto en Colombia, de una altura media, poco más de un metro, destaca el dispuesto sobre la mesa de la sacris-tía de la Catedral primada de Santafé de Bogotá. A pesar de que la crítica lo ha relacionado con la pro-ducción del escultor bogotano de principios del XVII Juan de Cabrera86, no me cabe duda que se trata de un esmerado trabajo producto de los talleres sevillanos de fi nales del XVI, todavía imbuido de los ideales clásicos en cuanto a depuración anatómica, tratamiento deli-cado y ausencia del pathos. No podemos precisar que fuera este el enviado por Vázquez para su venta, pero al menos queremos recordar la noticia, si además repa-ramos en los paralelismos que muestra con la obra del escultor castellano, a parte de los aludidos, advertimos el tratamiento blando de barbas y cabello, la corrección anatómica, pese a la tensión que observan los brazos, paño de pureza bajo, algo más evolucionado que otros modelos del maestro. Recuerda algunas creaciones de fi nales del XVI de territorio andaluz, como el Crucifi ca-do de la iglesia parroquial de Beas (Huelva)87.
Volviendo a Montserrate, conocemos por Gómez Hurtado la existencia en aquel santuario de dos escul-turas, San Pedro y San Pablo, que formarían parte de un apostolado. Desconocemos su paradero actual si bien, mediante el análisis que nos permite las fotogra-fías publicadas por el citado autor, hemos de reparar en la fi gura de San Pablo, cuyo contraposto, caída en “V” de los pliegues, adaptación de los mismos al cuer-po, gubiazos amplios y, sobre todo, los ondulantes mechones de barbas y cabellos, nos hacen pensar en la obra de Bautista Vázquez.
Por último, en relación con el prolífi co maestro, a quien suele considerarse creador de la escuela escul-tórica sevillana, está la imagen de Santa Lucía (0,88 mts.) del Museo del Seminario Mayor de Santafé de Bogotá, pieza que sabemos procede de la Catedral88, siendo quizás la titular de la cofradía en honor de
86 L. A. ACUÑA. “Ensayo sobre el florecimiento de la escultu-ra religiosa en Santafé de Bogotá”. En Iniciación de una guía de arte colombiano. Bogotá: Academia Nacional de Bellas Artes, 1934, pp. 213-214.
87 M. CARRASCO TERRIZA. La escultura del Crucificado en la Tierra Llana de Huelva. Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 2000, pp.258-259.
88 G. FERNÁNDEZ JARAMILLO. Arte religioso en la Nueva Granada. Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968, s/p, nº 3 del catálogo de es-cultura.
esta Santa allí existente89 y que el Arcediano Cayce-do vio a principios del siglo XIX en el nicho superior del retablo dedicado a la Dolorosa90. Se corresponde con aquellas obras caracterizadas por un marcado es-tatismo, si acaso roto por la ligera inclinación de la cabeza y el giro de la misma hacia la derecha. Los pliegues de túnica y manto, este último cruzado sobre el cuerpo, describen enérgicas curvas que dinamizan
89 El 1 de Octubre de 1615 fue redimido un censo impuesto en esta Cofradía. Archivo General de la Nación de Bogotá (A.G.N.B.). Secc. Protocolos Notariales, notaría 2ª, vol. 16 (1615-1616), fol. 122. Otra referencia a esta Cofradía en A.G.N.B. Secc. Protocolos Notariales, notaría 2ª, vol. 24 (1620), fol. 217.
90 F. CAYCEDO Y FLOREZ. Memorias para la historia de la Santa Igle-sia Metropolitana de Santafé de Bogotá. Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1824, p. 99.
Fig. 5Círculo de Juan Bautista Vázquez el viejo . Crucifi cado. Catedral Primada de Bogotá. Circa 1580-1600.
7_4 Colombia.indd 5057_4 Colombia.indd 505 01/04/2010 18:15:0101/04/2010 18:15:01
506 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
la obra. Los correspondientes a la túnica recuerdan los que vemos en la Virgen de las Fiebres de la Magdalena, en Sevilla. El rostro, de facciones redondeadas y de-
licadas, muestra la boca menuda, de labios carnosos, que acostumbra el
escultor y ojos almendrados de mirada perdida, que le brindan una expresión mórbida, cerca-na a la de las santas mártires del retablo de Almonacid (Oropesa-Toledo). Los cabe-llos, un tanto deteriorados, se distribuyen en mechones ondulantes acusando, una
vez más, esa impresión de modelado frecuente
en el viejo Vázquez.No podemos enjuiciar
con precisión, por la esca-sa calidad de la fotografía, y la reproducción parcial de la misma, la Virgen con el Niño (1,35 mts.) que en 1968 formaba parte de la colección de Jaime Botero
en Punta Larga (Dui-tama), catalogada con
acierto como obra sevillana de fi nales del XVI o principios
del XVII91. La expresión dulce y soñolienta de la Virgen y el Niño
sentado sobre el brazo derecho de su madre, recuerda a la Virgen de Arévalo (Ávila) atribuida al men-cionado autor.
MAESTROS SEVILLANOS SEGUIDORES DE BAUTISTA VÁZ-QUEZ Y EL DESARROLLO DE LA PLÁSTICA NEOGRANADINA EN LOS AÑOS FINALES DEL XVI Y PRINCIPIOS DEL XVII
Las obras llegadas en los años ochenta y noventa del XVI desde Sevilla, entre las que indudablemente destacarían las directamente salidas del taller del viejo
91 G. FERNÁNDEZ JARAMILLO. Arte religioso…s/p. nº4 del catálogo de esculturas.
Vázquez, servirían de guía a los incipientes talleres locales integrados, en algunos casos, por escultores previamente formados en la Península. Son varias las esculturas que acusan intensos infl ujos derivados del acervo formal de este escultor, sin duda canalizados también a partir de la actividad de su principal dis-cípulo, Jerónimo Hernández, llegado a Sevilla de la mano de su maestro.
Una de las obras de difícil encuadre respecto a su autoría, pero cuya fi liación sevillana es indudable, es la Virgen del Rosario del convento dominico de Popayán, capital del Departamento del Cauca, al sur del país. La estratégica situación de la ciudad, encla-vada en la ruta que comunicaba los centros andinos de la Nueva Granada con Quito y más al sur Perú, la convierten en receptora de esculturas procedentes del puerto del Guadalquivir y lugar de paso de escultores y otros artistas.
Santiago Sebastián no duda en califi carla “la mejor talla de esta época” (fi nales del XVI) “en el sur de Co-lombia”. Parece que llegó a Popayán en 158992, lo cual da pie a situar su ejecución en los años inmediatamen-te anteriores (1585-88). Debió sustituir a una imagen anterior, llegada también desde Sevilla hacia 155693. No hacen falta grandes esfuerzos para demostrar su fi liación con el taller de Bautista Vázquez, aunque sus rasgos faciales y pliegues denotan la mano de un ar-tífi ce que sigue sus pautas. La Madonna observa acu-sado contraposto, con pierna izquierda adelantada y notorio arqueamiento en la cadera opuesta. Inclina la cabeza en dirección al juguetón niño, este de cuerpo contorsionado y enérgico movimiento. La cercanía a las creaciones de Jerónimo Hernández es notoria, sin embargo, sus representaciones marianas tienen una majestuosidad y energía aquí ausente. El rostro, muy idealizado, observa una fi nura y delicadeza distinta a la acostumbrada por Vázquez o Hernández. Algunas esculturas del círculo observan rasgos fi sionómicos similares, como las Santas Justa y Rufi na de la parro-quia sevillana del Salvador, resultantes de este núcleo artístico y, probablemente, talladas entre 1580-1590, según Gómez Piñol94. También la pareja de alfareras
92 S. SEBASTIAN. “Itinerarios artísticos…”, p. 161.93 F. A. DE ZAMORA. Historia de la provincia de San Antonio del Nuevo
Reino de Granada. Caracas: Editorial Sur América, 1930, p. 63.94 E. GÓMEZ PIÑOL. La iglesia colegial del Salvador. Arte y sociedad
en Sevilla (siglos XIII al XIX). Sevilla: Fundación Avenzoar, 2000, pp. 451-453.
Fig. 7 (Página siguiente)
Círculo de Juan Bautista Vázquez el joven. Virgen del Rosario. Iglesia de Santo Domingo.
Popayán. 1585-88.
Fig. 6 ¿Juan Bautista
Vázquez el viejo?. Santa Lucía. Museo
del Seminario Mayor. Bogotá.
Circa 1580-1585.
7_4 Colombia.indd 5067_4 Colombia.indd 506 01/04/2010 18:15:0301/04/2010 18:15:03
507VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
7_4 Colombia.indd 5077_4 Colombia.indd 507 01/04/2010 18:15:0901/04/2010 18:15:09
508 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
participa de los caracteres descritos en cuanto a posi-cionamiento: destacado contraposto y encurvamiento de la cadera, pero sus pliegues son más fi nos y agudos, mientras la escultura de Popayán denota un acabado de perfi les más redondeados. Otros simulacros de las mismas mártires sevillanas observan también puntos en común con la escultura de Popayán, es el caso de las actualmente dispuestas en lo alto del retablo de la iglesia de San José en Sevilla, atribuidas a Vázquez “el viejo”.
Quizás esta contención en la postura y la delica-deza facial puedan estar relacionadas con la obra de Bautista Vázquez “el joven”, activo en Sevilla en la década de los ochenta y noventa y a quien se le han atribuido algunas esculturas en el retablo de la In-maculada de la Iglesia de la Anunciación sevillana95, que participan de estas constantes, siendo evidente en ellas el adelantamiento de una de las piernas, con rodilla muy baja respecto a la altura de la fi gura, de forma similar a la Virgen del Rosario colombiana, rasgo que puede observarse también en algunas de las esculturas del retablo mayor de San Jerónimo, en Granada, obra en la que parece intervino también el joven Vázquez. Así pues, pensamos que la titular del convento dominico de la capital del Cauca se debe a alguno de los más inmediatos seguidores de Juan Bautista Vázquez, quizás su hijo del mismo nombre y continuador de su estética.
De Jerónimo Hernández no hay constancia docu-mental de que exportara obras a América. Sin embar-go, se ha documentado el paso a suelo americano de uno de los miembros de su taller, el toledano Diego de Robles, radicado en Quito entre 1584 y 159496. Obra de algún aventajado discípulo del maestro avu-lense deben ser dos soberbias esculturas dispuestas en las hornacinas laterales de un retablo, dedicado a la Virgen, en la nave del Evangelio del templo francisca-no de Tunja. Ya hemos hecho mención al registro de la sevillana Casa de Contratación en el que fi guran ambas imágenes en compañía de todo un cargamento escultórico despachado en el puerto del Guadalquivir el año 1592. Nos referimos a las tallas de aproxima-
95 J. HERNÁNDEZ DÍAZ. “Imaginería hispalense…”, pp. 85-87.96 J. PALOMERO PÁRAMO. Gerónimo Hernández. Sevilla: Diputación
Provincial, 1981, p. 29. J. G. NAVARRO. La escultura en el Ecuador du-rante los siglos XVI, XVII y XVIII. Quito: Ediciones Trama, 2006 (reed.), pp. 189-196. X. ESCUDERO ALBORNOZ. Escultura colonial quiteña, arte y oficio. Quito: Ediciones Trama, 2007, p. 60.
damente 1,20 mts. de alto de San Juan Bautistay San Diego de Alcalá97. Interesa saber que el encargo fue hecho por uno de esos personajes venidos a más en suelo americano, como fue Juan de Porras Marquina quien en 1579 solicitaba licencia para embarcar a la Nueva Granada como criado de Juan Ruiz98 y, once años después, promovía un informe de partes que atestiguara los servicios prestados al Rey en territorio neogranadino, en virtud de los cuales demandar una serie de mercedes. Tan rápido ascenso debió funda-mentarse en la actividad comercial, tenía tienda en Tunja, pero más decisivo aún debió ser su matrimo-nio con una nieta de conquistadores, como fue Isabel de Melgarejo cuyo abuelo, Juan Rodríguez Gil tenía a gala haber acompañado al Adelantado Gonzalo Ji-ménez de Quesada y prestar múltiples servicios a la Corona. Fue, además, mayordomo de la parroquia mayor. Porras alega su intervención en la defensa de Cartagena, así como participar en “la jornada que el governador Antonio de Berrio ha hecho y hace en descubrimiento del Dorado…” La única merced que hasta la fecha disfrutaba era la de “un capitan y suer-te de Yndios llamado Soaca en termº de la ciud. De Tunxa…”99. Entre los testigos que aseguran conocerle y estar al tanto de su hoja de servicios y la de su an-tepasado destaca el Capitán Antonio Ruiz Mancipe. Tan sólo diez años después de residir en suelo ameri-cano, en 1589, era Alcalde Ordinario de Tunja100.
Las esculturas de San Juan Bautista, San Diego, la Virgen y el ángel consignadas en la partida, debieron estar destinadas a alguna fundación piadosa instituida por Juan de Porras en el templo franciscano, quizás a su propia capilla de enterramiento. Recordemos que las obras de la actual iglesia comienzan en 1590 y fi -
97 A.G.I. Contratación, L. 1096, s/f. “dos retablos de ntra. Sra. y otro de Sant Juan Baptista con quatro figuras de Ntra. Señora y Sant Juan y Sant Diego y Sancta Ana y dos Angeles, todo para el convento de San Francisco de la ciudad de Tunja y la Sancta Ana va por cuenta de María de Onora, que la da de limosna al dicho convento”.
98 A.G.I. Pasajeros, L.6, E.1488. Juan de Porras Marquina, natural de Medina de Pomar, soltero, hijo de Juan de Porras y de Catalina de Marquina, al Nuevo Reino de Granada como criado de Juan Ruiz. Información y licencia en Contratacion, L. 5228, N.2, R.16.
99 A.G.I. Santafé, 127, N. 8. Informe de partes sobre Juan de Porras Marquina, que solicita mercedes al Rey. Año 1590.
100 U. ROJAS. Corregidores y justicias mayores de Tunja. Tunja: Acade-mia Boyacense de la Historia, 1962, p. 628.
7_4 Colombia.indd 5087_4 Colombia.indd 508 01/04/2010 18:15:1201/04/2010 18:15:12
509VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
nalizan al tiempo que lo hace el siglo101, por tanto, en el patrocinador prevé el ornato del futuro altar, en el momento que encarga estas obras. El actual re-tablo no debe ser el dispuesto entonces en la capilla. También existe la posibilidad de que ambas escultu-ras estuvieran inicialmente en otro emplazamiento. El San Juan muestra una postura defi nida por acusado contraposto y la incurvación de la cadera derecha, de manera próxima a como acostumbró Hernández y es evidente en el Niño Jesús (1581-82) y Resucitado (1582-83) de la parroquia de la Magdalena en Sevilla. Como solía ser frecuente en la iconografía del Bautis-ta en aquellos momentos102, libro y cordero fi guran apoyados sobre un tronco que dota de estabilidad a la obra. En elocuente gesto, el Precursor señala al animal mientras la cabeza bascula en sentido opuesto. En ella encontramos numerosos elementos de contacto con la plástica de Hernández, así los cabellos, distribui-dos en fi nos mechones, caen para reposar sobre los hombros, fi nalizando en puntas enroscadas. La bar-ba en terminación bífi da fue acostumbrada también por Hernández (Resucitado de La Magdalena) y la del Santo tunjano recuerda la concebida por Gaspar Núñez Delgado para el Bautista del convento de San Clemente. Los pliegues dibujan concavidades delimi-tadas por perfi les agudos que dotan al manto de cierta rigidez. Esta escultura puede ponerse en relación con el San José que estimamos debió salir del taller de Jerónimo Hernández y recientemente ha sido ubicado en la capilla del Correo Mayor, del Convento de Ma-dre de Dios (Sevilla), con el cual comparte parecidos rasgos faciales, caída del cabello, barba bífi da, etc.
No está ausente de esta obra la pose heroico, de ritmo pausado que acostumbró este maestro, demos-trando estar al tanto de pautas expresivas de inequí-voca raigambre miguelangelesca, cuyo conocimiento sin duda le llega a través de las abundantes estampas que, sabemos, disponía en su taller103. Podemos situar su fecha de ejecución hacia 1590-92. Tal como ade-lantábamos, es difícil precisar cual de sus numerosos discípulos pudo tenerla a su cargo, entre ellos Gaspar Núñez Delgado, el joven Bautista Vázquez, incluso otros que sobresalen en la siguiente centuria, como
101 A. CORRADINE ANGULO. La arquitectura en Tunja, p. 71.102 Idéntico recurso adopta el pequeño San Juan Bautista del
retablo de la Inmaculada de la Anunciación (Sevilla), atribuido a Bautista Vázquez “el viejo”.
103 J. PALOMERO PÁRAMO. Jerónimo Hernández…p. 114.
Fig. 8 Seguidor de Jerónimo Hernández. San Juan Bautista. Iglesia de San Francisco. Tunja. Circa 1590-92.
7_4 Colombia.indd 5097_4 Colombia.indd 509 01/04/2010 18:15:1301/04/2010 18:15:13
510 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
Juan de Oviedo “el joven”, Andrés de Ocampo y has-ta Martínez Montañés. El escaso conocimiento sobre la obra temprana de estos autores impide precisar su atribución.
Próxima a los modelos de Hernández, más que a los de Bautista Vázquez “el viejo” está también el San Diego, cuyos brazos están ocupados en sostener la cruz, emplazada en su lado izquierdo, mientras dirige la mirada al frente. No falta el contraposto y cierta incurvación de la cadera derecha, que le dotan de esa característica contorsión, aquí muy atenuada. Fren-te a la tendencia idealizadora del rostro de San Juan, el San Diego observa unas facciones más naturales, con mejillas recorridas por intensos surcos y ojos con párpados caídos de manera que volvemos a encon-trar esa mirada soñolienta, como citábamos para el Bautista. Los pliegues de la túnica siguen una con-cepción muy habitual en la escultura sevillana desde las últimas décadas del XVI, caracterizándose por la suave caída curvilínea únicamente interrumpida por el adelantamiento de la rodilla izquierda.
El mencionado registro informa también de otra escultura que acompañaba a las restantes, una San-ta Ana “…por cuenta de Mª de Onora que la da de limosna al dicho convento”104. Debe tratarse de la Santa Ana Triple, a modo de Sacra Generación de Cristo, que hasta fi nales de los años sesenta se con-servaba en la iglesia franciscana y en la actualidad fi gura expuesta en el Museo del Banco Central de Quito (Ecuador)105. La abuela de Cristo sentada con su hija María en el regazo y el Niño sobre esta última, es una iconografía que tenía éxito en Europa desde fi nales del XIV, difundiéndose a través de numerosas esculturas y pinturas fl amencas. En Sevilla cobra auge a partir del Concilio de Trento y puede tenerse como una representación muy asequible al fi el, de los ascen-dientes de Cristo y del ambiente íntimo y familiar en el que transcurrió su infancia. Fueron abundantes las esculturas de la Santa Ana Triple confeccionadas por los escultores de la capital andaluza, algunos de cuyos
104 A.G.I. Contratación, L. 1096, s/f.105 En 1968 figuró en la exposición “Arte religioso en la Nueva
Granada”, celebrada en Bogotá. Una pequeña fotografía que figu-ra en el catálogo de esta exposición nos ha permitido identificarla como la hoy existente en el museo quiteño, de la que consta su procedencia de Pasto (Colombia). G. FERNÁNDEZ JARAMILLO. Arte religioso en la Nueva Granada… s/p, nº 27 del catálogo de escultura. X. ESCUDERO ALBORNOZ. Escultura colonial quiteña… p. 153. Mide, sin la peana, 0,90 mts. de altura.
Fig. 9 Seguidor de
Jerónimo Hernández. San Diego de Alcalá. Iglesia de San
Francisco. Tunja. Circa 1590-92.
7_4 Colombia.indd 5107_4 Colombia.indd 510 01/04/2010 18:15:1401/04/2010 18:15:14
511VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
ejemplares aún subsisten. A la defi nición del prosaico e íntimo modelo de la envejecida abuela, su joven hija y el juguetón Niño, pudo contribuir el escultor Diego de Pesquera a quien se asigna el soberbio ejemplar de la Catedral de Granada, de hacia 1567 y Hernández Díaz le atribuyó el de la iglesia del Águila de Alca-lá de Guadaira, destruida en 1936106. Prueba de la demanda americana de esta iconografía son las exis-tentes en Puebla de los Angeles, la más conocida en el Museo de Santa Mónica, relacionada con Vázquez el viejo y la atribuida al taller de Pesquera, activo en México desde 1582, de la Iglesia de San Juan Bau-tista de Cuauhtinchan (Puebla)107. Los franciscanos parecen haber mostrado particular inclinación a la Santa Ana triple, así en la iglesia de San Francisco de Santafé de Bogotá no falta la representación de aquella, carente hoy de la Virgen y el Niño. En la propia Catedral santafereña existía, según Caycedo, un altar dedicado a Santa Ana, de cuya imagen no tenemos noticia108.
La antaño imagen tunjana se aproxima a la atribuida a Gaspar del Águila y que, otra vez por desgracia, hasta 1936 existía en la parroquia de Ara-hal (Sevilla)109. Este escultor ha sido documentado como cultivador del tema, según se desprende del compromiso que rubrica en 1592, el mismo año en que pudo ser ejecutada la que nos ocupa del Museo quiteño, para la talla de un bulto de la Santa desti-nada a la iglesia de Zalamea (Huelva) de una vara de alto
…y a de tener en los brazos a Nuestra Señora y Nues-tra Señora a de tener su hijo precioso en los brazos, con su silla de respaldo donde a de estar sentada Señora Santa Ana110.
Aunque parezcamos redundantes, hemos de indicar que también el año 1936 resultó fatídico para esta pieza. Decíamos del paralelo existente entre la perdida imagen alcalareña y la america-na, especialmente en cuanto a composición, plie-
106 J. HERNÁNDEZ DÍAZ. “Imaginería hispalense…”, p. 50.107 G. TOVAR DE TERESA. Pintura y escultura en Nueva España (1557-
1640). México: Azabache, 1992, p. 207.108 F. CAYCEDO Y FLÓREZ. Memorias para la historia de la Santa
Iglesia…, pp. 31 y 39.109 J. HERNÁNDEZ DÍAZ. “Imaginería hispalense…”, p. 72.110 C. LÓPEZ MARTÍNEZ. Desde Jerónimo Hernández… p. 30.
gues de la túnicas, rasgos faciales, si bien la de Quito muestra los mantos de la Virgen y su madre tratados con excesiva rigidez. La infl uencia de los esquemas derivados del taller de Vázquez pueden observarse en el rostro oval, de facciones menudas de María, próxi-mo al de la citada imagen del Museo de Santa Mónica de Puebla (México). Admite también comparación en
Fig. 10¿Gaspar del Águila?. Santa Ana Triple. Museo del Banco Central. Quito (Ecuador). Circa 1590-92. (Procede de la Iglesia de San Francisco de Tunja —Colombia—).
7_4 Colombia.indd 5117_4 Colombia.indd 511 01/04/2010 18:15:1501/04/2010 18:15:15
512 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
lo que a composición respecta, con las existentes en la parroquia de Beas (Huelva) datada a fi nales del XVI y en la iglesia sevillana de San Antonio de Padua, ambas más discretas desde el punto de vista técnico, que la del Museo ecuatoriano.
Debe ser obra, la Santa Ana en cuestión, de algún directo seguidor de los talleres del viejo Vázquez o Jerónimo Hernández, quizás del citado Gaspar del Águila, sin embargo, mientras no conozcamos su ca-tálogo con mayor precisión, es difícil asegurarlo sin margen de error.
La nombrada imagen de la abuela de Cristo, des-provista de la Virgen original y de su Hijo, existente en la iglesia bogotana de San Francisco, está muy próxima estilísticamente a la que acabamos de anali-zar. Especialmente su rostro y el de María de la escul-tura del Museo de Quito guardan mucha semejanza. También el tratamiento de los pliegues compuestos por suaves ondulaciones, observan soluciones muy próximas. Es posible que sean obras de un mismo autor sevillano y de cronología esta última situada igualmente hacia 1590. Invalidamos, por tanto, la po-sibilidad de que se trate de una imagen dieciochesca, tal como sostuvo Gómez Hurtado111. Debe ser la mis-ma imagen que Giraldo Jaramillo sitúa, en la década de los cincuenta, en la capilla de la Inmaculada del mismo templo112.
También en la iglesia de San Francisco hallamos una imagen de la Virgen con Niño derivada de los modelos de Juan Bautista Vázquez “el viejo”, caracte-rizándose por su tensa frontalidad, pliegues verticales incurvados al contactar con el suelo, rostro de faccio-nes hinchadas, cabellos ondulantes. El Niño reposa sentado sobre el brazo izquierdo de su Madre, quien le sujeta por una de las piernas. Recuerda el esquema general de la Virgen de la Piña de la parroquia de Lebrija (Sevilla), obra de Vázquez, si exceptuamos el tono majestuoso de esta última. Característico tam-bién de los estofados sevillanos del momento, es el predominio del pan de oro, como se observa en tú-nica y manto, además de los cabellos. La peana con-tiene una leyenda, difícil de leer pues se han perdido sus caracteres, que parece señalar “Nuestra Sra. de la Concepción”.
111 A. GÓMEZ HURTADO. Herencia colonial… s/p.112 G. GIRALDO JARAMILLO. Notas y documentos sobre el arte en Colom-
bia, Bogotá, 1955, p. 127.
Angulo dio a conocer la Virgen de la Granada, en el momento de su estudio ubicada en la Catedral de Santafé de Bogotá. Después de analizar las piezas que reciben culto en el primero de los templos bogo-tanos nos extrañó su ausencia, si bien por fortuna, dimos con ella en la iglesia de Santiago de Fontibón, actual catedral de esta diócesis de reciente creación. Ocupa la hornacina de la segunda calle del cuerpo inferior del retablo mayor. Tal como informó Angulo, su elaboración debió estar a cargo de algún maestro precedente de Martínez Montañés, en la última déca-da del XVI113. Los ecos de Bautista Vázquez y su dis-cípulo Jerónimo Hernández son notorios, en cuanto a organización de los pliegues, postura adoptada por el Niño, la constitución física de este, si bien en la imagen de Fontibón observamos una mayor rigidez y frontalidad, propias de un seguidor de aquellos maes-tros. Repasando las obras estudiadas en Andalucía, nos parece que el artífi ce más próximo a la Virgen que nos ocupa puede ser Gaspar del Águila, escultor muy afín a los citados en lo que a representaciones de la Virgen y el Niño respecta114. En este sentido podemos destacar las similitudes que mantiene con algunas de las creaciones documentadas o atribuidas a Gaspar del Águila, como la Virgen con el Niño de la parroquia de Trebujena (Cádiz) de 1579115, visibles en la distribución de los pliegues, caída en “V” de las mangas, anatomía y rasgos faciales del Niño, incluso en gesticulación. La colombiana muestra una mayor suavidad y delicadeza en sus terminaciones, revelando el avance técnico del escultor en los instantes fi nales del siglo. Su rostro observa los efectos de posteriores restauraciones orientadas a intensifi car la exquisitez del mismo. Otra obra cercana, también atribuida a Gaspar del Águila, es la Virgen del Rosario, hoy de-positada en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Podemos intuir el importante infl ujo que en los na-cientes talleres locales ejercieron estas obras de impor-tación orientadas por la estética de Vázquez “el viejo”, Jerónimo Hernández y sus inmediatos seguidores. Ya Angulo contempló esta circunstancia en una pareja de relieves de notable interés, como es la que repre-
113 D. ANGULO ÍÑIGUEZ. Historia del Arte Hispanoamericano... vol. II, p. 510.
114 J. HERNÁNDEZ DÍAZ. “Imaginería hispalense…”, p. 70.115 Ibidem, p. 70.
Fig. 11 (Página siguiente).
Taller de Juan de Oviedo el
joven. Virgen de la Encarnación. Museo de la Universidad
Sto. Tomás de Tunja. Circa 1590-
1600.
7_4 Colombia.indd 5127_4 Colombia.indd 512 01/04/2010 18:15:2201/04/2010 18:15:22
513VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
sentan dos grupos de Vírgenes mártires del Museo de Arte Colonial santafereño, procedentes del convento de Santa Clara de Tunja116, piezas que formarían par-te de los laterales de un retablo. La variedad de acti-tudes en el giro de las cabezas, desarrollo curvilíneo de los pliegues, moderación expresiva, elegancia de las fi guras, son caracteres vinculables a los artífi ces activos en Sevilla durante las dos últimas décadas del siglo XVI, especialmente a los continuadores, ya en aquellas tierras, del maestro salmantino, aunque las dobleces rígidas de los mantos y el mimetismo de sus rostros hacen pensar más bien en los talleres locales, como se dirá más adelante, donde trabajaron artífi ces de procedencia sevillana, instruidos en las constantes estéticas señaladas. Pese a todo, algunos siguen consi-derándola obra de importación117.
Con bastante claridad se advierte la directa ins-piración en una obra que ya hemos dado como pro-ducto del quehacer del viejo Vázquez, la Santa Lucía del Museo del Seminario Mayor bogotano. En este caso la imagen en cuestión, de los últimos años del XVI o primeros de la siguiente centuria, es la “Virgen” (1,38 mts.) del Museo de Arte Colonial, que bien pu-diera tratarse de una Santa Mártir como Santa Lucía o Santa Águeda, pues en su mano izquierda, a falta de Niño, podría llevar una bandeja con los atribu-tos martiriales acostumbrados y en la contraria una palma. Ha sido considerada obra andaluza118, sin em-bargo estimamos que debe tratarse de una escultura de elaboración americana, siguiendo modelos impor-tados y, en este caso, parece probable que su autor se inspirara en la comentada Santa Lucía del Seminario Mayor, con la que comparte postura, gesticulación, orientación del rostro, caída en curva del manto sobre el cuerpo. No obstante, la del Museo de Arte Colo-nial denota mayor rigidez en los pliegues, su rostro es dulce y delicado pero algo inexpresivo y, en general, resulta una fi gura mucho más envarada y menos suel-ta que la Santa Lucía.
116 D. ANGULO IÑIGUEZ. Historia del Arte Hispanoamericano… vol. II, p 511.
117 VV. AA. Esculturas de la Colonia. Colección de obras. Museo de Arte Colonial. Bogotá: Ministerio de Cultura, Bogotá, 2000, p. 16.
118 Ibidem, p. 14. Perteneció a Luis Guillermo Amaya y fue ad-quirida en 1956.
EL TRÁNSITO ENTRE DOS SIGLOS: DEL MANIERISMO AL INCIPIENTE BARROCO
En el Museo del Colegio de Sto. Tomás de Tunja se conservan dos interesantes pie-zas de clara raigambre sevillana, como son la Virgen de la Encarnación y San Miguel. Mi-den en torno a 1,20 mts. La Vir- gen, en lamentable estado de con-servación, eleva ambas manos quizás para sos-tener algunos atributos como un ramo de lirios y un libro en la opuesta. Simula recibir el mensaje del Ángel anunciador. Su rostro adopta las facciones de-licadas que fueron usuales entre los escultores sevillanos de fi nales del XVI y principios del XVII, con ojos entornados dirigidos al fi el, boca menuda, mentón redondeado, etc. Los pliegues del manto dejan intuir el contraposto con la pierna dere-cha adelantada, caídos con las am-plias curvas en el lado contrario mientras un característico pliegue señala el contorno de la rodilla. Hay que lamentar las intensas mutilaciones que, precisamente, han borrado los dobleces del pe-cho, mangas y vientre, efectuadas no sabemos con qué intención, quizá relacionadas con el empleo de vestiduras y otros ornatos añadidos.
La imagen se eleva sobre una peana cuadrangular en cuyos lados se desarrolla la siguiente inscripción: NTRA. SRA. / DE LA ENCARNACIÓN / MANDO HAZER DÑA. / ISABEL DE LEGUISAMON. A falta de otra in-formación documen-tal, la leyenda nos permite conocer algo
7_4 Colombia.indd 5137_4 Colombia.indd 513 01/04/2010 18:15:2501/04/2010 18:15:25
514 VII.4. Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)
sobre la comitente que la encargaría a talleres sevi-llanos, Dña. Isabel de Leguizamón, miembro de una poderosa familia radicada en Tunja, cuyos inmedia-tos antepasados se contaban entre los conquistadores. Ella misma se había desposado con uno de ellos, el Capitán Melgarejo y, una vez fallecido este, casa con el Gobernador Bernardino Múgica de Guevara, en quien recae la encomienda de Guachetá, en 1573, que le correspondía a aquella de su primer marido119.
El patrocinio artístico de los Leguizamón quedó de sobras acreditado en la fi gura de Don Juan de Legui-zamón, cura, vicario y mayordomo de las obras de la parroquial tunjana, bajo cuyo ministerio tuvo lugar, entre otras realizaciones edilicias, la construcción de la original portada, entre 1597 y 1600, tal como una inscripción latina atestigua, que además le califi ca de sedulitatis homo (hombre diligente). Prueba de su des-prendimiento con el decoro y ornato del templo, es que su hermana Isabel reclamara, en 1608, fallecido ya el vicario, ciertas cantidades de dinero a la Real Au-diencia de Santafé, que Don Juan había adelantado de su propio caudal, con objeto de ver culminado el ex-presado pórtico, según informa un expediente conser-vado en el A.G.I. estudiado por Morales Folguera120.
El testamento de Dña. Isabel de Leguizamón, otorgado en 1604, dado a conocer por Corradine, nos informa que el 10 de Diciembre de 1590, en unión de su fallecido esposo, “avían otorgado escri-tura de fundación, donación y dotación de capellanía y capilla en el dho. Convento…” Era una de las tres capillas situadas bajo el altar mayor, de la iglesia de los dominicos,
la primera como salen de la sacristía a la dha. Capilla mayor y la del lado del evangelio de dho. Altar mayor ques la misma en que oy tiene hecho su enterramiento y bóveda la dha. Doña Ysabel y donde está enterrado el dho. Gobernador y con la sacristía que oy tienen, altares y sitio della…121.
La portada de la casa señorial construida por Don Bernardino Múgica en 1597, hoy por completo trans-
119 G. COLMENARES. La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Gra-nada. Tunja: Academia Boyacense de la Historia, 1984, p. 39.
120 J. M. MORALES FOLGUERA. Tunja. Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. Málaga: Servicio de publicaciones de la Universidad de Málaga, 1998, pp. 89-95.
121 A. CORRADINE ANGULO. La arquitectura en Tunja…, p. 62.
formada, es un buen refl ejo de las exigencias artísticas de este encumbrado personaje122.
Volviendo con el tema que nos ocupa, la escultura de la Virgen de la Encarnación, ni que decir tiene, de-bió formar parte del ornato de la capilla fundada por los cónyuges junto al presbiterio de Sto. Domingo. Su fundación tuvo lugar en 1590 e Isabel de Leguiza-món fallece hacia 1610, lo cual puede darnos idea del encargo de la misma en la última década del XVI o pri-meros años del XVII. Un período que se muestra vital en lo que se refi ere a la recepción de esculturas sevi-llanas en el territorio de la Nueva Granada. Una vez más resulta difícil asignar una autoría con exactitud. El mimetismo que llega a dominar el panorama escul-tórico sevillano de aquellos momentos, cuando todos los escultores parecen absorber y divulgar la herencia del viejo Vázquez y de su discípulo Hernández, com-plica la cuestión, si bien no hay duda de su fi liación sevillana. Los rasgos delicados del rostro, un tanto ovalado y los pliegues del manto en su desarrollo en torno a las piernas nos traen a la mente algunas crea-ciones del escultor Juan de Oviedo “el joven”. Cier-tamente, las obras escultóricas conocidas de este ver-sátil maestro le emparentan con distintos artífi ces del momento, de los que pudo extraer lecciones, tal como señala Hernández Díaz, entre otros Miguel Adán, Je-rónimo Hernández, Gaspar del Águila o Andrés de Ocampo123. Todo ello complica la identifi cación de sus trabajos. En este caso el rostro de la Encarnación tunjana recuerda el de la Virgen del Buen Aire de la capilla del palacio sevillano de San Telmo (1600) y los de algunas fi guras de los relieves del desaparecido re-tablo de la Colegial del Salvador. En cuanto a los plie-gues, especialmente el plisado que señala la altura de la rodilla y los que caen al lado opuesto remiten a los de la Virgen con el Niño (h. 1598), destruida, de la parroquia de Constantina (Sevilla), imagen a decir de Pérez Escolano, muy próxima a la Virgen de la parro-quia de Trebujena (Cádiz), de Gaspar del Águila124. El mismo esquema de pliegues podemos encontrarlo en la Inmaculada de la parroquia de San Andrés (Sevilla) ideada por Gaspar Núñez Delgado hacia 1587125.
122 J. M. MORALES FOLGUERA. Tunja…, pp. 162-165.123 J. HERNÁNDEZ DÍAZ. “Imaginería hispalense…”, p. 88.124 V. PÉREZ ESCOLANO. Juan de Oviedo y de la Bandera. Sevilla:
Diputación Provincial de Sevilla, 1977, p. 24.125 J. HERNÁNDEZ DÍAZ. “Imaginería hispalense…”, p. 75.
7_4 Colombia.indd 5147_4 Colombia.indd 514 01/04/2010 18:15:3101/04/2010 18:15:31