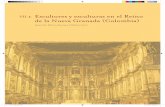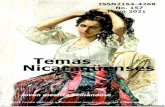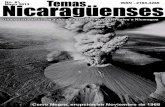Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
Transcript of Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA
Licenciatura en Arqueología
“Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares”
Tesis
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA
PRESENTA:
Alberto Ortiz Brito
Bajo la dirección de:
Dra. Lourdes Budar
Y la asesoría de:
Mtro. Hirokazu Kotegawa
Mtro. Roberto Lunagómez Reyes
Xalapa de Enríquez, Veracruz Octubre de 2013
Agradecimientos
Después de varios años de estar en la carrera de arqueología la cantidad de
personas con las estoy agradecido es un poco extensa, es por ello que espero mi
memoria no me falle al momento de hacer mención de cada uno de ellos.
En primer lugar quisiera agradecer infinitamente a mis padres, Ángel Isauro
Ortiz Ceballos y Angélica Brito Villegas, porque me han dado mucho más de lo
que yo les he podido dar. También estoy sumamente agradecido con mi hermano,
Pablo Ortiz Brito, pues siempre ha creído en mi más de lo que yo creo en mí
mismo. Estas tres personas son a quienes más amo.
Agradezco al grueso de mi familia tanto a los que se encuentran descansado
en paz como a los que todavía nos acompañan. Abuel@s, tí@s, sobrin@s y en
especial a toda la bola de guerreros y aferraos de son mis prim@s: Juan Carlos,
Carlos Gerardo, Oscar, Ricardo, Paco, Gaby, Adriana, Miguel, Viviana, Sergio,
Camilo, Angelica, Gustavo, Citlalic, Gerald, Jaime, David, Edwin, Kike, Tavo,
Cuate, Cuata, Perla, Carlangas, Lalo, Zobeida, animooo!
Al personal administrativo de la FAUV. Maguito, Edgar y Alfredo agradezco su
amable atención y paciencia. A mis maestros gracias por sus enseñanzas y
consejos, tratare nunca olvidarlas. A la Dra. Lourdes Budar, gracias por abrirme
las puertas al PiLaB en cuatro gratas ocasiones y por aceptar ser mi directora de
tesis. Al Mtro. Roberto Lunagómez agradezco su curso de Mesoamérica I el cual
despertó mi interés por los olmecas. Al Mtro. Hirokazu Kotegawa le doy las gracias
por prestarme de manera amigable sus libros, artículos y antologías y por sus
correcciones y comentarios.
A mis compañeros de degeneración, en especial, a Erika, Sonia, Jairo, Mario,
Thalía, Miros, Rogelio, Yamilet, Zecua, Chiquito, Ulises, Ever, Jorge, Bertis,
Thania y Temach, gracias por soportarme y por tan gratos recuerdos que se han
ido acumulando en el transcurso de la carrera.
A mis compañeros de la generación 2006, Karina, Chío, Dafne, Carlos, Zowi,
Novas, Manuel, Daniel, Gibrann y Chachis, gracias por su ayuda y consejos
durante y después de mi estancia en el PiLaB.
Agradezco también a mis compañeros de la Generación 2008, Chong, Aura,
Nara, Mayra, Argelia, Gaby, Koko, Ale, Omar, Huetzin, Evelio, Chema, Edsel, Leo,
Héctor, Emilio, no esperaba divertirme tanto con ellos.
Igualmente doy las gracias a Mau, Julio, Pato, Juan, Kelsey por una práctica de
campo inolvidable.
Al equipo de basketball, en especial a Don Beto y su familia, gracias por su
acogedora hospitalidad y por darme la oportunidad de olvidarme de la tesis cada
fin de semana jugando el deporte que tanto adoro.
A los compañeros de trabajo de sísmica, doy las gracias por hacer de mi
primera experiencia laboral como arqueólogo tan fructífera y enriquecedora.
Índice
1. Introducción
1.1. Planteamiento del problema…………………………………………………….9
1.2. Objetivos generales…………………………………………………………….14
1.3. Objetivos específicos…………………………………………………………..14
1.4. Hipótesis…………………………………………………………………………14
1.5. Justificación……………………………………………………………………..15
2. Historiografía de los estudios olmecas
2.1. Origen y desarrollo del concepto olmeca…………………………………….17
2.2. Algunos trabajos arqueológicos en torno a lo olmeca……………………...28
2.3. Trabajos estilísticos e iconográficos………………………………………….40
3. Marco teórico-metodológico
3.1. Revisión del concepto: Estilo……………………………………………….....55
3.2. Hacia una definición de lo olmeca…………………………………………....61
3.3. La tradición y el núcleo duro de la cosmovisión…………………………….68
3.4. La arqueología contextual……………………………………………………..76
3.5. El método de análisis…………………………………………………………..81
4. El fenómeno olmeca dentro de la dinámica cultural de período
Formativo mesoamericano
4.1. Transición del Arcaico al Formativo………………………………………….92
4.2. El Formativo Temprano………………………………………………………..97
4.3. El Formativo Medio……………………………………………………………112
4.4. El Formativo Tardío…………………………………………………………...120
4.5. Transición del Formativo al Clásico…………………………………………128
5. Variabilidad representacional de las esculturas olmecas con temas
similares
5.1. Representaciones humanas…………………………………………………137
5.1.1. Cabezas colosales……………………………………………………...137
5.1.2. Personaje sedente con pectoral y cinturón de bandas cruzadas....175
5.1.3. Personaje de rodillas sosteniendo un bulto…………………………..181
5.1.4. Personaje con tocado y orejeras antropomorfas compuestas…..…187
5.1.5. Bloques con bandas cruzadas…………………………………………194
5.2. Representaciones antropomorfas compuestas…………………………....200
5.2.1. Contorsionistas………………………………………………………….200
5.2.2. Personajes antropomorfos compuestos con manoplas…………....217
5.2.3. Personajes antropomorfos compuestos con pectoral y cinturón de
bandas cruzadas………………....…………………………………….232
5.2.4. Personajes antropomorfos compuestos sosteniendo un bulto…....238
5.2.5. Estelas celtiformes………………………………………………………243
5.3. Representaciones de animales……………………………………………...254
5.3.1. Felinos recostados………………………………………………………254
5.3.2. Felinos sedentes………………………………………………………...261
5.4. Representaciones zoomorfas compuestas…………………………………270
5.4.1. Personaje animal-humano con cuerda u ofidio………………..........270
5.5. Escenas compuestas………………………………………………………....279
5.5.1. Tronos…...……………………………………………………………….279
5.5.2. Personaje sedente con infante………………………………………...326
5.5.3. Enfrentamiento humano con animal compuesto…………………….332
5.5.4. Personajes descendentes o voladores……………………………….341
6. Conclusiones
6.1. Resultados generales………………………………………………………...349
6.2. Comentarios finales…...……………………………………………………...385
7. Bibliografía
8. Referencias electrónicas
Alberto Ortiz Brito
9
1. Introducción
1.1. Planteamiento del problema
Durante el Formativo Temprano y Medio se hicieron presentes en Mesoamérica un
gran número de sociedades sedentarias las cuales desarrollaron diversos tipos de
manifestaciones y creencias culturales que fueron útiles para satisfacer sus
necesidades primarias y secundarias. Éstas sirvieron también en un nivel
simbólico en donde fueron empleadas para dar respuesta a las interrogantes que
el entorno natural y social les planteaba, dando como resultado la creación y
establecimiento de un sistema de pensamiento-comportamiento imprescindible
para ordenar, dar coherencia y desenvolverse en el entorno que les rodeaba, es
decir, una cosmovisión. En un primer momento, dicho sistema de pensamiento-
comportamiento era contenido, transmitido y preservado a través de la memoria
colectiva y la tradición oral, pero con el paso del tiempo, este se plasmó en
diversos objetos de diferentes materiales, fue así como se erigió un sistema de
representación que exhibía y rememoraba los contenidos de una ideología o
cosmovisión.
Uno de los primeros sistemas de representación que surgieron en
Mesoamérica fue el denominado “olmeca”. Durante el período Formativo
Temprano y Medio el sistema de representación olmeca fue un elemento de gran
transcendencia que se propagó en la mayoría de las regiones que componen
Mesoamérica, de tal manera existe la evidencia de diversos objetos con
representaciones olmecas en sitios como Tlatilco (Estado de México),
Teopantecuanitlán (Guerrero), Chalcatzingo (Morelos), Las Bocas (Puebla), San
José Mogote (Oaxaca), San Lorenzo (Veracruz), La Venta (Tabasco), Cantón
Corralito (Chiapas), Takalik Abaj (Guatemala), Chalchuapa (El Salvador), etc. por
mencionar algunos sitios del vasto número que participaron en el fenómeno
cultural olmeca.
En cada uno de estos sitios y regiones, las representaciones olmecas fueron
plasmadas en diversos soportes de diferentes materias primas como son vasijas,
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
10
ornamentos, pintura mural, elementos arquitectónicos, esculturas, etc. que de
acuerdo con Anatole Pohorilenko comprenden subsistemas de representación del
sistema olmeca.1 No todos los subsistemas están presentes en un mismo sitio y
en una misma región. Si bien las representaciones olmecas contenidas en
subsistemas como cerámica y objetos portátiles de piedra verde fueron
implementadas en números sitios de diversas regiones, la escultura monumental
en roca basáltica es un subsistema de representación característico de la costa
sur del Golfo de México; según Beatriz de la Fuente la gran mayoría de las
esculturas monumentales olmecas proceden de dicha región.2
Este es uno de los principales motivos por los cuales la costa sur del Golfo de
México, es considerada como el hogar de la “cultura olmeca”, bautizada por
Ignacio Bernal en 1968 como “área nuclear olmeca” o “zona metropolitana” la cual,
según el mismo autor, abarca el sureste de Veracruz y el noroeste de Tabasco
cubriendo una amplia franja de terreno que va desde la región de Los Tuxtlas
hasta las planicies orientales cercanas al río Tonalá.
Aunque todavía continúa el debate acerca del origen de dicha manifestación
cultural en el cual se pone en tela de juicio a los pobladores de la costa sur como
sus creadores, es un hecho ineludible que fue dicha región en donde el sistema de
representación olmeca plasmado en roca basáltica alcanzó un amplio desarrollo.
Así pues, durante el Formativo Temprano, Medio y Tardío se instauró en el área
nuclear una tradición escultórica de connotaciones religiosas y políticas.
La erección de monumentos de roca basáltica significó una ardua empresa
para cada uno de los asentamientos de la costa sur que implementaron la
tradición escultórica olmeca ya que, para obtener la materia prima, es decir, el
basalto, tuvieron que movilizar una cantidad suficiente de personas que pudieran
trasladar los pesados bloques de las canteras de las sierras de Los Tuxtlas hacia
1 Cfr. Pohorilenko, Anatole, “Cultura y estilo en el arte olmeca: ¿un estilo, muchas culturas?” En: Olmeca,
Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo I, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 82. 2 Cfr. De la Fuente, Beatriz, “Escultura olmeca, período Preclásico en la costa del Golfo”, en: El arte olmeca,
Obras; Tomo 3, El Colegio Nacional, México D.F., 2004a, pp. 5-25.
Alberto Ortiz Brito
11
los asentamientos, esto implicó para sitios como San Lorenzo y La Venta un
recorrido (ida y vuelta) de más de 100 km. en línea recta. Así pues, no cualquier
grupo o asentamiento tenía la capacidad de erigir monumentos de basalto, solo
aquellos asentamientos con una estructura social compleja y una eficaz
organización económica, política y religiosa podían patrocinar tal empresa.
El primer asentamiento de la Costa del Golfo en alcanzar una amplia
complejidad sociopolítica así como un gran potencial económico fue San Lorenzo.
Tal y como menciona Ann Cyphers este sitio destinó una buena parte de sus
recursos y energía en dos actividades: el rellenado y aplanado de la meseta de
San Lorenzo y el tallado en piedra de numerosas esculturas.3 Fue así como San
Lorenzo protagonizó un momento de cabal integración en el cual, según De la
Fuente, sus esculturas representan “obras maestras que se convirtieron en
arquetipos, en modelos originales”.4 De tal manera, los rasgos primordiales de la
cosmovisión de San Lorenzo contenidos en sus esculturas, se instauraron como el
fundamento, canon o prototipo de posteriores esculturas erigidas en diversos
asentamientos de la costa sur del Golfo.
Lo anteriormente mencionado conlleva a pensar en San Lorenzo como el
asentamiento en donde acaeció la primera etapa de desarrollo de la tradición
escultórica olmeca, el que dio inicio con la utilización del sistema de
representación olmeca en roca basáltica de grandes formatos y a partir del cual se
propagó, en la costa del sur del Golfo, el uso de dicho subsistema
representacional. Por tales motivos no es inusual encontrar ciertos tipos de
esculturas de San Lorenzo reproducidos en otros asentamientos de diferentes
lugares y épocas.
Así pues, poco a poco – durante y después de San Lorenzo – diversos
asentamientos de la costa sur comenzaron a adoptar el sistema de representación
olmeca en roca basáltica. Si bien estas esculturas tenían como marco de
3 Cfr. Cyphers, Ann, “San Lorenzo Tenochtitlan”, en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.),
Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A., México, 1994, pp. 43-67. 4 De la Fuente, Beatriz, “Los Hombres de Piedra, Escultura Olmeca” en: El arte olmeca, Obras; Tomo 6, El
Colegio Nacional, México D.F., 2009, pp. 129.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
12
referencia los cánones y parámetros desarrollados en San Lorenzo, muchas de
ellas no representaron a los mismos personajes ni tampoco los mismos temas.
Asimismo no todos los sitios con evidencia de monumentos olmecas plasmaron
los tres complejos icónicos principales del sistema representacional olmeca
identificados por Pohorilenko (antropomorfo compuesto, zoomorfo compuesto y
“Baby Face”).5
Tales circunstancias dejan de manifiesto una variabilidad representacional
dentro del corpus general de las esculturas del área nuclear, en el cual en
contadas ocasiones existen dos o más esculturas idénticas entre varios sitios.
Sobre esto De la Fuente opina que:
“Tengo para mí que no existe, entre las obras de arte del México antiguo, otro
conjunto que muestre la riqueza, la variación, la unicidad de la escultura
monumental olmeca. Dentro del cánon establecido, que otorga cohesión al conjunto,
cada obra es única. La estructura puede no variar, el tema se repite, y, sin embargo,
no hay convencionalismos formales. Unicidad en la variedad, individualismo en el
conjunto, inacabable invención.”6
Esto nos lleva a pensar que cada sitio ejerció y asimiló de manera distinta el
sistema de representación olmeca, sin embargo, aunque cada escultura es única,
existen monumentos de un mismo sitio o de varios, en los que se plasmó un
mismo tema. La existencia de esculturas con temas idénticos en uno o varios
asentamientos, se debe quizás, a la permanencia y continuidad de ideas,
creencias, mitos, etc. intrínsecos de la cosmovisión olmeca, retomados al parecer
de San Lorenzo. Empero, dicho proceso de permanencia y continuidad no fue un
simple fenómeno homogéneo en el que todos los sitios con presencia de escultura
olmeca esculpieron arbitrariamente los mismos temas, más bien, tal y como lo
indica la amplia diversidad temática, cada asentamiento seleccionó y reprodujo,
teniendo como referencia el corpus escultórico de San Lorenzo, el tema, idea,
5 Cfr. Op. Cit. Pohorilenko, 2008, pp. 84.
6 Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 209.
Alberto Ortiz Brito
13
creencia o concepto arquetípico que les fue necesario para satisfacer sus propios
intereses y necesidades.
Este heterogéneo y complejo suceso deja de manifiesto una variable en la
selección de temas escultóricos reproducidos en más de un asentamiento, cuyo
análisis puede contribuir a develar los diferentes tipos de interacciones y
relaciones sociopolíticas que se establecieron en tiempo y espacio, entre cada uno
de los sitios que adoptaron el subsistema de escultura en roca basáltica.
Asimismo, en el corpus general de esculturas olmecas se puede observar cierta
variación representacional y/o iconográfica que inclusive sobrevino en esculturas
con temas similares. Esta última variación llevaría a pensar que tal vez los
elementos intrínsecos de la cosmovisión olmeca no permanecieron inmutables
sino más bien sufrieron un cambio o transformación. Respecto a esta interrogante
De la Fuente menciona que “la semejanza con el modelo dependía de la maestría
técnica, de la imaginación y de la iniciativa del copista”.7 Si bien la respuesta que
sugiere esta autora a la problemática planteada es válida, no puede ser aplicada
de manera general a todas las variaciones y cambios ya que solamente aclara las
diferencias del acabado de las esculturas que depende de la capacidad, habilidad
y destreza de cada escultor. Así pues, faltaría indagar acerca de las circunstancias
que influyeron en el cambio, ausencia e innovación de ciertos iconos y signos lo
cual está relacionado con la asimilación de las manifestaciones culturales
transmitidas a través del tiempo y del espacio.
De tal forma, vistos como parte del proceso histórico de la tradición escultórica
olmeca la cual tiene como punto de origen el asentamiento de San Lorenzo, la
variabilidad en la selección de temas escultóricos reproducidos en más de un
asentamiento y la variabilidad representacional en esculturas con temas similares,
son las problemáticas a tratar en este trabajo recepcional que tiene como
principales interrogantes: ¿Cuáles son los temas que cada sitio retomó o emuló
del corpus escultórico de San Lorenzo? y ¿Cuáles son los cambios y
permanencias existentes en las esculturas emuladas? Para esta labor será
7 Idib.: pp. 129.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
14
necesario identificar aquellos tipos de esculturas con temas similares, ordenarlos
espacial y temporalmente para después determinar las similitudes y diferencias
existentes entre cada una de ellas. Solo así será posible observar las diferentes
maneras que existieron de plasmar un concepto o idea en sitios contemporáneos
como también en sitios distantes tanto espacialmente como temporalmente.
1.2. Objetivos generales:
Examinar el proceso de transmisión-recepción de la tradición escultórica
olmeca durante el período Formativo, por medio del análisis de la variación
(cambios y permanencias) de esculturas con temas similares.
1.3. Objetivos específicos:
Identificar los diferentes temas escultóricos olmecas que fueron
reproducidos en más de un asentamiento a lo largo del período Formativo.
Identificar las variaciones (cambios y permanencias) acaecidos en cada uno
de los ejemplares de los temas escultóricos olmecas analizados.
Determinar los factores que influyeron en la variación de la selección de
temas a reproducir en cada asentamiento y en la variación representacional
en esculturas con temas similares de la tradición escultórica olmeca de roca
basáltica.
Determinar los tipos de interacciones y relaciones existentes entre los
diferentes asentamientos que reprodujeron temas similares de la tradición
escultórica olmeca.
1.4. Hipótesis
La existencia de una variabilidad en la selección de temas escultóricos
reproducidos en más de un asentamiento se debe, según mis ideas preliminares,
a que cada asentamiento involucrado en dicho fenómeno seleccionó y reprodujo
determinados temas de acuerdo con sus propias necesidades e intereses, las
cuales fueron influenciadas por el conjunto de circunstancias que convergieron
tanto a nivel local como regional.
Alberto Ortiz Brito
15
Por otro lado, considero que la variación representacional en esculturas con
temas similares fue ocasionada por el proceso de asimilación de las ideas y
creencias transmitidas por San Lorenzo, en el que nuevamente el conjunto de
circunstancias convergentes a nivel local y regional, es decir, el contexto, intervino
en el grado de modificación ocurrido en los diferentes temas escultóricos que cada
asentamiento retomó o emuló del aparato ideológico heredado.
Así pues, la tradición escultórica olmeca significó un proceso dinámico en el
que al igual que la preservación de ciertos elementos ideológicos, acaeció una
innovación e incorporación de nuevos elementos. Uno de los principales
acontecimientos que propició la modificación de algunos de los elementos
ideológicos olmecas fue la caída del ancestral asentamiento de San Lorenzo
seguido de la instauración de La Venta como el nuevo centro rector.
1.5. Justificación
A pesar de los numerosos estudios donde se han realizado exhaustivos análisis
iconográficos en los que abarcan a nivel regional o local las esculturas olmecas, la
variación en la selección de temas reproducidos en varios asentamientos así como
la variación representacional en esculturas con temas similares no ha sido
abordada como el objetivo principal dentro de los trabajos científicos que estudian
el sistema representacional olmeca. La pertinencia de este trabajo recepcional
radica en que retoma la problemática de las representaciones olmecas a través de
un fenómeno al que no se le ha dado la suficiente importancia, es decir, la
variabilidad, cuyo estudio bien podría ampliar y aportar nuevas ideas
concernientes al proceso de transmisión-recepción de la tradición escultórica
olmeca. Asimismo, el análisis de dicha problemática puede contribuir en el
escrutinio de las redes de interacción y relación existentes entre los diferentes
asentamientos que participaron en la tradición escultórica olmeca.
Por otra parte, con el fin obtener un conocimiento más amplio de la tradición
escultórica olmeca, es necesario implementar nuevos enfoques teóricos y
metodológicos que posibiliten la observación de dicho objeto de estudio desde
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
16
diferentes perspectivas y ángulos. De tal manera, este trabajo recepcional
representa un intento por aplicar un conjunto de teorías que si bien no son tan
nuevas para la arqueología, considero que no han sido aplicadas en el estudio de
las representaciones olmecas y tampoco en la problemática aquí planteada.
Ejemplo de ello es la arqueología contextual, los postulados teóricos de López
Austin8 acerca del núcleo duro de la cosmovisión y los argumentos de Herrejón9
acerca de la tradición y sus elementos primordiales.
Finalmente, el descubrimiento paulatino de nuevas esculturas es un hecho que
proporciona nuevos materiales de estudio, con los cuales algunas de las
propuestas e hipótesis planteadas en torno al sistema de representación olmeca,
pueden ser corroboradas, ampliadas o refutadas. Ante tales circunstancias es
necesaria la realización de nuevos estudios y análisis en los que se tomen en
cuenta las esculturas y demás datos recientemente obtenidos, todo esto con la
finalidad de actualizar las propuestas e hipótesis que se tienen sobre la tradición
escultórica olmeca y mejorar así el entendimiento de dicho objeto de estudio.
8 Cfr. López Austin, Alfredo, “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana” en: Cosmovisión,
ritual, e identidad de los pueblos indígenas de México, Broda, Johana y Báez-Jorge, Félix (coord.), CONACULTA, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pp. 47-65. 9 Cfr. Herrejón Peredo, Carlos, “Tradición. Esbozo de algunos conceptos”, en: Relaciones, Estudio de Historia
y Sociedad, Vol. XV, No. 59, El Colegio de Michoacán, México, pp. 135-149. [En línea] Revista Relaciones. Copyright© 1994. [Ref. 2 de Mayo del 2012] Disponible en Web: http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/059/pdf/Carlos%20Herrejon%20Peredo.pdf
Alberto Ortiz Brito
17
2. Historiografía de los estudios olmeca
2.1. Origen y desarrollo del concepto olmeca
Fue en 1862 cuando José Melgar dio a conocer la Cabeza Colosal de Hueyapan,10
la cual fue descubierta cercana al sitio de Tres Zapotes por un campesino de la
hacienda de Hueyapan. Este nuevo hallazgo arqueológico era totalmente distinto a
lo que se conocía en ese entonces sobre las culturas mesoamericanas, ya que,
aun no existía otra pieza arqueológica que compartiera los mismos atributos
estilísticos. En su publicación José Melgar describe a dicho descubrimiento como
una cabeza colosal con rasgos etiópicos, esta premisa originó un debate sobre la
posible llegada de grupos africanos al continente americano, al cual se sumó
Alfredo Chavero en 1887 a través del libro titulado “México a través de los siglos”11
en el cual presenta, como evidencia de la existencia de la raza negra en el
continente americano, la Cabeza Colosal de Hueyapan y una hacha efigie a la que
describe como “una hacha gigantesca de granito”. Sin embargo, de acuerdo con la
cantidad de evidencia que se tiene a la fecha, estas hipótesis han sido refutadas.
A pesar de las conjeturas erróneas de Melgar, no quitó merito a su hallazgo pues,
el reporte de la Cabeza Colosal de Hueyapan significó el inicio de un gran número
de descubrimientos de objetos arqueológicos similares en toda el área de
Mesoamérica, y por siguiente, continuó la interrogante planteada por Melgar sobre
la antigüedad y la filiación étnica de estos artefactos que al parecer se trataban de
una nueva cultura o estilo anterior a la Azteca, Zapoteca y Maya.
En el año de 1890 George Kunz dio a conocer otra hacha de piedra verde
actualmente conocida como el Hacha Kunz,12 que comparó con un hacha del
Museo Británico y con el hacha que Chavero había descrito. Más tarde en 1900
Marshall Saville13 vuelve a hacer mención del hacha Kunz acuñando el término
“hacha votiva” para referirse a las hachas con representaciones de seres
10
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 21-23. 11
Chavero, Alfredo, “Capitulo Primero” en: México a través de los siglos, Vol. I, Riva Palacio, Vicente ed., Editorial Cumbre, S. A., México, 1887. 12
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 23-24. 13
Ibid.: pp. 24.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
18
fantásticos, además, fue el primero en señalar en dicho ensayo que el rostro del
personaje representado en el hacha Kunz porta una máscara de jaguar.
Posteriormente Eduard Seler en 1906 y Albert Weyerstall en 1925 interesados
por los hallazgos realizados en la zona de Los Tuxtlas recorrieron la zona de Tres
Zapotes en la cual hicieron grandes descubrimientos entre los que destacan el
monumentos C de Tres Zapotes descubierto por Seler; la estela B y los
monumentos F y G los cuales se le atribuyen a Weyerstall, asimismo, este último
explorador visitó otros sitios de la región como El Remolino, La Cañada y El
Limón. Fue así como iniciaron de manera somera y sin metodología alguna los
reconocimientos de superficie en la región de Los Tuxtlas.
Es en 1925 cuando la Universidad de Tulane encomendó a Frans Blom y
Oliver La Farge la tarea de realizar una expedición que iniciaría en la costa sur del
Golfo de México pasando por los estados de Veracruz y Tabasco, para después
atravesar la espesa selva lacandona de Chiapas y finalizar la exploración en
Guatemala; los hallazgos y resultados de dicha expedición fueron dados a conocer
en el libro titulado: “Tribus y Templos”.14 El principal objetivo de la expedición de
Tulane era realizar nuevos hallazgos sobre la cultura Maya, sin embargo,
decidieron comenzar el recorrido a partir de la región de Los Tuxtlas en Veracruz
debido a que tenían conocimiento de la inscripción jeroglífica de cuenta larga que
está grabada sobre la Estatuilla de Los Tuxtlas la cual había reportado W. H.
Holmes en 1907. Es así como infirieron que posiblemente la presencia Maya se
extendía hasta la costa sur del Golfo de México, aunque, lamentablemente para
Blom y La Farge, estas ideas no pudieron ser comprobadas.
Durante la expedición en Veracruz estos investigadores subieron a la cima del
volcán San Martín Pajapan para observar y describir un monumento que según
gente del pueblo allí se encontraba desde tiempos remotos. Se trataba del ídolo
de San Martín Pajapan, el cual Blom fue incapaz de atribuir a una cultura en
particular ya que era algo totalmente nuevo para él, de esta manera estuvo frente
a un monumento – que compartía los mismos rasgos que las hachas votivas
14
Blom, Frans y La Farge, Oliver, Tribus y Templos, Tulane University, INI, México, 1986.
Alberto Ortiz Brito
19
descritas por Kunz y Saville – sin saber a qué cultura pertenecía. Después de su
paso por tierras veracruzanas Blom y La Farge continuaron la expedición rumbo a
las tierras bajas tabasqueñas en donde hallaron uno de los asentamientos más
importantes de aquellas personas que aun carecían de filiación: La Venta. En su
estancia en este sitio, Blom y La Farge registraron ocho monumentos entre los
que destacan cuatro “altares” (ahora identificados como tronos) y una cabeza
colosal, de los cuales Blom argumentó que, “Algunos de sus caracteres son
similares a los vistos en la región de Tuxtla. Otras características tienen acentuada
influencia de la cultura maya del este”.15 Esta fue la segunda ocasión en la que
Blom pudo contemplar frente a frente esculturas con rasgos de esta nueva
manifestación cultural, sin embargo, en este caso atribuyó algunas de las
esculturas de La Venta a la cultura maya. Además, sabiendo que el yacimiento
más cercano de roca basáltica se encontraba a 100km, Blom fue de las primeras
personas en preguntarse ¿Cómo habían hecho para mover piedras de grandes
dimensiones a una distancia de 100km? Interrogante que todavía sigue sin ser
resuelta.
En el año de 1927 Hermann Beyer pública en el libro titulado “El México
Antiguo” un ensayo en el que compara el ídolo de San Martín Pajapan con una
hacha votiva de piedra verde a la cual denomina “ídolo olmeca”, y distingue una
serie de rasgos que ambas piezas poseen entre las que destacan “ojos inclinados,
nariz ancha, boca monstruosa y una hendidura en la frente”.16 Es en esta ocasión
cuando se utiliza por primera vez el término olmeca para referirse a un objeto con
semejantes atributos los cuales también son observados y descritos por primera
vez, sin embargo, Beyer únicamente utiliza el término olmeca para dar nombre a
una pieza y no para definir una cultura o un estilo.
15
Ibid.: pp. 131. 16
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 27-28.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
20
Más tarde Marshall Saville en 1929 redacta un artículo (editado en dos partes)
titulado “Votive axes from ancient México”17 en el cual realiza un pequeño análisis
comparativo de una serie de hachas votivas junto con otros objetos esculpidos en
piedra verde, así como con el ídolo de San Martín Pajapan reportado por Blom y
La Farge. El autor señala que estos objetos poseen la misma máscara de jaguar la
cual se caracteriza por tener ojos almendrados inclinados, colmillos prominentes,
pequeñas fosas nasales, el labio superior prominente y hace énfasis en que la
mayoría de ellos tienen una hendidura en forma de “V” en la frente. Es de esta
manera como poco a poco se van advirtiendo algunos de los atributos que
actualmente definen al estilo olmeca. Posteriormente Marshall Saville realiza un
último argumento de suma relevancia ya que nos dice que:
“I believe that, notwithstanding our lack of knowledge concerning the provenience of
most of these objects, especially the votive axes, this peculiar type of mask may be
safely assigned to the ancient Olmecan culture, which apparently had its center in
the San Andrés area around Lake Catemaco, and extended down to the coast of the
southern part of the State of Vera Cruz.”18
Además, pese a la escasa evidencia existente para su época, este arqueólogo
fue capaz de mencionar que:
“There was undoubtedly an extension of this Olmecan culture into the adjoining
State of Oaxaca, accounting for the fact that undoubtedly some of the pieces,
especially those of jadeite, came from that region. The jadeite head from Tabasco,
above mentioned, perhaps came by trade from the Olmecan region.”19
17
Saville, Marshall H., “Votive Axes from Ancient México I & II”, en: Indian Notes, Vol. VI, Museum of the American Indian, Heye Foundation, New York, 1929. [En línea] MESOWEB. Copyright© 1929. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://www.mesoweb.com/olmec/publications/Saville1929.pdf 18
Ibid.: pp. 285. 19
Ibid.: pp. 286.
Alberto Ortiz Brito
21
A pesar de que estas conjeturas no estaban bien respaldadas, Saville no
resultó estar del todo equivocado. Fue a través del análisis comparativo y del
análisis de la procedencia de los objetos, la manera en que señaló
superficialmente un nuevo estilo el cual atribuyó a los olmecas como los
creadores, delimitó la región olmeca junto con una extensión de ella en Oaxaca y,
finalmente, dedujo un posible comercio de estos objetos por parte de los olmecas
con individuos de las tierras bajas de Tabasco (las cuales aún no eran
consideradas como parte de la región).
Así pues, la propuesta de los antiguos olmecas como los responsables de este
nuevo estilo jaguarino ya estaba hecha, faltaba ahora la opinión de otros
investigadores de quienes dependía la aceptación o la refutación de la proposición
hecha por Saville. Fue hasta 1932 cuando George Vaillant20 emitió la primera
opinión a través de un artículo que tituló “A pre-columbian jade” en el cual después
de hacer un análisis comparativo de una figurilla olmecoide con otras piezas de
20
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 29-30.
Imagen 1. Hachas votivas analizadas por Saville. Tomada de Saville, 1929.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
22
diferentes épocas y culturas, llegó a las mismas conclusiones realizadas por
Saville. De esta manera le otorgó su apoyo declarando que en efecto se trataba de
una nueva “cultura”, lo que provocó que las propuestas de Saville cobraran peso,
aunque, ello no significó que estuvieran en lo correcto, ya que sus hipótesis
carecían de bases sólidas. Por otro lado Vaillant observó que las figurillas
denominadas “Baby Face” y las hachas votivas de piedra verde compartían los
mismos rasgos físicos, de tal manera dichas figurillas fueron adscritas al fenómeno
olmeca.
Ahora bien, se tenía hasta ese entonces una delimitación superficial de la
supuesta región habitada por “la cultura olmeca”, sin embargo, esta área había
sido definida a través de hallazgos fortuitos sacados de sus contextos y de
algunos artefactos que debido a sus dimensiones todavía seguían en su ubicación
original sobre o cercanos a algún asentamiento prehispánico; lamentablemente a
pesar de que aún conservaban su contexto no habían sido excavadas. Por tales
motivos la delimitación de dicha área carecía de fundamentos sólidos y hacía falta
datos más precisos que definieran con exactitud el tiempo, espacio y filiación
étnica del fenómeno olmeca, para lo cual era necesario llevar acabo excavaciones
arqueológicas.
Es finalmente en el año de 1938 cuando el Smithsonian Institution of
Washington decide realizar las primeras excavaciones arqueológicas en sitios
donde se habían reportado hallazgos de este nuevo e inusual estilo. Para dicha
labor el Smithsonian Institution of Washington nombró, como el director de las
excavaciones, a Matthew W. Stirling, quien era el principal interesado en el estudio
de la costa sur del Golfo de México. Teniendo conocimiento de los reportes
hechos por Weyerstall y de los estudios comparativos de Saville, Stirling decidió
investigar en primer lugar el sitio de Tres Zapotes en compañía de C. W. Weiant y
Philip Drucker a quienes delegó los estudios estratigráficos del sitio; además de
ellos, el equipo de trabajo de Stirling contó en el primer año de excavación con la
presencia de Alfonso Caso e Ignacio Marquina.
Alberto Ortiz Brito
23
De 1938 a 1940 Stirling y su equipo excavaron Tres Zapotes, publicando sus
resultados en “Ceramics Sequences at Tres Zapotes, Veracruz, México”.21 Stirling
inició las excavaciones con la liberación de la Cabeza Colosal de Hueyapan y
otros monumentos descritos por Seler y Weyerstall. Posteriormente, lograron
recuperar alrededor de media docena de estelas y una veintena de monumentos,
entre los que destaca el hallazgo del primer fragmento de la estela C la cual al
igual que la estatuilla de Los Tuxtlas tenía al reverso una inscripción jeroglífica de
cuenta larga, que a pesar de estar incompleta se pudo determinar que la fecha
correspondía al Formativo Terminal. Otra de las labores realizadas por el equipo
de trabajo de Stirling fue la realización de la primera tipología cerámica del sitio,
misma que fue indispensable para definir una temporalidad constituida por dos
fases; la primera quedó dividida en dos subfases correspondientes al Formativo
Terminal y la segunda fue dividida en tres subfases correspondientes al período
Clásico. Cabe señalar que fue esta la primera propuesta con fundamentos sólidos
acerca de la antigüedad del fenómeno olmeca, sin embargo, aún había demasiado
camino por recorrer.
Posteriormente en el año de 1940 tras haber consultado el libro “Tribus y
Templos” de Blom y La Farge, Stirling decide explorar el sitio de La Venta en
21
Drucker, Philip, Ceramic Sequences at Tres Zapotes, Veracruz, México, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 140, Washington D.C., 1943.
Imágenes 2 y3. Cabeza colosal de Hueyapan y altar 4 de La Venta. Tomada de: Stirling, 1943.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
24
donde ubicó y registró los monumentos hallados por Blom y La Farge, asimismo,
descubrió nuevos monumentos entre los que destacan cuatro cabezas colosales y
los “altares” 4 y 5. Tras haber observado con detenimiento el gran número de
esculturas de La Venta, al investigador estadounidense le quedó claro que la
región olmeca se extendía hasta las tierras bajas occidentales de Tabasco.
Después de su estancia en La Venta, Stirling se trasladó en compañía de
Drucker y el resto de su equipo al sitio llamado Cerro de las Mesas en donde
trabajaron hasta el año de 1941. En este sitio descubrieron aproximadamente
veinte esculturas de piedra, de las cuales una de ellas presenta una inscripción
jeroglífica de cuenta larga, que debido a su estado de conservación no les fue
posible llevar acabo la lectura de los glifos. Finalmente, en Cerro de las Mesas
Stirling hizo un último hallazgo que consistió en una impresionante ofrenda masiva
de 782 piezas de piedra verde.
Concluidas las excavaciones en Cerro de las Mesas, Stirling visitó el sitio de
Izapa en Chiapas del cual tuvo conocimiento gracias a Miguel Covarrubias. Su
estancia en dicho sitio fue breve, y únicamente tuvo tiempo de hacer un recorrido y
observar y fotografiar algunos monumentos.
Ya en el año de 1942 ansiosos por excavar en La Venta, Stirling y Drucker
realizan una breve temporada de campo a tres meses de la celebración de la
Segunda Mesa Redonda sobre Mayas y Olmecas convocada por la Sociedad
Mexicana de Antropología. En esta ocasión Stirling y Drucker excavan lo que
actualmente se conoce como “Complejo A de La Venta” en el cual efectuaron el
impresionante hallazgo de una tumba de columnas basálticas y un sarcófago de
piedra caliza el cual tenía grabado en sus cuatro caras exteriores una
representación zoomorfa con los rasgos típicos de felinos descritos por Saville,
además, en ambas tumbas yacía una ofrenda compuesta de hachas votivas,
cuentas y orejeras todas ellas de piedra verde.
Las investigaciones hechas por Stirling y su equipo contribuyeron a corroborar
la existencia de una nueva manifestación cultural bautizada por Saville con el
Alberto Ortiz Brito
25
nombre de olmeca, y por consiguiente, aumentaron el corpus de artefactos de
dicho fenómeno. Por tales motivos a mediados del año 1942, la Sociedad
Mexicana de Antropología convocó una segunda mesa redonda con el título de
“Mayas y Olmecas” teniendo como finalidad la realización de un consenso sobre la
temporalidad, delimitación espacial y filiación étnica de estos nuevos hallazgos así
como la pertinencia de la aplicabilidad del término olmeca a estos objetos.
Importantes investigadores como Juan Comas, José García Payón, Eduardo
Noguera, Miguel Covarrubias, Alfonso Caso, Wigberto Jiménez Moreno, Paul
Kirchhoff, Matthew W. Stirling, J. Eric Thompson, etc. asistieron a la reunión
efectuada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para dar su punto de vista sobre dicha
problemática. Tocó a Jiménez Moreno abrir la mesa de debate, quien al inicio de
su intervención aclaró que una de las principales problemáticas sobre la
aplicabilidad del término olmeca era que:
“El termino olmeca significa habitante de la región del hule, que es por excelencia la
zona sur de Veracruz y norte de Tabasco, y pudo por lo tanto, ser aplicado a una
sucesión de pueblos de diferente filiación lingüística que, sucesiva o
simultáneamente, ocuparon la zona mencionada.”22
De esta manera haciendo uso de las fuentes históricas Jiménez Moreno
determinó cinco grupos olmecas de diferente filiación étnica, los cuales ocuparon
la región en distintas épocas. Los primeros en ocupar la región fueron – según
Jiménez Moreno – los denominados pre-olmecas de filiación mayence, seguidos
de los proto-olmecas de filiación totonaca-zoqueano, posteriormente tocó el turno
a los paleo-olmecas de filiación popoloca, después habitaron la región los neo-
olmecas de filiación nahua-mixteco, y finalmente fueron los post-olmecas de
filiación nahua, los últimos en ocupar la región. Dentro de esta clasificación
Jiménez Moreno señala a La Venta como ejemplo de los grupos pre-olmecas
quienes como ya hemos mencionado, fueron los primeros en habitar “la región del
hule”.
22
Jiménez Moreno, Wigberto, “Relación entre los olmecas, los toltecas y los mayas, según las tradiciones” en: Mayas y olmecas, Segunda Reunión de Mesa Redonda Sobre Problemas Antropológicos de México y Centro América, Sociedad Mexicana de Antropología, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1942, pp. 19.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
26
A pesar de las observaciones hechas por Jiménez Moreno sobre la
imposibilidad de denominar a esta nueva manifestación cultural como olmeca
debido a que era un término utilizado por los mexicas para referirse a una región,
Alfonso Caso no dudó en declarar al inicio de su intervención que:
“La cultura olmeca no es en ningún sentido primitiva. Más bien debe llamársele una
cultura clásica, de gran finura, que implica siglos de preparación o formación y que
influye esencialmente en las culturas posteriores.”23
Asimismo, Caso realizó durante su participación una descripción de los rasgos
principales de lo que él había denominado como “cultura olmeca”. Estos rasgos
eran los mismos que Saville había descrito en 1929, sin embargo, Caso hizo una
clasificación de cinco tipos de representaciones olmecas, entre las que mencionó
la representación de un dios que según él puede ser el antepasado de Tláloc,
Chac y Cocijo y también atribuyó como olmeca a los llamados “danzantes”
encontrados en Monte Albán. Finalmente, al observar que había evidencia de
objetos olmecas desde Guerrero hasta Costa Rica, Alfonso Caso concluyó su
participación aseverando que:
“Esta gran cultura, que encontramos en niveles antiguos, es sin duda madre de
otras culturas, como la maya, la teotihuacana, la zapoteca, la de el Tajín y otras.”24
Fue así como nació la idea de considerar a la “cultura olmeca” como la “cultura
madre”, hipótesis que en la actualidad ha sido refutada, sin embargo, durante la
segunda mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología dicha hipótesis
fue respaldada por Miguel Covarrubias quien dijo que el estilo olmeca:
“[…] está conectado, lejana pero palpablemente, con el arte teotihuacano más
antiguo, con el estilo llamado totonaco, con las formas más viejas del arte maya y
con los zapotecas, los cuales mientras más antiguos tienden a ser más olmecas.”25
23
Caso, Alfonso, “Definición y Extensión del complejo olmeca”, en: Mayas y olmecas, Segunda Reunión de Mesa Redonda Sobre Problemas Antropológicos de México y Centro América, Sociedad Mexicana de Antropología, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1942, pp. 43. 24
Ibid.: pp. 46.
Alberto Ortiz Brito
27
Dicho autor presenta como prueba de ello, algunos mascarones mayas,
zapotecos y teotihuacanos que según él tienen similitudes con máscaras olmecas.
A pesar de que Covarrubias coincide con Caso sobre considerar lo olmeca como
madre de las demás, no la concibe como una cultura sino como un estilo artístico.
Por otro lado, Covarrubias señala que los niños o enanos representados por los
olmecas hacían alusión a los chaneques quienes eran una especie de pequeños
dioses de la lluvia y del rayo. Finalmente añade que el motivo básico del arte
olmeca era el “Tigre”, el cual, según él, era una especie de animal totémico para
los olmecas.
Otra intervención que es importante mencionar es la de Stirling, quien a través
de una breve participación dio a conocer los resultados de las excavaciones en
Tres Zapotes, Cerro de las mesas y La Venta. Del primer sitio dijo que tenía una
larga ocupación de por lo menos mil años y que ejerció fuertes relaciones con los
horizontes pre-mayas de Guatemala, mientras que de Cerro de las Mesas
mencionó que tenía conexiones con Teotihuacán, Cholula y Cerro Montoso. Por
último Stirling dio a conocer la gran cantidad de hallazgos hechos en La Venta, los
cuales asoció a los primeros períodos de Tres Zapotes.
Después de debatir los argumentos presentados por cada uno de los
investigadores que asistieron a la reunión, se llegó al consenso de nombrar
“Cultura de La Venta” a lo que anteriormente se había nombraba como olmeca, sin
embargo, en el transcurso del tiempo el término “Cultura de La Venta” quedó en el
olvido y “olmeca” pasó a la posteridad. Por otra parte, en dicha reunión se
definieron las cualidades básicas del estilo olmeca en donde quedaron adscritos
rasgos como: la cabeza en forma de pera, comisuras hundidas, boca atigrada,
mejillas mofletudas, nariz chata, ojos oblicuos entre otros, los cuales hasta esa
fecha solo se tenía el conocimiento de que habían sido plasmados en forma de
cabezas colosales, tronos, figurillas “Baby Face” y hachas votivas de piedra verde.
25
Covarrubias, Miguel, “Origen y Desarrollo de Estilo Artístico Olmeca” en: Mayas y olmecas, Segunda Reunión de Mesa Redonda Sobre Problemas Antropológicos de México y Centro América, Sociedad Mexicana de Antropología, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1942, pp. 48.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
28
2.2. Algunos trabajos arqueológicos en torno a lo olmeca
Existe un amplio repertorio de trabajos arqueológicos sobre sitios con evidencia
olmeca cada uno de ellos con datos interesantes y sorprendentes, sin embargo,
comentaré únicamente los trabajos arqueológicos más destacados de cada región
en la que existe evidencia de dicho estilo con el propósito de crear a grandes
rasgos, un marco referencial espacio-temporal de lo olmeca, por tales motivos
obviaré hallazgos fortuitos y objetos de colecciones privadas pues, a pesar de la
cantidad de datos que pueden proporcionar, carecen lamentablemente, de
contexto arqueológico.
Nuevamente Stirling, intrigado por los hallazgos hechos en 1942, realizó otra
temporada de campo en La Venta en el año de 1943 la cual concluyó en 1945.
Esta fue la última temporada de campo en La Venta al mando de Stirling, en la
cual participaron Waldo R. Wedel y Philip Druker, a quienes encomendó la tarea
de realizar las excavaciones estratigráficas así como parte del análisis de material
colectado. Los resultados de estas excavaciones y su respectivo análisis fueron
publicados en el libro titulado “La Venta, Tabasco a study of olmec ceramics and
art”26 publicado en 1952, sin embargo, Stirling ya había publicado en 1943 el libro
“Stone Monuments of Southern México”27 en donde dio a conocer las esculturas
encontradas en Tres Zapotes, Cerro de las mesas, La Venta e Izapa. En estas
excavaciones de La Venta se tuvo la fortuna de descubrir tres pisos de mosaicos
de serpentina a los cuales Stirling y su equipo les atribuyeron forma de unos
rostros de jaguares estilizados, además, se logró colectar una gran cantidad de
material cerámico con el que establecieron la primera tipología cerámica del sitio.
De esta manera Drucker observó que la tipología cerámica de La Venta tenía
grandes similitudes con la primera fase cerámica de Tres Zapotes así como cierto
parecido con la fase Chicanel del área maya, con lo que ubicó temporalmente a La
26
Drucker, Philip, La Venta, Tabasco: A study of Olmec Ceramics and Art, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 153, Washington D.C., 1952. 27
Stirling, Matthew W., Stone Monuments of Southern México, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 138, Washington D.C., 1943.
Alberto Ortiz Brito
29
Venta en el Formativo Terminal y no en el período Clásico del esplendor maya
como lo había sugerido Stirling durante la segunda mesa redonda de la SMA.
Después de sus investigaciones en La Venta y tras haber recorrido el Territorio
Tabasqueño en busca de nuevos sitios y objetos que pudieran marcar nexos o
una frontera entre lo olmeca y lo maya, Stirling visitó en 1945 un sitio en el sur de
Veracruz, el cual – le informaron – tenia evidencia de esculturas olmecas, este
sitio era nada más y nada menos que, San Lorenzo Tenochtitlán. Durante su
estancia en San Lorenzo, Stirling solo tuvo tiempo de hacer un breve
reconocimiento de la superficie del sitio, sin embargo, logró identificar algunas
esculturas las cuales excavaría en el transcurso del siguiente año.
En 1946 Stirling y su equipo de trabajo regresan a San Lorenzo para llevar
acabo las respectivas excavaciones. En esta ocasión descubrieron 21 esculturas
en tres sitios diferentes: 2 en Río Chiquito, 4 en Potrero Nuevo y 15 en San
Lorenzo entre las que destacan el monumento 1 de San Lorenzo conocido
comúnmente como el “Rey” (cabeza colosal), el monumento 14 (trono de San
Lorenzo) y los monumentos 1 y 3 procedentes de Río Chiquito y Potrero Nuevo,
los cuales dice Stirling, “aparentemente representan la copulación entre un jaguar
y una mujer. El episodio representado pudo haber sido un suceso importante de la
mitología olmeca”.28 A través de estos monumentos y de sus hipótesis, Stirling da
respuesta al surgimiento de estos infantes mitad humanos y mitad jaguares que
son tan ampliamente representados en la escultura olmeca. Fue así como empezó
a propagarse la idea del “hombre jaguar”, misma que sirvió de base a otros
investigadores para proponer al jaguar como el animal totémico de los olmecas.
28
Stirling, Matthew W., “Stone Monuments of Rio Chiquito, Veracruz, México” en: Anthropological papers No. 43, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 157, Washington D.C., 1955, pp. 19.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
30
Estas fueron las últimas investigaciones realizadas por Stirling relacionadas
con lo olmeca que a pesar de la gran cantidad de información que proporcionó,
todavía siguen sin ser respondidas algunas de las interrogantes planteadas sobre
dicho fenómeno, sin embargo, debemos reconocer que Stirling abrió la brecha a
las futuras investigaciones arqueológicas sobre lo olmeca.
Tras varios años de haber concluido las investigaciones hechas bajo la tutela
de Stirling en sitios olmecas, Philip Drucker regresa a La Venta junto con Robert F.
Hiezer y Robert J. Squier en el año de 1955 para continuar con las excavaciones
del complejo A de dicho sitio. Los resultados de estas excavaciones fueron
publicados hasta 1959 en el libro titulado “Excavations at La Venta Tabasco,
1955”,29 en donde realizaron por primera vez un croquis detallado del complejo A
de La Venta en el cual ubicaron todos los hallazgos efectuados en 1955
incluyendo los realizados durante las temporadas de campo de Stirling. Durante
esta temporada de campo, Drucker y su equipo descubrieron más de 20 ofrendas
de objetos de piedra verde y ocho monumentos de piedra basáltica, en los cuales
seguían siendo recurrentes los elementos de estilo olmeca, además, colectaron
una gran cantidad de material cerámico del cual obtuvieron cuatro fases de
29
Drucker, Philip et al, Excavations at La Venta, Tabasco, 1955, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 170, Washington D.C., 1959.
Imagen 4 y 5. Cabeza colosal 1 y monumento 14 de San Lorenzo. Tomada de: Stirling, 1955.
Alberto Ortiz Brito
31
ocupación. Sin embargo la aportación más significativa realizada en esta
temporada de campo fue, el establecimiento de la primera cronología absoluta
obtenida a través de pruebas físicas de radiocarbono efectuadas en muestras de
carbón vegetal. Las pruebas de radiocarbono arrojaron un fechamiento de 1154
a.C. ±300 – 174 a.C. ±30030 las cuales Drucker estandarizó entre 800 a.C. – 400
a.C. por lo tanto la ocupación de La Venta resultó ser anterior a los asentamientos
mayas clásicos y el estilo olmeca pasó a ser una de las manifestaciones culturales
más antiguas dentro de Mesoamérica.
Toca el turno en 1958 a Román Piña Chan de presentar los resultados de sus
excavaciones efectuadas en Tlatilco, Edo. de México en el libro titulado “Tlatilco
I”.31 Por medio de cuatro temporadas de campo Piña Chan logró establecer tres
fases de ocupación correspondientes al Formativo Inferior, Medio y Superior. Es a
finales del Formativo Inferior en donde Piña Chan identifica dos tipos de complejos
cerámicos intrusivos, el negro pulido y el blanco pulido los cuales presentan “una
serie de motivos cuyo simbolismo puede adscribirse a una deidad felina, y entre
los cuales se destacan las garras, encías y manchas del jaguar, algunos de ellos
tratados con bastante abstracción”,32 además, señala la presencia de figurillas tipo
“Baby Face”. Según Piña Chan estos complejos cerámicos con motivos olmecas
así como las figurillas “Baby Face” aumentan gradualmente durante el Formativo
Medio del sitio, e incluso son hallados en contextos funerarios junto con espejos
de pirita, hachas de serpentina, cuentas y otros objetos de piedra verde que
también han sido encontrados en sitios como La Venta bajo los mismos contextos.
Ya en la etapa Formativo Superior de Tlatilco, Piña Chan menciona la ausencia de
elementos olmecas al igual que el abandono del sitio. Este mismo arqueólogo,
excavó también el sitio de Tlapacoya ubicado en el Valle de México en el cual
también obtuvo cerámica con motivos olmecas. Fue así como las excavaciones en
ambos sitios demostraron la presencia del estilo olmeca en el Valle de México el
cual solamente fue representado en vasijas y figurillas de barro.
30
Ibid.: pp. 264-265. 31
Piña Chan, Román, Tlatilco I, INAH, Serie Investigaciones 1, México, 1958. 32
Ibid.: pp. 94.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
32
En 1960 el arqueólogo veracruzano Alfonso Medellín Zenil publica en la revista
“La Palabra y El Hombre” un artículo titulado “Monolitos Inéditos Olmecas”33 en el
que da a conocer una serie de monumentos de diferente procedencia a los que
atribuye al estilo olmeca, sin embargo, desde mi propio juicio algunos de los
monumentos que muestra no poseen rasgos distintivos de dicho estilo. Los
monumentos más representativos de estilo olmeca que Medellín registra son los
hallados en Laguna de los Cerros, El Viejón y Estero Rabón sitios que no habían
sido explorados hasta ese entonces y que al parecer poseían una ocupación
olmeca. En su artículo Medellín llega a la conclusión de que los monumentos de
Laguna de los Cerros pueden ubicarse en “la fase tardía del Horizonte clásico, o
más específicamente, en la época cultural olmeca llamada Tres Zapotes Superior,
fechable entre los siglos VI-IX de la Era actual”,34 además, añade que “La gran
escultura monumental en piedra de los olmecas (cabezas colosales, tronos) es un
producto clásico, coetáneo y similar a la gran floración cultural mesoamericana”,35
sin embargo, no aporta bases sólidas para respaldar la idea de que el
florecimiento de la escultura olmeca corresponda al período Clásico. A pesar de
que las hipótesis de Medellín no significan un nuevo aporte para el entendimiento
del estilo olmeca, contribuyó en el aumento del corpus escultórico olmeca y en el
hallazgo de nuevos sitios con presencia de dicho estilo.
En 1966 los trabajos arqueológicos en San Lorenzo fueron retomados en esta
ocasión por Michael D. Coe y Richard A. Diehl. Durante 1966 a 1968 Coe y Diehl
estuvieron excavando en el sitio, sin embargo, publicaron la totalidad de sus
resultados hasta 1980 bajo el nombre de “In the Land of the Olmec”.36 Por medio
de esta nueva investigación, se logró aumentar el corpus escultórico a sesenta y
cuatro, de los cuales Coe y Diehl observaron que algunos de ellos estaban
mutilados intencionalmente. Otro gran aporte para el sitio fue la elaboraron del
primer plano topográfico de San Lorenzo.
33
Medellín Zenil, Alfonso, “Monolitos Inéditos olmecas” en: La Palabra y el Hombre, Tomo IV, Vol. XVI, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 1960. 34
Ibid.: pp. 97. 35
Ibid.: pp. 97. 36
Coe, Michael D. y Diehl, Richard A., In the Land of the Olmec, The Archaeology of San Lorenzo Tenochtitlán, Volume I, University of Texas Press, Austin and London, 1980.
Alberto Ortiz Brito
33
Por otro lado, a través de la tipología cerámica establecida y de las pruebas de
radiocarbono se logró identificar ocho fases cronológicas, las cuales ubican al sitio
entre los años 1500 a.C. – 1100 d.C. con una primera ocupación pre-olmeca de
1500 a.C. – 1250 a.C. seguida de la ocupación en la que aparece en el sitio el
estilo olmeca, que abarcó los años 1250 a.C. – 900 a.C. Según Coe y Diehl, este
último período fue la época de esplendor de San Lorenzo caracterizada por el
labrado de monumentos y por el tipo cerámico Calzadas Carved el cual posee
representaciones de motivos olmecas como el “jaguar-dragón”. Después del 900
a.C. disminuye la población y con ello el estilo olmeca desaparece durante el
Formativo Medio, posteriormente el sitio tiene un hiato durante el Formativo
Superior y vuelve a ser ocupado durante el Clásico aunque esta ocupación no
posee semejanzas con la etapa olmeca del Formativo Inferior. Los trabajos de Coe
y Diehl dejaron ver la gran importancia que tuvo San Lorenzo durante el Formativo
Inferior colocándolo como uno de los sitios olmecas más sobresalientes.
Debido al incremento de las investigaciones arqueológicas en sitios con
evidencia olmeca en diversas subareas de Mesoamérica, se tuvo la necesidad de
convocar nuevamente en el año de 1967, a una conferencia en las instalaciones
del museo Dumbarton Oaks en Washington D.C. Esta segunda reunión en torno a
lo olmeca tenía la finalidad de dar a conocer los resultados de las recientes
investigaciones para posteriormente someterlas a debate. La conferencia contó
con las participaciones de Matthew W. Stirling, Robert F. Heizer, Michael D. Coe,
Kent V. Flannery, Tatiana Proskouriakoff, Ignacio Bernal y Peter T. Furst. Los
trabajos presentados por los investigadores mencionados aportaron novedosos
datos y diversos puntos de vista que enriquecieron el modo de concebir el
fenómeno olmeca.
Uno de los primeros expositores fue Heizer, quien habló acerca de las
investigaciones de 1968 realizadas sobre la estructura arquitectónica principal de
La Venta de la cual determinó que tenía forma de cono con esquinas redondeadas
y bordes convexos, por lo tanto, dedujo que se trataba de “an artifact made in
imitation of the familiar cinder cone to which was attached ritual significance – it
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
34
may be, in short, a surrogate volcano”,37 es decir, una pirámide efigie de algún
cono volcánico del macizo montañoso de Los Tuxtlas. Posteriormente tocó el turno
a Michael D. Coe quien presentó los hallazgos y resultados de las excavaciones
realizadas en 1966 mencionadas anteriormente.
Por otro lado Flannery presentó dos fases de ocupación anteriores al período
Monte Albán I dentro de los valles de Oaxaca, la primera es la fase San José
fechada en 1200 a.C. – 900 a.C. y la segunda es la fase Guadalupe ubicada en
900 a.C. – 600 a.C. En ambos períodos de tiempo Flannery ubicó cerámica con
representaciones del hombre-jaguar, la cruz de San Andrés y la garra-ala los
cuales son motivos característicos del estilo olmeca, además, descubrió varios
espejos de ilmenita y magnetita mismos que han sido encontrados en San
Lorenzo y La Venta. Con estas evidencias Flannery dedujo que “the Olmec and
the Valley of Oaxaca interacted most strongly on a level of shared concepts about
religión, symbolism, and status paraphernalia”.38
Tocó el turno a Proskouriakoff quien realizó un análisis comparativo entre
monumentos olmecas de la Costa del Golfo y monumentos del área maya de
Chiapas y Guatemala, en los cuales pudo distinguir algunas similitudes en la
posición en la que los personajes representados estaban dispuestos, sin embargo,
el veredicto final de Proskouriakoff fue que “no linear scheme of stylistic
development originating in the Olmec culture can fit the varieties of sculture that we
can now observe in the two Maya areas”.39
Mientras tanto Furst presentó un trabajo etnográfico en el que identificó cuatro
tribus de Bolivia y Brasil en las cuales existía una deidad jaguarina en la que se
transformaban los chamanes; a través de dicho dato etnográfico, Furst propuso
37
Heizer, Robert F., “New Observations on La Venta” en: Dumbarton Oaks Conference On The Olmec, Elizabeth P. Benson ed., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 1968, pp. 20. 38
Flannery, Kent V., “The Olmec and The Valley of Oaxaca: A Model for Inter-Regional Interaction in Formative Times” en: Dumbarton Oaks Conference On The Olmec, Elizabeth P. Benson ed., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 1968, pp. 101. 39
Proskouriakoff, Tatiana, “Olmec and Maya Art: Problems of their Stylistic Relation” en: Dumbarton Oaks Conference On The Olmec, Elizabeth P. Benson ed., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 1968, pp. 128.
Alberto Ortiz Brito
35
que el motivo iconográfico conocido como were-jaguar tan ampliamente
representado en la escultura olmeca simbolizaba un rito de transformación
chamanica. Por último, David C. Grove aunque no participó en la conferencia de
Dumbarton Oaks, presentó un ensayo sobre la presencia olmeca en el Altiplano
Central el cual fue incluido en las memorias de la mencionada conferencia. En
este ensayo Grove presenta a Chalcatzingo, Atlihuayan, Gualupita, La Juana-San
Pablo, Santa Cruz y La Era como sitios con evidencia olmeca en el Altiplano.
Asimismo sugiere que debido a la posición estratégica de Chalcatzingo en Morelos
y Las Bocas en Puebla posiblemente “Olmec sites in Morelos and western Puebla
served as comercial control centers, directing the flow of goods from Guerrero and
central Mexico to the east and ultimately the Gulf Coast”,40 sin embargo, no
descarta el significado religioso como medio significativo de difusión o transmisión.
En 1969 Carlos Navarrete auspiciado por la New World Archaeological
Foundation, publica un artículo acerca de los hallazgos hechos en Chiapas titulado
“Los relieves olmecas de Pijijiapan”,41 los cuales fueron tallados en tres grandes
rocas basálticas. Navarrete atribuye estos grabados al estilo olmeca y observa
similitudes con los relieves de Chalcatzingo, con el relieve de Xoc en Chiapas y
con las estelas de Izapa. Más tarde en 197142 Navarrete descubre nuevos
hallazgos olmecoides en la costa del pacifico, los cuales constan de dos figurillas y
un pectoral de piedra verde con rasgos faciales tipo “Baby Face” encontrados en
Ocozocoautla, así como, una escultura de roca basáltica hallada en Ojo de Agua
la cual posee la representación del were-jaguar. Es a través de esta serie de
hallazgos como se comienza a observar con mayor claridad la influencia olmeca
ejercida en la Costa Pacífica de Chiapas y Guatemala.
Durante 1972 al 1974 y finalmente en 1976 David C. Grove excavó el sitio de
Chalcatzingo en Morelos, el cual ya había sido reportado en 1934 por Eulalia 40
Grove, David C., “The Pre-Classic Olmec in Central México: Side Distribution and inferences” en: Dumbarton Oaks Conference On The Olmec, Elizabeth P. Benson ed., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 1968, pp. 183. 41
Navarrete, Carlos, “Los relieves olmecas de Pijijiapan” en: Anales de Antropología, Volumen VI, IIA-UNAM, México, 1969. 42
Navarrete, Carlos, “Algunas piezas olmecas de Chiapas y Guatemala” en: Anales de Antropología, Volumen VIII, IIA-UNAM, México, 1971.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
36
Guzmán junto con el relieve de rasgos olmecas conocido como “El Rey”. Es en
1987 cuando Grove publica el libro “Ancient Chalcatzingo”43 en el que da a
conocer el grueso de las investigaciones realizadas en dicho sitio. Una de las
principales tareas del proyecto arqueológico de Grove fue el registro y dibujo de
los grabados rupestres plasmados en el cerro de Chalcatzingo, así como de las
esculturas halladas sobre el sitio, con las cuales estableció nexos con las
esculturas de La Venta. Por lo tanto Grove propuso que los relieves de
Chalcatzingo pertenecían a una variante fronteriza del estilo artístico que “was
specifically taught as a separate style on the Gulf Coast disseminated outward
from there”.44 Asimismo Grove añade que la presencia de dicho estilo fronterizo
quizás fue utilizada para legitimar la presencia de grupos olmecas venidos de la
Costa del Golfo a la región del valle de Amatzinac.
En 1983 es descubierto entre los ríos Mezcala y Amacuzac en Copalillo,
Guerrero, un nuevo sitio con elementos olmecas al cual se le bautizó con el
nombre de Teopantecuanitlán. En ese mismo año, iniciaron los trabajos
arqueológicos del sitio, efectuados por la arqueóloga Guadalupe Martínez Donjuán
quien lo ubicó temporalmente entre el 1000 a.C. – 600 a.C. Uno de los elementos
más sobresalientes que Martínez Donjuán ha dado a conocer sobre
Teopantecuanitlán es el recinto ceremonial el cual consta de un patio hundido con
una pequeña “cancha de juego de pelota”. Adosada a esta estructura se
encuentran cuatro esculturas compuestas por los rasgos estilísticos del were-
jaguar; dos de ellas colocadas en la pared Este del patio hundido y las otras dos
ubicadas en la pared Oeste. A través de observaciones astronómicas, Martínez
Donjuán estableció que durante el paso equinoccial del sol las esculturas forman
una especie de Cruz de San Andrés con sus sombras, hecho que la llevó a
establecer que “el espacio interior del patio hundido simboliza el plano de la tierra
o del mundo y la intercepción de esas diagonales, el centro de ésta o el quinto
43
Grove, David C. ed., Ancient Chalcatzingo, University of Texas Press, Austin, 1987. 44
Grove, David C., “Chalcatzingo in a Broader Perspective” en: Ancient Chalcatzingo, Grove, David C. ed., Univesity of Texas Press, Austin, 1987, pp. 436.
Alberto Ortiz Brito
37
punto”,45 espacio en el cual se llevaba a cabo el juego ritual entre los personajes
míticos representados por las cuatro esculturas.
En 1984 Rebecca González Lauck retoma las investigaciones arqueológicas
del sitio de La Venta el cual no había sido trabajado desde los años 70’s. En estos
estudios González Lauck aborda la problemática de la falta de conocimiento sobre
extensión total del sitio, ya que Stirling, Drucker y Heizer solo habían excavado el
Complejo A, además, a pesar de las excavaciones estratigráficas y la datación de
radiocarbono realizada por Drucker y Heizer, González Lauck notó la carencia de
una clara tipología cerámica establecida para La Venta. Por medio del
reconocimiento de superficie González Lauck logró establecer que la extensión de
La Venta abarca 200 hectáreas compuestas por 9 complejos arquitectónicos más
la Acrópolis de Stirling la cual tiene más de 200 m. de largo. Asimismo realizó un
45
Martínez Donjuán, Guadalupe, “Teopantecuanitlan: algunas interpretaciones iconográficas” en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo I, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 347.
Imagen 6. Recinto sagrado de Teopantecuanitlán. Tomada de: Martínez Donjuán, 1994.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
38
plano topográfico del sitio en el cual colocaron los principales monumentos que se
han hallado.
En 1985 nuevas investigaciones arqueológicas en el área de Chiapas y
Guatemala son patrocinadas por la New World Archaeological Foundation,
encomendadas ahora a John E. Clark46 quien se encargó de realizar un proyecto
arqueológico en la región del Soconusco. Clark, identificó, a través de complejos
cerámicos, grupos “preolmecas” a los que denominó Mokaya, palabra Mixe-
Zoqueana que significa “pueblo del maíz”. Mediante el fechamiento de cerámica
de este grupo, se estableció una temporalidad que va del 1600 al 100 a.C. Según
Clark en los primeros cuatro siglos de su existencia los Mokayas desarrollaron
elementos culturales propios que no compartían con grupos de otras regiones. Sin
embargo, en siglos posteriores sufrieron grandes cambios culturales debido a la
interacción con grupos olmecas a partir de la fase Ocos (1250-110 a.C.) del
Formativo Temprano y Medio; y posteriormente, con grupos mayenses durante el
Formativo Tardío.
Varios son los sitios del Soconusco que presentan elementos olmecoides en
diversas temporalidades del período Preclásico. Ejemplo de ello es Izapa
ampliamente trabajado por Gareth W. Lowe (1982), Takalik Abaj investigado por
John A. Graham (1989), La Blanca excavado por Michael Love (1990) y
recientemente Cantón Corralito, sitio estudiado por David Cheetham47 (2004). Este
último autor señaló que dicho sitio funcionó como un enclave de San Lorenzo ya
que, a través de análisis de composición química, identificó cerámica tipo
Calzadas Carved en Cantón Corralito procedente de San Lorenzo.
46
Clark, John E. y Pye, Mary E., “Los orígenes del privilegio en el Soconusco, 1650 a.C.: Dos décadas de investigación” en: Revista Pueblos y fronteras digital, número 2, PROIMMSE-IIA-UNAM, México, 2006, [En línea] Pueblos y fronteras. Copyright© 2006. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/a06n2/misc_01.html 47
Cheetham, David, “Cultural imperatives in clay: Early olmec carved pottery from San Lorenzo and Cantón Corralito” en: Ancient Mesoamerica, Volume 21, Cambridge University Press, 2010 [En línea] Cambridge Journals online. Copyright© 2010. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=7907837&jid=ATM&volumeId=21&issueId=01&aid=7907835&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=
Alberto Ortiz Brito
39
En 1988 Ponciano Ortiz Ceballos y María del Carmen Rodríguez M. inician las
investigaciones arqueológicas de la ofrenda masiva de El Manatí, que fue hallada
de manera fortuita por habitantes de dicho lugar. La ofrenda masiva se localizó al
pie del cerro Manatí, sobre tierras inundables cercanas a los manantiales que se
forman en dicho cerro. Esta ofrenda estaba compuesta por una serie de bustos
humanos labrados en madera los cuales poseen los rasgos faciales distintivos del
estilo olmeca. Estos bustos de madera estaban orientados hacia el cerro Manatí
acompañados de hachas de piedra verde, pelotas de hule, materia orgánica,
báculos de madera y restos óseos o entierros secundarios de infantes y neonatos.
Algunas de estas ofrendas fueron colocadas en un atado de fibras vegétales y
posteriormente cubiertas por un amontonamiento de piedras. De acuerdo con los
fechamientos de radiocarbono, Ortiz y Rodríguez determinaron que las primeras
ofrendas depositadas al pie del cerro ocurrieron en 1600 a.C. y que durante seis
siglos se depositaron ofrendas cada vez más sofisticadas. Finalmente dichos
arqueólogos llegaron a la conclusión de que El Manatí fue “un espacio sagrado
utilizado por una o varias comunidades olmecas de la región”,48 que debido a la
gran abundancia de agua la ofrenda masiva “debió de ser una gran suplica para
que sus dioses del agua fueran benévolos con ellos”.49
Varias investigaciones arqueológicas se efectuaron en San Lorenzo después
de las realizadas por Coe y Diehl, tales como, los trabajos de Beverido y
Brüggeman, sin embargo, el más relevante hasta la fecha ha sido el proyecto
arqueológico dirigido por Ann Cyphers quien desde 1990 ha realizado
investigaciones en San Lorenzo Tenochtitlan así como en la región en la que se
encuentra el asentamiento. Debido a que los trabajos arqueológicos anteriores se
habían centrado en los elementos monumentales del sitio, Cyphers decidió,
realizar un proyecto arqueológico integral en donde abarcara el área monumental
así como los espacios domésticos de San Lorenzo, además, se abordaron
48
Ortiz Ceballos, Ponciano, Rodríguez, Ma. Del Carmen, “Los espacios sagrados olmecas: El Manatí un caso especial” en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A., México, 1994, pp. 75. 49
Ibid.: pp. 90.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
40
aspectos de población, subsistencia y medio ambiente con la finalidad de entender
el amplio desarrollo alcanzado por San Lorenzo.
Por otro lado, el Reconocimiento Regional de San Lorenzo – el cual fue una
investigación adjunta al Proyecto Arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán –
significó el primer análisis de patrón de asentamiento realizado en la región,
basado en los trabajos de Stacey Symonds y Roberto Lunagómez Reyes. El
Reconocimiento Regional de San Lorenzo tuvo como principal objetivo determinar
“la distribución y jerarquización de los asentamientos regionales”50 para así poder
“definir las cambiantes esferas de interacción y control”.51 De esta manera
dividieron el área de estudio en cuatro subareas entre las que destaca el
Hinterland interior, la cual está conformada por los principales sitio de la región:
San Lorenzo, Tenochtitlan y Loma del Zapote. Asimismo, Symonds, Cyphers y
Lunagómez determinaron un sistema de organización espacial establecido durante
el Preclásico por San Lorenzo que “estimulaba, administraba y controlaba una
población dedicada a la producción e intercambio regional dentro de la gran
cuenca unida por la red hidrográfica, las rutas terrestres y la ideología política”.52
2.3. Trabajos estilísticos e iconográficos
Pese a que los trabajos de Beyer, Saville y Vaillant así como los presentados
durante la segunda mesa redonda sobre mayas y olmecas fueron superficiales e
incipientes, son sin lugar a duda los primeros trabajos estilísticos e iconográficos
realizados en torno al fenómeno olmeca.
Estos trabajos anteriormente referidos ya fueron expuestos en la primera parte
de este capítulo, es por ello que mencionaré exclusivamente, algunas de las
investigaciones iconográficas posteriores a la segunda mesa redonda sobre
Mayas y Olmecas, que considero imprescindibles para examinar las diversas
temáticas que se han abordado en el estudio del estilo olmeca.
50
Symonds, Stacey, Cyphers, Ann, Lunagómez, Roberto, Asentamiento Prehispánico en San Lorenzo Tenochtitlan, Cyphers, Ann (coord.), IIA-UNAM, México, 2002, pp. 31. 51
Ibid.: pp. 31. 52
Ibid.: pp. 93.
Alberto Ortiz Brito
41
Uno de los primeros trabajos iconográficos posteriores a la segunda mesa
redonda sobre Mayas y Olmecas es el efectuado por Philip Drucker en 1952 bajo
el título de “La Venta, Tabasco a study of olmec ceramics and art”. En este texto,
el autor dedica la última parte al análisis iconográfico del estilo olmeca, en el cual
menciona con respecto a la representación del rostro humano que “seems to be
an exaggeration or idealization of a particular physical type”,53 mientras que del
cuerpo humano determina que son “in general treated with a simplified realism”.54
En cuanto a las representaciones zoomorfas, Drucker distinguió dos tipos a las
que llamó “jaguar-monsters” y “bird-monsters”, sin embargo, argumentó que
dichos seres en especial el “jaguar-monster” están compuestos de elementos de
felinos, aves y serpientes. Asimismo, propuso que las cejas flamígeras eran en
realidad cejas con plumas y que existían representaciones florales en los tocados
de algunos personajes. Por otro lado Drucker realizó un listado de elementos
decorativos en donde incluyó la cruz de San Andrés, el elemento en “U”, la garra-
ala y los cuatro puntos con barra. Como podemos observar Drucker fue de los
primeros olmequitas en percatarse que el “were-jaguar” no estaba compuesto
únicamente de motivos felinos, tal observación contribuyó a reflexionar que
posiblemente fueron varios los animales que los olmecas sacralizaron para crear
las deidades a las que rindieron culto.
En 1957 Miguel Covarrubias publica el libro “Arte indígena de México y
Centroamérica” en el cual realiza una revisión del estilo artístico mesoamericano a
lo largo y ancho de sus tres horizontes culturales. Para el horizonte Preclásico,
Covarrubias efectúa un análisis somero de lo que él llama el “arte olmeca” y
comienza por mencionar algunas cualidades básicas y motivos formales de dicho
estilo; distingue dos tipos de representaciones humanas fundamentales las cuales,
según el mismo autor, pueden corresponder a dos clases sociales. La primera
consistía en la representación de “gente rechoncha, robusta, con características
de enanos, y de nariz chata – los vasallos –, y personajes refinados, de nariz
53
Op. Cit. Drucker, Philip, 1952, pp. 187. 54
Ibid.: pp. 187.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
42
aguileña y frecuentemente barbudos, la aristocracia”.55 Asimismo, Covarrubias
señala deidades jaguarinas como otro de los motivos básicos del “arte olmeca” las
cuales eran representadas con cejas en forma de sierra, ojos rectangulares y
vacíos, boca trapezoidal, caninos entrelazados o bifurcados; tales elementos dice
Covarrubias, pueden estar plasmados por separado en formas abstractas. En
ciertas ocasiones, estas deidades jaguarinas son representadas con la boca
desdentada lo cual Covarrubias identificó como un cachorro de jaguar humanizado
que según él, podía tratarse de una deidad totémica, en tanto que a las otras
deidades las señaló como deidades de la lluvia y de la tierra.
Por otro lado, Covarrubias menciona que el estilo olmeca “bien pudo haber
tenido origen en la costa o en los valles de las laderas de Oaxaca y Guerrero”56 y
que fue en La Venta el lugar donde el estilo se complejizó. Finalmente Covarrubias
pudo observar como el estilo olmeca variaba durante el período Preclásico lo cual
atribuyó como un proceso evolutivo que dividió en tres estadios que, sin bases
sólidas, intentó aplicar para los siguientes períodos mesoamericanos pues a
través de un esquema mostró la influencia olmeca como el primer escalón de la
evolución de las deidades de la lluvia mesoamericanas: Tláloc, Cocijo y Chaac. De
esta manera dicho autor se propuso respaldar la idea de lo olmeca como “cultura
madre” de Mesoamérica, además que consolidó la idea del jaguar como deidad
principal olmeca.
55
Covarrubias, Miguel, “El problema olmeca” en: Arte indígena de México y Centroamérica, UNAM, México D.F. 1957, pp. 84. 56
Ibid.: pp. 83.
Alberto Ortiz Brito
43
Un año antes de que Michael D. Coe iniciara los trabajos de campo en San
Lorenzo, realizó una revisión estilística y espacial del fenómeno olmeca que tituló
“The Olmec Style and its Distributions”.57 En primer lugar Coe mencionó que las
representaciones olmecas estaban plasmadas en dos principales soportes: La
escultura monumental y la escultura portátil. Del primer rubro observó que la
mayoría se encontraban dentro de lo que denominó como la “región clímax” (la
cual abarca el sur de Veracruz y el occidente de Tabasco), mientras que las
esculturas portátiles se encontraban esparcidas en un amplio territorio que
transcendía el área de Mesoamérica. Posteriormente Coe señaló que las
cualidades formales del estilo olmeca consistían principalmente en
representaciones realistas tridimensionales y en menor medida las abstractas.
Asimismo, Coe agrupó la representación del “were-jaguar” en dos categorías:
el “were-jaguar baby” y el “were-jaguar adult” los cuales argumenta Coe son
57
Coe, Michael D., “The Olmec Style and its Distributions” en: Archaeology of Southern Mesoamerica, Part 2, Handbook of Middle American Indians, Vol. 3, Wauchope, Robert ed., University of Texas Press, Austin, 1965a, pp.739-775.
Imagen 7. Cuadro evolutivo de Covarrubias. Tomada de: Covarrubias, 1957.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
44
“offspring of feline father and human mother, deities of thunder, lightning, and
rain”,58 hipótesis para la cual toma como evidencia las escultura 3 de Potrero
Nuevo hallada por Stirling.
Coe prosiguió su análisis subrayando algunos elementos iconográficos del
estilo olmeca dentro de los que destacan la hendidura en “V”, brotes de plantas,
cejas flamígeras, colmillos cuadrados con hendidura en “V”, cuatro puntos y barra,
cruz de san Andrés, elemento en forma de “U” y manoplas; este último elemento
fue considerado por dicho autor como un objeto de guerra. Finalmente, basándose
con la escultura portátil, Coe argumentó al igual que otros olmequistas, que la
“región clímax” fue el lugar donde se originó y dispersó el estilo olmeca, llegando
al Norte hasta Guerrero y al Sur hasta Costa Rica.
Un trabajo similar pero más amplio que el de Michael D. Coe fue presentado
por Ignacio Bernal en 1968 bajo el título “El Mundo Olmeca”.59 Es en este libro
Bernal realiza una delimitación del área olmeca junto con sus zonas de influencia y
de esta manera hace un distinción entre olmecas y olmecoides. Los olmecas
según Bernal, son los creadores y difusores de este estilo con tendencias
jaguarinas quienes habitaron la región delimitada por “el Golfo de México al norte,
las primeras estribaciones de las sierras al sur, el Papaloapan al oeste y la cuenca
del Blasillo-Tonalá al este”,60 esta región es nombrada por Bernal como “área
metropolitana”. Por otro lado los grupos olmecoides son “los habitantes de varios
sitios (Monte Albán, Izapa, etc.) más o menos contemporáneos que tiene una serie
de rasgos olmecas pero cuyo estilo muestra diferencias notables debidas a las
mezcla con grupos locales que no son olmecas”.61
Como podemos observar dentro del área metropolitana olmeca descrita por
Bernal quedan incluidos Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo sitios en los cuales
se tienen las evidencias más antiguas de estilo olmeca y del mayor número de
58
Coe, Michael D., The Jaguar’s Children: Pre-Classic Central México, The Museum of Primitive Art, New York, 1965b, pp. 105. 59
Bernal, Ignacio, El Mundo Olmeca, Porrúa, México, 1968. 60
Ibid.: pp. 18. 61
Ibid.: pp. 15.
Alberto Ortiz Brito
45
escultura monumental, mientras que los grupos olmecoides quedan definidos por
los sitios localizados en Oaxaca, Guerrero, Valle de México, Chiapas, Guatemala,
El Salvador, etc. en los cuales estilo olmeca no es predominante. Es la amplia
extensión de la evidencia de dicho estilo lo que lleva a Bernal a concluir que el
horizonte olmeca sienta las bases para definir al área cultural de Mesoamérica
durante el Formativo. La definición de área metropolitana de Bernal hizo que se
considerara a la costa sur del Golfo de México como la cuna del estilo olmeca y a
las demás regiones como receptores de su influencia. Tanto impacto tuvo el “El
Mundo Olmeca” de Bernal que el concepto de área metropolitana sigue siendo
utilizado en la actualidad.
En 1971 Peter David Joralemon realiza un exhaustivo análisis iconográfico que
titula “A Study of Olmec Iconography”.62 A través de la descomposición de las
representaciones olmecas en unidades básicas, Joralemon realizó un diccionario
de motivos y símbolos olmecas que consta de 182 motivos básicos incluyendo sus
respectivas variantes, entre ellos destacan: Hendidura en “V”, “E” hacia abajo,
garra-ala, cruz de San Andrés, manoplas o candados, brote de maíz, maíz
tripartito, grano de maíz emplumado, corchete en “U”, punto en corchete, “S”
acostada, cuatro puntos y barra, cinco puntos, antorcha, escalón doble o doble
merlón, etc. Posteriormente agrupó las representaciones que compartían los
mismos conjuntos o combinaciones de elementos básicos y de esta manera
identificó diez deidades del panteón olmeca a los que nombró con números
romanos. Joralemon menciona que la deidad I (“dragón-jaguar”) es la deidad más
representada y por lo tanto la principal de los olmecas.
Como podemos observar, el autor concibe la variabilidad del estilo olmeca
como resultado de la existencia de varias deidades, sin embargo, el problema de
su clasificación radica en que los diez dioses identificados por él, continúan
compartiendo elementos o motivos. Por lo tanto son pocos los elementos
exclusivos de una sola deidad. Además, la problemática de la variabilidad sigue
62
Joralemon, Peter D., A Study of Olmec Iconography, Studies in Pre-Columbian Art & Archaeology, No. 7, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, Washington D.C., 1971.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
46
vigente en las deidades de Joralemon ya que el dios I posee siete categorías o
variantes mientras que el dios II posee cuatro y, aunque Joralemon no los dividió
en categorías, las representaciones de los dioses restantes también varían. Por
otro lado, el autor no agrupó las esculturas utilizadas para su estudio de acuerdo
al espacio y tiempo, quizás porque la mayoría carecen de contexto arqueológico,
sin embargo, hubiese sido una herramienta importante para observar si en
realidad se trataba de diez dioses o de menos a los que con el paso del tiempo les
fueron incorporando nuevos elementos.
Uno de los primeros análisis iconográficos de la escultura monumental del área
nuclear olmeca fue el trabajo titulado “A stylistic an chronological study of olmec
monumental sculpture” elaborado en 1974 por Carl William Clewlow Jr. Dicho
autor se propuso analizar las esculturas de San Lorenzo, La Venta y Laguna de
los Cerros agrupándolas de acuerdo a sus características formales lo que dio
como resultado cinco categorías principales: Cabezas colosales, figuras sedentes,
figuras de pie, altares y bajo relieves. A través del estudio de la escultura
monumental, Clewlow tenía el objetivo de identificar contactos culturales dentro y
fuera del área nuclear olmeca, además, se propuso aislar los rasgos específicos
del estilo y, por consiguiente, efectuar una evaluación de la cronología de la
escultura olmeca. Los objetivos antes mencionados permitieron concluir a Clewlow
que “there is a chronological tendency for pieces of sculpture from Laguna de Los
Cerros to be earlier than thematic counterparts from San Lorenzo, and for San
Lorenzo pieces to be earlier than thematic counterparts from La Venta”,63
asimismo, observó “a growing complexity in low relief carving through time with
more complicated compositions appearing latest”.64 Por medio de este trabajo
Clewlow hizo notar, un cambio o variación en la manufactura de la escultura a
través del tiempo, caracterizado por el cambio la escultura tridimensional en San
Lorenzo a los bajos relieves de La Venta.
63
Clewlow, Carl W. Jr., A stylistic an chronological study of olmec monumental sculpture, Contributions of the University of California Archaeological Research Facility, Number 19, Berkeley, California, pp. 147 [En línea] University of California. Copyright© 1974. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://digitalassets.lib.berkeley.edu/anthpubs/ucb/text/arf019-001.pdf 64
Ibid.: pp. 148.
Alberto Ortiz Brito
47
En 1977 Beatriz de la Fuente – quien con anterioridad había hecho importantes
contribuciones para la compresión del fenómeno olmeca – publica su magna obra
“Los hombres de piedra. Escultura olmeca”. De la Fuente analizó los rasgos
formales, expresivos y temáticos de las esculturas de San Lorenzo, La Venta,
Laguna de los Cerros y Tres Zapotes, así como, otras esculturas procedentes del
área metropolitana. Tuvo como principal objetivo “definir el estilo escultórico
olmeca en el momento de su más cabal integración, en las fases de su auge y en
sus aspectos locales”.65 A través de este análisis la historiadora del arte pudo
reconocer tres conjuntos representacionales del arte escultórico olmeca: Las
figuras hibridas o compuestas, las figuras humanas y las figuras animales, de las
cuales declaró “es el hombre y, ya lo dije, el hombre sagrado, el tema central de
representación”.66 Finalmente concluye manifestando que San Lorenzo representa
el más puro y clásico estilo olmeca y que, las esculturas de La Venta representan
la continuidad de estas, en el cual, en los últimos siglos de su existencia, se
observan variaciones estilísticas que quizás se debieron a la llegada de grupos
extranjeros. Este mismo suceso es observado por De la Fuente para Tres Zapotes
pues argumenta que a pesar de que posee rasgos olmecas, se aprecia una
relación iconográfica con Izapa y Kaminaljuyú (Guatemala). Sin lugar a dudas, el
trabajo de Beatriz de la Fuente significó un gran avance en el estudio formal,
expresivo y temático del estilo olmeca, pues logró determinar las principales
características de dicho estilo, además, observó la existencia de variantes locales
presentes en cada sitio, sin embargo, no profundizó en esta última aseveración, lo
cual, es el principal objetivo de este trabajo recepcional.
Aunque durante la segunda mesa redonda sobre Mayas y Olmecas quedó
descartada la idea de una relación o interacción de grupos olmecas con mayas,
continuó la realización de estudios arqueológicos orientados a rastrear un vínculo
entre lo olmeca y maya. Como ejemplo de lo antes referido podemos mencionar el
65
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 123. 66
Ibid.: pp. 124.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
48
ensayo “La herencia iconográfica del Dios Bufón de los mayas”67 escrito por
Virginia M. Fields en 1986. A través del análisis iconográfico de representaciones
olmecas y mayas, Fields declara que el motivo olmeca fitomorfo tripartito que
emerge de la hendidura en “V” – rasgo distintivo del dios II identificado por
Joralemon – es un símbolo que “atravesó barreras culturales y cronológicas y con
el tiempo tomó la identidad del ícono principal de los gobernantes mayas”,68 es
decir, el dios Bufón. Dicha autora manifiesta que quizás este símbolo agrícola de
estilo olmeca fue utilizado por los gobernantes mayas con el objetivo de
nombrarse a sí mismos como los representantes terrestres de la deidad del maíz,
de esta manera se otorgaban ellos mismos los poderes sobrenaturales de la
deidad, y por consiguiente, legitimaban su poder ante el grueso de la sociedad.
Una de las aportaciones más importantes para el entendimiento de la
iconografía olmeca es en mi opinión, la tesis doctoral de Anatole Pohorilenko,
publicada en 1990 bajo el título “The structure and periodization of the olmec
representational system” del cual publica en ese mismo año un breve y preciso
resumen en la revista “Arqueología” que titula “La estructura del sistema
representacional olmeca”.69 Pohorilenko abordó dicho tema a través del análisis de
las representaciones olmecas plasmados en 678 objetos, los cuales descompuso
en lo que denominó elemento de representación, es decir, la mínima unidad
analítica. A continuación agrupó cada elemento representacional en clases
representacionales con lo cual logró establecer que el sistema de representación
olmeca constaba de tres complejos icónicos fundamentales, el zoomorfo
compuesto (combinación de elementos de felinos, serpientes, aves y saurios con
elementos abstractos), el antropomorfo compuesto (combinación de elementos
animales con elementos humanos) y el “Baby Face” (rasgos físicos del ser
humano naturalizados).
67
Fields, Virginia M. “La herencia iconográfica del Dios Bufón de los mayas” en: Sexta Mesa Redonda de Palenque 1986, Greene Robertson, Merle y Fields, Virginia M. (Coords.), 1991, pp. 167-174. [En línea] MESOWEB. Copyright© 2013. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT08/DiosBufon.html 68
Ibid.: pp. 9. 69
Pohorilenko, Anatole, “La estructura del sistema representacional olmeca” en: Arqueología 3, Revista de la Dirección de Arqueología del INAH, México, 1990b, pp. 85-90.
Alberto Ortiz Brito
49
Posteriormente realizó un listado de los principios estructurales el cual consiste
en un principio contextual y ocho principios de composición. El principio contextual
pars pro toto según Pohorilenko hace alusión a los elementos representacionales
tomados de la naturaleza que se combinan para formar figuras compuestas que
no tienen equivalencia con elementos reales de la naturaleza, por lo tanto, la
combinación entre diversas unidades básicas diversifica los significados del
sistema olmeca. Por otro lado los principios estructurales que rigen la composición
del sistema según el mismo autor son: La abreviación, redundancia, sustitución,
capas representacionales, complementariedad, propiedad, simetría y por último
las reglas que rigen la representación de temas frontales y de perfil. Así pues,
Pohorilenko dejó claro como el sistema de representación olmeca varía de
acuerdo a la selección y uso de estos principios estructurales, que incluso, la
variación continua presente al descomponerlos en unidades básicas.
En 1996 Karl A. Taube realizó un estudio iconográfico titulado “The
Rainmakers: The Olmec and Their Contribution to Mesoamerican Belief and
Ritual”.70 En este ensayo Taube menciona que las variantes de la deidad “dragón-
jaguar” o “dragón olmeca” descritas por Joralemon, corresponden a distintas
deidades las cuales poseen aparte de elementos felinos, elementos de aves,
serpientes, peces y otros animales. De esta manera Taube identificó una deidad
que a pesar de que contiene rasgos del “dragón olmeca” posee como elementos
básicos atributos de aves y serpientes la cual denominó “avian serpent”. Dicha
deidad se caracteriza por tener cuerpo de serpiente con un pico dentado así como
los motivos garra-ala, cejas emplumadas, bandas cruzadas simultáneas y gotas
de agua, las cuales Taube asocia con el plano celeste y la lluvia, es por ello que
concibe al “avian serpent” como una deidad que transita del plano terrestre al
celeste.
70
Taube, Karl A., “The Rainmakers: The Olmec and Their Contribution to Mesoamerican Belief and Ritual” en: The Olmec World: Ritual and Rulership, Guthrie, Jill ed., The Art Museum, Princeton University, New Jersey, 1996a, pp. 83-103.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
50
En el mismo año Karl A. Taube redactó otro artículo titulado “The Olmec maize
God: The Face of Corn in Formative Mesoamerica”,71 en el cual, realizó un
exhaustivo análisis de lo que llamó el “dios olmeca del maíz” denominado por
Joralemon como dios II. En primer lugar Taube logró observar, que los dioses II
(personaje zoomorfizado con representaciones fitomorfas saliendo de una
hendidura en “V” de la frente), IV (infante antropomorfo) y VI (infante
antropomorfizado con hendidura en “V” en la frente”) de Joralemon, son “aspects
of the Olmec Maize God as phases in the growth cycle of corn”. 72 Como es
71
Taube, Karl A., “The Olmec maize God: The Face of Corn in Formative Mesoamerica” en: Anthropology and Aesthetics, No. 29/30, Peabody Museum of Archaeology an Ethnology, Cambridge, pp. 39-81. [En línea] JSTOR. Copyright© 1996b. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://www.jstor.org/discover/10.2307/20166943?uid=3738664&uid=2&uid=4&sid=55930365173 72
Ibid.: pp. 41.
Imagen 8. Cuadro evolutivo de las deidades del maíz según Taube. Tomada de: Taube, 1996b.
Alberto Ortiz Brito
51
evidente, a diferencia de Joralemon, Taube ve la variabilidad de las
representaciones olmecas como etapas o cualidades de un solo ser. Por otro lado
Taube señaló que el motivo “cuatro puntos y barra” también descrito por
Joralemon es representado en numerosas hachas votivas en donde los cuatro
puntos son remplazados por “simplified versions of the Olmec Miaze God”73 y la
barra es sustituida por la representación del rostro completo del “dios del maíz”. A
través de dichas observaciones Taube plantea que posiblemente el motivo cuatro
puntos y barra represente los ejes del mundo en donde el “dios del maíz”
simboliza el axis mundi.
Francisco Beverido Pereau, importante arqueólogo veracruzano que trabajó en
el proyecto arqueológico San Lorenzo a cargo de Coe y Diehl y estuvo a cargo las
excavaciones de dicho sitio durante los 70’s, contribuyó también en el campo del
análisis escultórico olmeca, pues, en 1996 realizó un trabajo iconográfico que tituló
“Estética olmeca”74. En este trabajo Beverido efectúa en primer lugar, una revisión
de los conceptos estética, estilo y civilización olmeca con el fin ver la pertinencia
del término “estética olmeca”. Posteriormente realizó una revisión de trabajos
iconográficos anteriores al suyo, seguido de esto, elaboró un extenso catálogo
descriptivo de 320 objetos olmecas de diferentes lugares y finalizó concluyendo
que el estilo artístico olmeca tiene una función mítico-mágica o religiosa. Además
coincidió con De la Fuente en que el tema principal es la figura humana seguida
de la figura del mítico “hombre-jaguar”.
Nuevamente en el año de 2001 Joyce Marcus y Kent V. Flannery publican “La
Civilización Zapoteca: Cómo evolucionó la Sociedad Urbana en el Valle de
Oaxaca”.75 A través de este libro, los autores se ocupan del estudio del desarrollo
humano a lo largo y ancho de los valles centrales de Oaxaca. Marcus y Flannery
declaran que el surgimiento de la jerarquía dentro de los valles de Oaxaca ocurre
durante la fase San José (1150-850 a.C.) ya que según ellos, es en dicho período
73
Ibid.: pp. 44. 74
Beverido Pereau, Francisco, Estética olmeca, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 1996. 75
Marcus, Joyce y Flannery, Kent V., La Civilización Zapoteca: Cómo evolucionó la Sociedad Urbana en el Valle de Oaxaca, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
52
de tiempo en el que aparecen figuras abstractas grabadas en cerámica que son
“ejemplos de los que pudieran ser los antepasados celestiales de los linajes
humanos”.76 Dichos grabados consisten en representaciones estilizadas del
“dragón olmeca” y del “were-jaguar” los cuales Marcus y Flannery asociaron con
entidades sobrenaturales de hablantes de lengua otomangueanas: El cielo
(dragón olmeca) y la tierra (were-jaguar).
Estas vasijas con representaciones estilizadas del cielo y la tierra fueron
halladas tanto en contextos domésticos como en contextos mortuorios. Dentro del
segundo tipo de contextos Marcus y Flannery hallaron cerámica con motivos del
cielo y la tierra en entierros de adultos y niños, asimismo, observaron que un
grupo de entierros primarios – los cuales constituyen el 12% del cementerio
excavado Marcus y Flannery, y que a diferencia de los demás fueron sepultados
de rodillas – poseían el “50% de las vasijas con motivos de rayo y el 88% de las
cuentas de jade”.77 Por medio de la evidencia de vasijas con motivos del cielo y
rayo en sectores exclusivos de diferentes sitios así como de la desproporción en
los entierros, dichos arqueólogos argumentaron la clara existencia de una
jerarquía social hereditaria y la presencia de una elite que estableció contacto con
grupos de diferentes regiones de Mesoamérica. Resulta curioso observar que en
los valles centrales de Oaxaca los motivos “dragón olmeca” y “were-jaguar” no
fueron representados en su forma convencional, sino más bien, fueron abreviados
hasta alcanzar un alto grado de abstracción lo que puede significar una variante
regional del estilo olmeca.
Igualmente en el 2001 William Saturno et. al. hallaron en el Petén de
Guatemala un sitio bautizado como San Bartolo el cual contenía un extraordinario
mural pintado sobre las paredes interiores de una estructura arquitectónica
(Pinturas Sub-1). Aunque el mural posiblemente se extendía en todas las paredes
de la estructura Pinturas Sub-1, hoy día solo se conservan porciones de la pared
norte y de la oeste. Estas secciones muestran una compleja escena histórica-
76
Ibid.: pp. 111. 77
Ibid.: pp. 114.
Alberto Ortiz Brito
53
mitológica en la que participan diversos personajes humanos y seres
sobrenaturales. De acuerdo con Saturno et al., la escena de los murales de San
Bartolo “muestra el ciclo mítico del Dios del Maíz”78 el cual “presenta rasgos
fuertemente olmecas”.79 Además del Dios del Maíz, los murales de San Bartolo
exhiben otros elementos representacionales con reminiscencias de ciertos iconos
del estilo olmeca, ejemplo de ello son los tocados del Dios Bufón que portan los
personajes principales de los murales. Por otra parte la cenefa inferior que sirve de
base a los murales es semejante a las observadas en monumentos de sitios como
Kaminaljuyu, Izapa y Chalcatzingo. Tales similitudes iconográficas entre
representaciones de diferentes períodos, regiones y etnias hacen de los murales
de San Bartolo un eslabón de suma importancia para el entendimiento del posible
nexo entre los grupos olmecas y mayas durante el Formativo mesoamericano.
Uno de los últimos trabajos iconográficos sobre el estilo olmeca es la tesis
doctoral de Francesco Panico presentada en 2008 bajo el título “Mesoamérica
olmeca: La cosmogonía del Preclásico Medio como código transcultural de
comunicación”. Panico definió lo olmeca como un “código de comunicación
compartido con base en una estructura cosmogónica y una fuerte raíz mítica que
sirve de principio de identidad”,80 el cual según el mismo autor, fue implementado
para justificar una jerarquía social así como para el manejo del poder a nivel local
y regional. Por otro lado Panico señaló dos motivos iconográficos que simbolizan
las principales cualidades del código de comunicación olmeca, el primero de ellos
lo denomina “quincunce” (nombrado por Joralemon como cinco puntos y/o cuatro
puntos y barra) mientras que el segundo lo llama “Ometeótl olmeca” (conocido
comúnmente como “were-jaguar”).
Según Panico el quincunce es uno de los principales motivos representados en
las hachas votivas de piedra verde el cual denota el tiempo y espacio sagrado, es
78
Saturno, William, et. al., The mural of San Bartolo, El Petén, Guatemala, Part 2: The north Wall, Ancient America No. 7, Center for Ancient American Studies, 2005b, pp. 87. 79
Ibid.: pp. 87. 80
Panico, Francesco, Mesoamérica olmeca: La cosmogonía del Preclásico Medio como código transcultural de comunicación, Tesis Doctoral, Instituto de Investigaciones Históricos-Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 2008, pp. 45.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
54
decir, la abstracción del cosmos articulado con sus respectivos puntos cardinales.
Por otro lado, Panico observa al igual que Taube que el punto central del
quincunce es sustituido en varias ocasiones por el llamado Ometeótl olmeca y por
lo tanto le otorga también la cualidad de axis mundi. De igual forma Panico
atribuye dos cualidades más al Ometeótl olmeca, pues nos dice que dicho ser
“constituye la representación de los tres planos cósmicos y que, ocasionalmente,
se separa en sucesivas advocaciones que caracterizan la singularidad de los tres
niveles”81 a la vez que otorga al mismo ser la cualidad de la planta del maíz. De
esta manera el Ometeótl olmeca “pasa a constituir la metáfora del proceso cíclico
de la vida y muerte sintetizado en la idea del tránsito necesario por todos los
espacios de los tres planos cósmicos”.82 Así Panico concibe la variabilidad del
estilo olmeca así como el compartimiento de iconos entre varios seres como la
representación de una sola deidad en sus diferentes advocaciones, fenómeno que
sucede en diversas deidades mesoamericanas de períodos posteriores.
Como podemos observar, muchos son los trabajos iconográficos que han
ocupado diversos enfoques para abordar la problemática de la variabilidad de las
representaciones olmecas, con los cuales se ha logrado desarrollar múltiples e
importantes hipótesis acerca de las características, temas y significados de la
cosmovisión olmeca. Cada uno de los resultados e hipótesis formuladas por los
autores aquí mencionados, son varios de los principales antecedentes de las
investigaciones olmecas, que aparte de funcionar como un amplio marco de
referencia, servirán en este trabajo recepcional para tener en cuenta las limitantes
y problemáticas que se presentan a la hora de estudiar la representaciones
olmecas. Así pues, las limitantes que han obstaculizado sobremanera los análisis
de las representaciones olmecas son: la gran cantidad de esculturas
descontextualizadas y la imposibilidad de establecer fechamientos absolutos a
aquellos artefactos que fueron hechos de piedra.
81
Ibid.: pp. 295. 82
Ibid.: pp. 295.
Alberto Ortiz Brito
55
3. Marco teórico-metodológico
3.1. Revisión del concepto: Estilo
Pocos son los arqueólogos olmequistas que han tratado de proporcionar una
definición detallada y precisa del concepto olmeca, y muchos son los arqueólogos
olmequistas que utilizan el concepto estilo para definir olmeca sin mencionar su
significado ni tampoco sus principales características. Por lo tanto, considero
pertinente hacer una breve revisión del concepto estilo antes de comenzar a
abordar algunas de las diferentes definiciones existentes sobre lo olmeca y los
postulados teóricos que se emplearán en este trabajo recepcional.
El concepto estilo es una herramienta práctica comúnmente socorrida dentro
de la arqueología. A partir de la identificación de “x” estilo se ha definido “x”
cultura, es por ello que en algunas ocasiones se emplea erróneamente estilo y
cultura como términos análogos para referirse a un mismo objeto como es el caso
de nuestro objeto de estudio. Estilo y cultura tienen significados diferentes, sin
embargo, no podemos negar la relación existente entre ellos ya que el primer
término es subordinado por el segundo, no obstante, debemos ser conscientes de
que un estilo no corresponde la totalidad de una o varias culturas. Veamos pues
algunas definiciones de estilo para tratar de entender sus alcances y limitaciones y
así concluir, finalmente, con un análisis de la aplicabilidad del término en la
problemática de las representaciones olmecas.
Nicola Abbagnano define estilo en su Diccionario de Filosofía como “El
conjunto de caracteres que distinguen una determinada forma expresiva de las
demás”.83 En este caso un conjunto de caracteres distintivos son aquellos
elementos que constituyen e identifican una forma expresiva, la cual se refiere –
en el sentido que le otorga Abbagnano – a una manifestación cultural tangible e
intangible creada por el ser humano tal como la religión, la poesía, la escultura y la
arquitectura. Es así como podemos mencionar varios tipos de estilo, cada uno de
ellos con características distintivas, con los cuales se establece un criterio de
83
Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1961, pp. 459.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
56
inclusión y exclusión de los objetos que forman parte de uno u otro estilo, por
ejemplo podemos mencionar el estilo escultórico barroco se caracteriza por tener
un carácter recurrente al exceso y/o abundancia de la ornamentación, por otro
lado el estilo arquitectónico mesoamericano tiene como carácter recurrente la
edificación de basamentos piramidales con escalinatas en sus lados, a partir de
estos parámetros se estable la clasificación y agrupación de los objetos que
poseen las mismas características. Pese a que Abbagnano deja claro en su
definición que son los caracteres distintivos los que definen el estilo de un objeto o
grupo de objetos, no profundiza en las implicaciones de dicho término.
Una definición más amplia del concepto estilo es la propuesta por Meyer
Schapiro quien nos dice que “por estilo se entiende la forma constante – y a veces
los elementos, cualidades y expresión constantes – del arte de un individuo o de
un grupo”.84 Este autor concibe al estilo a diferencia de Abbagnano como los
elementos recurrentes que conllevan a establecer un patrón o canon el cual
circunscribe al arte, ya sea de uno o varios individuos, además, no considera
únicamente un solo tipo de carácter como lo hace Abbagnano sino que incorpora
elementos, cualidades y expresiones a dicho patrón o canon, de esta manera
amplía un poco más el tipo de características que constituyen un estilo. Por otro
lado Schapiro señala que estilo es un sistema de formas significativas que
comunican valores religiosos, sociales y morales de un determinado grupo.
Asimismo, menciona que el estilo es una herramienta eficiente para ubicar
espacial y temporalmente uno o varios objetos, así como para establecer
conexiones entre diferentes grupos o culturas. Por último Schapiro declara
injustificadamente que el estilo constituye el carácter totalista de la cultura.
Como podemos observar la definición de Schapiro incrementa en cierto sentido
los alcances analíticos del término estilo, lo que resulta favorable para el estudio
de la cultura material en la arqueología y en la historia del arte. Sin embargo, es
importante señalar que por medio de un estudio estilístico por sí solo no es posible
84
Fuente, Beatriz de la, “Lo olmeca, ¿un estilo o una cultura? En: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo I, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 25-37.
Alberto Ortiz Brito
57
desentrañar los valores religiosos, sociales y morales de un grupo o cultura – que
según Schapiro el estilo constituye –, ni mucho menos es posible determinar con
absoluta certeza la ubicación espacial y temporal de un objeto. Tales críticas ya
han sido mencionadas por diversos autores, revisemos entonces algunas de ellas.
Una de las principales críticas hacia los postulados de Schapiro es hecha por
Beatriz de la Fuente, quien a pesar de que basa su análisis escultórico en la
definición de Schapiro, es consciente en que dicho autor excede en gran medida
los alcances analíticos del concepto estilo pues nos dice que:
“Las contribuciones que ofrece el estudio del estilo no alcanzan ni aspiran a definir
una cultura, si por ella entendemos los datos materiales – en el ejemplo
mesoamericano, las más de la veces rescatados por la arqueología –, la
organización política y social, la religión y las formas de culto, las redes comerciales
internas y a larga distancia, la comunicación de ideas (por medio del arte o la
escritura, cuando ésta existe), el idioma hablado y su evolución.”85
De la Fuente deja claro la imposibilidad de estilo para definir una cultura, y al
mismo tiempo, se encarga de señalar los verdaderos alcances de dicho concepto
para el estudio de la cultura material. Es así como retoma la definición de estilo
propuesta por Schapiro – teniendo en cuenta los vicios de sus ideas – y añade
que “a veces ocurren cambios diacrónicos – intrínsecos al grupo social creador –
que se resuelven como variaciones en la unidad total”86 los cuales, dice la misma
autora, pueden ser identificados a través de un análisis estilístico, y que cuando no
producen un cambio sustancial constituyen fases de un estilo, mientras que
cuando lo alteran por completo se establece un nuevo estilo. Este ha sido uno de
los métodos más recurrentes ocupados en arqueología el cual presenta
numerosas semejanzas con análisis cerámico tipo-variedad.
De igual manera Jesús E. Sánchez se sumó a la crítica del concepto estilo y
posteriormente debatió su aplicabilidad en la arqueología. Dicho autor afirma que
estilo no es un rasgo material de un objeto sino más bien es “un constructo
85
Ibid.: pp. 27-28. 86
Ibid.: pp. 26.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
58
nuestro, según esto, para distinguir correctamente las semejanzas o diferencias
entre un objeto”,87 es decir, es un criterio de referencia que nos permite
metodológicamente, comparar a través del espacio y tiempo la cultura material. De
esta forma Sánchez presenta una propuesta teórico-metodológica en la que
contrasta el término estilo con el de carácter, de este último menciona que es lo
que “caracteriza a una cosa, objeto o persona, el cual se manifiesta por ciertos
rasgos específicos que nos permiten identificarlo”,88 dichos rasgos específicos –
según el mismo autor – son características de manufactura, morfología y
composición, dejando a la deriva las características de expresión de los objetos,
por lo tanto el método de análisis de Sánchez se vuelve estrictamente morfológico-
descriptivo e imposibilita la capacidad de interpretar el significado intrínseco de
una cosa u objeto.
Como podemos apreciar, la definición de carácter proporcionada por Sánchez
es muy similar a las definiciones de estilo de Abbagnano y Schapiro, e incluso las
definiciones de estilo y carácter proporcionadas por Sánchez tienen cierta
semejanza ya que al concepto de estilo le otorga un significado de similitud,
mientras que al de carácter le concede un significado de identidad, lo que produce
cierta confusión en sus propuestas teóricas ya que a mi parecer, es de acuerdo a
la similitud de rasgos o características de varios objetos como se fundamenta el
principio de identidad.
Afortunadamente Sánchez aclara esta confusión pues plantea implícitamente
que el concepto carácter es un elemento ontológico en tanto que estilo es un
elemento epistemológico, lo cual no significa que sean dos entes opuestos sino
complementarios, ya que el primero consiste en las características esenciales que
define un tipo ya sea cerámico, escultórico o arquitectónico, mientras que el
segundo es la herramienta que detecta las características esenciales de un tipo
así como las similitudes entre uno o varios tipos (nuevamente se pueden apreciar
los fundamentos teóricos de algunos métodos arqueológicos como el antes
87
Sánchez, Jesús E., “Aproximación al uso de los conceptos signo, estilo, carácter y tipo en arqueología” en: Arqueología, Vol. 34 Revista de la Dirección de Arqueología del INAH, México, 2004, pp. 137. 88
Ibid.: pp. 141.
Alberto Ortiz Brito
59
mencionado tipo-variedad). De esta forma Sánchez establece que el término estilo
tiene como alcances la posibilidad de “identificar grados y puntos de influencia
entre una cultura y otra, […] ya sea en el ámbito local, o interregional, y cuyo
análisis puede ser de alcance sincrónico o incluso diacrónico”.89 Igualmente el
mismo autor señala – en concordancia con De la Fuente – que por medio del estilo
se puede identificar la variación y continuidad de los rasgos esenciales de
determinado tipo a través del tiempo y espacio, lo cual implica un análisis del
proceso de desarrollo.
Ahora bien, después de haber mencionado y debatido algunas definiciones del
concepto estilo al igual que de sus principales características, considero
pertinente, elaborar un sumario de los alcances y limitaciones de dicho concepto
con el objetivo de delimitar los parámetros bajo los cuales utilizaré el concepto de
estilo dentro de este trabajo recepcional.
Teniendo como principales fundamentos las definiciones de carácter y estilo
propuestas por Sánchez al igual que los postulados de Beatriz de la Fuente, el
concepto estilo tiene como alcances la capacidad de:
Identificar el carácter de un tipo de cultura material ya sea cerámico,
escultórico, arquitectónico, etc.
Observar sincrónica y diacrónicamente el proceso de desarrollo de
determinado tipo de cultura material a nivel regional e interregional.
Observar sincrónica y diacrónicamente las variables y continuidades de
determinado tipo de cultura material a nivel regional e interregional.
Observar sincrónica y diacrónicamente las diferencias y similitudes entre
varios tipos de cultura material a nivel regional e interregional.
Sin embargo, de acuerdo a sus características formales, el término estilo e
incluso el de carácter – en el sentido que concibe Sánchez – tiene las siguientes
limitantes:
89
Ibid.: pp. 141.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
60
No definen ni presentan la totalidad de una cultura sino más bien definen un
tipo de cultural material.
No son posibles de otorgar a un tipo de cultura material una temporalidad
absoluta sino en todo caso relativa.
No son posibles por si solos de interpretar y explicar sincrónica y
diacrónicamente el proceso de desarrollo de un tipo de cultura material, ni
tampoco, las variables y continuidades de ésta a nivel regional e
interregional.
No son posibles por si solos interpretar y explicar sincrónica y
diacrónicamente las diferencias y similitudes entre varios tipos de cultura
material a nivel regional o interregional.
No son posibles de interpretar por si solos el significado y simbolismo que
posee un tipo de cultura material.
Como se puede apreciar a través de esta breve revisión, podemos concluir que
el concepto estilo no hace referencia al objeto u objetos de estudio en sí mismos,
sino más bien, es una herramienta epistemológica de análisis que permite señalar
las características formales básicas – es decir el carácter – de un objeto o un
grupo de objetos. Es por tales motivos que al utilizar el concepto estilo en
arqueología y en el caso más específico del fenómeno olmeca debemos ser
conscientes en que, tal y como lo dice Louise Iseut Paradis estamos “observando
regularidades formales”,90 de este modo nos referimos exclusivamente a las
características esenciales abstraídas del objeto que las posee. Por lo tanto creo
que la aplicación de estilo para definir lo olmeca – si bien es correcta en el sentido
de que lo olmeca posee un estilo particular – lo reduce y limita a sus
características morfológicas y no posibilita la capacidad de observar sus
verdaderas características esenciales como el considerar a lo olmeca como parte
de un aparato ideológico de transmisión cultural. Es en este momento donde viene
una pregunta a consideración, si bien estilo es solo un elemento más que forma
parte de las representaciones olmecas entonces ¿Qué es lo olmeca?
90
Paradis, Louise Iseut, “Revisión del fenómeno olmeca” en: Arqueología, Vol. 3, Revista de la Dirección de Arqueología del INAH, México, 1990, pp. 33.
Alberto Ortiz Brito
61
3.2. Hacia una definición de lo olmeca
La mayoría de los arqueólogos que se dedican al estudio del estilo olmeca tienden
a definirlo como un estilo artístico, es así como utilizan el término arte para definir
y referirse al conjunto de representaciones olmecas. Aunque considerar lo olmeca
como arte amplia un poco más su significado, aún continua limitándolo, ya que
esto implica tácitamente que todos los objetos con atributos olmecas fueron
elaborados con el objetivo primario de la apreciación estética, no obstante, cabe
señalar que el arte también posee la capacidad de comunicar o expresar una idea
aunque en ocasiones esta no se deriva de un aparato ideológico compartido por
una sociedad sino por un solo individuo, lo cual no es el caso de lo olmeca sino
todo lo contrario. Lo anterior, no quiere decir que los objetos olmecas fueron
creados sin ninguna consideración artística, sino más bien que los valores
estéticos estuvieron situados en un plano secundario de menor importancia, en
donde la representación y comunicación de conceptos derivados de un aparato
ideológico era la función principal.
Además pensar lo olmeca como un elemento primordialmente artístico
conllevaría a concebir sus elementos iconográficos como simples elementos
decorativos, despojando así a los iconos su capacidad simbólica de transmitir una
idea o significado, pues tal y como lo dice Sánchez en su crítica hacia los
historiadores del arte “la forma artística, así como los jeroglíficos, no son otra cosa
que signos, los cuales han de entenderse no como la correspondencia con un
sentido verdadero de la realidad, sino como la representación, o sea, el reflejo
ideológico (metafórico, concedamos) de la realidad que se vive”.91 Si bien, la
definición de lo olmeca como arte no es del todo incorrecta, por los motivos antes
expuestos prescindiremos de ella.
Pero entonces si los conceptos de estilo y arte no abarcan una definición
completa de las imágenes olmecas plasmadas sobre diversos soportes ¿Cuál es
el término que debemos emplear para referirnos a lo olmeca y para poder definirlo
adecuadamente? Desde mi punto de vista creo que el término más adecuado
91
Op. Cit. Sánchez, 2004, pp. 137.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
62
hasta la fecha para definir lo olmeca es el denominado sistema de representación.
Este término se comenzó a utilizar dentro de los estudios sobre lo olmeca en las
últimas décadas del siglo XX, una de las investigadoras que emplea dicho
concepto es Paradis quien lo define brevemente como un lenguaje simbólico
impreso en diversos objetos el cual expresa la ideología de una cultura,92 sin
embargo, el principal exponente de la consideración de olmeca como un sistema
de representación es Anatole Pohorilenko. Este último autor argumenta que un
sistema representacional es un “sistema dinámico de comunicación visual en el
que los componentes de estructuración son empleados, reforzados y remodelados
con cada actividad”.93 De esta manera Pohorilenko estableció algunos aspectos
imprescindibles de un sistema representacional, los cuales citamos a continuación:
Un estilo es inherente a un sistema, y no a una cultura;
Los sistemas son dinámicos y están hechos de componentes estructurados
de acuerdo con los valores que dan forma a un sistema particular en un
determinado tiempo y espacio;
Puesto que lo sistemas pueden estar hechos de subsistemas, cada uno
puede expresar los valores del sistema en general en modos ligeramente
diferentes. En el sistema representacional olmeca, la cerámica y las
esculturas monumentales y portátiles comprenden subsistemas de
representación particulares;
Los sistemas y subsistemas incorporan frecuentemente componentes de
otros sistemas y subsistemas culturales cuando existe una necesidad
funcional obligatoria. En la cerámica que muestra motivos de estilo olmeca,
los motivos pueden pertenecer al sistema de representación olmeca,
mientras que la forma, el acabado y el tratamiento de la superficie de la
vasija puede tener historias distintas a las de los motivos inscritos en ella;
No todos los sistemas culturales son necesariamente producto de,
mantenidos por y limitados a valores específicos de y ligados a culturas
individuales en un sentido etnolingüístico. A lo largo de la literatura
92
Cfr. Op. Cit. Paradis, 1990. 93
Op. Cit. Pohorilenko, 2008, pp. 81.
Alberto Ortiz Brito
63
especializada, existen muchos ejemplos de sistemas tomados en préstamo
que se encuentran completamente integrados al tejido cultural de la cultura
adoptiva.94
Después de haber definido el concepto de sistema de representación y de
haber mencionado sus aspectos primordiales, Pohorilenko señaló que como todo
sistema, el olmeca poseía una estructura particular la cual es indispensable
estudiar para comprender la composición de su sistema representacional, y que al
mismo tiempo, permite analizar la relación existente entre de cada uno de sus
elementos y como estos se articulan. Fue así como definió en primera instancia
estructura como “los tipos de relaciones particulares que articulan las unidades a
cierto nivel”,95 para después comenzar con el análisis de cada elemento
representacional por separado y en conjunto, con lo cual estableció los principios
estructurales de contexto y composición que ya se han mencionado en el capítulo
anterior. Este análisis permitió a Pohorilenko proponer que el sistema
representacional olmeca consiste en un “sistema dual compuesto por
componentes naturales y sobrenaturales”96 el cual denota tres representaciones
fundamentales: el antropomorfo compuesto, el zoomorfo compuesto y el “Baby
Face”.
Si bien Pohorilenko menciona detalladamente en que consiste el sistema de
representación olmeca así como sus principios estructurales de contexto y
composición, no presta demasiada atención a los posibles usos y funciones que
se le dieron al aparato de representación visual olmeca y solo menciona su
cualidad comunicativa.
John Clark quien de manera similar a Paradis y Pohorilenko concibe a lo
olmeca como un sistema semiótico, declaró que tal sistema “fue la primera lingua
franca del poder político-religioso de Mesoamérica”,97 es decir, fue empleado
94
Ibid.: pp. 82. 95
Op. Cit. Pohorilenko, 1990, pp. 85. 96
Ibid.: pp. 89. 97
Clark, John, “Olmecas, olmequismo y olmequización en Mesoamérica” en: Arqueología 3, Revista de la Dirección de Arqueología del INAH, México, 1990b, pp. 52.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
64
como mecanismo de legitimación y domino político-religioso, que según Clark, se
difundió en la mayoría de las regiones de Mesoamérica por medio de las redes de
intercambio y de esta forma fue emulado e incorporado por las demás elites
mesoamericanas, a lo que llamó proceso de olmequización.
Por otro lado Panico, que definió a lo olmeca como un código de comunicación,
argumenta que dicho código debía ser entendido a nivel de relación y expresión.
Dicho autor argumenta que el primer nivel funciona como un mecanismo de
identidad basado en una creencia compartida acerca de la visión del mundo,
mientras que el segundo nivel expresa una visión del mundo y una explicación de
la forma en que está estructurado. Basándose en las teorías marxistas de Antonio
Gramsci acerca de los mecanismos de control social utilizados por los grupos
hegemónicos, Panico declara – al igual que Clark – que a través del código de
comunicación olmeca se “instituyó, y justificó, una jerarquía social y un manejo del
poder político a escala local”98 que al mismo tiempo fue empleado “en el ámbito
suprarregional, para que las diferentes élites se reconociesen dentro de un patrón
mítico común, descrito por un cosmos ordenado y, al mismo tiempo, para
diferenciarse las unas de las otras, estipulando derechos particulares sobre los
territorios que controlaban”.99
Al respecto Paradis opina que el hecho de que el sistema de representación
olmeca tuviera una función ideológico-religioso y en menor medida social, “no
implica necesariamente un control económico o político de parte de su
promotor”.100 Posiblemente el sistema representacional olmeca tenía en un
principio un carácter estrictamente religioso que quizás fue empleado en diversas
actividades divinas tales como la personificación y adoración de sus dioses, la
petición y agradecimiento por medio de ofrendas de objetos suntuosos y la
escenificación de importantes mitos de creación, las cuales por sus capacidades
de relación y expresión mencionadas por Panico, fueron manipuladas con el paso
98
Op. Cit. Panico, 2008, pp. 45. 99
Ibid.: pp. 45. 100
Op. Cit. Paradis, 1990, pp. 39.
Alberto Ortiz Brito
65
del tiempo por un grupo de individuos con la finalidad de ejercer un domino
político, económico y religioso sobre el resto de la población.
En este sentido considerar lo olmeca como un sistema de representación o
como un código de comunicación – los cuales son a mi parecer términos análogos
– trasciende sus características formales, y permite observarlo como un
mecanismo identitario que comunica y transmite ideas y creencias propias de una
cosmovisión, las cuales fueron materializadas en diversos objetos de distintos
materiales y tamaños, en las que se conjugaron elementos propios de un discurso
político y religioso con la finalidad de efectuar actividades divinas y legitimar el
control social de un reducido sector sobre el resto de la población.
Ahora bien debemos aclarar que, a pesar de que la definición de sistema de
representación crea un entendimiento más profundo del significado y función de
las representaciones olmecas, el sistema representacional, al igual que el término
estilo, tampoco constituye la totalidad de la cultura. Sin embargo, debido a que el
sistema representacional olmeca está instaurado a partir de un aparato ideológico
propio de una cultura, es por ende, un elemento inherente de ella. En este punto la
problemática se convierte en establecer a que cultura pertenece dicho sistema de
representación, a lo que fácilmente podemos responder que es propio de la cultura
olmeca ubicada en la costa sur del Golfo de México, pero la problemática se
vuelve más compleja si observamos el extenso territorio sobre el que existe
evidencia de objetos con representaciones olmecas y los distintos asentamientos
humanos que se desarrollaron dentro de la misma área cultural. La interrogante
que emerge a partir de estos planteamientos consiste en señalar cual era el grado
de identidad cultural que existió entre aquellos grupos humanos de diferentes
regiones que fueron participes del fenómeno olmeca.
Tres son las principales teorías que se han propuesto para dar respuesta a la
interrogante anteriormente planteada. Estas teorías han sido denominadas por
Pohorilenko como la tradicionalista, la regionalista y la conceptualista.101
101
Cfr. Op. Cit. Pohorilenko, 2008.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
66
La teoría tradicionalista es las más antigua de estas tres, y a mi parecer, es
también la más aceptada. Los investigadores pertenecientes a esta teoría han
planteado que la cultura olmeca tuvo su origen en la costa sur del Golfo de México
en el año 1200 a. C. a la cual han nombrado bajo diversos términos como el de
zona metropolitana, área nuclear, área olmeca u Olman. Dicha región tuvo como
principales centros regionales a San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes cada uno
de ellos habitados en diferentes épocas del Formativo mesoamericano. Los
investigadores adeptos a la teoría tradicionalista consideran como únicos
creadores del sistema representacional olmeca a los habitantes del área nuclear, y
declaran que a partir de dicha región, el sistema representacional olmeca se
difundió a asentamientos de diversas regiones por medio del establecimiento de
rutas comerciales y alianzas políticas. De esta manera los investigadores
tradicionalistas conciben a los asentamientos con evidencia de objetos olmecas
fuera de la costa sur del Golfo de México como meros receptores de un sistema
ampliamente desarrollado.
Por otro lado los partidarios de la teoría regionalista tal y como lo declara
Pohorilenko, consideran que los olmecas de la costa sur del Golfo de México no
fueron los únicos que participaron en la creación y desarrollo del sistema de
representación olmeca, sino que las demás sociedades de Mesoamérica también
contribuyeron en la creación y desarrollo de esta, es decir, que el sistema de
representación olmeca era producto de ideas y creencias compartidas por varios
asentamientos humanos de diferentes regiones de Mesoamérica, los cuales
establecieron un estrecho contacto. De esta forma los regionalistas no conciben
únicamente a los asentamientos fuera del área nuclear como simples receptores
de una manifestación cultural, sino también como participes en el desarrollo de
ella. De estas teorías deriva el término acuñado por Marcus y Flannery de
“culturas hermanas” las cuales fueron “surgidas de manera simultánea a través de
muchos procesos idénticos”.102
102
Op. Cit. Marcus y Flannery, 2001, pp. 143.
Alberto Ortiz Brito
67
Por último los conceptualistas perciben lo olmeca como un “reflejo de prácticas
sociopolíticas derivadas de múltiples fuentes etnolingüísticas”,103 enunciado que
se asemeja a las propuestas de los regionalistas, sin embargo, los conceptualistas
al igual que los tradicionalistas argumentan que el sistema representacional
olmeca se originó y posteriormente se difundió a partir del área nuclear. La
contribución de las teorías conceptualistas es el señalar que el sistema de
representación olmeca fue compartido entre asentamientos que no diferían
solamente en su ubicación espacial sino también en su filiación étnica y lingüística.
Sin importar en donde se haya engendrado lo olmeca, a través de la evidencia
arqueológica es un hecho que el sistema de representación olmeca no fue
empleado exclusivamente por una sola cultura, sino fue incorporado en diversas
culturas. Después de haber mencionado lo anterior creo que es necesario
preguntarnos ¿Qué implica considerar al sistema de representación olmeca como
un elemento compartido por varias culturas y asentamientos?
La transmisión e incorporación del sistema de representación olmeca en
diversos asentamientos de distintas épocas y lugares generó variaciones
estilísticas regionales, e inclusive generó variaciones estilísticas entre sitios
ubicados dentro de la costa sur del Golfo de México. Tal y como mencioné en el
capítulo anterior, la variabilidad estilística del sistema representacional olmeca
queda expuesta en el diccionario de motivos y signos olmecas de Joralemon en el
cual enumera un total de 182 iconos en donde algunos de ellos varían en forma,
tal fenómeno también es observable en los dioses identificados por el mismo
autor.
La adopción del sistema de representación olmeca por varias culturas y
asentamientos pudo ser una de las principales causas de su variabilidad, pero,
¿En qué otros términos pueden ser entendidos la variabilidad formal a través del
tiempo y del espacio de los elementos iconográficos y temáticos de las
representaciones olmecas? Creo que el considerar el sistema de representación
olmeca como parte de una tradición provee un amplio enfoque para el
103
Op. Cit. Pohorilenko, 2008, pp. 70.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
68
entendimiento de la variabilidad formal de sus elementos. Veamos pues, el
significado e implicaciones del concepto tradición, así como su pertinencia en la
problemática abordada en este trabajo recepcional.
3.3. La tradición y el núcleo duro de la cosmovisión
El término tradición es entendido por el filósofo José Ferrater Mora como “un
conjunto de normas, creencias, etc., a menudo incorporadas en instituciones”,104 el
cual según el mismo autor, implica una persistencia en el tiempo histórico que
requiere ser cultivada, justificada y cuidada. Es así como Ferrater declara que la
tradición está justificada con base a los antepasados, quienes en su momento
crearon y cultivaron el conjunto de normas y creencias que componen una
tradición. Los postulados de Ferrater dejan implícita la cualidad hereditaria de la
tradición, sin embargo, no parece considerarla como un elemento sumamente
relevante. Al respecto Abbagnano define a la tradición como una herencia cultural,
es decir, “la trasmisión de creencias y técnicas de una a otra generación”,105 de
esta manera Abbagnano resalta la transmisión hereditaria como la cualidad
primordial de la tradición. En este sentido la transmisión queda entendida como
una acción, como un proceso histórico en el que intervienen ciertos individuos.
Alfredo López Austin y Leonardo López Luján conciben a la tradición al igual que
Abbagnano, como la transmisión de ideas y creencias, sin embargo, dichos
autores resaltan otras características importantes de la tradición al definirla como:
“Un acervo intelectual creado, compartido, transmitido y modificado socialmente,
compuesto por representaciones y formas de acción, en el cual se desarrollan ideas
y pautas de conducta con que los miembros de una sociedad hacen frente individual
o colectivamente, de manera mental o exteriorizada, a las distintas situaciones que
se les presenta en la vida”.106
104
Ferrater Mora, José, Diccionario de filosofía, Tomo IV, Ariel Filosofía, Barcelona, 2004, pp. 3553. 105
Op Cit. Abbagnano, 1961, pp. 1122. 106
López Austin, Alfredo y López Luján, Leonardo, El pasado indígena, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.
Alberto Ortiz Brito
69
De acuerdo con la definición de López Austin y López Luján la tradición no se
transmite solamente sino que se crea, se comparte, se modifica y se utiliza
socialmente en la cotidianidad de un grupo social, por lo tanto la tradición es un
proceso histórico en constante transformación.
Por otro lado, Carlos Herrejón Peredo107 quien concibe a la tradición como la
transmisión-recepción de ideas y objetos, menciona que son cinco estadios
esenciales los que intervienen en el proceso o ciclo de la tradición: el sujeto que
transmite, la acción de transmitir, el contenido de la transmisión, el sujeto que
recibe y la acción de recibir. Dicho ciclo inicia cuando algo es transmitido por una
persona a otra, a lo cual sigue la acción de recepción. Es en el segundo estadio
del ciclo de la tradición en donde ocurre un proceso de asimilación de lo
transmitido. Herrejón manifiesta que tal asimilación implica la actualización de lo
recibido, proceso a través del cual “la tradición pasa a formar parte viva del
destinatario”.108 El tercer estadio de la tradición consiste en la posesión, en la que
según el mismo autor, el destinatario participa de dos maneras, por una parte
conserva lo recibido como patrimonio e identidad y por otra parte enriquece,
reduce o modifica lo recibido, es decir, transforma la tradición misma. El cuarto
estadio del ciclo es la transmisión de la tradición a un nuevo sujeto, con lo cual se
cierra el ciclo al mismo tiempo que inicia de nueva cuenta, esta vez con nuevos
actores o participantes. Por tales motivos Herrejón argumenta que, la transmisión
de alguna cosa de un individuo a otro no crea una tradición, más bien es solo una
parte de una cadena de entregas, así pues la tradición implica la recurrencia y
reiteración de la acción de transmitir y recibir a lo largo del tiempo, de esta manera
la tradición se convierte en un proceso histórico y social.109
La tradición vista como un proceso histórico conlleva a interpretarla como una
cadena de sucesión diacrónica, de la cual Herrejón señala que se puede dar en
tres maneras diferentes: la primera manera es coincidente con el continuum de la
historia, ocurre cuando la tradición es continua a través del tiempo y por lo tanto
107
Cfr. Op. Cit. Herrejón Peredo, 1994, pp. 135-149. 108
Ibid.: pp. 136. 109
Cfr. Ibid.: pp. 136-137.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
70
no existe ninguna ruptura en la cadena de transmisión y sucesión. Por otra parte la
segunda manera no es coincidente con el continuum de la historia, es cuando
ocurre una ruptura o corte en la cadena de transmisión y sucesión en un momento
especifico de la historia, sin embargo, la tradición puede ser retomada, y por
consiguiente, la cadena de transmisión puede ser restablecida. Por último la
tercera manera, consiste en la conjugación de las dos primeras formas, la cual
según Herrejón puede ocurrir en diversos grados y proporciones.
Por otro lado, Herrejón declara que dentro de la transmisión recurrente de
ideas y objetos a través del tiempo, el ser humano participa como ser-individuo y
como ser-sociedad, pero a pesar de ello, no cualquier ser humano participa en la
creación y selección de las ideas y objetos a transmitir. Son los líderes de un
grupo social y los individuos con autoridad, es decir, las clases hegemónicas, las
que según Herrejón sancionan, imponen y permiten determinada tradición.
Asimismo, dicho autor establece que como todo acto humano, la tradición
implica un grado de conciencia y volición, tanto a nivel individual como a nivel
colectivo. Tales elementos influyen en gran medida en el devenir de determinada
tradición. Basado en estas dos características Herrejón distinguió tres formas de
ejercer y practicar una tradición: la primera forma consiste en la existencia de
conciencia y volición del acto de transmisión así como del contenido de la misma,
en este caso el valor y función de las tradiciones es perceptible por parte de los
individuos que participan en ellas, y por consiguiente, la tradición permanece
fuertemente arraigada en el grupo social actualizándose a lo largo del tiempo. La
segunda forma consiste en la carencia de conciencia y la existencia de volición, es
decir, pese a que “se ignora o conoce poco el sentido particular de esta o aquella
tradición”,110 aún se tiene la disposición e interés de preservarla, por tales motivos
Herrejón advierte que dicho suceso provoca que la tradición pierda valor y con el
paso del tiempo se erosione y anquilose111 hasta reducirse a mera costumbre. La
110
Ibid. pp. 147. 111
Anquilosar: 1. tr. Producir anquilosis. 2. prnl. Paralizarse detenerse en su evolución. Diccionario de la lengua española, Vigésima segunda edición, Real Academia Española. [En línea] RAE. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2012] Disponible en Web: http://lema.rae.es/drae/?val=anquilosar
Alberto Ortiz Brito
71
tercera forma consiste en la carencia de conciencia y volición, en este caso el
arraigo de un grupo social a las tradiciones es muy débil y según Herrejón pueden
ser consideradas arcaicas, obsoletas y negativas, por lo tanto, corren el riesgo de
desaparecer o ser remplazadas por nuevas tradiciones concebidas como sinónimo
de modernidad. No obstante, Herrejón argumenta que en este caso, también
puede ocurrir que las tradiciones sean conservadas debido a “factores
extrínsecos: interés de domino, de control sociopolítico, socioeconómico, ya sea a
la fuerza de la inercia”,112 esto hace referencia a la manipulación de la tradición
por parte de las clases hegemónicas para solventar fines propios.
Si bien, ya he mencionado las principales características de la tradición y
también he explicado el proceso histórico de la transmisión-recepción de una idea
u objeto, todavía hace falta establecer cuál es la finalidad de la tradición. Entender
la tradición como un acto de transmisión reiterativo conlleva a inferir que la
finalidad de dicho término consiste en la rememoración, preservación y
reafirmación de los elementos significativos de la cosmovisión, es decir, el bagaje
cultural de una sociedad. No obstante, cabe señalar que la tradición no preserva y
reafirma solamente ideas y creencias sino también preserva y reafirma pautas y
normas sociales. Por otra parte Herrejón opina que debido a que la tradición
denota identidad, cohesión y unidad, “el sentido último de la tradición es la
prolongación indefinida de un grupo social a través del tiempo”.113 Entonces
podemos decir que la tradición es el vehículo de la cultura sobre la cual avanza en
el tiempo. Sin embargo, cabe señalar que la preservación a lo largo del tiempo de
la identidad de un grupo social y de su cultura no es un proceso estático e
inmutable sino dinámico y mutable.
Al respecto Herrejón establece dos aspectos esenciales de la tradición: la
conservación y el progreso. El primer término se refiere al hecho de preservar la
identidad de un grupo al igual que los elementos primordiales de una cultura,
mientras que el segundo término se refiere a un “proceso de cambio necesario
112
Ibid. pp. 138-139. 113
Ibid. pp. 143.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
72
para sobrevivir y reproducirse sin perder una identidad fundamental”,114 el
progreso en términos de Herrejón también significa que nuevos elementos son
incorporados a una tradición. Son estos dos principios sobre los que se
fundamenta lo que Herrejón llama la identidad-diversidad, así pues, la
conservación y progreso deben ser entendidos como dos procesos coexistentes.
El progreso de la tradición implican un proceso temporal en constante
transformación que se hace evidente en el ciclo mismo de la tradición, pues desde
el primer estadio de dicho ciclo “la cultura por lo común no se transmite de manera
adecuada, en el sentido de no expresar cabalmente todo lo que se pretende
entregar y recibir”,115 es decir, puede ocurrir una alteración o transfiguración
involuntaria en el contenido de lo transmitido. Durante el estadio de la recepción,
el cambio y modificación de la tradición se origina a partir del proceso de
asimilación a través del cual el receptor reinterpreta, reformula y actualiza lo
heredado, es así como la identidad de un grupo progresa.
En este sentido el cambio y alteración de la tradición puede ser inconsciente e
involuntario o consciente e intencionado, ambas formas de cambio están
influenciados por el grado de conciencia y volición ejercidas sobre la tradición. El
primer caso puede ocasionarse por los problemas antes mencionados acerca de
la transmisión imprecisa del contenido de la tradición, asimismo, el cambio
inconsciente en involuntario puede ser causado cuando la cadena de transmisión
y sucesión no es coincidente con el continuum de la historia. Por otro lado el
cambio consciente e intencional es originado por factores políticos, sociales y
económicos regulados generalmente por las clases hegemónicas, las cuales
según Herrejón – en concordancia con otros investigadores – adulteran y
pervierten los mecanismos y contenidos de la tradición al utilizarlos como
mecanismos de control.
Por otro lado la conservación implica el mantenimiento y reforzamiento de la
tradición, y al igual que el cambio o progreso, la conservación de la tradición es un
114
Ibid. pp. 137. 115
Ibid. pp. 144.
Alberto Ortiz Brito
73
hecho que puede ocurrir tanto de manera inconsciente e involuntaria como de
manera consciente e intencionada. Además los principios de conservación
también son regulados por el grado de conciencia y volición ejercida sobre la
tradición así como por el papel manipulador que las clases hegemónicas
desempeñan.
Por lo tanto debemos entender a la identidad como un ente “basado en un
pasado que perennemente se actualiza en el presente”,116 fenómeno que de igual
forma permea a la cultura. Por tales motivos la tradición – entidad inherente a la
cultura – es una cadena de reiteración y sucesión en la que sus contenidos están
en constante reforzamiento y reformulación, observada no como una unión de
eslabones totalmente idénticos sino como la unión de eslabones fundidos a partir
del mismo material, los cuales pueden estar constituidos por diferentes aleaciones.
Lo anterior nos remite, en cierto sentido, al concepto del núcleo duro de la
cosmovisión, establecido por López Austin con base en los postulados teóricos
braudelianos de los procesos de larga duración. Tal autor define al núcleo duro
como “un complejo articulado de elementos culturales, sumamente resistentes al
cambio, que actuaban como estructurantes del acervo tradicional y permitían que
los nuevos elementos se incorporaran a dicho acervo con un sentido congruente
en el contexto social”.117 Por otra parte, define a la cosmovisión como una
estructura de pensamiento constituido por “un conjunto de representaciones
colectivas y de principios de acción de amplitud global, un verdadero
macrosistema que incluye, sistematiza y explica todos los sistemas que lo
componen”.118 Dicho en otras palabras, el núcleo duro queda entendido como la
substancia esencial y primigenia que empapa de sentido y de significado a los
demás elementos, principios y subsistemas de la cosmovisión.
De este modo López Austin, señala que una de las principales funciones del
núcleo duro es la de actuar como mecanismo estructurador de la tradición, en la
116
Op. Cit. Panico, 2008, pp. 45. 117
Op. Cit. López Austin, 2001, pp. 59. 118
Ibid. pp. 63.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
74
cual sus elementos quedan divididos en: aquellos elementos primarios que
componen el núcleo duro, aquellos elementos secundarios que tienen procesos
lentos de transformación y aquellos que son demasiado mutables. No obstante, tal
y como señala Herrejón, la tradición está compuesta también por la incorporación
de nuevos elementos, los cuales según López Austin consisten en innovaciones
internas, préstamos culturales e imposiciones de las clases hegemónicas.
La cosmovisión como parte de un proceso histórico avanza por el tiempo
teniendo como vehículo a la tradición, por lo tanto está sujeta a los embates de
hechos y acontecimientos trascendentales de carácter político, económico,
religioso y social, lo que López Austin denomina como contexto histórico. El
contexto histórico es otro elemento influyente en el cambio y desarrollo de la
cosmovisión transmitida así como del uso y función que de ella se da, sin
embargo, el contexto histórico en correspondencia con el grado existente de
conciencia y volición también puede contribuir a contrarrestar y neutralizar los
fenómenos cambiantes de la cosmovisión transmitida al mismo tiempo que la
reordena y la refuerza. Por tales circunstancias, pese al grado de distancia
temporal, asimilación, actualización y progreso que pueda haber entre los grupos
humanos participes en la cadena de transmisión y sucesión, es observable aquel
núcleo duro que posee un alto grado de resistencia al cambio y mutación de sus
elementos, aquello que la tradición ha logrado preservar. Sin embargo, López
Austin argumenta que ello no implica que los elementos del núcleo duro sean
inmunes al cambio sino son, en términos braudelianos, procesos de muy larga
duración.119
De acuerdo con lo anterior, la cosmovisión tiene una doble denotación de
semejanza y distinción, que como ya habíamos mencionado, queda definida por
Herrejón bajo el término: identidad-diversidad. Esto implica que dentro de la
cadena de transmisión y sucesión de la tradición, los elementos secundarios de la
cosmovisión son actualizados, transformados o remplazados – ocurre un progreso
– mientras que los elementos primarios de la cosmovisión resisten al cambio, es
119
Cfr. Ibid.: pp. 64.
Alberto Ortiz Brito
75
decir el núcleo duro se preserva. Por tales motivos no debemos entender a la
identidad cultural como producto de un conjunto rígido de semejanzas sino más
bien como “la pertinencia a una gran formación sistémica, compuesta por múltiples
sistemas heterogéneos y cambiantes de interrelación de los distintos grupos
humanos”.120 Lo anterior conlleva a inferir que los sucesores de la tradición no
poseen la totalidad de la cultura o cosmovisión de sus antepasados más antiguos,
de igual forma, la identidad-diversidad explica por qué grupos humanos con
antecedentes culturales similares pueden tener diferentes desarrollos de una
tradición común.
Son la tradición y el núcleo duro de la cosmovisión los parámetros sobre los
cuales debe ser entendido y analizado el sistema de representación olmeca. Esto
conlleva a establecer que las representaciones olmecas tuvieron como base un
macrosistema de creencias, normas y principios colectivos, es decir, una
cosmovisión, la cual estaba constituida por elementos de cualidades efímeras y
elementos resistentes al cambio, siendo estos últimos los elementos básicos y
primarios que conforman y dan sentido al núcleo duro de la cosmovisión.
El conjunto de elementos compartidos que contenía el sistema de
representación olmeca fueron transmitidos a las siguientes generaciones, los
cuales en su momento asimilaron, emplearon y por último reiteraron el acto de
transmisión de las creencias olmecas a sus sucesores quienes de igual modo
repitieron dicho acto, con lo cual la cosmovisión olmeca se erigió como una
tradición. Así pues, las representaciones olmecas no fueron solamente un
contenido de la tradición sino también fueron uno de los medios de transmisión y
preservación, por lo cual el sistema representacional olmeca se estableció como
una tradición escultórica.
Siguiendo los postulados teóricos aquí expuestos es evidente que, pese a la
subsistencia de un núcleo duro dador de estructura y significado, cada individuo y
grupo social que intervino en la cadena de sucesión olmeca participó de distinta
manera. Las distintas maneras de participación dentro de la tradición escultórica
120
Ibid. pp. 57.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
76
olmeca generadas por el contexto histórico en concordancia con el grado de
conciencia y volición, tuvieron como consecuencia una reinterpretación y una
transformación gradual de la cosmovisión, fenómeno que se ve reflejado en su
sistema de representación si tomamos en consideración la variabilidad
iconográfica y composicional de sus elementos.
La transformación de la cosmovisión olmeca no fue un proceso histórico en el
que la transmisión y sucesión se efectuó únicamente entre individuos de un mismo
asentamiento, sino más bien, como ya hemos mencionado fue un proceso
histórico que envolvió a asentamientos humanos de diversas regiones, lo cual dio
paso al surgimiento de variantes regionales. Si bien, a nivel interregional aún está
en duda la hipótesis que concibe al fenómeno olmeca como identidad cultural,
existe el consenso por parte de los olmequistas en considerar que dentro de la
costa sur del Golfo de México lo olmeca constituyó verdaderamente una identidad
cultural. Lo anterior hace patente la búsqueda de la variabilidad del sistema de
representación olmeca entendida como resultado del proceso dinámico de
asimilación del contenido de la tradición.
3.4. La arqueología contextual
La arqueología contextual es otra herramienta teórica-metodológica imprescindible
para el estudio de la variabilidad, en este caso de la tradición escultórica olmeca.
El principal exponente de esta corriente arqueológica es el británico Ian Hodder, el
cual toma como base de las hipótesis contextuales algunos postulados teóricos
marxistas y estructuralistas, así como algunas ideas de Pierre Bourdieu y Robin
George Collingwood. La arqueología contextual ubicada dentro de la arqueología
postprocesual emergió como una crítica a las teorías arqueológicas de las últimas
décadas del siglo XX, principalmente de la llamada nueva arqueología o
arqueología procesual.
El objetivo de la arqueología contextual es analizar como un conjunto
específico de elementos se relaciona y enlaza con el todo; el estudio de las
relaciones contextuales de los artefactos permite “analizar la forma en que las
Alberto Ortiz Brito
77
ideas, denotadas por los símbolos materiales mismos, desempeñan un rol en la
configuración y estructuración de la sociedad”121. Es por ello que la corriente
contextual declara que la cultura material es una transformación del
comportamiento humano y como resultado de ello “la cultura material estaba
constituida de manera significativa”,122 esto quiere decir que todo objeto creado
por el ser humano aparte de cumplir con una función, se le adhiere un significado.
De esta forma Hodder establece dos tipos de significado, el primero es el
significado sistémico, el cual consiste en la función dentro del sistema estructurado
de interrelaciones entre los individuos, los artefactos y su entorno, mientras que el
segundo consiste en el contenido estructurado de ideas y símbolos, es decir, el
significado simbólico de los materiales.123 Así pues, todos los datos y objetos
recuperados por los arqueólogos deben ser analizados en conjunto, pues solo de
esta manera cada uno de ellos adquiere significado.
Por otro lado Hodder señala que la cultura material también debe ser entendida
como acción y práctica,124 esto implica – según el mismo autor – que todo objeto
constituido significativamente denota un pensamiento o idea de sus creadores, es
decir, toda acción representa una idea o pensamiento. Con esto, Hodder hace un
intento de resaltar el papel activo de acción y transformación del ser humano-
individuo contraponiendo los términos norma y variabilidad.
Tal y como lo dice la definición de tradición de López Austin y López Luján
citada en este texto, la tradición transmite la cosmovisión de un grupo social en
donde aparte de ideas y creencias compartidas incluye la transmisión de pautas y
normas compartidas, las cuales crean una estructura de pensamiento y
comportamiento que incide en las acciones de los individuos. Con respeto a dicha
circunstancia, la arqueología contextual establece que las normas o estructuras
compartidas no determinan tajantemente el comportamiento de los individuos, sino
más bien influyen en ello en correspondencia con otros factores. Así pues, Hodder
121
Hodder, Ian, Interpretación en Arqueología: corrientes actuales, Editorial Crítica, Barcelona, 1994, pp. 148. 122
Ibid.: pp.13. 123
Ibid.: pp. 147-149. 124
Ibid.: pp. 149-151.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
78
argumenta que “no existen reglas inmutables y rígidas. Cada situación específica
depende, pues, del contexto”,125 de acuerdo a esto, los individuos tienen la
capacidad de discernir ante determinada situación que es lo que van a hacer y
como lo van a hacer, dicho de otra manera, las acciones de los individuos no son
el resultado directo de normas compartidas.
Es el contexto, entendido como el conjunto de circunstancias que convergen
en determinado tiempo y espacio, el que interviene en relación con las estructuras
de pensamiento y comportamiento en las acciones de los individuos, así pues las
acciones de los individuos de un mismo grupo humano pueden variar de acuerdo
a las circunstancias que convergen en determinada situación. Asimismo Hodder
menciona que “el todo social está lleno de tensiones, divisiones y contradicciones,
y los individuos interpretan de formas diversas el mundo o mundos en que
viven”.126 Tales tensiones, divisiones y contradicciones son producto de
circunstancias políticas, económicas y sociales (a su vez estas son causadas por
los individuos), las cuales deben ser incorporadas en el análisis contextual de
determinado objeto de estudio, ya que un objeto por sí solo no proporciona
suficientes datos.
Utilizando términos marxistas, Hodder argumenta que las estructuras de
pensamiento y comportamiento son producto de una ideología o cosmovisión, la
cual crea una relación entre las estructuras del significado y las estructuras
sociales.127 De esta manera la ideología funciona como un mecanismo regulador
de las tenciones y divisiones existentes en las relaciones sociales, sin embargo, tal
y como lo dice Hodder no todos los individuos de un grupo social tienen apego a la
ideología imperante. De acuerdo a sus propios intereses, los individuos poseen la
capacidad de generar opiniones y críticas acerca de la estructura de pensamiento
colectivo, por lo tanto, “los distintos intereses sectoriales de la sociedad crean sus
propias ideologías en relación con otras ideologías e intereses”,128 esto implica la
125
Ibid.: pp. 116. 126
Ibid.: pp. 106. 127
Ibid.: pp. 81-84. 128
Ibid.: pp. 87.
Alberto Ortiz Brito
79
existencia simultanea de varias ideologías o varias formas de concebir una misma
ideología dentro de determinado grupo humano.
La existencia de varias formas de entender una misma ideología provoca
conflictos y alianzas en las relaciones sociales (las cuales forman parte del
contexto), pues cada grupo de individuos hace valer sus pensamientos e ideas
colectivas a través de distintas manifestaciones culturales incluyendo la cultura
material, es por tales motivos que Hodder argumenta que se emplean “centenares
de miles de medios, incluyendo el simbolismo de la cultura material, para crear
nuevos roles, redefinir los ya existentes y negar la existencia de otros”,129 así
pues, la cultura material se convierte en un mecanismo activo de la sociedad, en
donde los cambios y variaciones de una ideología en relación con el contexto en el
que se encuentre pueden provocar que un objeto o artefacto tenga diversos
significados y funciones tanto espaciales como temporales. De esta manera
podemos decir que las transformaciones culturales no solo afectan a los
individuos, sino también a los objetos creados por ellos. Tales argumentos hacen
pertinente el estudio del cambio y variabilidad cultural a través de los restos
materiales recuperados por los arqueólogos.
Hodder indica que para poder estudiar la transformación cultural se “debe tener
en cuenta los significados históricos”,130 esto implica que debemos analizar las
fases de desarrollo de los grupos humanos para identificar las semejanzas y
diferencias entre cada fase y así poder observar el cambio social que se produjo.
Así pues, la arqueología contextual declara que a través de las semejanzas y
diferencias es posible abstraer el significado de los materiales, para ello ambos
elementos deben ser colocados en contexto, de esta manera Hodder distingue
cuatro dimensiones contextuales de semejanzas y diferencias: la temporal, la
espacial, la unidad de deposición y la tipológica. Dichas dimensiones contextuales
están entrelazadas entre sí, por lo tanto, Hodder declara que ninguna de ellas
129
Ibid.: pp. 21-22. 130
Ibid.: pp. 43.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
80
debe ser aislada de las demás, ya que esto implicaría la ruptura de la estructura
que da significado a los objetos.
El grado y nivel de variación de las dimensiones contextuales permite
identificar no el significado sino los posibles significados de un artefacto, por tales
motivos Hodder declara que “todo objeto existe al mismo tiempo en muchas
dimensiones significativas”.131 Entender las dimensiones de significado por medio
de las dimensiones contextuales supone una comprensión de las vicisitudes del
devenir de los grupos humanos así como de sus manifestaciones culturales.
Como podemos observar, la afinidad de la arqueología contextual con las
propuestas teóricas de Herrejón y López Austin incrementa la comprensión y
explicación del fenómeno de la variabilidad de la tradición escultórica olmeca.
Ahora bien, teniendo en consideración las ideas de Hodder, debemos pensar el
sistema de representación olmeca como un elemento constituido
significativamente, el cual representa una expresión-acción de un grupo humano,
por lo tanto, si consideramos cada representación olmeca como una expresión-
acción, tenemos entonces un extenso conjunto de expresiones-acciones.
Dichas expresiones-acciones – es decir, las representaciones olmecas –
denotan ideas y creencias compartidas por los miembros de su grupo, las cuales
producen pautas o estructuras de pensamiento y comportamiento. Al ser los
asentamientos olmecas sociedades jerarquizadas es lógico pensar que tales
pautas fueron coordinadas por las clases dominantes, es en este punto en donde
debemos considerar el papel activo de la cultura material señalado por Hodder.
Entender a las representaciones olmecas no solo como expresiones-acciones sino
como elementos activos, implica observarlos como objetos influyentes dentro de
su grupo social. Es por eso que debido a su cualidad de comunicación de ideas y
creencias, las representaciones olmecas fueron manipuladas por las clases
dominantes para promover una ideología o cosmovisión, es así como imponían
pautas o estructuras de pensamiento que regulaban las expresiones-acciones de
los individuos con la finalidad de legitimar su poderío, crear cohesión dentro del
131
Ibid.: pp. 167.
Alberto Ortiz Brito
81
grupo y ejercer su control. Lo anterior hace referencia a la relación existente entre
las estructuras del significado y las estructuras sociales señalada por Hodder.
Ahora bien, teniendo en cuenta la variabilidad de la tradición escultórica
olmeca y que este fue ampliamente (por no decir exclusivamente) utilizado por las
clases dominantes nos lleva a suponer que los individuos que participaron en el
cambio y transformación cultural siempre estuvieron en un estrato alto y
privilegiado de la población, sin embargo, esto no quiere decir que los individuos
de las clases sociales más bajas no asimilaron ni transformaron los contenidos o
temas de la tradición escultórica olmeca, más bien quiere decir que estos no
fueron los actores principales o protagonistas del proceso de reformulación de la
cosmovisión olmeca.
Así pues, para entender la variabilidad de la tradición escultórica olmeca
ocurrido en los diferentes asentamientos de la costa sur del Golfo de México,
debemos insertar el proceso histórico de transmisión y asimilación de la
cosmovisión dentro de las circunstancias políticas, económicas, sociales etc. que
convergieron en dicha región durante las etapas del período Formativo, teniendo
en cuenta las dimensiones contextuales de semejanzas y diferencias existentes
entre cada asentamiento de la misma región.
3.5. El método de análisis
A lo largo de este texto se ha planteado la existencia de la variabilidad
iconográfica y temática de la tradición escultórica olmeca ocurrida durante el
Formativo Temprano, Medio y Tardío, la cual será interpreta como la
consecuencia del proceso histórico de transmisión y asimilación de la cosmovisión
en el que convergieron diversas circunstancias y sucesos influyentes. Para esto el
fenómeno de transformación cultural aquí mencionado será analizado dentro de
los límites geográficos del área nuclear olmeca debido a que, es en dicha región
en donde se piensa existió una unidad o identidad cultural erigida a partir de un
mismo sistema de creencias, esto nos permitirá observar las vicisitudes del
desarrollo de la cosmovisión olmeca en asentamientos donde la creación y
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
82
utilización de tales representaciones se volvió un rasgo hereditario, es decir, una
tradición propia de una cultura. No obstante, en algunos casos será necesario
analizar esculturas olmecas u olmecoides de otras regiones de Mesoamérica que
representan temas similares a los de la costa de Golfo, con la finalidad de
entender e interpretar no solo la interacción intrarregional establecida a partir de
redes de intercambio, sino también la interacción interregional que los habitantes
del área nuclear establecieron con grupos humanos de diversas etnias.
Ahora bien, para el análisis iconográfico del sistema de representación olmeca,
se tomarán en cuenta únicamente las representaciones en monumentos de piedra
basáltica de grandes y medianos formatos, ya que fue este el soporte predilecto
en el que los grupos olmecas de la costa sur del Golfo plasmaron el mayor número
de sus ideas o acontecimientos. Se prestará mayor atención a las esculturas de
grandes formatos bajo el supuesto de que la escultura monumental (colocada en
espacios públicos) expresaba la cosmovisión imperante que era promovida y
transmitida al resto de la población, por lo tanto el análisis de la escultura
monumental nos permitirá observar los cambios y permanencias de la
cosmovisión promovida y transmitida al grueso de la población en las diferentes
etapas del período olmeca dentro de la costa sur del Golfo de México.
Tal y como lo menciona López Austin, para el análisis de las diferencias de un
conjunto de artefactos – en este caso el de las representaciones olmecas en
escultura de piedra basáltica de grandes y medianas dimensiones – es necesario
comenzar primero con la identificación de sus semejanzas, esto nos permitirá
definir un patrón recurrente de elementos iconográficos, es decir, el estilo, y las
temáticas de dichas representaciones y por consiguiente nos permitirá agruparlos
en clases representacionales, para finalmente establecer el carácter cada una de
ellas. Una vez definido el estilo y carácter de los temas de la tradición escultórica
olmeca podremos dar comienzo con la investigación de los cambios y diferencias
de tales representaciones. A través de este último paso podremos observar los
subestilos y subcaracteres del sistema representacional olmeca en cada una de
las fases del período Formativo dentro de la zona nuclear.
Alberto Ortiz Brito
83
Así pues, de acuerdo con De la Fuente,132 durante su momento de más cabal
integración el estilo olmeca tenía seis principales normas constantes o recurrentes
que son:
El volumen: consiste en la plena realización de figuras tridimensionales
únicas.
La pesantez de la masa: es la voluntad formal que da la apariencia de
sólido arraigo al suelo y carencia de ligereza.
La estructura geométrica: comúnmente la forma general de las esculturas
olmecas constan de una figura geométrica y en otras ocasiones está
compuesta por la combinación dos figuras igualmente geométricas.
Las superficies redondeadas: es el aspecto o diseño en el que queda
envuelto la estructura geométrica.
La proporción armónica: es la unidad formal establecida a partir del
equilibrio y simetría de sus componentes.
Y el sintetismo: es la cualidad por medio de la que el cuerpo y extremidades
son reducidos en sus elementos mínimos.
Asimismo, para el análisis del sistema de representación olmeca es necesario
conocer la forma en que sus motivos iconográficos se relacionan y ordenan, es
decir, su estructura. Para esto nos basaremos en postulados teóricos-
metodológicos de Pohorilenko. Inicialmente Pohorilenko distingue tres niveles de
organización de las representaciones: el primer nivel llamado motivo iconográfico
o elemento de representación, es la unidad analítica mínima e irreductible; el
segundo es el complejo icónico, el cual está constituido por la combinación entre
varios elementos de representación; el tercero y último es el llamado contexto de
representación el cual consiste en la disposición y relación existente entre los
motivos y complejos icónicos. Estos niveles de representación están contenidos
en lo que Pohorilenko denomina clases representacionales las cuales consisten en
132
Cfr. De la Fuente, Beatriz, “Arte monumental olmeca”, en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A., México, 1994, pp. 203-221.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
84
el tipo o forma que posee cada artefacto, así pues podemos clasificarlas en tronos,
estelas, cabezas colosales, figuras sedentes, hachas votivas etc.
Según Pohorilenko estos niveles de organización cuentan con ciertos principios
estructurales, los cuales hemos mencionado superficialmente a lo largo de este
texto. En primer lugar tenemos un principio contextual denominado pars pro toto,
consiste en la utilización de elementos representacionales que corresponden a
objetos reales de la naturaleza (pictogramas) para formar complejos icónicos que
no tienen equivalencia con la naturaleza, del igual forma existen elementos
representacionales abstractos (ideogramas) que se utilizan en fusión con los
elementos pars pro toto para formar diversos complejos icónicos. Así pues,
debemos tener en cuenta para este análisis, la existencia de dos tipos de
elementos representacionales, los realísticos y los abstractos, los cuales pueden
crear diversos complejos icónicos. Es así como el sistema representacional
olmeca posee tres complejos icónicos principales que son los ya mencionados:
zoomorfo compuesto, antropomorfo compuesto y “Baby Face”; cada uno de ellos
con sus respectivas variantes.
Por otro lado Pohorilenko establece ocho principios de composición para las
representaciones olmecas, estas son:
Abreviación: es cuando un complejo o tema iconográfico es simplificado a
sus elementos esenciales.
Redundancia: es la reiteración de un complejo icónico en un mismo
contexto representacional.
Sustitución: es cuando varios motivos iconográficos tienen la capacidad de
ocupar la misma posición estructural en un complejo icónico.
Capas representacionales: parecido al principio de redundancia, este
consiste en la representación de uno o varios complejos icónicos en
diferentes espacios de un contexto representacional.
Complementariedad: es la creación de un complejo icónico a través de la
representación de dos complejos colocados de perfil, a lo cual Pohorilenko
llama composición tripartita.
Alberto Ortiz Brito
85
Propiedad: es la posición específica que ocupa un elemento de
representación dentro de un complejo icónico.
Simetría: parecida al principio de complementariedad, consiste en la
representación de las mitades de un complejo icónico o de dos motivos
iconográficos similares dentro de un mismo contexto de representación.
Vista de frente y de perfil: consiste en la representación de un tema icónico
ya sea de perfil o de frente en diferentes composiciones o contextos.
La incorporación de estos principios de composición dentro del análisis de la
variabilidad temática nos permitirán identificar permanencias y cambios de las
representaciones olmecas a nivel estructural, de igual manera nos permitirán
observar no solo el desarrollo de la estructura representacional sino también el
desarrollo de la estructura de pensamiento de la cosmovisión olmeca.
El análisis estructural de la variabilidad del sistema representacional olmeca
dentro del área nuclear será aplicado en correlación con la propuesta
metodológica de Jesús E. Sánchez que consiste en la identificación del carácter
de un conjunto de objetos – en este caso el de las representaciones olmecas – es
decir, las características esenciales de manufactura, morfología y composición. El
concepto carácter es aplicado en dos niveles de estudio, uno cerrado y otro
abierto. El nivel cerrado radica en la examinación de artefactos de un mismo tipo o
clase representacional en una fase determinada del desarrollo de una sociedad,
es decir, el estudio de las cabezas colosales dentro del sistema de representación
olmeca de San Lorenzo. Por otro lado el nivel abierto consiste en análisis del
“universo “x” de objetos tipo producidos por una sociedad en una fase determinada
de su proceso de desarrollo”,133 por ejemplo el estudio de todas la clases
representacionales del sistema olmeca de San Lorenzo. Esta primera etapa del
método de Sánchez constituye un análisis sincrónico del objeto de estudio, el cual
permite establecer las características esenciales del objeto de estudio en cada una
de sus fases de desarrollo.
133
Op. Cit. Sánchez, 2004, pp. 141.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
86
La segunda etapa del método de Sánchez estriba en un análisis diacrónico en
los ámbitos local e interregional en donde el término estilo es aplicado como un
marco de referencia. A partir del ámbito local se examina el tipo de objetos
pertenecientes a determinada sociedad dentro de su propio espacio y en todas
sus fases de ocupación, de esta manera, el análisis estilístico del ámbito local
permite observar los cambios y permanencias de “x” tipo de objetos a lo largo del
proceso de desarrollo de una sociedad. Por otra parte, en el ámbito interregional
se lleva a cabo la identificación de las características estilísticas de cierto tipo de
objetos de una sociedad en otras sociedades, con lo cual es posible “identificar
grados y puntos de “influencia” entre una cultura y otra”.134 Sin embargo, es
importante aclarar que, debido a que el objetivo principal de este trabajo
recepcional es el estudio del sistema representacional olmeca dentro del área
nuclear, el análisis diacrónico será aplicado dentro del ámbito intrarregional y solo
en algunos casos abarcaremos el ámbito interregional. Lo anterior implica realizar
un análisis estilístico local al igual que la identificación del carácter a nivel cerrado
y abierto en cada uno de los asentamientos que se pretenden comparar, de esta
manera será posible analizar el proceso de desarrollo de la tradición escultórica
olmeca en la costa sur del Golfo de México.
Así pues, el criterio de inclusión que utilizaremos para nuestro análisis
estilístico consistirá en: seleccionar todas las esculturas de piedra basáltica de
grandes y medianos formatos que tengan cualquier tipo de representaciones
olmecas, cuyos temas se encuentren en más de un sitio arqueológico,
centrándonos específicamente en aquellos que se encuentran en la costa sur del
Golfo. Posteriormente serán clasificadas a partir del tipo de complejo icónico que
configuran: representaciones humanas, representaciones de animales,
antropomorfo compuesto, zoomorfo compuesto y escenas compuestas. Estas a su
vez serán clasificadas de acuerdo a su forma y función en lo que Pohorilenko
denomina clases representacionales.
134
Ibid.: pp. 141.
Alberto Ortiz Brito
87
Los ejemplares de cada clase representacional o tema escultórico serán
seleccionados de acuerdo a tres parámetros principales: los rasgos faciales, las
posturas y los atavíos. El primer parámetro mencionado constituye la base
primordial para la selección de las esculturas y la clasificación de los complejos
icónicos que configura cada tema escultórico. No obstante, los temas escultóricos
no se caracterizan únicamente por sus rasgos faciales, sino también, por las
acciones que ejecutan y los atavíos que portan. Es por ello que dentro de un
complejo icónico, las clases representacionales se diferencian por medio de las
posturas y los atavíos. Asimismo, en el caso de los numerosos monumentos
olmecas decapitados, estos dos parámetros son sumamente pertinentes al
momento de clasificarlos. Así pues, es por medio de estos tres parámetros como
se determinarán los elementos representacionales recurrentes que definen a cada
tema escultórico.
Finalmente, los ejemplares de cada tema escultórico serán ordenados en
relación con la cronología del sitio de procedencia comenzando con el más
antiguo hasta concluir con el menos antiguo, esto con la finalidad de observar de
manera lineal el proceso de desarrollo y de transmisión de los temas de la
tradición escultórica olmeca.
Si bien el análisis estilístico representa un paso imprescindible en la
identificación y descripción de la problemática de investigación planteada, este
tiene sus limitantes en los pasos posteriores de una investigación, es decir, en la
interpretación y explicación de los resultados obtenidos. Son en estas últimas
etapas en los que para solventar las carencias del análisis estilístico, es necesaria
la conjugación de dicho análisis con otras corrientes teóricas-metodológicas, en
este caso con la corriente contextual y con los postulados teóricos de Herrejón y
López Austin. Cabe señalar que, como parte inicial del estudio propuesto, será
necesario examinar la dinámica cultural del período de tiempo en el que se sitúa el
objeto de estudio en cuestión, lo cual nos brindará un marco espacio-temporal útil
para el análisis estilístico que se pretende realizar en este trabajo recepcional y a
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
88
su vez nos permitirá observar los sucesos y circunstancias convergentes
acaecidas en el proceso histórico de la tradición escultórica olmeca.
Alberto Ortiz Brito
89
4. El fenómeno olmeca dentro de la dinámica cultural del período
Formativo mesoamericano
Al abordar un objeto de estudio a partir de la perspectiva de la arqueología, es
imprescindible iniciar el análisis delimitando el contexto espacio-temporal en el que
se desenvuelve dicho objeto. En esta ocasión, nos atañe insertar las interrogantes
planteadas acerca de la variación en esculturas olmecas con temas similares,
dentro de la dinámica cultural del Formativo mesoamericano. Hablar sobre el
período Formativo, es examinar los estadios iniciales del proceso de desarrollo de
las sociedades que sentaron las bases de la superárea cultural, que fue bautizada
por Kirchhoff, en 1943, bajo el nombre de Mesoamérica.
Uno de los principales sucesos que señalan los orígenes de Mesoamérica, es
la transición de grupos nómadas cazadores-recolectores a grupos sedentarios
agrícolas, de lo cual se derivó otra circunstancia importante: el paso de
sociedades igualitarias a sociedades no igualitarias. De tal manera, Kirchhoff
menciona como primera característica de los grupos mesoamericanos
correspondientes al contacto español, la presencia de cultivadores superiores o
altas culturas.135 De acuerdo con el mismo autor, estas altas culturas están
divididas en cinco grandes familias lingüísticas, las cuales estaban unidas por una
historia en común, es por ello que comparten determinados elementos
culturales.136 Asimismo, López Austin y López Luján argumentan que además de
una historia en común, las sociedades mesoamericanas estaban ligadas por una
misma tradición cuyo contenido se reforzaba por la comunicación e interacción
establecida entre cada una de ellas.137 Siguiendo esta hipótesis de contacto o
interacción humana, Litvak King definió a Mesoamérica como un:
135
Cfr. Kirchhoff, Paul, “Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales”. [en línea] Xalapa, Ver., Al fin liebre ediciones digitales, 2009. [Ref. 8 de abril del 2013] Disponible en Web: http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/hist/mex/mex1/histMexU2OA01/docs/paulKirchhoff_mesoamerica.pdf 136
Cfr. Ibid.: pp. 4. 137
Cfr. Op. Cit. López Austin y López Luján, 2008, pp. 58-79.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
90
“Sistema espacial de intercambio normal, donde cada región componente, además
de su dinámica interior, tiene relaciones de este tipo con todas las demás regiones
que la conforman, que varían en el tiempo y que presentan entre sí estados de
equilibrio siempre cambiantes.”138
Este sistema de intercambio espacial no debe ser entendido únicamente como
un truque de objetos con fines económicos, sino también como un intercambio
social de conocimientos y creencias. Debido a que Mesoamérica comprende un
extenso territorio, dicho intercambio normal supone la interacción de diversas
regiones separadas por miles de kilómetros y por numerosos factores
ambientales-culturales que dificultaban el contacto. De tal forma, la interacción de
esta superárea se estableció entre cinco regiones las cuales posee a su vez
subdivisiones. Teniendo en cuenta la clasificación anteriormente referida,
debemos entender a Mesoamérica tal y como Flannery planteó para las tierras
altas sureñas de México, es decir, como un “single complex system, composed of
many sub-systems which mutually influenced”.139
No obstante, debido a que tanto las regiones como las subdivisiones poseen
semejanzas y diferencias ambientales-culturales, dicho sistema está integrado por
un conjunto heterogéneo de subsistemas cuya homogeneidad dependen del grado
de interacción ejercido entre cada una de ellas. Así pues, esta circunstancia
señala la existencia del principio de identidad-diversidad dentro de la historia
común y de la tradición mesoamericana.
Con respecto a la relación existente entre las regiones o subsistemas, Litvak
King argumenta que el contacto o interacción humana ocurre en tres niveles:
Local, Medio o regional y general (interregional). Aunado a esta propuesta López
Austin y López Luján mencionan que la historia mesoamericana está tejida con
tres hilos: el mesoamericano (nivel general), el local-regional y el de los
138
Litvak King, Jaime, “En torno al problema de la definición de Mesoamérica”, en: Anales de Antropología, Vol. 12, IIA-UNAM, México, 1975, pp. 183. 139
Flannery, Kent V., “Archaeological systems theory and early mesoamerica”, en: Anthropological Archaeology in the Americas, Betty J. Meggers (ed.), Anthropological Society of Washington, Washington, 1968, pp. 68. [en línea] Northeastern Illinois University. [Ref. 10 de Febrero del 2013] Disponible en Web: http://www.neiu.edu/~circill/hageman/anth396/archaeologicalsystems.pdf
Alberto Ortiz Brito
91
protagonistas. Esta última categoría es definida por los autores como aquellas
sociedades de fuerza uniformadora “que por distintos motivos tuvieron una
influencia decisiva en épocas determinadas y sobre amplias extensiones de
Mesoamérica.”140
Así pues los protagonistas influyeron en gran medida en la consolidación,
mantenimiento y jerarquización de las redes de contacto e intercambio, a través de
la cual se diseminaron aspectos de sus cosmovisiones. De igual forma, estas
circunstancias contribuyeron en la cohesión y homogenización de la superárea, es
por ello que no es erróneo pensar que ciertos rasgos culturales de muchas de
estas sociedades protagonistas se convirtieron – en palabras de López Austin y
López Luján – en los elementos nucleares de la tradición mesoamericana. No
obstante, no debemos relegar el papel activo que los asentamientos secundarios
desempeñaron, ya que estos no fueron simples receptores de cultura, sino que en
ellos dependía la heterogeneidad y el devenir de la tradición mesoamericana así
como el grado de unidad existente entre las diversas regiones.
Si bien dichos autores manifiestan que durante el Formativo los grupos
olmecas fueron los protagonistas de Mesoamérica, estos no corresponden al
primer estadio en el que se instauró de manera incipiente el sistema de contacto e
intercambio. Así, mucho antes del comienzo del fenómeno olmeca, la interacción
de grupos humanos de diversas etnias ya se había efectuado. Además, dicha
interacción no es un rasgo exclusivo de la etapa mesoamericana, pues a esta
precede el período Arcaico del cual, tal y como López Austin y López Luján
apuntan, no debemos menoscabar “el valor de la herencia cultural de los pueblos
nómadas antecesores”.141 Aunado a esto, Richard G. Lesure opina que el estilo y
la creencia olmeca “it might already have been shared across Mesoamérica during
Archaic times (8000-1600 B.C.)”.142
140
Op. Cit. López Austin y López Luján, 2008, pp. 67. 141
Ibid.: pp. 66. 142
Lesure, Richard G., “Sahred art styles and long-distance contact in early Mesoamérica”, en: Mesoamerican archaeology, Theory and practice, Hendeon, Julia A. y Rosemary A. Joyce (ed.), Blackwell studies in global archaeology, Inglaterra, 2004, pp. 78.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
92
De este modo, en este capítulo pretendemos empezar a examinar el proceso
del sistema de contacto e intercambio del Formativo mesoamericano, siguiendo el
rastro de los vestigios arqueológicos a partir del período Arcaico, con la finalidad
de tener un panorama general del contexto en el que sitúa la problemática
planeada en este trabajo recepcional. Asimismo, consideramos pertinente hacer
mención del período Protoclásico, ya que esto nos ayudará a comprender
eficazmente el escenario en el que sobrevino la consumación del protagonismo de
los grupos olmecas.
4.1. Transición del período Arcaico al Formativo
Uno de los primeros vestigios arqueológicos que se han hallado dentro del
territorio que más tarde conformaría la superárea de Mesoamérica, son las puntas
de proyectil hechas de lítica tallada que datan aproximadamente del año 8000 a.C.
Los tipos de puntas más comunes son los denominados “Clovis” y “Folsom”, los
cuales se caracterizan por tener una acanaladura en las partes centrales de sus
caras. A diferencia de la segunda, las Clovis presentan una distribución muy
amplia en México que va desde sitios de Sonora hasta Chiapas.143 Por otro lado
existe otro tipo de punta de proyectil relevante encontrado en la cueva Los Grifos,
Chipas comúnmente llamado “Cola de pescado”,144 cuyo rasgo distintivo es la
forma de aleta caudal de pescado que posee su pedúnculo.
Ninguno de estos tres tipos mencionados fue creado dentro del territorio
mexicano. Tanto de las Clovis como de las Folsom las evidencias más tempranas
datan del año 9500 a.C. y proceden de Norteamérica.145 Respecto a las Colas de
Pescado, estas provienen de Sudamérica y tienen una antigüedad de 9000 a.C.146
143
Cfr. Mirambell Silva, Lorena, “Los primeros pobladores del actual territorio mexicano”, en: Historia antigua de México, Vol. 1, Manzanilla, Linda, Lorena y Leonardo López Luján (coord.), INAH, IIA-UNAM, México, 2000, pp. 243-244. 144
Cfr. Acosta Ochoa, Guillermo, “El poblamiento de las regiones tropicales de México hace 12 500 años”, en: Anales de Antropología, Vol. 45, IIA-UNAM, México, 2011, pp. 227-235. [En línea] IIA-UNAM. Copyright© 2005. [Ref. 20 de Febrero del 2012] Disponible en Web: http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/27975 145
Cfr. Fiedel, Stuart J., Prehistoria de América, Editorial Crítica, Ríos Marcela (traductora), España, 1996, pp. 77-84. 146
Cfr. Ibid.: pp. 100-105.
Alberto Ortiz Brito
93
Si bien estas puntas de proyectil son originarias de dos regiones distintas del
continente americano, Fiedel menciona que hubo una convergencia entre ellas ya
que “algunas puntas «cola de pescado» más delgas, más próximas a las puntas
de tipo Clovis del este de Norteamérica, se han encontrado […], y también el oeste
de Costa Rica, Guatemala y Durango, en México”.147 De tal manera, parece ser
que estas puntas de proyectil llegaron en épocas tardías a México, lo cual indica
una prolongada movilización de grupos humanos del norte y sur del continente
hacia la futura superficie mesoamericana, en la que seguramente varios grupos de
diferentes familias lingüísticas o etnias entraron en contacto; de ser cierta tal
suposición, esta sería uno de los primeros testimonios de la interacción humana a
gran escala de América en la que intervinieron los remotos antecesores de las
sociedades mesoamericanas.
Por otra parte, los estudios de lingüística histórica y comparativa proporcionan
datos esclarecedores para el extenso lapso de tiempo anterior al período
Formativo. De acuerdo con Manrique Castañeda, la etapa Arcaica puede ser
concebida como protomesoamericana ya que, “varias de las protolenguas de las
que derivan las familias actuales se encontraban ya en lo que después sería el
área mesoamericana y que se había iniciado su diversificación en los idiomas que
147
Ibid.: pp. 104.
Imagen 9. a) punta tipo Folsom, b) punta tipo Clovis. Tomada de: López Austin y López Luján, 2008.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
94
darían origen a las subfamilias actuales”.148 Según el mismo autor, algunas de las
protolenguas mesoamericanas, tales como la Hokano-coahuilteca y la Yutoazteca,
son originarias del actual territorio de Canadá y de los Estados Unidos149; de tal
forma la hipótesis de la movilización a gran escala también está respaldada por el
dato lingüístico.
En un principio estos grupos nómadas e igualitarios que ocupaban como
campamentos estacionales los abrigos rocosos, tenían como principal base de
sustento la caza y en menor medida la recolección. No obstante, de estas dos
actividades o medios de obtención de alimentos, la recolección fue la más
trascendental ya que a partir de ella se originó la agricultura; actividad de
subsistencia que siglos más tarde sería el principal medio de producción
alimentaria de los pueblos mesoamericanos. A partir de la recolección, el ser
humano pudo observar el proceso de crecimiento de las plantas al mismo tiempo
que seleccionó los vegetales que producían una mayor cantidad de alimentos, y
por último experimentó con aquellas especies seleccionadas. De tal forma, el ser
148
Manrique Castañeda, Leonardo, “Lingüística histórica” en: Historia antigua de México, Vol. 1, Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (coord.), INAH, IIA-UNAM, México, 2000, pp. 64. 149
Cfr. Ibid.: ver apéndice del artículo.
Mapa 1. Probable ubicación de las familias lingüísticas durante el 2500 a.C. Tomado de: Manrique Castañeda, 2000.
Alberto Ortiz Brito
95
humano provocó cambios o mutaciones genéticas en ciertos vegetales, lo cual
conllevó a la domesticación y cultivo embrionario de estos.
Dentro de lo que comprende el actual territorio mexicano, hubo diversas
regiones en las que diferentes grupos humanos protomesoamericanos lograron
domesticar determinadas plantas. Por el momento, los lugares en los que se
efectuó dicha empresa sustancial están distribuidos en dos tipos de ambientes:
por un lado tenemos las tierras altas semiáridas de la sierra de Tamaulipas, de la
cuenca de México, del valle de Tehuacán y de los valles centrales de Oaxaca; y
por el otro están las tierras bajas costeras del Soconusco de Chipas y de la
Chontalpa de Tabasco.
En una temporalidad que va de 7000 a 5000 a.C. las plantas de provechoso
valor nutrimental que fueron domesticadas dentro del territorio mexicano son: la
calabaza, el frijol, el maíz, el chile, el amaranto, el aguacate, el cacao, la yuca,
entre otros. Algunos de estos vegetales han sido hallados en una sola región de
las arriba mencionadas en tanto que otros están presentes en varias o todas las
regiones.150 De tal manera, durante dicho rango de tiempo únicamente se tiene
evidencia del aguacate en el valle de Tehuacán;151 del cacao en la cueva de Santa
Marta, Chiapas;152y de la yuca en San Andrés, Tabasco.153 Por otra parte, la
calabaza ha sido hallada en la sierra de Tamaulipas, el valle de Tehuacán y los
valles centrales de Oaxaca; en tanto que el maíz está presente en todas las
regiones referidas en el párrafo anterior.154
150
Cfr. McClung de Tapia, Emily y Judith Zurita Noguera, “Las primeras sociedades sedentarias” en: Historia antigua de México, Vol. 1, Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (coord.), INAH, IIA-UNAM, México, 2000, ver los cuadros comparativos 2A, 2B y 2C de las paginas 274, 278 y 281. 151
Cfr. Smith Jr. C. Earle, “Plant remains” en: The prehistory of the Tehuacan valley, Vol. 1, Byers, Douglas S. (ed.), Robert S. Peabody Foundation, University of Texas Press, Austin e Londres, 1967, pp. 220-255. 152
Cfr. Op. Cit. Acosta Ochoa, 2011, pp. 233. 153
Cfr. Pope, Kevin O., et al, “Origin and Environmental Setting of Ancient Agriculture in the Lowlands of Mesoamerica”, en: Science, Vol. 292, 2001, pp. 1370-1373. [En línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web: http://www.sciencemag.org/content/292/5520/1370.full 154
Cfr. Op. Cit. McClung de Tapia y Zurita Noguera, 2000, ver cuadro comparativo 2a de la página 274.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
96
.
Si bien estas plantas fueron domesticadas en las regiones de tierras altas
semiáridas y tierras bajas costeras mencionadas, algunas de ellas no son
originarias de los lugares donde fueron cultivadas. Tal es el caso del maíz cuyo
ancestro – el teosinte – es alóctono de la cuenca del río Balsas ubicado al norte de
Guerrero, así como de la yuca y el cacao los cuales proceden de Centroamérica.
Tal vez esta circunstancia es otro testimonio, como el caso de las puntas de
proyectil, de la movilización de grupos humanos procedentes de lugares lejanos
hacia el territorio mexicano. Así pues, esto podría ser un antecedente del
planteamiento de Lowe, acerca de la existencia de una posible relación entre los
pobladores del sureste mesoamericano y los del centro y sur de América ocurrida
durante la fase Barra.155
Asimismo, más que una simple casualidad, la presencia del maíz, y en menor
medida de la calabaza, en varias de las regiones que posteriormente integrarían la
superárea de Mesoamérica, pudo ser producto de la movilización e interacción
interregional en la cual diversos grupos humanos protomesoamericanos
intercambiaron de forma libre, informal e igualitaria, conocimientos (la
domesticación de plantas), herramientas (puntas de proyectil) y alimentos,
155
Lowe, Gareth W., “The early Preclassic Barra phase of Altamira, Chiapas”, NWAF, BYU, Utah, 1975, pp. 9-14.
Mapa 2. Stios con evidencia del cultivo de plantas. Tomada de: McClund de Tapia y Zurita Noguera, 2000.
Alberto Ortiz Brito
97
destacándose entre ellos el maíz y la calabaza. De tal manera, parece ser que el
sistema espacial de intercambio general o interregional que según Litvak King
define a Mesoamérica, tiene sus inicios en el Arcaico.
Durante las etapas finales del Arcaico, el cultivo de plantas generó una
modificación a nivel general o interregional en el medio de subsistencia y una
readaptación al ambiente ya que, sin dejar de ser practicadas, la caza y la
recolección fueron relegadas por los vegetales domesticados a los que cada vez el
ser humano dependía más y más. Es así como estos frutos, semillas y raíces
cultivadas precariamente por cazadores-recolectores – principalmente el maíz, el
frijol, el chile, la calabaza y el cacao – formaron siglos después la base de la dieta
de los agricultores mesoamericanos, es decir, “fueron herencia de los
antepasados recolectores-cazadores que en épocas muy tempranas (7500-5000
a.C.) lograron su domesticación”.156
A su vez este cambio gradual de obtención por producción de alimentos,
produjo un ajuste en la estructura de organización social en concomitancia con
nuevos avances tecnológicos. Así pues, dicho cambio interregional, originado a
partir de la domesticación de plantas, marca la transición del Arcaico al Formativo
Temprano, los cuales no deben verse como dos períodos sesgados sino como
parte de un mismo proceso de desarrollo y de una historia en común. Es por tales
motivos que López Austin argumenta que “el macrocontexto histórico en que se
produjeron las similitudes y la diversidad mesoamericanas fue fundado por los
descendientes de recolectores-cazadores del trópico septentrional”.157
4.2. El Formativo Temprano
La readaptación al ambiente, la modificación del medio de subsistencia y el ajuste
de la estructura de organización social que produjo la domesticación de plantas,
consistió en el paso de grupos nómadas cazadores-recolectores a grupos
sedentarios agrícolas. De este modo, la práctica de la agricultura propició que el
156
Op. Cit. López Austin, 2001, pp. 51. 157
Ibid.: pp. 50.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
98
ser humano abandonara los abrigos rocosos por edificaciones situadas cerca de
valles y altiplanicies fértiles en las que habitaría permanentemente. Asimismo, la
agricultura generó la creación de nuevas herramientas para el procesamiento de
los alimentos (instrumentos de molienda) al mismo tiempo que aumento la
dependencia hacia ciertos recursos naturales, es por ello que “el agua y la tierra
se deifican cobrando una importancia esencial dentro de la sociedad”.158
No obstante, las cuevas no dejaron de ser un elemento significativo durante los
períodos de tiempo posteriores al Arcaico, sino que constituyeron uno de los
fundamentos nucleares de la tradición y cosmovisión de los grupos de diferentes
regiones y épocas de Mesoamérica, es decir, el del lugar ancestral de origen; uno
de los ejemplos más tempranos del simbolismo de las cuevas son los tronos
olmecas, los cuales, tal y como propone Grove,159 parecen representar a sus
ancestros emergiendo de cuevas.
Cabe mencionar que el paso del nomadismo al sedentarismo no es un proceso
de cambio rápido e inmediato, sino más bien paulatino en el que existe un estadio
intermedio: el semisedentarismo. Es dicha etapa en la que ocurre un avance
tecnológico que ha sido usado como marcador del inicio del período Formativo, el
cual consiste en la invención de la alfarería. Así pues, tal y como señalan McClung
de Tapia y Zurita Noguera, “la cerámica más antigua conocida en Mesoamérica
hasta la fecha procede de un sitio cerca de Puerto Marqués, Guerrero”.160 De
acuerdo con Charles F. Brush la cerámica de Puerto Marqués, denominada “Pox”,
data del año 2500 a.C. y consta de tecomates y vasijas de cuellos largos cuyas
ásperas caras interiores o cóncavas están cubiertas por pequeñas perforaciones u
hoyuelos, en tanto que las caras exteriores o convexas están alisadas y
ocasionalmente presentan decoraciones de pintura roja.161
158
Matos Moctezuma, Eduardo, “Mesoamérica”, en: Historia antigua de México, Vol. 1, Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (coord.), INAH, IIA-UNAM, México, 2000, pp. 110. 159
Cfr. Grove, David, Olmec altars and myths”, en: Archaeology, vol. 26, 1973, pp. 128-135. 160
Op. Cit. McClung de Tapia y Zurita Noguera, 2000, pp. 285. 161
Cfr. Brush, Charles F., “Pox Pottery: Earliest identified Mexican ceramic”, en: Science, Vol. 149, 1965, pp. 194-195. [En línea] JSOTR. Copyright© 2000-2013. [Ref. 5 de Abril del 2013] Disponible en Web: http://www.clas.ufl.edu/users/dcgrove/mexarchreadings/pox.pdf
Alberto Ortiz Brito
99
Posteriormente otro complejo cerámico aparece en el valle de Tehuacán
durante el año 2300 a.C. el cual ha sido nombrado como “Purrón”. La cerámica
Purrón se compone principalmente de tecomates y ollas de cuellos largos cuyas
caras exteriores presenta pequeños hoyuelos como única decoración. Es por tales
motivos que MacNiesh et. al. señalan una relación entre el complejo cerámico del
Valle de Tehuacán y el Pox de Puerto Marqués162 que implica, en palabras de
Brush, “the existence of an extremely ancient horizon of closely interrelated
cultures”.163
Debido a que la cerámica Pox y Purrón constituyen complejos cerámicos bien
desarrollados que aparecieron repentinamente en el territorio mesoamericano sin
ningún antecedente de una etapa incipiente o embrionaria, MacNeish et. al.
argumentaron que posiblemente los complejos cerámicos de Puerto Marqués y del
Valle de Oaxaca son producto de la transmisión o difusión de la alfarería de Puerto
Hormiga, Colombia, la cual se caracteriza por tener una imperfecta cocción,
desgrasante de fibras orgánicas y carente de decoración.164
Tomando en cuenta la punta de proyectil Cola de pescado encontrada en la
cueva de Los Grifos así como de la presencia del cacao y yuca en la cueva de
Santa Marta y San Andrés, la difusión de la alfarería a partir de grupos
sudamericanos no parece del todo errónea, sin embargo, aún faltan más pruebas
que lo confirmen. Sin importar de que dicha hipótesis sea cierta o no, es un hecho
que las similitudes entre los complejos cerámicos Pox y Purrón advierten,
nuevamente, la interacción entre grupos mesoamericanos igualitarios a nivel
general o interregional, establecida al parecer desde tiempos arcaicos.
Si bien tal interacción interregional constatada a través de los restos cerámicos
durante los años 2500 a 2300 a.C. no parece tan clara, a mi parecer ésta se
vuelve mucho más evidente en el milenio siguiente. En un lapso de tiempo que va
del 1600 a 1500 a.C. comienza a aparecer, en sincronía con el establecimiento de
162
Cfr. MacNeish, Richard S., Peterson, Frederick A. y Kent V. Flannery, “The prehistory of the Tehuacan Valley”, Vol. III, Robert S. Peabody Foundation, University of Texas Press, Austin y Londres, 1970, pp. 24-25. 163
Op. Cit. Brush, 1965, pp. 195. 164
Cfr. Op. Cit. MacNeish et al, 19070, pp. 25.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
100
aldeas permanentes, nuevos complejos cerámicos tales como el Espiridión en el
valle de Oaxaca,165 el Barra en el Soconusco166 y el de El Manatí en la Costa del
Golfo.167 Al igual que el Pox y Purrón, estos tres complejos cerámicos se
caracterizan por ser tecomates en tanto que la cerámica Barra y la de El Manatí no
solo tienen similitudes en sus formas, sino también en su decoración acanalada
que simula una calabaza.168
Durante el mismo período de tiempo anteriormente mencionado, El Manatí fue
lugar del depósito de numerosos objetos exóticos tales como finas hachas,
cuentas de piedra verde y pelotas de hule, colocados de forma dispersa y sin
ningún orden en el fondo de un manantial que brota de un cerro. Debido a que no
se registró evidencia alguna de actividades domésticas, Rodríguez M. y Ortiz
Ceballos suponen que dichos objetos eran ofrendas; lo cual les llevó a proponer
que El Manatí fue un espacio sagrado en “donde se efectuaron exclusivamente
ceremonias religiosas”.169 De tal manera, El Manatí es por el momento el
testimonio más temprano del surgimiento de actividades públicas y rituales,
correspondientes a un incipiente aparato cosmológico el cual parece estar
asociado al agua y los cerros.
165
Cfr. Winter, Marcus, “Los Altos de Oaxaca y los olmecas”, en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A., México, 1994, pp. 129-141. 166
Cfr. Clark, John E., “Antecedentes de la cultura olmeca”, en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A., México, 1994, pp. 31-41. 167
Cfr. Ortiz Ceballos, Ponciano, Rodríguez M., Ma. Del Carmen y Alfredo Delgado C., Las investigaciones arqueológicas en el cerro sagrado Manatí, UV, INAH, Xalapa, Ver., 1997, pp. 106-128. 168
Cfr. Ibid.: ver los tipos cerámicos Café pulido acanalado y Rojo acanalado, pp. 109-110 y 116-118. 169
Rodríguez M., María del Carmen y Ponciano Ortiz Ceballos, “Los asentamientos olmecas y preolmecas de la cuenca baja del río Coatzacoalcos, Veracruz”, en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo II, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 454.
Alberto Ortiz Brito
101
Asimismo, la presencia en El Manatí de objetos hechos de piedras verdes
como la jadeíta, parece indicar nuevamente la interacción e intercambio a nivel
interregional dentro de Mesoamérica ya que dicha materia prima es alóctona de la
Costa del Golfo. Los yacimientos de jadeíta que se sabe fueron explotados en
tiempos del Formativo mesoamericano se encuentran en Guerrero y
Guatemala;170 debido a que los complejos cerámicos de la Costa del Golfo y del
Soconusco presentan notables similitudes, probablemente fue el yacimiento de
Guatemala de donde provenían las hachas ofrendadas en el manantial de El
Manatí. Así pues, parece ser que las piedras verdes fueron de las primeras
materias primas importadas que adquirieron un transcendental valor simbólico
puesto que fueron indispensables para la fabricación de objetos sacros (hachas
votivas) destinados a ser ofrendados, los cuales, según Taube, simbolizan
mazorcas de Maíz.171
En seguida de estos eventos y a partir del año 1500 al 1200 a.C., se fundan en
la mayoría de las regiones de Mesoamérica las primeras aldeas permanentes,
suceso que pone fin a la vida sedentaria y marca el establecimiento en el 170
Cfr. Seitz, R., et. al. “Olmec blue and Formative jade sources: new discoveries in Guatemala”, en: Antiquity, vol. 75, num. 290, 2001, pp. 687-688. 171
Cfr. Op. Cit. Taube, 1996a, pp. 42-50.
Imágenes 10 y 11. Artefactos ofrendados en El Manatí. Tomada de: Ortiz Ceballos y Rodríguez, 1992.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
102
superárea de diversas familias lingüísticas como son: la Oaxaqueña, la Mixe-
Zoque, la Maya, la Otopame, la Chinanteca, etc. Así pues, en el altiplano de
México tenemos a Zohapilco-Tlapacoya y Tlatilco,172 en los valles de Oaxaca a
Tierras Largas y posteriormente a San José Mogote,173 en el Soconusco a Paso
de la Amada174 y en la costa sur del Golfo a San Lorenzo.175 Es el último
asentamiento referido el que alcanzará en etapas posteriores un amplio desarrollo
y complejidad, que le permitirá desempeñar un papel preponderante dentro del
sistema de interacción e intercambio del Formativo mesoamericano tanto a nivel
regional como a nivel interregional.
En cada uno de estos asentamientos, que en un principio consistían en
pequeñas aldeas igualitarias, ocurrió un proceso de desarrollo en el que varios
aspectos sociales, políticos, religiosos y económicos aumentaron de complejidad;
circunstancia que produjo la institucionalización de tales componentes culturales y
que más tarde propiciaría la instauración de cacicazgos, es decir, sociedades
jerarquizadas. Es así como en San José Mogote se construyeron obras públicas
tales como edificios no residenciales de carácter ritual, denominados por Joyce y
Flannery como “Casa de los hombres”.176 Asimismo, en Paso de la Amada se
erigió una inusual estructura habitacional de grandes dimensiones, que según
Clark “probablemente era la residencia de la familia de un gran señor o de un jefe
de clan”.177 Por último, en El Manatí las ceremonias religiosas continuaron
efectuándose, solo que en esta ocasión las hachas de piedras importadas fueron
colocadas de acuerdo a dos patrones conceptuales: en un eje norte-sur y en forma
de pétalos de flor.178
Por otra parte, aunque en los complejos cerámicos continuó el predominio de
vasijas tipo tecomate, estos se diversificaron tanto en formas como en decorados.
172
Cfr. Grove, David C., “La zona del Altiplano central en el Preclásico”, en: Historia antigua de México, Vol. 1, Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (coord.), INAH, IIA-UNAM, México, 2000, pp. 511-540. 173
Cfr. Op. Cit. Marcus y Flannery, 2001, pp. 87-107. 174
Cfr. Op. Cit. Clark y Pye, 2006, pp. 8-11. 175
Cfr. Op. Cit. Coe y Diehl, 1980. 176
Cfr. Op. Cit. Joyce y Flannery, 2001, pp. 100-102. 177
Op. Cit. Clark, 1994, pp. 35. 178
Cfr. Op. Cit. Ortiz Ceballos, Rodríguez M. y Delgado C., 1997.
Alberto Ortiz Brito
103
Además, la alfarería comenzó a utilizarse para la elaboración de objetos no
utilitarios como son las figurillas. Si bien cada asentamiento creó sus propios tipos
de cerámicas y figurillas, algunas de estas manifestaciones culturales estaban
presentes en varias regiones de Mesoamérica. De este modo, se observa en el
ámbito interregional una tendencia por elaborar figurillas de mujeres desnudas así
como cajetes, jarras y platos con decoración rojo sobre bayo, borde con pintura
roja, estampado de mecedora y cocción diferencial.
Tal y como indican Joyce y Flannery, el estilo rojo sobre bayo está
ampliamente esparcido en la parte oeste de Mesoamérica (Altiplano de México,
Valle de Tehuacán y Valle de Oaxaca) mientras que el estilo estampado de
mecedora predomina en el este de la superárea (Costa del Golfo y Soconusco de
Chipas).179 De acuerdo con Grove, la amplia distribución de tales complejos
cerámicos entre diversas sociedades de Mesoamérica constituye la evidencia “de
la difusión de ideas, creencias y preferencias estilísticas por encima de límites
regionales, étnicos y lingüísticos”.180
179
Cfr. Op Cit. Joyce y Flannery, 2001, pp. 102. 180
Op. Cit. Grove, 2000, pp. 517.
Mapa 3. Límites de los estilos cerámicos del Formativp Temprano. Tomado de: Marcus y Flannery, 2001.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
104
Esta clara difusión de ideas es coetánea con el sistema de intercambio en el
que además de las piedras verdes se incorporó un nuevo producto: la obsidiana.
De tal manera, esta piedra vítrea comenzó a ser utilizada en pocas cantidades en
asentamientos situados a cientos de kilómetros de los yacimientos explotados.
Durante la fase Tierras Largas, San José Mogote importó obsidiana proveniente
de Otumba (Edo. de México);181 en la fase Locona, Paso de la Amada extrajo
obsidiana de Tajumulco y El Chayal (Guatemala);182 y en las fases Ojochi y Bajío,
San Lorenzo aprovecho los yacimientos de Guadalupe Victoria, Pico de Orizaba
(Puebla y Veracruz) y El Chayal.183
En el tiempo que corresponde a las fases antes mencionadas, el sistema de
interacción e intercambio consistía en un “patrón típico de las sociedades
aldeanas autónomas, en el que cada familia puede tener socios comerciales,
parientes políticos, amigos o parientes ficticios en las regiones vecinas”.184 Aunado
a ello, López Austin menciona que la normalización del sistema de intercambio
produjo “intrincados códigos, vehículos y mecanismos para mantener y reproducir
los vínculos entre las diversas unidades políticas, así como para resolver los
constantes conflictos surgidos del trato”.185 Es por ello que a partir del año 1200
a.C. uno de los principales cambios de dicho sistema fue el surgimiento de la
jerarquía y de la aparición de las primeras sociedades “protagonistas” de
Mesoamérica.
A este período de tiempo corresponde la creación de uno de los primeros
sistemas representacionales de Mesoamérica: El denominado “Olmeca”. Dicho
sistema representacional es resultado de la materialización de una cosmovisión
ligada, al parecer, con las ceremonias religiosas efectuadas en El Manatí desde el
año 1600 a.C. Prueba de ello es la incorporación a las ofrendas de hachas de
181
Cfr. Op. Cit. Joyce y Flannery, 2001, pp.103. 182
Cfr. Op. Cit. Clark y Pye, 2006, pp. 15-16. 183
Cfr. Cobean, Robert H. et al, “Obsidian trade and San Lorenzo Tenochtitlan”, en: Science, Vol. 174, 1971, pp. 666-671. [En línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web: http://www.sciencemag.org/content/174/4010/666.extract 184
Op. Cit. Joyce y Flannery, 2001, pp. 103. 185
Op. Cit. López Austin, 2001, pp. 49.
Alberto Ortiz Brito
105
piedras verdes, de entierros humanos y numerosos bustos antropomorfos de
madera labrados al más puro estilo olmeca durante el 1200 a.C.186
No obstante, los bustos antropomorfos de madera no son las únicas evidencias
del surgimiento y utilización de las representaciones olmecas. Tal y como dice
Paradis, el sistema representacional olmeca se propagó en todas las regiones a
través de “las redes del sistema de intercambio que existía desde siglos antes”,187
cuya amplia aceptación y transmisión “se debían tal vez a que se trataba de una
primera codificación visual coherente, si bien muy general, de creencias
ampliamente compartidas en Mesoamérica”.188
Así pues, a medida de que el sistema de intercambio se intensificaba y nuevos
productos eran comerciados (mineral de hierro y conchas marinas), varios
asentamientos de distintas regiones como por ejemplo Tlatilco (Altiplano de
México), San José Mogote (Oaxaca), San Lorenzo (Costa del Golfo) y Cantón
Corralito (Soconusco de Chiapas), compartían tradiciones cerámicas cuyas
similitudes ya no estaban basadas por sus formas y decorados, sino por el
grabado de figuras abstractas que simbolizan mitológicos seres sobrenaturales:
estos son los denominados “were-jaguar” y el “monstruo de la tierra” o “dragón
olmeca”. Igualmente, dentro de las figurillas de barro, el tipo “Baby Face”, el cual
ha sido catalogado como olmeca, comenzó a ser elaborado en toda el superárea.
Si bien durante el Formativo Temprano la cerámica con motivos olmecas y las
figurillas “Baby Face” estaban ampliamente distribuidas por toda Mesoamérica,
“monumental stone sculptures with Olmec themes were carved only on the
southern Gulf Coast, notably at San Lorenzo and a few other sites immediately
surrounding it”.189 De tal manera, San Lorenzo fue uno de los primeros
asentamientos jerarquizados de Mesoamérica cuyo poderío y potestad se vio
expresado en la erección de monumentales esculturas tridimensionales de piedra
186
Cfr. Op. Cit. Ortiz Ceballos, Rodríguez M. y Delgado C., 1997. 187
Op. Cit. Paradis, 1990, pp. 38. 188
Op. Cit. Pohorilenko, 2008, pp. 86. 189
Op. Cit. Lesure, 2004, pp. 77.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
106
basáltica así como en la realización de obras arquitectónicas, que consistieron en
la nivelación y terrazeado de la gran meseta sobre la que estaba el sitio.190
Este asentamiento fue fundado sobre el promontorio más alto de la cuenca
baja del río Coatzacoalcos, el cual aparte de brindar protección de las tierras bajas
inundables, funcionó como el nodo primario de un sistema político-administrativo
sumamente estratificado. Según Symonds et al, dicho sistema estaba basado en
el dominio centralizado de las vías de transporte e intercambio de la región, para
lo cual colocaron sitios secundarios y terciarios en las principales confluencias
fluviales.191 De esta manera, la red hidrológica que se componía de los ríos
Coatzacoalcos y Chiquito al igual que de otros ríos y arroyos secundarios tales
como El Tatagapa, El Gato, El San Antonio, El Calzadas y El Julie, estaban
controlados por los asentamientos de Loma del Zapote, Estero Rabón,
Tenochtitlán y El Remolino.
De acuerdo con Symonds et. al., tales asentamientos que componían el
“Hinterland” de San Lorenzo, estaban integrados o cohesionados por las
instituciones políticas y religiosas del centro primario.192 Es por ello que la
presencia de esculturas olmecas de piedra en centros secundarios y terciarios,
indica “la implantación de jerarquías político-religiosas en esos lugares”,193 y que
por consiguiente fueron empleadas “para extender y controlar la jurisdicción del
centro”.194
Así pues, de ser una aldea en vías de desarrollo, San Lorenzo se posicionó
como el centro regional de las inmediaciones de la cuenca baja del río
Coatzacoalcos, para lo cual el sistema representacional olmeca fue una
herramienta sumamente indispensable ya que no le fue favorable únicamente para
ejercer un control preponderante dentro de su “Hinterland”, sino también en las
demás regiones de Mesoamérica.
190
Cfr. Op. Cit. Symonds et. al., 2002. 191
Cfr. Op. Cit. Symonds, Cyphers y Lunagómez, 2002, pp. 62-88. 192
Cfr. Ibid.: pp. 86. 193
Ibid.: pp. 73. 194
Ibid.: pp. 84.
Alberto Ortiz Brito
107
San Lorenzo era un asentamiento complejo con un gran poderío político,
económico y religioso cuya elite o clase dominante importó bienes suntuosos, que
aparte de tener una función específica, reflejaban el estatus y opulencia de sus
propietarios. Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta sí la mayoría de estos
bienes fueron importados como materia prima o como producto terminado, es un
hecho indudable que durante el 1200 a.C. San Lorenzo obtuvo el basalto del Cerro
Cintepec ubicado en Los Tuxtlas;195 obsidiana de Pachuca, Altotonga (Veracruz),
Guadalupe Victoria y de El Chayal;196 Magnetita y hematita de Oaxaca;197 ilmenita
de Chiapas;198 piedras verdes de Guatemala así como mica, conchas marinas,
jaspe y sílex.199
Para la obtención de tales productos, San Lorenzo interactuó con
asentamientos distantes algunos de los cuales controló en gran medida, lo que
ocasionó un intercambio o comercio unilateral y restrictivo. Así, mientras que los
espejos de magnetita elaborados al parecer en San José Mogote presentan una
distribución equitativa en varias regiones de Mesoamérica, los bloques
multiperforados de ilmenita de Mirador-Plumajillo fueron fabricados “specifically for
export to the Gulf Coast”.200 Igualmente, debido a la restrictiva presencia en el
“Hinterland” de San Lorenzo de esculturas olmecas de piedra basáltica, dicho sitio
pudo haber ejercido un dominio considerable sobre Laguna de los Cerros, el cual
poseía un taller de monumentos (Llano del Jícaro) que explotaba el yacimiento del
cerro Cintepec.201
195
Cfr. Willians, Howel y Robert F. Heizer, “Sources of rocks used in olmec monuments”, en: Sources of Stones Used in Prehistoric Mesoamerican Sites, Contributions of the University of California research facility, Vol. 1, University of California, Berkeley, 1965, pp. 1-39. [En línea] The Regents of the University of California. Copyright© 2005. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web: http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/anthpubs/search?all=&volume=1&journal=4&item=2 196
Cfr. Op. Cit. Cobean, 1971. 197
Cfr. Op. Cit. Joyce y Flannery, 2001, pp. 121. 198
Cfr. Agrinier, Pierre, “Mirador-Plumajillo, Chiapas, y sus relaciones con cuatro sitios del horizonte olmeca en Veracruz, Chipas y la costa de Guatemala”, en: Arqueología, Núm. 2, Revista de la dirección de Arqueología del INAH, 1989, pp. 19-36. 199
Cfr. Op. Cit. Symonds, Cyphers y Lunagómez, 2002, pp. 82-83. 200
Op. Cit. Lesure, 2004, pp. 82. 201
Cfr. Gillespie, Susan D., “Llano del Jícaro: An olmec monument workshop” en: Ancient Mesoamerica, volumen 5, Cambridge University Press, pp. 231-242. [En línea] Cambridge Journals Online. Copyright©
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
108
Si bien San Lorenzo contaba con una vasta cantidad de excedentes
alimenticios e importantes materias primas de la región (Chapopote, hule y
animales exóticos) que podía ofrecer a cambio de los productos importados,
parece ser que el sistema representacional olmeca plasmado en cerámica fue el
principal elemento exportado. Como ya hemos mencionado, durante el lapso de
tiempo correspondiente al esplendor de San Lorenzo (1200-900 a.C.), existía una
amplia distribución a nivel interregional de un complejo cerámico que se
caracterizaba por las representaciones del “were-jaguar” y el “dragón olmeca”. Por
medio del análisis instrumental de activación de neutrones (INAA en inglés)
efectuado en cerámicas con motivos olmecas, Jeffrey P. Blomster comprobó que
asentamientos como Tlapacoya (Altiplano de México), San José Mogote,
Etlatongo (Valle de Nochixtlán), Laguna Zope (Istmo de Tehuantepec) y San Isidro
(depresión central de Chipas) importaron cerámica olmeca de San Lorenzo al
mismo tiempo que fabricaron sus propias vasijas olmecas.202 Asimismo, Cheetham
realizó pruebas INAA en Cantón Corralito (Soconusco de Chiapas) y obtuvo los
mismos resultados los cuales le sirvieron como fundamento para calificar a dicho
sitio como un enclave de San Lorenzo.203
Así pues, debido a las cualidades de relación y expresión señaladas por
Panico, el sistema representacional olmeca fue una herramienta trascendental,
con la que aparte de establecer relaciones políticas-religiosas con los demás sitios
que participaban en el sistema normal de interacción e intercambio, San Lorenzo –
dicho en palabras de López Austin – aceleró los procesos de homogeneización en
Mesoamérica.204 Para tal empresa San Lorenzo utilizó como principales soportes
del sistema representacional olmeca: el basalto y el barro.
1994. [Ref. 8 de Junio del 2012] Disponible en Web: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1846168 202
Cfr. Blomster, Jeffrey P., “Olmec pottery production and export in ancient Mexico determined through elemental analysis”, en: Science, Vol. 307, 2005, pp.1068-1072. [En línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web: http://www.sciencemag.org/content/307/5712/1068.full?sid=109cc9d6-30e3-4b2b-8704-644ea9fea73c 203
Cfr. Op. Cit. Cheetham, 2010. 204
Cfr. Op. Cit. López Austin, 2001, pp. 49.
Alberto Ortiz Brito
109
El primero de ellos fue desplegado dentro de la Costa del Golfo y al parecer fue
el más costoso y preciado. Para la extracción del basalto la clase dominante de
San Lorenzo tuvo que movilizar la cantidad suficiente de mano de obra para
trasladar los pesados bloques de piedra desde el cerro Cintepec. En este recorrido
de aproximadamente 60 km. de distancia, Laguna de Los Cerros parece haber
funcionado como un punto de estratégico en el que se hacían los preparativos
pertinentes para transportar el basalto hasta la gran meseta de San Lorenzo, en
donde era esculpido, reciclado y reutilizado en un taller escultórico que por su
cercanía con una lujosa casa-habitacional de la elite (“el palacio rojo”), Cyphers ha
propuesto que dichas actividades estaban directamente coordinadas por la clase
dominante.205
205
Cfr. Cyphers, Ann, “From Stone to symbols: Olmec art in social context at San Lorenzo Tenochtitlán” en: Social Patterns in Pre-Classic Mesoamerica, David C. Grove y Rosemary A. Joyce (Eds.), Dumbarton Oaks research an collection, Washington D.C., 1993, pp. 155-181.
Imagen 12. Cerámica Calzadas Carved exportada por San Lorenzo. Tomada de: Cheetham, 2010.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
110
Es por tales motivos que la presencia de esculturas de piedra basáltica en
asentamientos secundarios del “Hinterland” de San Lorenzo e incluso en Laguna
de Los Cerros, se deba, tal vez, al patrocinio por parte del centro regional. No
obstante, sin importar que haya sido una actividad independiente o subordinada, la
presencia de esculturas olmecas con temas similares en asentamientos
secundarios de la Costa del Golfo indica la adscripción al sistema político-religioso
imperante del Formativo Temprano.
Con respecto al segundo soporte, la cerámica con motivos los “were-jaguar” y
“monstruo de la tierra” es la que indica la propagación y adscripción al sistema
político-religioso olmeca por parte de asentamientos fuera de la Costa del Golfo.
No obstante, la influencia de dicho sistema no tuvo el mismo impacto en todas las
regiones de Mesoamérica las cuales desarrollaron manifestaciones culturales
independientes a las olmecas; ejemplo de ello es San José Mogote en Oaxaca,
Tlatilco en el altiplano de México y Ceibal en el Petén guatemalteco; este último
asentamiento posee la evidencia más temprana del complejo arquitectónico de
filiación maya denominado “Grupo-E” fechado en el año 1000 a.C. Asimismo,
Blomster argumenta que “while this interaction may have had a transformative
effect on the local population of the Mazatán region, the impact in the Nochixtlán
Valley appears to be substantially different and less profound”. Esta variación del
grado de influencia de San Lorenzo mencionado por Blomster es más evidente si
tomamos en cuenta que, en Oaxaca el único elemento característico de lo olmeca
es la cerámica con los motivos “were-jaguar” y el “monstruo de la tierra”, en tanto
que en Mazatán así como en otras regiones de Chiapas, aparte contar con este
tipo de alfarería adoptaron algunas ceremonias y ritos distintivos olmecas.
Alberto Ortiz Brito
111
Un ejemplo de lo anteriormente señalado es el ofrendamiento de hachas de
piedras verdes. Esta actividad religiosa reportada por primera vez en El Manatí,
fue incorporada a las tradiciones y costumbres del asentamiento de Cantón
Corralito en donde las hachas de piedras verdes fueron encontradas en contextos
de entierros mortuorios.206 Tomando en consideración que durante el Formativo
Temprano varios de los asentamientos chiapanecos con rasgos olmecas, como
San Isidro, están ubicados en la cuenca del río Grijalva, la ruta comercial y de
influencia olmeca del sureste de Mesoamérica pudo seguir el cauce del río
Grijalva.
Así pues, San Lorenzo fue el principal asentamiento protagonista del Formativo
Temprano, a partir del cual se transmitió y propagó a nivel local, regional e
interregional la cosmovisión olmeca y fue el primero en tallar monumentales
esculturas tridimensionales de piedra con lo cual dio inicio a la tradición escultórica
olmeca. Era tanta su influencia y hegemonía que cuando entró en decadencia
206
Cfr. Jaime-Riverón, Olaf, “Olmec greenstone in Early Formative Mesoamérica: Exchance and process of production”, en: Ancient Mesoamérica, Vol. 21, 2010, pp. 123-133. [En línea] Cambridge Journals Online. Copyright© 2010. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7907850
Imágenes 13 y 14. Izquierda: Ofrenda de El Manatí. Derecha: Ofrenda de Cantón Corralito. Tomada de: Jaime-Riverón, 2010.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
112
también lo hicieron los sitios y rutas de intercambio que estaban bajo su
jurisdicción. Asimismo, la caída de San Lorenzo como centro regional fomentó el
florecimiento de nuevos asentamientos quienes aparte de reestructurar el sistema
de intercambio y las relaciones de poder, reconfiguraron el aparato ideológico
imperante, lo cual se vio reflejado en sus esculturas talladas.
4.3. El Formativo Medio
De acuerdo con Symonds et. al., la caída de San Lorenzo como centro regional de
la costa sur del Golfo ocurrió entre los años 900 y 800 a.C., acontecimiento que es
contemporáneo con el aumento de complejidad y poderío de La Venta.207 Es por
tal motivo, que el primer suceso referido parece haber sido una de las principales
causas que posibilitaron el ascenso de La Venta como el nuevo centro regional de
la Costa del Golfo, el cual preservó y continuó con la tradición olmeca.
De tal manera este nuevo asentamiento protagonista del Formativo Medio talló
esculturas no solo con las mismas formas y dimensiones monumentales de San
Lorenzo, sino también con los mismos temas. Esta circunstancia parece indicar
que aparte de la transmisión de determinados conceptos y temas, los
monumentos del antiguo centro regional sirvieron como prototipos para los de La
Venta, lo cual manifiesta un intento por reestablecer el sistema político-religioso y
reimplantar las jerarquías imperantes.
Además del sistema representacional olmeca, La Venta retomó de San
Lorenzo otros elementos culturales, es por ello que entre ambos asentamientos
existen similitudes que no abarcan solamente la religión y escultura sino también
la selección de su entorno natural. Así pues al igual que San Lorenzo, los
habitantes de La Venta se establecieron en un promontorio elevado rodeado por
ríos, sin embargo, este solo sobresale a 20 m. del resto de la superficie baja que
caracteriza a la región, lo cual no favorecía del todo el control visual del entorno. A
pesar de ello, estaban reguardados de las inundaciones, disponían de tierras
207
Cfr. Op. Cit. Symonds et al, 2002, pp. 85-88.
Alberto Ortiz Brito
113
fértiles inundables aptas para la agricultura y contaban con una red hidrológica
que posiblemente utilizaron como vías de transporte y comunicación.
Dentro de dicha red hidrológica, existían asentamientos secundarios y
terciarios cuyas esculturas con rasgos olmecas señalan al parecer su adscripción
al sistema político-religioso de La Venta; circunstancia que recuerda a la
estructura organizacional implantada en el “Hinterland” de San Lorenzo. De esta
forma algunos de los sitios que integraron el área de sostenimiento de La Venta
fueron: Isla Alor,208 San Andrés,209 Los Soldados, Arroyo Sonso y Arroyo
Pesquero.210 Mención propia merece el sitio Arroyo Pesquero que durante el
Formativo Medio, al igual que El Manatí, funcionó como un espacio sagrado en
donde se ofrendaron objetos de piedras verdes en cuerpos de agua.
Por otro lado, La Venta cuenta con el mismo sistema de canales de agua
presente en San Lorenzo que consiste en un conjunto de bloques de basalto en
forma de “U”. En ambos asentamientos dichos canales de agua fueron colocados
junto a varios monumentos en espacios restringidos a los cuales probablemente
solo tenían acceso individuos con un estatus elevado.211 Esto parece indicar que
el agua fue un recurso de primaria importancia para los habitantes de San
Lorenzo, quienes desarrollaron un sistema de captación, abastecimiento y
distribución del vital líquido el cual fue transmitido e implementado por los
habitantes de La Venta.
208
Cfr. González Lauck, Rebecca, “Investigaciones arqueológicas en la “Isla” Alor: un sitio en el área de sostenimiento de La Venta, Tabasco”, en: Arqueología, núm. 26, Revista de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, México, 2001, pp. 3-14. 209
Cfr. Pohl, Mary, “Olmec civilization at San Andrés, Tabasco, México”, FAMSI, 2005, [En línea] FAMSI. Copyright© 2010. [Ref. 8 de Junio del 2012] Disponible en Web: http://www.famsi.org/reports/01047/01047Pohl01.pdf 210
Cfr. Lunagómez Reyes, Roberto, “Los olmecas: sus predecesores y sucesores”, en: Culturas del Golfo, Ladrón de Guevara, Sara (ed.), INAH, Jaca Book, 2012, pp.29-51. 211
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 1993. Y Heizer, Robert F., et al, “The 1968 investigations at La Venta” en: Contributions of the University of California Archaeological Research Facility, California, 1968, Num. 5, pp. 127-154. [En línea] The Regents of the University of California. Copyright© 2005. [Ref. 2 de Mayo del 2012] Disponible en Web: http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/anthpubs/search?all=&volumeid=285&item=1
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
114
Mapa 4. Yacimientos de piedra utilizados durante el Formativo Temprano, Medio y Tardío. Tomado de: Williams y Heizer, 1965.
Mapa 5. Yacimientos de obsidiana utilizados durante el Formativo Temprano, Medio y Tardío. Tomado de: Pool y Ortiz Ceballos, 2008.
Alberto Ortiz Brito
115
Con respecto al sistema de interacción e intercambio del Formativo Medio, La
Venta también desempeñó un papel protagónico ya que acaparó productos como
el basalto, piedras verdes, obsidiana y minerales de hierro obtenidos al parecer de
los mismos yacimientos que San Lorenzo explotó. No obstante, el nuevo centro
rector de la cosa del Golfo estableció nuevas redes de intercambio y relaciones
políticas y comerciales, es por ello que aparte del preciado basalto del cerro
Cintepec dicha piedra fue extraída de Roca Partida y Chinameca, Veracruz; de
Niltepec, Oaxaca y del volcán El Chichonal, Chiapas;212 la diversificación de los
lugares de extracción del basalto pudo restar importancia dentro del sistema de
intercambio a Laguna de los Cerros, asentamiento el cual controlaba los campos
de basalto del cerro Cintepec. Asimismo, aparte de los yacimientos de Pachuca,
Altotonga y de El Chayal, La Venta importó obsidiana de nuevos lugares como son
Tajamulco y San Martín Jilotepeque (Guatemala) en tanto que el yacimiento de
Guadalupe Victoria dejó de ser explotado.213
Si bien La Venta fue el sucesor de San Lorenzo y el heredero de la
cosmovisión olmeca, este nuevo asentamiento protagonista del Formativo Medio
aparte de conservar el acervo cultural recibido, hizo activa la cualidad de progreso
de la tradición mencionada por Herrejón, la cual abarcó el ámbito interregional.214
Así pues, según Lesure, “by the Middle Formative, clear Olmec iconography
typically disappeared from ceramics and became most common on objects with
much more restricted distributions”.215 Aunado a esto, Pohorilenko argumenta que
a partir del 700 a.C., nuevos elementos morfológicos, estilísticos e iconográficos
son incorporados al sistema representacional olmeca, el cual comienza a ser
ampliamente plasmado en relieve y en esculturas portátiles.216
212
Cfr. Op. Cit. Williams y Heizer, 1965. 213
Cfr. Pool, Christopher A., y Ortiz Ceballos, Ponciano, “Tres Zapotes como centro olmeca: nuevos datos”, en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo II, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 425-443. Ver figura 8 del artículo. 214
Cfr. Op. Cit. Herrejón, 1994, pp. 142-143. 215
Op. Cit. Lesure, 2004, pp. 82. 216
Cfr. Pohorilenko, Anatole, “The structure and periodization of the Olmec representational system, Tesis Doctoral, The Department of Anthropology of the Tulane University, Luisiana, EUA, 1990a, pp. 1281-1296.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
116
De tal manera, a parte del labrado de esculturas tridimensionales, en La Venta
el sistema representacional olmeca incrementó su aplicación, por medio de altos y
bajos relieves, en bloques rectangulares comúnmente denominados “estelas” así
como en diversos objetos de piedras verdes. Si bien en San Lorenzo la presencia
de objetos de piedras verdes con motivos olmecas es casi nula, en La Venta se
dispuso una buena cantidad de estos con la finalidad de ser ofrendados a
determinados individuos y entes. Asimismo, a diferencia de El Manatí, varias de
las hachas de Arroyo Pesquero contenían motivos olmecas, las cuales fueron
ofrendadas junto con otros objetos de piedras verdes tales como figurillas y
mascarones.
Parte de los nuevos elementos iconográficos incorporados al sistema
representacional durante el Formativo Medio, es un complejo icónico antropomorfo
compuesto el cual Taube ha identificado como una representación cefalomorfa a
la que llamó el “dios olmeca del maíz”.217 Con respecto a las ofrendas de piedras
verdes, en La Venta se depositó una cantidad descomunal de bloques de
serpentina que formaban enormes mosaicos con unas figuras geométricas
abstractas nunca antes vistas. Estos mosaicos fueron colocados en el espacio
ritual y sagrado más importante de La Venta que finaliza al sur con la estructura C-
1, es decir, el complejo arquitectónico “A”. Con una forma cónica de más de 30 m.
de altura, la estructura C-1 parece simbolizar un cerro o montaña. Si bien la gran
meseta de San Lorenzo pudo ser concebida por sus habitantes como un cerro
sagrado, la estructura C-1 es una de las primeras obras arquitectónicas de
Mesoamérica de forma piramidal.218
Tal y como señala Lunagómez, otro fenómeno sobresaliente de los olmecas
del Formativo Medio “es sin duda la transición de la iconografía temprana hacia los
primeros registros de escritura”,219 que a mi parecer evidencia el progreso del
sistema representacional olmeca. Ejemplo de ello son los iconos contenidos en el
217
Cfr. Op. Cit. Taube, 1996b. 218
Cfr. Op. Cit. Heizer, 1968, pp. 9-40. 219
Op. Cit. Lunagómez, 2012, pp. 44.
Alberto Ortiz Brito
117
Monumento 13 de La Venta, en un sello de barro de San Andrés220 y en el bloque
de El Cascajal, Veracruz,221 del cual ha sido cuestionada su originalidad.
A medida que estos nuevos elementos eran incorporados al sistema
representacional y a la ideología olmeca, los felinos, los cuales eran los animales
mayormente retratados en San Lorenzo, dejaron de ser la especie predominante
de las esculturas de La Venta. Esta circunstancia ocurrió simultáneamente con el
aumento relativo de otras representaciones animales entre los que destacan los
reptiles, en particular los saurios y los ofidios.
Como ya hemos mencionado, esta serie de cambios acaecieron también a
nivel intrarregional y en cada región el grado de influencia varió
considerablemente. Así, representaciones olmecas en relieves fueron talladas en
sitios como San Miguel Amuco y Teopantecuanitlán en Guerrero;222 Chalcatzingo
en Morelos;223 La Yerbabuena y La Merced en Veracruz;224 y Tzutzuculi, Padre
220
Cfr. Pohl, Mary, et al, “Olmec origins of Mesoamerican writing”, en: Science, Vol. 298, 2002, pp. 1984-1987. [En línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web: http://www.sciencemag.org/content/298/5600/1984.abstract 221
Cfr. Rodríguez Martínez, Ma. del Carmen, et al, “Oldest writing in the New World”, en: Science, Vol. 313, 2006, pp. 1610-1614. [En línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web: http://www.sciencemag.org/content/313/5793/1610.short 222
Cfr. Martínez Don Juan, Guadalupe, “Los olmecas en el estado de Guerrero”, en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A., México, 1994, pp. 143-163. 223
Cfr. Grove, David C. y Angulo V., Jorge, “A catalog and description of Chalcatzingo’s monuments” en: Ancient Chalcatzingo, David C. Grove (Ed.), University of Texas Press, Austin, 1987, pp. 114-131. 224
Cfr. Castro Laínez, Evidey y Robert H. Cobean, “La Yerbabuena, Veracruz: un monumento olmeca en la región de Pico de Orizaba”, en: Arqueología, núm. 16, Revista de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, México, 1996, pp. 15-27. Y Rodríguez Martínez, Ma. del Carmen y Ponciano Ortiz Ceballos, “A
Imagen 15. Sello de barro de San Andrés. Tomada de: Pohl et al, 1984.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
118
Piedra, Pijijiapan y Xoc en Chiapas.225 Por otra parte las representaciones
olmecas talladas en esculturas portátiles de piedra verdes presentan una amplia
distribución que va desde Guerrero hasta Costa Rica.226
Tanto los relieves como las esculturas portátiles de los sitios antes
mencionados, contienen en su mayoría temas relacionados con el “dios olmeca
del maíz” o bien como elementos fitomorfos, identificados como plantas de maíz,
que en algunos casos son sostenidos por personajes a manera de insignias. Con
respecto a las representaciones de reptiles, los saurios están plasmados en
cerámica de La Chontalpa (región en la que se encuentra La Venta), en una figura
de barro de Tlapacoya227 y en numerosas estelas de Izapa.228
Si bien en Guerrero y Morelos los asentamientos de Teopantecuanitlán y
Chalcatzingo establecieron fuertes contactos con los grupos olmecas de la Costa
del Golfo, el Soconusco y la Depresión de Chipas son las regiones que muestran
una mayor influencia durante el Formativo Medio. Esto se hace evidente por los
numerosos asentamientos que poseen representaciones olmecas plasmadas en
diversos soportes así como por la práctica del ofrendamiento de hachas de
piedras verdes, actividad ritual distintiva de la Costa del Golfo. El asentamiento
chiapaneco del Formativo Medio que adoptó dicha actividad ritual fue San Isidro
en donde, al igual que en El Manatí, algunas de las hachas ofrendadas estaban
acomodadas siguiendo un eje norte-sur.229
Massive Offering of Axes at La Merced, Hidalgotitlán, Veracruz, México”, en: Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E. Pye (eds.), National Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New Haven ad London, 200o, pp. 75-93. 225
Cfr. Lowe, Gareth W., “Comunidades de Chiapas relacionadas con los olmecas”, en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A., México, 1994, pp. 113-127. 226
Cfr. Guthrie, Jill (ed.), The Olmec World: Ritual and Rulership, The Art Museum, Princeton University, New Jersey, ver catálogo del libro. 227
Cfr. Op. Cit. Joralemon, 1971, ver las figuras 93, 94, 95 y 96. 228
Cfr. Lowe, Gareth W., et al, Izapa: an introduction to the ruins and monuments, Papers of the NWAF, Núm. 31, NWAF, BYU, Utah, 1982. 229
Cfr. Lowe, Gareth W., Los olmecas de San Isidro en Malpaso, Chiapas, INAH/Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chipas-UNAM, México, 1998.
Alberto Ortiz Brito
119
A pesar de la influencia ejercida por La Venta hacia asentamientos de diversas
regiones, al igual que en el Formativo Temprano, varios de los asentamientos de
Formativo Medio desarrollaron manifestaciones culturales propias e
independientes a lo olmeca. De esta manera, tal y como señala Takeshi Inomata
et. al., a partir del 700 a.C. el complejo arquitectónico “Grupo-E” construido por
primera vez en Ceibal hacia el año 1000 a.C., comenzó a ser incorporado a la
traza urbana de varios sitios del Petén guatemalteco como son Tikal, Cival y
Nakbe.230 Además, de acuerdo con Clark y Hansen, durante el mismo período de
tiempo asentamientos chiapanecos con influencia olmeca tales como Chiapa de
Corzo, Mirador, La Libertad, San Isidro, Ocozocoautla y Tzutzuculi erigieron un
complejo arquitectónico semejante al “Grupo-E” al cual denominaron Patrón del
Formativo Medio de Chiapas (MFC).231 Coetáneo a la difusión de dichos
complejos arquitectónicos en San Isidro, “y paralelamente en muchas otras
regiones de Chiapas hubo una época plena de desarrollo transicional entre el
tecomate y la olla con cuello”,232 de tal manera la forma cerámica ancestral y
primordial de la alfarería del Formativo Temprano (el tecomate) dejó de ser la
predominante.
Igualmente, las regiones de Guerrero y Morelos son otro ejemplo del desarrollo
independiente de manifestaciones culturales. En este caso en Teopantecuanitlán,
Chalcatzingo y Zazacatla (Morelos) compartieron un sistema constructivo
totalmente ajeno al existente en la Costa del Golfo que consiste en muros
construidos con sillarejos segmentados por pares de lajas diagonales que integran
un nicho en forma de “V”.233
230
Cfr. Op. Cit. Inomata, 2013, pp. 469. 231
Cfr. Clark, John E. y Richard D. Hansen, “The architecture of early kingship: comparative perspectives on the origins of the maya royal court”, en: Royal courts of the ancient maya, Vol. 2, Inomata, Takeshi y Stephen D. Houston (ed.), Westview Press, 2001, pp. 1-45. [En línea]. Westview Press. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web: http://books.google.com.mx/books?id=8pRjZjKj_aoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&hl=en#v=snippet&q=MFC&f=false 232
Op. Cit. Lowe, 1998, pp. 55. 233
Cfr. Op. Cit. Martínez Don Juan, 1994. Y Op. Cit. Grove (ed.), 1987.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
120
A finales del Formativo Medio (400 a.C.), las manifestaciones culturales
regionales se intensificaron y diversificaron a medida que el protagonismo de La
Venta fue culminando y por consiguiente la influencia interregional y regional de la
cosmología olmeca disminuyó considerablemente. No obstante, la caída del centro
regional de la Costa del Golfo no produjo la desaparición por completo del sistema
representacional olmeca, ya que, sin alcanzar el alto grado de conciencia y
volición de los grupos olmecas de épocas posteriores, nuevos asentamientos del
Formativo Tardío tuvieron el interés de continuar con la tradición escultórica
olmeca que había iniciado en el ancestral sitio de San Lorenzo.
4.4. El Formativo Tardío
Debido a que el fin del protagonismo de la ideología olmeca en Mesoamérica
corresponde al Formativo Tardío (400-100 a.C.), se ha denominado a este período
de tiempo como “epiolmeca”. No obstante, pese a que el sistema político-religioso
imperante del Formativo Temprano y Medio estaba caducando a nivel
interregional, en la Costa del Golfo “the Olmec to Epi-Olmec transition marks a
time when the inhabitants of the western Olmec heartland successfully adapted
their Olmec traditions to the political and economic landscape of the Late
Formative Mesoamerican world”.234
De acuerdo con Pool, la caída de La Venta como centro regional de la Costa
del Golfo coincide con el florecimiento de Tres Zapotes, en donde además de la
presencia de esculturas con temas similares a los de San Lorenzo y La Venta, se
fabricó desde el Formativo Temprano hasta el Tardío cerámica de pasta negra y
con cocción diferencial. 235 Así pues, este es el principal asentamiento que muestra
la permanencia de grupos olmecas en la Costa del Golfo durante la etapa
epiolmeca.
234
Pool, Christopher A., “From Olmec to Epi-Olmec at Tres Zapotes, Veracruz, Mexico”, en: Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E. Pye (eds.), National Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New Haven ad London, 2000, pp. 137-154. 235
Cfr. Ibid.: pp. 149-151.
Alberto Ortiz Brito
121
A diferencia de San Lorenzo y La Venta, Tres Zapotes fue fundada sobre las
tierras altas del oeste del área nuclear olmeca y, en vez de extraer del cerro
Cintepec el basalto necesario para labrar sus esculturas, esta preciada materia
prima fue obtenida del cerro El Vigía el cual se encuentra a tan solo 10 km. del
sitio.236 Asimismo, la obsidiana procedente de los yacimientos guatemaltecos,
ampliamente utilizada en épocas anteriores por San Lorenzo y La Venta, dejó de
ser importada237 y los yacimientos de Guadalupe Victoria y Pico de Orizaba fueron
los más explotados por Tres Zapotes.238 Con respecto a las piedras verdes,
aunque estas continuaron siendo utilizadas para fabricar ornamentos, la actividad
ritual de ofrendamiento de hachas parece haber dejado de ser practicada.
Sin importar el lugar de procedencia, la demanda y adquisición de estos
productos mencionados fue mucho menor en Tres Zapotes que en sus
antecesores, quienes importaron una cantidad descomunal de basalto y piedras
verdes. Esta circunstancia, aunada con la modesta fuerza de trabajo, el tamaño de
las construcciones arquitectónicas y la extensión del asentamiento, sirvieron de
bases a Pool y Ortiz Ceballos para argumentar que “Tres Zapotes no fue un centro
mayor, como estos sitios enormes del este”,239 cuya jerarquía sociopolítica estuvo
mejor desarrollada.
De este modo, el minúsculo y limitado poderío de Tres Zapotes parece haber
sido un factor clave en la paulatina decadencia del sistema político-religioso
imperante en siglos anteriores ya que, si bien durante el Formativo Tardío dicho
asentamiento fue el participante predominante de la cadena de transmisión y
sucesión de la cosmovisión olmeca, Tres Zapotes no ejerció un papel protagónico
en el sistema de interacción e intercambio tanto a nivel regional como a nivel
interregional.
236
Cfr. Op. Cit. Williams y Heizer, 1965. Ver mapa 1. 237
Cfr. Hester, Thomas R., et al, “The Obsidian of Tres Zapotes, Veracruz, México”, en: Papers on Olmec and Maya Archaeology, Contributions of the University of California Archaeological Research Facility, Vol. 13, University of California, Berkeley, 1971, pp. 65-131. [En línea] The Regents of the University of California. Copyright© 2005. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web: http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/anthpubs/search?all=&volume=13&journal=4&item=3 238
Cfr. Op. Cit. Pool y Ortiz Ceballos, 2008, pp. 440. 239
Ibid.: pp. 442.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
122
Es así como, a partir del 400 a.C., diversos “Mesoamerican art styles in all
media had changed so much that Olmec ceases to be a helpful term”.240 Sin
embargo, tal y como señala Pohorilenko, muchos de estos nuevos estilos
incorporaron varios motivos iconográficos y componentes estructurales distintivos
del sistema representacional olmeca.241 Además, pese a los cambios acaecidos
como producto de la cualidad de progreso, en la Costa del Golfo la tradición
escultórica olmeca se mantuvo vigente por más tiempo, lo cual no implica
únicamente la adscripción y mantenimiento de un sistema político-religioso
ancestral, sino también manifiesta, basándonos en los postulados de Herrejón, la
prolongación de un grupo social a través del tiempo.242
A parte de las de Tres Zapotes, algunas de las esculturas olmecas que
parecen haber estado vigentes en la Costa del Golfo durante el Formativo Tardío
son: el trono de El Marquesillo,243 el monumento 6 de Piedra Labrada244 y el
monumento de Los Laureles.245 Estas dos últimas esculturas mencionadas se
encuentran en la parte noreste de Los Tuxtlas, zona que, tomando como base el
análisis cerámico efectuado por Dafne Agüero Tepetla,246 parece haber
participado en la cadena de transmisión y sucesión de la tradición escultórica
olmeca hasta el Formativo Tardío. Fuera de la Costa del Golfo, las regiones en las
que se hallan esculturas olmecas durante el Formativo Tardío son en el
Soconusco de Chipas y en el Medio Usumacinta. Si bien la tradición escultórica
olmeca está presente en el Soconusco de Chiapas desde el Formativo Temprano,
240
Op. Cit. Lesure, 2004, pp. 77. 241
Cfr. Op. Cit. Pohorilenko, 1990a. 242
Cfr. Op. Cit. Herrejón, 1994. 243
Cfr. Doering, Travis, F., An unexplored realm in the heartland of the southern gulf Olmec: investigations at El Marquesillo, Veracruz, México, Tesis Doctoral, Department of Anthropology, University of South Florida, Florida, 2007. [En Línea] USF Graduate School at Scholar Commons. Copyright© 2007. [Ref. 10 de Febrero del 2012] Disponible en Web: http://scholarcommons.usf.edu/etd/696/ 244
Cfr. Budar Jiménez, Lourdes, “Detrás de los cerros, en el último rincón de Los Tuxtlas: Piedra Labrada”, en: Arqueología, Paisaje y Cosmovisión en Los Tuxtlas, Budar Jiménez, Lourdes y Sara Ladrón de Guevara (coordinadoras), MAX, FAUV, Xalapa, Ver., 2008, pp. 105-115. 245
Budar Jiménez, Lourdes, comunicación personal. 246
Cfr. Agüero Tepetla, Dafne, La gorila de piedra. Análisis del contexto arqueológico del monumento 6 de Piedra Labrada, Ver., Tesis de Licenciatura, FAUV, Xalapa, Ver., 2012.
Alberto Ortiz Brito
123
en el Medio Usumacinta al igual que el noreste de Los Tuxtlas, las esculturas con
temas similares a los de San Lorenzo fueron erigidas hasta el Formativo Tardío.247
Pese a la permanencia de la tradición escultórica olmeca en el Formativo
Tardío, su cantidad comparada con la de los períodos anteriores es muy reducida.
Es por ello que los monumentos olmecas de Tres Zapotes conforman la minoría
de su corpus escultórico, en tanto que la mayoría pertenecen a un “conjunto
simbólico en el cual dominan las volutas y las espirales, así como nuevos rostros
fantásticos en donde la nariz se prolonga y se curva hacia arriba […]. Son
asimismo comunes los rostros con los ojos cerrados”.248 No obstante, algunas de
las esculturas talladas con este nuevo estilo como son las estelas A, C y D,
presentan motivos iconográficos olmecas que marcan la transición o proceso de
cambio que caracteriza a la etapa epiolmeca.
247
Cfr. Ochoa, Lorenzo, “El medio Usumacinta: un eslabón en los antecedentes olmecas de los mayas” en: Antropología e historia de los mixe-zoques y mayas, homenaje a Frans Blom”, Centro de Estudios Mayas, IIF-UNAM, Brigham Young University, Lorenzo Ochoa y Thomas A Lee Jr. (Eds.), México, 1983, pp. 147-173. 248
Op. Cit. De la Fuente, 2009, 429.
Imagen 16. Fragmento del mural norte de San Bartolo. Tomada de: Saturno et al, 2005.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
124
Fuera de la Costa del Golfo, y especialmente en las regiones de Chiapas y
Guatemala, este proceso de cambio estilístico y adopción de elementos
representacionales olmecas es más evidente. Algunos de los probables iconos
olmecas que se disolvieron en los estilos representacionales del Formativo Tardío
son: el doble merlón, el motivo en forma de “U”249 y la figura del “dios olmeca del
maíz” el cual, según Fields, es el antecedente o prototipo del dios Bufón maya.250
Estos tres motivos iconográficos están claramente presentes es diversas
esculturas del sur de Mesoamérica, no obstante, los mejores ejemplos de dicho
fenómeno son las estelas de Izapa en Chiapas251 y los murales de San Bartolo en
Guatemala.252 Con respecto a las regiones septentrionales de Mesoamérica,
aparentemente no hay evidencia de algún asentamiento que contenga una
escultura con reminiscencias del antiguo sistema representacional olmeca, lo cual
perece indicar un abandono total de este.
Con la considerable disminución del poderío e influencia de los grupos olmecas
de la Costa del Golfo, determinados grupos étnicos de otras regiones adquirieron
una mayor predominancia en el sistema de interacción e intercambio
mesoamericano. De tal manera, parece ser que los habitantes de la región sur de
Mesoamérica desempeñaron cierto protagonismo durante el Formativo Medio, ya
que aparte de los complejos arquitectónico “Grupo-E” y “MFC”, desarrollaron un
complejo escultórico presente tanto a nivel regional como a nivel interregional, el
cual consiste en la colocación de una estela con un altar en forma de Sapo.
249
Cfr. Pohl, Mary D., et al, “La U olmeca y el desarrollo de la escritura en Mesoamérica”, en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo II, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 685-694. 250
Cfr. Op. Cit. Fields, 1991. 251
Cfr. Op. Cit. Lowe et al, 1982. 252
Cfr. Saturno, William A. et al, The mural of San Bartolo, El Petén, Guatemala, Part 1: The north Wall, Ancient America No. 7, Center for Ancient American Studies, 2005a
Alberto Ortiz Brito
125
Dicho complejo escultórico fue altamente utilizado en Izapa253 y fuera del
Soconusco de Chiapas fue erigido en asentamientos lejanos como son: Tres
Zapotes,254 Teopantecuanitlán255 y Chalcatzingo.256 Además, este último
asentamiento presenta otras similitudes iconográficas como son: las fauces
abstractas de colmillos curvos convergentes sobre los que están parados los
personajes retratados en el monumento 21 de Chalcatzingo y en la estela 4 de
Izapa; y la oquedad cruciforme plasmada en el monumento 9 y 13 de Chalcatzingo
y en la estela 8 y 27 de Izapa. Igualmente, De la Fuente argumenta que
numerosos monumentos de Tres Zapotes poseen relaciones formales e
iconográficas con las de Izapa.257
Otro acontecimiento transcendental que caracteriza a la etapa epiolmeca es,
sin lugar a dudas, el desarrollo y depuración de una escritura jeroglífica y de un
sistema calendárico. Dicho fenómeno concernió a tres regiones de Mesoamérica,
253
Cfr. Op. Cit. Lowe et al, 1982. 254
Cfr. Op. Cit. Stirling, 1943, pp. 14. 255
Cfr. Op. Cit. Martínez Don Juan, 1994. 256
Cfr. Op. Cit. Grove y Angulo V., 1987. 257
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 430.
Imágenes 17 y 18. Izquierda: estala-altar de Izapa. Derecha: estela-altar de Teopantecuanitlán. Tomada de: Stirling, 1943 y Martínez Donjuán, 1994.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
126
en las que aparecieron diferentes sistemas de escrituras los cuales son: “The
Mayan script extending from the Yucatan Peninsula to the Pacific slope of
Guatemala and El Salvador, the Isthmian script extending from the Mexican Gulf
Coast through the Isthmus of Tehuantepec, and the Oaxacan script of the Valley of
Oaxaca”.258
Si bien el sello de San Andrés manifiesta un estadio incipiente de escritura, los
tres tipos de registro antes mencionados son ajenos al sistema representacional
olmeca. No obstante, existen esculturas olmecas que poseen en su parte trasera
inscripciones jeroglíficas. Ejemplo de ello es la estela C de Tres Zapotes y un
pectoral de piedra verde procedente al parecer de la Península de Yucatán.259
Tanto Coe260 como Graham,261 han argumentado por separado que las
inscripciones presentes en cada una de estos objetos, fueron plasmados,
probablemente en el Formativo Tardío, en una etapa posterior al labrado de las
figuras olmecas. En el caso particular del Pectoral de piedra verde Coe supone “it
seems to have been an heirloom piece still treasured long after the civilization that
had originally created it had disappeared.”262
258
Op. Cit. Pohl et al, 2002, pp. 1984. 259
Cfr. Taube, Karl A., Olmec Art at Dumbarton Oaks, Pre-Columbian Art at Dumbarton Oaks, Núm. 2, Washington, D.C., 2004, pp. 179. [En línea] Dumbarton Oaks. Copyright© 2013. [Ref. 15 de Agosto del 2012] Disponible en Web: http://www.doaks.org/resources/publications/doaks-online-publications/pre-columbian-studies/olmec-art-at-dumbarton-oaks 260
Cfr. Coe. Michael D., An Early Stone Pectoral from Southeastern Mexico, Studies in Pre-columbian Art and Archaeology, Núm. 1, Dumbarton Oaks, Washingyon, D. C., 1966. [En línea] JSTOR. Copyright© 2000-2013. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://www.jstor.org/discover/10.2307/41263399?uid=3738664&uid=322215183&uid=2&uid=3&uid=322215173&uid=60&sid=21102198013471 261
Cfr. Graham, John A., “Leyendo el pasado: la arqueología olmeca y el curioso caso de la estela C de Tres Zapotes”, en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo I, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 39-63. 262
Op. Cit. Coe, 1966, pp. 16.
Alberto Ortiz Brito
127
Así pues, a finales del Formativo Tardío en toda el área de Mesoamérica la
cadena de transmisión y sucesión de la tradición olmeca había concluido, y por
consiguiente el sistema político-religioso implantado a través de éste caducó a
medida que se experimentaba una disminución poblacional. Este trascendental
acontecimiento fue contemporáneo con los estadios iniciales del próspero
desarrollo de las grandes urbes del período Clásico mesoamericano como son:
Teotihuacán en Altiplano de México, Monte Albán en Oaxaca y las capitales
mayas del sur de México y Guatemala. No obstante, a pesar del surgimiento
durante el Clásico de sociedades complejas con nuevos aparatos ideológicos, en
la Costa del Golfo algunos grupos humanos continuaron instalados en
asentamientos donde tiempo atrás floreció la ancestral cosmovisión olmeca.
Imagen 19. Pectoral de la Península de Yucatán. Tomade de: Taube, 2004.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
128
4.5. Transición del Formativo al Clásico
La disminución poblacional iniciada a partir del Formativo Tardío, continuó durante
el Clásico Temprano y Medio en varias partes de la Costa del Golfo como son: la
cuenca baja del río Coatzacoalcos,263 el área de Hueyapan264 y Los Tuxtlas.265
Este fenómeno regional sobrevino en concomitancia con la influencia y hegemonía
interregional de Teotihuacán en cuyo sistema político-religioso estuvieron
inmersos asentamientos de Los Tuxtlas. El ejemplo más claro de ello fue
Matacapan, el cual según Santley et. al. funcionó como un enclave
Teotihuacano.266 Igualmente, el análisis iconográfico de la estela 1 de Piedra
Labrada realizado por Budar Jiménez,267 evidencia nuevamente nexos a nivel
interregional dentro de Los Tuxtlas. No obstante, pese a su gran hegemonía El
Picayo “no mostró las conexiones con Teotihuacán tan aparentes en Matacapan y
en cambio parece haber experimentado un desarrollo autóctono con mínima
influencia extra regional”.268
Asimismo, otras partes de la Costa del Golfo también tuvieron un desarrollo
autónomo. De acuerdo con Symonds et. al., durante el Clásico Temprano y Medio
la cuenca baja del río Coatzacoalcos “no recibió el impacto de las redes de
intercambio teotihuacanas”.269 Por otra parte, Doering declara que en El
263
Cfr. Op. Cit. Symonds et al, 2002, pp. 95-97. 264
Cfr. Killion, Thomas W. y Javier Urcid, “The Olmec Legacy: Cultural Continuity and Change in Mexico’s Southern Gulf Coast Lowlands”, en: Journal of Field Archaeology, Vol. 28, 2001, pp. 3-25. [En línea] Journal of Field Archaeology. Copyright© 2013. [Ref. 14 de abril del 2013] Disponible en Web: http://www.latinamericanstudies.org/totonac/olmec-legacy.pdf 265
Cfr. Santley, Robert S., et al, “Formative Period Settlement Patterns in the Tuxtla Mountains”, en: Olmec to Aztec, Settlement Patterns in the Ancient Gulf Lowlands, Stark, Barbara L. y Philip J. Arnold III (eds.), The University of Arizona Press, Tucson, 1997, pp. 174-205. 266
Cfr Santley, Robert S., et al, “Final Field Report of the Matacapan Archaeological Project: The 1982 Season”, en: Research Papers Series, núm. 15, Latin American Institute, The University of New Mexico, Albuquerque, 1984. 267
Cfr. Budar Jiménez, Lourdes, “Líneas horizontales, líneas verticales. El símbolo de la trama como propuesta de representación de elementos del paisaje”, en: Haciendo arqueología. Teoría, método y técnica, Ladrón de Guevara, Sara Lourdes Budar Jiménez y Roberto Lunagómez (coordinadores), COVECyT, 2012, pp. 193-213. 268
Cfr. Arnold, Philip J., III, “Arqueología en Los Tuxtlas: un resumen”, en: Arqueología, Paisaje y Cosmovisión en Los Tuxtlas, Budar Jiménez, Lourdes y Sara Ladrón de Guevara (coordinadoras), MAX, FAUV, México, 2008, pp. 65-75. 269
Op. Cit. Symonds et al, 2002, pp. 132.
Alberto Ortiz Brito
129
Marquesillo no hubo ninguna intrusión o una influencia dominante del exterior.270
Como podemos observar, el desarrollo autónomo e independiente del
protagonismo teotihuacano fue un fenómeno generalizado en la Costa del Golfo, el
cual continuó durante el Clásico Tardío a la par del advenimiento de nuevas
manifestaciones culturales.
Uno de los principales acontecimientos significativos ocurridos en la Costa del
Golfo durante el Clásico Tardío, es el cuantioso aumento de la población
(interpretado comúnmente como una reocupación de la región) en
correspondencia con la caída del protagonista asentamiento de Teotihuacán.
Prueba de ello es el incremento exponencial de la cantidad de asentamientos
presentes en la cuenca baja del río Coatzacoalcos271 así como en el área de
Hueyapan272 y otras partes del centro y sur de Veracruz.
Pese al aumento del poderío de la costa sur del Golfo, la erección de
esculturas monumentales no fue un elemento relevante como lo fue en el período
Formativo. En vez de ello, la manifestación cultural que expresaba la hegemonía
de la elite “fue la construcción de montículos de tierra apisonada con un patrón
común de distribución o arreglo arquitectónico, caracterizado por conjuntos que
forman plazas”.273 De acuerdo con Lunagómez, dicho complejo arquitectónico está
ampliamente distribuido dentro de la Costa del Golfo en lugares como: el pie de
monte de Los Tuxtlas, el extremo costero de Los Tuxtlas, en la cuenca media del
río San Juan, en el interior del Istmo de Tehuantepec e incluso en la región de las
Chimalapas.274
270
Cfr. Op. Cit. Doering, 2007, pp. 82. 271
Cfr. Op. Cit. Symonds et al, 2002. 272
Cfr. Op. Cit. Killion y Urcid, 2001. 273
Op. Cit. Lunagómez, 2012, pp. 48. 274
Cfr. Lunagómez Reyes, Roberto, Los patrones arquitectónicos prehispánicos del sur de Veracruz: Época Clásica, MAX, FAUV, Xalapa, Ver., 2011, pp.63.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
130
Imagen 20. Tipo de plazas del sur de Veracruz. Tomada de: Lunagómez, 2008.
Alberto Ortiz Brito
131
Así pues, como alguna vez sucedió en el período Formativo con el sistema
representacional olmeca, los diversos asentamientos de la costa sur del Golfo
“could have been linked by a shared ideology of rulership made manifest in a
redundant pattern of monumental architecture”.275 Cabe señalar que muchos de
los asentamientos en los que se erigió dicho complejo arquitectónico característico
del Clásico Tardío, fueron fundados en el Formativo por grupos olmecas; ejemplo
de ello son: Tres Zapotes, Piedra Labrada, El Marquesillo, Laguna de los Cerros,
Las Limas, Tenochtitlán, Estero Rabón y San Lorenzo.276
Si bien algunos de estos sitios mencionados como San Lorenzo presentan
períodos de desocupación,277 existen otros como Tres Zapotes,278 Laguna de los
Cerros279 y El Marquesillo280 cuyo largo período de ocupación, que va del
Formativo al Clásico, no posee ningún hiato. Por tal motivo Doering declara que:
“Through an assessment of the occupational continuum, settlement patterns, and
activity areas that are evident at the site, it appears that ancient people at El
Marquesillo continued to exhibit a series of long-held social, cognitive, and material
traditions from the Formative to Classic periods (c. 1000 BC to AD 1000).”281
Asimismo, Doering menciona que "the later inhabitants were aware of the
Formative settlement location”,282 ya que tres ofrendas con materiales cerámicos
del Clásico estaban alineadas junto con un hoyo prehispánico, en un mismo eje en
dirección al trono olmeca que había sido enterrado durante el Formativo Tardío,
circunstancia la cual ha sido interpretada por Doering como un posible “type of
275
Op. Cit. Killion y Urcid, 2001, pp. 13. 276
Cfr. Lunagómez Reyes, Roberto, “Desde la sierra hasta las planicies: Una comparación entre los sitios de Los Tuxtlas y las cuencas de los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos”, en: Arqueología, Paisaje y Cosmovisión en Los Tuxtlas, Budar Jiménez, Lourdes y Sara Ladrón de Guevara (coordinadoras), MAX, FAUV, México, 2008, pp. 77-89. 277
Cfr. Op. Cit. Coe y Diehl, 1980. Y Op. Cit. Symonds et al, 2002. 278
Cfr. Op. Cit. Pool, 2000. 279
Cfr. Bove, Frederick J., “Laguna de los Cerros: An Olmec Central Place”, en: Journal of New World Archaeology, Vol. II, Núm. 3, University of California, California, 1978. 280
Cfr. Op. Cit. Doering, 2007. 281
Ibid.: pp. 247-248. 282
Ibid.: pp. 81.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
132
dedication ceremony designed to end in the locating an recovery of the Olmec
throne”.283
Un caso similar observó Bove en Laguna de los Cerros, quien después del
contraste o comparación de sus datos obtenidos con los de Medellín, argumentó
que:
“whatever the original placement of these sculptures, many of them had been reset
by a Late classic-Postclassic reoccupation of the site, accounting for the
preponderance of the Late Period pottery types found in association with the
sculptures and from almost always from the upper levels of the site”.284
Por si fuera poco, existen otros dos monumentos olmecas en los que sobrevino
un acontecimiento similar al percibido en Laguna de los Cerros. El primero de
estos es la cabeza colosal de Cobata, debajo de ella se encontró material
cerámico diagnóstico del Clásico Tardío. 285 El segundo es el ídolo encontrado en
la cima del volcán San Martín Pajapan el cual también estaba asociado con
cerámica del Clásico Tardío.286
Así pues, este fenómeno acaecido en numerosas esculturas olmecas,
posiblemente indica una rememoración y resignificación de las manifestaciones
culturales del Formativo, cuyos creadores bien podrían ser los antepasados de los
habitantes del período Clásico. Teniendo en cuenta los postulados de Herrejón,
este fenómeno puede ser entendido como el restablecimiento no coincidente con
el continuum de la historia de determinados temas de la tradición escultórica
olmeca.287
No obstante, la rememoración y resignificación no fue el único fenómeno que
experimentaron las esculturas olmecas, sino también fueron reutilizadas para tallar
283
Ibid.: pp. 267 284
Op. Cit. Bove, 1978, pp. 98. 285
Cfr. De la Fuente, Beatriz, “Cabezas colosales olmecas” en: El arte olmeca, Obras; Tomo 3, El Colegio Nacional, México D.F., 2004b, pp. 221. 286
Cfr. Medellín Zenil, Alfonso, “El dios jaguar de San Martín” en: Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Núm. 33, México, 1968, pp. 9-16. 287
Cfr. Op. Cit. Herrejón, 1994.
Alberto Ortiz Brito
133
nuevas esculturas. Tal circunstancia fue identificada por Ladrón de Guevara en la
estela 1 de Piedra Labrada y en el mascarón de Medias Aguas, lo cual le llevó a
suponer que durante el Clásico en la Costa del Golfo:
“no solamente los espacios fueron reutilizados, sino los monumentos mismos,
renovando el significado de la escultura y adecuándolo a las nuevas condiciones
económicas, política y sociales, obedeciendo por supuesto a los nuevos cánones
estéticos y estilísticos”.288
A pesar de su reutilización para la creación de nuevas manifestaciones
culturales ajenas a las del Formativo, las esculturas con temas olmecas siguieron
estando presentes en el acontecer de las sociedades Clásicas de la Costa del
Golfo, quienes indudablemente les otorgaron determinada carga simbólica en la
que no debemos descartar el de patrimonio histórico, ya que, tomando en cuenta
la larga ocupación carente de hiatos presentes de varios sitios, los individuos del
Formativo bien pudieron ser los antepasados directos de los del Clásico.
288
Ladrón de Guevara, Sara, “Reutilización de monumentos olmecas en tiempos del Clásico” en: Ancient Mesoamerica, Vol. 21, Issue 01, Cambridge University Press, 2010, pp. 66. [En línea] Cambridge Journals Online. Copyright© 2010. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7907868
Imagen 21. Mascarón de Medias Aguas. Tomada de Catálogo
electrónico del MAX.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
134
5. Variabilidad representacional de las esculturas olmecas con
temas similares
Al realizar la revisión del corpus escultórico olmeca, principalmente de la costa sur
del Golfo, se logró identificar 17 temas o clases representacionales talladas en
más de un asentamiento. De estos 17 temas, cinco pertenecen al complejo icónico
de las representaciones realísticas humanas, cinco al complejo antropomorfo
compuesto, dos al complejo de las representaciones realísticas animales, uno al
complejo zoomorfo compuesto y cuatro a las escenas compuestas.
Los 17 temas escultóricos conforman un corpus de 81 ejemplares dentro del
cual las representaciones realísticas humanas son el complejo icónico más
abundante en tanto que las representaciones zoomorfas compuestas son el
complejo menos abundante. Por otra parte, dicho corpus escultórico está
distribuido en 21 asentamientos de los cuales San Lorenzo y posteriormente La
Venta, son los sitios que poseen la mayor cantidad de esculturas con temas
similares. Asimismo, de estos 21 asentamientos 13 se localizan dentro de la costa
sur del Golfo, siete se encuentran fuera de ella y un lugar desconocido.
Cabe señalar que de los 81 monumentos que se pretenden analizar, dos
fueron hallados en las laderas del cerro El Vigía y en la cima del volcán San Martín
Pajapan, respectivamente, y uno más es de procedencia desconocida.
Al realizar el análisis propuesto, comenzaremos por mencionar las
características generales de las clases representacionales para después describir
los ejemplares de cada asentamiento de acuerdo a sus rasgos formales,
estilísticos e iconográficos y en el caso de los monumentos contextualizados se
hará mención de su exacta ubicación así como de los materiales asociados.
Finalmente, se dará brevemente una serie de argumentos acerca de las
similitudes y diferencias observadas dentro del corpus de cada tema escultórico
teniendo en cuanta lo dicho por otros autores.
Alberto Ortiz Brito
135
Esculturas olmecas con temas similares
Re
pre
sen
taci
on
es
Hu
man
as
Cab
ezas
co
losa
les
Per
son
aje
sed
ente
co
n p
ecto
ral y
cin
turó
n d
e b
and
as c
ruza
das
Per
son
aje
de
rod
illas
so
sten
ien
do
un
bu
lto
Per
son
aje
con
to
cad
o y
ore
jera
s an
tro
po
mo
rfas
co
mp
ues
tas
Blo
qu
es c
on
ban
das
cru
zad
as
Re
pre
sen
taci
on
es
antr
op
om
orf
as c
om
pu
est
as
Co
nto
rsio
nis
tas
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
con
man
op
las
Per
son
ajes
co
mp
ues
tos
con
pec
tora
l y c
intu
rón
de
ban
das
cru
zad
as
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
sost
enie
nd
o u
n b
ult
o
Este
las
celt
ifo
rmes
Re
pre
sen
taci
on
es
de
anim
ale
s
Felin
os
reco
stad
os
Felin
os
sed
ente
s
Re
pre
sen
taci
on
es
zoo
mo
rfa
com
pu
est
a
Per
son
aje
anim
al-h
um
ano
co
n c
uer
da
u o
fid
io
Esce
nas
co
mp
ue
stas
Tro
no
s
Per
son
aje
sed
ente
co
n in
fan
te
Enfr
enta
mie
nto
hu
man
o c
on
an
imal
co
mp
ues
to
Per
son
ajes
des
cen
den
tes
o v
ola
do
res
Tota
l
San Lorenzo
10 0 2 0 0
1 2 0 1 0
3 1
1
3 1 1 1 27
Tenochtitlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Loma del Zapote 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4
Estero Rabón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Tres Zapotes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Laguna de los Cerros 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
El Marquesillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
136
La Isla 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Piedra Labrada 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Los Laureles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ixhuatlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Los Soldados 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Las Choapas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Venta 4 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 6 0 1 0 20
San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tzutzuculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Balancán 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Emiliano Zapata 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Belén 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Suchitepéquez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chalcatzingo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Cerro El Vigía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Volcán San Martín 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
P. desconociada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 17 2 3 2 2 6 5 2 2 6 4 5 3 16 2 2 2 81 Tabla 1.
Alberto Ortiz Brito
137
5.1. Representaciones humanas
5.1.1. Cabezas colosales
Este conjunto de esculturas es una de las principales clases o temas
representacionales de la escultura olmeca de roca basáltica, cuyos tamaños
monumentales resaltan la importancia y trascendencia que dichas esculturas
tuvieron para sus creadores. Numerosas son las hipótesis que los arqueólogos
han propuesto acerca del significado de las cabezas colosales, sin embargo, se ha
llegado al consenso, en las últimas décadas de investigación, de que estas
esculturas son retratos de personajes ancestrales, posiblemente jerarcas, con un
alto nivel sociopolítico. Empero, tal y como argumenta De la Fuente, además de
ser retratos de personajes con roles y status importantes, las cabezas colosales
son “expresiones simbólicas de ideas y creencias profundamente arraigadas en la
cultura que las creó”.289 Por tales motivos la misma autora define a esta tema
representacional como retratos alegóricos, en los que los individuos representados
son asociados con determinados conceptos y cualidades culturales.
Es en el área nuclear olmeca la región en la que se hallaron los 17
monumentos que conforman el grupo de las cabezas colosales; fuera de esta
región no existe evidencia de la manufactura de este tema representacional. Diez
de estas esculturas fueron halladas en San Lorenzo, cuatro en La Venta, dos en
Tres Zapotes y una más fue descubierta en una ladera del cerro El Vigía cercano
a Tres Zapotes, a la cual se le conoce como la cabeza de Cobata. Con excepción
de las esculturas de Tres Zapotes y Cobata, las cabezas colosales fueron
implementadas en asentamientos que en su respectiva época fueron centros
regionales dentro de la costa sur del Golfo.
Estas esculturas consisten en enormes rostros tridimensionales ataviados con
tocados hemisféricos y desprovistos de cuerpos, no obstante, la tridimensionalidad
no se manifiesta en la totalidad de las cabezas colosales ya que en sus partes
laterales y dorsales se aprecia la utilización del bajorrelieve.
289
Op. Cit. De la Fuente, 2004b, pp. 201.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
138
Son esculpidas a partir de un bloque de roca volcánica en forma de prisma
rectangular con equinas redondeadas o bien a partir de un bloque semiesférico.
Algunas de ellas presentan una ligera inclinación en sus bases al igual que un
aplanamiento de sus partes traseras.290 Según arqueólogos como James
Porter291, algunas de las cabezas colosales fueron labradas a partir del reciclaje
de otros monumentos, en específico de tronos, por lo que tal vez a esto se deba la
forma de prisma rectangular y el aplanamiento dorsal que algunas de las cabezas
poseen. La modificación o transformación de una clase o tema representacional a
otra puede significar la caducidad y actualización de ciertos conceptos religiosos o
políticos relacionados con los mecanismos y formas de legitimación.
Sus dimensiones varían entre cada escultura, la cabeza más pequeña es el
monumento Q de Tres Zapotes, tiene 1.45 m. alto con 4.90 m. de circunferencia
en tanto que la más grande es la cabeza de Cobata la cual tiene 3.40 m. de alto
con 3 m. de ancho.292 Esto hace de ellas al igual que de los tronos, los
monumentos más grandes esculpidos por los olmecas con lo cual queda
manifiesto el valor simbólico de estos.
Pese a la diferencia de sus dimensiones, estos monumentos poseen una
estructura común reguladora que según De la Fuente293 consiste en un principio
geométrico compositivo. Esto implica la existencia y transmisión de normas o
pautas a seguir en la elaboración de las cabezas colosales, las cuales
corresponden a la escuela o tradición escultórica olmeca.
Los elementos representacionales constantes que otorgan unidad y carácter a
este conjunto de monumentos son, básicamente, los rasgos faciales de los
personajes retratados. Así pues, estas esculturas se caracterizan por tener
290
Cfr. Ladrón de Guevara, Sara, “¿Qué ven las cabezas olmecas” en: Memoria del Coloquio Arqueología del centro y sur de Veracruz, Ladrón de Guevara, Sara y Sergio Vásquez Zárate (Coords.), FAUV, Xalapa, Ver., 1997, pp. 163-168. 291
Porter, James B., “Olmec colossal heads as recarved thrones: Mutilation, revolution, and recarving” en: RES, Vol. 17/18, (primavera/otoño), 1989, pp. 23-29. 292
De la Fuete, Beatriz, “Escultura monumental olmeca: catálogo” en: El arte olmeca, Obras; Tomo 4, El colegio Nacional, México D.F., 2007, pp. 160. 293
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 202.
Alberto Ortiz Brito
139
mentón redondo y pronunciado, labios gruesos entreabiertos bien delineados con
comisuras redondas y profundas, mejillas abultadas, nariz ancha y chata con el
lóbulo y las aletas carnosas y circulares, orificios nasales profundos, comisuras
remarcadas y el surco nasal apenas visible, pómulos voluminosos, ojos
almendrados con estrabismo, iris incisos tenuemente señalados, parpados
gruesos, cejas cóncavas, entrecejo recio y resaltado, orejas planas talladas en
bajorrelieve en forma de espiral con pendientes rectangulares y/o circulares.
De la misma manera, los tocados de estos personajes otorgan cierta unidad y
carácter a este conjunto de esculturas. La gran mayoría están compuestos de una
banda horizontal ancha que ciñe la frente, un casquete hemisférico y unas tiras
rectangulares que cuelgan delante de la orejas a manera de barboquejo.
Todas las características estructurales y representacionales antes
mencionadas son elementos básicos propios de un patrón o canon que definen un
complejo icónico y una clase o tema representacional, sin embargo, lo anterior no
implica que tales elementos representacionales sean estrictamente idénticos sino
más bien similares. Esto otorga cierta individualidad a cada escultura dentro del
tema representacional al que pertenecen, lo cual se debe quizás, en este caso, a
que cada cabeza colosal responde al retrato de diversos personajes históricos o
míticos de suma importancia y poderío.
De este modo podemos observar algunas diferencias dentro de los elementos
representacionales que comparten las cabezas colosales, las cuales responden a
la apariencia física y expresión de los rostros. Si bien tales diferencias otorgan a
cada cabeza colosal distintas apariencias físicas y expresiones como por ejemplo
serenidad, ira, alegría, etc. son los tocados y en menor grado las orejeras los
elementos en donde se encuentran las principales diferencias que otorgan
individualidad a cada una de estas esculturas, ya que, a pesar de que todos se
caracterizan por tener forma hemisférica, difieren en los elementos iconográficos
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
140
plasmados en ellos, los cuales posiblemente denotan los conceptos y cualidades a
los que fueron vinculados los diversos personajes retratados.294
294
Op. Cit. De la Fuente, 2004b, pp. 238.
Mapa 6.
Alberto Ortiz Brito
141
Cabezas colosales de San Lorenzo
San Lorenzo es la zona arqueológica que posee el mayor número de cabezas
colosales, hasta la fecha solo se han recuperado 10 de ellas en dicho sitio. Según
Cyphers nueve de estas esculturas fueron talladas en un lapso de tiempo que va
del 1000 al 800 a.C.295 estas fechas corresponden a los últimos dos siglos de la
fase San Lorenzo, es decir, la época en la cual el esplendor olmeca del sitio
comenzó a sufrir un decrecimiento gradual seguido de un momentáneo abandono
del mismo.
La ubicación espacial de las cabezas colosales en la meseta de San Lorenzo
presenta un patrón disperso, en la cual arqueólogos como Beverido y Cyphers han
identificado, en la parte meridional de la meseta, la supuesta composición de una
macroescena escultórica formada por dos líneas relativamente paralelas de
cabezas colosales dispuestas en un eje norte-sur; la primera línea está integrada
por los monumentos 5 y 3 en tanto que los monumentos 1, 89, 66 y 17 constituyen
la segunda línea de la macroescena. En cuanto a los restantes, los monumentos
2, 4 y 53 fueron hallados en la parte norte de la meseta y no presentan entre ellos
una distribución significativa. Con respecto al monumento 61, Cyphers296
menciona que este forma parte del grupo escultórico E el cual además de la
escultura mencionada, se compone de los monumentos 9 (fuente en forma de
ave), 14 (trono), 52 (representación Antropomorfa compuesta) y 77 (felino
recostado) así como del posible punto de origen del acueducto de San Lorenzo;
así pues el monumento 61 se encuentra en un contexto que “express a link
between water, ruler, and patron supernatural”.297
Las dimensiones de las cabezas colosales de San Lorenzo se encuentran en
un rango de va de 1.65 m. de alto con 1.36 m. de ancho (monumento 66) a 2.85
m. de alto con 2.11 de ancho (monumento 1). Solo cuatro de estas esculturas
295
Cyphers, Ann, “Escultura monumental olmeca: Temas y contextos” en: Acercarse y mirar, homenaje a Beatriz de la Fuente, Uriarte, María Teresa (ed.), IIE-UNAM, México, 2004a, pp. 58. 296
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 1993, pp. 155-181. 297
Ibid.: pp. 165.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
142
rebasan los dos metros de altura en tanto que las demás se encuentran por
debajo de los dos metros.
En cuanto a la forma general de las cabezas colosales de San Lorenzo, seis de
ellas presentan una inclinación en sus bases, de las cuales en dos ocasiones
apenas es perceptible dicha inclinación; las cuatro cabezas restantes poseen sus
bases relativamente planas. Por otro lado, ocho de estos monumentos tienen una
forma de prisma rectangular y nueve presentan la parte trasera aplanada. Es
sumamente difícil asegurar que por dichas características estas esculturas fueron
talladas a partir del reciclaje de tronos ya que, solo dos ellas (monumentos 2 y 53)
presentan en sus partes laterales derechas, la huella de lo que pudo haber sido la
parte superior del nicho de un trono.
Con respecto a los dos monumentos restantes, pese a que de perfil es
evidente su forma de prisma rectangular, de frente, el monumento 3 tiene una
apariencia ovalada en la cual la parte superior es más ancha que la inferior. Por
otra parte, el monumento 61 tiene una forma semiesférica y es el único que no
presenta un aplanado en su parte dorsal, por tales motivos no parece ser producto
del reciclaje de un trono, sino más bien, tal como señala Cyphers dicho bloque
semiesférico estuvo destinado desde un principio al tallado de una cabeza
colosal.298 De tal manera el monumento 61 dista totalmente del patrón recurrente
de la forma general de las cabezas colosales al igual que del fenómeno cultural
del cambio de un tema representacional, es decir, la modificación de un trono a
una cabeza colosal. Así pues, el retrato del rostro de un personaje aumentó en
importancia pues, en este caso la cabeza colosal no estuvo subordinada a la
caducidad de un trono, sino más bien pasó a ser el tema principal a representar.
Por otro lado, son las cabezas colosales de San Lorenzo a partir de las cuales
De la Fuente estable la estructura común reguladora a la que anteriormente
hemos hecho mención. De tal manera, dicha autora299 identifica, en las cabezas
de San Lorenzo, un principio geométrico compositivo en el cual los elementos
298
Ibid.: pp. 165. 299
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 168-170.
Alberto Ortiz Brito
143
representacionales y sus ejes guardan una estupenda simetría. Este es el canon
compositivo sobre el que se fundamentan la gran mayoría de las cabezas
colosales de los diferentes sitios.
Acerca del acabado de superficie de estos monumentos, Stirling menciona que
un fragmento de la mandíbula del monumento 4 de San Lorenzo “was covered
with a thin smooth white slip which had been painted a dark purplish red”,300 así
pues, aunque no podemos asegurar que este tipo de esculturas estaban pintadas
en su totalidad, es un hecho irrefutable – al menos en el monumento 4 de San
Lorenzo – la utilización de pintura en el acabado de la superficie lo cual debió de
tener un valor simbólico importante.
En cuanto a los elementos representacionales, las cabezas colosales de San
Lorenzo presentan diferencias entre sus rasgos faciales algunas de las cuales
configuran diferentes apariencias y expresiones físicas como serenidad, ira,
alegría, no obstante, existe una similitud que considero significativa la cual es el
estrabismo bilateral convergente presente en todas las cabezas de San Lorenzo.
Con respecto a las diferencias de sus rasgos faciales podemos mencionar en
primer lugar que, a pesar de que visto de perfil se puede apreciar claramente en el
monumento 61 el mentón, visto de frente, dicho elemento no está remarcado
firmemente como ocurre en las demás cabezas colosales. Con excepción del
monumento 66 el cual tiene los labios cerrados y sonrientes, en todos los casos
los labios están entreabiertos, sin embargo, solo en los monumentos 2, 53 y 61 se
representan los dientes superiores, en la demás cabezas dicho elemento está
ausente. Las mejillas del monumento 3 carecen de abultamiento, por otro lado, las
cejas que por lo regular consisten en líneas curvas cóncavas, son representadas
en los monumentos 2 y 61 por líneas quebradas semirrectas.
Si bien los rasgos faciales de la cabezas colosales evidencian diferencias
dentro de esta clase o tema representacional, son los elementos iconográficos
plasmados en los tocados en donde radican las principales diferencias entre este
tipo de esculturas. Los motivos iconográficos que distinguen a cada tocado
300
Op. Cit. Stirling Matthew, W., 1955, pp. 20
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
144
consisten en: figuras geométricas como círculos concéntricos a manera de
cuentas (monumento 89), líneas paralelas entrecruzadas (monumento 5 y 17) y
cuerdas (monumentos 3, 4 y 66); elementos zoomorfos como rostros de aves
(monumento 2) y garras igualmente de aves (monumentos 5 y 89); elementos
abstractos como trapecio alargado con ovalo en su interior (monumento 1),
rectángulos con hendiduras (monumento 4), representaciones de posibles manos
(monumento 53) y elementos en forma de ganchos acostados (monumento 61).
Con respecto a los pendientes de cada una de las cabezas colosales de San
Lorenzo, podemos mencionar que existen varias orejeras similares presentes en
dos o tres cabezas, lo cual podría indicar una tendencia hacia el uso de ciertos
tipos de pendientes. Los monumentos 4, 5 y 61 presentan pendientes que
consisten en un disco que remata en una especie de gancho, las orejeras de los
monumentos 17 y 66 tienen forma de embudo (quizás representan caracoles) y las
orejeras de los monumentos 2 y 89 son semicírculos concéntricos a manera de
cuentas.
Como podemos observar, los atavíos de las cabezas colosales, principalmente
los tocados y en menor grado los pendientes, poseen una diversidad de elementos
que distingue a cada una de ellas. Estos elementos detentan significados
simbólicos que posiblemente expresaban los conceptos y cualidades culturales a
los que estaban ligados cada una de las cabezas colosales o, dicho en palabras
de Beatriz De la Fuente, “aluden, sin duda, a la cualidad personal que fue
representada.”301 Empero, cabe señalar que varios de estos elementos
representacionales no son únicos de una sola cabeza colosal, sino más bien son
compartidos entre dos o más cabezas (tal es el caso del elemento garra de ave),
dicha circunstancia exhibe la vinculación de varios de los personajes retratados
hacia un mismo concepto o cualidad. Por otra parte, también cabe la posibilidad
de que los elementos distintivos de los tocados hayan servido como una especie
de antropónimos que identificaban a los personajes retratados.302
301
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 171. 302
Cfr. Cyphers, Ann, Escultura olmeca de San Lorenzo Tenochtitlán, IIA-UNAM, México D.F., 2004b, pp. 41.
Alberto Ortiz Brito
145
Así pues, tales elementos representacionales consolidan el principio de
identidad-diversidad – planteado por Herrejón – dentro del corpus escultórico de
las cabezas colosales de San Lorenzo, en el cual la variabilidad o cambio
representacional responde, quizás, al señalamiento y distinción de determinados
personajes dentro un conjunto de representaciones con rasgos faciales similares.
Mapa 7. Distribución de las cabezas colosales de San Lorenzo.
Tomada de: Cyphers, 2004a.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
146
Imagen 22. Monumento 1 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
148
Imagen 24. Monumento 3 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
150
Imagen 26. Monumento 5 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
152
Imagen 28. Monumento 53 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
154
Imagen 30. Monumento 66 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
156
Cabezas colosales de La Venta
Por el momento solo se han encontrado cuatro cabezas colosales en La Venta,
esto hace de él, el segundo asentamiento con mayor cantidad de cabezas
colosales. Es difícil ubicar temporalmente con exactitud a estos cuatro
monumentos, sin embargo, de acuerdo con la cronología establecida para el
asentamiento de La Venta podemos colocarlos en un lapso de tiempo que va del
1000 al 400 a.C. Si bien dicha cronología evidencia a San Lorenzo y La Venta
como sitios coetáneos durante los últimos siglos del período formativo temprano,
no es posible mencionar con absoluta certeza la misma correspondencia temporal
entre las cabezas colosales de ambos sitios.
A diferencia de San Lorenzo, todas las cabezas colosales de La Venta se
encontraron en la parte septentrional del sitio. Viendo hacia el sur “only about 15
yards distant from Stela 2”303, la primera de ellas estaba colocada en la plaza B
que delimita al norte con el montículo C-1. Con respecto a las demás cabezas,
tanto Stirling como Drucker mencionan, en diferentes publicaciones, que fueron
encontradas al norte de complejo A, sin embargo, ambos arqueólogos difieren en
la distancia a la que se encontraban de dicho complejo; el primero de ellos
menciona que estaban a 182 m. del complejo A mientras que el segundo afirma
que estaban a tan solo 110 m. de distancia.304 Estos tres monumentos estaban
alineados mutuamente en un eje oeste-este, todas ellas mirando hacia el norte, es
decir, al exterior del sitio. Lo anterior indica una segunda discrepancia entre las
cabezas colosales de La Venta y San Lorenzo, pues si bien la mayoría de estos
monumentos fueron hallados en la periferia de ambos sitios, presentan
alineaciones con ejes distintos: norte-sur para San Lorenzo y oeste-este para La
Venta.
303
Op. Cit. Stirling, Matthew W., 1943, pp. 56. 304
Cfr. González Lauck, Rebecca B., “Observaciones en torno a los contextos de la escultura olmeca” en: Acercarse y mirar, homenaje a Beatriz de la Fuente, María Teresa Uriarte (ed.), IIE-UNAM, México, 2004, pp. 85.
Alberto Ortiz Brito
157
Mapa 8. Distribución de las cabezas colosales de La Venta. Todama de: González Lauck, 2010.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
158
Las cabezas colosales de La Venta poseen unas dimensiones situadas en un
rango que va de 1.71 m. de alto con 3.94 m. de circunferencia (cabeza 2) a 2.41
m. de alto 6.40 m. de circunferencia (cabeza 1). Sin embargo las dos cabezas
restantes están sobre los dos metros de altura.
Con respecto a la forma general de estos monumentos, tres de ellos (cabezas
1, 2 y 4) fueron esculpidos a partir de bloques semiesféricos u ovales tal y como
ocurre con el monumento 61 de San Lorenzo, sin embargo, la cabeza 2 de La
Venta posee la parte trasera aplanada al igual que la cabeza 3 del mismo sitio. El
último monumento mencionado es el único de La Venta que conserva una forma
de prisma rectangular, elemento recurrente en las cabezas colosales de San
Lorenzo. Por otro lado, solamente la cabeza 2 es la que posee una aparente
inclinación de su base. Así pues, a diferencia de San Lorenzo, en La Venta la
forma de prisma rectangular y la inclinación de las bases no son elementos
predominantes, es el bloque semiesférico la forma recurrente en las cabezas de
La Venta. Asimismo, las cabezas colosales del segundo asentamiento
mencionado no muestran, creo yo, ningún indicio del reciclaje o reutilización, por lo
que tal vez, en esta ocasión, las cabezas fueron un tema inicial a representar.
En cuanto a la estructura común reguladora, De la Fuente menciona que
“ninguna de las cabezas de La Venta responde a un patrón absoluto de proporción
armónica”305 circunstancia que se hace manifiesta en la desigualdad y asimetría
de sus rasgos faciales. Por otro lado, la misma autora señala que en
contraposición con San Lorenzo, todas las cabezas de La Venta se caracterizan
por haber sido esculpidas como relieves adosados al bloque, de tal manera se
aprecia en ellas una ligera pérdida de realce y volumen, sin embargo, esto quizás
se deba al deplorable estado de conservación de dichos monumentos.
Pasando al acabado de superficie de las cabezas colosales de La Venta, aquí
surge nuevamente otra similitud con las de San Lorenzo. Durante el registro de la
cabeza 4 de La Venta Stirling menciona que “a fragment of the head recovered in
excavating around it was coated with a smooth-surfaced dark purplish-red
305
Op.Cit De la Fuente, 2004, pp. 244.
Alberto Ortiz Brito
159
paint”.306 Así pues la utilización de pintura en las cabezas colosales ya no es un
hecho aislado, sino más bien, según mi punto de vista, es una característica de
este tipo de monumentos el cual fue transmitido de un sitio a otro.
Acerca de los rasgos faciales de las cabezas colosales de La Venta, poco es lo
que podemos decir, debido al alto grado de erosión presentes en algunos de estos
monumentos. Como ya habíamos mencionado anteriormente las cabezas de La
Venta presentan desequilibrio y asimetría en sus rasgos faciales, ejemplo de ello
son los ojos y boca de la cabeza 1 los cuales no se encuentran situados en un
mismo eje, lo mismo ocurre con los ojos de la cabeza 4. Ambos monumentos
conservan todavía el iris, de los cuales Elisabeth Casellas Cañellas307 advierte que
a pesar de que muestran estrabismo, estos no son del tipo bilateral convergente.
Por otro lado, el monumento 1 es el único que tiene la boca cerrada y a diferencia
del monumento 66 de San Lorenzo, el cual también presenta la boca cerrada, no
muestra una expresión sonriente. La cabeza que si exhibe una expresión
sonriente es la número 2, la cual al igual que las número 3 y 4 se aprecian en sus
bocas entreabiertas, los dientes superiores. Es en los monumentos 1 y 4 en donde
se observa la incorporación de un rasgo facial ajeno a los existentes en y
transmitidos por San Lorenzo, este es el prognatismo de sus mandíbulas.
Tocante a los tocados de las cabezas colosales de La Venta, emerge una
similitud con los de las cabezas de San Lorenzo que radica en la utilización de un
mismo elemento representacional. Identificado como garra de ave, este icono
presente en los tocados de los monumentos 5 y 89 de San Lorenzo se encuentra
también en la cabeza 4 de La Venta. Así pues la garra de ave parece ser un
elemento olmeca importante y trascendental, del cual la vinculación por parte de
los personajes retratados con éste motivo no fue solo a nivel local, sino también a
nivel regional.
306
Op. Cit. Stirling, Matthew W., 1943, pp. 58. 307
Cfr. Casellas Cañellas, Elisabeth, El contexto arqueológico de la cabeza colosal olmeca número 7 de San Lorenzo, Veracruz, México., Tesis Doctoral, Universitat Autónoma de Barcelona, España, 2004. [En línea] Universitat autónoma de Barcelona. Copyright© 2005. [Ref. 20 de Febrero del 2012] Disponible en Web: http://www.tdx.cat/handle/10803/5507
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
160
Empero, en La Venta no se retomó únicamente ciertos elementos distintivos de
los tocados de las cabezas colosales, sino también sobrevino la adición de nuevos
elementos a los tocados. Prueba de ello es el elemento en forma de “U” con tres
figuras ovales en su parte inferior que exhibe la cabeza 1. Dicho elemento no es
un componente aislado y singular del tocado de la cabeza 1, De la Fuente indica
que la insignia en forma de “U” es la misma que porta el personaje central de la
estela 2 y que “es semejante a los símbolos que surgen de la cuerda en la cara
frontal del Altar 4”,308 además, es el mismo elemento que enmarca el borde del
nicho del Altar 5 de La Venta. En cuanto a los tocados de las cabezas restantes es
difícil de especular acerca de sus elementos representacionales debido al mal
estado de conservación de ellos.
Concerniente a los pendientes de las cabezas colosales de La Venta, acontece
el mismo fenómeno de los tocados. En este caso los pendientes en forma de
discos que rematan en una especie de ganchos, que son distintivos de los
monumentos 4, 5 y 61 de San Lorenzo, fueron retomados en la cabeza 2 de La
Venta. Por otro lado las cabezas 1 y 4 portan pendientes inexistentes en las
cabezas de San Lorenzo; la primera de ellas posee orejeras cuadrangulares con
un rombo en su interior dentro del cual yace un elemento circular en tanto que las
orejeras de la segunda tienen una forma circular con una cruz en su interior.
308
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 329.
Alberto Ortiz Brito
161
Imagen 32. Cabeza colosal 1 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2007.
Imagen 33. Cabeza colosal 2 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2007
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
162
Imagen 34. Cabeza colosal 3 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2007.
Imagen 35. Cabeza Colosal 4 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2007.
Alberto Ortiz Brito
163
Cabezas colosales de Tres Zapotes
Son dos las cabezas colosales que se le atribuyen al asentamiento de Tres
Zapotes: la cabeza de Hueyapan (monumento A de tres Zapotes) y la Nestepe
(monumento Q de Tres Zapotes). No existen datos precisos acerca de su
ubicación temporal, sin embargo, por su asociación con Tres Zapotes estos
monumentos pudieron ser esculpidos durante el Formativo Terminal, es decir,
400-100 a.C. además no debemos olvidar la fase Tres Zapotes establecida por
Ortiz Ceballos309 con una temporalidad de 1000- 400 a.C. así como la fase Arroyo
definida por Pool y Ortiz entre 1310-1040 a.C. 310 De acuerdo con estas fechas las
cabezas colosales de Tres Zapotes pudieron haber sido esculpidas en épocas
anteriores al Formativo Terminal.
Acorde con Stirling la cabeza de Hueyapan fue “placed in front of the south
mound of Group 1, and faces north”,311 orientación equivalente al de las cabezas
2, 3 y 4 de La Venta. Por otro lado la cabeza de Nestepe fue hallada 3 km. al norte
del pueblo en el cerro Nestepe. Si bien estas esculturas están alejadas de Tres
zapotes, conservan, hasta cierto punto, el mismo patrón presente en San Lorenzo
y La Venta que consiste en la colocación de la mayoría de las cabezas colosales
en la periferia de los asentamientos.
Sus dimensiones son de 1.47 m. de alto con 5.49 m. de circunferencia
(monumento A) y 1.45 m. de alto con 4.90 m. de circunferencia (monumento Q).
Tal y como podemos observar, las cabezas colosales de Tres Zapotes coinciden
demasiado en altura, no obstante, es en la circunferencia en donde varían
considerablemente.
309
Cfr. Ortiz Ceballos, Ponciano, La Cerámica de Los Tuxtlas, Tesis de Maestría en arqueología, FAUV, Xalapa, Ver., 1975. 310
Cfr. Op. Cit. Pool y Ortiz Ceballos, 2008. 311
Op. Cit. Stirling, 1943, pp. 17.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
164
Mapa 9. Distribución de las cabezas colosales de Tres Zapotes. Tomado de: Pool, 2010.
Alberto Ortiz Brito
165
La forma general de ambas cabezas colosales consta de un bloque
semiesférico o cubico, de tal manera, en Tres Zapotes, la forma de prisma
rectangular desaparece y es completamente remplazada por el bloque
semiesférico. No obstante, siguiendo las recurrentes normas formales la cabeza
de Hueyapan presenta su parte dorsal aplanada y la cabeza de Nestepe posee
una ligera inclinación de su base. Por otra parte, no existe, en estas cabezas,
ninguna huella del reciclaje o reesculpimiento de estos a partir de tronos. Acorde
con ello, es importante mencionar que, Tres Zapotes es el único de los
asentamientos que cuentan con cabezas colosales en donde hasta la fecha no ha
sido hallado ningún trono, el cual se relaciona estrechamente con las cabezas
colosales debido a que es otro símbolo importante de legitimación y autoridad de
los centros olmecas más importantes de la Costa del Golfo.
Conforme a la estructura común reguladora es la cabeza de Nestepe la que
según De la Fuente muestra una armónica proporción y equilibrio de sus rasgos
faciales con lo que se equipara con las de San Lorenzo.312 Por otro lado, de
acuerdo con la misma autora, la cabeza de Hueyapan muestra un mayor apego al
tallado en bajorrelieve el cual desde La Venta sustituye paulatinamente al tallado
tridimensional.
En cuanto a los rasgos faciales, persisten en las cabezas colosales de Tres
Zapotes los mismos rasgos étnicos retratados por primera vez en las cabezas de
San Lorenzo, no obstante, existen algunas diferencias o variaciones
representacionales. En primer lugar la cabeza de Hueyapan muestra, en su
entrecejo, un desprendimiento por el manejo del volumen representado con líneas
curvas – que caracteriza a la escultura olmeca – ya que dicho rasgo físico está
trazado en forma triangular a partir de dos líneas rectas convergentes. En
contraste con la representación entreabierta de las bocas, patrón que
prevaleciente en las cabezas de San Lorenzo y La Venta, las dos cabezas de Tres
Zapotes poseen las bocas completamente cerradas. Asimismo, la cabeza de
Nestepe presenta las mandíbulas prognatas elemento que no retoma de San
312
Op. Cit. De la Fuente, 2004b, pp. 256.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
166
Lorenzo sino de La Venta, así pues, me atrevo a decir que dicho elemento
concebido en el segundo asentamiento mencionado logró trascender el ámbito
local.
En los tocados de las cabezas colosales de Tres Zapotes sobreviene una
disminución significativa de la cantidad de los elementos representados. La
cabeza de Nestepe solamente posee un resalte cuadrangular en la parte central
de la banda horizontal, así como una figura oval situada en la parte superior del
casquete, de la que salen bandas trenzadas que rematan con borlas en la parte
trasera del tocado. Asimismo, en la parte dorsal de la cabeza de Hueyapan se
observan únicamente, un conjunto de líneas verticales. De tal manera, los tocados
de las cabezas de Tres Zapotes son simplificados a sus formas esenciales: banda
horizontal, casquete y barboquejo.
Con respecto a los pendientes de las cabezas colosales de Tres Zapotes,
ambos muestran reminiscencias de diferentes pendientes de las cabezas de San
Lorenzo. Así pues, la cabeza de Hueyapan porta unas orejeras rectangulares que
nos remiten a las del monumento 1 de San Lorenzo, en tanto que la cabeza de
Nestepe porta unas orejeras en forma de embudo las cuales son equivalentes a
las que poseen los monumentos 17 y 66 de San Lorenzo. A diferencia de La
Venta, las cabezas de Tres Zapotes no presentan formas propias de pendientes
que impliquen una creación o innovación local, sino más bien indican una
persistencia de las formas del ancestral asentamiento de San Lorenzo.
Alberto Ortiz Brito
167
Imagen 36. Cabeza colosal de Hueyapan. Tomada de: De la Fuente, 2007.
Imagen 37. Cabeza colosal de Nestepe. Tomada de: De la Fuente, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
168
Cabeza colosal de Cobata
Este monumento es considerado como la más tardía de todas la cabezas
colosales que de acuerdo con Pool y Ortiz “fue encontrada en la cresta al norte de
la cumbre de Cerro el Vigía, a unos 10 km. de Tres Zapotes”.313 Cabe mencionar
que el Cerro el Vigía fue la principal fuente de basalto explotado por Tres Zapotes,
por lo tanto pudo haber existido un nexo significativo entre la cabeza de Cobata y
el sitio antes mencionado, el cual según los mismos autores citados, puede ser
interpretado como el marcador de la frontera política de Tres Zapotes.
Asimismo, a través de comunicación personal con Beverido – descubridor de la
cabeza de Cobata – , De la Fuente menciona que frente a este monumento se
colocó un plato del tipo “naranja fino” dentro del cual yacía un cuchillo de
obsidiana y que al remover la cabeza se encontró, a una profundidad de 70 cm.,
cerámica del clásico tardío. Pese a su asociación con la cabeza de Cobata, De la
Fuente argumenta que tales materiales cerámicos “no indican, necesariamente,
que corresponda a ese misma época”314 pero si indica, a mi parecer, una posible
reutilización o resignificación de dicho monumento por parte de individuos
posteriores al período olmeca.
La cabeza colosal de Cobata es por mucho el monumento más grande de su
tipo. Mide 3.40 m. de alto con 3 m. de ancho, por lo que sus dimensiones son la
característica más relevante que le otorgan el carácter de monumentalidad.
Su forma general consta de un bloque semiesférico o cubico, sin embargo a
diferencia de las cabezas semiesféricas de La Venta y Tres Zapotes, sus lados no
tienen las mismas proporciones, son relativamente desiguales. Es su base la que
tiene una forma sumamente irregular y en donde mejor se aprecia el burdo manejo
del bloque.
313
Op. Cit. Pool, Christopher A. y Ortiz Ponciano Ceballos, 2008, pp. 438. 314
Op. Cit. De la Fuente, 2004b, pp. 221.
Alberto Ortiz Brito
169
Respecto a la estructura común reguladora de la cabeza de Cobata, De la
Fuente menciona que a pesar de que dicho monumento se rige por el principio
geométrico compositivo característico de las cabezas colosales, existe en ella una
desigualdad en sus ojos y labios, similar a la desproporción presente en las
cabezas de La Venta.315 Asimismo, en la cabeza de Cobata predomina la técnica
de bajorrelieve adapta al bloque sobre las tridimensionalidad que otorga volumen
a los elementos representacionales.
Es en los rasgos faciales de la cabeza de Cobata en donde se observan
cambios o variaciones substanciales de las normas representacionales de las
cabezas colosales. El entrecejo plano contrasta con la forma abultada y
voluminosa recurrente en las cabezas colosales. La boca cerrada, está
esquematizada de manera inusual en forma cóncava y con las comisuras
sumamente caídas. No obstante, es la representación de sus ojos cerrados el
rasgo más desconcertante que transgrede en gran medida el carácter expresado
315
Op. Cit. De la Fuente, 2004b, 257-258.
Imagen 38. Cabeza colosal de Cobata. Tomade de: De la Fuente, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
170
por el canon representacional de las cabezas colosales. Esta misma característica
se puede observar en los monumentos F y G de Tres Zapotes los cuales no son
considerados como monumentos olmecas.
En cuanto a su tocado, la cabeza de Cobata no posee ningún tipo de elemento
representacional, únicamente se compone de una banda horizontal, un casquete y
el barboquejo. De tal manera dicho monumento representa el último estadio de la
simplificación paulatina de los tocados de este tipo de monumentos, fenómeno
iniciado, al parecer, en La Venta.
Comentarios finales en torno a las cabezas colosales
Si bien no se puede atribuir una temporalidad absoluta a estos monumentos, creo
pertinente señalar que la cronología establecida por Cyphers316 para el tallado de
nueve de las diez cabezas colosales de San Lorenzo (1000-800 a.C.), es
contemporánea con los primeros períodos de ocupación de La Venta y Tres
Zapotes. De tal manera, aunque las cabezas de estos dos últimos sitios no hayan
sido esculpidas en la misma época que las de San Lorenzo, es muy probable que
los habitantes, o quizás solamente la clase dominante de La Venta y Tres
Zapotes, tenían conocimiento de las cabezas colosales de San Lorenzo por lo que
tal vez, dichos asentamientos ya formaban parte de la cadena de transmisión-
recepción olmeca. Caso exclusivo es la cabeza de Cobata ya que pese a su
posible asociación con la cronología de Tres Zapotes, los materiales
316
Op. Cit. Cyphers, 2004a, pp. 58.
Imágenes 39 y 40. Monumentos F y G de Tres Zapotes. Tomada de: De la Fuente, 2007.
Alberto Ortiz Brito
171
arqueológicos presentes en su contexto sugieren que fue utilizado o venerada por
grupos humanos no olmecas en tiempos clásicos.
Tanto en San Lorenzo como en La Venta y Tres Zapotes, la ubicación o
distribución de la gran mayoría de las cabezas colosales muestran un mismo
patrón que consiste en la colocación de estos monumentos en la periferia de los
asentamientos. Según González Lauck, en La Venta, dicho patrón de distribución
“marked the boundaries of the monumental architectural sector”,317 hipótesis la
cual podría ser aplicada en los demás sitios que comparten la misma distribución
de sus cabezas colosales. No obstante, el patrón de distribución de estos
monumentos no siguen las mismas normas composicionales en ninguno de los
tres sitios: de la escena escultórica meridional en un eje norte-sur, presente en
San Lorenzo, cambió, en La Venta, a una escena septentrional en un eje oeste-
este y posteriormente, en Tres Zapotes, las cabezas colocadas en los extremos
noreste y suroeste del sitio, no poseen algún tipo de correlación. Por otro lado, el
monumento 61 de San Lorenzo está colocado junto con un trono y otros tipos
monumentos en un espacio cívico-ceremonial, en tanto que la cabeza 1 de La
Venta, adjunto a las estela 2, está colocada en una de las principales plazas del
asentamiento. De tal forma, parece ser que en cada sitio las cabezas colosales
fueron colocadas de acuerdo a los intereses y las necesidades propias así como a
las circunstancias particulares acaecidas en cada sitio.
Respecto a la forma general de las cabezas colosales, podemos observar que
en San Lorenzo predominan considerablemente los bloques prismáticos
rectangulares, mientras que en La Venta estas formas son substituidas por los
bloques semiesféricos, mismos sobre de los cuales son esculpidas las cabezas de
Tres Zapotes al igual que la de Cobata. Dicho fenómeno sobreviene en
concomitancia con el cambio paulatino de las figuras tridimensionales por las
representaciones en bajorrelieve. Asimismo, en La Venta y en Tres Zapotes la
317
González Lauck, Rebecca B., “The architectural setting of olmec clusters at La Venta, Tabasco.” En: The place of stone monuments. Context, use, and meaning in Mesoamerica’s Preclassic transition, Julia Guernsey, John E. Clark y Barbara Arroyo (Editores), Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., 2010, pp. 133.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
172
inclinación de la base y el aplanamiento de la parte dorsal desaparecen en
algunas de las cabezas colosales. Por otro lado, el resculpimiento de cabezas
colosales a partir de tronos es otro elemento formal característico de San Lorenzo
de la cual no existe evidencia en las cabezas de los asentamientos posteriores.
Esto hace evidente un cambio o modificación gradual entre las cabezas colosales
de los diferentes sitios a nivel formal.
La estructura común reguladora desarrollada en San Lorenzo no fue igualada
en ninguno de los asentamientos posteriores, no obstante, sus dimensiones fueron
superadas por la gigantesca cabeza de Cobata lo cual resulta un hecho inusual. Si
bien el principio geométrico compositivo sobre el cual se basa dicha estructura
está presente en las cabezas colosales de La Venta y Tres Zapotes así como en
la de Cobata, existe en ellas imperfecciones que constatan cierto manejo burdo y
deficiente del principio geométrico compositivo. Esta circunstancia es interpretada
por De la Fuente318 como el desinterés y pérdida de vigencia del significado del
canon estructural, lo cual también puede ser entendido como un escaso grado de
conciencia en contraste con un mayor grado de volición de las normas y pautas
estructurales de las cabezas colosales. De acuerdo con Herrejón,319 dicho
fenómeno provoca que los objetos o ideas transmitidas se conviertan en simples
costumbres de las cuales su preservación se mantiene por el hecho de han sido
heredadas a través de varias generaciones así como de la manipulación que
determinado grupo de personas ejercen sobre ellas.
En cuanto al acabado de superficie, no se tiene ninguna evidencia de la
utilización de pintura en las cabezas colosales de Tres Zapotes ni en la de Cobata.
La carencia de este elemento podría implicar, independientemente de su
transmisión, la abstención de dicho aditamento en los sitios antes referidos. No
obstante, dicha suposición está sujeta a los futuros hallazgos y por consiguiente
es difícil de confirmarla.
318
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 343. 319
Cfr. Op. Cit. Herrejón Peredo, 1994, 147-148.
Alberto Ortiz Brito
173
Las cabezas colosales comparten rasgos faciales que aluden a un mismo
grupo étnico, no obstante, es evidente una variación representacional entre las
cabezas de los diferentes asentamientos. Si bien las cejas y entrecejos de las
cabezas de San Lorenzo y La Venta están delineados con formas curvas
abultadas, en las cabezas de Tres Zapotes y en la de Cobata estos rasgos son
esquematizados con líneas rectas y planas. El estrabismo bilateral convergente
presente en las cabezas de San Lorenzo ya no es visible en las cabezas de los
demás sitios. Estas variaciones pueden ser entendidas como el desgaste y
pérdida de algunos elementos de una clase representacional a lo que Herrejón320
denomina como la erosión y anquilosamiento de una tradición, en este caso
escultórica.
No obstante existen ciertas variaciones en los rasgos faciales que sugieren el
desenvolvimiento de un fenómeno diferente a la erosión y anquilosamiento. Es en
algunas de las cabezas colosales de La Venta donde se aprecia el prognatismo de
las mandíbulas el cual es un nuevo elemento ajeno a las cabezas de San Lorenzo,
mismo que es retomado y aplicado en el monumento Q de Tres Zapotes (cabeza
colosal de Nestepe). Otra variación de este tipo es la representación de los ojos
cerrados de la cabeza de Cobata, elemento que transgrede y modifica
significativamente el carácter de las cabezas colosales olmecas pues de acuerdo
con De la Fuente dicha característica manifiesta “un concepto aparentemente
nuevo en Mesoamérica: el de la conmemoración de la muerte material”,321 la cual
parece ser una incipiente manifestación regional si tomamos en cuenta que los
monumentos F y G de Tres Zapotes se caracterizan también por tener sus ojos
cerrados. Estas variaciones pueden ser interpretadas como la alteración de
algunos de los elementos constitutivos de las cabezas colosales pero, también
cabe la posibilidad de que estas sean producto de la actualización y progreso de
sus significados, cualidades inherentes del proceso de transmisión-recepción
referidos por Herrejón.322
320
Ibid.: pp. 147. 321
Op. Cit. De la Fuente, 2002, pp. 258-259. 322
Op. Cit. Herrejón Peredo, 1994, pp. 142.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
174
Concerniente con los tocados, podemos observar como la diversidad de
motivos representados en las cabezas colosales de San Lorenzo disminuye
considerablemente en La Venta, Tres Zapotes y Cobata, es decir, se origina en las
cabezas de los sitios antes mencionados, una simplificación paulatina de sus
tocados. De tal manera la perdida de la diversidad de motivos representados
puede significar la perdida – aunque no por completo – de individualidad y
distinción de los personajes retratados.
No obstante, no debemos olvidar que el mantenimiento del motivo garra de ave
así como la incorporación del motivo en forma de “U”, ambos presentes en las
cabezas de La Venta, son elementos que constatan nuevamente el fenómeno de
conservación y progreso. Caso similar ocurre con los pendientes, las cabezas de
La Venta, Tres Zapotes y la de Cobata muestran orejeras similares a las de San
Lorenzo, sin embargo, La Venta es el único sitio en donde se exhiben nuevas
formas de pendientes. A diferencia del prognatismo, el motivo en forma de “U” y
las orejeras de las cabezas 1 y 4 de La Venta son innovaciones que no
transcendieron el ámbito local ya que no existe evidencia de ellas en las cabezas
de tres Zapotes ni en la de Cobata.
En conclusión, las cabezas colosales son una clase representacional con
significados sociopolíticos de las cuales su etapa de mayor complejidad y
diversidad de sus elementos representacionales ocurrió en San Lorenzo. Pese a la
leve erosión de los rasgos formales al igual que a la disminución de la conciencia
ejercida en las cabezas colosales, se produjo, en La Venta, una asimilación que
ocasionó la innovación y actualización de ciertas normas y elementos de dicha
clase representacional sin alterar su carácter. La erosión y anquilosamiento de los
rasgos formales de las cabezas colosales continuó en Tres Zapotes, sitio en el
cual se experimentó un conservadurismo ya que únicamente se retomó el canon
desarrollado en San Lorenzo así como algunos cambios hechos en La Venta sin
que ellos mismos hicieran una modificación significativa. Finalmente la cabeza
Cobata puede ser entendida como el último estadio de las cabezas colosales, el
cual no solo manifiesta un cambio substancial del carácter de este tipo de
Alberto Ortiz Brito
175
monumentos sino de todo el sistema de representación olmeca en general, es por
ello que De la Fuente cataloga a la cabeza de Cobata como una escultura no
olmeca, sin embargo, en mi opinión solamente indica el final de la tradición
escultórica olmeca.
5.1.2. Personaje sedente con pectoral y cinturón de bandas cruzadas
Si bien dentro de la tradición escultórica olmeca existen muchos ejemplos de
personajes humanos en posición de flor de loto ataviados con capas cortas, el
monumento 77 de La Venta y el número 16 de Chalcatzingo son los únicos que
tienen como principales atavíos un pectoral y cinturón con el motivo de bandas
cruzadas. Estas indumentarias también son portadas por seres antropomorfos
compuestos, en los cuales son más frecuentes. No obstante, las bandas cruzadas
están presentes en diversos contextos dentro de los principales complejos
icónicos del sistema representacional olmeca, es por ello que es un símbolo
trascendental con diversas connotaciones. En este caso, las bandas cruzadas
podrían tratarse de una insignia que identifica a cierto grupo de personas, quizás
un linaje.
Dentro del sistema representacional olmeca muchos de los personajes
humanos sujetan con sus manos algún objeto el cual exhibe las cualidades
sagradas a las que están asociados sus propietarios y señalan el tema en
cuestión. Con respecto a los personajes humanos carentes de objetos, sus
indumentarias – incluyendo los tocados – son los elementos que determinan sus
cualidades en tanto que las posturas de sus manos advierten el carácter y tema
representado. Así, los personajes tridimensionales con bandas cruzadas no
poseen ningún objeto sobre sus manos, únicamente sus brazos flexionados en
ángulo recto descansan sobre sus muslos; esta posición es un elemento
característico de esta clase representacional. Asimismo aparte de sus pectorales y
cinturones, sus capas y tocados son otros de sus atavíos distintivos los cuales
advierten cierta relación otras clases representacionales de la tradición escultórica
olmeca.
Alberto Ortiz Brito
177
Personaje sedente con pectoral y cinturón de bandas cruzadas de La Venta
De acuerdo con De la Fuente el monumento 77 de La Venta fue encontrado al
norte del sitio cerca de la estructura piramidal C-1.323 Mide 1.13 m. de alto con 96
cm. de ancho, su forma general consta de una pirámide de base cuadrangular que
constituye el cuerpo y su rostro tiene una apariencia cubica.
Dentro de La Venta y del corpus escultórico general olmeca, el monumento 77
es una de las piezas de mejor calidad, cuyo tratamiento de sus elementos
representacionales exhibe un cabal conocimiento y aplicación de las normas
escultóricas heredadas de San Lorenzo. De tal manera, sus voluminosos rasgos
físicos presentan un buen manejo de las formas onduladas que se observa
claramente en los profundos remetimientos que separan sus extremidades del
cuerpo. Asimismo, su tocado y los elementos que cuelgan de este se desprenden
totalmente de la forma bloque. Por otro lado, aunque los elementos
representacionales de la capa están tallados en relieve, esta posee una forma
convexa, por tales motivos el monumento 77 difiere de la solución plástica referida
por De la Fuente que consiste en el contraste del volumen de la parte frontal con
el tallado rígido y cuadrado de la parte trasera.324 Cabe señalar que a pesar de su
excelsa calidad, esta escultura presenta una ligera desproporción en los tamaños
de sus brazos con respecto a sus piernas.
Su rostro, modelado al más puro estilo olmeca, posee mentón pronunciado,
mejillas prominentes, labios gruesos de comisuras caídas, ojos almendrados y
nariz chata. En cuanto a su indumentaria tallada en altorrelieve, este personaje
porta brazaletes y posee un pectoral rectangular con el elemento bandas
cruzadas, mismo que se observa en su cinturón el cual se compone de un
elemento cuadrangular con cuatro pequeños triángulos en su parte superior e
inferior, una ancha faja con tres bandas delgadas y un taparrabo que se extiende
hasta la intersección de las piernas. Su capa posee un complejo entramado de
cuerdas horizontales que se unen por unos rectángulos verticales, en su parte
323
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 346. 324
Ibid.: pp. 150.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
178
central se encuentra una franja seccionada por figuras geométricas que emerge
de una especie de “E” invertida situada en la parte superior de la capa. Su tocado
consta de una gruesa banda horizontal, dos rectángulos plegados que cuelgan a
los lados de la cabeza del personaje y un bloque rectangular con elementos
circulares seccionado en cada lado de su parte trasera por una hendidura en “V”;
debajo de esta, justo en la nuca, yace una “U” con un circulo en su interior.
Imagen 41. Monumento 77 de La Venta.
Alberto Ortiz Brito
179
Personaje sedente con pectoral y cinturón de bandas cruzadas de
Chalcatzingo
El monumento 16 fue encontrado en la parte más elevada del sitio contiguo a la
ladera del cerro de Chalcatzingo (denominada por Jorge Angulo V. como el área
III) “lying in El Paso Drainage between T-15 and T-6”.325 Así, como el caso de San
Lorenzo y El Marquesillo, el personaje sedente con bandas cruzadas de
Chalcatzingo pudo estar asociado con la captación y control del agua.
El monumento 16 de Chalcatzingo posee una forma general de pirámide con
base cuadrangular que constituye su cuerpo; se desconoce la apariencia del rostro
ya que este personaje está decapitado. A diferencia del monumento 77 de La
Venta, en este caso la postura sedente en flor de loto con los brazos flexionados
en ángulo recto descansando sobre los muslos, está retrata de manera rígida y
cuadrada. Es por tales motivos que la intersección de sus piernas no está
detallada, en vez de ello la base de este monumento se presenta como una
superficie plana sin remetimientos, lo cual ocurre de igual manera con su torso.
325
Op. Cit. Grove y Angulo V., 1987, pp. 125.
Imagen 42. Monumento 16 de Chalcatzingo. Tomada de: Grove (ed.) 1987.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
180
Son sus brazos los únicos elementos que se desprenden en mayor medida de la
forma del bloque y con una burda calidad estos presentan cierto manejo del
volumen.
Con respecto a su indumentaria, talladas por medio de incisiones burdas y
poco profundas, el pectoral y cinturón con bandas cruzadas están muy juntos; lo
cual contrasta con la amplia separación que presentan estos objetos en el
monumento 77 de La Venta. Asimismo, su taparrabo difiere del prototipo de La
Venta, ya que el de Chalcatzingo cuelga por delante de las piernas y en vez de
cinco franjas verticales está constituido solamente por tres.
Comentarios finales en torno a los personajes sedentes con pectoral y
cinturón de bandas cruzadas
Por el momento los personajes sedentes con pectoral y cinturón de bandas
cruzadas solo han sido hallados en La Venta y Chalcatzingo, es por ello que
podemos argumentar que esta clase representacional es uno de los pocos grupos
de esculturas con temas similares carentes en San Lorenzo. Su ausencia dentro
del principal asentamiento creador del sistema representacional olmeca indica,
que aunque se pudo tener conocimiento de ésta, no se tuvo el interés por
representar a personajes con pectorales y cinturones de bandas cruzadas. Al
parecer este tipo de monumentos fueron engendrados – después del abandono de
San Lorenzo – durante el Formativo Medio dentro de La Venta, el cual emergió
como el nuevo centro regional olmeca.
A pesar de que en La Venta la mayoría de los monumentos exhiben una
considerable erosión y anquilosamiento, el monumento 77 demuestra un caso
contrario, es decir, la conservación integra de las normas escultóricas olmecas. Es
en Chalcatzingo donde acaeció el fenómeno degenerativo el cual es evidente en el
rígido y cuadrado manejo de los elementos representacionales del monumento 16.
Esto aunado con el pésimo delineado y poca separación del pectoral y cinturón,
manifiesta, al igual que el altar 6 de La Venta, el intento mal logrado del empleo de
las normas y pautas escultóricas olmecas.
Alberto Ortiz Brito
181
Cabe señalar que el monumento 16 es una de las pocas esculturas de estilo
olmeca de Chalcatzingo, tallada por medio de formas tridimensionales. De tal
manera, este monumento advierte la intervención de Chalcatzingo dentro del
paulatino proceso de cambio de las figuras tridimensionales por representaciones
en relieve que caracteriza al período Formativo Medio.
5.1.3. Personaje de rodillas sosteniendo un bulto
Esta clase representacional encarna, al parecer, un acontecimiento secundario de
la cosmovisión olmeca, el cual fue tallado en esculturas basálticas de pequeños
formatos; algunas de ellas son tan diminutas que pueden ser catalogadas como
figurillas, sin embargo, al ser fabricadas con roca volcánica adquieren mayor
importancia y significado que las figurillas de barro. Por el momento, los
personajes de rodillas sosteniendo un bulto únicamente han sido hallados en San
Lorenzo y La Venta, no obstante, existen figurillas hechas con otros tipos de
materiales que poseen posturas parecidas a la clase representacional aquí
referida, un ejemplo de ello lo debemos a Cyphers y López326 quienes mencionan
brevemente la existencia de seis esculturas de pequeño formato en la comunidad
de Antonio Plaza, Veracruz, de igual manera en el catálogo del libro “The olmec
world” se exhiben otras esculturas de características similares.
Esta clase representacional consiste en monumentos tridimensionales cuya
forma general se conforma por un prisma rectangular y un cubo o esfera. A pesar
del tallado burdo y desproporcionado de los elementos representacionales así
como de la pésima esquematización de sus posturas, este tipo de monumentos
exhiben una clara intención del manejo del volumen y de las formas redondeadas,
propias de las normas estilísticas olmecas. Es así como el tamaño de las cabezas
circulares de los personajes de rodillas es casi equivalente al de sus cuerpos en
tanto que las extremidades inferiores, apenas delineadas, son demasiado
diminutas.
326
Cyphers, Ann y López Cisneros, Artemio, “La historia de El luchador” en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo II, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 411-423.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
182
Aunque en la mayoría de los casos sus rasgos faciales están sumamente
erosionados, estos constituyen un complejo icónico de apariencia humana. Por
otra parte, sentado de rodillas y con su rostro inclinado hacia arriba, estos
personajes sostienen con sus brazos flexionados en ángulos rectos un bulto
rectangular, el cual presenta en su parte superior una pequeña horadación
circular. Dicha postura, propia de esta clase representacional, es elemento inusual
dentro de las figuras sedentes de la tradición escultórica olmeca que reproduce
una especie de reverencia o plegaria, en la cual, probablemente el bulto simboliza
una ofrenda.
Imagen 43. Figurilla con postura similar a los
personajes con un bulto. Tomada de: The Olmec
World,1996.
Imagen 44. Esculturas de Antonio Plaza, Veracruz. Tomada de: Cyphers y López, 2008.
Alberto Ortiz Brito
183
Personajes de rodillas sosteniendo un bulto de San Lorenzo
San Lorenzo cuenta con dos ejemplares de esta clase representacional:
monumento 99 y 131. El primero de ellos mide 14 cm. de alto con 7 cm. de ancho
en tanto que el segundo mide 15 cm. de alto con 8 cm. ancho, dichas dimensiones
hacen de este tipo de esculturas uno de los temas o conceptos más diminutos
tallados en San Lorenzo, de tal manera estos monumentos se apartan del patrón
general que consiste en el uso de roca basáltica en representaciones de grandes
proporciones, que tal y como De la Fuente327 menciona tienen como principales
cualidades la monumentalidad, aplomo y pesantez. Por otra parte, ambos
monumentos se componen de un pequeño prisma rectangular con un cubo o
esfera, cuyas posturas de rodillas están pésimamente esquematizadas ya que sus
piernas no se retratan de manera adecuada. Asimismo la calidad del tallado de
sus elementos representacionales es burda y desproporcionada, lo cual manifiesta
un deficiente conocimiento y utilización de las normas composicionales olmecas.
327
Op. Cit. De la Fuente, 1994, pp. 203-221.
Mapa 11.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
184
Si bien los monumentos 99 y 131 son similares en sus tamaños, formas y
posturas, estos difieren en sus elementos asociados. De tal manera, mientras que
el primer monumento mencionado carece de tocado, el segundo posee una
especie de cresta o tira abultada que va desde la frente hasta la parte trasera del
cráneo, del que cuelga a cada lado una franja rectangular que llega hasta los
hombros del personaje. Además, la horadación circular que caracteriza a los
bultos rectangulares que sostienen estos individuos no está presente en el
monumento 99 lo cual se debe quizás a su alto grado de erosión; en el caso del
bulto del monumento 131, aparte de dicha horadación posee tres diminutos
elementos ovales dispuestos en su borde frontal.
Como podemos observar, la diferencia de sus elementos asociados es la
principal variación existente entre los monumentos 99 y 131, la cual permite
concebir a cada uno de ellos como el tallado independiente de una misma clase
representacional, en los que la ausencia y presencia de determinados elementos
secundarios no alteraron el tema o concepto expresado.
Imagen 45. Monumento 99 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Imagen 46. Monumento 131 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
185
Personaje de rodillas sosteniendo un bulto de La Venta
En La Venta el único monumento que configura a un personaje de rodillas
sosteniendo un bulto es el número 5, de acuerdo con Susan D. Gillespie, la primer
escultura mencionada fue hallada en la esquina sureste del patio ceremonial A-1
que forma parte del complejo A excavado en un primer momento por Drucker et
al.328 Dicho complejo es uno de los principales conjuntos arquitectónicos del sitio,
el cual delimita un espacio sagrado y religioso en donde fueron erigidas las estelas
1 y 3 y los monumentos 6, 12, 13, 14, 15, 22, 23 y 24, sin embargo, su principal
característica es la colocación de numerosas ofrendas de piedras preciosas con
arenas de diversos colores entre las que destacan cinco depósitos masivos de
bloques de serpentina, así como la presencia de 4 entierros humanos colocados
en sarcófagos y tumbas. De tal manera, la reverencia o plegaria del monumento 5
mediante la cual ofrece una especie de dádiva es equivalente a la función ritual y
de ofrendamiento del Complejo A.
El emplazamiento dentro de la principal área sagrada y religiosa de La Venta
otorga al monumento 5 una gran importancia. Aunque se desconoce si el
personaje de rodillas sosteniendo un bulto era igual de importante dentro de San
Lorenzo, podemos argumentar que en La Venta se tuvo un interés o volición
mucho mayor hacia dicha clase representacional, ya que de un sitio a otro el
tamaño de este tipo de monumentos aumentó considerablemente de 14 cm. de
alto con 7 cm. de ancho a 1.42 m. de alto con 1 m. de ancho. No obstante, al igual
que en San Lorenzo el monumento 5 de La Venta muestra un deficiente
conocimiento y utilización de las normas composicionales que nuevamente se
hace presente en la mala esquematización de la postura de rodillas así como en el
burdo y desproporcionado tallado de sus elementos representacionales.
Si bien el monumento 5 está sentado de rodillas su cabeza no está inclinada
hacia arriba, lo cual disminuye un poco el sentido de la plegaria o reverencia que
328
Gillespie, Susan D., “La Historia arquitectónica del Complejo A de La Venta: una reconstrucción basada en los registros de campo del 1955”, FAMSI, 2008, [En línea] FAMSI. Copyright© 2010. [Ref. 8 de Junio del 2012] Disponible en Web: http://www.famsi.org/reports/07054es/index.html
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
186
ejecutan estos personajes; esta circunstancia manifiesta quizás la representación
inexacta de la idea o concepto heredada o recibida. A pesar de ello el personaje
de rodillas de La Venta fue ataviado con el mismo tocado del monumento 131 de
San Lorenzo, que consiste en una cresta o tira abultada de la que cuelga a cada
lago una franja rectangular. Con respecto al bulto que sostiene con sus manos,
aunque carece de elementos ovales en su borde frontal, este presenta una
horadación circular en su parte superior.
Independientemente de la inexacta reproducción de la actitud de plegaria que
caracteriza a los personajes de rodillas, el monumento 5 de La Venta implica el
incremento de la importancia de dicha clase representacional, el cual retomó un
elemento que dentro de los personajes de rodillas de San Lorenzo es exclusivo del
monumento 131.
Comentarios finales en torno a los personajes de rodillas sosteniendo un
bulto
En un primer momento los personajes de rodillas sosteniendo un bulto parecen
haber tenido una minúscula importancia, es por ello que en San Lorenzo dicha
clase representacional fue relegada a esculturas de diminutos tamaños es decir,
Imagen 47. Monumento 5 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2009 y 2007
Alberto Ortiz Brito
187
figurillas desprovistas de las cualidades de monumentalidad, aplomo y pesantez
que caracterizan a las usuales y enormes representaciones de dicho sitio. Aparte
de contradecir el patrón de la utilización de roca basáltica en esculturas de
grandes formatos, tal circunstancia contradice también el patrón del tallado de
figurillas y demás objetos portátiles teniendo como soporte piedras exóticas de
diversas tonalidades. De tal manera el gran aumento del tamaño de este tipo de
monumentos ocurrido en La Venta, no manifiesta únicamente el incremento de su
importancia, sino además implica la voluntad por otorgarle a la idea o concepto
expresada por los personajes de rodillas las cualidades básicas de las esculturas
de grandes formatos (monumentalidad, aplomo y pesantez).
Pese al incremento de su importancia y la voluntad por otorgarle un carácter
monumental, en La Venta el tema de los personajes de rodillas continuó con la
deficiente utilización de las normas composicionales olmecas, además, la
reproducción inexacta de su reverencia o plegaria puede indicar, como en el caso
del contorsionista de Balancán, la inadecuada transmisión-recepción de esta clase
representacional. Con respecto a la cadena de la transmisión-recepción, podemos
mencionar que tal vez de las dos variantes existentes en San Lorenzo, aquella con
el tocado en forma de cresta fue la única que trascendió al ámbito local ya que
parece ser que esta sirvió como el prototipo del personaje de rodillas de La Venta.
Así pues, como muchas otras, los personajes de rodillas sosteniendo un bulto
son una clase representacional exclusiva de San Lorenzo y La Venta, de la cual el
único cambio significativo en su devenir es el paso del labrado de una escultura
portátil a una relativamente inmóvil, que fue colocada dentro de un espacio
específico cuya función de ofrendamiento está claramente simbolizada en este
tipo de monumentos.
5.1.4. Personaje con tocado y orejeras antropomorfas compuestas
El monumento 1 de San Martín Pajapan y el número 44 de La Venta son los que
integran esta clase representacional, que consiste en la reproducción de un
personaje humano con tocado y orejas que se caracterizan por tener rostros
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
188
antropomorfos compuestos; la reiteración de estos rostros evidencia el uso del
principio composicional de redundancia identificado por Pohorilenko. Es por tal
redundancia que De la Fuente ha definido a este tipo de esculturas como “señores
bajo protección sobrenatural”,329 los cuales al parecer están asociados con el culto
a los cerros o volcanes. Cabe mencionar que aunque no presentan rostros de
seres sobrenaturales, los tocados del monumento 77 de La Venta y el de Los
Soldados poseen elementos representacionales similares a los de la clase
representacional en cuestión.
Aunque ha sido restaurado, el monumento 1 de San Martín Pajapan constituye
una pieza completa en tanto que del personaje con tocado y orejeras
antropomorfas compuestas de La Venta solo se conserva su rostro. De tal manera
la forma general de la cabeza de estos personajes tridimensionales consiste en un
cubo con un prisma rectangular superpuesto el cual da forma al tocado. En la
parte frontal de dicho prisma se observa el rostro de un ser sobrenatural y sus
caras laterales poseen líneas curvas paralelas que rematan en hendiduras en “V”,
las cuales seccionan en cuatro la parte dorsal. Con excepción de la cara frontal, el
segmento inferior del tocado posee una banda horizontal, cuyos elementos
representacionales establecen al parecer las principales diferencias existentes
entre los monumentos de esta clase representacional.
Estos personajes tienen como rasgos faciales ojos almendrados, nariz ancha,
mejillas voluminosas, mentón pronunciado, boca entreabierta y labios gruesos de
comisuras caídas. Por otra parte, los rostros antropomorfos compuestos presentes
en el tocado y las orejeras, están delineados conforme a características de los
seres denominados were-jaguar, es por ello que poseen una hendidura en “V”,
ojos almendrados y oblicuos, nariz ancha y boca trapezoidal abierta con el labio
inferior delgado mientras que el superior está evertido mostrando su encía
desdentada.
329
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 459.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
190
Personaje con tocado y orejeras antropomorfas compuestas de San Martín
Pajapan
El monumento 1 de San Martín Pajapan fue hallado sobre una plataforma
rectangular, situada sobre la planicie de la cima del volcán que lleva el mismo
nombre. De acuerdo con Medellín, al excavar debajo de esta pieza se encontraron
objetos de piedra verde y cerámica correspondiente al Preclásico Medio y al
Clásico Tardío.330 Aunque es difícil de asegurar quienes realizaron la laboriosa
tarea de subir a más de mil metros de altura al pesado ídolo, no cabe duda que
grupos olmecas rindieron culto a los cerros o volcanes los cuales vincularon con
un importante ser sobrenatural de su cosmovisión; debido a la presencia de
material cerámico del Clásico Tardío la conservación de dicho culto parece haber
rebasado las fronteras temporales olmecas. Asimismo, Medellín argumenta que “el
haber encontrado a 45 centímetros de profundidad, los últimos fragmentos de la
escultura, asociados con materiales cerámicos diagnósticos del Horizonte
Clásico”331, supone pensar que el monumento de San Martín Pajapan fue
destruido durante tal época.
Este monumento mide 1.40 m. de alto con 92 cm. de ancho en tanto que la
sola cabeza junto con su tocado tiene una altura de 76 cm. La forma general
constituye una pirámide cuya base no tiene una forma definida debido a la inusual
postura en la que se encuentra este personaje. En este caso, las figuras
geométricas superpuestas que configuran la cabeza y el tocado están rematadas
en la parte superior por un elemento cuadrangular cruciforme. Por otra parte, este
monumento presenta una buena calidad de tallado en el que tal y como De La
Fuente332 señala, el manejo de las formas redondeadas del cuerpo y rostro
contrasta con la rígida forma del tocado.
Este personaje está colocado en una postura dinámica que recuerda a la del
monumento 34 de San Lorenzo. Mientras que su pierna izquierda flexionada en
330
Cfr. Op. Cit. Medellín Zenil, 1968, pp. 9-16. 331
Ibid.: pp. 11. 332
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 458.
Alberto Ortiz Brito
191
ángulo agudo se apoya por completo al suelo, la pierna derecha está colocada en
ángulo obtuso y solamente la planta de su pie toca el suelo. Inclinado hacia el
frente y con las palmas de las manos dispuestas en sentido contrario, este
personaje sostiene un cetro cilíndrico. A diferencia del monumento 34 de San
Lorenzo, el torso del monumento 1 de San Martín Pajapan queda suspendido en
el aire, circunstancia la cual transgrede la cualidad de pesantez y aplomo que
caracterizan a las normas estilísticas olmecas.
Este personaje porta brazales así como bandas paralelas en sus brazos y
pantorrillas, su enorme pectoral cubre toda la superficie del pecho y viste un
taparrabo ancho el cual presenta en su parte dorsal la representación de un ser
sobrenatural, idéntico al que se exhibe en el tocado y las orejeras. El elemento
cruciforme del tocado presenta al frente y atrás una ligera depresión cuadrangular
y, cada uno de sus bordes está seccionado por cuatro hendiduras en “V” lo cual
ocurre de igual manera en la parte trasera del tocado y en el extremo derecho del
cetro. La banda horizontal que ciñe el tocado posee en sus caras laterales figuras
en forma de ganchos en tanto que por detrás tiene una “U”, elemento el cual se
observa también en el monumento 2 de Los Soldados y en el número 77 de La
Venta.
Imagen 48. Monumento 1 de San Martín, Pajapan. Tomada de: Catálogo electrónico del MAX.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
192
Personaje con tocado y orejeras antropomorfas compuestas de La Venta
De acuerdo con Heizer et al el monumento 44 de La Venta fue hallado en la parte
este de la acrópolis Stirling junto con los monumentos 39, 40 y 41 en un contexto
fechado en el año 510 a.C.333 Este fragmento mide 61 cm. de alto con 43 cm. de
ancho, no obstante la parte superior del tocado está incompleta. Tomando en
cuenta la medida de la cabeza del monumento 1 de San Martín Pajapan se puede
inferir que el ejemplo de La Venta tenía un tamaño semejante o quizás era
ligeramente mayor. Con respecto a la calidad de su acabado, este monumento
presenta un mismo nivel que el de San Martín Pajapan, el cual se caracteriza por
el contraste entre las formas redondeadas del rostro y el rígido tocado.
Si bien el tocado de este personaje es idéntico al de San Martín Pajapan, los
elementos representacionales presentes en la banda horizontal del tocado crean
cierta disparidad dentro de esta clase representacional. De tal forma, en el caso
del monumento 44 de La Venta dicha banda presenta pequeños rostros
antropomorfos compuestos sumamente esquematizados, los cuales están
dispuestos de lado dentro de figuras cuadrangulares.
333
Cfr. Op. Cit. Heizer et al, 1968, pp. 151.
Imagen 49. Monumento 44 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2009.
Alberto Ortiz Brito
193
Comentarios finales en torno a los personajes con tocados y orejeras
antropomorfas compuestas
Debido al fechamiento de sus contextos y la semejanza estética, ambos
monumentos parecen haber sido contemporáneos e incluso pudieron ser creados
en mismo lugar, es decir, La Venta. No obstante, el monumento 1 de San Martin
Pajapan es el único que probablemente estuvo vigente hasta el Clásico, época en
la cual fue destruida. Lo anterior indica, como en el caso de la cabeza colosal de
Cobata y el trono de El Marquesillo, el amplio proceso de transmisión-recepción de
esta clase representacional en cuyas etapas finales parece haber sido venerada
por grupos no olmecas.
El hecho de que el monumento 1 de San Martín haya sido colocado en la cima
de una montaña, indica una asociación directa entre esta clase representacional y
las grandes elevaciones naturales del terreno. Es por ello que resulta un poco
desconcertante que el monumento 44 de La Venta este ubicado dentro de una
región que se caracteriza por tierras bajas planas carentes de elevaciones
prominentes. A pesar de tales circunstancias, el culto a las montañas o volcanes
no es un elemento ausente en dicho sitio, ya que tomando en consideración las
hipótesis de Heizer la principal estructura arquitectónica de La Venta (montículo C-
1), la cual es una de las pirámides más antiguas de Mesoamérica, figura al
parecer un volcán.334 De tal forma, la recreación simbólica y artificial de una
elevación natural del terreno pudiera manifestar una asimilación e innovación en
las maneras de ejercer el culto a los cerros de la cosmovisión olmeca a través del
tiempo y del espacio.
Pese a la diferencia de sus tamaños, ambas esculturas presenta la misma
calidad de tallado lo que señala un buen apego a las normas estilísticas olmecas.
El contraste entre las formas redondeadas de los rasgos físicos y el manejo rígido
del tocado es una solución plástica que de observa de igual manera en el
monumento 77 de La Venta y en el 2 de Los Soldados. Si bien la forma del tocado
de esta clase representacional es semejante a la de los monumentos
334
Cfr. Op. Cit. Heizer, 1968, pp. 9-40.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
194
anteriormente referidos, son ciertos elementos representacionales los que
muestran una discrepancia que incide incluso dentro de los señores bajo
protección sobrenatural. Así pues, las figuras en forma de ganchos y los pequeños
cuadros con rostros sobrenaturales presentes en las bandas horizontales de los
tocados del monumento 1 de San Martín Pajapan y del número 44 de La Venta,
manifiesta quizás una ligera variación conceptual.
Por último, la ubicación de estos monumentos y la redundancia de rostros
antropomorfos compuestos establecen un vínculo en el que interviene el ser
humano, un personaje sobrenatural y un espacio natural sacralizado (un volcán o
montaña) el cual fue recreado en La Venta como una pirámide cónica de
aproximadamente 30 m. de altura.
5.1.5. Bloques con bandas cruzadas
Esta clase representacional consiste en un prisma rectangular el cual posee la
representación en relieve de dobles bandas entrelazadas, mismas que ciñen los
bordes del bloque. Comúnmente las bandas cruzadas se encuentra en tocados,
pectorales y cinturones por tales motivos es considerado como una de las
principales insignias de figuras humanas al igual que de animales y seres
sobrenaturales, no obstante, en el caso de esta clase representacional dicho
elemento iconográfico aparenta simplemente un conjunto de cuerdas que amarran
un bloque. Encima del bloque se encuentra una figura humana sedente tallada
tridimensionalmente, lo cual manifiesta la utilización de dos técnicas escultóricas
totalmente diferentes.
Los bloques con bandas cruzadas, son un tema o asunto semejante al
representado en un hacha hallada en la ofrenda 2 de La Venta335 y al bulto que
sujetan un par de aves en el monumento 19 del mismo sitio. Además, el vínculo
entre cuerdas y seres humanos es un hecho presente también en las cabezas
colosales de San Lorenzo y en algunos tronos olmecas. A pesar de que los
bloques con bandas cruzadas parecen ser monumentos secundarios de poca
335
Cfr. Op. Cit. Drucker, Philip et al, 1959, pp. 141.
Alberto Ortiz Brito
195
importancia, la representación de un posible amarre de cuerdas entrelazadas
posee connotaciones sociopolíticas.
El monumento 13 de Loma del Zapote y el monumento 9 de Laguna de los
Cerros constituyen la clase representacional de los bloques con bandas cruzadas
que si bien son muy similares, tienen ligeras diferencias superfluas.
Imagen 50. Monumento 19 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2007.
Imagen 51. Bandas cruzadas de la ofrenda 2 de La Venta.
Tomada de: Drucker et. al., 1959.
Alberto Ortiz Brito
197
Bloque con bandas cruzadas de Loma del Zapote
El monumento 13 de Loma del Zapote consiste en un prisma rectangular cuyas
medidas son de 57 cm. de largo con 30 cm. de alto. Sus elementos
representacionales están tallados en altorrelieves lo cual muestra un apego a las
normas estilísticas olmecas que se caracterizan por el realce y volumen de las
imágenes plasmadas. El motivo de dobles cuerdas entrelazadas solamente está
representado una vez en las caras del bloque, su parte superior se encuentra
completamente destruida, debido a la similitud con el monumento 9 de Laguna de
los Cerros “pueden ser vestigios de una figura sentada”.336
336
Op. Cit. De la Fuete, 2007, pp. 261.
Imagen 52. Monumento 13 de Loma del Zapote. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
198
Bloque con bandas cruzadas de Laguna de los Cerros
El monumento 9 parece haber tenido una posición privilegiada dentro del sitio ya
que según De la Fuente, fue encontrado “a 100 m. al sureste del monumento 5 en
el centro ceremonial de Laguna de los Cerros”.337 Mide 73 cm. de largo con 38 cm.
de alto por lo que su forma de prisma rectangular es más grande y alargada que la
del monumento 13 de Loma del Zapote.
A diferencia del bloque de Loma del Zapote, las dobles cuerdas entrelazadas
del monumento 9 de Laguna de los Cerros están talladas en bajorrelieve, por muy
insignificante que parezca, el cambio del altorrelieve por el bajorrelieve indica, tal
vez, el desinterés del manejo del volumen y del realce propios de las normas
estilísticas olmecas, no obstante, la figura humana sentada en la parte superior del
bloque posee una forma tridimensional. De igual forma, ocurre otro cambio en el
monumento 9 de Laguna de los Cerros que consiste en la ampliación de las
dobles bandas entrelazadas, ya que en contraste con Loma del Zapote dicho
motivo se representó dos veces en una misma cara.
337
Ibid.: pp. 187.
Imagen 53. Monumento 9 de Laguna de los Cerros. Tomada de: Catálogo electrónico del MAX.
Alberto Ortiz Brito
199
Comentarios finales en torno a los bloques con bandas cruzadas
Si bien San Lorenzo es considerado como el principal creador del sistema
representacional olmeca cuyas esculturas se convirtieron en arquetipos o
prototipos, dicho sitio, al igual que La Venta, no esculpió ningún monolito en el que
se representaran bloques con bandas cruzadas. No obstante, no debemos olvidar
la presencia de cuerdas en las cabezas colosales de San Lorenzo, en las cuales
dicho elemento es uno de los componentes más recurrentes de sus tocados. De
tal manera, la distribución espacial de este tipo de monumentos manifiesta, tal vez,
la creación y transmisión de una clase representacional ajena a los dos centros
regionales olmecas, en la que intervino un asentamiento cercano al yacimiento del
Cerro Cintepec y al taller escultórico de Llano del Jícaro (Laguna de los Cerros) y
un centro donde posiblemente desembarcaron los monumentos o bloques
basálticos requeridos por San Lorenzo (Loma del Zapote).338 Debido a que estos
monumentos solamente se encuentran en dos sitios, podemos argumentar que
sus temas o contenidos sociopolíticos tenían un grado mínimo de conciencia y
volición dentro de la tradición escultórica olmeca.
Si bien estos monumentos varían en sus dimensiones la única modificación
significativa en las normas o convenciones estilísticas es el cambio del altorrelieve
por el bajorrelieve o viceversa. Por otra parte la duplicación del motivo dobles
cuerdas entrelazadas parece ser una simple variante representacional que
evidencia quizás una innovación o actualización intrascendente.
338
Kotegawa, Hirokazu, comunicación personal, 2013.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
200
5.2. Representaciones antropomorfas compuestas
5.2.1. Contorsionistas
Esta es una de las clases representacionales más excéntricas de la tradición
escultórica olmeca, cuyo nombre se debe su posición antinatural que de acuerdo
con Tomás Pérez Suárez así como con otros investigadores, estos monumentos
ejemplifican en bajorrelieve, la postura tridimensional de la figurilla humana de
barro no olmeca procedente del entierro 164 de Tlatilco.339 Asimismo, Carolyn E.
Tate reporta una figurilla humana de piedra no olmeca hallada en San Gerónimo
Guerrero y otra más de procedencia desconocida pero con rasgos olmecas las
cuales poseen una postura idéntica a la de Tlatilco.340
Los seis monumentos clasificados como contorsionistas están distribuidos en
tres diferentes regiones: el área nuclear olmeca, las tierras bajas del medio
Usumacinta y la costa sur de Guatemala. En la primera región, los sitios que
cuentan con este tipo de monumentos son San Lorenzo y Las Choapas. Por otro
lado, el medio Usumacinta posee tres monumentos, dos procedentes de
Tenosique Tabasco y uno más hallado en Balancán municipio perteneciente al
mismo estado. Por último, la región de la costa sur de Guatemala solamente
cuenta con un ejemplo de esta clase representacional descubierto en San Antonio
Suchitepéquez.
La forma general de los contorsionistas consiste en una gruesa losa o bloque
semicircular cuyas dimensiones se encuentran en un rango que va de 60 cm. de
diámetro (monumento de Las Chopas) a 1.95 m. de diámetro (monumento 16 de
San Lorenzo). Solo una de las caras de estos monumentos está labrada la cual
presenta dos técnicas escultóricas, el altorrelieve y el bajorrelieve.
339
Cfr. Pérez Suárez, Tomás, “Un nuevo monumento olmeca en el oriente de Tabasco” en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo I, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, 2008, pp. 117. 340
Cfr. Tate, Carolyn E., “Art in olmec culture” en: The Olmec World: Ritual and Rulership, Jill Guthrie ed., The Art Museum, Princeton University, New Jersey, 1996, pp. 63.
Alberto Ortiz Brito
201
En cuanto a los elementos representacionales, los contorsionistas consisten en
seres antropomorfos compuestos los cuales portan tocados con elementos
abstractos y fitoformos, sus principales características son sus brazos cruzados a
la altura del pecho y la representación de un par de pies colocados sobre o a los
lados del rostro de estos personajes. Según Tate los contorsionistas simbolizan
chamanes cuyas posición simboliza un estado alterado de conciencia que “must
have led to some sort of religous or mystical state”.341
Tal aseveración implica considerar a los contorsionistas como una clase
representacional de connotaciones sobrenaturales y religiosas en cuyo proceso de
transmisión-recepción intervinieron diversos asentamientos de regiones distantes.
341
Ibid.: pp. 64.
Imagen 55. Figurilla de San Geronimo, Guerrero. Tomada de: The Olmec World,
1996.
Imagen 54. Figurilla de Tlatilco. Tomada de: Catálogo electrónico del Museo Nacional de
Antropología.
Alberto Ortiz Brito
203
Contorsionista de San Lorenzo
El monumento 16, el cual fue hallado en la parte suroeste de la meseta de San
Lorenzo, consiste en un bloque de esquisto con una forma circular casi perfecta
cuya dimensión es de 1.95 m. de diámetro y 35 cm. de espesor. De esta forma
circular solo existe un ejemplo más dentro del mismo sitio (monumento 64 de San
Lorenzo), sin embargo, el monumento 16 es la única escultura de San Lorenzo en
la que se utilizó esquisto, lo cual resulta un hecho inusual que manifiesta la
sustitución de predilecto basalto por otro tipo de materiales.
Una de las caras del monumento 16 posee un bajorrelieve demasiado
erosionado del cual, desafortunadamente, solo se conservan algunos elementos
como son la representación de dos pies humanos dispuestos simétricamente al
borde del bloque, una franja con motivos iconográficos fitomorfos que rodea toda
la circunferencia del bloque y la representación de posibles elementos fitomorfos
en la parte central del bloque. Pese al alto grado de erosión, los elementos
representacionales descritos permiten clasificar al monumento 16 de San Lorenzo
como un probable contorsionista.
Según Coe y Diehl el hecho del uso de esquisto así como la clasificación en
épocas tardías de los bajorrelieves olmecas, hacen del monumento 16 una
escultura posterior a la fase San Lorenzo que quizás corresponde a la fase
Nacaste o Palangana.342 No obstante, no debemos descartar la posibilidad de que
dicho monumento haya sido esculpido en la época de esplendor olmeca de San
Lorenzo.
342
Cfr. Op. Cit. Coe y Diehl, 1980, pp. 323.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
204
Imagen 56. Monumento 16 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
205
Contorsionista de Las Choapas
Con un diámetro de 60 cm. el contorsionista de Las Choapas posee una forma de
bloque de arenisca semicircular en el cual sus elementos representacionales
fueron tallados en altorrelieve. El individuo antropomorfo compuesto de este
monumento posee un collar con una especie de pectoral rectangular debajo del
cual se encuentran los antebrazos cruzados con las manos apoyadas sobre sus
brazos que cubren todo el torso. Sus rasgos faciales no son netamente
olmecoides, sin embargo, debido a su desdentada boca trapezoidal de comisuras
caídas, la nariz ancha y el mentón pronunciado, parece simular el estilo olmeca.
Su tocado consta de un casquete redondo que se caracteriza por tener pequeñas
horadaciones circulares que cubren toda su superficie las cuales parecen ser
semejantes las horadaciones de los tocados de los monumentos 1 y 2 de Laguna
de los Cerros. Encima del tocado yace el par de pies que configuran la excéntrica
postura de los contorsionistas.
Imagen 57. Contorsionista de Las Chopas. Tomada de: Pérez Suárez, 2008.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
206
Contorsionistas de Tenosique
Como ya hemos mencionado dos monumentos pertenecientes a las clases
representacionales de los contorsionistas fueron encontrados en el territorio de
Tenosique Tabasco, uno de ellos fue hallado al sureste de dicho municipio en el
ejido llamado Emiliano Zapata343 y el otro fue descubierto en la colonia Belén de la
ciudad de Tenosique.344
Ambas monumentos fueron hechos de piedra caliza con sus elementos
representacionales tallados en bajorrelieve, sin embargo, es en su forma general
en la que difieren un poco. El contorsionista de Belén constituye una losa
semicircular de 1.35 cm. de diámetro en tanto que, con 94 cm. de diámetro, la losa
de Emiliano Zapata semeja una forma cuadrangular con esquinas redondeadas.
Con respecto a sus elementos representacionales, el contorsionista de
Emiliano Zapata consiste en un rostro cuadrado de un ser antropomorfo
compuesto de ojos almendrados, nariz ancha y boca abierta, la cual tiene una
forma trapezoidal muy similar a los tipos de seres sobrenaturales representados
en los monumentos 1, 2, 3 y 4 de Teopantecuanitlan pero, a diferencia de estos, la
boca de este contorsionista posee una hilera de dientes superiores. En cada
extremo del rostro se observa una línea vertical erosionada con una hendidura en
su parte central, la cual es equivalente a las líneas verticales con pequeños rostros
de perfil de bocas abiertas presentes en diversos monumentos como el del señor
de Las Limas. La frente de este personaje posee el motivo de hendidura en forma
“V” con dos círculos en sus secciones, sobre este motivo se encuentra la
presentación del par de pies que de manera atípica están invertidos, esta variante
puede ser entendida como representación inexacta de la postura convencional de
los contorsionistas. Debajo del rostro yace un ovalo concéntrico con una línea
vertical en su interior que según García Moll simboliza un órgano sexual femenino,
343
Cfr. García Moll, Roberto, “Un relieve olmeca en Tenosique, Tabasco” en: Estudios de Cultura Maya, Vol. XII, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, 1979, [En Línea] Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Copyright© 2011. [Ref. 10 de Febrero del 2012] Disponible en Web: http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/index.php?page=volumen-xii 344
Cfr. Op. Cit. Pérez Suárez, Tomás, 2008, pp. 118.
Alberto Ortiz Brito
207
aunque quizás, éste simplemente representa una especie de medallón. De dicho
ovalo concéntrico emergen los brazos inclinados del personaje de los cuales uno
posee la mano empuñada con un dedo extendido como si estuviese señalando.
Las orejeas de este personaje tienen formas distintas, mientras que la de la
derecha parece una borla, la del lado izquierdo consta de una barra horizontal con
un elemento alargado.
Por otro lado, el contorsionista de Belén posee igualmente una cara cuadrada y
los brazos cruzados. Presenta una boca abierta similar a la del personaje de
Emiliano Zapata, sin embargo, la boca del contorsionista de Belén está
desdentada y posee el motivo de “E” invertida el cual simboliza la encía superior,
sus ojos tienen forma de gota y una “T” invertida constituye el diseño de su nariz
ancha. Posee unas orejeras que se componen de dos barras verticales con un
círculo concéntrico debajo de ellas y una especie de pectoral ovalado dividido en
tres partes. El tocado de este ser antropomorfo compuesto de un elemento
fitomorfo tripartito, del lado izquierdo de dicho elemento yacen dos pequeñas
barras verticales seguidas por unas bandas cruzadas o cruz de San Andrés del
que – tal y como menciona Pérez Suárez – brota otro elemento fitomorfo parecido
al motivo en forma de “U” con figura rectangular en su interior y una larga banda
ondulada presente alrededor del nicho del Altar 4 de La Venta. En este caso el par
de pies están colocados a los lados del rostro del monumento lo cual indica otra
variante en la ubicación de uno de los componentes principales de la clase
representacional a la que pertenece. Al igual que el monumento 16 de San
Lorenzo el contorsionista de Belén está enmarcado por una banda que rodea la
circunferencia de la losa.
Como podemos observar, los contorsionistas de Tenosique constituyen una
variante intrarregional que a diferencia del de Las Choapas, carecen de torso y
solo se representan sus brazos, rostros y pies. Además, a pesar de estar
cruzados, los brazos de los personajes de Tenosique presentan un acomodo
diferente al de Las Chopas y, sus rostros ocupan la mayor parte del monumento lo
cual contrasta con la armónica proporción del rostro y torso del contorsionista de
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
208
Las Chopas. A pesar de la similitud en la esquematización de los cuerpos y en
algunos rasgos faciales como son el rostro cuadrado, la boca trapezoidal y la nariz
ancha en forma de “T” invertida, los contorsionistas de Belén y Emiliano Zapata
varían o difieren ampliamente en sus atavíos los cuales les otorgan cualidades y
significados secundarios distintos.
Imagen 58. Contorsionista de Belén. Tomada de: Pérez Suárez, 2008.
Imagen 59. Contorsionistas de Emiliano Zapata. Tomada de: Pérez Suárez, 2008.
Alberto Ortiz Brito
209
Contorsionista de Balancán
Como la mayoría de estos tipos de monumentos, se desconoce la ubicación
exacta del contorsionista de Balancán, solo se sabe que fue hallado en el territorio
de dicho municipio tabasqueño.345 Este monumento de 70 cm. de diámetro posee
una forma semicircular, cuyo complejo icónico está tallado en altorrelieve.
A diferencia de los contorsionistas de Tenosique, el personaje de Balancán
tiene un aspecto más humano del cual se representaron, como en el caso del
contorsionista de Las Choapas, su rostro, torso y brazos. Por encima de los
brazos cruzados de este individuo se aprecia un pectoral o medallón en forma de
estrella o caracol muy parecido al que porta el monumento 34 de San Lorenzo y el
personaje sedente de la cara izquierda del monumento 14 de San Lorenzo; por tal
dicho medallón pudo haber sido una insignia olmeca importante. El rostro
voluminoso se caracteriza por tener grandes ojos circulares, nariz ancha, boca
cerrada trapezoidal y mentón pronunciado. Sus orejeras son circulares y su tocado
está compuesto por una sucesión de barras horizontales de diferentes tamaños a
manera de basamento piramidal, a los lados de la base del tocado se observa una
larga banda ondulada en forma de gancho. Por último, el par de pies de
encuentran en la parte superior del tocado.
Pese a la cercanía con los monumentos de Tenosique, el contorsionista de
Balancán se apega a las normas y convenciones estilísticas del lejano monumento
de Las Choapas que se caracteriza por la representación del rostro y torso de los
individuos los cuales poseen una armónica proporción de sus tamaños.
345
Cfr. Ibid.: pp. 117.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
210
Imagen 60. Contorsionista de Balancán. Tomada de: Pérez Suárez, 2008.
Imagen 61. Monumento 34 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers,
2004b.
Alberto Ortiz Brito
211
Contorsionista de San Antonio Suchitepéquez
El contorsionista de San Antonio Suchitepéquez es el único monumento de su
clase representacional que se encuentra en la costa sur de Guatemala y por
consiguiente es el contorsionista más alejado de la cuna de la tradición escultórica
olmeca, es decir, de la costa sur de Golfo de México.
El monumento de San Antonio Suchitepéquez, el cual tiene una forma
semicircular de 81 cm. de diámetro, muestra un apego a las normas estilísticas de
los contorsionistas de Las Choapas y Balancán que consisten en la representación
del rostro y torso de una figura antropomorfa compuesta. Sin embargo, el
personaje central (o principal) de San Antonio Suchitepéquez no posee sus brazos
cruzados sino solamente están flexionados en ángulo recto apoyados sobre su
vientre. El torso está ataviado con bandas horizontales que ciñen sus brazos,
muñecas, pecho y cintura. Porta un pectoral que Tate ha identificado como una
cuchara ceremonial parecida a los objetos exóticos olmecas de piedra verde.1 Si
bien la representación de frente del rostro es una norma estilística recurrente
dentro de esta clase representacional, los contorsionistas de San Antonio
Suchitepéquez poseen su rostro de perfil, de tal manera su nariz ancha y boca
trapezoidal también están retratadas en el mismo ángulo, esta circunstancia puede
ser interpretada como una variante composicional que va acorde al principio “vista
de frente y de perfil” establecido por Pohorilenko.2
Al igual que el monumento de Las Chopas y Balancán, el contorsionista central
de San Antonio Suchitepéquez posee su par de pies a los lados de su tocado el
cual está formado por diversos objetos. No obstante, son dos los elementos
representacionales que contienen significados transcendentales. Situado en la
parte superior del tocado, el primero de estos elementos se compone de una barra
rectangular rematado por un círculo y flanqueado por dos motivos curvos
divergentes. El segundo elemento está colocado al frente del tocado y consiste en
un pequeño rostro de apariencia humana envestido con un emblema triangular,
1 Cfr. Op. Cit. Tate, 1996, pp. 63.
2 Cfr. Op. Cit. Pohorilenko, 1990b, pp. 86-87.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
212
seguido por una figura curva. Estos elementos representacionales son muy
parecidos, tanto en forma como en su colocación, a los del tocado del personaje
derecho de la estela 3 de La Venta cuya escena plasmada es interpretada por De
la Fuente como el encuentro de dos personajes de razas distintas.3 De acuerdo
con Taube dichas insignias simbolizan una mazorca de maíz y al dios olmeca del
maíz, identificado en un principio por Joralemon como el dios II.4 A su vez, Fields
menciona que en el caso del contorsionista de San Antonio Suchitepéquez, el
pequeño rostro antropomorfo envestido con figuras geométricas representa al Dios
Bufón maya. Debido a su semejanza estilística con el dios olmeca del maíz, Fields
dedujo que “el Dios Bufón parece haber surgido a partir de una serie de elementos
iconográficos relativos al maíz que originalmente se dio entre los olmecas”, 5 tal
aseveración supone pensar que la transmisión-recepción de determinados
componentes de la cosmovisión olmeca trascendió las fronteras culturales, dando
lugar a un vínculo entre grupos olmecas y mayas.
Por otro lado, en la circunferencia del monumento de San Antonio
Suchitepéquez se encuentra otra figura humana de perfil, que se caracteriza por
tener un largo cuerpo extendido hacia atrás, con sus manos sujetando los tobillos
de tal manera que forma un circulo que encierra al personaje central del
monumento. La cintura de ambos personajes converge en la parte inferior del
monumento en donde se encuentra un rostro de ave de cejas flamígeras, pico
curvo y lengua de fuera. De tal manera la postura irreal y fantástica de este
segundo personaje acentúa la cualidad sobrenatural de los contorsionistas, en la
que su asociación con un animal alado manifiesta la incorporación de un nuevo
elemento inexistente en los demás monumentos de la clase representacional de
los contorsionistas. Asimismo, la innovación de la doble reproducción de perfil y de
frente de la postura de los contorsionistas en un mismo contexto representacional,
supone, quizás, la creación de una técnica composicional que otorga mayor
sentido y entendimiento a la acción que están ejecutando los personajes.
3 Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 317.
4 Cfr. Op.Cit. Taube, 1996a, pp.50.
5 Op. Cit. Fields, 1991, pp. 2.
Alberto Ortiz Brito
213
Así pues, el contorsionista de San Antonio Suchitepéquez constituye una
asimilación y actualización singular, en la que además de su cabal representación,
los creadores de dicho monumento ampliaron y modificaron el tema en cuestión.
Imagen 62. Contorsionista de San Antonio Suchitepéquez. Tomada de: Pérez Suárez, 2008.
Imagen 63. Estela 3 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2007.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
214
Comentarios finales en torno a los contorsionistas
La distribución espacial de los contorsionistas comprende un vasto terrero que
rebasa los límites del área nuclear olmeca, de tal manera dentro de la cadena de
transmisión-recepción de dicha clase representacional intervinieron asentamientos
de diferentes regiones. Esta manifestación cultural interregional propagada hacia
el sur de Mesoamérica concuerda con las hipótesis de Lorenzo Ochoa acerca de
la migración de grupos olmecas de la costa sur del Golfo hacia el noroeste de las
tierras bajas y la zona central del área maya para lo cual tomaron como vía el río
Usumacinta.6 Según el mismo autor, dicha movilización de grupos olmecas ocurrió
durante el Formativo medio y tardío que coincide con el inicio del abandono de La
Venta.7 A pesar de que la representación de contorsionistas en bajorrelieves de
grandes formatos es un elemento distintivo del sur de Mesoamérica, no debemos
olvidar que este mismo tema fue reproducido en formas tridimensionales de
pequeños formatos por asentamientos del altiplano de México.
Si bien el uso del basalto es un patrón recurrente dentro de la tradición
escultórica olmeca, en el monumento 16 este material fue remplazado por el
esquisto, este hecho aunado con la sustitución de bloques rectangulares por
formas circulares, manifiesta quizás el abandono de elementos constantes de las
normas escultóricas así como la utilización de nuevas formas y componentes. El
único monumento que tiene una apariencia cuadrada con esquinas redondeadas
es el monumento de Emiliano Zapata, sin embargo, no constituye una variante
significativa que advierta una modificación de las normas escultóricas de los
contorsionistas. Al igual que muchas esculturas con temas similares, las
dimensiones de los contorsionistas disminuyeron con el paso del tiempo ya que
ninguno de los asentamientos secundarios que esculpieron este tipo de
monumentos igualó el tamaño del prototipo de San Lorenzo.
Esta clase representacional presenta dos tipos de técnicas escultóricas: el
altorrelieve y el bajorrelieve. Los monumentos tallados con la primera técnica se
6 Cfr. Op. Cit. Ochoa, 1983, pp. 147-173.
7 Cfr. Ibid.: pp. 143.
Alberto Ortiz Brito
215
caracterizan por tener torso y un rostro más humano, los cuales poseen una
armónica proporción. Los monumentos tallados en bajorrelieves se caracterizan
por la esquematización de los personajes, de tal manera solo se representan los
brazos y el rostro de rasgos sumamente sobrenaturales, con un tamaño
desproporcionado este último componente abarca la mayor parte de la superficie
del monumento. Como podemos observar los altorrelieves y los bajorrelieves
corresponden con dos variantes representacionales lo cual refleja, quizás, la
existencia de dos normas o cánones estilísticos dentro de la clase
representacional de los contorsionistas.
Los monumentos tallados en altorrelieves se encuentran en la cosa sur de
Golfo, en el medio Usumacinta y la costa sur de Guatemala, esto deja de
manifiesto la transmisión y utilización interregional que tuvieron las normas
estilísticas distintivas de dicha variante. Por otro lado, con excepción del de San
Lorenzo, los monumentos tallados en bajorrelieves se localizan únicamente en el
medio Usumacinta, por lo que sus normas estilísticas pueden ser consideras como
una variante intrarregional.
A pesar de la existencia de dos variantes comunes dentro de esta clase
representacional, algunos monumentos presentan cambios particulares en
algunos de sus elementos representacionales. Si bien los pies de los
contorsionistas varían fútilmente en su colocación, los pies del personaje de
Balancán están invertidos, como ya hemos mencionado con anterioridad ésta
circunstancia puede ser entendida como representación inexacta de la postura
convencional de los contorsionistas, pues de acuerdo con Herrejón la cultura no
siempre se transmite de manera adecuada es por ello que en ciertas ocasiones no
se expresa íntegramente la idea o concepto transmitido.8 Por otro lado, la
recurrente representación de los rostros de frente así como la disposición de los
brazos cruzados, es sustituida en el contorsionista central de San Antonio
Suchitepéquez por el retrato de perfil de su cara y el acomodo de sus brazos
flexionados en ángulo sobre el vientre, estos cambios evidencian una
8 Cfr. Op. Cit. Herrejón Peredo, 1994, pp. 144.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
216
actualización en la convenciones estilísticas de las posturas de los contorsionistas.
Asimismo, suponiendo que este ejemplar es el de menor antigüedad, la
presentación del rostro de un ave compuesta y de un segundo personaje en la
circunferencia del monumento de San Antonio Suchitepéquez manifiesta un
enriquecimiento o progreso del tema de su clase representacional.
Aunque los atavíos y tocados de cada uno de los contorsionistas poseen
distintos iconos, la mayoría de ellos simbolizan elementos fitomorfos, presentes en
otros tipos de monumentos. De tal forma, el medallón en forma estrella o caracol
señala una asociación entre el contorsionista de Balancán y el monumento 34 de
San Lorenzo mientras que el elemento en forma “U” con figura rectangular en su
interior y una larga banda ondulada advierte una relación entre el monumento de
Belén y el Altar 4 de La Venta. No obstante, el vínculo más significativo es el
existente entre el contorsionista de San Antonio Suchitepéquez y el individuo
derecho de la estela 3 de La Venta. Ambos personajes poseen la representación
de una mazorca de maíz y del dios olmeca de dicha planta. En consenso con las
hipótesis de Fields, podemos argumentar que la imagen del dios olmeca del maíz
presente en el tocado del personaje de San Antonio Suchitepéquez semeja al Dios
Bufón maya, esta probable mímesis o paralelismo entre tales efigies se observa
también en los murales de San Bartolo (situado en El Petén de Guatemala)
fechados por William A. Saturno et. al. en el primer siglo de nuestra era.9 Así pues,
el contorsionista de San Antonio Suchitepéquez constituye un eslabón de la
cadena de transmisión-recepción del sistema representacional olmeca que refleja
la adopción de elementos ideológicos de dicha cultura por parte de grupos mayas.
9 Cfr. Op. Cit. Saturno et al, 2005a, pp. 7.
Alberto Ortiz Brito
217
Parece ser que en tal suceso el medio Usumacinta, considerado por Ochoa
como una región con manifestaciones olmecas tardías, “pudo haber sido clave
para la recepción de varias ideas que cristalizaron posteriormente en la cultura
maya”.10 Por otro parte, la representación de contorsionistas en figurillas de barro
y piedra no olmecas procedentes de Tlatilco y San Gerónimo supone el empleo de
otros estilos escultóricos en la reproducción de dicho tema. De acuerdo con lo
antes mencionado, podemos inferir que diversos asentamientos olmecas
participaron en la transmisión-recepción de una clase representacional
panmesoamericana.
5.2.2. Personajes antropomorfos compuestos con manoplas
A esta clase representacional pertenecen los monumentos 10 y 26 de San
Lorenzo, el número 6 de Piedra Labrada así como dos más procedentes de La Isla
y Los Laureles. De acuerdo con Cyphers, este tipo de esculturas con rasgos
faciales sobrenaturales simbolizan personajes en proceso de transformación,11
aunque quizás simplemente personifican seres sobrenaturales a los que se les
10
Op. Cit. Ochoa, 1983, pp. 149-150. 11
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2004b, pp. 62.
Imagen 64. Dioses del Maíz de los murales de San Bartolo. Tomada de: Saturno et. al., 2005b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
218
rendía culto. De tal forma, estos monumentos tridimensionales configuran
personajes antropomorfos compuestos sosteniendo en cada mano una manopla;
en escasos casos, dicho objeto es acompañado por una antorcha. Tanto la
“manopla” como la “antorcha” son elementos esenciales del sistema de
representación olmeca cuyo valor simbólico se desconoce con exactitud. No
obstante hay quienes consideran que estos objetos son implementos de guerra,12
utensilios para el juego de pelota13 o herramientas indispensables para la ofrenda
de derramamiento de Sangre.14
Cabe señalar que las manoplas y antorchas son elementos que se encuentran
en distintas clases representacionales del complejo icónico humano y del
antropomorfo compuesto, algunos ejemplos de ellos son el monumento 12 de
Chalcatzingo, el número 1 de Teopantecuanitlan, la estela de Padre Piedra y una
losa circular albergada en el museo regional Tuxteco. Asimismo, estos objetos
están presentes en numerosas esculturas portátiles de piedra verde, tal es el caso
de la figurilla de San Cristóbal Tepatlaxco y una hacha de La Venta; por otra parte,
un caso sobresaliente es el grabado sobre una vasija procedente al parecer de
Chalcatzingo, de un ser sobrenatural sujetando una manopla y una antorcha.
Comúnmente la forma general de esta clase representacional consiste en una
pirámide de base cuadrangular con un cubo adosado en su parte superior. Aunque
estos personajes están en diferentes posturas, es la posición de sus brazos así
como sus rasgos faciales los elementos que otorgan unidad y carácter a esta
clase representacional. Así, los brazos están flexionados en ángulo recto con las
manos apoyadas en el pecho y, su rasgo facial distintivo es una enorme boca
gruñidora con un par de colmillos largos y curvos.
12
Cfr. Op. Cit. Coe, 1965a, pp. 763-765. 13
Cfr. Cervantes, María Antonieta, “Dos elementos de uso ritual en el arte olmeca” en: Anales del Instituto de Antropología e Historia, Tomo I, Séptima Época, México, 1969, pp. 37-51. 14
Cfr. Grove, David C., “Torches, knuckledusters and the legitimization of Formative period rulership” en: Mexicon, num. 9, Alemania, 1987, pp. 60-65.
Alberto Ortiz Brito
219
Imagen 66. Probable vasija de Chalcatzingo. Tomada de: The Olmec
World, 1996.
Mapa 15.
Imagen 67. Figurilla de Tepatlaxco. Tomada de:
Joralemon, 1971.
Imagen 65. Monumento 1 de Teopantecuanitlán. Tomada de: Martínez Donjuán, 2010.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
220
Personajes antropomorfos compuestos con manoplas de San Lorenzo
Los monumentos 10 y 26 de San Lorenzo miden 1.16 m. de alto con 74 cm. de
ancho y 61 cm. de alto con 68 cm. de ancho, respectivamente. Ambos semejan
una forma general de pirámide de base cuadrangular, sin embargo, la posición de
sus piernas configura una estructura diferente. Aunque uno de ellos está
sumamente erosionado, estos monumentos presentan un buen tratamiento del
volumen de los elementos frontales en tanto que su parte dorsal es rígida y
aplanada; dicho contraste en una solución plástica recurrente dentro de la
tradición escultórica olmeca.
En cuanto a los rasgos faciales y tocados de estos personajes, solo tenemos
conocimiento de los del monumento 10 ya que el 26 está decapitado. Así pues, la
primera pieza mencionada posee ojos en forma de escuadra o “L” acostada, nariz
grande y chata, mentón pronunciado, mejillas carnosas y una enorme boca
trapezoidal con profundas comisuras caídas, la cual presenta un labio superior
evertido del que emergen dos colmillos largos y curvos. Por otro lado, su tocado,
similar al del monumento 52 de San Lorenzo, consta de una gruesa banda
horizontal sobre la que yace un elemento rectangular con una hendidura en “V”.
Estos monumentos difieren en la posición en la que se encuentran así como en
los objetos que sujetan con sus manos. De tal forma, el monumento 10 parece
estar sentado en flor de loto y sujeta en cada mano una manopla, en tanto que –
de la misma manera que el monumento 52 de San Lorenzo – el monumento 26
posee sus piernas flexionadas en ángulo agudo pegadas al pecho y, con su mano
derecha sostiene una manopla mientras que con la izquierda sostiene una posible
antorcha. En cuanto a sus atavíos, el único monumento que presenta una prenda
es el número 10, la cual consiste en una ancha faja que cubre gran parte del torso
del personaje.
Alberto Ortiz Brito
221
Como podemos observar los personajes antropomorfos compuestos con
manoplas de San Lorenzo poseen algunos elementos similares a los del
monumento 52 del mismo sitio, lo cual a pesar de las diferencias existentes entre
cada escultura, puede indicar una relación significativa.
Imagen 68. Monumento 10 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
222
Imagen 69. Monumento 26 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Imagen 70. Monumento 52 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
223
Personaje antropomorfo compuesto con manoplas de La Isla
Del monumento 1 de La Isla solo se conversa su rostro decapitado (fragmento 1b)
y el torso del personaje (fragmento 1a)15 el cual mide 75 cm. de alto con 69 cm. de
ancho, por lo que es más grande que el monumento 26 de San Lorenzo y parece
tener un tamaño semejante al del monumento 10 del mismo sitio, sin embargo,
debido a que la escultura de La Isla está sumamente mutilada se desconoce con
exactitud sus verdaderas dimensiones.
El monumento de La Isla presenta una misma calidad de tallado que los
personajes con manoplas de San Lorenzo, en el cual se puede observar
nuevamente el contraste entre el tratamiento voluminoso de los elementos
15
Cfr. Gillespie, Susan D., “The Monuments of Laguna de los Cerros and Its Hinterland”, en: Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E. Pye (eds.), National Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New Haven ad London, 2000, pp. 107.
Imagen 71. Monumento 1a de La Isla. Tomada de: catálogo electrónico del MAX.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
224
frontales y la rígida y aplana superficie trasera. Al igual que el monumento 10 de
San Lorenzo, este personaje presenta una manopla en cada mano y en su parte
dorsal se puede observar la misma faja ancha que cubre por completo la cintura.
Con respecto a su rostro el monumento 1 de La Isla, sus rasgos sobrenaturales
son idénticos al monumento 10 de San Lorenzo: ojos en forma de escuadra o “L”
acostada, nariz grande y chata, mentón pronunciado, mejillas carnosas y una
enorme boca trapezoidal con profundas comisuras caídas. De igual forma su
tocado consta de una gruesa banda horizontal sobre la que yace un elemento
rectangular mutilado, por tales motivos la hendidura en “V” no se logra apreciar.
Imagen 72. Monumento 1b de La Isla. Tomada de:
Gillespie, 2000.
Alberto Ortiz Brito
225
Personaje antropomorfo compuesto con manoplas de Piedra Labrada
El monumento 6 de Piedra Labrada conocida comúnmente como “La Gorila”, se
encuentra en la sección sur del sitio 1 de Piedra Labrada cercana a los montículos
6 y 7. De acuerdo con Balderas, existe la posibilidad de que dicha sección sea la
más antigua del asentamiento,16 no obstante, a través del análisis cerámico
Agüero determinó, para la parte sur y norte del sitio, una ocupación que va del
Formativo Tardío al período Clásico.17
La Gorila mide 1.33 m. de alto con 61 cm. de ancho, a diferencia de los demás
ejemplos de su clase representacional tiene una apariencia oblonga que tal y
como Ladrón de Guevara menciona, constituye la forma natural del bloque
basáltico a la que se adapta el complejo icónico tallado.18 Si bien estos tipos de
monumentos se caracterizan por ser figuras tridimensionales, la gorila constituye
un burdo altorrelieve cuyo realce simula cierto manejo del volumen. De tal manera,
es la cara frontal del bloque donde se sitúa el retrato del personaje antropomorfo
compuesto; la parte dorsal no presenta ningún elemento representacional, sin
embargo, claramente se puede apreciar el trabajo escultórico realizado en la
porción superior con la finalidad de marcar la silueta que distingue al cuerpo de la
cabeza.
Debido a la gran cantidad de barrenos que presenta en sus cuatro caras,
Agüero propone que La Gorila estaba en proceso de reutilización.19 Es difícil de
determinar en qué momento el tema o concepto de este monumento caducó y
comenzó a ser resculpido, no obstante, debido a que Ladrón de Guevara identificó
que la estela 1 de Piedra Labrada, ubicada en la plaza principal de la sección
norte del sitio, constituye una escultura preclásica resculpida durante el Clásico,20
tal vez La Gorila también pudo ser reutilizada en el mismo período.
16
Cfr. Balderas Pérez, Daniel Abdón, Análisis espacial del sitio no. de Piedra Labrada, municipio de Tatahuicapan, Veracruz, Tesis de licenciatura, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2012, pp. 134 17
Cfr. Op. Cit. Agüero Tepetla, 2012. 18
Cfr. Ladrón de Guevara, 2010, pp. 66. 19
Cfr. Op. Cit. Agüero Tepetla, 2012, pp. 164. 20
Cfr. Op. Cit. Ladrón de Guevara, 2010, pp. 66-67.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
226
A pesar de su pésimo estado de conservación, todavía se pueden observan
algunos de sus elementos representacionales de La Gorila. De tal manera, se
aprecia una ancha banda horizontal que ciñe la frente, la cual es similar a la del
tocado del monumento 10 de San Lorenzo pero, a diferencia de este, el personaje
sobrenatural de Piedra Labrado no posee en su parte superior un elemento
rectangular con hendidura en “V”, sino simplemente presenta un casquete
hemisférico. De sus rasgos faciales los ojos, nariz y cejas están sumamente
erosionados y el elemento que mejor se preserva es su boca gruñidora con un par
de los colmillos superiores curvos y largos, la cual tiene forma rectangular con
esquinas redondeadas que difiere a la recurrente boca trapezoidal y semeja a las
de la clase representacional de los felinos sedentes.
Imagen 73. Monumento 6 de Piedra Labrada: Tomada de: Archivo gráfico del
PiLaB.
Alberto Ortiz Brito
227
Los brazos están flexionados en ángulo recto pegados al pecho, al igual que el
monumento 26 de San Lorenzo, La Gorila sostiene con sus manos una manopla y
una antorcha, sin embargo, este monumento difiere en la colocación de cada
objeto, es por ello que la mano derecha sujeta la antorcha en tanto que la
izquierda empuña la manopla. Aunque sus piernas están borradas, me atrevo a
argumentar que debido a la forma del bloque La Gorila aparenta estar de pie; de
ser acertada tal inferencia el personaje sobrenatural con manopla de Piedra
Labrada sería el único de su clase representacional que está dispuesto en dicha
posición.
Imagen 74. Monumento 6 de Piedra Labrada: Tomada de: Archivo gráfico del PiLaB.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
228
Personaje antropomorfo compuesto con manoplas de Los Laureles
Este monumento, carente de contexto, fue hallado en los terrenos del ejido de la
comunidad de Los Laureles, ubicado a 10 km. al noroeste del asentamiento de
Piedra Labrada. Por el momento, Piedra Labrada y Los Laureles son los únicos
sitios de la región noreste de la sierra de Santa Martha, que cuentan con
monumentos de estilo olmeca, es por ello que ambas esculturas pueden tener una
estrecha relación.
A pesar de su relativa cercanía, estas esculturas presentan notables
discrepancias tanto formales como representacionales. De tal manera, el
monumento de Los Laureles consiste en un amorfo bloque de piedra de
aproximadamente metro y medio de altura, cuyos burdos elementos
representacionales, tallados en altorrelieve, se ajustan a su irregular superficie. No
obstante, la cara frontal de este bloque aparenta una deficiente figura
cuadrangular en la que está plasmado el cuerpo del personaje y, por encima de
dicha figura, sobresale un pequeño bulto que presenta el rostro de rasgos
sobrenaturales.
Aunque el monumento de Los Laureles constituye una pieza completa, su alto
grado de erosión imposibilita examinar con claridad la mayoría de sus elementos
representacionales. Estos están tallados en altorrelieve y algunos de ellos exhiben
un intento malogrado del resalte del volumen. El rostro es cuadrado, de sus rasgos
faciales únicamente se aprecia su enorme nariz triangular que domina la parte
central de la cara y, en cada lado de este elemento cuadrangular se observan dos
siluetas convexas que probablemente constituían las orejas; en cuanto a su
tocado, parece estar compuesto por una figura oblonga vertical flanqueada por
dos rectángulos dispuestos horizontalmente.
Con respecto al cuerpo del personaje sobrenatural de Los Laureles, este
posee un pectoral circular parecido al que portan algunos personajes del Altar 5 de
La Venta y al del monumento 23 del mimo sitio. Si bien dentro del sistema de
representación olmeca la mayoría de los personajes que presentan sus brazos
Alberto Ortiz Brito
229
apoyados al pecho poseen como convención estilística el flexionamiento de estos
en ángulos rectos, los brazos del personaje de Los Laureles están flexionados
asimétricamente en ángulos agudos. Por otra parte, con su mano izquierda
sostiene una posible antorcha mientras que con la derecha sujeta una manopla; la
colocación de estos objetos establece una discrepancia con La Gorila y una
avenencia con el monumento 26 de San Lorenzo. Por último, en las caras
laterales del monolito se observa unas piernas dobladas, cuyo tallado en
bajorrelieve contrasta notablemente con el ligero realce de los elementos
representacionales de la parte frontal, además el tamaño de dichas extremidades
están sumamente desproporcionados con respecto a los demás rasgos físicos.
Imagen 75. Monumento de Los Laureles. Tomada de: Archivo gráfico del PiLaB
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
230
Comentarios finales en torno a los Personajes antropomorfos compuestos
con manoplas
Esta clase representacional se encuentra distribuido dentro de la costa sur del
Golfo, de las cuales dos esculturas indican la participación de una nueva región a
la cadena de transmisión-recepción de la tradición escultórica olmeca, dicha
región es el noreste de la sierra de Santa Martha la cual está integrada, por el
momento, de los sitios de Piedra Labrada y Los Laureles. De acuerdo a las
características estilísticas de La Gorila y el monumento de Los Laureles así como
a las comparaciones cerámicas realizadas por Agüero Tepetla,21 el noreste de la
sierra de Santa Marta parece haberse integrado durante los comienzos del
Formativo Tardío al fenómeno olmeca. Así, tomando en cuenta los monumentos
10 y 26 de San Lorenzo, podemos mencionar que el tema o concepto plasmado
en este conjunto de esculturas, ausente en La Venta, fue desarrollado desde el
Formativo Temprano y se esculpió por última vez en el Formativo Tardío, no
obstante, debido a la larga ocupación del sitio de Piedra Labrada, cabe la
posibilidad de que La Gorila haya estado vigente durante el Clásico, época en la
cual también pudo haber comenzado su proceso de reutilización.
Dentro de esta clase representacional, la cual presenta un amplio rango de sus
dimensiones, existen distintas formas generales y solo una de ellas se observa en
más de una vez. De tal manera, los monumentos 10 y 26 de San Lorenzo al igual
que el La Isla, poseen una forma de pirámide con base cuadrangular, en tanto que
La Gorila tiene una apariencia oblonga y el monumento de Los Laureles configura
un bloque amorfo. Asimismo, las esculturas piramidales se caracterizan por ser
figuras tridimensionales y aquellas que tienen una forma propia constituyen
altorrelieves. Dichas diferencias manifiestan cierto desprendimiento, por parte de
los monumentos del noreste de la sierra de Santa Marta, de las normas
composicionales olmecas así como una erosión y anquilosamiento de esta clase
representacional, fenómeno el cual se observa en el contraste de la buena calidad
de los monumentos tridimensionales y en el burdo acabado de los que fueron
21
Cfr. Op. Cit. Agüero Tepetla, 2012, pp. 163-165.
Alberto Ortiz Brito
231
esculpidas por medio de altorrelieves. Cabe señalar que la distinción de dos
técnicas de tallado dentro de este conjunto de esculturas, corresponde al parecer
con el cambio paulatino de las formas tridimensionales por los relieves ocurrido
durante la transición del Formativo Temprano al Medio.22
Por otra parte, los elementos representacionales establecen diversas
diferencias, algunas parecen insignificantes y otras son relevantes. En primer
lugar, a través de los objetos que sujetan con sus manos se pueden observar dos
patrones o combinaciones: uno de ellos es el complejo manopla-manopla, al cual
pertenecen el monumento 10 de San Lorenzo y el de La Isla; y el otro es el
manopla-antorcha que presenta el monumento 26 de San Lorenzo, La Gorila y el
de Los Laureles. Es notable la carencia del complejo antorcha-antorcha dentro de
esta clase representacional, la cual parece ser un componente exclusivo de los
monumentos 1, 2, 3 y 4 de Teopantecuanitlan. Con respecto a la combinación
manopla-antorcha, podemos mencionar que si bien el monumento 26 de San
Lorenzo y el de Los Laureles sujetan ambos objetos con las mismas manos, La
Gorila exhibe esta combinación invertida a como se observa vasija procedente al
parecer de Chalcatzingo. Aunque es difícil de suponer que la variación existente
dentro de complejo manopla-antorcha es una diferencia significativa, la distinción
entre los monumentos con manopla-manopla y los de manopla-antorcha es una
circunstancia sobresaliente, que podría indicar una variación conceptual que no
está presente únicamente en esculturas de diferentes asentamientos, sino incluso
se encuentra dentro de un mismo sitio.
En cuanto a la postura de estos personajes, salvo el de Los Laureles, todos
poseen sus brazos flexionados en ángulos rectos. La transgresión de esta
convención estilística por parte del monumento de Los Laureles expresa, como en
el caso del contorsionista de Balancán, la inadecuada transmisión o conocimiento
de las normas estilísticas olmecas. Por otro lado, la posición sedente del
monumento 26 de San Lorenzo, similar a la del número 52 del mismo sitio, podría
indicar una innovación de las posturas convencionales del sistema
22
Cfr. Op. Cit. Dela Fuente, 2009, pp. 318.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
232
representacional olmeca; de ser cierta la suposición de que La Gorila está de pie,
señalaría también una innovación de las posturas. Asimismo, el diseño de las
bocas gruñidoras del monumento 10 de San Lorenzo, La Isla y de La Gorila,
marca disimilitud en las normas estilísticas empleadas. Por último, de estos
personajes sobrenaturales que sostienen manoplas, únicamente el monumento 10
de San Lorenzo y el de La Isla son los que presenta una indumentaria similar.
A manera de conclusión, se puede inferir a través de las características tanto
formales como representacionales, que el monumento 10 de San Lorenzo parece
ser el prototipo de La Isla y, a pesar de que La Gorila y el monumento de Los
Laureles comparten el complejo de manopla-antorcha con el monumento 26 de
San Lorenzo, cada uno de ellos consiste en una creación independiente, no
obstante, debido a su postura, la última escultura mencionada podría ser el mismo
personaje sobrenatural que se observa en el monumento 52 del mismo sitio.
5.2.3. Personajes antropomorfos compuestos con pectoral y cinturón de
bandas cruzadas
Como ya hemos mencionado, el pectoral y cinturón de bandas cruzadas que porta
el monumento 77 de La Venta y el número 16 de Chalcatzingo también están
presentes en personajes antropomorfos compuestos, uno de ellos fue hallado en
Los Soldados en tanto que el otro es de procedencia desconocida. Cabe señalar
que además de estos ejemplos, existen otros personajes sobrenaturales
retratados en esculturas de grandes y pequeños formatos, que portan una o
ambas indumentarias, tal es caso de los monumentos 1, 2, 3 y 4 de
Teopantecuanitlan, el número 52 de San Lorenzo y el infante inerte del Señor de
Las Limas; esta última pieza referida es con la que la clase representacional en
cuestión posee gran semejanza. Así, los pectorales y cinturones con bandas
cruzadas parecen ser más frecuentes en el complejo icónico antropomorfo
compuesto.
Esta clase representacional se caracteriza por tener una forma general de
pirámide de base cuadrangular que constituye el cuerpo y su rostro tiene la
Alberto Ortiz Brito
233
apariencia de un cubo. Estos personajes sobrenaturales están sentados en flor de
loto y sus brazos están flexionados en ángulo recto apoyados sobre sus pechos.
Al igual que los humanos sedentes con pectoral y cinturón de bandas cruzadas,
estos personajes antropomorfos compuestos carecen de algún objeto. Esta
circunstancia acentúa la importancia de la disposición de sus manos y de sus
atavíos los cuales parecen señalar un linaje.
Mapa 16.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
234
Personaje antropomorfo compuesto con pectoral y cinturón de bandas
cruzadas de Los Soldados
Procedente del sitio Los Soldados, este monumento tridimensional mide 1.14 m.
de alto con 64 cm. de ancho y es el único de su clase representacional que
todavía conserva su cabeza, es por ello que a pesar de que su pierna derecha
está fragmentada, se puede observar claramente la forma de pirámide de base
cuadrangular con un cubo. Este personaje presenta un buen manejo del volumen
y de las formas redondeadas, sin embargo, sus piernas son un tanto planas ya
que sus remetimientos son pocos profundos. La forma del torso es interrumpida en
su parte inferior por un enorme resalte relativamente plano.
Imagen 76. Personaje compuesto con pectoral y cinturón de bandas cruzadas de
Los Soldados. Tomada de: Catálogo electrónico del MAX.
Alberto Ortiz Brito
235
Tiene como rasgos faciales boca trapezoidal desdentada, ojos almendrados y
oblicuos, mejillas prominentes y nariz chata con el entrecejo ligeramente
remarcado. Con respecto a sus atavíos, el pectoral está pegado al cuello y su
cinturón, el cual se integra de dos fajas y un elemento cuadrangular con cuatro
triángulos en su cara superior e inferior, queda oculto en el dorso por el resalte
anteriormente mencionado. Su tocado consta de una banda horizontal que posee
en su parte posterior una “U” con un círculo al interior, la sección superior se
compone de un elemento curvo que remata con una hendidura en “V”, la cual
comúnmente es denominada como cabeza de martillo; cubriendo cada oreja yace
un rectángulo plegado que cuelga de la banda horizontal. Tal y como se puede
observar, el tocado de este personaje es idéntico al del infante inerte de la
escultura del Señor de Las Limas y, salvo algunas diferencias, es semejante a los
tocados del monumento 52 de San Lorenzo, al número 77 de La Venta y al
encontrado en la cima del volcán San Martín Pajapan.
Imagen 77. Personaje compuesto con pectoral y cinturón de bandas cruzadas de
Los Soldados. Tomada de: Catálogo electrónico del MAX.
Imagen 78. Infante inerte del Señor de Las Limas. Tomadade de: Catálogo
electrónico del Max.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
236
Personaje antropomorfo compuesto con pectoral y cinturón de bandas
cruzadas de procedencia desconocida
Este monumento de procedencia desconocida, mide 64 cm. de alto con 62 cm. de
ancho, por lo que, pese a ser una pieza incompleta, su dimensión es similar al
monumento 2 de Los Soldados. Asimismo, este personaje antropomorfo
compuesto presenta una forma más rígida y burda que se hace evidente en el
torso así como en las piernas las cuales, con excepción de la intersección de
estas, son talladas como una superficie plana carente de remetimientos. No
obstante, aunque la parte inferior del dorso es ligeramente aplanada, la porción
que comprende la capa es cóncava.
Imagen 79. Personaje compuesto con pectoral y cinturón de bandas cruzadas de procedencia
desconocida. Tomada de: Catálogo electrónico del MAX.
Alberto Ortiz Brito
237
Este monumento está decapitado por lo que se desconoce la apariencia de su
rostro y de su tocado. El pectoral tiene poco resalte y de manera inusual el
cinturón solamente está delineado en parte central del torso; a diferencia del
cinturón del personaje de Los Soldados, este consta de una ancha faja con cuatro
bandas y el elemento cuadrangular posee cinco triángulos en su cara superior e
inferior. Además de estas indumentarias presenta también un taparrabo y una
capa corta con líneas incisas horizontales, atavío del que carece el personaje de
Los Soldados.
Imagen 80. Personaje compuesto con pectoral y cinturón de bandas cruzadas de procedencia
desconocida. Tomada de: Catálogo electrónico del MAX.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
238
Comentarios finales en torno a los personajes antropomorfos compuestos
con pectoral y cinturón de bandas cruzadas
Aunque se desconoce la procedencia de uno de estos monumentos, existe la
posibilidad que al igual que los bloques con bandas cruzadas, los personajes
antropomorfos compuestos con pectoral y cinturón de bandas cruzadas es una
clase representacional ajena a los dos centros regionales olmecas, es decir, San
Lorenzo y La Venta. No obstante, no debemos olvidar que el monumento 52 de
San Lorenzo posee rasgos faciales e indumentarias semejantes al de Los
Soldados, es por ello que el individuo sobrenatural de San Lorenzo pudo ser el
prototipo de la clase representacional referida en la cual se creó un cambio en la
posición de estos personajes.
Asimismo, esta clase representacional es análoga con los personajes humanos
con pectoral y cinturón de bandas cruzadas, entre las cuales las únicas diferencias
significativas es la posición de sus brazos y el complejo icónico que cada una
constituye. De tal forma, estas indumentarias así como sus tocados no indican
solamente un linaje sino también establecen un vínculo estrecho entre seres
humanos y personajes sobrenaturales, en la que la colocación de los brazos
parece otorgar distintas connotaciones.
Por otra parte, las discrepancias existentes en la calidad del monumento de
Los Soldados y el otro de procedencia desconocida expresa la erosión de las
normas estilísticas, en tanto que el cinturón del personaje decapitado advierte la
inadecuada representación del tema en cuestión, ya que la faja está incompleta y
en vez de cuatro el elemento cuadrangular presenta cinco triángulos en su cara
superior e inferior.
5.2.4. Personajes antropomorfos compuestos sosteniendo un bulto
El monumento 119 de San Lorenzo y el número 70 de La Venta son los que
conforman esta clase representacional, la cual simboliza un acontecimiento
semejante al de los personajes de rodillas sosteniendo un bulto, es decir, el acto
de ofrendar. De tal manera, aparte de proceder de los mismos asentamientos, las
Alberto Ortiz Brito
239
esculturas mencionadas se caracterizan por ser figuras tridimensionales de formas
redondeadas que poseen sus cabezas inclinadas hacia arriba y con sus manos
flexionadas por delante del cuerpo sostienen un bulto. Cabe recordar que existen
otras esculturas como son las reportadas por Cyphers y López,23 que protagonizan
un tema parecido a estas clases representacionales.
Los monumentos 119 de San Lorenzo y 70 de La Venta poseen en las partes
laterales y traseras de sus cabezas pequeños rostros de apariencia humana, lo
cual hace de ellos parte del complejo icónico antropomorfo compuesto. Es por
tales motivos que pese a su relevante afinidad, estas esculturas no han sido
agrupadas dentro de los personajes de rodillas sosteniendo un bulto. No obstante,
no debemos ignorar la estrecha relación existente entre estas dos clases
representacionales, que de igual forma se observa entre los personajes sedentes
con pectorales y cinturones de bandas cruzadas y los personajes antropomorfos
compuestos con pectorales y cinturones de bandas cruzadas.
23
Cfr. Op. Cit. Cyphers y López Cisneros, 2008, pp. 411-423.
Mapa 17.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
240
Personaje antropomorfo compuesto sosteniendo un bulto de San Lorenzo
El monumento 119 de San Lorenzo mide 17 cm. de alto con 8.5 cm. de ancho, así,
al igual que los monumentos 99 y 131, este es otro de los temas escultóricos más
pequeños de San Lorenzo que distan en gran medida del patrón recurrente que
consiste en la utilización del basalto para el tallado de esculturas de grandes
formatos, a las cuales se les otorgan las cualidades de monumentalidad y
pesantez. Su forma general está compuesta por un prisma y un cubo que pese a
su deplorable estado de conservación, todavía se puede observar el diseño de las
superficies redondeadas.
El personaje que encarna el monumento 119 está de rodillas con su cuerpo
inclinado por delante y su cabeza mirando hacia arriba. Sus elementos
representacionales son burdos y desproporcionados. Al igual que sus piernas, sus
brazos están fragmentados y aparentan estar levantados hacia el frente. Debido a
que posee una postura similar a la de los monumentos 99 y 131, es muy probable
que este personaje haya sujetado en un sus manos un bulto. Este personaje
contiene dos rostros diminutos en la parte superior de su cabeza, uno en la parte
trasera y dos más colocados en las sienes. Por otra parte, “el rostro de la figura
principal fue completamente fracturado sin dejar huellas de los rasgos”.24
24
Op. Cit. Cyphers, 2004b, pp. 198
Imagen 81. Monumento 119 de San Lorenzo. tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
241
Personaje antropomorfo compuesto sosteniendo un bulto de La Venta
El monumento 70 de La Venta mide 83 cm. de alto con 56 cm. de ancho, esta es
una dimensión cuatro veces mayor que la del monumento 119 de San Lorenzo. Su
forma general consiste en un prisma rectangular que corresponde al cuerpo y un
cubo que constituye la cabeza del personaje. Sus elementos representacionales
están burdamente tallados y presentan un diseño redondeado.
A diferencia del monumento 119 de San Lorenzo, está sentado con sus piernas
recogidas en ángulos agudos sobre el pecho y sus manos que se apoyan en las
rodillas sostienen un bulto circular con una horadación. Otra característica
particular del monumento 70 de La Vente es que el personaje representado se
encuentra sobre lo que De la Fuente identificó como un pedestal.25
Alrededor de su cabeza posee tres caras, dos a los lados y una en la parte
trasera. A manera de tocado se parecía una cresta o tira abultada parecida a la
que adornan las cabezas del monumento 131 de San Lorenzo y el número 5 de La
Venta. Con respecto al rostro de este personaje, sus rasgos faciales están muy
erosionados, son sus ojos en forma de almendra los rasgos que mejor se
conservan.
25
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2007, pp. 142.
Imagen 82. Monumento 70 de La Venta. Tomada de: De
la Fuente, 2007.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
242
Comentarios finales en torno a los personajes antropomorfos compuestos
sosteniendo un bulto
Al igual que los personajes de rodillas sosteniendo un bulto, la dimensión del
personaje antropomorfo compuesto sosteniendo un bulto de San Lorenzo podría
indicar la minúscula importancia que esta clase representacional tuvo en dicho
asentamiento. Así, carente de algunas de las cualidades básicas del estilo olmeca
como son la monumentalidad y pesantez, el tema o concepto en cuestión fue
contenido en una escultura portátil diminuta (figurilla). Sin embargo, nuevamente
en La Venta el tema de los personajes compuestos sosteniendo un bulto cobró
mayor importancia, es por tales motivos que se tuvo cierto interés por otorgarle las
cualidades básicas de monumentalidad y pesantez.
Aparte de pasar de una escultura de pequeño a mediano formato, al ejemplar
de La Venta le fue incorporado un nuevo elemento que consiste un pedestal o
plataforma sobre la que descansa el personaje, asimismo, su postura sedente con
las piernas recogidas sustituyó la posición de rodillas que caracteriza al
monumento 119 de San Lorenzo. Esta serie de cambios sugiere la actualización
de esta clase representacional, cuyo aumento de importancia coincide con la gran
cantidad de ofrendas depositadas en La Venta si tomamos en cuenta que estos
personajes ejecutan una acción de ofrendamiento.
Por otra parte, la relación existente entre dos clases representacionales
pertenecientes a complejos icónicos diferentes, parece indicar, tal y como
argumenta De la Fuente, la relación entre el mundo sobrenatural y el mundo
terreno.26 Así pues dicho vínculo es observado entre los personajes de rodillas
sosteniendo un bulto y los personajes compuestos sosteniendo un bulto al igual
que entre los personajes con pectorales y cinturones de bandas cruzadas y los
personajes compuestos con pectorales y cinturones de bandas cruzadas.
26
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, 503.
Alberto Ortiz Brito
243
5.2.5. Estelas celtiformes
Este tema escultórico lo integran los monumentos 25/26, 27, 88 y 89 de La Venta
así como la estela C de Tres Zapotes y el monumento 1 de Tzutzuculi (Chiapas).
La forma general de estos monumentos consiste en un bloque o loza rectangular
cuya dimensión varia de 4.97 m. de alto con 1.83 m de ancho (monumento 25/26
de La Venta) a 1.46 m de alto con un metro de ancho (monumento 1 de
Tzutzuculi).
Tallados en relieve, los elementos representacionales configuran un rostro
cuadrangular de rasgos sobrenaturales entre los que destaca su boca abierta, la
cual se compone de un labio superior evertido del que sobresale la encía y un par
de colmillos bifurcados que se proyectan hasta el curvo labio inferior.
Comúnmente, dicha figura cefalomorfa está enmarcada en cada lado por bandas
verticales dentro de las que yacen las orejeras circulares y poseen tocados con
diseños ondulados y elementos abstractos.
Debido a que sus características formales e iconográficas tienen
correspondencia con las hachas votivas olmecas, Porter identificó a esta clase
representacional como estelas celtiformes o hachas monumentales.27 Asimismo,
Taube argumentó que las estales celtiformes son versiones del dios olmeca del
maíz, deidad la cual está ampliamente plasmada en hachas votivas y en
esculturas de pequeñas dimensiones.28
Así pues, este tema escultórico parece simbolizar una deidad trascendental de
la cosmovisión olmeca cuya representación en grandes formatos es un elemento
inusual dentro de la tradición escultórica olmeca en los que sobrevinieron cambios
sustanciales.
27
Cfr. Porter, James B., “Estelas celtiformes: un nuevo tipo de escultura olmeca y sus implicaciones para los epigrafistas”, en: Arqueología, núm. 8, Revista de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, México, 1992, pp. 3-13. 28
Taube, Karl A., “Lightning Celts and Corn Fetishes: The Formative Olmec and the Development of Maize Symbolism in Mesoamerica and the American Southwest”, en: Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E. Pye (eds.), National Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New Haven ad London, 2000, pp. 297-337.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
244
Mapa 18.
Imagen 84. Hacha de procedencia desconocida. Tomada de: Porter, 1992.
Imagen 83. Hacha de procedencia
desconocida. Tomada de: Joralemon, 1971.
Imagen 83. Hacha de procedencia
desconocida. Tomada de: Joralemon, 1971.
Imagen 84. Hacha de procedencia desconocida. Tomada de: Porter, 1992.
Alberto Ortiz Brito
245
Estelas celtiformes de La Venta
De acuerdo con González Lauck, las estelas celtiformes de La Venta fueron
erigidas a los costados de la parte central de lo que pudo haber sido la escalinata
de la plataforma del montículo C-1.29 Al igual que los pares de Altar y las cabezas
colosales, las estelas celtiformes estaban alineadas en un eje oeste-este; del lado
este de la escalinata los monumentos 25/26 y 27 fueron colocados junto con el
monumento 86 y con la estela 5, en tanto que del lado oeste los monumentos 88 y
89 estaban en compañía del monumento 87. Debido a que “the last construction
phase dates to ca 400 B.C.”30 es muy probable que estos dos conjuntos de
escultóricos así como los Altares 2 y 3 hayan sido dispuestas sobre la plataforma
durante dicha época.
Si bien la asociación de las estelas celtiformes con otros tipos de esculturas
indica la configuración de un concepto ideológico de suma importancia, es el
vínculo con el principal basamento piramidal del sitio la circunstancia de mayor
trascendencia. Como ya hemos mencionado, el montículo C-1 fue interpretado por
Heizer como la representación de una montaña, esta conjetura sirvió de base a
Grove para argumentar que probablemente las estelas celtiformes de La Venta
simbolizan rostros o efigies de montañas.31 Aunque la hipótesis de Grove difiere
con las de Porter y Taube, ambas parecen señalar aspectos o cualidades
similares, el de la fertilidad y sustento.
Salvo el monumento 25/26 que mide 4.97 m de alto con 1.83 m de ancho, las
posibles efigies de montañas o versiones del dios olmeca del maíz tienen unas
dimensiones alrededor de los dos metros de altura, es por ello que el monumento
mencionado parecer ser la escultura principal del conjunto. Según González Lauck
las estelas del lado oeste fueron hechas a partir de andesita o basalto de color gris
en tanto que para las del lado este fueron ocupadas piedras de tonalidades verdes
29
Cfr. Op. Cit. González Lauck, 2010. 30
Ibid.: pp. 135. 31
Cfr. Grove, David C. “Faces of the Earth at Chalcatzingo, México: Serpents, Caves, and Mountains in Middle Formative Period Iconography” en: Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E. Pye (eds.), National Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New Haven ad London, 2000b, pp. 277-295.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
246
como el esquisto y el gneis.32 El contraste en los colores de los dos conjuntos
escultóricos posiblemente simboliza los diferentes aspectos o cualidades que este
ser sobrenatural poseía. Asimismo, la sustitución del recurrente basalto por
piedras de colores verdes en los monumentos 25/26 y 27, concuerda con lo dicho
por Porter33 acerca de que este tipo de esculturas son hachas monumentales.
32
Cfr. Op. Cit. González Lauck, 2010, pp. 136. 33
Cfr. Op. Cit. Porter, 1992, pp. 8.
Mapa 19. Distribución de las estelas celtiformes de La Venta. Tomado de: González Lauck, 2010.
Alberto Ortiz Brito
247
Las estelas celtiformes de La Venta consisten en bloques o lajas rectangulares,
cuyos elementos representacionales fueron tallados en una superficie ligeramente
irregular que da una impresión de acabado burdo. Sus rostros cuadrados están
enmarcados por dos fajas verticales dentro de las que se encuentran orejeras
circulares. Poseen como rasgos faciales nariz chata, ojos ovalados y una boca
abierta de labio superior evertido que muestra la encía y un par de largos colmillos
bifurcados. Debajo de estos rostros se observan, a manera de plataforma, dos
bandas verticales entrelazadas con tres bandas horizontales que presentan dos
líneas diagonales como motivo central; en los monumentos 25/26 y 88 las líneas
están inclinadas hacia la derecha mientras que en los monumentos 27 y 89 las
líneas están inclinadas hacia la izquierda.
Solamente los monumentos 25/26 y 27 conservan la parte superior en la que
fue plasmado un tocado que consiste en una cinta que ciñe la frente, la cual posee
un recuadro con bandas cruzadas flanqueado a cada lado por dos rectángulos.
Encima de estos elementos yace el motivo de “E” invertida el cual queda envuelto
por una silueta ondulada que en el caso del monumento 25/26 remata por una
figura tripartita que quizás semeja una planta. Estos tres componentes de los
tocados son motivos iconográficos de suma importancia dentro del sistema
representacional olmeca, que resaltan el valor simbólico de las estelas celtiformes.
Imagen 85. Estelas celtiformes de La Venta. Tomada de: González Lauck, 2010.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
248
Estela celtiforme de Tzutzuculi
De acuerdo con Andrew J. McDonald, el monumento 1 de Tzutzuculi flanqueaba,
junto con otra escultura que contiene una figura abstracta, la parte inicial de la
escalinata sur del montículo 4 del sitio.34 Por medio del fechamiento del carbón y
de la cerámica asociada a su contexto, el monumento 1 posiblemente corresponde
a un periodo de tiempo entre el 450 y el 340 a.C.35 De tal manera, este ejemplar
parece haber sido contemporáneo con las estelas celtiformes de La Venta e
incluso tuvieron un significado sistémico parecido.
34
Cfr. McDonald, Andrew J., Tzutzuculi: A Middle-Preclassic Site on the Pacific Coast of Chiapas, México, NWAF, BYU, 1983. [En línea] Brigham Young University. Copyright© 2006. [Ref. 15 de abril del 2013] Disponible en Web: http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/compoundobject/collection/NWAF/id/15398 35
Cfr. Ibid.: pp. 37.
Imagen 86. Conjunto de monumentos adosados a la escalinata del motículo 4 de Tzutzuculi. Tomada de McDonald, 1983.
Alberto Ortiz Brito
249
Con 1.46 m de alto y un metro de ancho, el monumento 1 de Tzutzuculi es el
ejemplar más pequeño de las estelas celtiformes. Dicha efigie está burdamente
tallada sobre un bloque amorfo de superficie irregular y sus elementos
representacionales están simplificados a sus cualidades básicas, es por ello que
únicamente presenta una nariz chata, una boca trapezoidal y ojos circulares.
Asimismo, su tocado está sumamente esquematizado. La cinta horizontal con el
motivo de bandas cruzadas y figuras rectangulares es representada como un
simple elemento cuadrangular acompañado a cada lado por dos imprecisas
figuras, en tanto que la silueta ondulada es delineada como un elemento
escalonado. Por otra parte una sencilla línea en forma de semicírculo parece
simular el motivo de “E” invertida y en vez del elemento tripartito, el monumento 1
de Tzutzuculi posee el motivo en forma de “U”.
Imagen 87. Monumento 1 de Tzutzuculi. Tomada de: McDonald, 1983.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
250
Estela celtiforme de Tres Zapotes
Los dos fragmentos de la estela C de Tres Zapotes constituyen una dimensión de
1.60 m de alto con un metro de ancho, no obstante, todavía falta una buena
porción de la parte inferior del monolito, por lo que la estela C seguramente tuvo
una altura semejante a los monumentos 27, 88 y 89 de La Venta. A diferencia de
los ejemplares de La Venta y Tzutzuculi, la estela celtiforme de Tres Zapotes tiene
una forma rectangular mejor definida y la superficie en la que fue labrada la efigie
presenta un buen acabado.
A pesar de que la efigie retrata en la estela C de Tres Zapotes posee los
elementos básicos y distintivos de las estelas celtiformes, estos sufrieron cambios
sustanciales al mismo tiempo que nuevos componentes fueron incorporados al
tema figurado. Así, el recurrente labio superior evertido posee su línea interna en
zigzag y de ella emerge una especie de corchete al igual que una lengua bífida.
Seguido del corchete se aprecia un par de colmillos bifurcados los cuales junto
con el mentón y el labio inferior, delimitan un espacio en el que yacen dos bandas
diagonales y dos círculos. La zona de la boca y de las mejillas queda contenida en
un enorme gancho o corchete cuadrangular, que semeja la superficie sobre la que
se apoyan los personajes de la estela 4 y altar 20 de Izapa y del monumento 21 de
Chalcatzingo. Cada mejilla posee un círculo y un triángulo dentro del que se
observa un pequeño elemento con una hendidura cuadrada.
Los pómulos presentan tres tiras diagonales que finalizan en cada extremo con
círculos, arriba de este conjunto de elementos se encuentran los ojos que tienen
una forma rectangular y tal como menciona De la Fuente, sus contornos inferiores
están escalonados.36 La nariz ancha se une con las cejas las cuales, divididas por
una hendidura, configuran un diseño en forma de “U”. Por encima de dicho diseño
se encuentra un recuadro que posee en cada esquina una barra diagonal; este
motivo iconográfico tiene cierto parecido con el cuadro de bandas cruzadas que se
observa en el tocado del monumento 27 de La Venta. Sobre este recuadro
descansa un rostro humano de perfil el cual presenta un tocado sumamente
36
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2007.
Alberto Ortiz Brito
251
erosionado. Alrededor del rostro humano de perfil surgen bandas onduladas que
sustituye a la silueta ondulada de los monumentos 25/26 y 27 de La Venta.
Al igual que las estelas celtiformes de La Venta, el rostro principal de la estela
C de Tres Zapotes está enmarcado por bandas verticales, no obstante, en vez de
una forma redondeada las orejeras son cuadradas. Un elemento único y
sobresaliente de este ejemplar es la inscripción jeroglífica que presenta al reverso.
Estos iconos o glifos son totalmente ajenos al sistema representacional olmeca y
corresponden al Formativo Tardío, época en la cual se desarrollaron los primeros
sistemas de escritura calendárica al mismo tiempo que la tradición escultórica
olmeca estaba llegando a su final. Es por tales motivos que Graham argumenta
que las inscripciones jeroglíficas de la estela C de Tres Zapotes pertenecen a un
período posterior al labrado del rostro de rasgos olmecas.37
37
Cfr. Op. Cit. Graham, 2008.
Imagen 88. Estela C de Tres Zapotes. Tomada de: Pool, 2010.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
252
Comentarios finales en torno a las estelas celtiformes
Como podemos observar las estelas celtiformes son un tema escultórico ausente
en San Lorenzo y en otros asentamientos del Formativo Temprano, por lo tanto su
creación y transmisión no corresponde a los estadios iniciales de la tradición
escultórica olmeca sino a los posteriores, es decir, al Formativo Medio y Tardío.
Así pues, aparte de erigir monumentos pertenecientes a clases representacionales
ancestrales como las cabezas colosales y los tronos, también se tuvo la capacidad
de crear nuevos temas en el transcurso intermedio del proceso de transmisión y
sucesión, con lo cual se amplió y enriqueció la tradición escultórica olmeca.
En esta ocasión, el prototipo o modelo a seguir parece haber sido el de las
estelas celtiformes de La Venta ya que además de sus elementos
representacionales, su significado sistémico (escena escultórica dispuesta a los
lados de la escalinata de un montículo) fue emulado por el monumento 1 de
Tzutzuculi. Esta circunstancia indica, al igual que en el caso de los tronos (de los
cuales más tarde hablaremos), la transmisión-recepción tanto de normas
Imagen 89. Monumento 21 de Chalcatzingo. Tomada de:
Grove, 2000b.
Imagen 90.Altar 20 de Izapa. Tomada de: Lowe, 1982.
Imagen 91. Estela 4 de Izapa. Tomada de: Lowe,
1982.
Alberto Ortiz Brito
253
estilísticas como de normas que influenciaban en el arreglo y colocación de los
monumentos.
Con respecto a los monumentos 25/26 y 27 de La Venta, el cambio del basalto
por piedras de colores verdes parece responder a un interés ideológico que tal y
como Porter38 menciona intentaba emular a las hachas votivas olmecas, no
obstante, los otros dos ejemplares de La Venta fueron hechas con basalto o
andesita. Si tomamos en cuenta que los monumentos de basalto se encontraban
en lado oeste y los de piedras verdes estaban del lado este, dicho contraste o
variación de la materia prima utilizada posiblemente también tuvo connotaciones
simbólicas.
Tanto en La Venta como en Tzutzuculi, las estelas celtiformes muestran un
grado bajo de conciencia y volición por otorgarle una forma bien definida al bloque
y realizar un acabado fino a la superficie en la que fueron plasmados los rostros
sobrenaturales. Es la estela C de Tres Zapotes la que presenta un mejor acabado
tanto de la forma del bloque como de la superficie, lo cual parece indicar el interés
por la aplicación integra de las normas morfológicas.
En cuanto a los elementos representacionales, la estela celtiforme de
Tzutzuculi y de Tres Zapotes evidencian el desenvolvimiento de dos fenómenos
distintos. La simplificación del monumento 1 de Tzutzuculi a sus cualidades
básicas parece ser producto de un escaso grado de conciencia y volición o un de
una parcial transmisión-recepción que produjo la erosión y anquilosamiento del
tema escultórico. Por otro lado, la estela C de Tres Zapotes experimentó una
actualización y progreso en el que sus elementos básicos se volvieron más
abstractos e igualmente fueron reemplazados por otros. Dentro de los nuevos
elementos incorporados destaca el gran corchete o gancho que rodea la boca y
las inscripciones jeroglíficas talladas en la parte trasera; el primero señala ciertos
nexos con representaciones de sitios lejanos como Chalcatzingo e Izapa en tanto
que el segundo podría implicar la reutilización de un monumento olmeca.
38
Cfr. Op. Cit. Porter, 1992, pp. 8.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
254
5.3. Representaciones de animales
5.3.1. Felinos recostados
Esta clase representacional consiste en felinos realísticos de actitudes dóciles y de
reposo, los cuales son uno de los principales animales venerados por grupos
olmecas. Es por ello que dentro del Hinterland de San Lorenzo los felinos son la
especie animal mayormente retratada en escultura, no obstante, la configuración
de éstos en su aspecto natural no es el complejo icónico predilecto del sistema
representacional olmeca, sus rasgos físicos son empleados y conjugados a nivel
primario como elementos pars pro toto que dan lugar a la creación de míticos
seres sobrenaturales.
Son los monumentos 7, 77 y 108 de San Lorenzo al igual que el número 2 de
Tenochtitlán los que personifican felinos tridimensionales recostados. La forma
general de estos semeja la de un prisma rectangular o un cilindro, presentan un
buen manejo del volumen y de las formas redondeadas que se observa
claramente en el contraste de siluetas cóncavas y convexas las cuales conforman
los cuerpos de este animal, sin embargo, algunos de sus elementos
representacionales son un tanto asimétricos y desproporcionados. De acuerdo con
De la Fuente,39 al parecer sus formas corporales están sintetizadas o simplificadas
en lo esencial, por lo general sus colas van pegadas a la espalda o a un costado
de ellos y sus extremidades, las cuales poseen dedos en forma de elementos
oblongos carentes de garras, están flexionadas y apoyadas sobre el cuerpo que
se arraiga al suelo, es por ello que la postura de estos animales aparentan cierto
dinamismo.
39
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 154.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
256
Felinos recostados de San Lorenzo
En el caso del monumento 77, este fue hallado dentro del grupo escultórico E de
San Lorenzo cercano al acueducto, 40 el cual – como ya hemos mencionado en
otros apartados – configura un sagrado espacio sociopolítico en el que se creó un
vínculo entre la gubernatura, entes sobrenaturales y el agua. Con respecto al
monumento 7, Coe y Diehl opinan que probablemente se encontraba dentro del
grupo escultórico D, el cual funcionaba como una especie de taller dedicado al
reciclamiento y reutilización de monolitos caducos.41 Por último el monumento 108
carece de contexto.
Los monumentos 77 y 108 poseen dimensiones similares, el primero de ellos
mide 72 cm. de largo con 62 cm. de alto mientras que el segundo mide 87 cm. de
largo con 38 cm. de alto; por otro lado, con 1.55 m. de largo y 49 cm. de alto, el
monumento 7 es mucho mayor que los antes mencionados. Este último
monumento es en el que mejor se maneja el volumen y contraste de las siluetas
cóncavas y convexas al igual que la simetría de sus elementos
representacionales. En los ejemplos restantes de San Lorenzo estos principios
son aplicados de un tanto más burdos, es por ello que el felino del monumento 77
presenta una enorme protuberancia en la parte izquierda de su cuerpo que
evidencia un cierta desproporción, asimismo el eje de sus patas traseras es
asimétrico en tanto que pata delantera izquierda ejecuta una postura poco
anatómica para un animal cuadrúpedo.
Según Cyphers, de estos tres felinos decapitados el monumento 77 es el único
que presenta en la parte donde estaba colocada la cabeza una oquedad lisa, que
debido a su cercanía con el acueducto esta pudo servir como “una vertedera para
la salida del agua”.42 De tal manera, al igual que el monumento 9 y el 52, este
felino pudo ser una pieza significativa de los canales de agua existentes en San
Lorenzo. Por otro lado, el monumento 7 el único que posee en su costado
40
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 1993, pp. 161. 41
Cfr. Op. Cit. Coe y Diehl, 1980, pp. 42
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2004b, pp. 144.
Alberto Ortiz Brito
257
izquierdo una voluta en forma de “S” acostada, la cual aparece en diversos
relieves de Chalcatzingo entre los que destaca el número 1.
En cuanto a la forma de sus elementos representacionales, los monumentos
77 y 108 poseen colas pegadas al dorso esquematizadas en forma de anchas y
gruesas bandas rectangulares, en tanto que el monumento 7 tiene una cola larga y
delgada dispuesta en su costado derecho que pasa por detrás de su pata trasera.
El cuerpo de este felino es exageradamente alargado y, al igual que el del
monumento 108 su cuello es muy reducido, por lo que tal y como argumenta
Cyphers43 sus cabezas debieron ser demasiado pequeñas con respecto al tamaño
de sus demás componentes, circunstancia la cual manifiesta nuevamente la
desproporción de sus elementos representacionales. Si bien la postura recurrente
de estos felinos se caracteriza por tener sus extremidades dobladas en ángulo
agudo pegadas al cuerpo, el monumento 108 dista de este patrón pues sus patas
traseras están abiertas en ángulo recto y se apoyan por completo al suelo.
43
Ibid.: pp. 187.
Imagen 92. Monumento 7 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
258
Imagen 93. Monumento 77 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Imagen 94. Monumento 108. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Imagen 95. Monumento 9 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
259
Felino recostado de Tenochtitlán
Con 69 cm. de largo y 41 cm. de alto el monumento 2 de Tenochtitlán posee un
tamaño similar a los monumentos 77 y 108 de San Lorenzo. Este felino presenta
un buen manejo del volumen y una buena simetría, sin embargo, su calidad de
tallado no iguala a la del monumento 7. En cuanto a sus elementos
representacionales tenemos que, de sus extremidades delanteras solo se
conserva la derecha la cual esta flexionada de la misma manera que la del
monumento 77, sus patas traseras están dobladas en ángulos agudos apoyadas
al cuerpo en cuyo costado derecho apenas y se observa su cola sumamente
erosionada. Dentro de esta clase representacional el monumento 2 de
Tenochtitlan es el único que todavía conserva su cabeza, la cual se caracteriza
por estar flexionada a la izquierda y ligeramente inclinada hacia abajo postura que
manifiesta nuevamente cierto dinamismo; su boca gruñidora tiene una forma
rectangular con esquinas redondeadas dentro de la que se encuentran sus dientes
y colmillos superiores.
Imagen 96. Monumento 2 de Tenochtitlán. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
260
Comentarios finales en torno a los felinos recostados
Al parecer el tallado de felinos realísticos de actitudes dóciles y de reposo es una
clase representacional exclusiva del Hinterland de San Lorenzo que, al igual que
los personajes sedentes con infantes, establece un vínculo entre el centro regional
y un asentamiento secundario de dicha región. Aunque la abstracción de rasgos
físicos de animales con la finalidad de crear seres sobrenaturales de posiciones
rígidas y estáticas es un patrón recurrente dentro del sistema representacional
olmeca, hubo cierto grado de conciencia y volición por retratar determinadas
especies con un aspecto natural y dinámico. De tal manera, estos felinos fueron
simplificados a sus formas esenciales sin prestar atención a los detalles, no
obstante, la disminución y la exageración en el tamaño de sus cuerpos y colas así
como la incorporación en el monumento 7 de un elemento abstracto, advierten
cierto distanciamiento de la realidad.
Debido a que ningún ejemplo de estos felinos igualó la calidad de tallado del
monumento 7 y a la asimetría y desproporción presente en algunos elementos
representacionales del monumento 77, podemos señalar cierto grado de
anquilosamiento y erosión de las normas escultóricas olmecas, ocurrido dentro del
Hinterland de San Lorenzo.
Si bien la postura del monumento 108 así como la colocación de colas
establecen la existencia de variaciones, la voluta en forma de “S” del monumento
7 y la oquedad lisa del monumento 77, son las diferencias más sobresalientes y
significativas existentes por el momento dentro de esta clase representacional,
que manifiestan quizás los diversos significados simbólicos y sistémicos a los que
los felinos estaban asociados.
Así pues, en Chalcatzingo la voluta en forma de “S”, la cual parece representar
nubes o viento, está asociada con distintos seres sobrenaturales y “es más
frecuente en la cerámica que en las esculturas”,44 este icono es uno de los
44
Cyphers, Ann, “Los felinos de San Lorenzo” en: Población, subsistencia y medio ambiente en San Lorenzo Tenochtitlán, Ann Cyphers (coord.), IIA-UNAM, México, 1997, pp. 199.
Alberto Ortiz Brito
261
principales símbolos de la iconografía olmeca cuyo significado sagrado se asoció
de manera particular al felino del monumento 7. Por otra parte, de ser cierta la
hipótesis de Cyphers45 acerca de que el monumento 77 pudo formar parte de los
canales de agua existentes en San Lorenzo, supondría pensar que, como en el
caso de los monumentos 9 y 52 del mismo sitio, la escultura transcendió sus
cualidades conmemorativas y de comunicación de ideas y creencias para ser
ocupada como parte de un sistema de abastecimiento de agua, con lo cual se creó
un vínculo sagrado directo entre los felinos y el vital líquido.
5.3.2. Felinos sedentes
Al igual que los monumentos anteriormente mencionados esta clase
representacional también figura felinos tridimensionales pero, en este caso, estos
animales están una posición sedente con una actitud un tanto agresiva que se
caracteriza por tener sus extremidades traseras flexionadas en ángulo agudo y
apoyadas en ambos lados de su torso el cual se inclina ligeramente hacia delante,
sus rectas patas delanteras convergen al frente de su cuerpo. Su boca gruñidora,
en forma de rectangular de esquinas redondeadas, que exhibe prominentes
dientes y colmillos curvos así como sus erectas colas pegadas al dorso expresan
la actitud agresiva de estos animales.
Esta clase representacional está constituida por el monumento 90 de San
Lorenzo, los números 7 y 10 de Loma del Zapote, el monumento 1 de San Isidro y
el 60 de La Venta el cual en realidad pertenece a Ixhuatlán, Veracruz pero debido
a su traslado al parque-museo La Venta fue atribuido a este último asentamiento.46
Usualmente, estos monolitos tridimensionales presentan un buen tratamiento del
volumen y las formas redondeadas y, poseen una armónica y proporcionada forma
general en la que una pirámide de base cuadrangular configura el cuerpo mientras
que el rostro está conformado por un cubo o esfera. Si bien sus elementos
representacionales no difieren drásticamente del aspecto real de estos animales,
estos están sumamente estilizados.
45
Ibid.: pp. 205. 46
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2007, pp. 132.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
262
Como ya hemos mencionado, los felinos son los animales más retratados
dentro del Hinterland de San Lorenzo y por ende son una de las especies
principales de la cosmovisión olmeca, en la cual se le asocia con diversos
significados y temas. Con respecto a los felinos sedentes, estos parecen intervenir
en la configuración o recreación de un suceso mitológico primordial de las
sociedades olmecas, no obstante, esto no ocurre en todos los monumentos de
este tipo.
Mapa 21.
Alberto Ortiz Brito
263
Felino sedente de San Lorenzo
El monumento 90 de San Lorenzo mide 1.04 m. de alto con 38 cm. de ancho, su
forma general radica en una columna semicircular cuya base lisa y puntiaguda
pudo haber estado enterrada en el suelo para que el monumento se mantuviera
erguido,47 de tal manera este felino sedente dista de la usual forma general de la
clase representacional a la que pertenece. Adaptados burdamente a la irregular
forma del bloque el felino es tallado en altorrelieve únicamente en la parte frontal,
lo cual contrasta con las figuras tridimensionales recurrentes del sitio.
A pesar de que al monumento 90 le fue removida su cabeza, todavía conserva
parte de su boca la cual esta remarcada por dos tenues líneas, dentro de ella se
observan dos pares de tres alargados colmillos curvos divergentes. Cada una de
sus extremidades posee cuatro dedos oblongos, sin embargo, de manera inusual
y extraña la pata delantera derecha muestra la palma y posee uñas humanas.48
47
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2004b, pp. 157. 48
Cfr. Ibid.: pp. 158.
Imagen 97. Monumento 90 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
264
Tal circunstancia es una de las principales variaciones de esta clase
representacional que transgrede los rasgos físicos de los felinos y establece cierta
semejanza con los monumentos 8 y 9 de Loma del Zapote al igual que con la
efigie humana encontrada en la cima del volcán San Martin Pajapan, los cuales, a
diferencia del monumento 90, sostienen una especie de bastón o cetro.
Felinos sedentes de Loma del Zapote
Los monumentos 7 y 10 de Loma del Zapote forman parte de un grupo escultórico
en el que se adscriben también los monumentos 8 y 9 los cuales consisten en
idénticas figuras humanas sedentes ricamente ataviadas, que como ya hemos
dicho, sus manos presentan la misma colocación que las del “felino” sedente de
San Lorenzo. Estas cuatro esculturas fueron encontradas sobre el pavimento de
una de las esquinas de la acrópolis del sitio.49 Alineados uno detrás del otro, el par
de figuras humanas estaban colocadas al oeste encarando hacia este lugar en el
49
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 1993, pp. 170.
Imagen 98. Monumentos 8 y 9 de Loma del Zapote. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
265
que se encontraba el par de felinos. Según Cyphers, esta escena escultórica
puede corresponder con el mito maya de los gemelos divinos narrado en el Popol
Vuh;50 independientemente de tales conjeturas, estos monumentos reproducen un
importante acontecimiento mitológico olmeca que manifiesta la veneración y
muestra de respeto por parte de seres humanos hacia los felinos, los cuales
quizás eran considerados como animales totémicos.
Los monumentos 7 y 10 de Loma del Zapote miden 1.2 m. de alto con 73 cm.
de ancho y 1.64 m. de alto con 1.1 m. de ancho, es por ello que a diferencia del
par de figuras humanas, los cuales son posibles basaltos de tamaños casi
idénticos, el par de felinos sedentes fueron labrados con dimensiones diferentes a
partir de areniscas. Así pues, como es el caso de otras, esta clase
representacional interviene en el cambio del predilecto y recurrente basalto por la
utilización de otros tipos de materias primas. Por otra parte, estos monumentos
presentan un buen manejo del volumen y de las formas redondeadas, no obstante
se puede observar cierta asimetría en las orejas de ambos felinos.
Con respecto a los elementos representacionales de los felinos sedentes de
Loma del Zapote, estos poseen como rasgos similares ancha cola rectangular,
orejas convexas, ojos almendrados, boca gruñidora que a diferencia del
monumento 90 de San Lorenzo solo tiene un par colmillos gruesos. Sus
principales diferencias radican en que el monumento 7 tiene una cola más larga y
su nariz se compone por dos bandas verticales que se proyectan hasta la frente.
Así pues, a pesar de que estos felinos sedentes formaban parte de un mismo
conjunto escultórico no se prestó atención en simples detalles como son los
tamaños de cada cola.
50
Cfr. Ibid.: pp. 172.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
266
Imagen 99. Monumento 7 de Loma del Zapote. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Imagen 100. Monumento 10 de Loma del Zapote. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Imagen 101. Monumentos 7, 8 y 9 de Loma del Zapote. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
267
Felino sedente de Ixhuatlán
Con 60 cm. de alto y 45 cm. de ancho el monumento de Ixhuatlán es el ejemplo
más pequeño de esta clase representacional. A diferencia de los demás felinos
sedentes, el de Ixhuatlán posee una desproporcionada y rígida forma general ya
que su cabeza es casi del mismo tamaño que su cuerpo y ambos presentan
contornos un poco cuadrados. Este monumento está sumamente erosionado por
lo que sus elementos representacionales ya no se observan con claridad,
únicamente podemos mencionar que posee pequeños ojos compuestos por
profundas líneas horizontales y dos abultamientos que semejan los parpados, su
boca abierta carente de dientes y colmillos es trazada mediante una oquedad
rectangular, por último su gruesa cola está bifurcada como ocurre de igual manera
en el monumento 107 de San Lorenzo y el número 11 de La Venta. Así pues, el
monumento de Ixhuatlán posee rasgos físicos que distan del patrón recurrente de
su clase representacional y de la figura realística o natural de los felinos.
Imagen 102. Monumento de Ixhuatlán.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
268
Felino sedente de San Isidro
Este monumento fue catalogado por Navarrete et al como el número 1 de San
Isidro,51 el cual se encuentra en Malpaso, Chiapas región contigua a la Costa sur
del Golfo. De acuerdo con Lowe dicho asentamiento tiene sus inicios en antes del
año 1200 a.C. su filiación olmeca se hace evidente por la presencia de los
complejos cerámicos Calzadas carved y Limón inciso así como por el
ofrendamiento de hachas votivas de piedra verde.52 Este monumento de 82 cm. de
alto constituye un felino sedente decapitado, cuyo erosionado cuerpo está tallado
de forma burda. De tal manera, se puede observar como la gruesa o rechoncha
parte dorsal se reduce considerablemente al frente del monumento.
Comentarios finales en torno a los felinos sedentes
La representación de felinos sedentes con una actitud al parecer agresiva, supone
cierto vínculo entre el centro regional olmeca del Formativo Temprano y
asentamientos secundarios a nivel interregional. A pesar de que San Lorenzo es el
estadio de mejor desarrollo y perfeccionamiento del sistema representacional
olmeca, los felinos de Loma del Zapote son los ejemplos de mayores tamaños en
los cuales las normas escultóricas se aplicaron de forma más adecuada. Es por
ello que me atrevo a decir que tal vez los monumentos 7 y 10 de Loma del Zapote
51
Cfr. Navarrete, Carlos, et al, un catálogo de frontera. Esculturas, petroglifos y pinturas de la región media del Grijalva, Chiapas, Centro de Estudios Mayas, IIF-UNAM, México, 1993, pp. 18. 52
Cfr. Lowe, 1998.
Imagen 103. Monumento 1 de San Isidro. Tomada de: navarrete et al, 1993.
Alberto Ortiz Brito
269
fueron los prototipos de esta clase representacional, no obstante, esto no significa
que la veneración de felinos se originó y transmitió a partir de dicho asentamiento.
La configuración del grupo escultórico al que pertenecen los felinos de Loma
del Zapote, es una forma de representar un suceso mítico – en el que intervienen
varios individuos – siguiendo las normas escultóricas creadas en San Lorenzo,
que consisten en la representación de personajes a través de formas
tridimensionales y unitarias. Esta peculiar innovación puede ser concebida como
un antecedente de las estelas olmecas pues desde mi punto de vista en ambos
casos su objetivo es la narración de determinados acontecimientos.
Aunque los monumentos de Loma del Zapote muestran un buen apego a las
normas olmecas, la utilización de areniscas manifiesta, como en el caso de los
contorsionistas, la sustitución del predilecto y recurrente basalto por nuevos
materiales. Por otra parte, además de la ligera reducción de los tamaños, en los
monumentos de Ixhuatlán y San Isidro (Chiapas) las pautas establecidas por los
felinos de Loma del Zapote sufrieron cierta erosión y anquilosamiento. Dicho
fenómeno se observa también en el monumento 90, el cual es el único de su tipo
que manifiesta una modificación de las usuales formas tridimensionales por la
representación de relieves sobre bloques alargados.
Como ya habíamos mencionado, a pesar de que están sumamente estilizados,
los elementos representacionales de estos monumentos no alteran en gran
medida el aspecto natural de estos animales, los únicos elementos que violan los
rasgos físicos de los felinos son: la mano de apariencia humana del monumento
90 de San Lorenzo y la cola bifurcada del de Ixhuatlán. Posiblemente estos
cambios conceptuales reflejan la asociación de felinos con cualidades ajenas a su
naturaleza, lo cual se puede deber a la asimilación y reinterpretación de un ser o
idea ocurrida durante el proceso de transmisión-recepción.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
270
5.4. Representaciones zoomorfas compuestas
5.4.1 Personaje animal-humano con cuerda u ofidio
A esta clase representacional pertenece el monumento 37 de San Lorenzo, el
número 1 de Los Soldados y el 80 de La Venta. De acuerdo con De la Fuente
estos monumentos tridimensionales poseen la forma general de pirámide con
base cuadrangular que caracteriza a las figuras sedentes del sistema
representacional olmeca. Con una buena calidad de tallado, sus elementos
representacionales configuran un ser sobrenatural sedente inclinado hacia delante
con sus brazos extendidos paralelamente al frente de su cuerpo, entre los cuales
se encuentra una gruesa banda decorada con líneas diagonales y horizontales
que cuelga de las fauces de la criatura.
Aunque estos monumentos están un tanto erosionados y solo el de La Venta
conserva su cabeza, podemos mencionar que el ser sobrenatural retratado se
caracteriza por tener un cráneo anular oblicuo, orejas de aspecto humano, un
enorme diente triangular y prominentes garras. De la Fuente y otros investigadores
identifican a esta figura como un jaguar en tanto que Cyphers argumenta que se
trata de un humano que porta la piel de un jaguar,53 independientemente de que
sea un animal o un personaje humano, la conjugación de rasgos zoomorfos y
antropomorfos le otorgan una cualidad sobrenatural que lo coloca en el ámbito
sagrado y mitológico. Por otra parte la gruesa banda que cuelga de las fauces del
personaje, ha sido identificada en un primer momento por Beverido como los
extremos de una cuerda,54 no obstante, varios arqueólogos como González
Lauck55 y Taube56 coinciden en que dicho complejo icónico se trata en realidad de
una serpiente. Así pues, esta clase representacional exhibe un tema secundario
53
Cfr. Op. Cit. Cyphers, Ann, 2004b, pp. 98. 54
Cfr. Beverido Pereau, Francisco, San Lorenzo Tenochtitlán y la civilización olmeca, Tesis de Maestría, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 1970, pp. 121. 55
Cfr. González Lauck, Rebecca, “Algunas consideraciones sobre los monumentos 75 y 80 de La Venta, Tabasco” en: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vol. XVI, No. 62, IIE-UNAM, México, 1991, pp. 169. [En línea] IIE-UNAM. Copyright© 2012. [Ref. 8 de Junio del 2012] Disponible en Web: http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/1586 56
Cfr. Op. Cit. Taube, 1996a, pp. 94.
Alberto Ortiz Brito
271
de la cosmovisión olmeca que tal y como menciona Cyphers parece simbolizar el
domino humano-felino sobre las serpientes.57
57
Cfr. Op. Cit. Cyphers, Ann, 2004b, pp. 99.
Mapa 22.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
272
Personaje animal-humano con cuerda u ofidio de San Lorenzo
De acuerdo con Coe y Diehl el monumento 37 forma parte del grupo escultórico D,
el cual se localiza en el sector oeste de la meseta de San Lorenzo y que por medio
de su asociación con el material cerámico colectado fue fechado por tales autores
en la fase San Lorenzo B.58 Además del monolito antes referido, dicho grupo
escultórico se compone de los monumentos 24 (fragmento de un ser antropomorfo
compuesto), 34 (figura humana sedente), 41 (columna con una representación
antropomorfa compuesta), 42 ( fragmento de columna con la imagen de un brazo)
y 43 (posible insecto sumamente esquematizado). Posteriormente, las
excavaciones llevabas acabo por Cyphers revelaron que el conjunto D se
encontraban en un posible taller escultórico asociado con una importante unidad
habitacional de la elite conocido comúnmente como “el palacio rojo”. De tal
manera, Cyphers menciona que el monumento 37 así como las demás esculturas
del grupo D, eran monolitos con temas o conceptos sociopolíticos caducados en
proceso de reutilización, actividad la cual estaba controlada por la clase dominante
de San Lorenzo.59
Con un tamaño de 60 cm. de alto y 61 cm. de ancho, el monumento 37 de San
Lorenzo pose una forma de pirámide de base rectangular, cuya estructura común
reguladora presenta un desequilibrio de su eje vertical. Es por ello que las
extremidades del personaje animal-humano y el cuerpo de la serpiente se
observan ligeramente inclinadas hacia la derecha, lo cual refleja la imperfecta
aplicación de las normas composicionales olmecas, no obstante, el manejo del
volumen que se desprende de la forma del bloque al igual que su tallado abultado
y redondeado exhiben un buen grado de conciencia y volición ejercido sobre los
principios de la tradición escultórica olmeca.
En el caso de su postura, el monumento 37 de San Lorenzo está sentado con
sus brazos extendidos paralelamente por enfrente y con sus piernas flexionadas
en ángulo agudo dispuestas en los costados del torso que se inclina hacia delante.
58
Cfr. Op. Cit. Coe y Diehl, 1980, pp. 111-117. 59
Cfr. Op. Cit. Cyphers, Ann, 1993, pp. 165-168.
Alberto Ortiz Brito
273
Dicha colocación es una postura natural de animales cuadrúpedos como los
felinos, la cual De la Fuente determina que es recurrente entre las figuras olmecas
sobrenaturales o compuestas.60 Aunque la gruesa banda que cuelga de las fauces
de la criatura está sumamente erosionada, se puede observar una profunda línea
vertical trazada en cada uno de sus extremos.
60
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, 161.
Imagen 104. Monumento 37 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
274
Personaje animal-humano con cuerda u ofidio de Los Soldados
Carente de contexto, el monumento 1 de Los Soldados mide 1.35 m. de alto con
1.20 m. ancho, por tales motivos este es una de los pocas esculturas facsímiles
presentes en asentamientos secundarios que rebasan los tamaños de los modelos
originales de San Lorenzo. Dicho monumento posee una forma de pirámide de
base cuadrangular, que a diferencia de la estructura común reguladora del
monumento 37 de San Lorenzo, su eje vertical está bien equilibrado por lo que
podemos argumentar que el monumento 1 de Los Soldados es una obra en la que
las normas composicionales fueron mejor aplicadas, no obstante, el manejo del
volumen así como la calidad del tallado de los elementos representacionales son,
al parecer, semejantes.
El personaje de monumento 1 de Los Soldados, de cuyo rostro solo se
conserva su ancha nariz y su enorme boca con un diente triangular, está sentado
sobre sus piernas flexionadas en ángulo recto, la cual tal y como menciona
González Lauck es una “posición imposible para un felino, pero similar a algunas
de las figuras humanas sedentes olmecas”61 como por ejemplo los monumentos 8
y 9 de Loma del Zapote. La divergencia entre la postura del monumento 37 de San
Lorenzo y la del monumento 1 de Los Soldados, es una de las variaciones más
sobresalientes dentro de la clase representacional personaje animal-humano con
cuerda u ofidio, que manifiesta el cambio o modificación conceptual de una
posición anatómica animal a una humana.
Por otro lado, la cuerda u ofidio posee líneas diagonales a lo largo de su
cuerpo que rematan en una profunda incisión vertical presente, al igual que el
monumento 37 de San Lorenzo, en cada uno de sus extremos. Asimismo, el
monumento 1 de Los Soldados carece de su cabeza por lo que esta similitud
parece ser una decapitación intencional la cual es muy recurrente entre las figuras
sedentes humanas y compuestas del sistema representacional olmeca.
61
Op. Cit. González Lauck, 1991, pp. 167.
Alberto Ortiz Brito
275
Imagen 105. Personaje animal-humano con cuerda u ofidio de Los Soldados. Tomada de:
Catálogo electrónico del MAX.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
276
Personaje animal-humano con cuerda u ofidio de La Venta
Como es el caso de los demás ejemplos de su clase representacional, el
monumento 80 de La Venta (tampoco posee contexto) configura la usual forma
piramidal de base cuadrangular y, al igual que el monumento 1 de Los Soldados,
presenta un buen equilibrio en su estructura común reguladora, por lo que al
parecer las normas composicionales fueron también mejor aplicadas que en el
monumento 37 de San Lorenzo, sin embargo, el manejo del volumen así como la
calidad del tallado de los elementos representacionales continúan siendo más
refinados en la última obra escultórica mencionada.
Como ya hemos mencionado el monumento 80 de La Venta es el único dentro
su clase representacional que no fue decapitado, lo cual tal vez manifiesta la
vigencia de su tema o concepto hasta la etapa final de dicho asentamiento. Pese
al algo grado de erosión la mayoría de sus rasgos faciales configuran, al parecer,
un rostro animal, no obstante, sus orejas tienen una apariencia humana
circunstancia que confirma la creación de personajes sobrenaturales por medio de
la conjugación de atributos de seres de distinta naturaleza, lo cual corresponde al
Imagen 106. Monumento 80 de La Venta. Tomada de: González Lacuk, 1991.
Alberto Ortiz Brito
277
principio contextual pars pro toto descrito por Pohorilenko.62 Al igual que el
monumento 37 de San Lorenzo, el personaje de La Venta está sentado con sus
piernas flexionadas en ángulo agudo dispuestas en los costados del torso que se
inclina hacia delante. Dicha postura acentúa el carácter o actitud animal del
monumento 80 sobre la forma humana.
Por otro lado, en vez de la gruesa incisión vertical que distingue a las cuerdas
u ofidios de San Lorenzo y Los Soldados, el monumento 80 de La Venta posee en
los extremos de dicho objeto, un par de rectángulos verticales seccionados por
líneas horizontales y diagonales los cuales han sido identificados por González
Lauck como la cabeza y cola de una serpiente.63 Así pues, esta es la principal
variación estilística del monumento 80 de La Venta que supone la incorporación
de nuevos elementos representacionales en el complejo icónico cuerda u ofidio.
Comentarios finales en torno a los personajes animal-humanos con cuerdas
u ofidios
El hecho de que el contexto del monumento 37 de San Lorenzo configura un
espacio para la reutilización de esculturas con temas caducos regulado por la elite
del sitio, concuerda con lo dicho por Herrejón acerca de que no cualquier individuo
elige los contenidos de la tradición, sino más bien “es el líder quien la sanciona, la
impone o la permite”.64 A pesar de que en San Lorenzo el personaje animal-
humano con cuerda u ofidio había caducado, este tema o concepto logró formar
parte de la cadena de transmisión-recepción de la costa sur del Golfo. De tal
manera, mientras que en Los Soldados dicha clase representacional también fue
decapitada, en La Venta esta fue conservada íntegramente hasta el decaimiento y
abandono del asentamiento.
Como sucede también con la cabeza colosal de Cobata, el monumento 1 de
Los Soldados es de los pocos ejemplos en los que el facsímil del asentamiento
secundario supera el tamaño del prototipo de San Lorenzo. Aunado a ello, tal
62
Cfr. Op. Cit. Pohorilenko, 1990b, pp. 86-87. 63
Cfr. Op. Cit. González Lauck, 1991, pp. 169. 64
Op. Cit. Herrejón Peredo, 1994, pp. 144.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
278
monumento al igual que el número 80 de La Venta presenta una mejor estructura
reguladora que el modelo original de San Lorenzo, estas inusuales variantes
suponen pensar que dentro de esta clase representacional las normas
composicionales tuvieron un grado de conciencia y volición mayor en los
asentamientos receptores que en el sitio transmisor. No obstante, el manejo del
volumen así como la calidad del tallado de los elementos representacionales del
monumento 37 de San Lorenzo no fueron superados, por lo que el monumento 1
de Los Soldados y el 80 de La Venta manifiestan una ligera erosión y
anquilosamiento de las normas escultóricas olmecas.
Con respecto al tema o concepto reproducido en este tipo de monumentos, la
modificación de los elementos representacionales de la cuerda u ofidio del
monumento 80 de La Venta indica, tal vez, una leve innovación y actualización de
dicho complejo icónico. Por otra parte, tomando en cuenta la hipótesis planteada
por Furst acerca de la transformación chamánica,65 la variante entre la postura
animal y la postura humana así como la conjugación de rasgos físicos de estos
seres, constituyen un cambio conceptual en el que al parecer se está
representando dos etapas diferentes de la metamorfosis de un personaje humano
– ya sea real o mitológico – a un animal, probablemente un felino. De tal forma, en
La Venta se retomó el canon propuesto por San Lorenzo el cual consiste en el
tallado del personaje sedente en su aspecto animal, mientras que en Los
Soldados no siguieron dicha pauta, en vez de ello prefirieron retratar al personaje
en su aspecto humano, lo cual puede indicar una asimilación individual de un tema
o concepto secundario de la cosmovisión olmeca.
65
Cfr. Furst, Peter T., “The Olmec were-jaguar motif in the light of ethnographic reality” en: Dumbarton Oaks Conference On The Olmec, Elizabeth P. Benson ed., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 1968, pp. 143-178.
Alberto Ortiz Brito
279
5.4. Escenas compuestas
5.4.1. Tronos
Los tronos son los mejores ejemplos de las clases representacionales
indispensables para el discurso de justificación y legitimación del poder existentes
dentro de la escultura monumental olmeca. En un principio se creía que estos
enormes monolitos – de los cuales solamente las cabezas colosales igualan sus
dimensiones – eran una especie de altares sobre los que se ofrendaban objetos y
se rendía culto a los dioses. Sin embargo, con base en el descubrimiento de los
murales de la cueva de Oxtotitlán en Guerrero así como de la minuciosa
comparación con los altares olmecas, Grove identificó la semejanza estilística del
mural C-1 de la cueva de Oxtotitlán con los altares 4 y 5 de La Venta, lo cual fue el
fundamento y prueba que presentó para proponer que los “altares” olmecas eran
en realidad tronos.66
66
Cfr., Op. Cit. Grove, 1973, pp. 128-135.
Imagen 107. Mural C-1 de la cueva de Oxtotitlán. Tomada de Grove, 1973.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
280
Hasta la fecha se han encontrado, dentro del área nuclear olmeca, 14 tronos
así como otros fragmentos clasificados como parte de posibles tronos los cuales
no se tomarán en cuenta para el siguiente análisis. A este corpus escultórico
debemos agregar el monumento 22 de Chalcatzingo el cual a pesar de sus
diferencias formales y estilísticas es admisible catalogarlo como un trono olmeca.
Los sitios en los que se hallan este tipo de monumentos son: San Lorenzo, La
Venta, Tres Zapotes, Laguna de los Cerros, Estero Rabón, Loma del Zapote y El
Marquesillo. De tal manera el monumento 22 de Chalcatzingo es la única
evidencia que se tiene de la existencia de este clase representacional fuera del
área olmeca, empero, no debemos olvidar que el mural C-1 de Oxtotitlán, el cual
representa a un individuo sentado sobre un trono, es también un vestigio
arqueológico hallado al exterior del área olmeca.
Las dimensiones de estos monumentos se encuentran en un rango que va de
1.83 m. de alto con 3.48 m. de ancho (monumento 14 de San Lorenzo) a 64 cm.
de alto con 71 cm. de ancho (monumento 5 de Laguna de los Cerros). Como
podemos observar, estas medidas señalan un amplio contraste en las tallas de los
diferentes tronos. Sobre tal circunstancia Cyphers argumenta que, debido al costo
económico que implica el traslado y manufactura de este tipo de monumentos,
probablemente “el poder y la importancia relativa de cada jerarca pueden guardar
una relación directa con el tamaño de su asiento”.67
Por lo general, la estructura formal de estos monumentos consiste en un
monolito en forma de prisma rectangular, sobre el que descansa una losa
igualmente rectangular que sobresale en la parte frontal y a los lados del prisma.
Encima de la losa rectangular emerge una pequeña base cuadrangular, la cual se
cree era el asiento del jerarca. La mayoría de este tipo de monumentos presentan,
justo en el centro de la cara frontal, un nicho u oquedad cóncava en el que se
encuentra un personaje sedente representado en forma tridimensional, la cabeza
del personaje está fuera del nicho mientras que el resto del cuerpo permanece
67
Cyphers, Ann, “Los tronos olmecas y la cambiante configuración del poder” en: Ideología política y sociedad en el período Formativo, Cyphers, Ann, Hirth, Kenneth G. (ed), IIA-UNAM, México, 2008, pp. 317.
Alberto Ortiz Brito
281
dentro de éste. En los lados adyacentes del monolito se encuentran también
representaciones de personajes con los rostros vueltos hacia la cara frontal de los
tronos pero, en esta ocasión son retratados en bajorrelieves, además, en
determinados casos tanto las caras laterales como las traseras presentan
pequeñas horadaciones rectangulares las cuales se cree que eran utilizadas para
colocar ofrendas.68 El manejo de las formas tridimensionales de la parte frontal en
conjugación con la utilización del bajorrelieve en las caras laterales y la orientación
de los rostros de los personajes, es una técnica que de acuerdo con De la
Fuente69 crea una unidad temática que otorga mayor importancia a las figuras
plasmadas en el frente de los tronos. Cabe señalar que dicho recurso es
igualmente empleado en las cabezas colosales.
Por medio de sus elementos representacionales podemos dividir a estos
monumentos en dos tipos de escenas o temas: los que presentan un personaje
sedente que emerge de un nicho (los cuales son los más abundantes) y aquellos
que presentan personajes enanos con las manos levantadas sobre las que sujetan
las fauces esquematizadas de una figura zoomorfa. A su vez, el primer tipo de
tronos mencionados se puede subdividir de acuerdo con la acción ejecutada por
los personajes que se encuentran dentro de la oquedad. Estas acciones son
diversas, sin embargo, existen dos subtipos principales que son: los que sostienen
sobre sus manos a un infante inerte y los que tienen sus brazos extendidos hacia
abajo sujetando con ambas manos una cuerda la cual está amarrada en la
muñeca de un personaje situado en una de las caras laterales del trono. Esta
variedad de temas supone la existencia del principio de sustitución establecido por
Pohorilenko70 el cual quizás se deba a que cada uno de los tipos y subtipos de
tronos representan diferentes acontecimientos históricos y mitológicos.
De tal manera, debido a que los tronos son insignias que proclaman el rol y
estatus de los dignatarios dentro de una sociedad, no es erróneo pensar, en el
caso específico de los grupos olmecas, que las escenas históricas o mitológicas
68
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 221. 69
Cfr. Ibid.: pp. 224. 70
Cfr. Op. Cit. Pohorilenko, 1990b, pp. 87.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
282
plasmadas en estos monumentos justifiquen la facultad y legitimen el derecho al
cargo de gobernante. Teniendo en cuenta dichas nociones, Grove71 se dio a la
tarea de analizar los principales motivos iconográficos de los tronos para así poder
develar el significado de estos. En primer lugar estableció que la relación entre el
nicho y la figura plasmada, por encima de éste, del rostro de un jaguar,
representan la antigua creencia mesoamericana que consiste en la idea de que las
fauces del jaguar simbolizan cuevas, las cuales son concebidas como la entrada-
salida al lugar de creación y origen mítico, es decir, el inframundo. Es por ello que
su ubicación en la entrada-salida del inframundo, hace del personaje del nicho un
ser que transita entre el tiempo histórico y mítico, creando un “puente entre el
mundo sobrenatural y la naturaleza del mundo terreno”,72 por tales motivos dicho
personaje ha sido identificado por la mayoría de los arqueólogos como un
ancestro divino.
De tal forma, Grove argumentó que la representación de la cuerda que asocia
al personaje de la oquedad con el de la cara lateral, designa el parentesco entre el
ancestro divino y el gobernante, vinculo el cual “might have served a ruler as a
means of confirming his right to rule”.73 Con respecto al infante inerte que yace en
manos del ancestro divino, Grove opinó que se trata de un ser sagrado con
connotaciones de fertilidad, sin embargo, para Cyphers el infante significa la
sucesión al cargo del gobernante. Así pues, teniendo en cuenta que los tronos
fueron empleados por la clase dominante como un mecanismo de filiación divina y
justificación del poder, Cyphers propuso que las escenas o temas antes
mencionados indican “la existencia de por lo menos dos linajes reales, cuya
filiación se remonta en línea directa a la cueva de origen”.74
Por otro lado, los tronos con representaciones de enanos carecen de nichos,
solamente poseen el motivo de doble paréntesis o doble “U” invertida que
simboliza las fauces de una figura zoomorfa las cuales descansan sobre las
71
Cfr., Op. Cit., Grove, David C., 1973, pp. 128-135. 72
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 503. 73
Op. Cit., Grove, David C., 1973, pp. 134. 74
Op. Cit., Cyphers, Ann, 2008, pp. 332.
Alberto Ortiz Brito
283
manos de los enanos. Esta combinación de elementos representacionales parece
tener un significado distinto a los tronos con nicho cuyo tema principal es la
vinculación de la clase dominante con lugares y personajes sagrados. En vez de
ello, el mecanismo de justificación y legitimación parece ser el de dominio y
sometimiento en donde las fauces de la figura zoomorfa indican el lugar sagrado y
privilegiado del gobernante. Según Cyphers la ausencia del nicho y el ancestro
divino en estos últimos monumentos significa quizás que “los gobernantes
correspondientes no pudieron trazar su genealogía a la cueva de origen o
segundo, que no pertenecían a dinastía real”.75
Así pues, los tronos son un claro ejemplo de cómo la clase dominante olmeca
creó un vínculo entre las estructuras de significados y las estructuras sociales que
les permitió formar parte del aparato ideológico vigente. Para dicha empresa fue
necesaria la enajenaron y apropiación de ciertos conceptos fundamentales de la
cosmovisión olmeca.
75
Ibid.: pp. 319.
Alberto Ortiz Brito
285
Tronos de San Lorenzo
En San Lorenzo se tienen registrados hasta la fecha dos tronos semicompletos:
monumentos 14 y 20, y dos fragmentos que por sus características han sido
identificados como parte de tronos: monumentos 18 y 60, sin embargo, el último
de estos fragmentos no posee ningún tipo de representación, por lo tanto no
haremos mención de él en este análisis. El monumento 14 ha sido ubicado
temporalmente por Cyphers en el año 1000 a.C.76 mientras que el monumento 20
fue ubicado temporalmente por Coe y Diehl en la fase San Lorenzo,77 cabe
señalar que dichos autores reportaron la presencia de cerámica de las fases
Chicharras y Bajío sobre los primeros estratos en los que se hallaba el trono, esto
hace pensar que tal vez el monumento 20 fue tallado desde épocas anteriores a la
fase San Lorenzo. En el caso del monumento 18 desafortunadamente no cuenta
con un fechamiento específico.
La ubicación espacial de los tronos de San Lorenzo configura un patrón
disperso en el cual no existe ninguna relación en el acomodo de estos
monumentos sobre la meseta de San Lorenzo. De tal forma, el monumento 14 se
encontraba en la parte central del sitio dentro del ya mencionado grupo escultórico
E a tan solo 46 m. de la cabeza colosal 8; la estrecha relación de estos
monumentos hace pensar que pese al resculpimiento de cabezas colosales a
partir de tronos, ambas clases representacionales estuvieron vigentes en una
misma época e incluso podían configurar grupos escultóricos. El monumento 14
estaba colocado sobre una plataforma baja, al parecer un patio hundido, en cuya
superficie rojiza se depositaron a manera de ofrendas, numerosas vasijas,
figurillas y huesos quemados de infantes humanos y aves los cuales fueron
cubiertos posteriormente por una capa de arena amarilla; de acuerdo con
Cyphers, estos materiales depositados a manera de ofrendas pueden indicar la
existencia de ritos de dedicación y terminación.78
76
Cfr., Ibid.: pp. 324. 77
Cfr. Op. Cit. Coe y Diehl, 1980. 78
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 1993, pp. 163.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
286
Por otro lado, el monumento 20 fue hallado en el extremo norte de la meseta
de San Lorenzo, el cual, a diferencia del monumento 14, no poseía ningún tipo de
ofrenda, Coe y Diehl79 mencionan que este trono solamente fue enterrado y
abandonado, es decir, caducó sin ser reutilizado. En cuanto al monumento 18,
únicamente se tiene conocimiento de que estaba colocado en el extremo sur o –
como mencionan Coe y Diehl – “South-Central Ridge” de la meseta de San
Lorenzo.
Las dimensiones de los tronos varían, el más grande de San Lorenzo es el
monumento 14, el cual tiene 1.83 m. de alto con 3.48 m. de ancho. Por otro lado,
los monumentos 18 y 20 miden 60 cm. de alto con 1. 29 m. de ancho y 1.67 m. de
alto con 2.25 m. de ancho respectivamente, sin embargo, estos poseen un alto
grado de destrucción por lo que sus tamaños reales son inciertos. Tomando en
consideración la posible relación del poder e importancia del jerarca con el tamaño
de sus asientos, Cyphers80 estableció una jerarquización de los tronos de San
Lorenzo en la que los monumentos 14 y 20 parecen tener un estatus relativamente
equivalente en tanto que el monumento 18 posee un rango menor con respecto a
los dos tronos antes mencionados.
La forma general de los monumentos 14 y 20 se apega al canon del prisma
rectangular, sin embargo, el monumento 18 se aparta considerablemente de esta
norma ya que su base tiene, al parecer, forma de “T”. Pese al amplio grado de
destrucción y erosión que presentan los tronos de San Lorenzo, De la Fuente
percibe en ellos una “perfecta estructura de composición áurea”.81 Esto deja
manifiesto el alto grado de conciencia y volición ejercido en el refinamiento de las
técnicas escultóricas de los diferentes tronos de San Lorenzo.
Los motivos iconográficos de cada uno de los tronos de San Lorenzo señalan
la existencia de varios tipos de contextos representacionales. De esta manera
tenemos que el monumento 14 reproduce la escena del personaje sedente
79
Cfr. Op. Cit. Coe y Diehl, 1980, pp. 94-98. 80
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2008, pp. 329. 81
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 152.
Alberto Ortiz Brito
287
sujetando una cuerda dentro de un nicho, en tanto que el monumento 18 retrata a
los pares de enanos con las manos levantas y, el monumento 20 escenifica al
personaje sedente sosteniendo un infante inerte dentro de un nicho.
Con respecto a los elementos representacionales del monumento 14 podemos
mencionar en primer lugar que, el personaje del nicho se caracteriza por usar una
especie de collar del que cuelga un pectoral rectangular y porta una faja o cinturón
a manera con taparrabo, además, Cyphers señala la existencia de un elemento
rectangular con achurado en el muslo derecho.82 Tanto el tocado rectangular como
el rostro del personaje están, al parecer, intencionalmente borrados lo cual es
quizás un suceso análogo con la decapitación de las esculturas olmecas
tridimensionales. En la cara derecha del trono solo se conserva parte del rostro de
un individuo el cual posee un tocado que consiste de una figura zoomorfa
compuesta; el resto de la superficie derecha presenta horadaciones rectangulares.
Por otro lado, en la cara izquierda del trono se observa un personaje sedente
ligeramente inclinado hacia el frente con su mano izquierda flexionada y apoyada
sobre el brazo derecho. Porta un cinturón con taparrabo y brazales, sin embargo,
sus principales atavíos son un collar de cuentas del que pende un medallón en
forma de estrella idéntico al del personaje del monumento 34 de San Lorenzo,
asimismo, sobre su tocado en forma de sombrero se encuentra el motivo garra de
ave el cual es el elemento principal de los tocados de los monumentos 5 y 89 de
San Lorenzo. Aunque estas similitudes no indican que el individuo de la cara
izquierda del trono sea el mismo individuo retratado en las cabezas colosales y en
el monumento 34 del mismo sitio, si establecen una estrecha relación que penetra
en el ámbito regional ya que no debemos olvidar que también la cabeza 4 de La
Venta presenta el elemento garra de ave.
Poco es lo que podemos mencionar acerca de los elementos
representacionales del monumento 20 esto debido a su alto grado de destrucción
el cual Porter ha interpretado como el proceso de reciclaje para el posterior tallado
de una cabeza colosal. Los únicos elementos que se conservan a parte del
82
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2004b, pp. 70.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
288
personaje sedente del nicho, el cual se parece tener el tocado y las orejeras en
forma circular, son dos grandes horadaciones rectangulares paralelas en perfecta
simetría.
Con respecto al monumento 18, éste presenta la imagen de dos personajes
enanos dándose la espalda, ataviados únicamente con un taparrabo. Sus rostros
están puestos de perfil viendo hacia la misma dirección, además, ambos tienen
una mano alzada en tanto las otras están apoyadas en su vientre sosteniendo un
elemento rectangular el cual posiblemente figura un hacha votiva. La posición de
espalda así como el hacha votiva son elementos que dentro del corpus general de
los tronos solo están presentes en el monumento 18, esto hace de ellos las
características distintivas de dicho trono.
Como podemos observar, San Lorenzo cuenta con los principales tipos de
tronos, circunstancia la cual Cyphers interpreta como la existencia de una
estructura sociopolítica interna de tipo jerárquica en la que el individuo que no
pertenecía al linaje real (monumento 18) ocupó, tal vez, un cargo menor.83 De ser
ciertas dichas inferencias, podemos mencionar que desde épocas tempranas ya
existía una compleja red de relaciones sociopolíticas trazadas a partir de
diferentes acontecimientos míticos.
83
Cfr. Op. Cit., Cyphers, Ann, 2008, pp. 329.
Alberto Ortiz Brito
289
Mapa 24. Distribución de los tronos de San Lorenzo. Tomado y modificado de: Grove, 1993.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
290
Imagen 108. Monumento 14 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
292
Imagen 110. Monumento 20 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
293
Trono de Loma del Zapote
El monumento 2 de Loma del Zapote es el único trono que se tiene registrado en
este sitio. Debido a que Loma del Zapote es un asentamiento contemporáneo a la
etapa de apogeo de San Lorenzo, se ha ubicado tentativamente a este
monumento entre los años 1200-800 a.C. 84
El monumento 2 de Loma del Zapote mide 1.29 m. de largo con 94 m. de alto.
Siguiendo las hipótesis de Cyphers, el pequeño tamaño de este trono indica,
quizás, el poder inferior que poseía el gobernante de este centro secundario en
contraste con el gran poder del centro regional, es decir, San Lorenzo.
La forma general de este monumento consiste en un prisma rectangular con
una losa igualmente rectangular, pero más larga, de la que sobresale ligeramente
la superficie que delimita el asiento del jerarca; por tales motivos difiere con la
base en forma de “T” del monumento 18 de San Lorenzo. Por otra parte, el
monumento 2 de Loma del Zapote resalta por la armónica proporción y simetría de
sus elementos lo cual muestra un fuerte apego a las normas escultóricas creadas
en San Lorenzo.
En cuanto a los elementos representacionales del trono de Loma del Zapote,
estos escenifican al par de enanos que sostienen en lo alto las fauces
esquematizas de un animal sobrenatural. Estos enanos de cuerpos regordetes se
caracterizan por usar un simple taparrabo, un collar delgado y un casquete circular
cubierto con un conjunto de líneas incisas verticales. Las fauces del animal
sobrenatural o “monstruo de la tierra” están representadas por el mismo motivo de
doble “U” invertida que aparece en el Altar 4 de La Venta, sin embargo, a
diferencia de este el trono de Loma del Zapote posee dicho motivo iconográfico en
las cuatro caras de la losa rectangular.
A diferencia del monumento 18 de San Lorenzo, los enanos de Loma del
Zapote miran de frente y poseen ambas manos levantadas por lo tanto carecen de
las hachas votivas. Así pues, las hachas votivas son elementos únicos y distintivos
84
Cfr. Ibid.: pp. 329.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
294
del monumento 18 de San Lorenzo las cuales establecen una diferencia o
variación conceptual del discurso de los tronos que poseen enanos.
Como ya hemos mencionado, la ausencia del nicho y el ancestro divino en este
tipo de trono puede significar que sus propietarios no podían vincularse con estos
elementos sagrados o que simplemente no pertenecían a la dinastía real
imperante. Esta circunstancia pudo ser la causa que impulsó al jerarca de Loma
del Zapote a buscar otro tipo de elementos de la cosmovisión olmeca que
validaran su cargo sociopolítico.
Así pues, la ausencia del nicho y el ancestro divino al igual que el tamaño de
este trono, señalan, tal vez, el rango inferior del jerarca, y por consiguiente
establecen una posible subordinación del sitio de Loma del Zapote hacia San
Lorenzo no solo a nivel político sino también a nivel ideológico o sagrado. No
obstante la semejanza estilística del monumento 2 de Loma del Zapote con el
monumento 18 de San Lorenzo puede evidenciar una relativa igualdad del estatus
de ambos individuos.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
296
Trono de Estero Rabón
Estero Rabón posee un trono (monumento 8 de dicho sitio) que por su semejanza
estilística con el trono de Loma del Zapote así como la correspondencia
cronológica de ambos sitios, puede ser ubicado entre los períodos 1200-800 a.C.
Se desconoce la ubicación exacta de este monumento, sin embargo, el sitio al que
pertenece es considerado como otro centro secundario del Hinterland de San
Lorenzo lo cual establece un vínculo significativo con el asentamiento de Loma del
Zapote.
Del monumento 8 de Estero Rabón solo se cuenta con la losa rectangular que
iba en la parte superior de los tronos la cual mide 1.3 m. de largo con 75 cm. de
ancho. De tal forma, el tamaño original de este trono debió relativamente
equivalente al de Loma de Zapote, tal circunstancia señala otra similitud entre
estos monumentos.
Este monumento todavía conserva la superficie realzada que servía de asiento
al igual que el motivo de doble “U” invertida la cual se observa en los cuatro lados
de la losa rectangular. Este motivo iconográfico establece una fuerte similitud entre
los tronos de Estero Rabón y Loma del Zapote, ya que además de poseer el
mismo elemento representacional también está plasmado el mismo número de
veces en ambos monumentos: cuatro veces repetido en las caras frontales y dos
veces en las caras laterales. Por tales motivos es muy probable que el monumento
8 de Estero Rabón tuviera también la representación del par de enanos
sosteniendo las fauces del monstruo de la tierra.
La enorme semejanza entre los tronos de Estero Rabón y Loma del Zapote así
como la minúscula relación estilística con el monumento 18 de San Lorenzo
constituyen una variante local dentro del Hinterland de San Lorenzo. Dicha
variante ha sido interpretada por Cyphers como una diferencia cualitativa y
conceptual entre los centros secundarios (tronos con representaciones de enanos)
y el centro regional (tronos con representaciones de nichos y ancestro divino) que
determina la existencia de una jerarquía regional de asentamientos, en donde
Alberto Ortiz Brito
297
Estero Rabón y Loma del Zapote eran sitios subordinados de San Lorenzo que
tenían un vínculo en común el cual expresaba la equivalencia de sus estatus
sociopolíticos.85
85
Cfr. Ibid.: pp. 329.
Imagen 112. Monumento 8 de Estero Rabón. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
298
Tronos de La Venta
En La Venta la nomenclatura utilizada para los tronos continua bajo el término de
Altar, sin embargo, en este breve análisis sustituiremos dicho término por el de
trono sin cambiar la numeración preestablecida. Así pues, en La Venta se tienen
registrados siete tronos de los cuales el primero no será examinado, debido a que
no posee ninguna semejanza formal y estilística con este tipo de clase
representacional. A pesar de que se desconoce la temporalidad exacta de los
tronos de La Venta, es muy probable que estos monumentos no rebasen la
cronología establecida del asentamiento, es decir, 1000 a.C. - 400 a.C.
Los tronos de La Venta constituyen una compleja distribución espacial debido a
los diferentes contextos en los que se encuentran. Con excepción del trono 6, el
cual se halló en el complejo F a 700 m. al norte del complejo A,86 los tronos
estaban dentro y alrededor de algunos de los montículos que delimitan la plaza B.
El trono 7 estaba situado en la parte central de la plaza B justo en la esquina
sureste del montículo B-4, y aproximadamente a unos 50 m. de la Acrópolis
Stirling.
Por otro lado, Stirling menciona que los tronos 2 y 3 estaban en la parte sur de
la plataforma basal del montículo C-1, a 30 m. al sur de un conjunto de seis
enormes estelas con representaciones de seres sobrenaturales y una escena
histórico-mitológica.87 Tanto el conjunto de estelas como los tronos 2 y 3 fueron
orientados en un eje oeste-este (trono 3 en el oeste y trono 2 en el este) formando
dos líneas paralelas; al parecer estos monumentos configuran un contexto en el
que se vincula la estructura sociopolítica con seres sobrenaturales (tal vez
deidades) sobre la plataforma del principal montículo C-1 de La Venta, el cual se
caracteriza por tener 30 m. de altura.
Al igual que los monumentos anteriormente señalados, los tronos 4 y 5 también
fueron alineados en un eje oeste-este pero, en este caso estaban asociados a la
86
Cfr. Op. Cit., Stirling, Matthew W., 1943, pp. 56. 87
Cfr. Ibid.: pp. 53-54.
Alberto Ortiz Brito
299
estructura arquitectónica D-8 la cual consiste en una plataforma rectangular de
150 m. de largo con 40 m. de ancho y 3 m. de alto. De tal manera, el trono 4, el
cual presentaba una ofrenda de 99 cuentas de jade, estaba colocado en el lado
este de la estructura D-8 con su cara frontal orientada en el mismo rumbo, en
tanto que el trono 5 yacía en el lado contrario de dicha estructura con su cara
frontal orientada hacia el oeste encarando al montículo D-1.88 Tal y como
menciona González Lauck ambos pares de tronos están asociados con los dos
únicos basamentos piramidales de La Venta, es decir, los montículos C-1 y D-8,
es por ello que estos monumentos parecen tener una posición privilegiada dentro
del sitio.
88
Cfr. Ibid.: pp. 54-56.
Mapa 25. Distribución de los tronos de La Venta. Tomado de: Grove, 1993.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
300
En cuanto a sus dimensiones tenemos que con 1.94 m. de altura y 3.18 m. de
largo, el trono 4, es el más grande de La Venta. Por otro lado, los tronos 3 y 5
miden 1.64 m. de altura con 1.76 m. de largo y 1.58 m. de altura con 1.86 m. de
largo respectivamente, de tal manera sus tamaños son muy similares. En el caso
de los tronos 6 y 7, sus dimensiones son casi equivalentes al trono 2 cuyas
medidas son de 1.25 m. de alto con 1.18 m. de largo. Comparando los tronos de
La Venta con los de San Lorenzo podemos observar una relativa equivalencia
volumétrica entre los monumentos que contienen los mismos temas
representacionales. Es así como el trono 4 de La Venta es análogo con el
monumento 14 de San Lorenzo mientras que el trono 2 y 5 de La Venta tienen
cierta correspondencia con el monumento 20 de San Lorenzo.
Con respecto a la forma general de los tronos de La Venta, ocurre un cambio
de la figura geométrica sobre la que se fundamenta la estructura de estos
monumentos. De esto modo, señalamos, en concordancia con Porter89, que los
tronos 2, 3, 5 y 6 de La Venta poseen una forma cuadrangular o cúbica. Además,
en los tronos 5 y 6, se observa la incorporación de un nuevo elemento ajeno en los
demás monumentos de su clase que consiste en un aditamento a manera de
reborde que circunda toda la base del bloque cúbico. Estas substanciales
modificaciones manifiestan una actualización de las normas escultóricas
heredadas de San Lorenzo. No obstante, el trono 4 evidencia una reminiscencia
del antiguo canon formal ya éste conserva la forma de prisma rectangular. Caso
singular es el trono 7 el cual es un monolito amorfo sobre el que sus elementos
representacionales fueron burdamente adaptados al bloque, es por ello que este
monumento es el único, dentro de esta clase representacional, que muestra un
total desprendimiento de las formas geométricas de San Lorenzo y La Venta, y por
consiguiente, evidencia la carencia de las normas formales olmecas.
De acuerdo con De la Fuente el trono 4 de La Venta “se adapta a la armónica
proporción y se sujeta en realización formal al más riguroso patrón de la escultura
89
Cfr., Op. Cit., Porter, 1989, pp. 24.
Alberto Ortiz Brito
301
olmeca”.90 Con una menor calidad, los tronos 2, 3 y 5 presentan la misma
proporción armónica en tanto que el trono 6 exhibe el intento mal logrado del
empleo de dicho patrón que se hace evidente en el manejo rígido del volumen y
en la desigual losa rectangular que apenas y sobresale por el frente y a los lados
del monolito. Por otra parte, el trono 7 testifica nuevamente la carencia de toda
norma o pauta escultórica.
Concerniente a los contextos o temas representacionales de los tronos, en La
Venta solo existen aquellos que escenifican personajes sedentes dentro de un
nicho que al igual que en San Lorenzo sus rostros parecen haber sido
intencionalmente borrados. No obstante, estos presentan nuevas variantes de
dichos temas. El trono 2 se encuentra en un estado avanzado de erosión,
únicamente se conserva el personaje del nicho el cual sostiene un bulto que
seguramente se trata del recurrente infante inerte, además, aunque su rostro está
completamente borrado todavía se puede apreciar el contorno de este el cual
parece haber portado un tocado y orejeras circulares. Estos elementos fueron las
evidencias que Cyphers presentó como fundamento para establecer una relación
entre el trono 2 de La Venta y el monumento 20 de San Lorenzo.91
Como ya hemos mencionado el trono 2 estaba colocado en un eje oeste-este
junto con el trono 3. Este último monumento consiste en un personaje sedente
90
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 295. 91
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2008, pp. 320.
Imagen 113. Trono 2 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2007.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
302
dentro de un nicho que se caracteriza por su tocado cónico y orejeras circulares.
Al parecer, éste no posee las piernas cruzadas en flor de loto, posición que De la
Fuente determina como “una convención estilística propia del arte monumental
olmeca”.92 En vez de ello, tiene la pierna derecha flexionada por delante mientras
que la izquierda parece estar flexionada por detrás de su cuerpo. Aunque ya no
conserva sus brazos podemos deducir que este individuo no sostenía una cuerda
o un infante, más bien, de acuerdo con su postura particular, parece representar
un acontecimiento distinto. Con excepción de su tocado, dicho personaje se
encuentra totalmente dentro de la oquedad que tiene como rasgo inusual una
forma cuadrada y plana, esta variante representacional advierte un cambio
sustancial de las normas escultóricas que determinan la forma del arquetipo de la
cueva de origen. Asimismo, el trono 3 transgrede el principio de unidad temática
descrito por De la Fuente93 ya que, si bien el personaje del nicho está tallado
tridimensionalmente, en la parte izquierda de la cara frontal se encuentra la
representación de una figura humana de pie retratada en bajorrelieve. Esta figura
usa una falda la cual es un elemento ausente en San Lorenzo pero común entre
las representaciones de La Venta.
En la cara izquierda del trono se observan dos individuos sedentes en actitud
de dialogo, uno de ellos está orientado hacia a la cara frontal (tema principal) y el
otro está en posición contraria dando la espalda al personaje del nicho. La
colocación del segundo individuo parece señalar la falta de relación contextual con
el acontecimiento de la cara frontal, es así como cada superficie semeja la
representación de escenas individuales, lo cual infringe nuevamente el principio de
unidad temática. La escena de la cara izquierda es de los mejores ejemplos que
se tienen, dentro del corpus general de los tronos, sobre la delimitación de los
planos verticales y la jerarquización de los espacios. De tal forma la superficie
superior es marcada mediante un conjunto de volutas en tanto que el plano inferior
es delimitado por dos iconos ovalados sobre los que descansa una plataforma en
la que se asientan los dos personajes, sin embargo, uno de ellos se encuentra en
92
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 375. 93
Cfr. Ibid.: pp. 224.
Alberto Ortiz Brito
303
un resalte de la superficie, es decir, en un plano más elevado, lo cual puede
indicar la jerarquía de los personajes retratados.
Por otro lado el trono 4 consiste en la representación del individuo sedente
sujetando una cuerda dentro de un nicho. Este personaje porta brazaletes, un
ancho collar, un pectoral circular con elemento rectangular y un tocado redondo
con dos pequeñas horadaciones ovaladas y un motivo de líneas convergentes que
Grove identificó como plumas, las cuales le llevaron a inferir que el tocado era el
rostro de un ave.94 Dentro de la amplia oquedad en la que se encuentra dicho
individuo también se haya presente el motivo de plumas, por otro lado, su
circunferencia está rodeada por una franja liza seguida por otra que simula una
cuerda. Esta cuerda presenta cuatro elementos en forma de “U” distribuidos de
manera equidistante a partir de los cuales se origina un motivo iconográfico
compuesto por figura rectangular y una larga banda ondulada; estos iconos
simbolizan al parecer elementos fitomorfos ya que en el relieve 1 y el monumento
9 de Chalcatzingo éstos son sustituidos por lo que se ha identificado como una
bromelia.95 En la losa que sobresale por los lados y el frente del prisma, se plasmó
94
Cfr., Op. Cit., Grove, David C., 1973, pp. 130 95
Cfr. Angulo V., Jorge, “The Chalcatzingo reliefs: an iconographic analysis” en: Ancient Chalcatzingo, David C. Grove (Ed.), University of Texas Press, Austin, 1987, pp. 139.
Imagen 114. Trono 3 de La Venta.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
304
el rostro del monstruo de la tierra quien se caracteriza por tener una hendidura en
“V”, ojos ovalados, cejas cóncavas y una ancha boca abierta con un par de
colmillos dentro de la que yace el motivo de bandas cruzadas. Flanqueando el
rostro de dicho animal se encuentran pares de líneas diagonales así como los
motivos de doble “U” invertida y “doble merlón”. A diferencia del monumento 14 de
San Lorenzo, las horadaciones rectangulares se encuentran en la cara izquierda
en tanto que el personaje que se conserva por completo es el de la cara derecha
del trono. De igual manera, este individuo también posee una postura similar al de
la cara izquierda del monumento 14 de San Lorenzo, sin embargo, sus rostros y
atuendos son totalmente diferentes. Tal disparidad parece ser un hecho
significativo que arroja pistas para el entendimiento de la relación existente entre
los personajes retratados en las diferentes caras de los tronos.
Imagen 115. Trono 4 de La Venta.
Alberto Ortiz Brito
305
De la misma manera que los tronos 2 y 3 el trono 4 estaba alineado en un eje
oeste-este con el trono 5. Este último monumento guarda una estrecha relación
con el trono 3 ya que ambos estaban colocados al oeste de dicha alineación y
contienen el mismo tema que simboliza a un personaje sedente sosteniendo un
infante inerte dentro de un nicho; más que una simple casualidad esta
circunstancia debe tener connotaciones mitológicas significativas. En esta ocasión
el personaje de la oquedad porta un ancho collar del que cuelga un pectoral
Imagen 116. Cara derecha del trono 4 de La Venta.
Imagen 117. Relieve 1 de Chalcatzingo. Tomada de: Joralemon,
1971.
Imagen 118. Monumento 9 de Chalcatzingo. Tomada de: Joralemon,
1971.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
306
redondo, sus orejeras circulares son igualmente de grandes tamaños y su tocado
se caracteriza por tener una forma cónica semejante al tocado del personaje del
trono 3 de La Venta. Dicho tocado posee en su parte superior un elemento
erosionado semejante a los motivos en forma de “U” presentes alrededor del nicho
del trono 4. En su parte inferior el tocado está ceñido por una banda horizontal, la
cual tiene en sus lados adyacentes el motivo de bandas cruzadas, en tanto que al
frente, se encuentra un diminuto rostro de rasgos sobrenaturales envestido con
tres elementos verticales que se componen de una línea y un punto; este
elemento ha sido identificado por Grove96 como gotas de agua debido a su
correspondencia con la representación de gotas en el relieve 1 de Chalcatzingo. El
nicho, el cual es muy reducido, está envuelto por un elemento en forma de “U” al
igual que por una figura ovalada. Esta representación, la cual se encuentra
también en el tocado de la cabeza colosal 1 de La Venta, indica un cambio en el
significado de la cueva vista como la entrada-salida al inframundo en correlación
con las fauces de un animal sobrenatural. Si tomamos en cuenta el principio de
sustitución existente entre el motivo en forma de “U” del trono 4 de La Venta y los
elementos fitomorfos del relieve 1 de Chalcatzingo, podemos mencionar que tal
vez, en el caso específico del trono 5, el motivo en forma de “U” enfatiza la
cualidad de fertilidad y fecundidad de la cueva vista en su papel de lugar sagrado
de creación y gestación.
96
Cfr. Op. Cit. Grove, 1973, pp. 134.
Imagen 119. Caras laterales del trono 5 de la Venta. Tomada de: De la Fuente, 2009.
Alberto Ortiz Brito
307
En cada una de las caras laterales del trono 5 se pueden observar dos
personajes sedentes orientados hacia la figura del nicho. Todos ellos parecen
portar por igual una capa corta, un collar ancho y pectoral redondo, sin embargo,
son sus tocados los que difieren: uno consiste en una banda horizontal con un
elemento grueso en forma de escuadra, otro se compone de una banda horizontal
con figuras circulares y el último posee una banda horizontal con un trapecio
invertido. Estos personajes sostienen entre sus brazos infantes con rasgos
faciales sobrenaturales semejantes a los infantes que son cargados por los
personajes de las oquedades, no obstante, estos difieren por su actitud dinámica,
lo cual establece un cambio sustancial.
Con respecto al trono 6 de La Venta, este solamente posee en su cara frontal
la representación de un personaje sedente con sus manos reposando sobre sus
piernas. El único ornamento que presenta es un pequeño tocado cubico con un
elemento rectangular en cada hombro. Su rostro está erosionado por lo que la
mayoría de sus rasgos faciales son imperceptibles, solamente son apreciable sus
ojos los cuales aparentan estar cerrados. Esta característica señala una
semejanza sustancial entre el trono 6 de La Venta y la cabeza colosal de Cobata
la cual expresa, quizás, la transmisión-recepción a nivel regional de esta nueva
Imagen 120. Trono 5 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2009.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
308
manifestación cultural ajena a la cosmovisión olmeca que De la Fuente ha
denominado como “la conmemoración de la muerte material”.97 De tal manera el
trono 6 de La Venta parece representar al ancestro divino muerto. Otra
característica particular de este monumento es la falta del nicho a lo cual De la
Fuente98 opina lo contrario, ya que menciona que posiblemente la oquedad está
sumamente simplificada por una ligera depresión que solo es visible en el costado
derecho del personaje sedente. Carezca o no de nicho, el trono 6 de La Venta
evidencia un minúsculo grado de conciencia y volición ejercido sobre uno de los
principales elementos de legitimación dentro de los tronos olmecas, es decir, la
cueva de origen.
Finalmente, el trono 7 de La Venta presenta un nicho circular en el que se
encuentra un enorme rostro humano tridimensional con un elemento rectangular
en su mentón, el cual probablemente simboliza una barba. El cambio de la
representación del personaje sedente de cuerpo completo por el retrato singular
de un rostro humano, manifiesta una variación en la configuración recurrente de la
escena del ancestro sagrado dentro de un nicho. Es complicado argumentar que
97
Op. Cit. De la Fuente, 2004b, pp. 259. 98
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 354.
Imagen 121. Trono 6 de La Venta. Tomada de: De la Fuente, 2009.
Alberto Ortiz Brito
309
dicha variación implica un cambio en el significado de la escena nicho-ancestro
sagrado, sin embargo, debido a que el rostro humano de la oquedad carece de la
cuerda e infante inerte así como de otro tipo de elemento relevante, parece ser
que el trono 7 de La Venta reproduce un acontecimiento mitológico con
connotaciones relativamente diferentes.
Imagen 122. Trono 7 de La Venta.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
310
En ambos lados de la oquedad del trono 7 se alcanzan a percibir dos
individuos de aspecto humano tallados en bajorrelieve, los cuales están de pie
mirando hacia el rostro del nicho con una mano levantada señalando hacia arriba;
la presencia de bajorrelieves en la cara frontal de este monumento es una
circunstancia presenten también en el trono 3 que como ya hemos mencionado
transgrede el principio de unidad temática establecido por De la Fuente.99
Asimismo en las caras adyacentes y en el resto de la superficie del trono se
observan otras figuras humanas de pie muy erosionadas dispuestas en diferentes
direcciones. La posición de pie de los individuos de este monumento es una
convención estilística común entre las esculturas de La Venta la cual carece de
precedentes dentro de las representaciones de San Lorenzo. Por otro lado, el
trono 7 contiene dos rostros zoomorfos y un rostro antropomorfo compuesto ligado
a uno de los personajes de las caras laterales, este tipo de figuras son elementos
inusuales dentro de la clase representacional de los tronos que otorgan un
significado nuevo y diferente al trono 7.
Como podemos observar los tronos de La Venta poseen una gran cantidad de
variaciones contextuales, formales y representacionales que manifiestan cambios
y permanencias de los elementos constitutivos de la clase representacional a la
que pertenecen. A su vez los diferentes cambios y permanencias acaecidos en
cada uno de los tronos de La Venta exhiben, al parecer, diversos procesos de
asimilación que influyeron de forma distinta en la configuración de cada uno de los
tronos de La Venta.
Tronos de Laguna de los Cerros
Los monumentos 5, 28 y 30 de Laguna de los Cerros son han sido clasificados
como tronos olmecas, no obstante, el alto grado de erosión del monumento 28
imposibilita adscribirlo con seguridad a dicha clase representacional.
Lamentablemente los tronos de Laguna de los Cerros están descontextualizados
por lo que se desconoce la ubicación espacial y temporal exacta de ellos. A pesar
de dicha problemática Joshua Borstein propone que, suponiendo que la actividad
99
Ibid.: pp. 224.
Alberto Ortiz Brito
311
escultórica corresponde a la etapa de esplendor del sitio, la mayoría de las
esculturas de Laguna de los Cerros pueden ubicarse entre los años 1000-850
a.C.100
Las dimensiones de los monumentos 5 y 28 de Laguna de los Cerros son casi
equivalentes, el primero mide 64 cm. de alto con 71 cm. de ancho mientras que el
segundo mide 98 cm. de alto con 66 cm. de ancho; aunque no están completos
estos tronos parecen ser los más pequeños del corpus general. Por otro lado, con
aproximadamente 1 m. de alto y 1.50 m. de ancho, el monumento 30 es el trono
más grande del sitio cuyo tamaño corresponde con las dimensiones de los tronos
2 y 3 de La Venta.
La forma general de los tronos de Laguna de los Cerros se compone, al
parecer, de una figura cuadrangular lo cual indica una similitud con los tronos 2, 3,
100
Cfr., Borstein, Joshua, “El papel de Laguna de los Cerros en el mundo olmeca” en: Ideología política y sociedad en el período Formativo, Cyphers, Ann, Hirth, Kenneth G. (ed), IIA-UNAM, México, 2008, pp. 164.
Imagen 123. Monumento 5 de Laguna de los Cerros. Tomada de: Catálogo electrónico del MAX
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
312
5 y 6 de La Venta. De acuerdo con De la Fuente101 el monumento 5 de Laguna de
los Cerros posee la armonía y equilibrio formal característico de las esculturas
olmecas, los cuales se pueden apreciar en menor medida en el monumento 28 del
mismo sitio. En cuanto al monumento 30 de este asentamiento, este posee un
tallado burdo en donde en vez de ser una figura tridimensional con un pleno
resalte del volumen, el personaje retratado fue tallado en altorrelieve.
Las escenas que configuran los tronos de Laguna de los Cerros consisten en
personajes sedentes dentro de un nicho u oquedad, no obstante, estos no
corresponden a los subtipos de personaje con cuerda o con un infante inerte.
Cada uno de los individuos de los tronos de Laguna de los Cerros configura
escenas diferentes. De tal manera, el personaje del monumento 5, el cual porta un
101
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 411.
Imagen 124. Monumento 28 de Laguna de los Cerros. Tomada de Catálogo
electrónico del MAX.
Imagen 125. Monumento 30 de Laguna de los Cerros. Tomada de: Cyphers, 2004a.
Alberto Ortiz Brito
313
collar con un pectoral rectangular, tiene una postura semejante a los felinos de los
monumentos 7 y 10 de Loma del Zapote. Del individuo del monumento 28 solo se
conserva su torso y rostro, posee orejeras circulares y un tocado redondo con un
elemento perpendicular en el frente, sus manos están flexionadas en ángulo recto
unidas sobre su vientre y con ellas sostiene un objeto muy erosionado que tal vez
podría tratarse de un hacha votiva; dicha posición semeja a las representaciones
antropomorfas compuestas de diversas esculturas portátiles de piedra verde.
Finalmente, la figura del monumento 30, únicamente permanece su cuerpo el cual
aparenta estar sentado con las piernas cruzadas, sus manos, flexionas en ángulo
recto sobre su vientre, parecen sujetar un par de manoplas o candados, tal
suposición implica una semejanza con el individuo antropomorfo compuesto del
monumento 10 de San Lorenzo. La diversidad de las escenas de los tronos de
Laguna de los Cerros supone la vinculación de los jerarcas olmecas con nuevos
personajes sagrados los cuales poseen posturas y objetos distintivos de
representaciones zoomorfas y antropomorfas compuestas.
En cuanto a los nichos de los tronos de Laguna de los Cerros, el monumento 5
posee la convencional forma circular y cóncava. El monumento 30 presenta una
inusual forma cuadrada y plana semejante al nicho del trono 3 de La Venta.
Aunque es un poco complicado determinar la forma de la oquedad del monumento
28, podemos argumentar que, debido a la superficie plana en la que se encuentra
el personaje, el nicho de este monumento tenia, probamente, una forma cuadrada.
Trono de El Marquesillo
El trono de El Marquesillo fue hallado dentro de un conjunto arquitectónico
denominado por Travis F. Doering como “the olmec thron architectural
complex”.102 Dicho complejo arquitectónico se compone por una plataforma basal
que mide 500 m. de largo con 250 m. de ancho y una altura que va de 1 a 8 m. Al
oeste y encima de esta gran plataforma se encuentra una estructura en forma de
“U” (estructura 77) de aproximadamente 200 m. de largo. Dentro de dicha
estructura yacen tres montículos alineados en un eje noreste (estructuras 78, 79 y
102
Cfr. Op. Cit. Doering, 2007.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
314
110) de los cuales dos de ellos delimitan una plaza cerrada (plaza II). En el interior
de la esquina noroeste y en el exterior de la cara oeste de la estructura 77, se
encuentran dos pozas que al parecer servían como almacenamiento de agua. Por
otro lado, al este de la plataforma basal, contigua a la ladera del río San Juan
Evangelista, se localiza la plaza I la cual forma parte del mismo eje noreste en el
que está orientada la plaza II. Las estructuras que componen la plaza I son las
número 76, 82 y 111. Es en la cara sur de la estructura 111, dentro de la plaza I,
donde se halló el trono del El Marquesillo. Acerca del complejo arquitectónico del
trono olmeca Doering argumenta que “was the site’s religious and ceremonial
center during the Formative period”,103 en el cual, al igual que en el grupo
escultórico E de San Lorenzo, parecen vincular el agua con las clases dominantes;
Doering señala como prueba de ello la coexistencia de las pozas y el trono olmeca
dentro de un mismo contexto.104
Al parecer, el trono de El Marquesillo fue enterrado en el lugar de su posición
original a una profundidad de 2.45 m. junto con dos ofrendas (ofrendas I y II de El
Marquesillo). Situada al oeste del trono, la ofrenda I consistía en un hoyo cónico
en el que se depositaron diversos materiales como cerámica, barro quemado,
navajillas prismáticas de obsidiana, chapapote y huesos de aves. Por otro lado, la
ofrenda II, colocada en la parte suroeste del trono, contenía fragmentos de
cerámica, barro quemado y una gran cantidad de material orgánico. Los restos
cerámicos de ambas ofrendas son diagnosticas de los períodos Formativo
Temprano, Medio y Tardío, sin embargo, la cerámica del Formativo Tardío es la
predominante. De tal manera, Doering propone que el contexto en el que fue
hallado el trono de El Marquesillo indica un ritual de terminación ocurrido durante
los últimos siglos del período Formativo.105
103
Ibid.: pp.259. 104
Cfr. Ibid.: pp. 269-275. 105
Cfr. Ibid.: pp. 262.
Alberto Ortiz Brito
315
La superficie en la que fue enterrado el trono y sus ofrendas estaba por debajo
de un estrato que contenía una mezcla de cerámica Formativa y Clásica. Además,
sobre la misma estructura a la que estaba asociado el trono del El Marquesillo,
fueron depositadas tres ofrendas que datan del período Clásico. Por tales motivos
Doering deduce que “the ancient significance of the throne appears to have
extended from the Formative to the Classic period”.106 Dicho fenómeno es análogo
con lo ocurrido en la cabeza colosal de Cobata.
El trono de El Marquesillo, cuyas medidas son 2.55 m. de largo con 1.25 m. de
alto, semeja a la forma de prisma rectangular distintiva de los tronos de San
Lorenzo, no obstante, los lados o costados del trono de El Marquesillo son
ligeramente inclinados lo que da al monolito una sutil apariencia de trapecio
invertido. La losa de este monumento sobresale considerablemente en los lados
adyacentes del monolito en tanto que en la cara frontal y trasera apenas se
aprecia un borde que divide la losa del trapecio invertido. Este trono no posee la
superficie rectangular que sobresale por encima de la losa, el cual es un elemento
fundamental de este tipo de monumentos; en vez ello presenta dos largas
protuberancias rectangulares que corren paralelas a lo ancho del trono. Así pues,
106
Ibid.: pp. 261.
Mapa 26. Complejo arquitectónico del trono olmeca de El Marquesillo. Tomado de: Doering, 2007.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
316
la forma de trapecio invertido y las protuberancias rectangulares evidencian
cambios significativos en la estructura formal de la clase representacional a la que
pertenece el monumento de El Marquesillo.
Con respecto a los elementos representacionales del trono de El Marquesillo,
únicamente presenta un personaje sedente dentro de un nicho u oquedad. Al igual
que el trono 3 de La Venta y el monumento 30 de Laguna de los Cerros, el nicho
del monumento de El Marquesillo tiene una forma cuadrada que, como ya hemos
mencionado, evidencia un cambio sustancial de las normas escultóricas que
determinan la forma del arquetipo de la cueva de origen. Por otra parte, el
personaje sedente de la oquedad porta un tocado circular, una faja y un taparrabo,
no obstante, a pesar de su alto grado de erosión, Doering supone que este
individuo tenía también un collar del que colgaba un pectoral rectangular con el
motivo de bandas cruzadas en su interior, así como unas orejeras almenadas
similares a las del monumento 52 de San Lorenzo. Sus rasgos faciales están
borrados en tanto que sus manos fueron, al parecer, intencionalmente removidas,
por lo que tanto no sabemos si este individuo sujetaba algún objeto con ellas. Sin
importar el tipo de objeto que pudo haber sostenido en sus manos, parece ser que
como parte del ritual de terminación, no se suprimió únicamente la cara del jerarca
sino también se le despojo de las insignias que le otorgaban cierto poder y
divinidad. Asimismo, el trono de El Marquesillo presenta en su parte dorsal un
resalte o panel rectangular que según Doering, podría ser la evidencia de la
remoción intencional de la superficie original en la que tal vez estaban plasmados
una serie de motivos iconográficos. 107 En mi opinión, la carencia de elementos
representacionales y de personajes retratados de perfil en las caras laterales
sugiere percibir al trono de El Marquesillo como un monumento olmeca
sumamente simplificado.
107
Cfr. Ibid.: pp. 240-244.
Alberto Ortiz Brito
317
Pese a sus diferencias formales y a la carencia de elementos
representacionales, el trono de El Marquesillo se encuentra en un contexto similar
al del monumento 14 de San Lorenzo en el que se resalta la asociación del agua
con las clases dominantes y la práctica de rituales. Esta circunstancia puede
implicar que, además de la transmisión de una tradición escultórica se
transmitieron también determinadas manifestaciones culturales. Por otra parte, al
igual que la cabeza colosal de Cobata, el trono de El Marquesillo pudo haber sido
venerado durante el período Clásico de dicho asentamiento.
Trono de Chalcatzingo
Como ya hemos mencionado, el monumento 22 de Chalcatzingo es el único trono
olmeca encontrado fuera de la costa sur del Golfo. Ubicado en la terraza 25, la
cual representa el extremo norte del sitio, el monumento 22 fue hallado dentro de
un pequeño patio hundido y amurallado en forma de “U”; según Grove este tipo de
Imagen 126. Monumento 1 de El Marquesillo. Tomada de: Doering, 2007.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
318
estructura arquitectónica simboliza la entrada al inframundo.108 Con no más de un
metro de altura, los muros de dicha estructura se componen de sillares de piedras
careadas que tienen como rasgo característico una oquedad en forma de “V”
invertida; cabe señalar que este sistema constructivo es el mismo empleado en
Zazacatla (Morelos) y Teopantecuanitlán (Guerrero) donde se encontraron
monumentos de estilo olmeca. Adosado en la parte central del muro sur del patio,
el monumento 22 está orientado hacia el norte dirección en la que se encuentra el
único acceso al patio amurallado, es por ello que el trono es el principal elemento
de esta estructura arquitectónica. Por otra parte, el patio amurallado está asociado
con una casa habitacional cuyo piso se encuentra detrás del monumento 22.
De acuerdo con William Fash Jr.,109 los bloques de piedra que formaban parte
de la losa superior del trono fueron colocados al frente del mismo monumento de
manera que cubrían los motivos iconográficos plasmados en él. Al retirar los
bloques se pudo observar que una parte de la figura representada estaba
incompleta o inacabada, no obstante, en excavaciones posteriores se halló el
bloque que contenía el resto de la figura y por consiguiente fue sustituida por el
bloque que daba la apariencia de inacabamiento. Según Fash, tal circunstancia
supone concebir al monument 22 de Chalcatzingo como “an altar already
dismantled an rebuilt, and in that sense ritually neutralized”.110
Al interior del patio amurallado y del trono fueron depositados cerca de 22
entierros humanos al igual que una osamenta canina. La mayoría de estos
entierros consisten en individuos adultos, no obstante, también se hallaron restos
de infantes. Algunas de las personas sepultadas fueron colocadas dentro de
tumbas compuestas de lajas de piedra burdamente alineadas en las que se
encontraron diversos materiales ofrendados. En otros casos las osamentas
solamente fueron enterradas directamente en el suelo sin ninguna clase de
108
Cfr. Grove, David C., “Public Monuments and Sacred Mountains” en: Social patterns in pre-classic mesoamerica, David C. Grove and Rosemary A. Joyce, Eds., Dumbarton Oaks, Washington, D.C., 1998, pp. 264. 109
Cfr., Fash, William, Jr., “The altar and associated features” en: Ancient Chalcatzingo, David C. Grove (Ed.), University of Texas Press, Austin, 1987, pp. 82. 110
Ibid.: pp. 93.
Alberto Ortiz Brito
319
ofrenda. Debido a la cantidad de personas sepultadas, Fash argumenta que el
patio amurallado pudo haber funcionado como un cementerio con una marcada
jerarquización social en donde los individuos depositados dentro del trono eran, tal
vez, antiguos gobernantes de Chalcatzingo.111
De acuerdo con el material cerámico colectado así como con los entierros
humanos, Fash propuso que el monumento 22 de Chalcatzingo pudo ser creado
durante la fase Barranca (1100-700 a.C.) y que su modificación o reconstrucción
ocurrió en la fase Cantera (700-500 a.C.).
El trono de Chalcatzingo, cuyo tamaño es de un metro de alto con 4.4 m. de
largo, tiene una forma de prisma rectangular compuesto por medio de sillares de
piedras careadas las cuales envuelven el núcleo de tierra en donde se encuentran
los entierros humanos. La composición de este monumento a partir de numerosas
piedras contrasta con las piezas monolíticas que constituyen la gran mayoría de
las esculturas olmecas. Es por ello que a pesar de poseer una forma semejante a
los tronos de la Costa del Golfo, el monumento 22 de Chalcatzingo estructura
particular, independiente a las normas formales o morfológicas de la escultura
olmeca.
En cuanto a sus elementos representacionales, el trono de Chalcatzingo
únicamente posee un par de iconos que por su semejanza estilística con el mural
C-1 de la cueva de Oxtotitlán han sido identificados como los ojos del ser
sobrenatural comúnmente conocido como el monstruo de la tierra. La
representación aislada de dicho rasgo facial así como la carencia del nicho y del
ancestro sagrado podría interpretarse como una simplificación de los elementos
representacionales característicos de los tronos olmecas. No obstante, la
utilización del monumento 22 de Chalcatzingo como una gran urna funeraria
podría concebirse como la configuración del nicho u oquedad en donde los
individuos sepultados bien podrían ser los ancestros sagrados, de tal manera en
vez de ser retratados como una simple imagen, estos elementos fueron
simbólicamente materializados. Así pues, las modificaciones formales y
111
Cfr. Ibid.: pp. 93-94.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
320
conceptuales del trono de Chalcatzingo manifiestan la asimilación de las ideas
transmitidas en la cual las normas escultóricas olmecas no fueron un factor
determinante en la realización del monumento 22.
Comentarios finales en torno a los tronos
Como ocurre con la mayoría de las clases representacionales del sistema de
representación olmeca, es en San Lorenzo donde se encuentran los ejemplos más
antiguos de tronos a los cuales se les atribuye una temporalidad relativa de 1000
a.C. que corresponde a la fase San Lorenzo. En esta misma fase parecen haber
sido elaborados los tronos de Loma del Zapote y Estero Rabón. Como ya hemos
mencionado la equivalencia temporal de estos tronos es interpretada por Cyphers
como la configuración de una red sociopolítica de asentamientos que definía la
estructura gubernamental del Hinterland de San Lorenzo. Asimismo, la autora
anteriormente referida menciona que la probable semejanza temporal entre los
tronos de Laguna de los Cerros y los del Hinterland de San Lorenzo, supone la
Imagen 127. Monumento 22 de Chalcatzingo. Tomada de: Grove, 2000.
Alberto Ortiz Brito
321
adscripción de dicho centro secundario a la estructura gubernamental implantada
por la elite del centro regional.112
En la fase final del Formativo Temprano la estructura gubernamental del
Hinterland de San Lorenzo se desarticuló, no obstante, la posible configuración de
una red sociopolítica de asentamientos por medio de los tronos olmecas fue un
sistema que se mantuvo vigente durante el Formativo Medio. De tal forma, en el
transcurso de la etapa de transición del Formativo Temprano al Medio La Venta, El
Marquesillo y Chalcatzingo se fueron incorporando a la red sociopolítica de
asentamientos en la que Laguna de los Cerros fue, al parecer, el único de los
sitios de la antigua estructura gubernamental que permaneció adscrito a ella.
El Formativo Tardío fue la época en que la supuesta organización sociopolítica
establecida a través de los tronos así como los discursos de justificación y
legitimación contenidos en estos monumentos caducaron por completo. A pesar
de tal circunstancia, parece ser que en el período Clásico se tuvo cierto
conocimiento de esta clase representacional, prueba de ello es el trono de El
Marquesillo al cual sobrevino un fenómeno similar al de la cabeza colosal de
Cobata.
A diferencia de las cabezas colosales las cuales están distribuidas en tan solo
tres sitios de una sola región, la cadena de transmisión-recepción de los tronos
constituye una gran cantidad de asentamientos de los cuales uno se encuentra
fuera de la costa sur del Golfo, esto implica considerar a este tipo de monumentos
como una manifestación cultural interregional. Su amplia distribución espacial
conlleva a suponer que dentro de la tradición escultórica olmeca, los tronos fueron
una clase representacional sumamente indispensable ya que además de ser un
mecanismo de justificación y legitimación era un elemento identitario de las
diversas elites olmecas. Por lo tanto, resulta desconcertante que Tres Zapotes,
considerado uno de los asentamientos olmecas más importantes de la costa sur
del Golfo, no presenta ningún trono.
112
Cfr. Op. Cit. Cyphers, Ann, 2008, pp. 335-337.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
322
Numerosos son los contextos en los que se encontraron cada uno de los
tronos, los cuales advierten el desenvolvimiento de diferentes sucesos. La
disposición del monumento 14 de San Lorenzo y los espacios dedicados a la
captación y control del agua dentro de un mismo conjunto arquitectónico es un
vínculo que se reproduce también en El Marquesillo. De igual forma, los tronos de
San Lorenzo y El Marquesillo contenían ofrendas que al parecer designan rituales
de terminación. Aunque el trono de Chalcatzingo no posee este tipo de ofrenda, el
hecho de que sus elementos representacionales hayan sido ocultados con los
bloques que formaban parte de la losa también puede indicar un ritual de
terminación. Además, a pesar de sus diferencias estilísticas, el monumento 14 de
San Lorenzo y el monumento 22 de Chalcatzingo fueron igualmente colocados en
patios hundidos. Estas similitudes contextuales indican, tal vez, que además del
sistema representacional olmeca, el proceso de transmisión-recepción también
incluyó una serie de normas ideológicas que influyeron en la configuración de
espacios sagrados así como en la práctica de rituales dedicados a determinados
eventos.
En contraste con los tronos de San Lorenzo los cuales estaban colocados en
distintos lugares del asentamiento, los tronos de La Venta – con excepción del
número 6 – fueron distribuidos alrededor de las estructuras arquitectónicas que
delimitaban la principal plaza pública del sitio. Algunos de estos monumentos
tenían un vínculo espacial directo, tal es el caso de los pares de tronos 2-3 y 4-5.
Estos monumentos presentan una alineación oeste-este la cual parece ser una
orientación trascendental del sitio ya que, las seis estelas de la plataforma basal
del montículo C-1 y las cabezas colosales 2, 3 y 4 están alineadas en ese mismo
eje. Al parecer, dicho vinculo espacial orientando de oeste a este es exclusivo de
La Venta, de tal manera los pares de tronos revelan cierta actualización y progreso
de los significados sistémicos de la clase representacional a la que pertenecen.
Si bien en un principio la forma general de los tronos del Hinterland de San
Lorenzo estaba compuesta por un prisma rectangular, los sitios de épocas
posteriores, principalmente La Venta, comenzaron a esculpir este tipo de
Alberto Ortiz Brito
323
monumentos a partir de formas cubicas; cabe señalar que dicho fenómeno
sobrevino también en las cabezas colosales. Por otra parte, en El Marquesillo se
produjo una asimilación independiente que dio como resultado la creación de un
trono con una forma de trapecio invertido. Tales cambios advierten la actualización
y progreso de normas formales pero, es el monumento 22 de Chalcatzingo el que
exhibe un cambio morfológico drástico pues a pesar de que posee una forma
rectangular, no es un monolito tallado sino un ensamble de piedras careadas. A
pesar de ello, la configuración de prismas rectangulares no fue una técnica
totalmente olvidada, el trono 4 de La Venta muestra la permanencia y
conservación de dicha forma.
Con respecto a la estructura común reguladora, el fino tallado y la apropiada
armonía de los elementos representacionales de los tronos del Hinterland de San
Lorenzo fueron cabalmente transmitidos y reproducidos en los tronos 2, 3, 4 y 5 de
La Venta, en el número 5 de Laguna de los Cerros y en el de El Marquesillo. No
obstante, los monumento 28 y 30 de Laguna de los Cerros al igual que el trono 6
de La Venta evidencian la erosión y anquilosamiento de las normas estilísticas de
la escultura olmeca. Por otro lado, el amorfo trono 7 de La Venta muestra una
ausencia contundente de dichas normas olmecas. Así pues, estas variantes
formales manifiestan los diferentes grados de conciencia y volición ejercidos por
uno y varios sitios sobre la tradición escultórica olmeca.
Asimismo, el principio de unidad temática descrito por De la Fuente113 sufrió un
proceso de asimilación en el que fue actualizado pues, si bien dicho precepto tenía
como fundamentos iniciales la subordinación de los bajorrelieves en las caras
laterales y la configuración de un solo acontecimiento en la que participan los
personajes de todas las caras de los tronos, el trono 3 de La Venta posee en la
cara frontal un personaje de pie tallado en bajorrelieve, además, debido a que una
de las figuras humanas del lado izquierdo del monumento da la espalda al
individuo del nicho, podemos argumentar que los personajes de las diferentes
caras del trono 3 reproducen escenas independientes. Al parecer, esta innovación
113
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 224.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
324
no fue un fenómeno aislado ya que el trono 7 de La Venta empleó burdamente el
principio de unidad temática con los cambios efectuados por los creadores del
trono 3 de mismo sitio. Por otro lado, los tronos 3 y 7 de La Venta también
manifiestan la actualización y progreso de convenciones estilísticas referentes a
las posturas de los personajes ya que en tales monumentos se introducen la
representación de individuos de pie la cual es una característica inusual de las
figuras humanas de San Lorenzo.
Los elementos representaciones de los tronos poseen también diferencias que
evidencian notables cambios en el significado de las ideas y conceptos que
escenifican. De tal forma, en el monumento 30 de Laguna de los Cerros, en el
trono 3 de La Venta y en el de El Marquesillo la usual forma cóncava del nicho fue
reemplazada por una forma cuadrada. Igualmente, el monumento 22 de
Chalcatzingo recrea de manera distinta el nicho ya que en vez de ser plasmado
como una imagen fue simbólicamente materializado. Por otra parte, a pesar de
que los nichos de los tronos 4 y 5 de La Venta son cóncavos, cada uno posee
motivos iconográficos con connotaciones relativamente distintas. Estos cambios
conceptuales reflejan, quizás, las distintas maneras en que se asimiló e interpretó
el arquetipo de la sagrada cueva de origen la cual es un elemento primordial de la
cosmovisión olmeca.
Con respecto a los individuos retratados en los tronos, podemos observar que
estos configuran diversos acontecimientos mitológicos o históricos. En primer
lugar tenemos a los que contienen enanos, este tipo de tronos solo se encuentran
dentro del Hinterland de San Lorenzo, por lo que constituyen una variante local
que ha sido interpretada como una igualdad de jerárquica. Los segundos tipos de
tronos son aquellos que contienen un personaje sedente dentro de un nicho, cada
uno de estos monumentos se distinguen por las acciones que ejecuta el individuo
del nicho así como por los objetos que porta. De tal manera cada asentamiento
que posee este tipo de tronos creo una escena propia. Probablemente lo anterior
indica la representación de diversos acontecimientos y personajes. No obstante,
las escenas nicho-personaje sedente-cuerda y nicho-personaje sedente-infante
Alberto Ortiz Brito
325
inerte son las únicas que se encuentran en más de un sitio, dicho de otra manera,
éstas son exclusivas de San Lorenzo y La Venta.
Tomando en cuenta nuevamente que – según Cyphers – las escenas nicho-
personaje sedente-cuerda y nicho-personaje sedente-infante inerte indican la
existencia de dos linajes reales,114 podemos sugerir el establecimiento un vínculo
de parentesco directo entre la elite de San Lorenzo y La Venta el cual manifiesta la
preservación de los elementos identitarios de sus linajes. De igual forma, las
diversas escenas de los demás tronos con nichos pueden señalar los linajes de
cada asentamiento. Esto nos lleva a suponer que quizás, el cambio o variación
iconográfica entre los diferentes tipos de tronos era resultado de un fenómeno
social en el que a pesar de que algunos de los linajes de cada asentamiento
tenían como fundamento una idea o concepto en común (la cueva de origen),
utilizaron diferentes elementos de la ideología olmeca con la finalidad de otorgar a
su estirpe un carácter particular que validara su potestad y divinidad, ya que si
recordamos lo dicho por Hodder, cada sector de la sociedad (en este caso linaje)
crea su propia ideología en relación con sus propios intereses y necesidades.115
En conclusión, los tronos olmecas contienen una gran variedad de personajes
y sucesos míticos e históricos, con los cuales las clases dominantes crearon un
vínculo entre las estructuras de significados del ámbito espiritual y las estructuras
sociales del ámbito terrenal que les permitió justificar su facultad y legitimar su
derecho al cargo de gobernante. Esta clase representacional de contenidos
sociopolíticos fue desarrollada dentro del Hinterland San Lorenzo con una buena
calidad escultórica que otorga un aspecto monumental. El único asentamiento que
igualó la calidad escultórica de San Lorenzo y que reprodujo cabalmente los
sucesos narrados en los tronos de dicho sitio, fue La Venta. No obstante, al igual
que en Laguna de los Cerros y El Marquesillo, en La Venta los elementos
constitutivos de los tronos sufrieron una reinterpretación y actualización. Por
último, dicho fenómeno fue seguido de la erosión y anquilosamiento de sus
114
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2008, pp. 332. 115
Cfr. Op. Cit. Hodder, 1994, pp. 87.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
326
normas escultóricas. Prueba de ello es el retrato inusual de un rostro dentro del
nicho del trono 7 y la carencia o mala representación de este último elemento en el
trono 6, cuya principal característica son sus ojos cerrados los cuales testifican
nuevamente la irrupción de una manifestación cultural ajena al sistema
representacional olmeca. Debido a estas características podemos mencionar que
los tronos 6 y 7 de La Venta corresponden a las etapas finales de la tradición
escultórica olmeca.
Con respecto a Chalcatzingo, tal y como menciona Cyphers, su trono parece
ser una creación independiente,116 en la que las normas escultóricas olmecas no
fueron un factor determinante, sino influyente empleadas en yuxtaposición con las
normas arquitectónicas de la región que se caracterizan por la creación de muros
de piedra con oquedades en forma de “V”.
5.4.2. Personaje sedente con infante
Compuesta por el monumento 12 de San Lorenzo y el número 3 de Estero Rabón,
esta clase representacional es uno de los temas fundamentales de la cosmovisión
olmeca, el cual, como ya hemos mencionado, ha sido interpretado como la
evocación de ritos o sacrificios de fertilidad o como la conmemoración de la
sucesión al cargo del gobernante. Retomando lo dicho por Cyphers,117 cabe
señalar que en el caso de los tronos los personajes sedentes con infante parecen
señalar un linaje real de la elite olmeca. Por otra parte, la importancia de este tema
se acentúa si tomamos en cuenta que también fue plasmada en esculturas de
pequeños formatos de piedra verde, un ejemplo de ello es el famoso señor de Las
Limas, que destaca por su compleja iconografía en la que se observan cuatro
rostros sobrenaturales dispuestos de manera cuadripartita los cuales poseen
diferentes atributos y por consiguiente distintas cualidades que al parecer están
asociados a cada uno de los puntos cardinales.
116
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2008, pp. 337. 117
Ibid.: pp. 332.
Alberto Ortiz Brito
327
La forma general de este tipo de monumentos se conforma por una especie de
pirámide de base cuadrangular, cuyos elementos representacionales frontales a
pesar de estar erosionados, presentan un buen manejo del volumen y de las
formas redondeadas que contrastan con el rígido y cuadrado tallado de la parte
dorsal. Si bien al igual que en los tronos los personajes sedentes se caracterizan
estar en posición de flor de loto con un infante, en esta clase representacional
están ataviados con capas y el infante que sostienen con sus brazos posee una
actitud dinámica.
Imagen 129. Figurilla de serpentina de procedencia desconocida. Tomada de: The
Olmec World, 1996. Imagen 128. El Señor de Las Limas. Tomada de: catálogo electrónico del Max.
Alberto Ortiz Brito
329
Personaje sedente con infante de San Lorenzo
El monumento 12 de San Lorenzo, el cual mide 52 cm. de alto con 69 cm. de
ancho, consiste en un personaje decapitado en posición de flor de loto, cuyos
únicos atavíos son un taparrabo con líneas verticales que cuelga por enfrente de
las piernas cruzadas y una capa con una banda vertical que cubre por completo la
espalda del individuo. Si bien dentro de los tronos y esculturas de piedra verde la
norma o patrón recurrente de colocación de las manos de estos personajes es con
sus palmas hacia arriba, el monumento 12 presenta la palma de la mano izquierda
hacia arriba en tanto que la palma de la mano derecha está colocada lateralmente.
Asimismo, la común representación de un infante inerte es sustituida en este
monumento por una actitud dinámica en la que su brazo izquierdo está colocado a
un lado de su cabeza y el derecho descansa sobre su vientre doblado en ángulo
recto; de igual manera sus extremidades inferiores están flexionadas. De tal
manera, las variaciones en la posición de las manos así como la actitud de los
infantes advierten una transgresión de las convenciones estilísticas de los
personajes de los tronos y esculturas portátiles.
Imagen 130. Monumento 12 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
330
Personaje sedente con infante de Estero Rabón
Con 53 cm. de alto y 64 cm. de ancho el tamaño del monumento 3 de Estero
Rabón es sumamente equivalente al del monumento 12 de San Lorenzo, además
este personaje en posición de flor de loto también está decapitado, no obstante, su
capa es más corta por lo que se puede apreciar sus glúteos y la parte trasera del
taparrabo; en su pecho se encuentran los vestigios de lo que pudo ser un collar
con un medallón circular. Es en su brazo izquierdo donde yace un infante
igualmente decapitado que pese a su alto grado de erosión se pueden observar
sus extremidades flexionadas que le otorgan un estado dinámico. Si bien en los
tronos y esculturas de piedra verde el infante es dispuesto con su cabeza del lado
derecho y sus piernas del lado izquierdo, en el monumento 3 esta posición está
invertida. Tal circunstancia permite argumentar que aparte de su distanciamiento
de las representaciones inertes, el monumento 3 de Estero Rabón difiere también
en la convención estilística de la colocación de los infantes.
Imagen 131. Monumento 12 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
331
Comentarios finales en torno a los personajes sedentes con infante
El tallado en roca basáltica de personajes sedentes tridimensionales con infantes
en movimiento es una clase representacional que al parecer no transcendió más
allá del ámbito local y temporal del Hinterland de San Lorenzo, la cual crea un
vínculo entre el centro regional y un asentamiento secundario; plasmada en
distintos tipos de monumentos, fue la variante de infantes inertes de este mismo
tema la que se propagó durante un largo período de tiempo en la cadena de
transmisión-recepción regional.
Tanto en San Lorenzo como en Estero Rabón dicha variante local fue
decapitada a como es recurrente entre las esculturas tridimensionales olmecas,
circunstancia la cual puede ser entendida como la finalización de los temas y
significados contenidos en ellas. Por otra parte, ambos monumentos caducos
tienen un tamaño casi idéntico y presentan el mismo contraste entre el manejo del
volumen de los elementos representacionales frontales y el tallado rígido y
cuadrado de su parte trasera, que de acuerdo con De la Fuente, dicha
Imagen 132. Monumento 3 de Estero Rabón. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
332
discrepancia es una solución plástica recurrente dentro del corpus escultórico del
Hinterland de San Lorenzo.118 Dichas similitudes manifiestan, tal vez, la integra
transmisión-recepción de las normas composicionales de esta clase
representacional, no obstante, debido a la colocación invertida del infante del
monumento 3 de Estero Rabón, podemos argumentar que tales normas no fueron
aplicadas cabalmente. Esta circunstancia, aunado a que cada personaje sedente
posee diferentes atavíos, permite concebir al monumento 3 de Estero Rabón como
una representación autónoma que pese a las convenciones estilistas
prestablecidas sus creadores prefirieron tallar al infante de una manera propia e
inusual.
Tomando en consideración el trono 5 de La Venta y teniendo en cuenta que los
personajes sedentes con infantes son concebidos por algunos arqueólogos como
la evocación de un rito: “the birth of rain-dwarfs”.119 La variación entre la posición
estática y dinámica de estos tipos de monumentos puede ser entendida como la
representación de dos estados o fases de un acontecimiento histórico sagrado
ampliamente transmitido. De tal manera, el monumento 12 de San Lorenzo y el
número 3 de Estero Rabón no son equivalentes a los personajes frontales de los
nichos sino a los personajes con capas que sostienen infantes en movimiento
retratados en las caras laterales del trono 5 de La Venta. Así pues, aunque lo
común dentro de la tradición escultórica olmeca era la conmemoración del
personaje sedente sosteniendo un infante inerte, hubo también cierta conciencia y
volición por representar en esculturas tridimensionales e individuales a los
personajes secundarios con infantes en movimiento.
5.4.3. Enfrentamiento humano con animal compuesto
Esta clase representacional narra un acontecimiento mitológico trascendental de la
cosmovisión olmeca, que consiste en el enfrentamiento entre un ser humano y un
animal sobrenatural. Esta escena está contenida en el monumento 56 de San
Lorenzo y en el monumento 63 de La Venta. Si bien el vínculo animal-humano
118
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 150. 119
Cfr. Op. Cit. Grove, 1973, pp. 134.
Alberto Ortiz Brito
333
sobrenatural también es plasmado en el relieve 4 de Chalcatzingo y posiblemente
en el monumento 3 de Loma del Zapote, estos no representan un enfrentamiento
sino un sometimiento y aniquilación de la figura humana por parte del ser
sobrenatural, es por ello así como por sus características formales, que no hemos
agrupado a dichos monumentos dentro de esta clase representacional.
La forma general de los monumentos que escenifican un enfrentamiento entre
un humano y un animal compuesto, consiste en una losa rectangular carente de
una estructura armónica, que según Cyphers puede ser clasificada como una
estela.120 Tallados en relieve, sus elementos representacionales están adaptados
a la forma burda del bloque. Estos se componen de una figura humana de pie
dispuesta de perfil que con un brazo extendido hacia abajo y con el otro extendido
hacia arriba aparenta forcejear con un ser fantástico de actitud agresiva.
A pesar de que la presencia de esta clase representacional en los dos
asentamientos más importantes de la costa sur del Golfo sugiere una
120
Cfr. Op. Cit. Cyphers, Ann, 2004b, pp. 120.
Imagen 134. Monumento 3 de Loma del Zapote. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Imagen 133. Relieve 4 de Chalcatzingo. Tomada de:
Joralemon, 1971.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
334
permanencia, en tiempo y espacio, de mitos fundamentales de la cosmovisión
olmeca, las variaciones iconográficas existentes entre cada monumento
manifiestan cambios sustanciales del suceso o evento narrado.
Mapa 28.
Alberto Ortiz Brito
335
Enfrentamiento humano con animal compuesto de San Lorenzo
De acuerdo con Beverido, el monumento 56 de San Lorenzo fue encontrado 350
m. al suroeste de la plaza central del sitio y estaba colocado sobre “un piso de
piedras calizas completamente irregulares formando un círculo como de dos
metros de diámetro, y entre ellas algunos huesos planos […] que son fragmentos
de carapachos de tortuga”.121 Aunque se desconoce el significado de la ofrenda,
podemos mencionar que esta indica el valor simbólico del suceso escenificado ya
que son pocos los monumentos olmecas a los que se les depositaron algún tipo
de ofrendas. Desafortunadamente desconocemos el contexto de muchas de las
esculturas como para estar seguros de tal suposición.
Con 5.35 m. de alto y 60 cm. de ancho el monumento 56 es monolito más largo
de San Lorenzo el cual se caracteriza por ser una piedra verde labrada en forma
de estela; al igual que el monumento 16 del mismo sitio, el cambio del predilecto y
recurrente basalto por otro tipo de material así como su alargada forma
rectangular, indican el abandono e incorporación de nuevos elementos dentro de
las normas escultóricas de San Lorenzo. Además, sus elementos
representacionales están tallados en altorrelieve la cual es una técnica inusual y
poco utilizada en los monumentos de San Lorenzo, que contrasta con las
recurrentes formas tridimensionales de dicho sitio. Por otro parte, el monumento
56 posee una pésima estructura reguladora por lo que los desiguales elementos
representacionales se adaptan al acabado burdo de su superficie, lo cual
manifiesta, quizás, el pésimo grado de conciencia y volición ejercido sobre las
normas composicionales olmecas.
En el caso del monumento 56, la escena que distingue a esta clase
representacional fue plasmada de tal manera que la figura humana, la cual posee
tocado, capa, taparrabo y brazaletes, está colocada en parte izquierda mientras
que el ser sobrenatural se encuentra en la parte derecha. Este último ser
mencionado tiene una apariencia felina y se caracteriza por tener grandes garras
121
Op. Cit. Beverido Pereau, 1970, pp. 183.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
336
que se proyectan hacia la figura humana y un rostro redondo de fauces abiertas
en las que se observa un par de colmillos y una larga lengua puntiaguda.
Así pues, debido a su forma general, estructura reguladora, técnica de tallado y
material utilizado, el monumento 56 es una escultura atípica que muestra cierto
desprendimiento de las normas escultóricas recurrentes de San Lorenzo, a pesar
de ello ésta contiene un trascendental mito olmeca el cual fue ofrendado.
Imagen 135. Monumento 56 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
337
Enfrentamiento humano con animal compuesto de La Venta
El monumento 63 de La Venta, carente de contexto, mide 2.56 m. de alto con 75
cm. de ancho. Aunque su tamaño es mucho menor al de San Lorenzo este sigue
siendo una burda losa rectangular de aspecto monumental. De igual manera el
monumento 63 de La Venta posee también una pésima estructura reguladora en
la que los elementos representacionales se adaptan nuevamente al acabado
burdo de su superficie, es por ello que su agrado de conciencia y volición ejercido
sobre las normas composicionales olmecas es equivalente al del monumento 56
de San Lorenzo. Asimismo, el tallado en altorrelieve volvió a ser utilizado, no
obstante, en La Venta dicha técnica es un elemento recurrente de su corpus
escultórico.
En la escena del monumento 63 de La Venta, la figura humana se encuentra
del lado derecho mientras que el animal sobrenatural está colocado en la parte
izquierda, si bien la inversión de estos complejos icónicos supone una variación
representacional de poca importancia, es la composición del ser zoomorfo
Imagen 136. Monumento 63 de La Venta. Todama de: De la Fuente, 2007.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
338
compuesto en donde se observa un cambio sustancial: su cuerpo alargado con un
par de elementos oblongos que semejan aletas y, sus fauces integradas por una
mandíbula superior prolongada de dientes puntiagudos y una mandíbula inferior
contraída configuran una apariencia saurina. De tal manera, la variación entre el
felino del monumento 56 de San Lorenzo y el saurio del monumento 63 de La
Venta señala un cambio conceptual que manifiesta la reinterpretación y
actualización de un suceso mitológico esencial de la cosmovisión olmeca, ocurrido
durante el período de transición del Formativo Temprano al Medio.
Comentarios finales en torno al enfrentamiento humano con animal
compuesto
Como podemos observar esta clase representacional es exclusiva de los dos
asentamientos olmecas principales de la costa sur del Golfo, quienes en sus
respectivas épocas fungieron como los centros regionales de dicha área. A pesar
de que San Lorenzo protagoniza el estadio de mejor perfeccionamiento y cabal
integración de la tradición escultórica olmeca, ésta también sufrió, dentro de dicho
sitio, una erosión y anquilosamiento que es evidente en el reducido grado de
conciencia y volición ejercido por el monumento 56 sobre las normas estilísticas
olmecas. Dicho fenómeno de erosión y anquilosamiento acaeció igualmente en el
monumento 63 de La Venta, cuya dimensión establece una reducción
considerable del tamaño del bloque. De tal manera, podemos mencionar que
probablemente esta clase representacional pudo ser labrada durante las etapas
finales de ambos asentamientos, sin embargo aún hace falta evidencias más
contundentes que corroboren tal conjetura.
Por otra parte, estos monumentos expresan un cambio e innovación
significativo en las normas estilísticas del sistema representacional olmeca ya que,
en vez de representar figuras tridimensionales únicas de carácter alegórico y
conmemorativo a como es recurrente en San Lorenzo, configuran escenas
talladas en relieve sobre losas rectangulares, es decir, estelas, que dan un
carácter narrativo. De acuerdo con De la Fuente en las estelas “se define la
presencia de un lenguaje artístico nacido del seno cultural de La Venta; me refiero
Alberto Ortiz Brito
339
a la representación en bajo relieve de escenas de carácter histórico-religioso”122
las cuales, según la misma autora, remplazaron “al concepto expresado en la
escultura tridimensional”123 desarrollada en San Lorenzo. Sin embargo, dicha
conjetura es un tanto errónea pues si bien en La Venta las estelas son un
elemento recurrente, el monumento 56 es un claro ejemplo de la evidencia de
representaciones en relieve de escenas míticas dentro de San Lorenzo. Así pues,
pese a la carencia de la suficiente evidencia cronológica, podría ser en San
Lorenzo y no en La Venta donde inició dicho cambio e innovación estilística que
indican las estelas.
Por último, la reinterpretación y actualización del enfrentamiento humano con
animal compuesto es producto del progreso de los contenidos ideológicos de la
tradición escultórica olmeca, ocurrido durante la etapa de transición de San
Lorenzo a La Venta. De tal manera, podemos mencionar que como parte de dicho
progreso, los felinos, los cuales son los animales más representados dentro del
Hinterland de San Lorenzo, fueron reemplazados por otro tipo de especies entre
las que destacan los saurios, quienes aparte del monumento 63, también están
representados, en el monumento 6 (un sarcófago), en el Altar 1 y en cerámica de
la región de La Venta, además, fuera de la costa sur del Golfo también existen
ejemplos de ellos en sitios como Tlapacoya (Estado de México), Atlihuayan
(Morelos) e Izapa (Chiapas). Así pues, la amplia distribución de estos animales de
apariencia saurina, clasificados por Joralemon dentro de la categoría del dios I-
A,124 manifiestan la importancia que poco a poco fueron adquiriendo dentro de la
tradición escultórica olmeca a tal grado que sustituyeron, dentro de la clase
representacional enfrentamiento humano con animal compuesto, a los felinos los
cuales eran la principal especie animal venerada dentro del Hinterland de San
Lorenzo.
122
Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 318. 123
Ibid.: pp. 318. 124
Cfr. Op. Cit. Joralemon, 1971, pp. 34-37.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
340
Imagen 137. Monumento 6 de La Venta. Tomada de: The Olmec World,
1996.
Imagen 138. Motivos de la cerámica de la region de La Chontalpa. Tomada de: Joralemon, 1971.
Imagen 139. Escultura de barro de Atlihuayan, Morelos. Tomada de:
Joralemon, 1971.
Imagen 140. Estela C de Izapa. Tomada de: Pohl et. al., 2008.
Alberto Ortiz Brito
341
5.4.4. Personajes descendentes o voladores
Esta clase representacional consiste en el retrato de seres humanos mitológicos,
los cuales simbolizan alguna cualidad o concepto en específico y parecen estar
ligados con un suceso transcendental de la cosmovisión olmeca en el que se les
asocia con las antorchas y manoplas, los cuales son insignias con significados
sustanciales. El monumento 107 de San Lorenzo y el número 12 de Chalcatzingo
son los que encarnan personajes descendentes o voladores, no obstante, la estela
5 de La Venta es otra escultura de grandes formatos en la que observa este tipo
de personajes que debido a que es un elemento secundario del tema general, esta
pieza no será descrita dentro de este grupo de monumentos. Asimismo, también
se cuenta con la representación de voladores en esculturas portátiles, tal es el
caso de las hachas halladas dentro de la ofrenda 4 de La Venta y una más de
procedencia desconocida.
Se les denomina comúnmente como voladores debido a la posición horizontal
y de cabeza en la que están colocados, además, en un modo dinámico sus
extremidades se disponen dobladas en diferentes ángulos, lo cual da la apariencia
de que estos personajes realizan alguna actividad. Por lo general, los voladores
son retratados en su perfil izquierdo, con su mano derecha flexionada en ángulo
recto por delante del rostro sosteniendo una antorcha, en tanto que la izquierda
está apoyada sobre su pecho y en algunos casos sostiene una manopla. Sus
indumentarias son variadas, el único atavío recurrente parece ser un tocado en
forma de rostro de ave, lo cual advierte, quizás, la cualidad celeste de estos
individuos. Los personajes descendentes son plasmados en compañía de
animales, sin embargo, en cada artefacto se observan distintas especies, esta
diferencia es la principal variación conceptual existente dentro de esta clase
representacional.
Alberto Ortiz Brito
343
Personaje descendente o volador de San Lorenzo
El monumento 107 de San Lorenzo mide 95 cm. de alto con 60 cm. ancho, posee
una singular e inusitada forma general que se caracteriza por la combinación, a
partir de un mismo bloque y plano, de una losa rectangular – en la que está
plasmada en altorrelieve el personaje descendente – con una figura tridimensional
que consiste en el modelado de un felino sobrenatural. Si bien el altorrelieve de la
losa rectangular presenta una buena calidad de tallado manifiesta en el aparente
resalte de su cuerpo, la desigual superficie en la que se encuentra tiene un
acabado burdo, lo cual no afecta en absoluto el diseño del personaje descendente.
Por otra parte, la figura tridimensional presenta un gran apego a las normas
estilísticas olmecas, pues presenta un cabal manejo del volumen y de las formas
redondeadas y se desprende por completo de la forma del bloque; únicamente la
parte trasera del felino muestra cierto descuido, ya que su pata trasera izquierda y
su cola están esquematizados de manera inadecuada como simples relieves.
Estos seres configuran una escena en la que el felino erguido sostiene la losa
rectangular con sus extremidades delanteras; la izquierda apoyada en la parte
trasera y la derecha colocada sobre el vientre del volador. Este animal se
Imagen 141. Estela 5 de La Venta. Tomada de: . González Lauck, 2004.
Imagen 142. Hachas de la ofrenda 4 de La Venta. Tomada de: Cervantes, 1969.
Imagen 143. Hacha de Procedencia descocida. Tomada de: Joralemon, 1971.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
344
caracteriza por tener su rostro volteado hacia la derecha, boca gruñidora con un
par de colmitos y un diente triangular similar al de los felinos que sujetan una
cuerda u ofidio, enormes ojos circulares y saltones, y una cola bifurcada
semejante a la del monumento 11 de La Venta y el de Ixhuatlán.
Con respecto al personaje descendente, éste está dispuesto de cabeza en su
perfil izquierdo y presenta como únicos atavíos, una faja compuesta por tres
bandas horizontales de la que cuelga su taparrabo y un tocado en forma de rostro
de ave. Este individuo presenta sus piernas ligeramente dobladas y, de manera
inusual, su brazo derecho no está dibujado; es el izquierdo el que adopta la
posición flexionada en ángulo recto por delante del rostro sin sostener una
antorcha o manopla. Por último, en la parte trasera de la losa rectangular se
pueden observar unas profundas depresiones de diversas formas, las cuales
según Cyphers representa la neblina que surge de los portales del inframundo, es
decir, las cuevas.125
125
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2004b, pp. 186.
Imagen 144. Monumento 107 de San Lorenzo. Tomada de: Cyphers, 2004b.
Alberto Ortiz Brito
345
Personaje descendente o volador de Chalcatzingo
Aunque se desconoce su ubicación exacta, Grove y Angulo mencionan que el
monumento 12 pertenece al área II de Chalcatzingo.126 Este aparenta un bloque
rectangular, sin embargo, no posee una forma bien definida y solamente su cara
frontal está trabajada. Al igual que el monumento 107 de San Lorenzo, el volador
de Chalcatzingo está tallado en altorrelieve pero, en este caso su acabado es más
burdo ya que su diseño se ajusta o adapta a la irregular superficie del bloque.
Este personaje descendente está colocado horizontalmente en su perfil
izquierdo con una ligera inclinación. Sus piernas se observan flexionadas en
distintos ángulos y, mientras que su brazo izquierdo – el cual carece de algún
objeto – está colocado sobre su pecho, el derecho está dispuesto en ángulo recto
por delante de la cabeza, en cuya mano todavía se puede apreciar un elemento
alargado que posiblemente se trata de una antorcha. Con respecto a sus atavíos,
en vez de un taparrabo la faja posee un faldellín y la porción que aún se conserva
126
Cfr. Op. Cit. Grove y Angulo, 1987, pp. 122.
Imagen 145. Monumento 12 de Chalcatzingo. Tomada de: Grove (ed.), 1987.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
346
de su tocado es similar al del monumento 107 de San Lorenzo. A diferencia de
esta última pieza mencionada, el volador de Chalcatzingo posee brazales y
tobilleras, no obstante, la principal discrepancia es la presencia de por lo menos
dos aves, identificadas por Grove y Angulo como una guacamaya y un quetzal.127
127
Op. Cit. Angulo V., 1987, pp. 148.
Imagen 146. Monumento 12 de Chalcatzingo. Tomada de: Grove (ed.), 1987.
Alberto Ortiz Brito
347
Comentarios finales en torno a los personajes descendentes o voladores
La presencia de esta clase representacional en San Lorenzo y Chalcatzingo
estipula nuevamente la transmisión-recepción de ideas y creencias de la
cosmovisión olmeca a nivel interregional; tomando en cuenta la existencia de
esculturas portátiles con representaciones de voladores podemos argumentar que
este idea o creencia fue desplegada en grandes y pequeños formatos. Además, la
presencia de un volador en la estela 5 de La Venta supone pensar que aunque
estos tipos de personajes constituyen una clase representacional unitaria, también
fueron incorporados como un tema secundario dentro de una escena compuesta
por varios individuos. De tal manera, la estela 5 de La Venta manifiesta al parecer
la diversificación del contexto representacional de los personajes descendentes o
voladores.
Si bien la conjugación de formas tridimensionales con figuras en relieve es una
técnica escultórica presente también en los tronos olmecas, el monumento 107 de
San Lorenzo es el único que posee tal conjugación en un mismo plano, lo cual
quizás manifiesta la experimentación e innovación de dicha técnica escultórica.
Así pues, la conjugación en un mismo plano de formas tridimensionales con
figuras no fue empleada en el monumento 12 de Chalcatzingo, en vez ello
prosiguió con el patrón recurrente del sitio que consiste en el tallado de relieves
sobre losas de superficies irregulares.
Aunque es difícil suponer un cambio conceptual, la diferencia entre la posición
horizontal y vertical deja manifiesto la variación de los convencionalismos
estilísticos existente dentro de esta clase representacional. Por otra parte, la
omisión del brazo derecho y la disposición del izquierdo del monumento 107 de
San Lorenzo transgrede el patrón recurrente de la posición de los voladores, lo
cual se puede deber al inadecuado conocimiento del tema. Asimismo, la carencia
de una antorcha o manopla es otra circunstancia transgresora que vuelve un tanto
incongruente el significado plasmado, aunque quizás estos objetos pudieron ser
borrados intencionalmente o simplemente no resistieron los efectos de la erosión.
Debido a la inexacta representación de este tema parece improbable determinar
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
348
que el volador de San Lorenzo haya fungido como el prototipo del de
Chalcatzingo.
En cuanto a sus elementos representacionales, los voladores presentan leves
discrepancias en sus indumentarias y en la disposición de sus piernas, la única
diferencia significativa que implica un cambio conceptual son los animales con los
que cada personaje está asociado. De tal manera, el monumento 107 se retrató un
felino, lo cual no resulta extraño ya que estos son la especie animal más
representada en el Hinterland de San Lorenzo en donde se les observa en
diversos acontecimientos transcendentales de la cosmovisión olmeca. Por otra
parte, a pesar de que en Chalcatzingo los felinos también son los animales
predominantes dentro de su corpus escultórico, en el monumento 12 se plasmaron
dos clases de aves. Debido a que los felinos y las aves están vinculados con
diferentes cualidades y conceptos parece ser que cada personaje descendente
posee distintas connotaciones, lo cual establece la heterogénea asimilación de un
primordial tema o concepto.
Así pues tomando en consideración sus características morfológicas,
composicionales y estilísticas podemos mencionar que aunque representan un
tema similar, cada monumento es independiente del otro.
Alberto Ortiz Brito
349
6. Conclusiones
6.1. Resultados generales
Por medio del análisis estilístico e iconográfico realizado en el capítulo anterior, se
ha logrado observar una serie de semejanzas y diferencias, que si bien a lo largo
de este trabajo recepcional ya se han presentado algunos argumentos al respecto,
en este apartado se tiene como propósito conjuntar los resultados obtenidos para
después interpretarlas de acuerdo a los postulados teóricos planteados en el
capítulo tres.
Al estudiar la selección y variabilidad de esculturas con temas similares como
parte de un proceso histórico o diacrónico, en este caso el de la tradición
escultórica olmeca, debemos entender a los resultados obtenidos no como
simples semejanzas y diferencias sino como cambios y permanencias producidos
por diversos factores convergentes que tienen que ver con la acción y práctica
activa de los individuos o grupos de individuos, con las cualidades de
conservación y progreso y con el núcleo duro de la cosmovisión.
Aunque resulta sumamente difícil de atribuir a San Lorenzo la invención de la
cosmovisión o ideología olmeca, por el momento indudablemente es en este
asentamiento donde fue materializada en piedra por primera vez utilizando un
sistema de representación. De esta forma, durante un lapso de tiempo tentativo
que va del 1200 al 900 a.C. en San Lorenzo se erigió una extensa cantidad de
esculturas que eran las primeras conceptualizaciones visuales y tangibles de
personajes, entes, conceptos y sucesos históricos-mitológicos transcendentales.
Al ser parte de un sistema de creencias transmitido y compartido no solo dentro de
un sitio, sino dentro de una y varias regiones de Mesoamérica, dichos personajes,
entes, conceptos y sucesos comenzaron a ser reproducidos en otros
asentamientos para lo cual tomaron como fundamento las esculturas de San
Lorenzo.
Lo anterior dio como resultado el desarrollo de la tradición escultórica olmeca
cuyo principal progenitor y regulador fue San Lorenzo ya que, teniendo en cuenta
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
350
lo dicho por De la Fuente,128 posiblemente fueron sus esculturas las que se
convirtieron en arquetipos y prototipos del sistema representacional olmeca. Así,
además de establecer cómo debían de ser concebidos los elementos de la
cosmovisión olmeca dentro del imaginario colectivo, éstas pudieron haber fijado
las normas morfológicas y estilísticas de la tradición escultórica olmeca.
Es así como varios asentamientos, principalmente de la Costa del Golfo,
utilizaron un mismo estilo escultórico y un mismo sistema de comunicación a
través del cual transmitieron diversos mensajes propios de una cosmovisión, la
olmeca. No obstante, los temas figurados en dos o más asentamientos no eran tan
distintos por lo que podemos encontrar esculturas análogas. Suponiendo que la
presencia de esculturas olmecas en diversos sitios indica: la acción y práctica de
un conjunto de individuos por declarar públicamente su identidad, entonces la
existencia de esculturas olmecas con temas similares no debe ser entendida
simplemente como la veneración, conmemoración y perpetuación de un específico
personaje, ente, concepto o suceso histórico-mitológico dentro de varios
asentamientos, sino como la relación o vínculo entre un conjunto de individuos que
son participes en el proceso de transmisión-recepción de elementos específicos
de una cosmovisión.
Estas conjeturas manifiestan implícitamente las cualidades de homogeneidad y
cohesión de un aparato ideológico, de las cuales tuvieron conocimiento las clases
dominantes olmecas. Es así como San Lorenzo desplegó, en espacios públicos,
una gran cantidad de esculturas de grandes formatos a través de las que
transmitieron, al grueso de la población, una amplia variedad de temas con
connotaciones distintas y propias de la ideología imperante. Muchas de ellas eran
estrictamente religiosas y eran utilizadas en determinadas ceremonias y rituales,
en tanto que otras contenían un discurso político que conjugaba las estructuras de
significados del ámbito espiritual con las estructuras sociales del ámbito terrenal,
lo cual les permitió a las clases dominantes justificar su facultad y legitimar su
derecho al cargo de gobernante.
128
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 129.
Alberto Ortiz Brito
351
Es en este punto donde surge una interrogante correspondiente a uno de los
objetivos generales de este trabajo que tiene como finalidad analizar y explicar:
¿Cuáles son los temas escultóricos que cada sitio retomó de San Lorenzo? Así
pues, de las 17 clases representacionales o temas escultóricos aquí examinados,
12 parecen haber sido retomados de San Lorenzo de los cuales:
Dos pertenecen al complejo icónico de las representaciones humanas
(Cabezas colosales y Personajes de rodillas sosteniendo un bulto).
Tres al complejo antropomorfo compuesto (Contorsionistas, Personajes
antropomorfos compuestos sosteniendo un bulto y Personajes
antropomorfos compuestos con manoplas).
Dos a las representaciones de animales (Felinos recostados y Felinos
sedentes).
Uno al complejo zoomorfo compuesto (Personajes animal-humano con
cuerda u ofidio).
Y cuatro a las escenas compuestas (Tronos, Enfrentamientos humanos con
animales compuestos, Personajes sedentes con infantes y Personajes
descendentes o voladores).
Estas 12 clases representacionales fueron esculpidas en 20 asentamientos
diferentes, sin embargo, no todas están presentes en los mismos lugares. De tal
manera, los asentamientos que solo cuentan con una sola clase representacional
son:
Tenochtitlan, dentro del hinterland de San Lorenzo.
Tres Zapotes y Cerro El Vigía, en el lado oeste de Los Tuxtlas.
Piedra Labrada y Los Laureles, en el lado este de Los Tuxtlas.
La Isla y Laguna de los Cerros, en la parte sureste de Los Tuxtlas.
El Marquesillo, en la cuenca media del río San Juan.
Ixhuatlán, Las Choapas y Los Soldados en las tierras bajas cercanas al río
Tonalá.
Balancán, Belén y Emiliano Zapata, en El Medio Usumacinta.
San Isidro, en la cuenca media del río Grijalva.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
352
Y San Antonio Suchitepéquez, al sur de Guatemala.
Asimismo, existen otros asentamientos que cuentan con dos clases
representacionales similares a las de San Lorenzo y son: Loma del Zapote y
Estero Rabón, en el Hinterland de San Lorenzo; y Chalcatzingo, en el Altiplano de
México. Caso singular es La Venta ya que posee seis temas escultóricos similares
a los de San Lorenzo, lo cual manifiesta un fuerte vínculo entre los centros
regionales olmecas más importantes de la Costa del Golfo.
Cabe señalar que además de contar con el mayor número de esculturas
análogas a las de San Lorenzo, La Venta, al ser el nuevo centro rector olmeca,
erigió nuevas clases representacionales que fueron reproducidas en otros
asentamientos. De tal manera, las clases representacionales creadas en La Venta
que fueron emuladas por otros asentamientos son:
El personaje sedente con pectoral y cinturón de bandas cruzadas, presente
en Chalcatzingo.
El personaje con tocado y orejeras antropomorfas compuestas, presente en
la cima del volcán San Martín Pajapan.
Y las estelas celtiformes, presentes en Tres Zapotes y Tzutzuculi.
Alberto Ortiz Brito
353
Temas escultóricos posiblemente retomados de San Lorenzo
Re
pre
sen
taci
on
es
Hu
man
as
Cab
ezas
co
losa
les
Per
son
ajes
de
rod
illas
so
sten
ien
do
un
bu
lto
Re
pre
sen
taci
on
es
antr
op
om
orf
as c
om
pu
esta
s
Co
nto
rsio
nis
tas
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
con
man
op
las
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
sost
enie
nd
o u
n
bu
lto
Re
pre
sen
taci
on
es
de
anim
als
Felin
os
reco
stad
os
Felin
os
sed
ente
s
Re
pre
sen
taci
on
es
zoo
mo
rfas
co
mp
ues
tas
Per
son
aje
anim
al-h
um
ano
co
n c
uer
da
u o
fid
io
Esce
nas
co
mp
ue
stas
Tro
no
s
Per
son
ajes
se
den
tes
con
infa
nte
s
Enfr
enta
mie
nto
s h
um
ano
s co
n a
nim
ales
co
mp
ues
tos
Per
son
ajes
des
cen
den
tes
o v
ola
do
res
Tota
l
San Lorenzo
10 2
1 2 1
3 1
1
3 1 1 1 27
Tenochtitlán 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Loma del Zapote 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Estero Rabón 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Tres Zapotes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Laguna de los Cerros 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
El Marquesillo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
La Isla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Piedra Labrada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Los Laureles 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ixhuatlán 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Los Soldados 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Las Choapas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Venta 4 1 0 0 1 0 0 1 6 0 1 0 14
San Isidro 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Balancán 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Emiliano Zapata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Belén 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Suchitepéquez 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chalcatzingo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Cerro El Vigía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total
17 3
6 5 2
4 5
3
16 2 2 2 67
Tabla 2.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
354
Esculturas olmecas con temas similares ausentes en San Lorenzo
Tem
asTe
mas
esc
ult
óri
cos
po
sib
lem
en
te r
eto
mad
os
de
La V
enta
Tem
as e
scu
ltó
rico
s p
osi
ble
me
nte
ret
om
ado
s d
e La
Ven
ta
Per
son
aje
sed
ente
co
n p
ecto
ral y
cin
turó
n d
e b
and
as c
ruza
das
Per
son
aje
con
to
cad
o y
ore
jera
s an
tro
po
mo
rfas
co
mp
ues
tas
Este
las
celt
ifo
rmes
Tem
as e
scu
ltó
rico
s au
sen
tes
en
San
Lo
ren
zo y
en
La
Ven
ta
Blo
qu
es c
on
ban
das
cru
zad
as
Per
son
ajes
co
mp
ues
tos
con
pec
tora
l y c
intu
rón
de
ban
das
cru
zad
as
Tota
l
Loma del Zapote
0 0 0
1 0 1
Tres Zapotes
0 0 1
0 0 1
Laguna de los Cerros
0 0 0
1 0 1
Los Soldados
0 0 0
0 1 1
La Venta
1 1 4
0 0 6
Tzutzuculi
0 0 1
0 0 1
Chalcatzingo
1 0 0
0 0 1
Volcán San Martín
0 1 0
0 0 1
P. desconociada
0 0 0
0 1 1
Total
2 2 6
2 2 14
Tabla 3.
Alberto Ortiz Brito
355
Por otra parte, también existen dos temas escultóricos erigidos en
asentamientos secundarios y ausentes en los centros regionales olmecas más
importantes de la Costa del Golfo, es decir, San Lorenzo y La Venta. El primero de
ellos es el de los bloques con bandas cruzadas presente en Laguna de los Cerros
y Loma del Zapote, en tanto que el segundo es el de los personajes compuestos
sedentes con pectorales y cinturones de bandas cruzadas de los cuales un
ejemplar es de procedencia desconocida y otro fue hallado en Los Soldados.
Como podemos observar, existe una gran diversidad de esculturas con temas
similares, que difieren tanto por la cantidad de sus ejemplares como por el número
de asentamientos en los que están presentes. Estas circunstancias exhiben la
variación en la selección de temas a reproducir en cada asentamiento, la cual
estuvo influenciada por los diferentes intereses y necesidades de cada grupo
social así como por los factores convergentes a nivel espacial y temporal.
Tomando en cuenta lo antes mencionado, tenemos que la clase
representacional más abundante por el momento son las cabezas colosales
(rebasan solo por un ejemplar a los tronos), de las cuales diez fueron esculpidas
en San Lorenzo, sin embargo, estas poseen una distribución espacial reducida.
Dicha circunstancia parece indicar que pese al mayúsculo interés de San Lorenzo
hacia las cabezas colosales, estas tuvieron un grado de conciencia y volición
minúsculo para varios de los demás asentamientos que tallaron esculturas
olmecas. Así, estos monumentales bloques solo están presentes en San Lorenzo,
La Venta y Tres Zapotes, es por ello que las cabezas colosales, cuyo posible
carácter o significado es el de la veneración de sus jerarcas ancestrales y divinos,
parecen ser un tema escultórico exclusivo de los asentamientos olmecas más
importantes del Formativo Temprano, Medio y Tardío de la Costa del Golfo.
Son los tronos la clase representacional que posee la distribución espacial más
amplia cuyos ejemplares, a diferencia de las cabezas colosales, están presentes
tanto en asentamientos primarios como en secundarios y, uno de ellos se
encuentra fuera de la Costa del Golfo en el Altiplano de México. El hecho de que
los tronos hayan tenido una gran demanda tiene que ver con su carácter y función
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
356
ya que, por medio de la vinculación con el ancestro divino y con la cueva de
origen, los linajes de cada asentamiento justificaron su facultad y legitimaron su
derecho al cargo de gobernante. De tal manera, la erección de estos tipos de
tronos representa la adscripción de las clases dominantes al sistema no solo
religioso sino también político imperante de la época, con lo cual adquirían una
identidad compuesta por estas dos connotaciones.
Así pues, el tema escultórico de San Lorenzo mayormente emulado por otros
asentamientos, es decir, los tronos, corresponde a aquellos tipos de esculturas
que contienen un discurso político conjugado con elementos ideológicos
sumamente indispensables para la prolongación del mandato de las elites. No
obstante, no todos los temas reproducidos en más de un asentamiento poseen
connotaciones estrictamente políticas. Es por ello que a pesar de que algunos de
sus ejemplares están ataviados con elementos propios de los jerarcas (como el
tocado del dios bufón maya del monumento de San Antonio Suchitepéquez), de
manera general los contorsionistas simbolizan una cualidad fantástica ejecutada
por un ser sobrenatural, lo cual a mi parecer acentúa su carácter religioso sobre el
político.
Debido a que los contorsionistas son la clase representacional con la segunda
distribución espacial más amplia, parece ser que las esculturas con connotaciones
religiosas también tuvieron una gran demanda. Sin embargo, en contraste con los
tronos y las cabezas colosales, los contorsionistas constituyen un corpus reducido
y los asentamientos en los que están presentes (con excepción de San Lorenzo)
poseen un rango o jerarquía inferior. Asimismo, de sus seis ejemplares solamente
dos se encuentran dentro de la Costa del Golfo, en tanto que los demás proceden
de regiones meridionales de Mesoamérica. Dicha circunstancia parece indicar
que, dentro de la Costa del Golfo los contorsionistas fueron un tema relativamente
fútil en comparación con otras clases representacionales y que al exterior de ella
adquirió una importancia sustancial.
Con respecto a la variación en la selección de temas a reproducir en cada
asentamiento, los tronos y los contorsionistas establecen a grandes rasgos, la
Alberto Ortiz Brito
357
elección y preferencia de diferentes elementos de una cosmovisión o ideología a
partir de los cuales varios grupos sociales trazaron sus identidades, que al ser
plasmados en piedras, declararon públicamente la vinculación y pertenencia a dos
tipos de sistemas: uno de carácter religioso y otro de carácter político. Si bien en
muchas ocasiones estos dos sistemas están estrechamente relacionados, por lo
general hay uno que predomina en el discurso de una escultura. De tal manera,
las clases representacionales con temas similares en las que al parecer
predomina el discurso religioso son:
Personajes de rodillas sosteniendo un bulto.
Contorsionistas.
Personajes antropomorfos compuestos con manoplas.
Personajes antropomorfos compuestos sosteniendo un bulto.
Estelas celtiformes.
Personajes animales-humanos con cuerda u ofidio.
Enfrentamientos humanos con animales compuestos.
Y personajes descendentes o voladores.
Estos tipos de esculturas en los que predomina el discurso religioso están
distribuidos en 14 asentamientos de los cuales Tres Zapotes, Piedra Labrada, Los
Laureles, La Isla, Los Soldados, La Choapas, Tzutzuculi, Balancán, Belén,
Emiliano Zapata, Suchitepéquez y Chalcatzingo solo tienen una de estas. En
cuanto a los dos sitios restantes, La Venta posee esculturas pertenecientes a
cinco de estos tipos mencionados mientras que San Lorenzo cuenta con siete de
ellas.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
358
Tem
as e
scu
ltó
rico
s e
n lo
s q
ue
pre
do
min
a e
l dis
curs
o p
olít
ico
Cab
ezas
co
losa
les
Per
son
aje
sed
ente
co
n p
ecto
ral y
cin
turó
n d
e b
and
as c
ruza
das
Per
son
aje
con
to
cad
o y
ore
jera
s an
tro
po
mo
rfas
co
mp
ues
tas
Blo
qu
es c
on
ban
das
cru
zad
as
Per
son
ajes
co
mp
ues
tos
con
pec
tora
l y c
intu
rón
de
ban
das
cru
zad
as
Felin
os
reco
stad
os
Felin
os
sed
ente
s
Tro
no
s
Per
son
aje
sed
ente
co
n in
fan
te
Tem
as e
scu
ltó
rico
s e
n lo
s q
ue
pre
do
min
a e
l dis
curs
o r
eli
gio
so
Per
son
aje
de
rod
illas
so
sten
ien
do
un
bu
lto
Co
nto
rsio
nis
tas
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
con
man
op
las
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
sost
enie
nd
o u
n b
ult
o
Este
las
celt
ifo
rmes
Per
son
aje
anim
al-h
um
ano
co
n c
uer
da
u o
fid
io
Enfr
enta
mie
nto
hu
man
o c
on
an
imal
co
mp
ues
to
Per
son
ajes
des
cen
den
tes
o v
ola
do
res
Tota
l
San Lorenzo
10 0 0 0 0 3 1 3 1
2 1 2 1 0 1 1 1 27
Tenochtitlán
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Loma del Zapote
0 0 0 1 0 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4
Estero Rabón
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tres Zapotes
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 3
Laguna de los Cerros
0 0 0 1 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4
Alberto Ortiz Brito
359
El Marquesillo
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Isla
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1
Piedra Labrada
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1
Los Laureles
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ixhuatlán
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Los Soldados
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 2
Las Choapas
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
La Venta
4 1 1 0 0 0 0 6 0
1 0 0 1 4 1 1 0 20
San Isidro
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tzutzuculi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Balancán
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Emiliano Zapata
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Belén
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Suchitepéquez
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chalcatzingo
0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 3
Cerro El Vigía
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Volcán San Martín
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
P. desconociada
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total
17 2 2 2 2 4 5 16 2
3 6 5 2 6 3 2 2 81 Tabla 4.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
360
Por otra parte, las clases representacionales en las que al parecer predomina
el discurso político son:
Cabezas colosales.
Personajes sedentes con pectorales y cinturones de bandas cruzadas.
Bloques con bandas cruzadas.
Personajes con tocados y orejeras antropomorfas compuestas.
Personajes antropomorfos compuestos con pectorales y cinturones de
bandas cruzadas.
Felinos recostados.
Felinos sedentes.
Tronos.
Y personajes sedentes con infante.
De igual forma estos tipos de temas escultóricos están distribuidos en 14
asentamientos de los cuales Tres Zapotes, San Martín Pajapan, Cerro El Vigía,
Los Soldados, Tenochtitlan, San Isidro, Ixhuatlán, El Marquesillo así como uno de
procedencia desconocida solo cuentan con una de estas. Con respecto a los sitios
restantes, Estero Rabón, Laguna de los Cerros y Chalcatzingo poseen dos, Loma
del Zapote tres, La Venta cuatro y San Lorenzo cinco de los tipos de esculturas en
los que predomina el discurso político.
Como podemos observar, existen múltiples esculturas con temas similares que
parecen indicar las múltiples identidades trazadas y los múltiples vínculos
establecidos entre distintos grupos sociales, no obstante, no todos poseen la
misma cantidad de vínculos o relaciones. Es por ello que la presencia en un
mismo asentamiento de varias esculturas con más de un tipo de tema,
posiblemente manifiesta el grado de participación y arraigo al sistema político-
religioso olmeca, el cual fue el protagónico y predominante en varias regiones de
Mesoamérica durante el Formativo. Así, los únicos asentamientos que presentan
esculturas (del corpus analizado) tanto de carácter religioso como de carácter
político son:
Alberto Ortiz Brito
361
Tres Zapotes y Los Soldados; ambos poseen un tipo de tema religioso y
uno político.
Chalcatzingo 3; posee un tema religioso y dos políticos.
La Venta; posee cinco temas religiosos y cuatro políticos.
San Lorenzo; posee siete temas religiosos y cinco políticos.
De estos sitios mencionados, evidentemente San Lorenzo y La Venta son
quienes presentan un sobresaliente arraigo al sistema político-religioso olmeca, lo
cual señala el transcendental papel de centro rector que ambos desempeñaron
dentro de dicho sistema. Por otra parte, San Lorenzo y La Venta son los
asentamientos que poseen el mayor número de esculturas con temas similares.
Este afán por representar en piedra los mismos temas es el mejor ejemplo de la
transmisión y recepción de la tradición escultórica olmeca, en el que al parecer La
Venta fue el principal sucesor del ancestral asentamiento de San Lorenzo.
Si bien el problemática de la variación en la selección de temas a reproducir
parece estar más claro, aún falta explicar por qué varios asentamientos utilizaron
distintos elementos de una misma cosmovisión para trazar sus identidades y
establecer determinados vínculos. De acuerdo con López Austin dicho fenómeno
se debe a que:
“Ni la cosmovisión ni su núcleo duro existen como entidades centralizadas. Su
existencia es dispersa, pulverizada, distribuida entre todos y presente en todas las
acciones. La cosmovisión y su núcleo duro están presentes en los múltiples
procesos de confrontación de los sistemas. Se encuentran sobre todo en las
conscientes o inconscientes aplicaciones de la analogía. Forman modos de ser y de
pensar, prejuicios en la percepción del mundo exterior, pautas de solución que se
aplican a los más disímbolos problemas; van en las tendencias, en los gustos, en
las preferencias.”129
Cabe señalar que las tendencias, gustos y preferencias que influyen en los
modos de ser y de pensar varían no solo en el espacio sino también en el tiempo.
Es por ello que muchos de los temas de la tradición escultórica olmeca fueron
129
Op. Cit. López Austin, 2001, pp. 63-64.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
362
emulados por varios asentamientos en diferentes épocas. Pese a la imposibilidad
de establecer fechamientos absolutos a artefactos de piedra, es posible otorgarles
una temporalidad relativa a través de sus características estilísticas, de sus
contextos específicos y de la cronología de los asentamientos en los que fueron
hallados.
Al asignar una temporalidad tentativa a las esculturas aquí analizadas, se ha
podido identificar que posiblemente varios de los temas de la tradición escultórica
olmeca tuvieron procesos de transmisión-recepción diferentes que se extienden o
limitan a los períodos Temprano, Medio y Tardío del Formativo mesoamericano.
Dicho lo anterior, considero pertinente mencionar específicamente los temas
escultóricos que posiblemente corresponden a cada período antes referido.
Así pues, los temas escultóricos que al parecer solamente fueron reproducidos
por asentamientos cuyas etapas olmecas corresponden al Formativo Temprano
son:
Felinos Recostados, presentes en San Lorenzo y Tenochtitlan.
Personaje sedente con infante; presentes en San Lorenzo y Estero Rabón.
Y el subtipo de tronos que se caracterizan por la representación de
personajes enanos con las manos levantadas sobre las que sujetan las
fauces esquematizadas de una figura zoomorfa, presentes en San Lorenzo,
en Loma del Zapote y en Estero Rabón.
Los temas escultóricos que al parecer fueron reproducidos en asentamientos
cuyas etapas olmecas corresponden al Formativo Temprano y Medio son:
Personajes de rodillas sosteniendo un bulto; presentes en San Lorenzo y La
Venta.
Personajes antropomorfo compuestos sosteniendo un bulto; presentes en
San Lorenzo y La Venta.
Felinos sedentes; presentes en San Lorenzo, Loma del Zapote, Ixhuatlán y
San Isidro.
Alberto Ortiz Brito
363
Personajes animales-humanos con cuerda u ofidio; presentes en San
Lorenzo, La Venta y Los Soldados.
Enfrentamiento humano con animal compuesto; presentes en San Lorenzo
y La Venta.
Personajes descendentes o voladores; presentes en San Lorenzo y
Chalcatzingo.
Bloques con bandas cruzadas; presentes en Loma del Zapote y Laguna de
los Cerros.
Los temas escultóricos que al parecer fueron reproducidos en asentamientos
cuyas etapas olmecas corresponden al Formativo Temprano, Medio y Tardío son:
Cabezas colosales; presentes en San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes.
Tronos; presentes en San Lorenzo, Loma del Zapote, Estero Rabón,
Laguna de los Cerros, La Venta, El Marquesillo y Chalcatzingo.
Contorsionistas; presentes en San Lorenzo, Las Chopas, Balancán, Belén,
Emiliano Zapata y San Antonio Suchitepéquez.
Y personajes antropomorfos compuestos con manoplas; presentes en San
Lorenzo, La Isla, Piedra Labrada y Los Laureles.
Por otra parte, existen temas escultóricos que posiblemente fueron creados y
reproducidos en asentamientos cuyas etapas olmecas corresponden al Formativo
Medio y son:
Personajes sedentes con pectorales y cinturones de bandas cruzadas;
presentes en La Venta y Chalcatzingo.
Personajes antropomorfos compuestos sedentes con pectorales y
cinturones de bandas cruzadas; uno presentes en Los Soldados y otro de
procedencia desconocida.
Y personajes con tocados y orejeras antropomorfas compuestas; presentes
en La Venta y en la cima del volcán San Martín Pajapan.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
364
Secuencia cronológica tentativa del proceso de transmisión-sucesión de los T. E. reproducidos en más de un asentamiento
T. E
. pre
sen
tes
en
sit
ios
del
Fo
rmat
ivo
Te
mp
ran
o
Felin
os
reco
stad
os
Per
son
aje
sed
ente
co
n in
fan
t
Tro
no
s co
n e
nan
os
suje
tan
do
fau
ces
esq
uem
atiz
adas
T. E
. pre
sen
tes
en
sit
ios
del
Fo
rmat
ivo
Te
mp
ran
o y
Me
dio
Per
son
aje
de
rod
illas
so
sten
ien
do
un
bu
lto
Blo
qu
es c
on
ban
das
cru
zad
as
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
sost
enie
nd
o u
n b
ult
o
Felin
os
sed
ente
s
Per
son
aje
anim
al-h
um
ano
co
n c
uer
da
u o
fid
io
Enfr
enta
mie
nto
hu
man
o c
on
an
imal
co
mp
ues
to
Per
son
ajes
des
cen
den
tes
o v
ola
do
res
T. E
. pre
sen
tes
en
sit
ios
del
Fo
rmat
ivo
Te
mp
ran
o, M
edio
y T
ard
ío
Cab
ezas
co
losa
les
Co
nto
rsio
nis
tas
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
con
man
op
las
Tro
no
s co
n n
ich
o y
per
son
aje
sed
ente
T. E
. cre
ado
s y
rep
rod
uci
do
s e
n s
itio
s d
el F
orm
ativ
o M
ed
io
Per
son
aje
sed
ente
co
n p
ecto
ral y
cin
turó
n d
e b
and
as c
ruza
das
Per
son
aje
con
to
cad
o y
ore
jera
s an
tro
po
mo
rfas
co
mp
ues
tas
Per
son
ajes
co
mp
ues
tos
con
pec
tora
l y c
intu
rón
de
ban
das
cru
zad
as
T. E
. pre
sen
tes
en
sit
ios
del
Fo
rmat
ivo
Med
io y
Tar
dío
Este
las
celt
ifo
rmes
Tota
l
San Lorenzo
3 1 1
2 0 1 1 1 1 1
10 1 2 2
0 0 0
0 27
Tenochtitlán
1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 1
Loma del Zapote
0 0 1
0 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 4
Estero Rabón
0 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 2
Tres Zapotes
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0
1 3
Laguna de los Cerros
0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 3
0 0 0
0 4
Alberto Ortiz Brito
365
El Marquesillo
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0
0 1
La Isla
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0
0 1
Piedra Labrada
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0
0 1
Los Laureles
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0
0 1
Ixhuatlán
0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 1
Los Soldados
0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 1
0 2
Las Choapas
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0
0 1
La Venta
0 0 0
1 0 1 0 1 1 0
4 0 0 6
1 1 0
4 20
San Isidro
0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 1
Tzutzuculi
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1 1
Balancán
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0
0 1
Emiliano Zapata
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0
0 1
Belén
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0
0 1
Suchitepéquez
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0
0 1
Chalcatzingo
0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1
1 0 0
0 3
Cerro El Vigía
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0
0 1
Volcán San Martín
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0
0 1
P. desconocida
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1
0 1
Total
4 2 3
3 2 2 5 3 2 2
17 6 5 13
2 2 2
6 81 Tabla 5.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
366
Asimismo las estelas celtiformes son un tema escultórico creado en La Venta
durante el Formativo Medio y reproducido por Tres Zapotes en el Formativo
Tardío.
A pesar de que el marco cronológico establecido es susceptible a errores, este
concuerda con las hipótesis y resultados de varios autores como De la Fuente130 y
Pohorilenko. 131 Estos autores coinciden en que el Formativo Temprano representa
un momento de cabal integración, en el que se creó la mayoría de los temas
escultóricos que se observan en asentamientos de épocas posteriores. De igual
forma, ambos declaran que durante el Formativo Medio nuevas normas estilísticas
y complejos icónicos fueron introducidos al sistema representacional olmeca y que
este culminó en el Formativo Tardío.
Consecuentemente, nuestros resultados obtenidos señalan una gran cantidad
de temas escultóricos correspondientes al Formativo Temprano cuya transmisión
se prolongó en gran media hasta el Formativo Medio, período en el cual
aparecieron nuevos temas. Finalmente, en el Formativo Tardío la presencia de
esculturas análogas a las de épocas anteriores se redujo considerablemente.
Además, como parte de la reducción de temas escultóricos, el número de
esculturas que representaban un mismo tema también disminuyó. Es así como las
cabezas colosales, los tronos y las estelas celtiformes del Formativo Tardío
constituyen la menor cantidad del corpus de cada clase representacional.
A pesar de que este último período de tiempo representa el estadio final de la
tradición escultórica olmeca, varios de sus temas caducos parecen haber sido
reincorporados como elementos activos en varios asentamientos del Clásico. De
este modo, en concordancia con lo dicho por Bove132 y Coe133 acerca de la
reutilización de esculturas olmecas en épocas posteriores, los contextos de la
cabeza colosal de Cobata, el monumento 1 de San Martín Pajapan y el trono de El
Marquesillo indican una posible veneración de estas en tiempos Clásicos. Lo
130
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 129 y 255. 131
Cfr. Op. Cit. Pohorilenko, 1990a. Ver capítulo V. 132
Cfr. Op. Cit. Bove, 1978. 133
Cfr. Op. Cit. Coe, 1966.
Alberto Ortiz Brito
367
anterior puede ser interpretado como: el restablecimiento no coincidente con el
continuum de la historia de determinados temas de la tradición escultórica olmeca.
Como parte del restablecimiento no coincidente con el continuum de la historia,
es muy probable que los significados de dichas esculturas olmecas hayan
cambiado sustancialmente ya que, tal y como Hodder argumenta, “los objetos y
estilos procedentes de otros grupos adquieren sentido en su nuevo contexto, pero
este nuevo contexto quizá se base, y lleve consigo, el significado antiguo.”134 Este
significado antiguo hace referencia a lo que López Austin denomina como el
núcleo duro de la cosmovisión, que en el caso de la tradición escultórica olmeca
no experimentó cambios solamente en el período Clásico, sino también durante el
proceso de transmisión-recepción del Formativo sufrió modificaciones de diversos
tipos que afectaron tanto a los componentes intrínsecos sumamente resistentes al
cambio como a los componentes extrínsecos demasiado mutables.
Teniendo en cuenta la hipótesis de Cyphers en la que argumenta que la
materia prima con que fueron labradas las esculturas – el basalto – pudo haber
adquirido un valor simbólico notable, es muy probable que los yacimientos
explotados también hayan sido un elemento trascendental y significativo. Es por
tales motivos que unos de los primeros cambios extrínsecos ocurridos dentro de la
tradición escultórica olmeca es la utilización de diferentes materias primas y la
explotación de diferentes yacimientos.
De tal manera, el predilecto basalto extraído del cerro Cintepec por San
Lorenzo durante el Formativo Temprano, fue sustituido en varias ocasiones en la
etapa del Formativo Medio de La Venta por otros yacimientos como son Roca
Partida y Chinameca, en Veracruz y El Chichonal, en Chiapas, en tanto que
durante el Formativo Tardío Tres Zapotes explotó el cercano yacimiento del cerro
El Vigía. Igualmente, con respecto al Contorsionista de San Lorenzo el recurrente
basalto fue reemplazado por esquito y en el caso del monumento 56 del mismo
sitio, este fue labrado a partir de una piedra verde de mayor dureza que la
134
Op. Cit. Hodder, 1994, pp. 112.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
368
serpentina;135 por otro lado las estelas celtiformes de La Venta fueron elaboradas
con Gneis. Dichas circunstancias pueden ser entendidas como el abandono y
sustitución de elementos constantes de la tradición escultórica olmeca, que en el
caso particular del cambio de yacimientos pudo ser resultado de la configuración y
reconfiguración de las diferentes redes comerciales y políticas existen a lo largo
del proceso histórico del Formativo.
Otro cambio extrínseco es la reducción de las dimensiones que caracteriza el
devenir de la mayoría de las esculturas con temas similares, en el que
generalmente los ejemplares de los centros primarios, es decir, San Lorenzo y La
Venta son más grandes que los de los sitios secundarios, además, entre los temas
que comparten estos dos asentamientos comúnmente las esculturas de San
Lorenzo sobrepasan los tamaños de las de La Venta. Este fenómeno parece
indicar que, las dimensiones de las esculturas dependían de la cantidad de
recursos (potencial económico) que cada asentamiento podía proporcionar para el
patrocinio de la adquisición de la materia prima. En concordancia con lo antes
señalado Cyphers declara, en el caso específico de los tronos, que la variación de
los tamaños puede tener una relación directa con el poderío e importancia de cada
jerarca.136 No obstante, con respecto a las esculturas análogas entre San Lorenzo
y La Venta cuyos poderíos políticos y económicos son semejantes, el fenómeno
en cuestión podría indicar la disminución de la importancia de los temas
plasmados y un menor grado de conciencia y volición por otorgarles algunas de
las cualidades básicas de la tradición escultórica olmeca como son la
monumentalidad y pesantez.
135
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2007, pp. 306. 136
Cfr. Op. Cit. Cyphers, 2008, pp. 317.
Alberto Ortiz Brito
369
Dimensiones de las representaciones humanas
Cab
ezas
co
losa
les
Per
son
aje
sed
ente
co
n p
ecto
ral y
cin
turó
n d
e b
and
as c
ruza
das
Per
son
aje
de
rod
illas
so
sten
ien
do
un
bu
lto
Per
son
aje
con
to
cad
o y
ore
jera
s an
tro
po
mo
rfas
co
mp
ues
tas
Blo
qu
es c
on
ban
das
cru
zad
as
San Lorenzo
2.85m X 2.11m/1.65m 1.36m
15cm X 8cm/14cm X 7cm
Loma del Zapote
57cm X 30cm
Tres Zapotes
1.47m X 5.49m/1.45m X 4.90m
Laguna de los Cerros
73cm X 38cm
La Venta
2. 41m X 6. 40m/1.71m 3.94m
1.13m X 96cm
1.42m X 1m
61cm X 43cm
Chalcatzingo
¿?
Cerro El Vigía 3.40m X 3m
Volcán San Martín
76cm Tabla 6.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
370
Dimensiones de las representaciones antropomorfas compuestas
Co
nto
rsio
nis
tas
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s co
mp
ues
tos
con
man
op
las
Per
son
ajes
co
mp
ues
tos
con
pec
tora
l y c
intu
rón
de
ban
das
cru
zad
as
Per
son
ajes
an
tro
po
mo
rfo
s
com
pu
esto
s so
sten
ien
do
un
b
ult
o
Este
las
celt
ifo
rmes
San Lorenzo 1.95m X 35cm
1.16m X 74cm
17cm X 8.5cm
Tres Zapotes
1. 60m X 1m
La Isla
75cm X 69cm
Piedra Labrada
1.33m X 61cm
Los Laureles
1. 50 m.?
Los Soldados
1.14m X 64cm
Las Choapas 60 cm.
La Venta
83cm X 56cm
4.97m X 1.83m/2m X 1m
Tzutzuculi
1.46m X 1m
Balancán 70 cm. Emiliano Zapata 94 cm. Belén 1.35 m. Suchitepéquez 81 cm.
P. desconociada
64cm X 62cm
Tabla 7.
Alberto Ortiz Brito
371
Dimensiones de las representaciones zoomorfas
Re
pre
sen
taci
on
es
de
anim
ales
Felin
os
reco
stad
os
Felin
os
sed
ente
s
Re
pre
sen
taci
on
es
zoo
mo
rfa
com
pu
esta
Per
son
aje
anim
al-h
um
ano
co
n c
uer
da
u o
fid
io
San Lorenzo
1.55m X 49cm/72cm X 62cm
1.04m X 38cm
60cm X 61cm
Tenochtitlán 69cm X 41cm
Loma del Zapote
1.64m X 1.1m/1.2m X 73cm
Ixhuatlán
60cm X 45cm
Los Soldados
1.35m X 1.20
La Venta
¿?
San Isidro
82cm Tabla 8.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
372
Dimensiones de las escenas compuestas
Tro
no
s
Per
son
aje
sed
ente
co
n in
fan
te
Enfr
enta
mie
nto
hu
man
o c
on
an
imal
co
mp
ues
to
Per
son
ajes
des
cen
den
tes
o v
ola
do
res
San Lorenzo
1.83m X 3.48m/60cm X 1.29m
52cm X 69cm
5.35m X 60cm
95cm X 60cm
Loma del Zapote 1.29m X 94cm
Estero Rabón 1.3m X 75cm
53cm X 64cm
Laguna de los Cerros
1m X 1.50m/64cm X 71cm
El Marquesillo 2.55m X 1.25m
La Venta
1. 94m X 3.18m/1.25m X 1.18m
2.56m X 75cm
Chalcatzingo 1m X 2m?
¿?
Tabla 9.
Alberto Ortiz Brito
373
A pesar de la predominancia del tamaño de las esculturas de San Lorenzo,
hubo clases representacionales en las que el ejemplar más grande procede de un
asentamiento secundario. Ejemplo de ello son: la cabeza colosal de Cobata, el
personaje humano-animal con cuerda u ofidio de Los Soldados, un felino sedente
de Loma del Zapote y el personaje antropomorfo compuesto con manoplas de Los
Laureles. Esta circunstancia supone pensar que determinados asentamientos
secundarios tuvieron la capacidad e interés de obtener bloques de piedras con los
que erigieron esculturas más grandes que las de San Lorenzo.
En contraste con el patrón recurrente y generalizado, estas esculturas
manifiestan cierto aumento de los tamaños de los temas escultóricos a los que
pertenecen, sin embargo, los casos más relevantes acerca de este fenómeno son
los personajes de rodillas sosteniendo un bulto y los personajes antropomorfos
compuestos de rodillas sosteniendo un bulto. En San Lorenzo ambos temas
constituyen esculturas portátiles de basalto que no rebasan los 20 cm. de altura,
en tanto que en La Venta constituyen esculturas de mediano formato de 1.42 m. y
83 cm. de altura, respectivamente. Así pues, el devenir del proceso de
transmisión-recepción de estos temas se caracteriza por el aumento de su
importancia ya que, de ser representados en pequeños formatos se tuvo la
conciencia y volición por otorgarles relativamente las cualidades básicas de
monumentalidad y pesantez en épocas posteriores.
A pesar de que se desconoce la ubicación exacta de gran parte de las
esculturas analizadas, algunas cuentan con los datos necesarios para poder
examinar los cambios y permanencias en la colocación de las esculturas
análogas. De esta manera se ha podido observar que usualmente la mayoría de
las cabezas colosales están colocadas en la periferia del área cívica-religiosa de
los asentamientos, sin embargo, la diferencia radica en la alineación que
presentan: el eje norte-sur a partir de cual estaban dispuestas en San Lorenzo fue
sustituido en La Venta por un eje oeste-este, en tanto que en Tres Zapotes no
poseen un alineación coherente.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
374
Cabe señalar que el eje oeste-este fue un elemento trascendental para la
distribución de varias de las esculturas más importantes de La Venta. Al igual que
las cabezas colosales, en diferentes partes de dicho sitio fueron alineados en un
eje oeste-este los dos grupos de estelas celtiformes y los dos pares de altares. De
este modo, dicho patrón recurrente manifiesta una innovación propia de La Venta
en el arreglo y acomodo escultórico que contrasta con la alineación norte-sur que
presentan las estructuras arquitectónicas del asentamiento.
Consecuentemente, también hubo esculturas con temas similares que poseían
contextos diferentes. Es por ello que pese a las alineaciones de las cabezas
colosales y tronos de San Lorenzo y La Venta, alguna de estas no formaban parte
del arreglo recurrente. Es así como en el primer sitio mencionado los monumentos
61 y 14 (cabeza colosal y trono con la representación nicho-personaje sedente-
cuerda) estaban colocados junto con otras clases representacionales en el
complejo escultórico E, mientras que en La Venta la cabeza colosal 1 estaba
colocada en la principal plaza del sitio en compañía de la estela 2 y el trono 6 era
el único que no fue colocado en las inmediaciones de la plaza B; igualmente cada
par de tronos estaban asociados a diferentes estructuras. Por otro lado, aunque la
estructura C-1 de La Venta pudo simbolizar un volcán o cerro, el monumento 44
no fue colocado en la cima de este como ocurrió con su facsímil en el volcán San
Martín Pajapan, sin embargo, cabe mencionar que posiblemente el lugar en donde
fue encontrado la cabeza del monumento 44 no corresponde a su ubicación
original o primaria.
Esta variación contextual posiblemente se deba a que las esculturas con temas
similares fueron colocadas, en diferentes espacios religiosos/políticos y
públicos/privados, de acuerdo con intereses y necesidades específicas así como
con circunstancias particulares acaecidas en cada sitio. Así pues, es muy probable
que en cada espacio o contexto el significado simbólico y sistémico de un mismo
tema escultórico haya sido diferente ya que, según Hodder, un artefacto posee
Alberto Ortiz Brito
375
diversas connotaciones y funciones a través del tiempo y del espacio, que él
denomina como significados históricos.137
No obstante, existen esculturas análogas que poseen ciertas semejanzas en
sus contextos. De tal forma, tanto el monumento 14 de San Lorenzo como el trono
de Chalcatzingo parecen haber sido colocados en patios hundidos. Asimismo, al
igual que el primer monumento mencionado, el trono de El Marquesillo pudo estar
colocado en un espacio en el que se vinculó la captación de agua con las clases
dominantes y posteriormente fue enterrado y ofrendado como parte de un ritual de
dedicación y terminación. Probablemente, estas similitudes contextuales indican
que además del sistema representacional olmeca, el proceso de transmisión-
recepción incluyó una serie de normas culturales que influyeron en la
configuración determinados espacios así como en la práctica de ciertos rituales.
Con respecto a los rituales de terminación, la decapitación, mutilación y
supresión de los rasgos faciales e insignias sobrevino en doce de los 17 temas
escultóricos analizados. Igualmente, el monumento 37 de San Lorenzo y las
cabezas colosales 2 y 7 del mismo lugar evidencian la actividad de reciclaje y
reutilización. Así, estos recurrentes factores pueden ser entendidos como la
caducidad y sustitución de determinados temas religiosos y políticos dentro de un
asentamiento. En concordancia con los argumentos de Cyphers acerca del control
ejercido por la elite de San Lorenzo hacia el taller donde eran recicladas y
reutilizadas las esculturas,138 parece ser que los nuevos contenidos o conceptos a
reproducir eran seleccionados por la misma clase dominante puesto que, aunque
la tradición es un elemento compartido por una gran cantidad de individuos “es el
líder quien la sanciona, la impone o la permite”.139
Cabe señalar que la decapitación, mutilación y supresión de rasgos faciales e
insignias no son fenómenos universales sino fenómenos parciales intrínsecos del
proceso de transmisión y sucesión de la tradición escultórica olmeca. Es por tales
137
Cfr. Op. Cit. Hodder, 1994, pp. 43. 138
Cfr. Op. Cit. Cyphers, Ann, 1993, pp. 165-168. 139
Op. Cit. Herrejón Peredo, 1994, pp. 144.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
376
motivos que podemos observar una escultura decapitada con un tema similar a
otra integra o completa. Quizás esta circunstancia refleja que mientras que en un
asentamiento estos temas habían caducado, en otros asentamientos continuaron
vigentes hasta los últimos periodos de ocupación. Los temas escultóricos que
experimentaron dicho fenómeno son:
Las cabezas colosales.
Los personajes con tocados y orejeras antropomorfas compuestos.
Los personajes sedentes con pectorales y cinturones de bandas cruzadas.
Los personajes antropomorfos compuestos con pectorales y cinturones de
bandas cruzadas.
Los felinos recostados.
Los felinos sedentes.
Los personajes humanos-animales con cuerda u ofidio.
Y los personajes antropomorfos compuestos con manoplas.
Sin embargo, también existen algunas clases representacionales como son los
bloques con bandas cruzadas y los personajes sedentes con infantes en las que
todos sus ejemplares están decapitados, en tanto que los enfrentamientos
humanos con animales compuestos, los personajes descendentes o voladores, los
personajes de rodillas sosteniendo un bulto y los personajes antropomorfos
compuestos sosteniendo un bulto fueron conservados íntegros en todos los
asentamientos. Lo anterior señala una diversidad en el devenir de los temas de la
tradición escultórica olmeca.
Es en la forma general de las clases representacionales donde emergen otros
cambios extrínsecos del proceso histórico de la tradición escultórica olmeca, que
pueden ser interpretados como la modificación de ciertas normas estilísticas
transmitidas. El cambio más claro y generalizado es el paso paulatino, entre San
Lorenzo y La Venta, de las formas de prismas rectangulares por las
cuadrangulares o cubicas de las cabezas colosales y tronos. Este diseño cubico
también fue empleado en los tronos de Laguna de los Cerros y en las cabezas
colosales de Tres Zapotes y en la de Cobata. Por otra parte el trono de El
Alberto Ortiz Brito
377
Marquesillo fue confeccionado como un trapecio invertido y en vez del recurrente
resalte rectangular que servía de asiento fueron labradas dos gruesas bandas
paralelas; estos cambios señalan acciones individuales o propias de dicho
asentamiento. Un ejemplo de otra acción presente en un solo sitio es la
incorporación de un reborde en las bases de los tronos 3, 5 y 6 de La Venta. Este
nuevo aditamento, ajeno a los tronos de San Lorenzo, advierte la innovación de
las normas estilísticas.
Forma general de las cabezas colosales
San Lorenzo La Venta Tres Zapotes Cerro El Vigía
Monumento 1 Rectangular Cabeza 1 Cubica
Cabeza de Hueyapan Cubica
Cabeza de Cobata Cubica
Monumento 2 Rectangular Cabeza 2 Rectangular
Cabeza de Nestepe Cubica
Monumento 3 Rectangular Cabeza 3 Cubica
Monumento 4 Rectangular Cabeza 4 Cubica
Monumento 5 Rectangular Monumento
17 Rectangular Monumento
53 Rectangular Monumento
61 Hemisférico Monumento
66 Rectangular Monumento
89 Rectangular
A pesar de los fenómenos de modificación e innovación, la mayoría de las
esculturas con temas similares poseían un buen apego a las normas estilísticas
olmecas, no obstante, hubo algunos casos que posiblemente señalan cierto grado
de alteración y desprendimiento de estas. Este es el caso del amorfo trono 7 de La
Venta y del trono de mampostería de Chalcatzingo. Esta peculiar característica
composicional, aunada con el sistema constructivo al cual fue adosado, sirve de
base para argumentar que en el trono de Chalcatzingo las normas escultóricas
Tabla 10.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
378
olmecas no fueron un elemento determinante sino influyente, que fueron
empleadas en yuxtaposición con las normas arquitectónicas distintivas de la
región.
Forma general de los tronos
San Lorenzo Loma del Zapote Estero Rabón
Monumento 14 Rectangular Monumento 2 Rectangular Monumento 8 Rectangular
Monumento 18 Forma de "T"
Monumento 20 Rectangular La Venta Laguna de los Cerros El Marquesillo
Trono 2 Cubica Monumento 5 Cubica Monumento 1 Trapezoidal
Trono 3 Cubica Monumento 28 ¿Cubica? Trono 4 Rectangular Monumento 30 Cubica Trono 5 Cubica
Trono 6 Cubica Trono 7 Amorfa Chalcatzingo Monumento 22 Rectangular
En cuanto a la estructura común reguladora, el manejo del volumen y de las
formas redondeadas, las esculturas con temas similares presentan diferentes
grados de conciencia y volición hacia estos principios. En el caso de las cabezas
colosales, los personajes sedentes con infantes, los personajes antropomorfos
compuestos con manoplas y los felinos recostados, los ejemplares con una mejor
armonía y calidad de sus elementos representacionales son los de San Lorenzo.
Esta circunstancia quizás implica el desenvolvimiento del fenómeno de erosión y
anquilosamiento dentro del proceso histórico de dichas clases representacionales.
Cabe señalar que dicho fenómeno también fue parcial, es por ello que el
personaje animal-humano con cuerda u ofidio y los tronos de San Lorenzo
parecen haber sido igualados por las esculturas procedentes de otros sitios.
Además, aunque dicho asentamiento constituye el estadio de mejor
perfeccionamiento y cabal integración de la tradición escultórica olmeca, el
monumento 56 (enfrentamiento humano con animal compuesto) y 90 (felino
Tabla 11.
Alberto Ortiz Brito
379
sedente) de San Lorenzo poseen una burda calidad, que en el caso del felino
sedente, este fue superado por los de Loma del Zapote.
Si bien el estilo olmeca se caracteriza por la representación de figuras
tridimensionales únicas de carácter alegórico, desde San Lorenzo ya se había
comenzado a tallar figuras únicas en relieves así como escenas de carácter
narrativo tales como el monumento 90 y el número 56. Esta innovación de las
normas representacionales prosiguió con la conjugación de formas
tridimensionales con figuras en relieve. Tal y como demuestra el monumento 107
de San Lorenzo, dicha conjugación fue aplicada en un mismo plano, sin embargo,
no fue un elemento recurrente sino una acción individualizada del sitio.
En el caso de la conjugación en varios planos, esta se convirtió en un principio
de unidad temática esencial de los tronos, que según De la Fuente, tenía como
fundamento la subordinación de los relieves en las caras laterales y la
representación de figuras tridimensionales en las caras frontales. Así pues, el
hecho de que los tronos 3 y 7 de La Venta presentan personajes tallados en
relieves sobre sus caras frontales posiblemente manifiesta la innovación o
actualización del principio de unidad temática. Existe un segundo precepto que
consiste en la configuración de un solo acontecimiento por medio de la orientación
de los rostros de los personajes laterales hacia el individuo del nicho. Nuevamente
los tronos 4 y 7 de La Venta advierten la actualización del principio de unidad
temática ya que, algunos personajes laterales dan la espalda al individuo del nicho
lo que da la apariencia de escenas independientes dentro de un mismo contexto
representacional.
De igual manera hubo otros cambios de las normas composicionales y
representacionales que ocurrieron en varios de los temas de la tradición
escultórica olmeca. Aunque la posición de flor de loto es considera por De la
Fuente como una convención estilística, existieron otros tipos de posturas como
son las que muestran los personajes antropomorfos compuestos con manoplas, el
monumento 1 de San Martín Pajapan, el personaje del nicho del trono 3 de La
Venta y el monumento 70 del mismo sitio (personaje antropomorfo compuesto
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
380
sosteniendo un bulto). Pese la existencia de dicha variación, estas posiciones
señalan claramente el patrón recurrente de la colocación de los personajes en
posturas sedentes, sin embargo, tal y como indican los enfrentamientos humanos
con animales compuestos (monumento 56 de San Lorenzo y 63 de La Venta), los
tronos 3 y 7 de La Venta y probablemente el monumento 6 de Piedra Labrada, la
disposición de individuos de pie estuvo presente desde San Lorenzo (monumento
116) y fue en La Venta donde se volvió una norma más usual. Por otra parte, la
cualidad de aplomo común en las esculturas olmecas es transgredida por la
posición dinámica del monumento 1 de San Martín Pajapan ya que parte de su
torso queda suspendido en el aire.
También existen esculturas en que sus complejos icónicos y elementos
representacionales presentan una colocación contraria a las de sus facsímiles.
Ejemplo de ello es el monumento 63 de La Venta (enfrentamiento humano con
animal compuesto), el monumento 3 de Estero Rabón (personaje sedente con
infante), el monumento 6 de Piedra Labrada (personaje antropomorfo compuesto
con manoplas) y el contorsionista de Emiliano Zapata. La inexacta configuración
de las composiciones convencionales puede ser producto de la inadecuada
transmisión o recepción de los temas escultóricos que simbolizan.
Si bien todos los cambios mencionados parecen indicar la innovación,
actualización, transgresión e inadecuado conocimiento de las normas
composicionales y representacionales, existen otras variaciones en esculturas con
temas similares que advierten el desenvolvimiento de un fenómeno diferente
dentro del proceso histórico de la tradición escultórica olmeca. Así, dentro de los
personajes antropomorfos compuestos con manoplas la variación de los
complejos manopla-manopla (monumento 10 de San Lorenzo y el ejemplar de La
Isla) y manopla-antorcha (propia del monumento 26 de San Lorenzo y de los
ejemplares de Piedra Labrada y de Los Laureles) indica un cambio conceptual que
está presente en esculturas de uno o varios asentamientos. Igualmente, dentro de
los personajes animales-humano con cuerda u ofidio, la variante entre la postura
animal (propia de los ejemplares de San Lorenzo y La Venta) y la postura humana
Alberto Ortiz Brito
381
(propia del ejemplar de Los Soldados) constituye un cambio conceptual,
concordante con la hipótesis de transformación chamánica planteada por Furst,140
en el que tal vez se está representando dos etapas diferentes de la metamorfosis
de un ser humano a un animal.
A parte de haber ocurrido en un mismo tema escultórico, el cambio de la
representación de un personaje en su aspecto humano al sobrenatural también
estuvo presente entre varias clases representacionales. La similitud de sus
posturas y de sus atavíos en relación con el contraste de sus rasgos faciales,
establecen un vínculo entre los personajes de rodillas sosteniendo un bulto y los
personajes antropomorfos compuestos sosteniendo un bulto, así como entre los
personajes sedentes con pectorales y cinturones de bandas cruzadas y los
personajes antropomorfos compuestos con pectorales y cinturones de bandas
cruzadas. Esta circunstancia concuerda con lo dicho por De la Fuente acerca del
estrecho vínculo del mundo sobrenatural con el mundo terreno existente dentro de
la cosmovisión olmeca.141
Tanto en los personajes animales-humanos con cuerda u ofidio como en los
temas escultóricos antes señalados, la preferencia de la cualidad humana o
sobrenatural es un fenómeno en el que intervinieron varios asentamientos. Así
pues, de acuerdo con los postulados de López Austin en los que argumenta que ni
la cosmovisión ni su núcleo duro son entidades centralizadas sino dispersas y
distribuidas, más que un tema escultórico homogéneo, la transformación
chamánica fue asimilada y representada de manera heterogénea.
Existen otras clases representacionales que presentan procesos de asimilación
heterogéneos que originaron diferentes cambios intrínsecos en la tradición
escultórica olmeca. El ejemplo más claro es el de los tronos, pues a pesar de que
todos funcionaron como un mecanismo de justificación y legitimación a través de
los cuales las clases dominantes vincularon sus linajes con el ancestro sagrado y
con la cueva de origen, en cada ejemplar estos elementos mencionados difieren
140
Cfr. Op. Cit. Furst, 1968, pp. 143-178. 141
Cfr. Op. Cit. De la Fuente, 2009, pp. 503.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
382
en los acontecimientos que escenifican. De tal forma, salvo las escenas de los
enanos, del nicho-personaje sedente-cuerda y del nicho-personaje sedente-infante
inerte, los demás tronos representan acontecimientos distintos. En concordancia
con lo dicho por Cyphers, esta diversidad de escenas parece indicar los diferentes
linajes de cada asentamiento. Esto supone pensar que, en relación con sus
propios intereses y necesidades, las distintas clases dominantes de los grupos
olmecas trazaron sus linajes a partir de distintos acontecimientos de la ideología
olmeca, todo esto con la finalidad de adquirir un carácter particular y hegemónico
que establecía el principio de identidad-diversidad dentro de un grupo y una
jerarquía social.
Si bien estos cambios señalados responden a factores identitarios, los tronos
presentan otros tipos de modificaciones originadas por otras circunstancias. La
forma recurrente de la cueva, que consistía en una oquedad semicircular y
cóncava, fue reemplazada por un diseño cuadrado y plano en el trono 3 de La
Venta, en el trono de El Marquesillo y en los monumentos 28 y 30 de Laguna de
los Cerros. Caso excepcional es el trono de Chalcatzingo ya que en vez de ser
plasmado como una imagen, el nicho fue simbólicamente materializado y sirvió
como urna funeraria. Así pues, estos cambios conceptuales reflejan al parecer los
distintos procesos de asimilación del arquetipo de un elemento fundamental de la
cosmovisión olmeca, es decir, la cueva de origen. No obstante, pese a su gran
importancia, en el trono 6 de La Venta la cueva de origen está ausente o
pesimamente representada, lo cual indica un grado bajo de conciencia y volición
ejercida hacia dicho icono.
Otro cambio intrínseco que evidencia el desenvolvimiento del proceso de
asimilación dentro de la tradición escultórica olmeca, es el observado dentro de los
personajes descendentes o voladores y en los tronos. La variación entre las
especies animales a los que están asociados los personajes descendentes o
voladores (felino y aves) así como los diferentes motivos iconográficos plasmados
alrededor del nicho de los tronos 4 y 5 de La Venta (elementos fitomorfos y motivo
en forma de “U”), son cambios conceptuales de menor trascendencia que
Alberto Ortiz Brito
383
posiblemente evidencian la actualización y progreso de los temas escultóricos en
cuestión.
Igualmente el carácter progresivo de la tradición sobrevino en los
enfrentamientos humanos con animales compuestos. Durante la etapa de
transición del Formativo Temprano al Medio, el felino compuesto del monumento
56 de San Lorenzo, fue sustituido en el monumento 63 de La Venta por un saurio
compuesto. Cabe señalar, que la modificación del felino compuesto por el saurio
compuesto, es parte de un fenómeno amplio que consiste en la disminución de la
importancia del animal más venerado dentro del Hinterland de San Lorenzo, es
decir, el felino, y el aumento del valor simbólico de otras especies entre las que
destacan los saurios, los cuales aparte de estar presentes en esculturas de La
Venta, fueron retratados por otros asentamientos de Mesoamérica entre los que
destaca Izapa.
Es en las cabezas colosales, en los tronos, en las estelas celtiformes y en los
contorsionistas donde también se observa el progreso de los contenidos
ideológicos de la tradición escultórica olmeca. De tal forma, la representación de
los ojos cerrados de la cabeza de Cobata y del personaje del trono 6 de La Venta
es una característica que modifica substancialmente el carácter de los temas
escultóricos a los que pertenecen. Esta inusual característica es considerada por
De la Fuente como un concepto ajeno al estilo olmeca que consiste en la
conmemoración de la muerte material, la cual está presente en esculturas tardías
de Tres Zapotes y en las cabezas de Monte Alto (Guatemala).142 Por otra parte, la
incorporación de nuevos motivos iconográficos entre los que destaca el tocado
antropomorfo, muestran el carácter progresivo acaecido en la estela C de Tres
Zapotes, la cual también se distingue por las inscripciones jeroglíficas talladas al
reverso que corresponden a la etapa epiolmeca. De igual manera, en el
contorsionista de San Antonio Suchitepéquez fueron añadidos una serie de
nuevos elementos representacionales entre los que sobresale su tocado
142
Op. Cit. De la Fuente, 2002, pp. 258-259.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
384
antropomorfo, el cual ha sido identificado por Fields como una versión del dios
bufón maya. 143
Como podemos observar, el saurio compuesto del monumento 63 de La Venta,
la conmemoración de la muerte material de la cabeza de Cobata y del trono 6 de
La Venta, las inscripciones jeroglíficas de la estela C de Tres Zapotes y la posible
imagen del dios bufón maya del contorsionista de San Antonio, son elementos
representaciones que también estuvieron plasmados en esculturas ajenas al estilo
olmeca. Si bien la mayoría de las esculturas antes mencionadas son consideradas
por De la Fuente como no olmecas, estas marcan claramente los estadios finales
de la tradición escultórica olmeca en los cuales, debido a que el carácter de
progreso rebasó el de conservación, los componentes intrínsecos resistentes al
cambio así como los componentes extrínsecos demasiado mutables fueron
modificados y actualizados sustancialmente por factores internos y externos.
143
Cfr. Op. Cit. Fields, 1991, pp. 5.
Imagen 147. Cabeza colosal de Monte Alto. Tomada de: Proskouriakoff, 1968.
Alberto Ortiz Brito
385
6.2. Comentarios finales
Los resultados obtenidos del análisis de las esculturas olmecas con temas
similares, han permitido observar a la tradición escultórica olmeca como un
proceso dinámico en cuya cadena de transmisión-recepción participaron
asentamientos de diferentes jerarquías, épocas y regiones. Así pues, la talla de
esculturas fue uno de los principales medios con los que los olmecas cumplieron
el sentido último de toda tradición, es decir, “la prolongación indefinida de un grupo
social a través del tiempo y del espacio, en cuanto se preserva y desarrolla su
identidad-diversidad”,144 principio el cual está basado “en un pasado que
perennemente se actualiza en el presente”.145
Debido al alto esfuerzo y costo de la extracción, transporte y tallado de los
bloques basálticos, los cuales también fueron indispensables para la elaboración
de artefactos de molienda, la escultura en piedra fue un subsistema
representacional controlado por las clases dominantes. Por este medio, las elites
olmecas seleccionaron, reprodujeron, sancionaron e impusieron determinados
temas de acuerdo con sus propias necesidades e intereses, las cuales fueron
influenciadas por el conjunto de circunstancias que convergieron tanto a nivel local
como regional. No obstante, la principal necesidad e interés parece haber sido el
declarar públicamente la vinculación y pertenencia a un sistema político-religioso
de carácter identitario y jerárquico. En este caso, el sistema político-religioso al
que diversos asentamientos se adscribieron fue el olmeca, ya que este grupo
social se instauró como el hegemónico o protagonista durante gran parte del
período Formativo mesoamericano.
Aunque cada grupo social construyó su identidad a partir de diferentes
elementos de la cosmovisión olmeca, algunos de ellos esculpieron los mismos
personajes, entes, conceptos y sucesos históricos-mitológicos. De tal manera, la
presencia y cantidad de esculturas análogas en más de un asentamiento
manifiesta la importancia o transcendencia que cada tema escultórico tenía para
144
Cfr. Op. Cit. Herrejón Peredo, 1994, pp. 143. 145
Op. Cit. Panico, 2008, pp. 45.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
386
los grupos olmecas. Asimismo, la existencia de esculturas con temas similares
establece una relación o vínculo entre un conjunto de individuos que participaron
en la transmisión-recepción de elementos específicos de la cosmovisión olmeca.
Por consiguiente, la cantidad de temas escultóricos compartidos entre dos o más
asentamientos indica tanto el grado de arraigo al sistema político-religioso como la
intensidad del vínculo establecido entre ellos.
Si bien la variabilidad de los temas escultóricos reproducidos en más de un
sitio expresa la heterogeneidad de los vínculos existentes entre ellos, es San
Lorenzo y posteriormente La Venta, quienes presentan la mayor cantidad de
relaciones establecidas con los demás partícipes de la cadena de transmisión-
recepción. El hecho de que estos dos sitios fueron los principales centros rectores
olmecas, reafirma el papel protagónico que ambos desempeñaron dentro de la
tradición escultórica olmeca durante el período Formativo.
Así, en el Formativo Temprano, las clases dominantes de San Lorenzo
parecen haber sido quienes instauraron el sistema político-religioso olmeca,
teniendo como principal mecanismo de justificación y legitimación el subsistema
representacional de esculturas en piedra. Consecuentemente, los asentamientos
que se adscribieron a dicho sistema no emplearon únicamente el mismo estilo
representacional, sino también emularon determinados ejemplares de San
Lorenzo. De tal forma, este asentamiento funcionó como el fundamento que
cohesionó diversos grupos humanos.
La caída de este centro rector tuvo como consecuencia la desintegración de su
sistema político-religioso tanto a nivel regional como interregional, a su vez, esto
provocó la caducación de diversos temas escultóricos, cuya decapitación y
mutilación intencional (ritos de terminación) probablemente manifestaba el
desprendimiento a la cosmovisión o ideología imperante. Por otra parte, con la
finalidad de mantener el sistema político-religioso implantado, las clases
dominantes de San Lorenzo fueron actualizándola con temas de contenidos
novedosos, los cuales fueron tallados a partir de la reutilización de esculturas
caducas.
Alberto Ortiz Brito
387
Si bien la caída de San Lorenzo fue una circunstancia que repercutió en gran
medida para la erosión y anquilosamiento de la tradición escultórica olmeca, hubo
nuevos asentamientos que dieron seguimiento al proceso de transmisión-
recepción de ella. Así pues, durante el Formativo Medio varias de las esculturas
con temas similares a las de San Lorenzo continuaron vigentes, siendo los
ejemplares de La Venta los más sobresalientes y numerosos.
Además de contar con el mayor número de esculturas análogas, ambos
centros rectores, es decir, San Lorenzo y La Venta, son los únicos que presentan
los tronos con las escenas nicho-personaje sedente-cuerda y nicho personaje
sedente-infante inerte. Teniendo en cuenta que estos tipos de tronos posiblemente
indican la existencia de dos linajes reales dentro de los grupos olmecas, es posible
argumentar que San Lorenzo y La Venta tenían un vínculo directo de parentesco.
De tal manera estos dos linajes reales sobrevivieron y se prolongaron por lo
menos desde principios del Formativo Temprano hasta finales del Formativo
Medio.
Así pues, durante el Formativo Medio, fue La Venta el principal heredero o
sucesor del ancestral sitio de San Lorenzo, cuyas clases dominantes hicieron un
intento por restablecer el sistema político-religioso olmeca, con la finalidad de
recuperar su papel protagónico dentro de Mesoamérica. Al mismo tiempo que talló
antiguos temas escultóricos, este nuevo centro rector también tuvo la capacidad
de crear nuevos temas que, independientemente de hacer referencia a creencias
originadas en el Formativo Temprano o Medio, son totalmente ajenas a las
erigidas en San Lorenzo.
A su vez, estos nuevos temas escultóricos fueron emulados en otros
asentamientos, sin embargo, la cantidad de sus ejemplares fue mucho menor.
Esta circunstancia indica la poca cantidad de vínculos establecidos por La Venta a
través del subsistema representacional de esculturas en piedra, y por consiguiente
manifiesta la minúscula influencia y protagonismo que tuvo dentro de la tradición
escultórica olmeca en comparación con su antecesor, es decir, San Lorenzo.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
388
Con la caída del centro rector de La Venta, ocurrido en el Formativo Tardío, el
sistema político-religioso olmeca nuevamente sufrió una desintegración, sin
embargo, en esta ocasión no hubo un asentamiento que ejerciera un papel
protagónico de suma transcendencia para su restablecimiento. Es por tal motivo
que la tradición escultórica olmeca nunca volvió a tener la influencia y difusión que
tuvo en épocas anteriores. En vez de ello, los vínculos establecidos por medio de
la erección con temas similares continuaron disminuyendo.
A pesar de la paulatina erosión y anquilosamiento de la tradición escultórica
olmeca, algunos de sus temas lograron ser transmitidos a nuevos asentamientos
del Formativo Tardío. No obstante, la participación de estos sucesores fue breve e
intranscendente ya que con ellos el ciclo o cadena de transmisión-recepción
finalmente se detuvo. Dentro de estos participantes, fue Tres Zapotes el
asentamiento que tuvo el mayor arraigo al sistema político-religioso olmeca, el
cual, a diferencia de San Lorenzo y La Venta, no llego a ser un centro rector sino
únicamente un centro secundario.
Si bien durante el Formativo Tardío las clases dominantes de Tres Zapotes
continuaron tallando esculturas, el sistema representacional olmeca dejó de ser
utilizado de forma gradual. Así, en este centro secundario la conclusión de la
tradición escultórica olmeca dio paso al desarrollo de otra tradición, la cual tiene
semejanzas con la de Izapa. Esta circunstancia manifiesta la desvinculación del
sistema político-religioso olmeca y la vinculación con nuevos sistemas emergentes
en Mesoamérica.
Aunque el Formativo Tardío representa el estadio final de la tradición
escultórica olmeca, parece ser que durante el Clásico los grupos humanos que
habitaron en asentamientos cuya fundación se remonta al período Formativo,
tenían conocimiento de los antiguos pobladores y de sus manifestaciones
culturales, e inclusive, en algunos casos determinadas esculturas olmecas fueron
reincorporadas como elementos activos con un posible carácter patrimonial dentro
de determinadas sociedades.
Alberto Ortiz Brito
389
Como podemos observar, el empleo de un sistema representacional fue
sumamente indispensable para la conservación y prolongación de los elementos
identitarios y jerárquicos, que fueron ampliamente manipulados por las clases
dominantes de los grupos olmecas, desde el Formativo Temprano hasta el Tardío.
Así pues, la tradición escultórica fue uno de los vehículos por medio del cual la
cosmovisión olmeca transitó tanto en tiempo como en espacio. Asimismo, cada
uno de los distintos participantes de la cadena de trasmisión-sucesión, fue
responsable de la propagación y mantenimiento de esta.
Teniendo como fundamento la cantidad de sus monumentos que fueron
emulados en numerosos asentamientos, parece ser que fue San Lorenzo el
principal transmisor, cuyos ejemplares posiblemente funcionaron como arquetipos
y prototipos que establecían cómo debían de ser concebidos ciertos elementos de
la cosmovisión y al mismo tiempo fijaban las normas morfológicas y estilísticas de
la tradición escultórica olmeca. No obstante, cada participante tuvo la capacidad
de recibirla, asimilarla, practicarla y transmitirla de distintas formas, debido a sus
propios intereses, necesidades, medios y recursos, así como a sus particulares
grados de conciencia y volición todo esto circunscrito en sus respectivos contextos
históricos.
De tal manera, a pesar de que las esculturas con temas similares erigidas en
asentamientos de distintas jerarquías, épocas y regiones suponen la permanencia
de elementos nucleares de la cosmovisión olmeca, a lo largo de su proceso
histórico de transmisión-recepción los temas escultóricos experimentaron
diferentes variaciones contextuales, formales, estructurales, estilísticas,
iconográficas y conceptuales que afectaron tanto a los componentes intrínsecos
sumamente resistentes al cambio como a los componentes extrínsecos
demasiado mutables. Así pues, la variación en esculturas con temas similares
manifiesta el grado de conservación y progreso de sus significados simbólicos y
sistémicos, así como de las normas estilísticas y estructurales de la tradición
escultórica olmeca.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
390
Si bien en el Formativo Temprano San Lorenzo representó un momento
fundacional en el cual sus ejemplares muestran un alto grado de conservación,
durante la transición al período Formativo Medio los temas escultóricos
experimentaron el progreso de sus significados simbólicos y sistémicos al igual
que de sus normas estilísticas y estructurales, sin alterar sus componentes
intrínsecos resistentes al cambio; son los ejemplares de La Venta los que mejor
detallan dicho fenómeno. Finalmente en el Formativo Tardío, el grado de progreso
fue tan alto que incluso los componentes intrínsecos sumamente resistentes al
cambio fueron alterados u omitidos al mismo tiempo que nuevos elementos
propios de nuevos sistemas representacionales fueron introducidos; ejemplo de
ello es el trono 6 de La Venta, la cabeza colosal de Cobata, la estela C de Tres
Zapotes y el contorsionista de San Antonio Suchitepéquez.
Lo antes señalado muestra las series de reforzamientos y reformulaciones
producidas en la cadena de transmisión y sucesión de la tradición escultórica
olmeca, la cual puede ser concebida como la unión de eslabones fundidos a partir
del mismo material (núcleo duro) pero constituidos por diferentes aleaciones, lo
cual manifiesta el establecimiento del principio de identidad-diversidad.
Si bien, en este trabajo recepcional hemos podido observar los tipos de
cambios y permanencias acaecidos en temas escultóricos tallados en bloques de
piedra de medianos y grandes formatos, este estudio representa una perspectiva
parcial de la problemática planteada. Para tener una visión general del proceso
histórico de la tradición escultórica olmeca, hace falta examinar a detalle los
demás subsistemas representacionales. La contrastación de todos los
subsistemas representacionales del sistema olmeca es una tarea de vital
importancia, ya que solo así será posible determinar si nuestros resultados
obtenidos fueron parte de un fenómeno aislado o global.
Lo antes expuesto constituye una futura propuesta de estudio, para la cual es
necesario recabar toda la información posible acerca del contexto arqueológico de
los materiales que se pretendan analizar. Hago esta observación, porque la
carencia de datos contextuales indispensables para el establecimiento de un
Alberto Ortiz Brito
391
marco espacial y temporal fue una de las principales limitantes durante las etapas
de análisis e interpretación de este trabajo recepcional. Es por ello que varias de
las hipótesis aquí planteadas necesitan de más fundamentos para ser
completamente corroboradas.
Por otra parte, en este trabajo recepcional se logró observar a grandes rasgos
los tipos de interacciones y relaciones existentes entre los diferentes
asentamientos que reprodujeron temas olmecas similares. No obstante, hace falta
determinar hasta qué punto estas relaciones fueron impuestas o voluntariamente
aceptadas, e igualmente hace falta especificar si ciertos temas escultóricos
estaban restringidos o no para específicos asentamientos.
Si bien los vínculos trazados a partir de la tradición escultórica olmeca definen
la dinámica cultural del período Formativo mesoamericano, no se debe restar
importancia a los vínculos trazados por medio de otras manifestaciones culturales.
Es por ello que una segunda propuesta de estudio seria indagar lo tipos de
interacciones establecidos por sociedades adscritas a la cosmovisión olmeca con
sociedades ajenas a esta.
Así pues, para tener un panorama integral del Formativo mesoamericano es
necesario el estudio de todas las manifestaciones culturales, tanto hegemónicas
como subalternas. Solo así será posible observar que tan diferentes o semejantes
fueron predecesores de las sociedades complejas del Clásico y Postclásico.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
392
7. Bibliografía
Abbagnano, Nicola,
1961 Diccionario de Filosofía, Fondo de Cultura Económica, México D.F.
Agrinier, Pierre,
1989 “Mirador-Plumajillo, Chiapas, y sus relaciones con cuatro sitios del horizonte
olmeca en Veracruz, Chipas y la costa de Guatemala”, en: Arqueología,
Núm. 2, Revista de la dirección de Arqueología del INAH, 1989, pp. 19-36.
Agüero Tepetla, Dafne,
2012 La gorila de piedra. Análisis del contexto arqueológico del monumento 6 de
Piedra Labrada, Ver., Tesis de Licenciatura, FAUV, Xalapa, Ver.
Angulo V., Jorge,
1987 “The Chalcatzingo reliefs: an iconographic analysis” en: Ancient
Chalcatzingo, David C. Grove (Ed.), University of Texas Press, Austin, pp.
132-158.
Arnold, Philip J., III,
2008 “Arqueología en Los Tuxtlas: un resumen”, en: Arqueología, Paisaje y
Cosmovisión en Los Tuxtlas, Budar Jiménez, Lourdes y Sara Ladrón de
Guevara (coordinadoras), MAX, FAUV, México, pp. 65-75.
Balderas Pérez, Daniel Abdón,
2012 Análisis espacial del sitio no. de Piedra Labrada, municipio de
Tatahuicapan, Veracruz, Tesis de licenciatura, FAUV, Xalapa,
Bernal, Ignacio,
1968 El Mundo Olmeca, Porrúa, México.
Beverido Pereau, Francisco,
Alberto Ortiz Brito
393
1970 San Lorenzo Tenochtitlán y la civilización olmeca, Tesis de Maestría,
Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.
¨¨
1996 Estética olmeca, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.
Blom, Frans y La Farge, Oliver,
1986 Tribus y Templos, Tulane University, INI, México,
Bove, Frederick J.,
1978 “Laguna de los Cerros: An Olmec Central Place”, en: Journal of New World
Archaeology, Vol. II, Núm. 3, University of California, California.
Budar Jiménez, Lourdes,
2008 “Detrás de los cerros, en el último rincón de Los Tuxtlas: Piedra Labrada”,
en: Arqueología, Paisaje y Cosmovisión en Los Tuxtlas, Budar Jiménez,
Lourdes y Sara Ladrón de Guevara (coordinadoras), MAX, FAUV, Xalapa,
Ver., pp. 105-115.
¨¨
2012 “Líneas horizontales, líneas verticales. El símbolo de la trama como
propuesta de representación de elementos del paisaje”, en: Haciendo
arqueología. Teoría, método y técnica, Ladrón de Guevara, Sara, Lourdes
Budar Jiménez y Roberto Lunagómez (coordinadores), COVECyT, pp. 193-
213.
Caso, Alfonso,
1942 “Definición y Extensión del complejo olmeca”, en: Mayas y olmecas,
Segunda Reunión de Mesa Redonda Sobre Problemas Antropológicos de
México y Centro América, Sociedad Mexicana de Antropología, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
394
Borstein, Joshua,
2008 “El papel de Laguna de los Cerros en el mundo olmeca” en: Ideología
política y sociedad en el período Formativo, Cyphers, Ann, Hirth, Kenneth
G. (ed), IIA-UNAM, México, pp. 153-176.
Castro Laínez, Evidey y Robert H. Cobean,
1996 “La Yerbabuena, Veracruz: un monumento olmeca en la región de Pico de
Orizaba”, en: Arqueología, núm. 16, Revista de la Coordinación Nacional de
Arqueología del INAH, México, pp. 15-27.
Cervantes, María Antonieta,
1969 “Dos elementos de uso ritual en el arte olmeca” en: Anales del Instituto de
Antropología e Historia, Tomo I, Séptima Época, México, pp. 37-51.
Chavero, Alfredo,
1887 “Capitulo Primero” en: México a través de los siglos, Vol. I, Riva Palacio,
Vicente ed., Editorial Cumbre, S. A., México.
Clark, John,
1990 “Olmecas, olmequismo y olmequización en Mesoamérica” en: Arqueología
3, Revista de la Dirección de Arqueología del INAH, México, pp. 49-56.
¨¨
1994 “Antecedentes de la cultura olmeca”, en: Los olmecas en Mesoamérica,
Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner
Libros, S.A., México, pp. 31-41.
Coe, Michael D.,
1965a “The Olmec Style and its Distributions” en: Archaeology of Southern
Mesoamerica, Part 2, Handbook of Middle American Indians, Vol. 3,
Wauchope, Robert ed., University of Texas Press, Austin.
Alberto Ortiz Brito
395
¨¨
1965b The Jaguar’s Children: Pre-Classic Central México, The Museum of
Primitive Art, New York.
Coe, Michael D. y Diehl, Richard A.,
1980 In The Land Of The Olmec, The Archaeology of San Lorenzo Tenochtitlán,
Volume I, University of Texas Press, Austin and London.
Covarrubias, Miguel,
1942 “Origen y Desarrollo de Estilo Artístico Olmeca” en: Mayas y olmecas,
Segunda Reunión de Mesa Redonda Sobre Problemas Antropológicos de
México y Centro América, Sociedad Mexicana de Antropología, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
¨¨
1957 “El problema olmeca” en: Arte indígena de México y Centroamérica, UNAM,
México D.F.
Cyphers, Ann y López Cisneros, Artemio,
2008 “La historia de El luchador” en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria
de la Primera Mesa Redonda, tomo II, Uriarte, María Teresa y González
Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF,
Universidad Brigham Young, México, pp. 411-423.
Cyphers, Ann,
1993 “From Stone to symbols: Olmec art in social context at San Lorenzo
Tenochtitlán” en: Social Patterns in Pre-Classic Mesoamerica, David C.
Grove y Rosemary A. Joyce (Eds.), Dumbarton Oaks research an
collection, Washington D.C., pp. 155-181.
¨¨
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
396
1994 “San Lorenzo Tenochtitlan”, en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John
E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A.,
México, 1994, pp. 43-67.
¨¨
1997 “Los felinos de San Lorenzo” en: Población, subsistencia y medio ambiente
en San Lorenzo Tenochtitlán, Ann Cyphers (coord.), IIA-UNAM, México, pp.
195-226.
¨¨
2004a “Escultura monumental olmeca: Temas y contextos” en: Acercarse y mirar,
homenaje a Beatriz de la Fuente, Uriarte, María Teresa (ed.), IIE-UNAM,
México, pp. 51-73.
¨¨
2004b Escultura olmeca de San Lorenzo Tenochtitlán, IIA-UNAM, México D.F.
¨¨
2008 “Los tronos olmecas y la cambiante configuración del poder” en: Ideología
política y sociedad en el período Formativo, Cyphers, Ann, Hirth, Kenneth
G. (ed), IIA-UNAM, México, pp. 313-341.
De la Fuente, Beatriz,
1994 “Arte monumental olmeca”, en: Los olmecas en Mesoamérica, Clark, John
E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A.,
México, pp. 203-221.
¨¨
2004a “Escultura olmeca, período Preclásico en la costa del Golfo”, en: El arte
olmeca, Obras; Tomo 3, El Colegio Nacional, México D.F., 2004a, pp. 5-25.
¨¨
Alberto Ortiz Brito
397
2004b “Cabezas colosales olmecas” en: El arte olmeca, Obras; Tomo 3, El Colegio
Nacional, México D.F., pp. 193-264.
¨¨
2007 “Escultura monumental olmeca: catálogo” en: El arte olmeca, Obras; Tomo
4, El colegio Nacional, México D.F.
¨¨
2008 “Lo olmeca, ¿un estilo o una cultura? En: Olmeca, Balances y perspectivas.
Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo I, Uriarte, María Teresa y
González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH,
NWAF, Universidad Brigham Young, México, pp. 25-37.
¨¨
2009 “Los Hombres de Piedra, Escultura Olmeca” en: El arte olmeca, Obras;
Tomo 6, El Colegio Nacional, México D.F.
Drucker, Philip,
1943 Ceramic Sequences at Tres Zapotes, Veracruz, México, Smithsonian
Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 140, Washington D.C.
¨¨
1952 La Venta, Tabasco: A study of Olmec Ceramics and Art, Smithsonian
Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 153, Washington D.C.
Drucker, Philip et al,
1959 Excavations at La Venta, Tabasco, 1955, Smithsonian Institution, Bureau of
American Ethnology, Bulletin 170, Washington D.C.
Fash, William, Jr.,
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
398
1987 “The altar and associated features” en: Ancient Chalcatzingo, David C.
Grove (Ed.) University of Texas Press, Austin, pp.82-94.
Ferrater Mora, José
2004 Diccionario de filosofía, Tomo IV, Ariel Filosofía, Barcelona.
Flannery, Kent V.,
1968 “The Olmec and The Valley of Oaxaca: A Model for Inter-Regional
Interaction in Formative Times” en: Dumbarton Oaks Conference On The
Olmec, Elizabeth P. Benson ed., Dumbarton Oaks Research Library and
Collection, Washington D.C.
Gillespie, Susan D.,
2000 “The Monuments of Laguna de los Cerros and Its Hinterland”, en: Olmec Art
and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E. Pye (eds.),
National Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New Haven ad
London, pp. 95-115.
González Lauck, Rebecca B.,
2001 “Investigaciones arqueológicas en la “Isla” Alor: un sitio en el área de
sostenimiento de La Venta, Tabasco”, en: Arqueología, núm. 26, Revista de
la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, México, pp. 3-14.
2004 “Observaciones en torno a los contextos de la escultura olmeca” en:
Acercarse y mirar, homenaje a Beatriz de la Fuente, María Teresa Uriarte
(ed.), IIE-UNAM, México, pp. 75-106.
¨¨
2010 “The architectural setting of olmec clusters at La Venta, Tabasco.” en: The
place of stone monuments. Context, use, and meaning in Mesoamerica’s
Preclassic transition, Julia Guernsey, John E. Clark y Barbara Arroyo
Alberto Ortiz Brito
399
(Editores), Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington,
D.C., pp. 129-148.
Graham, John A.,
2008 “Leyendo el pasado: la arqueología olmeca y el curioso caso de la estela C
de Tres Zapotes”, en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la
Primera Mesa Redonda, tomo I, Uriarte, María Teresa y González Lauck,
Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad
Brigham Young, México, pp. 39-63.
Grove, David C. y Angulo V., Jorge,
1987 “A catalog and description of Chalcatzingo’s monuments” en: Ancient
Chalcatzingo, David C. Grove (Ed.), University of Texas Press, Austin, pp.
114-131.
Grove, David C.,
1968 “The Pre-Classic Olmec in Central México: Side Distribution and inferences”
en: Dumbarton Oaks Conference On The Olmec, Elizabeth P. Benson ed.,
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C.
¨¨
1973 “Olmec altars and myths”, en: Archaeology, vol. 26, 1973, pp. 128-135.
¨¨
1987 “Torches, knuckledusters and the legitimization of Formative period
rulership” en: Mexicon, num. 9, Alemania, pp. 60-65.
¨¨
1998 “Public Monuments and Sacred Mountains” en: Social patterns in pre-classic
Mesoamerica, David C. Grove and Rosemary A. Joyce, Eds., Dumbarton
Oaks, Washington, D.C., pp. 255-299.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
400
¨¨
2000a “La zona del Altiplano central en el Preclásico”, en: Historia antigua de
México, Vol. 1, Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (coord.), INAH,
IIA-UNAM, México, pp. 511-540.
¨¨
2000b “Faces of the Earth at Chalcatzingo, México: Serpents, Caves, and
Mountains in Middle Formative Period Iconography” en: Olmec Art and
Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E. Pye (eds.), National
Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New Haven ad London,
pp. 277-295.
Grove, David C. Ed.,
1987 Ancient Chalcatzingo, University of Texas Press, Austin.
Heizer, Robert F.,
1968 “New Observations on La Venta” en: Dumbarton Oaks Conference On The
Olmec, Elizabeth P. Benson ed., Dumbarton Oaks Research Library and
Collection, Washington D.C. pp. 9-40
Hodder, Ian,
1994 Interpretación en Arqueología: corrientes actuales, Editorial Crítica,
Barcelona.
Jiménez Moreno, Wigberto,
1942 “Relación entre los olmecas, los toltecas y los mayas, según las tradiciones”
en: Mayas y olmecas, Segunda Reunión de Mesa Redonda Sobre
Problemas Antropológicos de México y Centro América, Sociedad Mexicana
de Antropología, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Joralemon, Peter D.
Alberto Ortiz Brito
401
1971 A Study of Olmec Iconography, Studies in Pre-Columbian Art &
Archaeology, No. 7, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University,
Washington D.C.
Ladrón de Guevara, Sara,
1997 “¿Qué ven las cabezas olmecas” en: Memoria del Coloquio Arqueología del
centro y sur de Veracruz, Ladrón de Guevara, Sara y Sergio Vásquez
Zárate (Coords.), FAUV, Xalapa, Ver., pp. 163-168.
Lesure, Richard G.,
2004 “Shared art styles and long-distance contact in early Mesoamerica”, en:
Mesoamerican archaeology, Theory and practice, Hendeon, Julia A. y
Rosemary A. Joyce (ed.), Blackwell studies in global archaeology,
Inglaterra, pp. 78.
Litvak King, Jaime,
1975 “En torno al problema de la definición de Mesoamérica”, en: Anales de
Antropología, Vol. 12, IIA-UNAM, México, pp. 171-195.
López Austin, Alfredo,
2001 “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana” en:
Cosmovisión, ritual, e identidad de los pueblos indígenas de México, Broda,
Johana y Báez-Jorge, Félix (coord.), CONACULTA, Fondo de Cultura
Económica, México, pp. 47-65.
López Austin, Alfredo y López Luján, Leonardo,
2008 El pasado indígena, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las
Américas, Fondo de Cultura Económica, México.
Lowe, Gareth W.,
1975 The early Preclassic Barra phase of Altamira, Chiapas, NWAF, BYU, Utah
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
402
¨¨
1994 “Comunidades de Chiapas relacionadas con los olmecas”, en: Los olmecas
en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de
C.V., y Turner Libros, S.A., México, pp. 113-127.
¨¨
1998 Los olmecas de San Isidro en Malpaso, Chiapas, INAH/Centro de
Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chipas-
UNAM, México.
Lowe, Gareth W., et al,
1982 Izapa: an introduction to the ruins and monuments, Papers of the NWAF,
Núm. 31, NWAF, BYU, Utah.
Lunagómez Reyes, Roberto,
2008 “Desde la sierra hasta las planicies: Una comparación entre los sitios de Los
Tuxtlas y las cuencas de los ríos San Juan Evangelista y Coatzacoalcos”,
en: Arqueología, Paisaje y Cosmovisión en Los Tuxtlas, Budar Jiménez,
Lourdes y Sara Ladrón de Guevara (coordinadoras), MAX, FAUV, México,
pp. 77-89.
¨¨
2011 Los patrones arquitectónicos prehispánicos del sur de Veracruz: Época
Clásica, MAX, FAUV, Xalapa, Ver.
¨¨
2012 “Los olmecas: sus predecesores y sucesores”, en: Culturas del Golfo,
Ladrón de Guevara, Sara (ed.), INAH, Jaca Book, pp.29-51.
MacNeish, Richard S., Peterson, Frederick A. y Kent V. Flannery,
Alberto Ortiz Brito
403
1970 The prehistory of the Tehuacan Valley, Vol. III, Robert S. Peabody
Foundation, University of Texas Press, Austin y Londres.
Manrique Castañeda, Leonardo,
2000 “Lingüística histórica” en: Historia antigua de México, Vol. 1, Manzanilla,
Linda y Leonardo López Luján (coord.), INAH, IIA-UNAM, México, pp. 53-
93.
Marcus, Joyce y Flannery, Kent V.,
2001 La Civilización Zapoteca: Cómo evolucionó la Sociedad Urbana en el Valle
de Oaxaca, Fondo de Cultura Económica, México.
Martínez Donjuán, Guadalupe,
1994 “Los olmecas en el estado de Guerrero”, en: Los olmecas en Mesoamérica,
Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner
Libros, S.A., México, pp. 143-163.
¨¨
2008 “Teopantecuanitlan: algunas interpretaciones iconográficas” en: Olmeca,
Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo I,
Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-
UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México.
¨¨
2010 “Sculture from Teopantecuanitlan, Guerrero” en: The place of stone
monuments. Context, use, and meaning in Mesoamerica’s Preclassic
transition, Julia Guernsey, John E. Clark y Barbara Arroyo (Editores),
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., pp.
55-76.
Matos Moctezuma, Eduardo,
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
404
2000 “Mesoamérica”, en: Historia antigua de México, Vol. 1, Manzanilla, Linda y
Leonardo López Luján (coord.), INAH, IIA-UNAM, México, pp. 95-119.
McClung de Tapia, Emily y Judith Zurita Noguera,
2000 “Las primeras sociedades sedentarias” en: Historia antigua de México, Vol.
1, Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (coord.), INAH, IIA- UNAM,
México, pp. 255-295.
Medellín Zenil, Alfonso,
1960 “Monolitos Inéditos olmecas” en: La Palabra y el Hombre, Tomo IV, Vol.
XVI, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.
¨¨
1968 “El dios jaguar de San Martín” en: Boletín del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Núm. 33, México, pp. 9-16.
Mirambell Silva, Lorena,
2000 “Los primeros pobladores del actual territorio mexicano”, en: Historia
antigua de México, Vol. 1, Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján
(coord.), INAH, IIA-UNAM, México, 2000, pp. 223-254.
Navarrete, Carlos,
1969 “Los relieves olmecas de Pijijiapan” en: Anales de Antropología, Volumen
VI, IIA-UNAM, México.
¨¨
1971 “Algunas piezas olmecas de Chiapas y Guatemala” en: Anales de
Antropología, Volumen VIII, IIA-UNAM, México.
Navarrete, Carlos et al,
Alberto Ortiz Brito
405
1993 Un catálogo de frontera. Esculturas, petroglifos y pinturas de la región
media del Grijalva, Chiapas, Centro de Estudios Mayas, IIF-UNAM, México.
Ochoa, Lorenzo
1983 “El medio Usumacinta: un eslabón en los antecedentes olmecas de los
mayas” en: Antropología e historia de los mixe-zoques y mayas, homenaje
a Frans Blom, Centro de Estudios Mayas, IIF-UNAM, Brigham Young
University, Lorenzo Ochoa y Thomas A Lee Jr. (Eds.), México, pp. 147-
173.
Ortiz Ceballos, Ponciano,
1994 La Cerámica de Los Tuxtlas, Tesis de Maestría en arqueología, FAUV,
Xalapa, Ver.
Ortiz Ceballos, Ponciano, Rodríguez, Ma. Del Carmen,
1994 “Los espacios sagrados olmecas: El Manatí un caso especial” en: Los
olmecas en Mesoamérica, Clark, John E. (coord.), Ediciones del
Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner Libros, S.A., México.
Ortiz Ceballos, Ponciano, Rodríguez M., Ma. Del Carmen y Alfredo Delgado C.,
1997 Las investigaciones arqueológicas en el cerro sagrado Manatí, UV, INAH,
Xalapa, Ver.
Panico, Francesco,
2008 Mesoamérica olmeca: La cosmogonía del Preclásico Medio como código
transcultural de comunicación, Tesis Doctoral, Instituto de Investigaciones
Históricos-Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.
Paradis, Louise Iseut,
1990 “Revisión del fenómeno olmeca” en: Arqueología 3, Revista de la Dirección
de Arqueología del INAH, México, pp. 33-40.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
406
Pérez Suárez, Tomas,
2008 “Un nuevo monumento olmeca en el oriente de Tabasco”, en: Olmeca,
Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, Tomo I,
Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-
UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, pp. 113-
123.
Piña Chan, Román,
1958 Tlatilco I, INAH, Serie Investigaciones 1, México.
Pohl, Mary D., et al,
2008 “La U olmeca y el desarrollo de la escritura en Mesoamérica”, en: Olmeca,
Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo II,
Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-
UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, pp. 685-
694.
Pohorilenko, Anatole,
1990a The structure and periodization of the Olmec representational system, Tesis
Doctoral, The Department of Anthropology of the Tulane University,
Luisiana, EUA.
¨¨
1990b “La estructura del sistema representacional olmeca” en: Arqueología 3,
Revista de la Dirección de Arqueología del INAH, México.
¨¨
2008 “Cultura y estilo en el arte olmeca: ¿un estilo, muchas culturas?” En:
Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda,
tomo I, Uriarte, María Teresa y González Lauck, Rebecca B.
Alberto Ortiz Brito
407
(coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF, Universidad Brigham
Young, México, pp. 65-87.
Pool, Christopher A.,
2000 “From Olmec to Epi-Olmec at Tres Zapotes, Veracruz, Mexico”, en: Olmec
Art and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E. Pye (eds.),
National Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New Haven ad
London, pp. 137-154.
Pool, Christopher A., y Ortiz Ceballos, Ponciano,
2008 “Tres Zapotes como centro olmeca: nuevos datos” en: Olmeca, Balances y
perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda, tomo II, Uriarte, María
Teresa y González Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA,
INAH, NWAF, Universidad Brigham Young, México, pp. 425-443.
Porter, James B.,
1989 “Olmec colossal heads as recarved thrones: Mutilation, revolution, and
recarving” en: RES, Vol. 17/18, (primavera/otoño), pp. 23-29.
¨¨
1992 “Estelas celtiformes: un nuevo tipo de escultura olmeca y sus implicaciones
para los epigrafistas”, en: Arqueología, núm. 8, Revista de la Coordinación
Nacional de Arqueología del INAH, México, pp. 3-13.
Proskouriakoff, Tatiana,
1968 “Olmec and Maya Art: Problems of their Stylistic Relation” en: Dumbarton
Oaks Conference On The Olmec, Elizabeth P. Benson ed., Dumbarton
Oaks Research Library and Collection, Washington D.C.
Rodríguez M., María del Carmen y Ponciano Ortiz Ceballos,
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
408
2000 “A Massive Offering of Axes at La Merced, Hidalgotitlán, Veracruz, México”,
en: Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E. y Mary E.
Pye (eds.), National Gallery of Art, Washington, Yale University Press, New
Haven ad London, 200o, pp. 75-93.
¨¨
2008 “Los asentamientos olmecas y preolmecas de la cuenca baja del río
Coatzacoalcos, Veracruz”, en: Olmeca, Balances y perspectivas. Memoria
de la Primera Mesa Redonda, tomo II, Uriarte, María Teresa y González
Lauck, Rebecca B. (coordinadoras), IIE-UNAM, CNCA, INAH, NWAF,
Universidad Brigham Young, México, pp. 445-469.
Sánchez, Jesús E.,
2004 “Aproximación al uso de los conceptos signo, estilo, carácter y tipo en
arqueología” en: Arqueología 34, Revista de la Dirección de Arqueología del
INAH, México, pp. 123-148.
Santley, Robert S., et al,
1984 “Final Field Report of the Matacapan Archaeological Project: The 1982
Season”, en: Research Papers Series, núm. 15, Latin American Institute,
The University of New Mexico, Albuquerque.
Santley, Robert S., et al,
1997 “Formative Period Settlement Patterns in the Tuxtla Mountains”, en: Olmec
to Aztec, Settlement Patterns in the Ancient Gulf Lowlands, Stark, Barbara
L. y Philip J. Arnold III (eds.), The University of Arizona Press, Tucson, pp.
174-205.
Saturno, William A. et al,
2005a The mural of San Bartolo, El Petén, Guatemala, Part 1: The north Wall,
Ancient America No. 7, Center for Ancient American Studies.
Alberto Ortiz Brito
409
¨¨
2005b The mural of San Bartolo, El Petén, Guatemala, Part 2: The north Wall,
Ancient America No. 7, Center for Ancient American Studies.
Seitz, R., et. al.
2001 “Olmec blue and Formative jade sources: new discoveries in Guatemala”, en:
Antiquity, vol. 75, num. 290, pp. 687-688.
Smith Jr. C. Earle,
1967 “Plant remains” en: The prehistory of the Tehuacan valley, Vol. 1, Byers,
Douglas S. (ed.), Robert S. Peabody Foundation, University of Texas Press,
Austin e Londres, pp. 220-255.
Stirling, Matthew W.,
1943 Stone Monuments of Southern México, Smithsonian Institution, Bureau of
American Ethnology, Bulletin 138, Washington D.C.
¨¨
1955 “Stone Monuments of Rio Chiquito, Veracruz, México” en: Anthropological
papers No. 43, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology,
Bulletin 157, Washington D.C.
Fiedel, Stuart J.,
1996 Prehistoria de América, Editorial Crítica, Ríos Marcela (traductora), España.
Symonds, Stacey, Cyphers, Ann, Lunagómez, Roberto,
2002 Asentamiento Prehispánico en San Lorenzo Tenochtitlan, Cyphers, Ann
(coord.), IIA-UNAM, México.
Tate, Carolyn E.,
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
410
1996 “Art in olmec culture” en: The Olmec World: Ritual and Rulership, Jill Guthrie
ed., The Art Museum, Princeton University, New Jersey, pp. 47-67.
Taube, Karl A.,
1996a “The Rainmakers: The Olmec and Their Contribution to Mesoamerican
Belief and Ritual” en: The Olmec World: Ritual and Rulership, Jill Guthrie
ed., The Art Museum, Princeton University, New Jersey.
¨¨
2000 “Lightning Celts and Corn Fetishes: The Formative Olmec and the
Development of Maize Symbolism in Mesoamerica and the American
Southwest”, en: Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica, Clark, John E.
y Mary E. Pye (eds.), National Gallery of Art, Washington, Yale University
Press, New Haven ad London, pp. 297-337.
Winter, Marcus,
1994 “Los Altos de Oaxaca y los olmecas”, en: Los olmecas en Mesoamérica,
Clark, John E. (coord.), Ediciones del Equilibrista, S.A. de C.V., y Turner
Libros, S.A., México, pp. 129-141.
Alberto Ortiz Brito
411
8. Referencias electrónicas
Acosta Ochoa, Guillermo,
“El poblamiento de las regiones tropicales de México hace 12 500 años”,
en: Anales de Antropología, Vol. 45, IIA-UNAM, México, 2011, pp. 227-235.
[En línea] IIA-UNAM. Copyright© 2005. [Ref. 20 de Febrero del 2012]
Disponible en Web:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/27975
Blomster, Jeffrey P.,
“Olmec pottery production and export in ancient Mexico determined through
elemental analysis”, en: Science, Vol. 307, 2005, pp.1068-1072. [En línea]
AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web:
http://www.sciencemag.org/content/307/5712/1068.full?sid=109cc9d6-30e3-
4b2b-8704-644ea9fea73c
Brush, Charles F.,
“Pox Pottery: Earliest identified Mexican ceramic”, en: Science, Vol. 149,
1965, pp. 194-195. [En línea] JSOTR. Copyright© 2000-2013. [Ref. 5 de
Abril del 2013] Disponible en Web:
http://www.clas.ufl.edu/users/dcgrove/mexarchreadings/pox.pdf
Casellas Cañellas, Elisabeth,
El contexto arqueológico de la cabeza colosal olmeca número 7 de San
Lorenzo, Veracruz, México., Tesis Doctoral, Universitat Autónoma de
Barcelona, España, 2004.[En línea] Universitat autónoma de Barcelona.
Copyright© 2005. [Ref. 20 de Febrero del 2012] Disponible en Web:
http://www.tdx.cat/handle/10803/5507
Cheetham, David,
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
412
“Cultural imperatives in clay: Early olmec carved pottery from San Lorenzo
and Cantón Corralito” en: Ancient Mesoamerica, Volume 21, Cambridge
University Press, 2010 [En línea] Cambridge Journals Online. Copyright©
2010. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web:
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=7907837&jid
=ATM&volumeId=21&issueId=01&aid=7907835&bodyId=&membershipNum
ber=&societyETOCSession=
Clark, John E. y Pye, Mary E.,
“Los orígenes del privilegio en el Soconusco, 1650 a.C.: Dos décadas de
investigación” en: Revista Pueblos y fronteras digital, número 2,
PROIMMSE-IIA-UNAM, México, 2006, [En línea] Pueblos y fronteras.
Copyright© 2006. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web:
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/a06n2/misc_01.html
Clark, John E. y Richard D. Hansen,
“The architecture of early kingship: comparative perspectives on the origins
of the maya royal court”, en: Royal courts of the ancient maya, Vol. 2,
Inomata, Takeshi y Stephen D. Houston (ed.), Westview Press, 2001, pp. 1-
45. [En línea]. Westview Press. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013]
Disponible en Web:
http://books.google.com.mx/books?id=8pRjZjKj_aoC&printsec=frontcover&s
ource=gbs_ge_summary_r&hl=en#v=snippet&q=MFC&f=false
Clewlow, Carl W. Jr.,
A stylistic an chronological study of olmec monumental sculpture,
Contributions of the University of California Archaeological Research
Facility, Number 19, Berkeley, California, pp. 147 [En línea] University of
California. Copyright© 1974. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en
Web: http://digitalassets.lib.berkeley.edu/anthpubs/ucb/text/arf019-001.pdf
Alberto Ortiz Brito
413
Cobean, Robert H., Michael D. Coe, E. A. Perry, Jr., K. T. Turekian y D. P.
Kharkar,
“Obsidian trade and San Lorenzo Tenochtitlan”, en: Science, Vol. 174, 1971,
pp. 666-671. [En línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013]
Disponible en Web:
http://www.sciencemag.org/content/174/4010/666.extract
Coe. Michael D.,
An Early Stone Pectoral from Southeastern Mexico, Studies in Pre-
columbian Art and Archaeology, Núm. 1, Dumbarton Oaks, Washingyon, D.
C., 1966. [En línea] JSTOR. Copyright© 2000-2013. [Ref. 30 de Enero del
2012] Disponible en Web:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/41263399?uid=3738664&uid=322215
183&uid=2&uid=3&uid=322215173&uid=60&sid=21102198013471
Diccionario de la lengua española
Vigésima segunda edición, Real Academia Española. [En línea] RAE.
Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2012] Disponible en Web:
http://www.rae.es/rae.html
Doering, Travis, F.,
An unexplored realm in the heartland of the southern gulf Olmec:
investigations at El Marquesillo, Veracruz, México, Tesis Doctoral,
Department of Anthropology, University of South Florida, Florida, [En Línea]
USF Graduate School at Scholar Commons. Copyright© 2007. [Ref. 10 de
Febrero del 2012] Disponible en Web:
http://scholarcommons.usf.edu/etd/696/
Fields, Virginia M.
“La herencia iconográfica del Dios Bufón de los mayas” en: Sexta Mesa
Redonda de Palenque 1986, Greene Robertson, Merle y Fields, Virginia M.
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
414
(Coords.), 1991, pp. 167-174. [En línea] MESOWEB. Copyright© 2013. [Ref.
30 de Enero del 2012] Disponible en Web:
http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT08/DiosBufon.html
Flannery, Kent V.,
“Archaeological systems theory and early mesoamerica”, en:
Anthropological Archaeology in the Americas, Betty J. Meggers (ed.),
Anthropological Society of Washington, Washington, 1968, pp. 67-87. [en
línea] Northeastern Illinois University. [Ref. 10 de Febrero del 2013]
Disponible en Web:
http://www.neiu.edu/~circill/hageman/anth396/archaeologicalsystems.pdf
García Moll, Roberto,
“Un relieve olmeca en Tenosique, Tabasco” en: Estudios de Cultura Maya,
Vol. XII, Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas,
UNAM, 1979. [En Línea] Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.
Copyright© 2011. [Ref. 10 de Febrero del 2012] Disponible en Web:
http://www.iifilologicas.unam.mx/estculmaya/index.php?page=volumen-xii
Gillespie, Susan D.,
“Llano del Jícaro: An olmec monument workshop” en: Ancient Mesoamerica,
volumen 5, Cambridge University Press, pp. 231-242. [En línea] Cambridge
Journals Online. Copyright© 1994. [Ref. 8 de Junio del 2012] Disponible en
Web:http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&
aid=1846168
¨¨
La Historia arquitectónica del Complejo A de La Venta: una reconstrucción
basada en los registros de campo del 1955, FAMSI, 2008, [En línea]
FAMSI. Copyright© 2010. [Ref. 8 de Junio del 2012] Disponible en Web:
http://www.famsi.org/reports/07054es/index.html
Alberto Ortiz Brito
415
González Lauck, Rebecca,
“Algunas consideraciones sobre los monumentos 75 y 80 de La Venta,
Tabasco” en: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vol. XVI, No.
62, IIE-UNAM, México, 1991, pp. 163-174 [En línea] IIE-UNAM. Copyright©
2012. [Ref. 8 de Junio del 2012] Disponible en Web:
http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/1586
Heizer, Robert F., et al,
“The 1968 investigations at La Venta” en: Contributions of the University of
California Archaeological Research Facility, California, 1968, Num. 5, pp.
127-154. [En línea] The Regents of the University of California. Copyright©
2005. [Ref. 2 de Mayo del 2012] Disponible en Web:
http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/anthpubs/search?all=&volumeid=285&ite
m=1
Herrejón Peredo, Carlos,
“Tradición. Esbozo de algunos conceptos” en: Relaciones, Estudio de
Historia y Sociedad, Vol. XV, No. 59, El Colegio de Michoacán, México, pp.
135-149. [En línea] Revista Relaciones. Copyright© 1994. [Ref. 2 de Mayo
del 2012] Disponible en Web:
http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/059/pdf/Carlos%20Herrejon%20
Peredo.pdf
Hester, Thomas R., et al,
“The Obsidian of Tres Zapotes, Veracruz, México”, en: Papers on Olmec
and Maya Archaeology, Contributions of the University of California
Archaeological Research Facility, Vol. 13, University of California, Berkeley,
1971, pp. 65-131. [En línea] The Regents of the University of California.
Copyright© 2005. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web:
http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/anthpubs/search?all=&volume=13&journal
=4&item=3
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
416
Inomata, Takeshi, et al,
“Early ceremonial constructions at Ceibal, Guatemala, and the origins of
Lowland maya civilization”, en: Science, Vol. 340, 2013, pp. 467-471. [En
línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 1 de mayo del 2013] Disponible en
Web: http://www.sciencemag.org/content/340/6131/467.abstract
Jaime-Riverón, Olaf,
“Olmec greenstone in Early Formative Mesoamérica: Exchance and process
of production”, en: Ancient Mesoamérica, Vol. 21, 2010, pp. 123-133. [En
línea] Cambridge Journals Online. Copyright© 2010. [Ref. 30 de Enero del
2012] Disponible en Web:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=
7907850
Killion, Thomas W. y Javier Urcid,
“The Olmec Legacy: Cultural Continuity and Change in Mexico’s Southern
Gulf Coast Lowlands”, en: Journal of Field Archaeology, Vol. 28, 2001, pp.
3-25. [En línea] Journal of Field Archaeology. Copyright© 2013. [Ref. 14 de
abril del 2013] Disponible en Web:
http://www.latinamericanstudies.org/totonac/olmec-legacy.pdf
Kirchhoff, Paul,
Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres
culturales. [en línea] Xalapa, Ver., Al fin liebre ediciones digitales, 2009.
[Ref. 8 de abril del 2013] Disponible en Web:
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/hist/mex/mex1/histM
exU2OA01/docs/paulKirchhoff_mesoamerica.pdf
Ladrón de Guevara, Sara,
“Reutilización de monumentos olmecas en tiempos del Clásico” en: Ancient
Mesoamerica, Vol. 21, Issue 01, Cambridge University Press, 2010, pp. 63-
Alberto Ortiz Brito
417
68. [En línea] Cambridge Journals Online. Copyright© 2010. [Ref. 30 de
Enero del 2012] Disponible en Web:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=
7907868
McDonald, Andrew J.,
Tzutzuculi: A Middle-Preclassic Site on the Pacific Coast of Chiapas,
México, NWAF, BYU, 1983. [En línea] Brigham Young University.
Copyright© 2006. [Ref. 15 de abril del 2013] Disponible en Web:
http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/compoundobject/collection/NWAF/id/15398
Paradis, Louise I.
“Guerreo y la primera civilización mesoamericana” en: Tributo a Jaime
Litvak King, Schmidt Schoerenberg Paul, Ortiz Díaz Edith y Santos Ramírez
Joel (Coords.), IIA-UNAM, México D.F., pp. 233-248. [en línea]
ACADEMIA.EDU. Copyright© 2008. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible
en Web:
http://umontreal.academia.edu/LouiseParadis/Papers/525689/Guerrero_y_la
_primera_civilizacion_mesoamericana
Pohl, Mary,
Olmec civilization at San Andrés, Tabasco, México, FAMSI, 2005, [En línea]
FAMSI. Copyright© 2010. [Ref. 8 de Junio del 2012] Disponible en Web:
http://www.famsi.org/reports/01047/01047Pohl01.pdf
Pohl, Mary, et al,
“Olmec origins of Mesoamerican writing”, en: Science, Vol. 298, 2002, pp.
1984-1987. [En línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013]
Disponible en Web:
http://www.sciencemag.org/content/298/5600/1984.abstract
Pool, Christopher A. et al,
Variabilidad en esculturas olmecas con temas similares
418
“The early horizon at Tres Zapotes: Implications for olmec interaction” en:
Ancient Mesoamerica, volumen 21, Cambridge University Press, pp. 95-
105. [En línea] Cambridge Journals Online. Copyright© 2010. [Ref. 9 de
Junio del 2012] Disponible en Web:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=5C96891FB7
390570DF8526884B7B3C2E.journals?fromPage=online&aid=7907841
Pope, Kevin O., et al,
“Origin and Environmental Setting of Ancient Agriculture in the Lowlands of
Mesoamerica”, en: Science, Vol. 292, 2001, pp. 1370-1373. [En línea]
AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web:
http://www.sciencemag.org/content/292/5520/1370.full
Rodríguez Martínez, Ma. del Carmen, et al,
“Oldest writing in the New World”, en: Science, Vol. 313, 2006, pp. 1610-
1614. [En línea] AAAS. Copyright© 2013. [Ref. 11 de abril del 2013]
Disponible en Web:
http://www.sciencemag.org/content/313/5793/1610.short
Saville, Marshall H.,
“Votive Axes from Ancient México I & II”, en: Indian Notes, Vol. VI, Museum
of the American Indian, Heye Foundation, New York, 1929. [En línea]
MESOWEB. Copyright© 1929. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en
Web: http://www.mesoweb.com/olmec/publications/Saville1929.pdf
Taube, Karl A.,
“The Olmec maize God: The Face of Corn in Formative Mesoamerica” en:
Anthropology and Aesthetics, No. 29/30, Peabody Museum of Archaeology
an Ethnology, Cambridge, 1996b, pp. 39-81. [En línea] JSTOR. Copyright©
1996b. [Ref. 30 de Enero del 2012] Disponible en Web:
Alberto Ortiz Brito
419
http://www.jstor.org/discover/10.2307/20166943?uid=3738664&uid=2&uid=4
&sid=55930365173
¨¨
Olmec Art at Dumbarton Oaks, Pre-Columbian Art at Dumbarton Oaks,
Núm. 2, Washington, D.C., 2004, pp. 179. [En línea] Dumbarton Oaks.
Copyright© 2013. [Ref. 15 de Agosto del 2012] Disponible en Web:
http://www.doaks.org/resources/publications/doaks-online-publications/pre-
columbian-studies/olmec-art-at-dumbarton-oaks
Willians, Howel y Robert F. Heizer,
“Sources of rocks used in olmec monuments”, en: Sources of Stones Used
in Prehistoric Mesoamerican Sites, Contributions of the University of
California research facility, Vol. 1, University of California, Berkeley, 1965,
pp. 1-39. [En línea] The Regents of the University of California. Copyright©
2005. [Ref. 11 de abril del 2013] Disponible en Web:
http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/anthpubs/search?all=&volume=1&journal=
4&item=2