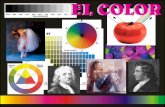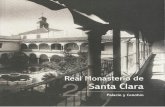El retablo de Santa Clara de Briviesca en el romanismo norteño, BMICA, LXXVIII-LXXIX, 1999, pp....
Transcript of El retablo de Santa Clara de Briviesca en el romanismo norteño, BMICA, LXXVIII-LXXIX, 1999, pp....
El retablo de Santa Clara de Briviesca en el romanismo-norteño
Aurelio A. Barrón García
Comentarios sobre el retablo
Que sepamos el primero en comentar el retablo de Santa Clara fue Pellegrino Zuyer en 1660. Llegado de Roma para informar sobre la posibilidad de erigir un obispado en Santander, quedó gratamente sorprendido por «la artificiosísima , escultura» del retablo de Santa. CasiJda -en realidad escribió Santa Ursula- de la colegiata de Briviesca y por la belleza del monasterio de clarisas: ~<La iglesia es muy hermosa y el altar mayor singularmente estimado por la excelencia de la escultura que es preciosísima» t.
La calidad excepcional del retablo de Briviesca siempre ha atraído a los historiadores del arte. Al conservarse en blanco permite observar el acabado intachable de la escultura, equiparable, incluso superior, a la del retablo mayor de la catedral de Astorga. Contratado a tasación se realizó concienzudamente y sin apresuramiento. En virtuosismo y delicadeza no tiene rival. Se' había previsto un altísimo precio, 12.000 ducados, que los tasadores confirmaron. Weise y Camón Aznar le han dedicado comentarios muy elogiosos; llegan a defender que supuso en la renovación de la escultura tanto como El Escorial en la arquitectura. La disputada prelación del retablo de Santa Clara sobre el de Astorga, o viceversa, no nos parece aclaratoria pues sospechamos que ambos conjuntos los concibió un mismo autor. El retablo de Santa Clara se habría iniciado en 1557 pero se acabó más tarde que el de Astorga, realizado entre 1558 y 1562.
A finales del siglo XVIII Antonio Ponz también elogió el retablo que supuso podía adscribirse a Gaspar Becerra 2• La misma opinión recogió Ceán Bermúdez
' Z UYER, Pellegrino, «Itinerario», en CASADO SOTO, José Luis, Cantabria vista por viajeros de los siglos XVI y XVII, Santander, 1980, p. 169.
2 «El retablo, que ha permanecido de madera sin dorarse jamás, merece mucha consideración, Consta de quatro cuerpos, y todo él es un trabajo increible de escultura: bonisima grao parte; y en parte
241
aunque probablemente no lo vio pues repite hasta los errores de identificación de imágenes que había cometido Ponz.
Entre 1934 y 1937 Jesús Sanz García publicó una real ejecutoria qüe las monjas ganaron al condestable. En ella se mencionan los nombres de los imagineros Diego Guillén y Pedro López de Gámiz como autores, inicial y final, de la obra. Casi cien años antes Gregorio del Val había anticipado sus nombres al escribir una reseña sobre Briviesca en el Semanario Pintoresco Español del año 1842 3• De paso contraponía el abandono en el que se encontraba el templo en su tiempo con el celo que había manifestado Ja oficialidad francesa cuando se encerraban prisioneros en la iglesia.
Desde que se diera a conocer la intervención de Diego Guillén y Pedro López de Gamiz en el retablo de Briviesca diversos autores han recibido con reservas y extrañeza la adjudicación señalada por documentación judicial. La intervención de tan desconocidos imagineros ha perjudicado el renombre del retablo. A pesar de tratarse de una obra capital bastantes estudiosos, incómodos con la supuesta autoría de Ja obra, han sorteado la existencia del retablo al presentar la escultura española del siglo XVI.
Dada la unidad de estilo del retablo se adjudicaba todo a López de Gámiz pues por la documentación se sabía que lo había terminado de hacer y que se le debía una fuerte suma. Cuando más a Guillén se le adjudicaba el banco pétreo sin reparar que en la piedra se encuentran los mismos estilos que en la madera del retablo. Sobre Gárniz se manifestaban reservas esperando que se perfilara su personalidad artística y se suponía que había tenido una formación italiana. Quienes daban por buena la atribución de la documentación judicial le presentaban como autor fundamental en los inicios del romanismo y aun de la estatuaria española, aunque era una sorpresa mayúscula que no hubiera quedado memoria de su nombre 4• La
mediana; porque sin duda se emplearía más de un Artífice en Ja execución ... Han tenido Ja discreción de no haber dorado este retablo; y es muy verosímil lo dexase encargado así el Escultor, que si no fue Becerra fue alguno de Jos de aquellos tiempos tan bueno como él>> (PONZ, Antonio, Viage fu.era de EspaFia, t. 1, Madrid, Joaquín lbarra, 1785, pp.16-17).
~ VAL, Gregorio del, «Espaíia pintoresca. Briviesca y sus cercanías», en Semanario Pintoresco Español, 1842, pp. 310-3.U. Aparte de los-autores meneiona a Mencía de Velasco como comitente de la obra y el precio de 10.000 ducados en el que se tasó. Una lectura equivocada del testamento Je lleva a datar la obra en 1523. A los mismos artistas, Diego Guillén y Pedro López de Gámiz, adjudica el retablo de Santa Casilda en la colegiata, o mejor el primer cuerpo pues el resto, sin duda sorprendido por el atípico remate, lo califica como «Un pegote».
' ANDRÉS ÜRDAX, Salvador, «El escultor Pedro López de Gámiz»., en Gaya, n.º 129, 1975, pp.156-167; ÍDEM, El foco de escultura ro1nanista de Miranda de Ebro: Pedro López de Gámiz y Diego de Marquina, Valladolid, 1984. DiEZ JAVJZ, Carlos, Pedro López de Gámiz. Escultor f11irandés del siglo XVI, Miranda de Ebro, 1985; foeM, ~~Pedro López de Gámiz en el IV Centenario de su muerte», en LóPEZ DE GÁMJZ, n.º XIX, 1988, pp. 5-36. ECHEVERRÍA Gom, Pedro Luis y VÉLEZ CHAURRl, José Javier, «López de Gámiz y Anchieta comparados. Las claves del romanismo norteño», en López de Gámiz, n.º XIX, 1988, pp. 37-97 (reeditado en Príncipe de Viana, n.0 185, 1988, pp. 477-534); ÍDEM, «Contrarreforma y Manierismo en Briviesca. Don Juan de Muñatones y el retablo de Santa Casilda», en El Mediterráneo y el Arte españo~ XI Congreso del CEHA, Valencia, 1996, pp. 130-133. VÉLEZ CHAURRl, JJ., «Becerra, Anchieta y la escultura romanista>>, en Cuadernos de Arte Español, Historia 16, n.º 76, Madrid, 1992. BARRÓN, A., IBARGUCHJ, B. y RuIZ DE LA CUESTA, M."P., El escultor renacentista n1irandés Pedro López de Gámiz, Miranda de Ebro, 1988. BARRÓN, A. y Ru1z DE LA CUESTA, M.ªP., .«Noticias sobre Pedro López de Gámiz», en Estudios Mirandeses, n.0 12, 1992, pp. 61-71; ÍDEM, «Notas sobre el retablo de Santa Clara de Briviesca», en AEA, n.º 279, 1997, pp. 257-269.
242
documentación descarta la formación italiana de López de Gámiz, contra lo que se había supuesto para el autor de un retablo de tan acendrado clasicismo. Tampoco hay datos de que estuviera en Valladolid en los años de preparación artística. Aunque algunos insisten en que no se puede seguir dudando de la categoría de Pedro López de Gámiz, creemos que su biografía artística no despeja los interrogantes y la documentación judicial deja sin resolver la función que desempeñó en la realización del retablo de Briviesca. Nueva documentación permite rechazar que a él se deba la idea original del retablo - Ja traza, la planta y la concepción de imágenes y escenas-y no es fácil identificar su gubia en las esculturas de Briviesca. Cuando dimos a conocer la obra de G uillén como imagine ro propusimos una interpretación de lo·s hechos que vimos confirmada, parcialme nte, con el hallazgo de un par de documentos sueltos pertenecientes al pleito del condestable con López de Gámiz 5 •
La construcción del retablo
E n 1517 Mencía de Ve lasco, que vivió en el compás del monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, ordenó en su testamento que se construyera en Briviesca un monasterio de clarisas y un hospital. No olvidó señalar los retablos y otros objetos del mobiliario litúrgico de la iglesia.
En 1546 se había terminado la obra de cantería del monaste rio. La obra se entregó a la congregación de monjas en 1546 y allí se trasladó la comunidad el 19 de septiembre de ese año «porque ya la dicha yglesia y monasterio estava fecho y acavadas las pie~as ne~esarias para poderse morar e dezir en ellas debinos ofi~ios» 6• En fecha imprecisa, se suele suponer, sin contraste documental, que en torno a 1551, el condestable - Pedro Fernández de Velasco, testamentario y patrón de las obras del monasterio- se concertó con D iego Guillén para realizar un retablo conforme a «una tra~a pintada en un papel» y con un precio máximo de 1.500 o 1.600 ducados. Como vamos a ver enseguida las obras del monasterio estuvieron detenidas desde 1546 a 1557 y en esta última fecha debió de hacerse el contrato del retablo o, mejor, se renovó para iniciar su ejecución. En todo caso el retablo se comenzó en 1557 o 1558 sin seguir la traza original de Guillén y se concluyó en 1570.
No se han destacado suficientemente las preferencias artísticas del IV condestable, Pedro Femández de Velasco. En los momentos iniciales de su gobierno Diego de Siloe y Cristóbal Andino trabajaron para él. En 1529 decidió que fuera de mármol de Carrara el enterramiento de los fundadores de la capilla familiar en la catedral. Viajó por Italia y Europa y enriqueció la capilla burgalesa con varias obras renacentistas, entre ellas una pintura de La Magdalena atribuida a Ricci, discípulo
j BARRÓN, A. y Rutz DE LA C UESTA, M.ªP., «Diego Guillén. imaginero burgalés (1540-1565)», en A rrigran1a, n.º 10, 1993. pp. 235-272; ÍDEM, «Notas sobre el retablo ... ». En este último artículo transcribin1os dos documentos encontrados sobre el pleito de la tasación del retablo entre el V condestable y Pedro López de Gámiz.
• AHN. Sec. Nobleza, Frías, leg. 201 (antiguo), exp. 24. Debo la noticia y aprovecho para mostrar mi agradecimiento, a Begoña Alonso, que ha realizado s11 tesis doctoral sobre los Rasines.
243
•
de Leonardo. En 1552 comenzó el proyecto de su propia tumba. Se trataba de un enterramiento excepcionalmente grandioso para el que contaba con un diseño fuera de lo común que se ha relacionado con la tumba que Giovanni da Nola preparó para Pedro de Toledo. Se apoyaba en una enorme piedra de jaspe que para introducirla fue necesario romper la puerta de la Pellejería. Hubo varios cambios en el proyecto. En 1554 y 1559 contrató con Alonso Berruguete dos yacentes de mármol italiano. Pero antes de morir, en noviembre de 1559, parece que retornó al diseño primitivo u ordenó que se completara el contrato del resto del enterramiento. Mandaba que no se mudara ni recortara el bloque de jaspe -demasiado grande para dos yacentes aislados- y que se pusieran dos orantes -su figura y la de su mujer- en material de mármol, bronce o alabastro. Además se debían añadir las columnas necesarias, cuatro escud.os y los sitiales. El enterramiento era monumental y si combinaba yacentes y orantes habrá que considerar su inspiración en los enterramientos reales de Saint Denis 7• Se comprende que el condestable desechase el proyecto original de Diego Guillén para el retablo del monasterio de Briviesca y se inclinara por una traza inspirada en el arte italiano pero en la que también se pueden rastrear huellas de lo francés.
Los pleitos contra el condestable·
Las noticias sobre la participación de Guillén y López de Gámiz en el retablo de Santa Clara proceden de un pleito que la villa de Briviesca y las monjas del , monasterio mantuvieron, entre 1574 y 1585, contra el V condestable, Iñigo Femán.-dez de Velasco, que no acometió la tumba que le encargó su antecesor y fue demandado por incumplimiento de algunas mandas de la fundadora -singularmente la tardanza en la realización del hospital así como por la apropiación de rentas del monasterio- 8• En el transcurso del pleito se obligó al condestable a rendir cuentas. En la justificación de gastos se mencionan los pagos por el retablo y se dan algunas noticias sobre otro pleito que el V condestable sostuvo con Pedro López de Gárniz, escultor que había finalizado el retablo. El hallazgo de unos papeles sueltos. del pleito con Gámiz nos permitieron replantear la autoría del retablo.
Como hemos apuntado las obras del monasterio habían concluido, en lo básico, en 1546 y hasta 1557 no debieron en1prenderse nuevos gastos pues el condestable dedicó los once años del intervalo a acumular rentas. El año 1557 y no 1551 ba de ser el límite anterior para eJ inicio de las obras del retablo. El condestable había argumentado la existencia de un Breve papal por el que podía reservar las rentas durante once años - de 1546 a 1557- y detener las obras. La inactividad constructiva permitió acumular 4.400.000 maravedís. En teoría se pretendía comprar ren-
1 R EDONOO CANTERA, M.ªJ., «El sepulcro del IV Condestable de Castilla», en BSAA, n.º L, Universidad de Valladolid, 1984, pp. 261-271; Río DE t.A I-loz, Isabel del, «Presencia de la cultura italiana en Burgos», en El Mediterráneo y el Arte esp<11iol, Actas del XJ Congreso del CEHA, Valencia, 1996, pp. 148-153.
• SANZ GARCÍA, Juan, «El retablo de Santa Clara de Briviesca. (Estudio documental)», en Boletín de la Con1isi6n Provincial de Monurnentos de Burgos; 1934-1937, t. I V, pp. 114, 140, 176, 225, 266, 319. 346.
244
tas para el monasterio pues los recursos que administraban las monjas eran insuficientes para mantenerse. El monasterio reclamó al patrono y testamentario de doña Mencía que comenzaran las obras del hospital y que rindiera cuentas de lo gastado desde 1557. Se intuye que le acusan de no haber habilitado una nueva partida para los gastos del retablo y de haber pagado esta obra, tasada en 4.500.000 maravedís, con las rentas acumuladas para mantener el monasterio y realizar el hospital.
En el pleito de las monjas se expresó que el condestable había pagado a GuiJlén algo más de 900.000 maravedís - 2.400 ducados, cantidad que se aproxima al precio pagado por el retablo de Astorga-. Diego Guillén dirigió el retablo hasta su muerte, ocurrida a mediados de 1565. Como en el pleito se señala gue se pagaban 300 ducados al afio se deduce que Guillén comandó las obras durante ocho años: de 1557 a 1565.
En el pleito con López de G ámiz el propio artista mirandés se defendió señalando que Guillén había dejado «hechos los dos primeros vancos del retablo de quatro que había de tener». Aparte del sotabanco de piedra el retablo actual se compone de banco, cuatro cuerpos y remate. De manera extensa podríamos entender que lo realizado por GuiJJén eran los dos primeros cuerpos - la mitad de la obra- y de forma más restrictiva cuando menos se debe adn1itir que bajo la dirección de Guillén se hicieron el banco de madera y el primer cuerpo.
El resto del retablo fue realizado bajo la dirección de Gámiz. Éste precisó que cuando contrató la obra «era mucho mas lo que estava por bazer». Podemos otorgar que eran tres cuerpos y remate, pero la cuestión está en que no existen diferencias de .estilo destacables entre una parte y otra. Incluso se aprecia un acabado más apurado en la mitad inferior. E l procurador del condestable, que en realidad buscaba una rebaja, reclamaba porque López de Gámiz oo había seguido la traza original. El artista mirandés se defendió señalando que Diego Guillén «no había guardado su propia traza» sino una «planta que tenia hecha, la qual era diferente de la tra-;a» y conforme a ella había hecho los dos primeros bancos. También los tasadores del retablo señalaron que «en ninguna cosa se pare-;e a Ja tra~a ni la tra~a al retablo».
En Villalpando Pedro López de Gámiz contrató la conclusión del retablo el 2 de marzo de 1566. E l artista y el condestable acordaron que se pagara a tasación. López de G ámiz anticipó que costaría 12.000 ducados. Debía seguir Ja planta del re tablo que tenía GuiUén y se le había de entregar.
Contratado a tasación las esculturas tienen un acabado esmeradísimo. Pudiera ser que López de Gámiz se excediera con labores innecesarias en el retablo. E n este sentido se quejaba el procurador del condestable, aunque hay que estar prevenido contra las argucias de los abogados. Señaló que «hizo el retablo tan conforme a su voluntad que en ninguna cosa siguio [la traza]». Gámiz demostró que no era la traza sino la planta lo que debía continuar. D esmontada la argumentación principal el procurador le censuraba, como último argun1ento, haber hecho «aun conforme al intento que llevo, muchas cosas impertinentes y costosas y en Jugares ascoodidos donde no es posible verse».
El retablo lo tasó Juan de Juni en 1571. Lo valoró en algo más de 12.000 ducados, con lo que confirmó el valor previsto en la contratación. E l condestable recu-
245
rrió la tasación y se lle:vó el precio a los tribunales. Lo tasaron y retasaron numerosos artistas. Al fin el patrón consiguió una rebaja de 2.000 ducados.
La documentación encontrada no resuelve el problema de la atribución concreta de las obras. Bajo l.a dirección de Guilléo se realizó una parte fundamental del retablo pero no siguió una traza propia sino una planta de un tercer autor. Ni la arquitectura ni la escultura le pertenecen aunque creemos ver su gubia en algunas imágenes del banco pétreo, del banco de madera y del primer cuerpo. Atribuimos a la intervención de Guillén las escenas de la Oración en el Huerto y el Prendimiento, así como a las imágenes de Santa Casi/da, San Francisco e Jsaías, todas ellas en el banco pétreo y caracterizadas por una notable dulzura expresiva que contrasta con la fuerte gesticulación y la exuberancia muscular del estilo imperante - llamémosle abreviadamente romanista- en otras figuras desde el banco al remate. Adjudicamos a Guillén las pequeñas figuras exentas que se colocan bajo veneras en el banco del retablo de nogal. Estas hornacinas aveneradas pueden ser interpretación personal de Guillén de una traza que no las contemplaba. De hecho el banco presenta una pequeña asimetría: La figura más próxima a Eva, hoy perdida, se disponía sobre respaldo liso, sin hornacina ni venera, tal como imaginamos estaba previsto en la traza original. También debió intervenir Guillén en la figura de Jesé.
A López de Gámiz tampoco le corresponde la traza del retablo pues reconoció haber seguido la planta que tenía Guillén e interviene, por vez primera, cuando estaba tallada la mitad del retablo. El estilo del retablo es tan unitario que ha de haber unas mismas manos de principio a fin, tanto en la parte dirigida por Guillén como en la dirigida por Gámiz. Pudiera haber .trabajado Gámiz bajo la dirección de Guillén, pero no lo creemos. López de Gámiz permaneció en Miranda de Ebro hasta la contratación del retablo de Santa Clara. No sólo heredó la planta que se había seguido bajo la dirección de Guillén sino que hubieron de encargarse los mismos artistas de interpretarla bajo la nueva dirección, aunque sus maneras se pueden encontrar en algunas figuras del cuarto cuerpo y del remate.
El retablo de Santa Clara de Briviesca difícilmente se puede comprender a la vista de la obra de Guillén ni desde una supuesta evolución genial de la obra de López de Gámiz. La escultura de Santa Clara representa el más espectacular desarrollo de una nueva concepción plástica directamente derivada de la obra de , Miguel Angel. Ni Guillén ni López de Gámiz tuvieron formación italiana y es inimaginable que desarrollaran tan tempranamente el nuevo estilo artístico que aparece en la arquitectura y escultura del retablo.
Modos de contratar y organización del trabajo
Conviene que nos detengamos un poco para comentar el sistema de contratación de obras artísticas así como en apuntar la organización del trabajo en los talleres de la madera.
Existían dos maneras fundamentales de contratar obras: la adjudicación directa a un artista y el concurso público. En los dos casos, especialmente en el segundo, se podía partir de una traza y condiciones de terceros. En la adjudicación directa o en el concurso público los autores podían presentar trazas y condiciones particulares
246
o someterse a una traza y condiciones que imponía el comitente. Cabían otras posibilidades. Para la realización del cimborrio y de las sillas del coro de la catedral burgalesa el Cabildo mantuvo abiertos talleres de piedra y madera. EL Cabildo elegía la traza de las obras y la ejecutaban otros artistas y oficiales. Tras la ruina del cimborrio de Juan de Colonia se solicitaron trazas, se encargó a Juan de Langues -que trabajaba en las .sillas del coro- que hiciera en madera un modelo del crucero conforme a la traza escogida. A la vez se comisionó a Juan de Vallejo para que dirigiera el taller de cantería. En labores puntuales, como tallar las imágenes previstas en el proyecto, podían recurrir a imagineros escogidos a voluntad. E.n las estatuas del cimborrio trabajaron Pedro de Colindres, Juan de Carranza, Francisco del Castillo, Juan Picardo, Pero Andrés ...
Antes de acometer las obras de escultura era práctica habitual realizar trazas, plantas y modelos. Vasari critica a los e·scultores que no realizaban modelos previos a tamaño natural. Pomponio Gaurico comenta la conveniencia de hacer modelos pues permitían corregir errores. Además argumenta que «la obra propiamente dicha se realizará con mayor rapidez, teniendo delante el modelo que se va a imitar» 9• Cuando en 1588 los tasadores del retablo de Palazuelos de Muñó valoran la escultura distinguen, en éada una de las figuras del retablo, el precio de hacer el modelo, de desbastar, rebotar, abrir ojos -que puede referirse a algún sistema mecánico de trasladar las medidas de los modelos al bloque de madera- y acabar la escultura iq. Se seguía, en parte, un proceso mecánico y seriado. En el inventario de bienes del escultor burgalés Antonio de Elejalde se· relacionan modelos de yeso de brazos, piernas y cuerpos y varios instrumentos con un solo valor que pueden ser un mecanismo de sacar puntos: «dos conpases y una~ tenasas grandes y dos barrenos» 11
•
Para la ejecución de las obras se presentaban trazas, plantas y modelos. Aunque trazas y plantas se pueden emplear con un sentido equivalente, se suele distinguir entre traza -para calificar un dibujo con representación en perspectiva, más o menos correcta, que facilitaba la comprensión de las obras a los comitentes- y planta, que suele calificar un alzado ortogonal a tamaño real o a escala con medidas o pitipié. A veces también se habla de plantas y monteas para referirse a dibujos de tamaño natural. De los proyectos de Martín de la Haya para la capilla Pesquera del convento de la Merced de Burgos conservamos una traza completa y una planta parcial con medidas precisas. En algunas ocasiones se ofrecían modelos para mayor entendimiento de los comitentes: en 1602 Pedro González de San Pedro, discípulo de Anchieta y escultor de Cabredo, pretendió ser elegido para realizar el bulto y enterramiento de fray Bernardo de Fresneda en el monasterio de San Francisco de la localidad de Santo Domingo de la Calzada. Para ello ofreció hacer «modelo para que ocularmente se consiga su gusto -el de los comitentes- en el qua! modelo se dará a entender ocularmente el ornato que la dicha figura a de llevar».
9 GAuruco, Pomponio, Sobre la escultura (1504), Madrid, Akal, 1989, p. 273 (ed. de André Chastel y Robert Klein ).
'º BARRÓN GARCIA, A.A., «El ensamblador Simón de Berríeza, 1573-1612», en Boleiín del Museo e Instituto «Camón Aznar», n." LXXIV, 1998, pp. 50-57.
11 AHPB, Diego de Rozas, prot. 5.885, fols. 453 r.-456 v. BARRÓN, A. y RuIZ DE LA ÜJESTA, M.'P., «El escultor Antonio de Elejalde (1566-1583)», en Estudios Mirandeses, n.º 14, 1994, pp.158-159.
247
Las plantas pueden ser tan precisas qu.e permiten a terceros hacerse cargo de las obr as. En 1550 un mazonero zaragozano sin especial cualificación, Bernardo Pérez, se encargó del sepulcro del arzobispo Hernando de Aragón. El comitente le enseñó una muestra dibujada en pergamino por Jeróni1no Vallejo Cosida y las medidas «estaban en una tra<;a que esta en una paret tra<;ada en la cofraria de San Felipe y también en la planta que esta tra<;ada en una tabla todo el tamaño de la sepoltura». En 1571 Juan Rigalte contrató el retablo mayor del monasterio de La Oliva (Navarra) conforme a una traza que habían realizado los pintores Rolan Moys y Pablo Scheppers. Aunque finalmente en el retablo se encajaron abundantes pinturas, en el contrato se había previsto que el imaginero siguiera «la tra<;a, sin quitarle cosa ninguna, segunt las medidas y el pitipie». Además los pintores le de bían entregar «en papel dibuxadas dichas figuras e istorias porque el dicho Rigalt baga, primero que labre ninguna de las dichas figuras, sus modelos de varro, los quales hayan de ser corregidos de dicho Pablo y Rolan» 12
•
Incluso se recurrió a grabados como trazas. Quienes pretendieran el retablo del convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada debían seguir un grabado que Perret hizo sobre la custodia de Jácome Trezzo para E l Escorial. En el condicionado del concurso se especificó que el relicario se haría «Conforme a la traza de la del Escorial de San Loren<;o el Real, que es la traza que se dará con estas condi<;iones».
Otras veces se encargaban las trazas a artistas aparentemente ajenos a la profesión. Para el retablo mayor de la catedral de Pamplona, sufragado por el obispo Zapata, se encargó la traza, en 1599, al platero José Velázquez de Medrano 13
•
La documentación revela situaciones muy enrevesadas. Los comitentes pueden elegir soluciones de compronúso entre varias propuestas. El Cabildo de El Burgo de Osma se concertó con Juan de Juni y Juan Picardo, que se vieron forzados a asu-, mir concesiones para integrar el proyecto del contrario. En 1558 Manuel AJvarez y Juan Picardo ofrecieron trazas para realizar el retablo de Astorga. En los días suce-, sivos Manuel Alvarez y sus compañeros palentinos ofrecieron al Cabildo asturi-cense realizar el retablo conforme a Ja traza de Picardo y además se conformaban . . , con una as1gnac1on menor.
En principio existía el convencimiento de que era preferible que una obra la realizara el artista que la había concebido. Nos hemos referido, en otra ocasión, al pleito que se originó con la contratación del retablo de la capilla de Jos R eyes del convento de la Merced de Burgos 14
• En concurso a la baja se adjudicó a Simón de Berrieza tras ofrecer el sesenta por ciento de descuento sobre el valor de salida señalado por Martín de la Haya, autor de la traza elegida. Los patro nos de la capilla desconfiaron de la pericia del contratante, anularon el remate y adjudicaron
u Se comenta en CRIAl)O MAINAR, Jesús, Las aries plásticas del Segundo Renacitniento en Arag6n: pintura y escultura 1540-1580, Tarazona, 1996, p. 65; H ERNÁNSANZ, Ángel, «Mate riales y técnicas de escultura», en ÁLVARO Z AMORA, M.0 1. y BORRÁS G UALIS, G. (coord.), La escultura del Renaciniiento en A ragón, Zaragoza.1993, p. 61.
u GARCIA GAíNZA, M.ª Concepción, «E l retablo romanista», en lnwfronte, n.º 3-4-5, Univ. de Murcia, 1987-1988-1989, pp. 97-98.
" BARRÓN GARCÍA, A., «Fantasía y clasicismo. Debate sobre un retablo para e l monasterio de la Merced de Burgos», en Actas del X Congreso del Comité Espaíiol de rlistoria del A.rte (CEf/A ). Los Clasicisn·1os en el Arte Español, Madrid, UNED, 1994, pp. 21 L-217.
248
directamente el retablo a Martín de Ja Haya. No todos sabían interpretar correctamente las trazas de terceros y los comitentes podían sospechar la pérdida de calidad que conllevaban rebajas tan importantes. Cuando en 1578 Juan Fernández de Vallejo escribe a los canónigos de la colegiata de San Pedro de Soria, que le habían pedido su opinión sobre la traza más conveniente para hacer el retablo mayor, les aconseja que tomen precauciones. Se inclinó por la traza de Pedro Ruiz de Valpuesta e indicó que (<el que la tomare se obligue a que las plantas y monteas de toda la obra las saque el dicho Pedro Ruiz de Valpuesta, porque sus conceptos, atento que la traza es superficie en la profundidad del cuerpo, ninguno los podrá comprender tao bien como aquel de cuya imaginativa tuvieron principio» 15
•
Sin embargo era práctica muy habitual que un artista se responsabilizara mediante contrato de un retablo entero y a continuación diera una parte a otro u otros artistas. Los comitentes, especialmente en las pequeñas parroquias, no buscaban prioritariamente la firm a de uno u otro artista -pensemos en la contratación mediante remate a la baja- sino la solidez financiera del tomador. Es un asunto bien conocido por quienes manejan documentación notarial y ha originado cambios en la adjudicación de obras a los autores y muchas confusiones. Incluso podía suceder que una persona con actividad próxima a los ofi.cios artísticos contratara y cobrara de principio a fin una obra. Así sucedió con el retablo de San Bartolomé en Villímar. Lo contrató y gestionó el batidor de oro Antonio de Segovia, que disfrutaba de una sólida posición económica, y lo realizó el pintor Pedro de Valmaseda entre 1540 y antes de 1555, fecha del testamento del artista.
Las parroquias pagaban las obras muy lentamente con las rentas anuales de las iglesias. Entre los comitentes particulares se recurría también a pagos muy despaciosos pues podían recurrir a los réditos de censos. La norma, en los contratos parroquiales, es que los artistas se obligaran a esperar a cobrar según se recogieran los frutos y rentas de las iglesias. La parroquia se reservaba los gastos ordinarios -cera, aceite, incienso e impuestos eclesiásticos: subsidio y escusado- y poder atender situaciones de emergencia -retejar, q uiebro de campanas, avisos de ruina parcial del edificio-, que eran más habituales de lo deseable por los artistas. Por todo ello las grandes obras exigían un importante desembolso al tomador y liquidez para comprar materiales y afrontar los salarios de los colaboradores. No podía contratar cualquiera y en Burgos conocemos que pasaron graves dificultades y encarcelamientos por incumplimiento de contrato varios artistas: Juan de Esparza y Martín Ruiz de Zubiate entre los romanistas. Los riesgos no eran despreciables y la documentación está repleta de noticias sobre artistas que ofrecen rebajas muy considerables con tal de ser pagados con rapidez. En el caso del retablo de Santa Clara se deduce de la sentencia, y de lo que se conoce del contrato, que el condestable había acordado pagar 300 ducados al año. Esto supone esperar treinta y tres años para recuperar el valor de tasación del retablo o veinticinco años para completar el cobro de la cantidad que le correspondió a Pedro López de Gámiz. Otras obras de este mismo escultor se pagaron en plazos aún más largos: el retablo de Estavillo (ÁJava), terminado en 1567, se acabó de pagar en 1695: ¡125 años más tarde! Plazos entre veinte y cincuenta años fueron frecuentes.
" ARRANZ ARRANZ. José, La escultura ro1nanista en la diócesis de Os1na-Soria, El Burgo de Osma, 1986, p. 425.
249
A Ja compleja realidad de los contratos se deben añadir las abundantes colaboraciones de artistas, máxime en obras de gran empeño que se solían contratar con plazos de ejecución muy cortos. Entre artistas, por necesidad o solidaridad, es frecuente encontrar en la documentación notarial traspasos de obras, subcontratos, acuerdos de compañía, trabajo a soldada y préstamos de dinero pagados mediante trabajo personal. Los testamentos mencionan desde colaboraciones permanentes basta pequeñas cuentas entre artistas que a veces alcanzan escasos maravedís. Las estrechas relaciones familiares entre los artistas repercutían en frecuentes colaboraciones o cesiones de obras.
Estas circunstancias hacen muy difícil valorar los estilos individuales de los artistas y enredan la asignación de las obras.
La escultura romanista en La Rioja
Para comprender mejor el carácter excepcional del retablo de Santa Clara de Brivíesca vamos a trazar un esquema de la retablística en la segunda mitad del siglo XVI. Repasaremos la situación en La Rioja, que es bien conocida tras los estudios de Barrio Loza, Ruiz-Navarro Pérez, Moya Valgañón y Ramírez Martmez. Nos detendremos en el panorama que ofrecía el foco burgalés y, puesto que contamos en el curso con la presencia de la profesora García Gaínza, omitiremos el desarrollo de la escultura romanista en el País Vasco y Navarra, donde acabó establecido Anchieta, cuya participación primordial en el retablo de Santa Clara nos parece indudable y de día en día lo confirman alusiones documentales indirectas. Con todo entiendo que su obra posterior tiene una mayor aspereza, unos modos más castizos, menos refinados. La delicadeza y el alto grado de idealización clásico-heroica de las imágenes de Santa Clara han de provenir de los modelos utilizados y éstos del contacto directo con Italia.
En 1557, año probable del contrato de Santa Clara de Briviesca, se contrataron los retablos burgaleses de Santibáñez Zarzaguda y de Isar. Desde 1553 se levantaba el de Santa María de Palacio de Logroño, que tras algunas interrupciones se concluyó en 1561. En 1556 su autor, Arnao de Bruselas, había retornado a Zaragoza, donde contrató el retablo de la capilla de san Bernardo del monasterio de Veruela y en octubre de 1557 las imágenes del trascoro de la Seo. Si damos por buenas las noticias de Jusepe Martínez por entonces residía en Zaragoza Gaspar Becerra, que pudo conocer a Arnao. Cuenta Martínez que Becerra platicó con micer Pietro Morone, pintor piacentino al que tal vez conociera en Roma en los círculos artísti-, cos de los seguidores de Rafael y Miguel Angel. Con muy diferente éxito que Bece-rra, Morone difundió por Aragón transposiciones muy precisas del Juicio Final de , Miguel Angel, el Descendimiento de Ja capilla Orsini en la Trinita dei Monti de Roma, junto con escenas y adornos tomados de grabados sobre las obras italianas de Fontainebleau. Sin embargo el romanismo en Aragón se consolidó tarde. La muy interesante obra de Morone, que en parte tuvo que conformarse con una clientela rural, no originó Ja renovación plástica que cabría imaginar a la vista del clasicismo alto renacentista de sus composiciones. La primacía de la escultura en las artes plásticas de la España de entonces ayuda a comprender que Ja renovación pictórica de Morone pasara desapercibida.
250
Tanto si sabía Becerra de la obra de Arnao de Bruselas como si no la conocía, el retablo de Santa María de Palacio sorprende por las novedades estructurales que presenta así como por las coincidencias iconográficas con el retablo de Santa Clara de Briviesca. Llama la atención la presencia en Briviesca de un motivo infrecuente , fuera de los retablos riojanos de la época, como el Arbol de Jesé y las figuras de nuestros Primeros Padres soportando el peso del retablo. El recurso a las figuras de Adán y Eva tiene algún precedente burgalés, como el retablo de Pampliega de Domingo de Amberes. Más interesantes son los retablos riojanos. Primeramente el retablo mayor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, contratado por Damián Forment poco después de que Arnao entrara en su taller. En el retablo calceatense las figuras de Adán y Eva se sitúan en los extremos del remate, sobre las pulseras que descansan, a su vez, en las espaldas de profetas a modo de atlantes. Aunque en este supuesto tambié.n el banco del retablo mayor de la capilla del Condestable en Burgos termina en niños telamones.
El esquema de Forment ha de ser Ja fuente de inspiración de Arnao de Bruselas para el retablo de Santa María de Palacio. Aquí aparecen Adán y Eva en la misma disposición que tendrán en el retablo de Santa Clara de Briviesca, así como , ~
en los retablos de Lanciego (Alava), Sorzano (La Rioja), Leza de Alava -hoy en , , . Berganzo (Alava) sin los desnudos-y Manjarrés. El Arbol de Jesé también se sitúa en la calle central, debajo de la Asunción. Este importante retablo logroñés, en el tránsito hacia el romanismo, guarda más sorpresas: la presencia de apóstoles y evangelistas de fuerte acento miguelangelesco. En el retablo de Alberjte (La Rioja), realizado por Aroao entre 1550 y 1554, se pueden encontrar figuras recostadas haciendo par en las enjutas de los arcos, aunque su apariencia es convencional. Aparte del retablo de Santa María de Palacio otros retablos riojanos presentan coincidencias iconográficas muy llamativas con el retablo de Santa Clara de Briviesca. Así en el banco del retablo de Agoncillo (La Rioja), realizado hacia 1550, se presentan exactamente los mismos temas que en Briviesca: San Jerónimo penitente, , el Lavatorio, la Ultima Cena y San Francisco. en oración; incluso los niños telamo-nes que soportan las columnas a los lados del tabernáculo.
Pero lo más novedoso del retablo de Santa María de Palacio es Ja estructura arquitectónica. Hay una nueva claridad estructural. Combina columnas de orden gigante cerrando el retablo lateralmente con otras columnas de proporciones menores. Utiliza columnas estriadas con el tercio inferior tallado. Precede al retablo de Estavillo, que está directamente relacionado con él. El paralelo entre Estavillo y esta obra riojana afecta a la decoración de los frisos inferiores, que deriva de la ornamentación del retablo mayor de Santo Domingo de la Calzada. Cierta semejanza estructural con Santa Clara de Briviesca se advierte en otro retablo riojano: el de Alberite. Se realizó, en su mayor parte, bajo la dirección de Arnao entre 1549 y 1554. Las calles extremas del retablo de Alberite desbordan el muro frontal del ábside y se derraman por los lienzos convergentes de la cabecera ochavada. El artista busca la integración de las calles laterales en el cuerpo plano del centro del conjunto mediante la proyección de capiteles al bies y la prolongación al aire de las molduras del entablamento. Aunque no se alcanza el refinamiento óptico del retablo de Santa Clara el parecido es llamativo y la solución ideé\da antecede a la obra de Briviesca.
251
Las obras de Pedro de Arbolo y Juan Fernández de Vallejo son del máximo interés. En fecha imprecisa - Arbulo trabajaba en Briones (La Rioja) a finales de 1563 y Femández de Vallejo está documentado a partir de 1566- ambos artistas habían formado compañía. La colaboración de ambos artistas y una posible formación común explican que ambos autores practicaran un estilo tan homogéneo. En Santo Domingo de la Calzada, el 29 de marzo de 1571, suspendieron el contrato de compañía y se repartieron las obras que habían contratado. Pedro de Arbulo se quedó con la realización del retablo y sillería de San Asensio (La R ioja) y Fernández de Vallejo se reservó los retablos de Leza de ÁJava y Sorzano 16•
González García ha documentado la presencia de Pedro de Arbulo en Aslorga en 1563, al comprometerse a realizar un retablo que no pudo emprender Becerra al ser llamado por Felipe II 11
• Aparte de Bartolomé Hernández y de Esteban Jordán,Arbulo tuvo que ser uno de los colaboradores más importantes de Becerra en el retablo de Astorga 18
• La estrecha relación de los relieves de Astorga con la obra posterior de Arbulo - San Asensio, San Torcuato, Manjarrés (La Rioja) y D esojo (Navarra)- así lo permiten asegurar. Los crucificados del convento de La Estrella y de Manjarrés siguen, en todos sus detalles, el modelo de Astorga. La huella de su gubia la descubrió tempranan1ente Weise en el púlpito de la catedral asturicense, que comparó con la sillería del coro, destruida, de la iglesia de San Asensio. Arbulo heredó, por encima de cualquier otro, la serena armonía física y espiritual que transpiran las figuras de Becerra.
La primera obra de Arbulo en su tierra natal debe de ser el ornato de la capilla de la Concepción o de los Ircio en Briones, concluida en 1568. Se compone de un retablo y enterramiento extraordinario de bulto orante acompañado por un paje y un dogo. El arcosolio que contiene la tumba se completa con un relieve de la Resurrección en el que se han esculpido figuras de romanos en variadas poses y escorzos miguelangelescos. El pequeño retablo de la capilla se dedica a la Inmaculada. E l bulto de María, sobre una media luna y un áspid, adopta la flexión corporal de las imágenes de la Asunción en Astorga y Briviesca. María ocupa la calle central y está flanqueada por dos columnas de follamen. La presencia de las virtudes Caridad y Vigilancia revelan la formación junto a Becerra. Las escenas que ilustran la concepción y los desposorios de María -el abrazo de sus padres y el milagro de la vara de José- se inspiran todavía en los textos apócrifos y en La leyenda dorada. El retablo, formalmente tan moderno, muestra una iconografía completamente tradicional. La relación entre el romarusmo y la contrarreforma, que hizo que se acuñara el término de arte trentino, se debe más a las indicaciones de los comitentes religiosos que a la aportación de los artistas.
" BARRlO LOZA, José Ángel: «El retablo mayor de Berganzo (Álava)», en Boletín de la Jnstituci611 «Sancho el Sabio», t. XXI, 1977, pp. 272-273; ÍDEM, la escultura ron1anista en la Rioja, Madrid, 1981, p. 303.
" GONZÁLEZ GARCIA, Miguel Ángel: «Pedro de Arbulo Marguvete y Gaspar Becerra», en Príncipe de Via11a, anejo 10, 1991, pp. 211-215. Becerra traspasó el retablo de Casoyo al pintor Pedro de Bilbao, que a su vez contrató a Arbulo para que se encargara de la talla. Se realizó el retablo de abril a junio de 1563. Al día siguiente de la tasación Arbulo otorgó un poder general para cobrar deudas al entallador Bartolomé Hernández. A continuación se instalaría en La Rioja.
'8 En 1560 Esteban Jordán, «estante en Astorga», tasó el retablo de Dehesas (León) (VOCES JOLIAS, José María, Arte religioso del Bierzo en el siglo XVI, Ponferrada, 1987, pp. 145 y 459).
252
El retablo de Lanciego es uno de los primeros retablos que se levantan en el reino de Castilla siguiendo el modelo escultórico y arquitectónico que introdujo el pintor Gaspar Becerra 19
• Desconocemos dónde se formó Vallejo. De su obra se deduce que conoce la obra de Briviesca y posiblemente el retablo de Astorga. También conoce las trazas usuales en La Rioja: la obra de Arnao de Bruselas, que trabajó en ambas márgenes del Ebro, en lugares muy próximos a Lanciego. Fernández de Val.lejo demuestra conocer dibujos italianos: de Miguel Ángel -el torso, cabeza y brazos del evangelista San Mateo, así como un apóstol en el relieve de la Cena, se componen según el contrapposto del David- pero también de Rafael: las composiciones de algunos personajes en la Escuela de Atenas inspiran las poses de San Marcos y el equilibrio contrapuesto de San Acisclo y Santa Victoria. Sin embargo la escena de Cristo camino del Calvario en el retablo de Lanciego se toma de grabados nórdicos y la figura de Jesús en la Oración en el huerto de los olivos, así como , las figuran centrales de la Ultima Cena, repiten con detalle las composiciones de Ourero en la Pequeña Pasión.
Se ba propuesto alguna vez para Arbulo y Fernández de Vallejo una posible formación italiana pero mientras no aparezcan pruebas podemos pensar en algo más inmediato y cotidiano: la formación en el propio país, cuestión que nos parece evidente en el caso de Fernández de Vallejo. Becerra pasó por Zaragoza y se estableció en Valladolid coincidiendo con el momento de iniciar la andadura profesional individual de Arbulo, Fernández de Vallejo y Ancbieta, que e n 1557 tenían unos veinticuatro años. Pudieron trabajar para Becerra, al que sobre todo se le conoce como pintor.
La ausencia de noticias documentales sobre la formación de Fernández de VaUejo y Arbulo sólo permiten hacer reflexiones a partir de la obra posterior. Habrá que esperar nuevos datos, pero más que a Italia hay que mirar, aparte del propio ambiente riojano, hacia Valladolid, donde pudo formarse Anchieta -o mejor completar su formación-, y hacia Zaragoza, donde recaló Gaspar Becerra y donde, curiosamente, encontramos a Anchieta iniciando su andadura como maestro independiente nada más acabarse la obra de Briviesca. Uno de los colaboradores de Becerra en Astorga fue Berna! de Gabadi, hijo del ensamblador navarro Juan de Gabadi 20
• Estuvo vinculado a Arbulo y a ambos los pudo conocer Becerra en Zaragoza o en Santo Domingo de la Calzada o Logroño, durante el viaje entre Zaragoza y Burgos-Valladolid que realizó al llegar a España en 1557. No se puede descartar que Arbulo y Femández de Vallejo se formaran en La Rioja junto a Amao, aunque para ambos fue determinante el arte de Becerra.
Es evidente el eco miguelangelesco en Arbulo. Ha de provenir del contacto con Becerra pero habrá que confirmar si la serena calma, finura -algo amanerada- y belleza alto-renacentista de algunas de sus imágenes no procede también de Forment y sus colaboradores, singularmente Arnao de Bruselas. Las imágenes de Adán y Eva del retablo de Manjarrés derivan directamente en todos sus detalles de las que Amao hiciera para el retablo de Santa María de Palacio; la complexión física
•• BARRÓN GARCIA, A. , «.luan Femández de Vallejo en Lanciego y Obécuri», en Sandw el Sabio, n.º 6. 2.ª época, 1996, pp. 339-356.
"' BARRIO LoZA, J.A., La escultura rornanista. .. , pp. 304-305; GONZÁLEZ GARCIA, M.A., «Pedro de Arbu.lo ... », p. 213.
253
de ambas figuras y la caracterización del rostro es muy elocuente. Fue una pérdida de primera magnitud la destrucción, en San Asensio, de sus obras maestras pues impide Ja justa valoración del escultor.
El retablo de Estavillo, contratado por Pedro López de Gámiz, guarda en su traza fuerte parecido con el que Arnao de 'Bruselas hizo para la iglesia de Santa María de Palacio en Logroño. El retablo de Lanciego, dependiente de las obras de Briviesca y Estavillo en tantos aspectos, tampoco es ajeno al citado retablo de Amao: disposición del remate, la presencia de las figuras de Adán y Eva en el banco.
En la traza de Lanciego, aun dentro de una gran corrección clásica, hay una cierta animación de planos y un impulso en la calle central que remite al retablo manierista, especialmente a los retablos riojanos derivados del de Santo Domingo de la Calzada: Ábalos, Alberite, Aldeanueva de Ebro y Santa María de Palacio, todos ellos con grandes cajas en la calle central.
Las columnas pareadas del primer cuerpo otorgan un sentido de aplomo y solidez muy querido en el retablo romanista. Se encuentran semiencastradas por el vuelo de las cajas de las imágenes en una arquitectura que procede de la obra de Miguel Ángel en la Biblioteca Laurenciana de Florencia y en San Pedro del Vaticano. Las había introducido Becerra en sus retablos y más tarde las utilizó Anchieta en Zumaya (Guipúzcoa).
Las trazas con cierre superior casi horizontal y figuras al aire las introdujo Becerra. El remate de Lanciego es escalonado, más tradicional, como se puede ver al compararlo con otros dos retablos de los que deriva directamente: el de Ja iglesia de Santa María de Palacio de Logroño y el de Aldeanueva de Ebro.
Los retablos de Vallejo y Arbulo utilizan una arquitectura característica para presentar la Asunción: la serliana o hueco palladiano inspirado en los dibujos del tratado de Serlio. El hueco para la Asunción tiene un precedente en la obra de Juni. Aparece en el retablo de la Antigua de Valladolid. La Inmaculada se inserta en un gran nicho con arco que desborda el entablamento superior. A pesar del hueco se procura guardar correspondencia entre los cuerpos aunque se invade ligeramente el superior. En Lanciego el sentido ascensional que acentúa la calle central está reforzado por el hecho de que el tercer cuerpo tiene una caja muy superior a las laterales e incluso por el ademán de Dios Padre recogiendo y ofreciendo al Hijo.
El retablo de Lanciego estaba acabado en septiembre de 1569. Fernández de Vallejo fue el contratista de la obra. E s posible que el acuerdo de compañía entre Arbulo y Fernández de Vallejo surgiera para acometer la obra de Lanciego o como fruto de la colaboración en este retablo. Francisco Fernández de Vallejo, hermano de Juan, policromó el retablo de los Ircio en Briones, obra de Arbulo, lo que indica un conocimiento mutuo temprano. De todos modos Arbulo y Vallejo liquidaron el acuerdo de compañía en marzo de 1571, aunque el retablo de Lanciego se había terminado, al menos, un año y medio antes.
La escultura de Lanciego, comparada con la obra de Arbulo, es más abigarrada en las composiciones. Los relieves tienen un exceso de figuras que se reparten con menor convicción que en las obras de Arbulo, más cercanas a las claras composiciones de Briviesca y Astorga. Apreciamos en el retablo de Lanciego un sentido menos monumental de la figura, sobre todo en el relieve, los rostros ligeramente de
254
menor nobleza y un desnudo algo más adiposo en los ángeles niños. El parecido es mayor en las figuras de bulto.
La Asunción de Lanciego es, en pose invertida, igual que la de Manjarrés. No descartamos que esta bellísima Asunción se deba a Aibulo dado el cuidado que se tenía en contratar la imagen titular. Podría ser el inicio de la colaboración entre ambos. En varios retablos de la época, para mayor satisfacción de los clientes, se buscó a un escultor de fama para tallar la imagen principal. Así en el retablo mayor de la catedral de Burgos -buscaron a Anchieta para realizar la Asunción-, en el de San Andrés de Eibar (Guipúzcoa) -recurrieron a Arbulo en 1569 para la figura del santo titular- y podría haber ocurrido en el retablo de Aldeanueva de Ebro. Este retablo se acabó poco antes de comenzar la obra de Lanciego y presenta una Asunción que pudo realizar un artista diferente a Arnao de Bruselas y Pedro de Troas, que fueron los contratistas. La alabanza que los tasadores - López de Gámiz y Martín de Bandoma- hicieron de esta imagen podría interpretarse co.mo una señal de que Ja habían realizado manos diferentes de las de los contratistas y que Gámiz las conocía: «muy buena y perfecta y de mano de los. mejores oficiales que ay en este reino». Esta Asunción puede no ser ajena a Arbulo. El entallador Pedro de Troas no tenía facultades como imaginero al decir de sus convecinos.
Las trazas de Arbulo en Briones y Manjarrés tienen mayor claridad que la de Lanciego, son más ·cercanas a Becerra. Hacen uso de una arquitectura de mayor purismo clásico. En la traza del desaparecido retablo de San Asensio Arbulo se pudo ver obligado, por el contrato ya firmado, a seguir un diseño que había presentado junto con Fernández de Vallejo: obviamente la misma traza que para los retablos de Sorzano y Leza de Álava, que se quedó Feroández de Vallejo al disolverse Ja compañía.
Las trazas de estos retablos las interpretaron con ligeras variaciones que pueden ser significativas sobre Ja preeminencia del uno sobre el otro. Si uno se fija en los retablos de Fernández de Vallejo y Arbulo, aunque ciertamente muy semejantes, puede apreciar una mayor c,orrección en el uso de 1as normas clásicas en Arbulo que en Vallejo. Los retablos de SanAsensio y Manjarrés presentan una distribución más equilibrada; la cuadrícula está mejor distribuida y asentada. Es elocuente observar cómo Arbulo, a partir de una misma traza, consigue, en el desaparecido retablo de San Asensio,.un resultado de superior pureza clásica, un armonioso equilibrio de escultura y arquitectura. La diferencia mayor radica en el primer cuerpo, con las figuras de bulto enmarcadas por pilastras y los grandes relieves later ales cerrados con frontones rectos- sobre los que se apoyan niños desnudos bien proporcionados. Por si fuera poco frente a la tentación de repetirse a sí mismo, que se observa en el autor de los retablos de Sorzano, Leza y Lagunilla (La Rioja),Arbulo acomodó en el retablo de San Asensio una original iconografía, especialmente en la calle central, donde se suceden la Ascensión, Pentecostés y el Juicio Final, que era , una interesantísima transposición a partir del que Miguel Angel pintara en la Capi-lla Sixtina. En los retablos de Femández de Vallejo, si acaso a excepción de Lanciego, hay menor corrección. El banco tiende a tomar unas dimensiones impropias y el asiento de los cuerpos superiores se resiente, así como la correspondencia de líneas y la pureza clásica de sujeción de. lo superior sobre lo inferior. En los extremos laterales de los retablos coloca, en disposición ladeada, ménsulas -Lagunilla-
255
o figuras tenantes -Sorzano y posiblemente Leza- . Confieren al retablo un perfil irregular, no cuadrado, como si se recordaran los guardapolvos o pulseras de los retablos anteriores. En la misma dirección los nichos de las figuras exentas son más escasos de espacio, algo opresivos.
Fernández de Vallejo fue un escultor excelente. Demuestra una especial habilidad con el desnudo, tratado con una suavidad característica que rehuye los excesos de otros escultores romanistas. Como Arbulo utiliza el contrapposto con habilidad y elegancia. Los pequeños retablos laterales de Sotés (La Rioja) son ejemplos magníficos de su alta cualificación. Pero la escultura de Arbulo, como Ja arquitectura, es superior en corrección - tanto técnica como compositiva-, en clasicismo, armonía y alma. Las imágenes de Vallejo, sin carecer de belleza en muchos casos, recurren a una gesticulación forzada, no siempre convincente. No se encuentra el sentido perspectivo de los relieves de Arbulo ni es tan frecuente el recurso a fondos de arquitecturas, cortinajes o paisajes. Sólo la escultura de Anchieta sirve para medir la de Jos retablos de Briones, San Asensio, Desojo, San Torcuato y Manjarrés, obras del virtuoso escultor que fue Arbulo.
La escuJtnra romanista en Burgos
En Bu.rgos el sentido calmo de las imágenes y la pervivencia de un clasicismo idealizador --que son características de la escultura del segundo tercio del siglo XVI- preparó el terreno para la difusión del romanismo. La existencia de sólidos talleres artísticos predispuso y contradictoriamente impidió que el romanismo brotase con el empuje y rotundidad con que lo hizo en el norte a pesar de la cercanía del retablo de Santa Clara de Briviesca, que con el de Astorga fue un hito fundamental de la estatuaria del Renacimiento. En Burgos el romanismo se suavizó y fusionó con las tendencias propias anteriores y el recuerdo inextinguible de Juan de Juni. Figuras compactas pero con musculaturas sin exagerar, actitudes calmas y poses menos enfáticas de lo habitual en el romanismo norteño son comunes en la escultura burgalesa de Jos años sesenta y setenta del siglo XVI. Sólo más tarde se hicieron generales las formas del romanismo aunque no siempre escapan de una afectación algo vulgar. El reconocimiento del esplendoroso pasado de la ciudad y la solidez de los ta[leres de la capital motivaron que el romanismo no arraigara tan pronto como en el norte o en La Rioja, que carecían de un pasado renacentista significativo o se movían en un ambiente artístico dominado por artistas foráneos con residencia provisional.
El retablo burgalés de mediados del siglo XVI comenzaba a abandonar el balaustre y la monótona presentación de los temas en una cuadrícula con escaso sentido arquitectónico. Los retablos burgaleses de la década de los cincuenta anjman los planos de calles y entrecalles con una arquitectura más resueltamente clásica. Alternan el relieve en las calles con el bulto redondo en las entrecalles.
Trabajó en esta dirección Diego Guillén, de modo vacilante en los retablos de Riocerezo y Salas de los Infantes y con mayor claridad en sus obras posteriores. En los inicios de su carrera Guillén debió de colaborar con Bigarny e igualmente trabajó para el pintor Diego de Torres el Viejo, casado con la madre de Guillén. Diego de Torr~s el Viejo fue un importante contratista de retablos en la Bureba durante la
256
..
década de los años treinta del siglo XVI. La independencia artística de Guillén coincide con las muertes de Diego de Torres el Viejo -1540- y Felipe Bigaroy -1543-. Hacia 1550 acabó el retablo mayor de la iglesia de Santa María en Salas de los Infantes. La traza de esta obra quiebra tanto la disposición en cuadrícula del retablo plateresco como el repetido uso del balaustre en el encuadre arquitectónico de relieves y bultos. El artista resalta la calle central, especialmente la figura principal, que se enmarca bajo un arco enviajado de original efecto. Las calles laterales se adelantan para dar cobijo a figuras de bulto redondo flanqueadas por columnas clásicas. El uso de la columna abalaustrada queda reducido al primer cuerpo. Las novedades figurativas de este retablo no son menos trascendentales para la estatuaria burgalesa de mediados de siglo. Entre las imágenes de Salas de Jos Infantes se encuentran aún composiciones y gestos de ademanes suaves y rostros idealizados, dentro de la corriente de riguroso clasicismo que imperaba en Burgos desde los años veinte. Pero son más abundantes aquellas otras figuras que se animan con una gesticulación dramática y expresiva. No faltan las miradas fie ras, las posturas desafiantes, que a partir de la estética de Berruguete anticipan las maneras que popularizará el romanismo.
Por el año 1550 Guillén estaba en la cúspide del éxito. Poco después realizaba el retablo mayor del monasterio de la Merced de Burgos. Desde 1550 basta su muerte -en la primavera o verano de 1565- fue maestro de la obra de escultura -portada, escudos y claves de bóvedas- del colegio de Sao Nicolás de Burgos, cuyo testamentario y patrón era el mismo del monasterio de Santa Clara: el condestable Pedro Feroández de Velasco. Con él relacionan1os el sepulcro de Cristóbal de Andino en la parroquia de San Cosme y San Damián de la capital burgalesa y los escudos y tenantes de la colegiata de Roa, que como Santa Clara de Briviesca y el colegio de San Nicolás de Burgos, fue realizada por Pedro de Rasines con el patrocinio de los Velasco. Los escudos y tenantes del colegio de San Nicolás y de la colegiata de Roa siguen a los mismos motivos utilizados por Diego de Siloe en San Jerónimo de Granada. Colaborador de Bigaroy, el estilo de Guillén está impregnado de un clasicismo dulce -deudor tanto del borgoñón como de Diego de Siloe- , aunque lo mejor de su obra denota conocer también el expresionismo berruguetesco. De hecho D iego Guillén y Alonso Berruguete se conocieron y debió existir entre ambos cierta proximidad personal pues Berruguete apadrinó el bautizo de un hijo de Guillén en 1559.
Antonio de Elejalde, 1566-1583,heredó el taller de Diego Guillén y se casó con la viuda de éste 21
• Guillén dejó al morir numerosas obras inacabadas. El desempeño de un papel anómalo y excepcional en la dirección del retablo de Santa Clara queda manifestado al comprobar que, salvo en el monasterio de Briviesca, Elejalde le sucedió en todos los contratos, incluso en las obras del colegio de San Nicol~s. cuyo patronato también correspondía al condestable. Para el colegio hizo el retablo de la capilla.
De las obras realizadas por Antonio de Elejalde sólo han permanecido las que realizó para pequeños clientes. Se conservan los retablos laterales de Carrias. Guillén
21 Sobre Elejalde, BARRÓN GARCIA, A. y Ru 1z DE LA ÜJESTA, M.ªP., <<El escultor Antonio de Elejalde ... », pp. 139-170.
257
había dejado terminado el de San Juan. Elejalde realizó el de Santa Catalina. Aunque parte de la misma traza las proporciones son más equilibradas. Sin romper con el pasado Elejalde demuestra una mayor receptividad a las nuevas corrientes que parte.o de los retablos de Briviesca. Se ha agrandado el tamaño de los encasamentos y las columnas responden a un clasicismo más correclo. Las figuras se disponen en poses reposadas, sin apasionamiento. La imagen de bulto de Santa Catalina es buen ejemplo de la preferencia por las formas equilibradas, suaves y elegantes.
La evolución continúa en los retablos laterales de Aguilar de Bureba. El retablo de San Sebastián se mantiene en una línea ambigua: sin despegarse de la tradición incorpora elementos de la escultura romanista. El retablo de la Magdalena es más evolucionado. Se ha suprimido lo accesorio en beneficio de una traza más depurada. Se han reducido los netos del banco, que dejan de cubrirse con imágenes. Los encasamentos del cuerpo principal son mayores y se llenan con figuras en primer plano que se apoderan de todo el espacio disponible. El peso y grandor de las figuras potencia la monumentalidad del retablo.
El retablo de La Vid de Bureba, en el que Guillén había realizado el banco y el relicario, responde a un planteamiento que se aproxima como nunca a las propuestas romanistas pero sobra afectación y carece de perfección en las imágenes.
Más resuelta e interesante que la obra de Guillén es la obra de otro taUer que, en las décadas centrales del siglo, dirigía Domingo de Amberes, uno de esos extraordinarios artistas flamencos que llegaron por el puerto de Bilbao y se extendieron por el País Vasco, La Rioja y La Bureba. Domingo de Amberes aparece por primera vez en 1540. Parece que en los primeros años estuvo vinculado a D iego de Torres el Viejo aunque poco después se mueve en el ámbito de Antón de Castro. Suyos serán los relieves del retablo de Jaramillo Quemado. Obra contratada por Amberes es el retablo de Quintanilla de la Presa. La documentación le califica como entallador. los relieves casi planos, con pliegues movidos y cabezas muy definidas, son su sello más personal. Esto explica que en su primera obra conocida como artista independiente cediera Ja imaginería a Cornielis de Amberes. En 1552 contrató el retablo de Pampliega: en 1554 colocó el primero y segundo bancos, en 1556 el tercero y en 1558 se concluyó. Realizó el retablo de Isar de 1557 a 1564, en cronología paralela a la del retablo de Santa Clara. En estos retablos Amberes abandona por completo el balaustre y utiliza los órdenes clásicos con cierta libertad, combinados con columnas de orden gigante que anuncian un mayor peso de la arquitectura en el retablo y una nueva tipología de mayor dinamismo. Usa colun1-nas estriadas al modo clásico, a veces con el tercio inferior tallado. Es general en sus retablos la animación de planos, la combinación de relieves y bultos, el énfasis en la calle central, los relieves bajo arcos deprimidos, las custodias monumentales. En el retablo de Mahamud, contratado en 1566, hizo un esfuerzo por superar los resabios platerescos de sus retablos anteriores. Concluido después de su muerte, ocurrida en 1572, se encargó de finalizarlo Martín Ruiz de Zubiate, que probablemente colaboraba en la mazonería del r etablo.
El mismo carácter renovador de los retablos de Amberes tiene la obra de Gonzalo Ruiz de Camargo y Pedro de Colindres 22. E l retablo de Santibáñez Zarzaguda,
21 Se estudia el retablo de Santibáñez Zarzaguda en lBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C., «Pedro de Colindres y el retablo mayor de Santibáñez Zarzaguda (Burgos)», en BSAA, 1976, pp. 275-290.
258
tan próximo a los retablos de Pampliega e Isar, presenta una mayor limpieza arquitectónica y un clasicismo más depurado, especialmente en el primer cuerpo, en el que rompe con la retícula de pequefios cuadrados de herencia plateresca. Se da prioridad a la calle central aunque hay un marcado equilibrio en el reparto de las calles y cuerpos. El remate va en voladizo, conforme a una tipología burgalesa que se remonta al retablo de la capilla del Condestable. Se realizó en los mismos años que el de Isar: de 1557 a 1564 y es contemporáneo al de Santa Clara de Briviesca. Fue contratado y seguramente trazado, por Gonzalo Ruiz de Camargo pero cedió la imaginería a Pedro de Colindres, que además, a los tres meses de comenzarlo, se quedó como único responsable por la inesperada muerte de Rujz de Camargo. Perdidos los retablos que Colindres hizo con posterioridad el retablo de Santibáñez Zarzaguda es la única obra en madera del autor y un retablo de excepcional calidad escultórica y de interés arquitectónico. Desde o tros planteamientos se alcanza un equilibrio entre la arquitectura y la escultura semejante, en el propósito, a las creaciones de Becerra. Parecidos principios de armonía y equilibrio rigen en la escultura, de dibujo preciso y composiciones serenas y elegantes, aunque estemos lejos del idealismo clásico y de Ja sublime interpretación alto-renacentista lograda en Briviesca y Astorga. Las poses, comedidas, apaciguan la vitalidad de los personajes. La escultura recuerda la corrección formal y la serenidad solemne y monumental de los escultores flamencos y de los herederos de Forment que trabajan en La Rioja.
El taller burgalés más conocido es e l de los hermanos Rodrigo y Martín de la Haya 23• Rodrigo de la H aya y Antonio de Elejalde fueron herederos del esfuerzo renovador de los artistas señalados. Sus retablos ganan en pureza clásica influidos por el retablo de Santa Clara de Briviesca y más aún por el Trataclo de Serlio, traducido parcialmente en Toledo en 1552, aspecto que nos parece evidente en la retablística de Rodrigo de Ja Haya.
Como escultor Rodrigo de la Haya usa tipos alargados, corpulentos, en composiciones cerradas con posturas delicadas y expresiones idealizadas. En los rostros imprime a menudo cierto aire ensimismado, ligeramente melancólico. Las vestimentas se adaptan a la forma corporal en pliegues menudos. En definitiva figuras entroncadas con el modo de entender la escultura en Burgos, aunque el contacto con Ja obra de Martín y otros escultores de filiación romanista acercará a Rodrigo hacia las preferencias de éstos. Son obras peculiares de Rodrigo Jos bajorrelieves muy finos, sin apenas resalto pero con un gran sentido de la forma.
Martín debió de completar su formación fuera de la ciudad del Arlanzón. Parece conocer la obra de Becerra y de modo singular la de Juan de Juni. Algunas imágenes evocan la gesticulación de la escultura de Juni que se observa, por ejemplo, en Ja figura de San Joaquín del retablo de la Antigua de Valladolid. Típicamente manierista es el amontonamiento de molduras, observable en el retablo de la Natividad y la Libertad que se toma en el uso de los elementos clásicos. La claridad arquitectónica de sus retablos - incluyendo el mayor de la catedral, que en grao parte le ha de pertenecer- y las limpias portadillas de los relieves proceden de la obra de Becerra. Algunos detalles permiten suponer que ha estudiado la obra de
" BARRÓN GARCfA, A., «Los escultores 'Rodrigo y Martín de la Haya», en Boletín del Museo e Instituto «Carrt.ón Aznar», n.v LXVI, 1996, pp. 5-66.
259
, Miguel Angel, seguramente a través de grabados. Usa frecuentemente una portada con ensanchamiento superior que dibuja una T mayúscula. Martín utiliza esta portada en el retablo mayor de la catedral y en el de la capilla de Ja Natividad, donde hace un uso manierista del vano al imponerse aJ marco y dejarlo casi completamente oculto. Por otra parte los grandes relieves destacados del plano del retablo, como en un balcón en voladizo, proceden del retablo mayor de la capilla del Condestable de la catedral burgalesa. Aunque se pueden encontrar ejemplos en retablos de Berruguete o Juan de Juni son más abundantes en Burgos. Se trata de la tipología burgalesa más peculiar. Siguiendo la estela del retablo de la capilla del Condestable hicieron retablos de esta tipología Diego Guillén, Pedro de Colindres, Miguel de Quevedo y Simón de Berrieza y, por último, Martín de la Haya realizó dos al menos: e l de la capilla Pesquera en la Merced y el de la capilla de la Natividad de la catedral burgalesa. En estos retablos, igual que su hermano, recurre abundantemente al uso de cueros recortados y otros elementos decorativos tomados de grabados flamencos o franceses.
Martín de la Haya manifiesta como escultor un sentido más monumental de la forma que Rodrigo, que, al contrario, se mantuvo próximo al gusto cuatrocentista. Como en la arquitectura Ja escultura de Martín se mueve entre la tradición burgalesa, el expresionismo juniano y el romanismo, corriente de la que nos parece uno de los más conspicuos representantes. Sus figuras se giran en escorzos atrevidos sin , llegar a ser violentos y prodigan actitudes inspiradas en Miguel Angel y Juni. Plie-gues más abundosos que los habituales en Rodrigo dotan de mayor empaque a las esculturas de Martín. A diferencia de su hermano gusta de relieves fuertemente pictoricistas y escenográficos, con bultos muy destacados en el primer plano y efectos perspectivos muy logrados y de gran pericia técnica. La ideación del relieve nos renute a los retablos de Astorga y Briviesca.
En 1561 o 1562 se inició la construcción del retablo de la catedral de Burgos. Rodrigo de Ja Haya, que se encargaba de la obra, cedió la dirección a su hermano Martín en 1569. Esclarece la fama de Anchieta, que no puede ser sino por su interve nción en Briviesca, que el Cabildo catedral le encargara la confección de la imagen principal: la Asunción. Era frecuente que la imagen titular se encargara a un maestro de reconocido prestigio. Así lo acordaron en Burgos. El Cabildo catedralicio escogió a Juan de Ancbieta por encima de los artistas de la ciudad o los residentes en Valladolid. En marzo de l 578 vino Ancbieta «a dar orden y traza de como se ha de hazer la historia principal y figuras que se han de poner en el retablo».
Una de las principales aportaciones del retablo de la catedral de Burgos es la claridad arquitectónica con la que se organiza, que presupone el conocimiento de las trazas de Becerra, aunque basta observar el orden corintio del tercer cuerpo para apreciar el grave quebranto del módulo en la superposición de los órdenes: se ha encajado una pequeña columna corintia en lo que en Astorga era un cuerpo de molduras y ménsulas. La articulación de las tres calles y las cuatro entrecalles presenta mayor movilidad que la de los retablos de Astorga y Santa Clara de Briviesca. Rompiendo la horizontalidad de los pisos se confiere a la caJle central un ímpetu vertical desconocido en aquellos retablos. El remate escalonado, los frontones truncados o con vértices de cueros recortados, los arcos rebajados que cobijan a los apóstoles y, aún más, los arcos deprimidos de los relieves, son otros tantos elemen-
260
tos que nos remiten a la retablística castellana anterior a la llegada de Becerra. Se encuentran en la obra de Juan de Juni: retablos de la Antigua de Valladolid y de la catedral de El Burgo de Osma. Las columnas laterales del retablo de la catedral burgalesa recuerdan a las de la catedral oxomense. Pocos años antes de que se iniciara el retablo burgalés, Juan Picardo, autor con Juni del retablo de El Burgo de Osma, había trabajado en el ornato del cimborrio de la catedral de Burgos. Picardo había presentado en 1558 traza para la realización del retablo de Astorga. No se sabe si también ofreció un proyecto al Cabildo burgalés ni si, en ese hipotético caso, sirvió de inspiración para el retablo que levantaron los hermanos Haya. Todo el retablo se guarda con orejas o recortes que forman el usual requive o adorno en los retablos de los Haya.
En la escultura trabajó un taller numeroso en el que tuvo un papel protagonista y director Martín de la Haya. Los apóstoles de canon alargado, rostro enjuto, cabeza pequeña y ropajes con pliegues menudos pertenecen a Rodrigo. Acostumbrado a trabajar un relieve muy plano no intervendría en las escenas de las calles laterales, que seguirán diseños de Martín. Son grandes relieves escenográficos con vistas arquitectónicas y simulaciones perspectivas de logrado efecto pictórico. Igualmente relacionamos con Martín otros apóstoles de apostura más decididamente romanista y con vestidos compuestos mediante pliegues más gruesos: San Pedro y San Pablo hacen par a los lados de la custodia y evocan a los filósofos centrales de la Escuela de Atenas de Rafael. Magníficos nos parecen los evangelistas Lucas y Marcos: conversan de un lado al otro del retablo y escriben apasionadamente. Parece que se quisiera destacar la capacidad de persuasión y la iluminación divina del texto que los evangelistas simbolizan. Había sido dogmáticamente establecido en Trento frente a la personal interpretación de la Biblia. La apostura de estos evangelistas recuerda otras conversaciones sacras de la retablística juniana.
Otros retablos de Rodrigo de la Haya hablan de la independencia de su criterio. Destaco el retablo de Villafranca de Montes de Oca, instalado en 1571. Más evolucionado es el retablo de Fresneda de la Sierra, que concluyó su hermano Martín con la colaboración de Domingo de Bérriz. En la escultura abundan alardes de musculatura y ademanes enfáticos. La arquitectura es más clásica aunque el banco alcanza un desarrollo inusual para abrazar un gigantesco relicario escalonado.
Excelente nos parece el retablo de Martín de la Haya en la capilla de la Natividad de Burgos. De 1580 se puede calificar como manierista más que propiamente romanista. Emplea el vocabulario cJásico con una libertad inusitada. Se superponen miembros arquitectónicos diversos: friso sobre friso, frontón sobre frontón, encasamento sobre frontón. En definitiva un pleonasmo de molduras y membraturas más propio de la retablística juniana que de la romanista, aunque la extrema libertad de Juan de Juni se encuentra relativamente disciplinada: órdenes superpuestos, columnas con el tercio inferior tallado, frontones clásicos y grandes portadas. El resultado es espectacular. Escenográficos y pintorescos relieves refuerzan el aspecto teatral del conjunto, diseñado como un todo, sin que domine ni la arquitectura ni la escultura, pero concebido desde una visión plástica de la arquitectura. Escultura y arquitectura se diseñan conjuntamente y aún abarcan el marco arquitectónico en el que se encaja el retablo. El artista ofrece una arquitectura trabajada con libertad y fantasía propias de la escultura, sin someterse a reglas ni principios limitativos. El esfuerzo se encamina a presentar ante los ojos de los fieles los misterios de la fe
261
desplegando figuras de nobleza y apostura a la vez tangible y distinguida, de una humanidad heroica pero próxima.
García de Arredondo había sido, seguramente, oficial de Martín de la Haya. Le sucedió en el taller cuando Martín se retiró al convento de Bugedo de Juarros en 1583. García de Arredondo es el más interesante escultor propiamente romanista en Burgos ?A. La estructura de sus retablos destaca por la claridad y pureza arquitectónica. Seduce la monumentalidad de sus relicarios, de planta pobgonal y cuerpos superpuestos. Su escultura rehuye la afectación y los ademanes excesivos, con lo que prepara la senda del barroco. Perdidas las obras con las que se dio a conocer, salvo la silla arzobispal de Burgos, destacamos de su abu.ndante producción: el retablo de Santa María de Villadiego, el retablo de Pedrosa del Páramo, en colaboración con Miguel de Quevedo, el retablo de H.ormaza, el retablo de la ermita del Humilladero de las Angustias en Tudela de Duero (Valladolid), el relicario y retablo de Salazar de Amaya, los retablos de Barrio Boorcos en Las Hormazas y de Arcellares, el de Santa María Ananúñez - fue contratado, a partir de traza propia, por Pedr o de Torres pero se lo arrebataron Ruiz de Zubiate, Luis Gabeo y Pedro de Alloitiz, que un año después Jo traspasaron a García de Arredondo-, retablos en Carasa, R ada y Guriezo, lugares de Ja Montaña, su tierra natal, y los magníficos relicarios de Grijalba, Tagarrosa y Melgar de Fer.namental que responden al interés manifestado por preservar y enaltecer el Santísimo Sacramento en las Constituciones sinodales emanadas a partir del concilio de Trento.
Falta una valoración de conjunto de Ja obra de Martín Ru.iz de Zubiate, nacido hacia 1542. Invariablemente la documentación le presenta como arquitecto. Esta especialidad explica la variedad de estilos escultóricos asociados a sus obras. Su pri-, mera obra conocida es el tercer cuerpo del retablo mayor de Peñacerrada (Alava), contratado en 157025
• En los retablos que contrató aparece junto a diversos imagineros: en el retablo para el capítulo de las H uelgas con Ancbieta, en Arroyal con Agustín Ruiz, en Albillos con García de Arredondo, en San Pedro de Deusto (Vizcaya) con Martín de Basabe, en otras ocasiones con Pedro de Alloitiz. Los herederos de Domingo de Amberes le vendieron todas las herramientas del taller y le transmitieron la conclusión de las obras inacabadas: Mahamud, Barbadillo del Mercado ... Llamado en alguna ocasión «maestro de hacer retablos», pujó por la ejecución de numerosos relicarios, que en principio requieren poca participación de la escultura. Presentó traza para el retablo de San Antón en 1593, pero su obra más conocida es el retablo de Santa María de Uribarri en Durango (Vizcaya), contratado en 1578 y concluido en 1590. Habían presentado traza el pintor Juan Beltrán de Otazu y Juan de Ancbieta, aunque eligieron la de Zubia te «por ser muy copiosa y de más ystorias e imagines y bulto, y de mas costa y suntuosidad». Aunque la documentación localizada no lo aclara parece que Anchieta debía ocuparse de las imágenes. En 1587 el arquitecto y el mayordomo de la iglesia pidieron dinero al
2' l BÁÑEZ PÉREZ, Alberto C, «El escultor García de Arredondo en Burgos», en BSAA, t. LVI, Valladolid, 1990, pp. 479-498; POLO SÁNCHEZ, Julio J., La escultura ronw11ista y contrarreforn1ista en Ca111abria (c. 1590-1660), Santander, 1994, pp. 65-72.
~· Los últimos escritos sobre M artín Ruiz de Zubiate: ZORROZÚA SANTIESTEBAN, Julen, «Reflexiones acerca de Ja escultura romanista en Vizcaya. M.arlín Ruiz de Zubia te en Ceberio», en Onda re, n.º 17, 1998,pp. 365-373; MONTE FERNÁNDEZ, Dolores de, «Martín Ruiz de Zubiate y el retablo mayor de Santa María Uribarri (1578-1590)», en Ondare, n.º 17, 1998, pp. 321-334.
262
municipio, que apadrinaba la obra. Señalaron que el retablo «estaba asentado aunque faltaban las figuras que se habían de poner en los encajes de dicho retablo» 26,
por ello pedían dinero para que se hicieran las figuras y bultos por quien debía hacerlos «que es Anchieta». Contradecirnos las atribuciones escultóricas a Ruiz de Zubia te pues sólo fue arquitecto-ensamblador.
La obra de Simón de Berrieza presenta los mismos interrogantes que la de Ruiz de Zubiate. Berrieza es un autor representativo de un momento en el que los ensambladores desplazan a los escultores al pujar a la baja en la contratación de los retablos. El sistema de adjudicación de las obras y la preferencia por retablos de movida estructura arquitectónica propagan una tipología de retablo cada vez con menos labores escultóricas. Formado en un ambiente que apreciaba la fantasía juniana y las novedades de Becerra, sus obras principales se mantienen fieles, con algunos Límites, a esta tradición. En adelante se impondrán los retablos arquitectónicos de severo y rígido clasicismo, retablos en los que la arquitectura relega a un segundo plano a la escultura y en consecuencia los ensambladores desempeñan un papel protagonista en perjuicio de los escultores.
Es difícil vincular a Simón de Berrieza un estilo definido ~'- Tanto realiza retablos sobre trazas propias como ajenas al arrebatar, con pujas a la baj_a, las obras diseñadas por terceros. Más bien se comporta como un empresario. El personalmente se encarga del ensamblaje y es probable que realice la talla, al menos en parte, de la arquitectura, pero para la escultura de bulto y relieves figurativos se asoció a lo largo de su vida a distintos in1agineros que marcan las diferencias entre las diferentes obras que contrató.
Esta manera de trabajar en equipos, en los que una o dos personas corren con la responsabilidad total de una obra al contratarla pero en la que sólo realizan una parte pues dan en subcontrata todo lo demás, se extendió en la segunda mitad del siglo XVI y dificulta la adjudicación real de las obras de arte.
Entre las obras de Berrieza destacamos el retablo de Sasamón, contratado a tasación en 1583. El ensamblaje y talla del retablo ofrecen una riqueza extraordinaria y unas formas movidas y elegantes. Las pilastras al bies, los muchachos sobre los frontones, las columnas con el tercio inferior tallado y los frontones partidos se inspiran en la arquitectura de los retablos de Gaspar Becerra y de Martín de Ja Haya. El retablo de Palazuelos de Muñó, de 1576, se resuelve con una movida arquitectura clasicista vinculada a la arquitectura del retablo mayor de Burgos y al de Fresneda de la Sierra, realizado por los hermanos Haya. La arquitectura del retablo de Villorejo, realizado en torno a 1609, resulta sobria y elegante. De dos cuerpos que se levantan sobre dos bancos, remata en ático cerrado con fiontón que está delimitado por aletones triangulares, lo que denota un cierto influjo escurialense. Los órdenes dórico, jónico y corintio se suceden de abajo hacia arriba.
Otro taller burgalés de n1ediados del siglo XVI es el de Simón de Bueras28.
Ensamblador y director del taller de carpintería de la catedral de Burgos, existen
2• El término encajes, para denominar a Jos encasamentos del retablo, también lo utiliza Becerra en
el documento de contratación del retablo de Astorga. 27 BARRÓN GARCIA, A.A., «El ensamblador Simón de Berrieza ... », pp. 33-83. "' l BÁJllEZ, Alberto C. «Simón de Bueras y el retablo mayor de Yudego (Burgos)», en BSAA.
t. XLITT, 1977, pp. 215-222; POLO SANCHEZ, Julio J., «Aportaciones a la escultura renacentista en Cantabria: Simón de Bueras y Adrián de Bedoya», en BSAA, t. Lil, 1986, pp. 311-320.
263
tantos estilos escultóricos asociados a sus obras que no podemos sino dudar de su real participación. Estaríamos ante un nuevo empresario del arte con el que se han asociado obras del taller de Gabriel Joly - en Arnuero (Cantabria)- y de Domingo de Amberes u otros artistas flamencos. La situación se regulariza a partir de 1558, cuando aparecen en la documentación sus hijos -primero Juan de Bueras y poco más adelante Jerónimo de Bueras- , que se hicieron cargo de la escultura de los retablos y en torno a 1570 del conjunto de las obras: retablo de San Andrés en Poza de la Sal, r etablos mayores de Bascuñuelos, Rebolledo de Traspeña, Mannellar de Abajo - 1568-, Villobiado -157~, Las Quintanillas -1576-1587- y Mazuela de Muñó - 1571-1580, realizado en colaboración con su pariente Pedro Jacques de Bueras- . También son suyos los relicarios de Las Quintanillas (Barrio Arriba), Santa María Ananúñez y Presencio.
Desde 1558 está documentado en Burgos Juan de Esparza el Viejo, natural de Calahorra, que dirigió un taller más aunque se le presentaron muchas dificultades económicas29• Juan de Esparza el Mozo, su hijo, colaboró en el taller y la obra de ambos alcanza el año 1600. Permiten ver la evolución de este taller los retablos mayores de Villega~ -1571-, acaso el del convento de San Miguel de Villadiego, Quintanilla de Riofresno - 1575- y Tórtoles de Esgueva - 1588-, así como los retablos laterales de Yillorejo -anteriores a 1586- y Canicosa. También trabajó para Los Barrios de Villadiego, Cortes, Quintanar de la Sierra y Altable. Los retablos de Juan de Esparza participan de la renovación escultórica y arquitectónica que se originó en Burgos durante los años cincuenta. La escultura es de una gran corrección y los relieves recrean figuras ampulosas y cabezas definidas que recuerdan la obra de Domingo de Amberes, acaso con mayor resalto. Con el paso de los años las arquitecturas se depuran y ganan en rigor clásico: superposición de órdenes, uso de entablamentos y frontones.
En 1558 y 1559 se registraron pagos a Juan Picardo y Pero Andrés por la realización de diversas esculturas en el cimborrio de la catedral burgalesa. Hemos señalado la relación parcial que tiene el retablo de la catedral burgalesa con el de El Burgo de Osma, en el que había trabajado Picardo junto a Juni. Se desconoce si Picardo presentó traza propia para el retablo de la catedral pero no dudamos en relacionar con su presencia en Burgos el retablo mayor de Santa Cruz de Juarros. Como en El Burgo de Osma encontramos distintos tamaños en los órdenes de las columnas, entablamentos quebrados en la calle centraJ, columnas revestidas de ramaje, figuras en forzadas actitudes dialogantes. Una gran tarjeta de cueros enmarca la figura de la Asuncíón, como en El Burgo. Juan Picardo y Pedro de Colindres, que trabajaban en las imágenes del cimborrio de la catedral, han de estar detrás de los retablos-sepulcro de la iglesia de San Lesmes, que fueron realizados en piedra y añadidos a los pilares de la iglesia en 1560.
Aparte quedan otros entalladores y escultores que por falta de r ecursos o por permanecer solteros, como Domingo de Bérriz, apenas contrataron obra personalmente. Tuvieron que trabajar para terceros o dedicarse a labores menores, como
' San Juan de Albiz. Nos referimos a Juan de Carranza, cuñado de López de Gámiz, nacido en 1520 o 1521 -si creemos dos declaraciones de edad del autor- y docu-
"' IBÁÑEZ, AJberto: «Algunas obras burgalesas del escultor Juan de Esparza», en BSAA, t. LVIJ, 1991, pp. 341-352.
264
mentado hasta 1585. Otros son: Domingo de Bérriz -trabajó abundantemente para los Haya y Berrieza; personalmente se encargó de la escultura en piedra de la capilla de la Natividad de la catedral, de un retablo para Hontoria de la Cantera y realizó diversas imágenes de la Virgen del Rosario para Arauzo de Miel, Isar, Rublacedo de Arriba, Villasandino y Villasur de Herreros- , Bernal Sánchez, Nicolás de Venero - hijo de Juan de Langres y cuñado de Pierres Picart-, Pedro de Torres -que trabajó para García de Arredondo y Simón de Berrieza y más tarde probó fortuna personal en Palencia-, Agustín Ruiz, Domingo de Zubarriaga, Juan de Zaldegui, Pedro de Moneslerio y Pedro de Alloitiz.
No era fácil hacerse un hueco en el cumplido panorama de los talleres burgaleses de escultura. Parece que algunos probaron a instalarse en otros centros. La colonia de extranjeros de Bilbao extendía su actividad hasta La Rioja. En noviembre de 1537 Damián Forment contrató el magno retablo de Santo Domingo de la Calzada. Este acontecimiento atrajo hacia el Ebro a un abundante grupo de artistas extranjeros y posiblemente burgaleses, pues Santo D omingo era lugar habitual de trabajo de los talleres de la ciudad del Arlanzón . El retablo mayor de Santa Gadea del Cid, junto a Miranda de Ebro, lo realizaron Lope de Rueda, artista burgalés, y Cornielis de Amberes, que residía en Bilbao.
Pedro López de Gámiz se estableció en Miranda hacia 1550, momento en e l que algunos talleres burgaleses realizaban retablos en las cercanías. En 1553 contrató el retablo de Bardauri con su cuñado Juan de Carranza, siete u ocho años mayor. Creemos que es un dato significativo que con veintidós años de edad eligiera residir en un centro menor, lejos de la competencia de los talleres de Burgos. Posiblemente abrigaba la esperanza de lograr una clientela propia. Se marcaba como horizonte una clientela local pues Miranda carecía de una clientela noble o religiosa de importancia. En adelante contrató todas sus obras en un radio de unos 40 kilómetros, a 80 se encuentra Burgos.
El taller de López de Gámiz
Hasta 1560 López de Gárniz sólo había realizado obras menores en Miran.da de Ebro y en pequeñas poblaciones de su entorno: Santa Gadea - ínfimas labores en el remate del retablo-, Bardauri - retablo mayor-, Zuñeda - un pequeño retablo dedicado a San Miguel que tasó Guillén en 1559, llamado por los representantes parroquiales-y Salinillas de Buradón (Alava). Todavía en 1562 atendía, con un desconocido Pedro de la Estrada, el retablo de San Martín de Losa: el retablo, muy retardatario, lo traspasó a Estrada, pero es significativo que en vísperas de tomar a su cargo el retablo de Santa Clara anduviera en tratos con tan insignificante autor.
Las grandes obras de López de Gámiz se realizaron de 1564 a 1570 y si realmente Le pertenecen las trazas de los retablos y la imaginería habrá que admitir que se produjo una verdadera transformación en su arte, aunque no se iguale la obra de Santa Clara. El 6 de octubre de 1564 ofreció fianza sobre la realización del retablo de Estavillo. Días antes lo habría contratado 30• Entre los fiadores aparece Bernardo
'º Se suele dar la [echa de 1561 para el co1nienzo de las obras. Retrasamos el retablo a 1564 pues las fianzas seguían con mucha inmediatez al contrato. Se acabó en 1567.
265
•
Trincado, que a partir de 1569 fue mayordomo del condestable en las obras de Briviesca. Estavillo pertenecía al señorío del condestable. Este retablo, próximo a los retablos riojanos de Arnao de Bruselas, supone e] conocimiento de la obra de Briviesca y Astorga. Las imágenes de bulto son magnífic.as aunque Ja gesticulación general de los brazos acentúa la expresión en detrimento de la ponderada majestad de los santos de Briviesca. Para entonces Pedro de Arbulo había regresado a Briones después de trabajar en Astorga a las órdenes de Becerra. También se encontraba en esta zona Juan Fernández de Vallejo 31•
A fina1es de 1564 Gámiz contrató un retablo en Vallarta y al año siguiente otro en Valluércanes. En 1561 renovó el contrato de Bardauri, cuando tenia hecha la mitad. Lo levantaba conforme a un nuevo diseño que no se correspondía con la traza que había entregado al contratarlo, en 1553, junto con Juan de Carranza. El retablo es ordenado pero no nos parece tan novedoso como se ha dicho. Pensemos que lo concluye en 1567.Para entonces estaban acabados los retablos de Isar y Santibáñez Zarzaguda. Gámtz llevaba un año a cargo del retablo de Santa Clara y había terminado el de Santa Casilda y Estavillo. La pose de algunas imágenes de Bardauri, como la de San Mateo; recuerda las composiciones romanistas pero también se pueden poner en relación con Jas obras de Juni o Picardo. En el retablo de Santa Cruz de Juarros se halla un apóstol en una actitud muy semejante a la del evangelista de Bardauri.
Distintos colaboradores le ayudaron en las obras que comentamos. No se encuentra el genial maestro de Briviesca entre ellos. Los retablos_de Estavillo y Vallarta son obras muy interesantes y de gran calidad pero distan de la excelencia de las obras de Briviesca. Basta comparar las escenas del Lavatorio y la Última Cena, o los relicarios. Más se alejan los retablos mayores de Bar(jauri y Valluércanes. El equipo que levanta este último retablo es tan descuidado y el resultado tan deficiente, que algún estudioso de la obra de Gámiz no lo reconoce como:obra de su mano y supone que el retablo mayor de Valluércanes, que se cita en la documentación, se encuentra perdido. Sin embargo se advierte que la iconografía -María con el Niño, la Asunción y la Coronación- está tomada de Santa Clara y el relicario es semej~nte en todo al de Estavillo.
Simultáneos al retablo de Santa Clara son el retablo de Santa Casilda en la colegiata de Briviesca -concluido para agosto de 1567-32 y posiblemente el retablo del monasterio de Vileña y aun el de los Mateo de Ezcaray (La Rioja). Son obras magníficas en las que Gámiz contó, en parte, con el mismo equipo de colaboradores de Santa Clara. El del monasterio de Vileña estaba policromado en 1581. Díez Javiz publicó ciertos indicios documentales que permiten vincular el retablo de Ezcaray con López de Gámiz. La estructura es semejante a los de Santa Casilda y Vallarta. Gámiz dejó entre sus bienes «un contrato con su traza para los Mateas de Ezcaray». Los Mateo tenían derecho de enterramiento en la capilla del Crucifij0 o de los Mateo desde 1535. Se suele datar en 1581-1583 pues en esta última fecha se abrió el testamento de un miembro de la familia Mateo, Diego de Valladolid, en el que mandaba cierta cantidad, sin perjuicio de lo que había entregado, para poner y
31 La relación del retablo de Estavillo con el de Lanciego en BARRÓN GARCIA, A., «Juan Fernández de Vallejo ... » , pp. 339-356.
" BARRÓN, A. y RUJz DE LA CuEsTA, M."P., «Noticias sobre Pedro López de Gámiz ... », p. 69.
266
•
perfeccionar el retablo del Cristo. Puesto que el tcstan1ento era cerrado podía haber sido redactado años antes de morir. Sólo le pertenecen a Gámiz los relieves del bqnco y la imagen de San Mateo.
En el inventario de bienes de López de Gámiz se relacionó, una «scritura con su traza del retablo que yc;o para el obispo de Segorbe con su tasac;ion». El obispo Juan de Muñatones, preceptor del príncipe don Carlos, asistió a la última sesión del concilio de Trento. La traza del retablo, sin Calvario, es sorprendente y no tiene apenas precedentes. Se ha señalado un grabado de Cherubino Alberti - Alegoría de la Fe cristiana- que se suele datar con posterioridad a la conclusión del retablo. Resulta difícil imaginar que un autor que no se ha movido de Burgos y Miranda pueda concebir semejante diseño aunque se haya documentado un libro de Serlio entre sus bienes. Se trata de una interpretación de un acentuado italianismo y que presupone conocer las creaciones de los artistas de Fontainebleau. Destaco el dinamismo de las calles del único cuerpo, la originalidad del remate, los niños telamones, los niños recostados sobre frontones, la perfección, elegancia y alto grado de originalidad de la escultura y la manifestación de un clasicismo heroico sin parangón. Una obra de originalidad equiparable a las creaciones del manierismo internacional.
La hechura del retablo de Santa Casilda, así como buena parte del retablo del monasterio de clarisas, ha de corresponder a Juan de Anchieta 33• La relación estilística es evidente y así se ha repetido muchas veces por diversos autores. Vemos los mismos tipos humanos, composiciones coincidentes, la misma excelencia ... A los indicios documentales conocidos se han añadido otros recientemente. Son nJuy conocidos los desplazamientos desde Valladolid a Briviesca en 1569. Ancbieta no tenía recursos propios y pudo estar al servicio de Guillén y de López de Gámiz sucesivamente. Cuando, más tarde, se casó se dijo que no tenía bienes propios «Sino sola su persona y habilidad». Martí y Monsó rescató un precioso documento: Juan de Juni le recomendó para concluir el retablo de Medina de Rioseco. En descargo de su conciencia, por encima de la natural inclinación filial hacia Isaac de Juoi, aconsejó al Cabildo de la iglesia que concluyera el retablo Juan de Anchieta pues nadie lo podría hacer como él y además lo califica como uno de los más expertos del reino. Este retablo se debía realizar a partir, precisamente, de una traza de Becerra. Juni escribía su última voluntad en 1.577 y desde hacía años Ancbieta trabajaba en su tierra vasca natal. No es fácil que Juni conociera la obra que
13 Sobre Juan de Anchieta: CAMÓN ADIAR, José, El escultor Juan de And1era, Pamplona, 1943. No duda de la participación de Anchieta en Briviesca. Le atribuye el re tablo GóMEZ MORENO, Manuel, La escultura del Renacimiento en España, Barcelona. 1931. Sobre la relación de Anchieta y Briviesca: MARTI Y MONSÓ, José; Estudios histórico-arlístico.1· relativos principaltnente a Valladolid, Valladolid, 1901.WEISE, Georg, Spanische P/astik aus sieben Jahrhunderten, Reutlingen, 1927. t. 11/1 : foEM, Die Plastik der Renaissance 1md des Frlihbarock in Nürdlichen Spa11ie11. Band 11. Die Ro111anisten, Tubingen. 1959. SAN VICENTE PINO, Ángel. «La capilla de San Miguel del patronato Zaporta. en la Seo de Zara-
' goza», en AEA, n.0 142, 1%3, pp. 99-118; l OEM, Lucidario de Bellas A rtes en Zaragoza, 1545·1599, Zara-goza, 1991, pp. 178y188-191. GARCÍA GAiNZA, M.•c, «El escultor Juan de Aoehieta en su cuarto cen· tenario (1588-1988)», en Príncipe de Viana, n.0 185, 1988, pp. 443-468. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, «La estancia de Juan de Anchieta en VaUadolid», en Príncipe de Viana, n.0 185, 1988, pp. 469-476. ECHEVERRÍA GOÑI, P.L. y VÉLEZ CHAURRI, J.J., «López de Gámiz y Anchieta comparados ... ». CRLADO MAINAR, Jesús, Las artes plásticas del Segundo Renacilniento en Aragón: pintura y escultura J 540-1580, Tarazana, 1996, pp. 313-322, 329-358 y 413-418.
287
Ancbieta había realizado como artista independiente en Zaragoza, Jaca, Asteasu, Zumaya y Azcoitia, pero además de acordarse de los años que pasó el vasco en Valladolid había tasado el retablo de Santa Clara -donde, sin duda, intervino Ancbieta- asignándole un altísimo valor y quedando grata1nente impactado, como demuestra el intento que hizo Juni por adoptar el estilo romanista en su obra final. Recientemente se ha dado noticia de un documento que vincula directamente a Ancbieta con el r etablo de Santa Clara. En 1575 el escultor Esteban de Velasco declara que pensaba traer para que se ocupara de la escultura de l retablo de Sao Miguel de Vitoria, que él mismo pretendía contratar, «a un maese escultor, el mejor oficial de la dicha harte que avia en toda esta tierra y aun fuera de ella, que era el que avia hecho el retablo del monasterio de las monjas de la villa de Briviesca y que era el dicho Ancbieta» 34•
Anchieta pudo formarse junto a Juan de Juni pero no se puede descartar que aprendiera el oficio con Becerra. En el siglo XVII Jusepe Martínez destacó que Ancbieta había sido discípulo del pintor de Baeza. Becerra pudo enrolarlo a su equipo en Zaragoza. Otro tanto pudo ocurrir con Arbulo, según sugiere Moya Valgañón 3s, y con el ensamblador Gabadi, documentados en Astorga en relación con las obras de Becerra. Nos parece muy significativo que las primeras obras de Anchieta como artista independiente las realizara en Zaragoza y Jaca. El estilo de su obra es becerresco -más áspero y forzado, salvo excepción-. Los ecos junianos, que nos parecen de menor relieve de lo que se suele señalar, los pudo adquirir durante su estancia en Valladolid, ciudad dominada por Juni y sus seguidores.
Después de 1570, finalizadas las obras de Briviesca y disuelto en consecuencia el grupo de colaboradores, el genio de López de Gámiz se desvanece. Tenía cuarenta y tres años y le quedaban casi otros veinte de vida. Que se sepa apenas contrató nue-, vas obras: relicario de Zambrana (Alava), retablo del licenciado Poza en Valluérca-nes - ayudado por su sobrino y Francisco de Rubalcaba, que le servía- y retablo de Ircio. La ejecución dista mucho de los grandes retablos de Briviesca. Por el contrario son años en los que florece la escultura de una pléyade de artistas que debieron completar su fo rmación en Astorga y Briviesca: Anchieta, Jordán, Arbulo, Fernández de Vallejo, Esteban de Velasco y Ruiz de Zubiate. Sin negar la participación real de López de Gárniz en las obras mencionadas, se tiene la impresión de que el mirandés capitalizó un fabuloso equipo de artistas reunido en tomo a las obras de Santa Clara.
El carácter excepcional del retablo de Santa Clara
Ni el ambiente artístico burgalés del momento, ni la obra particular de Guillén, ni la de López de Gámiz, permiten comprender por sí mismas la escultura y Ja
" MARTIN MIGUEL, M.A., Arte y cultura en Vitoria d11ra11te el siglo X VI, Vito ria. 1994, tesis inédita citada por V~LEZ CHAURRJ, J.J. y E<:HEVERRÍA GOÑJ, P.L .. «Contrarreforma y Manierismo en B riviesca. Don Juan de Muñatones y el re tablo de Santa Casilda». en El Mediterráneo y el Arte Españo~ XI Congreso de l CEHA, Valencia , 1996, p. 130.
" MOYA YALGAÑÓN. José Gabriel, «Relaciones e iníluencias de la escultura a ragonesa con la riojana ' y la vasca en el Renacimiento», en ALVARO ZAMORA, M."I. y BORRAS GUALJS, O.M .. La escultura del
Renacirniento en Aragón, Zaragoza, 1993, p. 157.
268
arquitectura del retablo de Santa Clara, que es una obra excepcional. La grandeza reside en su originalidad. H ay inspiración italiana pero no copia ni nlera transposición. Encontramos un diseño elevado, un clasicism.o alto-renacentista de libre y singular interpretación. Las escenas con1parten la misma originalidad que la traza. El relieve de San Joaquín entre pastores -con el aviso del ángel al fondo- es único en el arte español. Las figuras de Adán y Eva tienen precedentes iconográficos en La Rioja y se inspiran en figuras tenantes italianas, pero no se puede regatear su originalidad. Se trata de un conjunto de un italianis1no refinado, inédito y singular.
D iego Guillén hubo de abandonar la traza del retablo origjnal con conocimiento del patrón de las obras pues supuso un cambio radical. El cambio hubo de ser anterior a 1559, durante el patronazgo de Pedro Femández de Velasco, pues de haber ocurrido con posterioridad el condestable que le sucedió no podía haber argumentado en el pleito desconocer el abandono de la traza primitiva. Hemos destacado que las monjas y representantes del hospital pidieron las cuentas desde 1557, fecha probable del inicio del retablo. Esta fecha ayuda a con1prender las novedades estilísticas que introdujo el retablo, injustificables en el ambiente burgalés si no se conocía el nuevo estilo introducido por Becerra. Basta observar las
' aj ustadas transposiciones de las composiciones de Miguel Angel que ofrecen algu-nas figuras o las rebuscadas y re finadas proyecciones de los capiteles en las columnas al bies para confirmar que se trata de una obra sin precedentes hispanos y que se inspira directamente en lo italiano. Como pocas veces en España encon.tramos una original interpretación del clasicismo que se alimenta de las fuentes italianas pero que encuentra una traducción nueva que eleva al autor a una de las cotas más elevadas de la estatuaria europea del momento.
Para la ideación del retablo y las imágenes, que datan1os en 1557, es difícil encontrar un artista de talento se1nejante que no sea ·Becerra. Precisamente Gaspar Becerra estuvo en Burgos en diciembre de 1557. En Burgos se estableció el platero italiano Jerónimo Genoa -o Jerónimo Corseto-, relacionado con Becerra y platero del cardenal Francísco de Mendoza. La llegada de Becerra a Burgos podría estar relacionada con la toma de posesión del obispado por parte del cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla. El cardenal, que había residido en la Curia pontificia y había gobernado la ciudad de Siena por encargo de Felipe II, entró en Burgos el 21 de noviembre de 1557. Unos días después, el 1 de dicien1bre, está documentado Becerra en Burgos. En los años siguientes algunos artistas establecidos e n Burgos, como el pintor italiano Pedro Antonio y el platero genovés Jerónimo Corseto, son llamados pintor y platero del cardenal 36
• Jerónimo Corseto renovó la platería burgalesa al introducir las formas del romanismo en la espléndida cruz de la iglesia de San Esteban en Los Balbases. Por su predicamento entre los artistas burgaleses, se le menciona, en repetidas ocasiones, com.o maestre Jerónimo y dirigió la obra de escultura de algunos retablos.
Podría suceder que el retablo de Santa Clara se hiciera siguiendo diseños de Becerra: la planta que se menciona en la documentación. Aunque dirigido por Guillén y López de Gámiz sucesivamente, pudieron seguirse dibujos muy precisos de Becerra y cabe la posibiLidad de que trabajaran italianos de su círculo, aparte de
J• Sobre Corseto BARRÓN GA.RCiA, A., <<Jerónin10 Corseto y Pedro García Montero, plateros», en BSAA, t. LXII , 1997, pp. 359-377.
269
Anchieta, que Jusepe Martínez le consideraba discípulo de Becerra. En Burgos contrataron diversas obras el escultor romano Giulio Sormano y los arquitectos milaneses Angelo Bagut y Bartolomé Carlone, que con posterioridad trabajaron para Felipe JI en e] an1biente de Becerra. La relación con Burgos pudo nacer en Briviesca. En este supuesto habrían intervenido un artista diseñador - Gaspar Becerra si estamos en lo cierto-, varios artistas ejecutantes - Juan de Anchieta en lo principal y de mayor calidad- y dos artistas contratantes - Diego GuiUén y Pedro López de Gámiz, con intervenciones parciales de ellos mismos-.
La realización de una obra a partir de un diseño de un artista director es propia de Italia. De este modo había visto trabajar Becerra durante su estancia en la península itálica. El salón de los Cien Días del palacio de la CanceUeria de Roma se pintó a partir de cartones de Vasari. Los trasladaron al muro varios pintores, entre eUos Becerra 31
• Recientemente se ha destacado que Becerra se comportó en España de modo semejante: como un jefe de taller que proporcionaba dibujos y directrices precisas para desempeñar el trabajo, tanto en la pintura -que es su oficio- como en la escultura 38
• Becerra al llegar a España se encontró un país que sentía una predilección absoluta por la escultura. Salvo en la Corte esta preferencia llega hasta tal punto que las labores de pintura se encuentran en las localidades menores que no se podían permitir el gasto de la madera y su posterior policromía. A Gaspar Becerra pudo sucederle lo mismo que a Alonso Berruguete: pintor de un rey ausente -Carlos 1- pretendió la clientela religiosa. Las demandas de los clientes le obligaron a reconvertirse en escultor o tal vez en tracista, pues se ha levantado la sospecha sobre la participación del pintor en la ejecución práctica de la escultura de sus retablos 39
•
" Aparte de las noticias que relataron Palomino y Ceán Bermúdez, no se han incorporado apenas datos sobre la estancia de Becerra en Roma. Post reprodujo un ejemplar de la edición italiana de 1559 de la obra de Juan de Valvcrde -Historia de la con1posición del cuerpo h11111r1110-, en el que un contemporáneo escribió «Gaspare Bezzerra incise» que puede confirinar la adjudicación de los grabados de la publicación al pintor de Baeza (POST, Chandler Rath.fon, A flis1ory of Spanish Pai11ting. Vol. XIV. The later Renaissance in Castile, Cambridge, Mass., 1966, pp. 151 y 176). Aramburu-Zabala ha documentado la realización, en 1551, de un tabernáculo para el altar mayor de la iglesia de Santiago de los Españoles en Roma (ARAMBURO-ZAl.IALA, Miguel Ángel, «La Iglesia y Hospital de Santiago de los Españoles. El papel del arquitecto en la Roma del Renacimiento», en Anuario del Departarnento de 1-listoria y Teoría del Ane (UAM), vol. lll. 1991, p. 38). Rosemaric Mulcahy ha atribuido a Becerra un fresco conservado en Castel Sant Angelo que procede de la iglesia de Santiago de los Españoles de Ron1a. Representa la Aparición de Cris10 t1 su Madre (MULCAMY, Rosen1arie, «Obras atribuidas a Navarrcte: una valoración», en Navarrete el Mudo y el t11nbiente artístico rioja110, V Jornadas de Arte Riojano, Logroño, 1995, pp. 54-55). También ha contentado el fresco Carmen Fracchia, que recuerda que Becerra se había relacionado con algunos escultores: Giul io Mazzoni, Leonardo Sormani y Antonio de Colmenares (FRACC..HIA. Carmen, «El retablo mayor de la catedral de Astorga. Un concurso escultórico en la Espana del Renacimiento». en A EA. n.0 282, l998, p. 164; [oEM, «La herencia italiana de Gaspar Becerra en el retablo mayor de la Catedral de Astorga», ea A1111ario del Depana1nen10 de His1oria y Teoría del Arte (UAM), vols. LX-X, 1997-1998, pp.135y149).
" ARIAS MARTÍNEZ, Manuel, «Gaspar Becerra, escultor o tracista. La documentación testamentaria de su viuda, Paula Yelázquez», en A EA, n.º 283, 1998, pp. 273-288. Con anterioridad se había ocupado de una posible relación de Becerra y Benito Rabuyate en la ejecución de los frescos de VaJbueoa de Duero (ARIAS MARTÍNEZ, Manuel, «El monasterio de Yalbuena de Duero (Valladolid): la decoración manierista de su clauslTO bajo», en A EA, n.º 277, 1997, pp. 31-36).
,. MAZARllSOOS PAJARES. Jesús, «Alonso. Ben·uguete, pintor», Publicaciones de la lnwituci611 Te/lo Téllez de Menese5~ n.º 42, 1979, pp. 27-L3l.
270
Gaspar Becerra dirigió en la Corte un extenso taller de pintores, escultores y entalladores que seguían sus dibujos e instrucciones. Los biógrafos antiguos destacaron siempre sus dibujos por encima de cualquier otra actividad o legado. Jusepe Martínez recogió que «dejó muchos dibujos» al escultor Diego Morl(lnes, que le había alojado en Zaragoza. Comenta que Berruguete envió «por unos modelos y dibujos suyos, que viéndolos los celebró sobremanera» 40
• Ceán Bermúdez destacó la estimación general de sus dibujos, que «los estudiaba y concluía mucho, considerándolos como el cimiento de la obra ... Los hacía también en cartones, del tamaño de las obras que había de pintar» 41
• En la relación de sus bienes no existe referencia alguna a materiales de escultura. Tanto en su casa como en el aposento de palacio se encontraron dibujos, trazas -incluso para el capillo de una capa bordada-, bocetos, pinturas y modelos que «truxo de Ytalia».
Para la escultura preparaba trazas y plantas detalladas que otros habían de ejecutar. Su viuda recordaba que se le debían «las tra(fas y monteas» de los retablos laterales de las Descalzas Reales 4z. El término monteas se utiliza en ~rquitectura para describir dibujos precisos y medidas de los cortes de las piedras que unidas conforman los arcos y bóvedas; es decir, dibujos a escala de gran tamaño. En escultura podemos entender que se refiere a las plantas y dibujos de tamaño natural.
La iglesia de Santa María de Mediavilla de Medina de Rioseco trató con Becerra la realización de un retablo. El pintor estuvo al menos una vez en la ciudad tratando del retablo. Al morir prematuramente la viuda vendió las trazas a la iglesia. Eran dos pieles de pergamino. Tomaron hacer el retablo los escultores Juan de Juni, Francisco de Logroño, Pedro de Bolduque y el ensamblador Gaspar de U maña. El contrato delimita, de forma inusual, las labores preparatorias. Tal vez habían acordado con Becerra este modo de actuación. En el contrato, firmado por Juni, se especificó que se debía hacer un modelo -en cera, madera o barro- de todo el ensamblaje del retablo. Juni, contratista principal, debía hacer modelos de todos los relieves y figuras de bulto. Debía enseñar los modelos a los comitentes «antes de que se aya de comenzar en madera». Logroño y Bolduque, comprometidos a realizar en madera los modelos de Juni, se obligaban a seguir la «traza y borden e yndustria» de Juni «Sin diferenciar dello en nada», y Juni «la traza y orden de Vecerra» •l.
Con anterioridad Becerra había pujado para realizar el retablo de Astorga. Debió de presentar dibujos y un proyecto sin trazar en el papel, que se acabó modificando al ejecutarse el retablo. Al contratar declaró que aunque no había «hecho la traza toda junta» tenía intención de poner catorce historias y treinta y tres figuras. Se puede deducir que Becerra no presentó un dibujo en perspectiva de todo el conjunto -lo que solemos denominar traza- sino plantas parciales de la obra y acaso dibujos propios sin que necesariamente se hubieran realizado para el retablo que pretendía. Salvo el Calvario no estaban previstas figuras de santos en el remate sino ángeles con instrumentos musicales o de pasión, «esto me pareze que conbiene
., MARTiNEZ, Jusepe, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, Madrid, Akal, 1988, pp. 267-268 (edición, prólogo y notas de Julián Gállego).
" CEÁN B ERMÚDEZ, José Agustín, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, l. 1, Madrid, Viuda de ]barra, 1800, pp. 112-1 13 .
.. ARIAS MARTÍNEZ, M., «Gaspar Becerra ... », p. 286. "' GARCIA CHICO, Esteban, Catálogo Monumental de la provincia de Valladolid. Medina de Rioseco,
Valladolid, 1991, pp. 60-63.
271
, por remate e no mascaras y bestiones que es cosa reprobada». Angeles acompa-ñando a María con el Niño se encuentran en el singular remate del retablo de Santa Casilda y en un dibujo parcial de un retablo atribuido a Becerra que se guarda en la Biblioteca Nacional. Además la primera condición del contrato de Astorga le obligaba a hacer dibujos precisos de todo el retablo: «yo Gaspar Bezerra hare una traza conpartida en toda su alteza y anchura»". Dice el Tesoro de La Len.gua de Sebastiáo de Cobarruvias que compartir es «dividir, ordenar y distribuir las cosas proporcionalmente».
El retablo del monasterio de Santa Clara en Briviesca obedece a una traza única desde el banco pétreo al remate. En el banco de piedra se disponen las caras de forma que siguen las inflexiones de las calles del retablo. Las columnas que separan la calle central se levantan sobre ménsulas de piedra decoradas con cabezas de águila semejantes a las de las ménsulas del tercer cuerpo del retablo y son iguales a las que usó Becerra en Astorga y en el retablo de las Descalzas Reales de Madrid. El eje de las originales columnas al bies coincide con las águilas desplegadas al viento en el banco pétreo. El concepto unitario del retablo permite sostener que se siguió un mismo plan por parte de los dos contratantes: la planta que tenía GuiUén y que heredó Gámiz al contratar el retablo. Suponemos que el genio de Becerra no es ajeno a esta planta. Juan de Arfe, su contemporáneo, le adjudica la introducción del nuevo estilo: las figuras con más carne que las de Berruguete. Tanto Astorga como Briviesca marcan el inicio de una misma tendencia en la escultura española. El idealismo clásico, la ausencia de excesos emocionales -tan frecuentes en su tiempo- , la calma solemne y n1ajestuosa de la estatuaria de ambos retablos se nutre de las mismas fuentes: el Miguel Ángel de la capilla Medici y del Juicio Final, aunque también se encuentran algunos ecos de los relieves de Baccio Bandinelli en el coro de Florencia, de las esculturas de Rustici en el Baptisterio y de otros autores. Esta tendencia, que irrumpe en España en 1557-1558, ha de proceder de la inventiva de una sola mente con larga formación italiana.
Becerra, en Italia, se había formado como pintor aunque la fama adquirida le permitió contratar el tabernáculo de la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma, centro donde se daban cita todos los españoles influyentes en la ciudad papal. Nada más llegar a España tuvo que percibir que los encargos más importantes eran los retablos de escultura. Hubo de procurarse un equipo de colaboradores. Sin formación específica en este campo -los grandes retablos como tales no existen en Italia- pudo madurar, si estamos en lo cierto, la tipología del retablo a la vista de lo que se hacía en el valle del Ebro. Hemos destacado la relación iconográfica del retablo de Santa Clara con los retablos de Santa María de Palacio de Logroño y de Agoncillo. Como los retablos aragoneses y algunos riojanos -vinculados al retablo de Santo Domingo de la Calzada-, el retablo de Santa Clara de Briviesca se levanta sobre un sotabanco pétreo que es excepcional en el án1bito castellano. Capiteles al bies y molduras de entablamentos en saledizo se habían utilizado en el retablo de Alberite para integrar las calles desplegadas en las caras del ochavo del ábside.
"' RODRÍGUEZ DIEZ, Matías, liisroria de la ff1uy noble, leal y bene1nérita ciudad de Asrorga, Astorga, 1909' p. 803.
272
El diseño del retablo de Santa Clara presupone una elaborada e ingeniosa adaptación del conjunto al ochavo de la capilla. La iglesia del monasterio, de planta central, finaliza en un gran octógono con un pequeño ábside poligonal. Sólo es posible presentar un retablo de calles planas si se oculta enteramente o se elimina el ábside. Se adivina que al diseñador del retablo le repugna la ruptura de planos del ochavo del ábside. Por ello proyecta un retablo adaptado al ochavo pero con el intento de que las caras del polígono simulen un retablo frontal. La calle central y las entrecalles centrales y extremas se disponen frontales al espectador. Quedan las calles laterales. Para disimular ópticamente los planos quebrados de las calles laterales - únicas que se adornan con relieves en los encajes- se disponen columnas con proyección anamórfica y entablamentos con cornisas en fuerte voladizo. Estas columnas al bies y las comisas al aire enlazan, de modo gradual, las entrecalles que cierran el retablo -frontales al espectador- y las calles laterales -retranqueadas en busca del tramo frontal-. Si se miran de frente las columnas en proyección anamórfica parecen más estrechas de lo que en realidad son. De este modo se escamotean, al acortarse la distancia, los planos laterales del ábside. Nunca jamás se había visto un refinamiento óptico tan avanzado. La originalidad del proyecto sólo es imaginable en un maestro que domina el artificio de la perspectiva, en un artista con una sólida formación italiana. Para apreciar la diferencia basta comparar el riguroso clasicismo de las columnas proyectadas sabiamente en anamorfosis con el pobre efecto logrado en los capiteles al bies por el maestro que ideara la traza del retablo de Alberite - seguramente Arnao de Bruselas-, aunque este retablo riojano, dada su cronología, nos parece de elogiable inventiva.
Desde el punto de vista plástico la escultura en piedra del retablo de Santa Clara presenta el mismo estilo que las imágenes en madera del retablo. La unidad estilística confinna que unos mismos autores trabajaron desde el banco basta el remate. En el banco pétreo unas imágenes presentan un tratamiento formal suave e idealizado. Se corresponden con lo realizado e interpretado por Guillén más directamente. Nos referimos a las escenas de la Oración en el Hiierto, al Prendimiento y a las imágenes de Santa Casi/da, San Francisco e Isaías. Por el contrario otras figuras del banco muestran rasgos claramente romanistas, como la ceñuda figura de San Jerónimo, cuyas barbas derivan del Moisés. Característica imagen romanista es una pequeña figura de una santa mártir con palma; de grueso cuello y musculosos brazos, enseña los pechos y está ataviada con un sostén ajustado, análogo al que viste la espectacular Eva que soporta el retablo.
En el retablo de nogal también se encuentra la intervención de Guillén, tanto en la arquitectura como en la escultura. Las pequeñas figuras exentas del banco se colocan bajo veneras del tipo de las que usaba Guillén. Lo mismo se puede decir del arco que protege la custodia o relicario. De las veneras más próximas a la custodia cuelgan las características algas de su estilo. Entre Jas figuras conservadas del banco relacionamos con Guillén el bulto del evangelista San Juan - ha perdido el rostro pero la composición y las guedejas del cabello recuerdan la obra del burgalés- así como San Marcos, del que se ha desprendido el atributo identificativo. También creemos suya la figura recostada de Jesé, que repite el rostro de un evangelista del banco.
Evidentemente López de Gámiz también trabajó directamente en el retablo pero su estilo nos resulta difícil de precisar a la vista de la diferente calidad de lo que contrató. En lo mejor del retablo, que relacionamos con Anchieta, se sigue la rotundidad
273
formal y la grave solemnidad de Becerra. La escultura, tanto en lo formal como en lo , espiritual, deriva de Miguel Angel. Son figuras de concepción monumental, músculos en tensión, cabellos aborrascados, rostros arrogantes de intensa vida interior, expresión heroica y gesticulación sombría. Un apasionamiento contenido y doliente agita las figuras aunque el ademán es moderado y de un clasicismo muy singular.
Las poses rebuscadas, las fuertes musculaturas y la ornamentación recuerdan las figuras de la Sala Paolina de Castel Sant' Angelo diseñadas por Perin del Vaga y acabadas por algunos artistas con los que trabajó Daniele da Volterra en Trinita dei Monti y que conoció Becerra en Roma•;. La Asunción, incluido el círculo inferior de ángeles, que Volterra pintó en la capilla Rovere de la citada iglesia romana es muy semejante a la composición del mismo tema en Briviesca y Astorga. La composición de Volterra también se recrea en el relieve que representa Pentecostés en el retablo de las clarisas. La exuberancia ornamenta.! del retablo de Santa Clara de Briviesca, que no debería sorprender ni interpretarse como resabio plateresco, se encuentra directamente relacionada con el decorativismo y la gracia dibujística del círculo de Perin del Vaga que habían frecuentado artistas con los que contactó Becerra: Marco Pino, Girolamo Siciolante y Pellegrino Tibaldi. El adorno es distinto del plateresco y de muy diferente carácter. Proliferan los personajes desnudos y las figuras emparejadas. La decoración vegetal en nada se parece al grutesco y fue alabada por el propio Becerra para las columnas del primer orden de Astorga: «hao de ser todas bestidas de follamas».
Si se compara el retablo de Astorga y el dibujo del retablo de las Descalzas Reales con el retablo de Santa Clara se pueden encontrar muchos puntos en común, tanto en la traza como en el detalle decorativo. Coincide la severa estructura arquitectónica, Ja generalización de la arquitectura adintelada, los encasamentos limpios y su marco a modo de portadas, la superposición de órdenes clásicos, el dinamismo contrastado de calles y entrecalles que se remite a la Biblioteca Laurenciana. D estacamos las semejanzas iconográficas y compositivas en las figuras, el grupo de la Asunción que sobrevuela encima de una haz de ángeles -frente a la imagen tradicional de María rodeada por seis ángeles- . Coincide el diseño de fundamento pictórico de las escenas, las imágenes de virtudes y niños dispuestos en par, el exuberante y delicado adorno de columnas y frisos con coincidencias en el detalle muy llamativas, las figuras recostadas sobre las vertientes de los frontones, las molduras de cueros recortados y niños intercalados, los mascarones del basamento de las columnas, las águilas-ménsula del banco, el inusual equilibrio entre escultura y arquitectura y la monumentalidad clásica de los sagrarios ~ustodias del Santísimo Sacramento, relicarios o tabernáculos según otras expresiones de la época- que se conciben como solemnes templetes exentos, muy distintos a todos los demás tabernáculos de su tiempo 46
•
"' CALf, Maña, De Miguel Ángel a El Escorial. Momentos del debate religioso en el arte del siglo XVT, Madrid, 1994, pp. 285-286.
'"' Las custodias de los retablos de Gaspar Becerra son tratadas con una consideración muy especial. En el condicionado del retablo de Astorga se dedi.ca un capítulo a la custodia «como cosa apartada y miembro de por si». Concebidas como un pequeño edificio modélico, los tabernáculos sintetizan las preferencias arquitectónicas del autor. El concilio de Tren to propagó el culto al Santísimo Sacramento. La primera obra de esta tipología la realizó en Roma. En 1551 la iglesia de Santiago de los Españoles le pagaba el tabernáculo del altar mayor (ARAMl!URO-ZABALA, M.A., «La Iglesia y Hospital de Santiago de los Españoles. .. », p. 36).
274
PUBLICACIONES DEL MUSEO E INST ITUTO DE HlJMANJDADES «CAMÓN AZNAR»
Obra Social de .la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja
DIRECCIÓN ,
Pilar Camón Alvarez
ESCUELA ARAGONESA siglo XVI Állgel Alabastro (0,37 m de altura) Museo lbercaja «Camón Aznar»
Precio del ejemplar:
España . . . . . . . . . 2.000 ptas. Extranjero . . . . . . 40 $USA Publicación trimestral
Precio de suscripción:
Un año (4 nwneros)
España . . . . . . . . . 4.000 ptas. Extranjero . . . . . . 65 $ USA
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Espoz y Mina, 23 Teléfono (976) 397328
ZARAGOZA
I.S.B.N.: 84-600-2530-6 Depósito legal: Z-15-82 Imprime Tipo Línea, S.A.
Sumario LXXVIII-LXXIX -1999
Beatriz AisENBERG.- ¡Atención, el artista sueña! Ideología de la Ilustración y antimonárquica en las obras de un artista de Corte: Francisco Goya (1746-1828) ........... . ... . ....... .
Virginia DíAZ CHAMORRO.- La azulejería del salón
5
de las Bóvedas o de las Fiestas en los Reales A lcázares de Sevilla: técnica y símbolos . . . . . . 61
Teresa FERNÁNDEZ PEREYRA.-La crisis del arte posmoderno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Celia rlERRANZ RAMl.A.-José Gonzalvo . . . . . . . . 91
Lorenzo MARTÍN SÁNCHEZ y Yolanda PORTAL MONGE.- Contribución a la obra de Joaquín de Churriguera: el camarín y la espadaña de la er-mita del Cueto de Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . 149
Aurelia María ROMERO COLO!vtA.-La iconografía del terna pasionista de la Oración de Cristo en el Huerto a través de Salzillo y Juan Luis Vassallo: análisis comparativo . . . . . . . . . . . . . 167
María Concepción GARCÍA GAÍNZA.- El retablo de Astorga y la difusión del romanismo . . . . . . 177
Mercedes SERRANO MARQUÉS.- Gaspar Becerra y la introducción del romanismo en España . . . . 207
Aurelio A. BARRÓN GARCÍA.- E l retablo de Santa Clara de Briviesca en el romanismo norteño . . 241
Jesús CRIADO MAINAR.-La introducción de las formas miguelangelescas en la escultura ara-gonesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
José CAMÓN AzNAR.-Situación de Vives en el periodo humanista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
La Dirección de la revista no se identifica necesariamente con las opiniones de los autores, quienes asumen la total responsabilidad de los conceptos en ellas vertidos.
Fotografía portada: Jarke