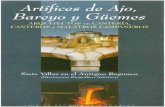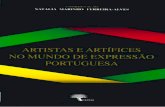universidad de granada análisis de un recurso para ... - Estadis
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia). Aproximación a las obras,...
Transcript of El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia). Aproximación a las obras,...
LA CONSOLIDACIÓN DEL BARROCO EN LA ESCULTURA ANDALUZA
E HISPANOAMERICANA
Luis Javier Cuesta HernándezManuel García Luque
Lázaro Gila MedinaJosé Manuel Gómez-Moreno Calera
Francisco Javier Herrera García Rafael Ramos Sosa
José Roda PeñaFrancisco Valiñas López
Universidad Iberoamericana de México. DF.Universidad de Granada Universidad de GranadaUniversidad de GranadaUniversidad de SevillaUniversidad de Sevilla Universidad de SevillaUniversidad de Granada
Coordinación Lázaro Gila Medina
Este libro es el resultado del Proyecto de Investigación “La consolidación del naturalismo en la escultura andaluza e hispanoamericana”. (I+D HAR-2009-12585) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido por el profesor Lázaro Gila Medina
© De los textos: Sus autores.© De las fotografías: Sus autores.© Universidad de Granada. LA CONSOLIDACIÓN DEL BARROCO EN LA ESCULTURA ANDALUZA E HISPANOAMERICANA. ISBN: 978-84-338-5509-1. Depósito legal: Gr./570-2013. Diseño gráfico y maquetación: José Carlos Madero López. Imprime: Imprenta Comercial. Motril. Granada.
Créditos fotográficos: Las fotografías en las que no aparece reflejado autor han sido cedidas por los autores de los textos correspondientes.
Presentación
I.- AndAlucíA
I.1.- Alonso de Mena (1587-1645): Escultor, ensamblador y arquitecto. Nueva aproxi-mación biográfica y nuevas obras
I.2.- La ornamentación arquitectónica grana-dina en la primera mitad del siglo XVII: Alonso de Mena arquitecto, retablista y decorador
I.3.- El triunfo del naturalismo en la escultura sevillana y su introducción al pleno ba-rroco
I.4.- Fuentes grabadas y modelos europeos en la escultura andaluza (1600-1650)
II. HIspAnoAmérIcA
II.1.- La consolidación del barroco en la escul-tura de la Ciudad de México (1667-1710)
II.2.- Escultores y esculturas en la Antigua Ca-pitanía General de Guatemala
II.3.- El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia). Aproxima-ción a las obras, modelos y artífices
II.4.- La escultura española en la Real Audien-cia de Quito (Ecuador)
II.5.- El escultor-imaginero Gaspar de la Cueva en Lima (1620-1628)
Lázaro Gila MedinaInvestigador Principal
Lázaro Gila Medina
José Manuel Gómez-Moreno Calera
José Roda Peña
Manuel García Luque
Luis Javier Cuesta Hernández
Rafael Ramos Sosa
Francisco Javier Herrera García y Lázaro Gila Medina
Francisco Valiñas López
Rafael Ramos Sosa
7
17
83
143
179
259
281
301
369
423
Índice
7
Presentación
Si hacer la presentación de un libro es siempre motivo de gozo, júbilo y alegría, en este caso, por una serie de circunstancias añadidas, lo es aún mucho más. Esta obra es el fruto de un proyecto de Investigación I+D del Ministerio de Economía y Competitividad HAR2009-12856, que tiene por título La consolidación del naturalismo barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana, en el que hemos participado profesores de las universidades de Granada, Sevilla y México —en este último caso concretamente de la Iberoamericana— y del que muy honrosamente he sido el investigador principal —aunque, en aras de una mayor simplificación, nos ha parecido más oportuno que el título definitivo de esta publi-
cación sea: La consolidación del barroco en la escultura andaluza e Hispanoamericana—.
Ya de por sí supone un verdadero logro el que culmi-nemos nuestro proyecto con una publicación, donde se recoja el fruto de nuestra labor investigadora. Eso, evi-dentemente, es una clara demostración de que, durante los tres años que ha tenido de duración, nos hemos to-mado las cosas muy en serio, trabajando cada uno en el objetivo que se propuso al comienzo del mismo, bien en Andalucía o en diversos territorios de Hispanoamérica. Y no sólo hemos trabajado afanosamente, como era nuestra obligación, sino que, en algunas ocasiones, hemos renun-ciado a percibir ayudas económicas que estaban presu-puestadas en dicho proyecto, asumiendo personalmente algunos gastos, a fin de poder afrontar, de la forma más noble y digna posible, esta publicación.
El segundo e importante valor añadido, que deseamos resaltar aquí y ahora, es que este proyecto, a su vez, es continuación de otro anterior [I+D HUM 2006-11294/ARTE], cuyo título fue Los orígenes y difusión del natura-lismo en la escultura andaluza e hispanoamericana; donde nos ocupamos del periodo cronológico anterior al del actual
Presentación
8
Lázaro Gila Medina
proyecto. De él formamos parte casi todos los integrantes del actual e, igualmente, tam-bién culminó, a finales de 2010, con la publicación de una magna monografía en una prestigiosa editorial madrileña. Obra que mereció un reconocimiento especial por escrito de la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como muy elogiosas recensiones en varias y prestigiosas revistas de arte. Incluso, en aquella primera obra invitamos a colaborar a otros expertos investigadores, ajenos al proyecto, aunque de reconocido prestigio, conscientes de que sus contribuciones enriquecerían nuestra publicación.
En tercer lugar, porque la escultura ha sido tradicionalmente —por fortuna ya no lo es—“la cenicienta” en los estudios del arte de la Edad Moderna en España. Y finalmente, porque, en un momento en que se impone el libro electrónico, no accesible a todo el públi-co por la complejidad que presentan las nuevas tecnologías para un importante sector de la población, el tener un bello libro entre las manos, admirable en el fondo y en la forma, ya de por sí es un verdadero goce para los sentidos y, a continuación, para el intelecto.
Entrando en materia, tras este preámbulo, dos grandes núcleos temáticos, como se desprende del título, componen este volumen: el primero para Andalucía y el otro para Hispanoamérica. Al primer ámbito geográfico, cuyos centros de producción más emble-máticos son Granada y Sevilla se le dedican cuatro novedosos capítulos, mientras al se-gundo y extensísimo territorio, allende los mares, se le consagran cinco, centrados fun-damentalmente en los tres grandes virreinatos, que conformaron la América española: México —Nueva España—, Perú y Nueva Granada —Colom-bia—. Finalmente, y como complemento auxiliar, básico y necesario, ofrecemos una relación de las principales siglas y abreviaturas que nos aparecen en sus nueve capítulos.
Por lo que respecta al primer bloque geográfico y comen-zando por Granada, tras la muerte de Pablo de Rojas, en 1611, y, especialmente, de Bernabé de Gaviria, en 1622, un gran artista, Alonso de Mena y Escalante, emerge con fuerza propia creando uno de los talleres, que, si ya venía funcio-nando desde 1612, ahora se convierte casi en el único y sin duda en el principal de Granada, suministrando obras no sólo para la ciudad y todo su entorno geográfico sino para toda Andalucía, incluso otros territorios peninsulares mucho más alejados.
Sin pecar de exagerados, creemos que tal vez no haya existido en campo de la plástica escultórica granadina de todos los tiempos un taller más completo, amplio y versátil que el de Alonso de Mena, —escultor fundamentalmente, pero también ensamblador o retablero, arquitecto, ejecutor
9
Presentación
de grandes programas ornamentales en yeso—. Al mismo tiempo, la figura de Mena sobresale como maestro de nume-rosos aprendices que, con el transcurrir de los años, llegarían a ser también peritos en el oficio, tales como, por ejemplo, el mismo escultor sevillano Pedro Roldán, o el melillense Juan Sánchez Cordobés, quien se establecería en Murcia.
Alonso de Mena, injustamente valorado por los estudio-sos, quizás porque la gran fama que alcanzó su hijo, Pedro de Mena, ensombreció la del padre, necesitaba una profun-da puesta al día y a ello se le han dedicado dos textos. El que escribe estas líneas nos brinda en primer lugar una nueva y amplia biografía del artista, aprovechando e incorporando a la misma todo lo conocido hasta ahora y enriqueciéndo-la con las numerosas aportaciones que le han ofrecido las muy sabias y poco consultadas fuentes documentales. Y en segundo lugar, nos presenta un extenso número de obras existentes y ahora documentadas, también otras ya desapa-recidas, incluso otras más conservadas y no documentadas, pero que podemos incluir en su haber, abordando su estu-dio por temas iconográficos. Por su parte el profesor D. José Manuel Gómez-Moreno Calera, dadas las características del presente libro, ha considerado oportuno dedicar un estudio específico al ornato arquitectónico en sus diversas ramifica-ciones. Así ha analizado con suma maestría las obras más representativas del periodo —yeserías, retablos y el singular monumento al Triunfo de la Inmaculada— y ha establecido las pautas estéticas, técnicas y simbólicas que caracterizan su realización. También nos aclara la participación de algunos de sus principales protagonistas, como fueron el arquitec-to jesuita Pedro Sánchez, el albañil Francisco Gutiérrez o el mismo Alonso de Mena y su activo taller.
Sevilla con una mayor complejidad de talleres, obras y maestros, por tener que abastecer a un mercado mucho más amplio, pues además de hacerlo a la Baja Andalucía, su ámbito geográfico tradicional, hay que sumar los muchos encargos para las Islas Canarias y muy especialmente del mercado americano. A ello se dedica el profesor D. José Roda Peña, quien aborda en su texto el triunfo del natu-ralismo en la escultura sevillana y su introducción al ple-no barroco. Dicha vocación naturalista se fragua a partir
10
Lázaro Gila Medina
de la segunda década del siglo XVII, respondiendo a una imperiosa necesidad de presentar unos tipos humanos más directos y reales, y a un deseo por materializar visualmente unos contenidos psicológicos con la mayor verosimilitud y convicción, como se aprecia en la producción de esculto-res tan renombrados como Juan Martínez Montañés, Juan de Mesa, Francisco de Ocampo, Felipe de Ribas o Alonso Cano, en su etapa hispalense.
Cierra este primer bloque temático un novedoso capítulo dedicado a valorar y evidenciar la gran importancia que las fuentes gráficas desempeñaron en la producción escultóri-ca de este momento. Lo que se creía hasta ahora bastante normal para la pintura, ha resultado también serlo, como pusimos de manifiesto hace unos años, para la escultura. Así pues, D. Manuel García Luque estudia la incidencia de la estampa en los escultores andaluces del período. En él se analizan los distintos factores que convirtieron a las fuentes grabadas en una herramienta de trabajo fundamental en los talleres de la Edad Moderna, además de ofrecer un repaso por las distintas fuentes germánicas, italianas y flamencas cuyo impacto es rastreable en la escultura del momento, aportando como ejemplos casos muy novedosos, como la influencia de Durero sobre los hermanos García o la de Ge-rard Seghers sobre José de Arce.
Un importante conjunto de capítulos conforman el se-gundo apartado, dedicado, como ya hemos anticipado, a Hispanoamérica. Comienza el profesor mexicano D. Luis Javier Cuesta Hernández, quien, aunque era su intención abordar el periodo objeto de nuestro estudio a todo el terri-torio novohispano; sin embargo, por su amplitud geográfica y en consecuencia riqueza patrimonial, se ha centrado en la Ciudad de México, la magna capital del virreinato. En esen-cia, como él nos señala, a partir del último tercio del siglo XVII, la escultura en la capital del virreinato de la Nueva España, sufrió cambios importantes tanto en la calidad y cantidad de su producción, como en sus fuentes plásticas y mensajes iconográficos. Este cambio se debe a numerosas causas relacionadas entre sí, pero es indudable la importan-cia de dos talleres o focos escultóricos centrados en dos de las fábricas activas en ese momento. Por un lado, la Catedral
11
Presentación
Metropolitana, que estaba a punto de ser dedicada por se-gunda y última vez; por otro, el convento de san Agustín, que hubo de ver reedificada su iglesia tras un catastrófico incendio. Es a la producción escultórica en esa tesitura y a sus circunstancias, los autores, las obras, el marco social del escultor y su autoconciencia en ese momento, los mecenas y sus aportaciones, a los que se dedica este texto.
A la antigua Capitanía General de Guatemala, que, aun-que integrada dentro del virreinato de la Nueva España, gozaba de bastante autonomía, le consagra el profesor D. Rafael Ramos Sosa un original e interesante capítulo, pro-bablemente pionero en nuestro país. Pues, sin duda, cons-tituye un primer intento de sistematizar e identificar las co-rrientes estilísticas en la escultura guatemalteca, analizando algunas de las imágenes más conocidas y tratando de ajus-tar cronologías y modelos tipológicos.
Al antiguo virreinato de la Nueva Granada han dedica-do sus afanes investigadores el que subscribe y el profesor D. Francisco Javier Herrera García, como ya ocurrió en el anterior libro, donde nos ocupamos de los orígenes del na-turalismo en la escultura colombiana. Sin embargo, en este caso el planteamiento ha sido mucho más amplio, pues, en muchos casos, los principales encargos escultóricos estaban orientados a ser integrados en retablos. Por ende, como fe-lizmente, la escultura y el retablo van unidos, han consagra-do sus esfuerzos al análisis de la producción retablística neo-granadina en su integridad a lo largo del siglo XVII. Pese a la escasa información y desconocimiento general del tema, haciendo uso de documentos inéditos procedentes de algu-nos archivos colombianos, así como del Archivo General de Indias, y después de una intensa labor de campo, se han lo-grado establecer las principales coordenadas evolutivas, así como poner de relieve el protagonismo de algunas persona-lidades del arte del retablo y escultura, como Ignacio García de Ascucha, su hijo Francisco García de Ascucha, Diego de Mayorga en Tunja, etc. Puede decirse que este estudio sien-ta las bases para futuros estudios en esta temática.
El extenso territorio que conformó la jurisdicción de la
Real Audiencia de Quito ha sido abordado por el profesor
12
Lázaro Gila Medina
Francisco Valiñas López. Son ya muchos los años que le ha dedicado a este espacio geográfico, lamentable-mente aún bastante desconocido aquende el Atlántico, especialmente en el campo de la escultura. Por eso es un estudio pionero y novedoso, por cuanto constituye el pri-mer ensayo de sistematización crítica de la presencia de escultura española de la edad moderna en el Ecuador. Ciertamente, se ha centrado en la gran ciudad de Quito, aunque, en muchos casos, está abierto a otros centros artísticos o de singular importancia histórica del país, como Mira, El Quinche, El Cisne, Riobamba o Sicalpa. Su rigor y conocimiento del tema le han permitido sacar a la luz numerosas obras desconocidas, o erróneamente atribuidas a otros autores, así como poder llevar a cabo una profunda revisión crítica de otras varias tradicional-mente tenidas por españolas. No sólo en los lugares de culto más comunes y de fácil acceso, como catedrales y parroquias, etc., sino de lo más recóndito de las clausuras conventuales, especialmente femeninas, y de algunas co-lecciones particulares.
Por último, por lo que concierne al virreinato del Perú, el ya citado D. Rafael Ramos Sosa, dada la gran amplitud geográfica del territorio y la cantidad de maestros que en él laboran, en este ocasión por razones prácticas y meto-dológicas ha creído más oportuno centrarse en una de las grandes personalidades del momento: el escultor Gaspar de la Cueva. Así, tras una decidida labor investigadora en Perú y Bolivia, acompañada de un minucioso trabajo de campo, le han permitido identificar diferentes obras de este gran artista, precisamente de los años más difíciles de su estancia en Lima. Incluso, felizmente, el análisis formal y comparativo de sus obras firmadas y documentadas le ha permitido atribuirle con fundamento varias obras en la Ciudad de los Reyes, todo lo cual le acredita como un excelente imaginero.
El paciente lector, como se deduce de todo lo expuesto, tiene ante sus manos una singular publicación, donde se exponen los vínculos de artistas y obras y la riqueza pa-trimonial en dos grandes territorios de la Edad Moderna Hispánica: Andalucía e Hispanoamérica. Precisamente en
13
Presentación
uno de los momentos artísticos más fecundos y copiosos en todas las artes en general y especialmente en el campo de la escultura y de la retablística.
Como es obligado debemos reconocer que un libro de esta envergadura no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración leal y generosa de muchas personas e institucio-nes, tanto civiles como especialmente religiosas o eclesiásticas. Cada uno de los autores, en sus respectivos textos, se ha hecho eco de ello y les han mostrado su gratitud. Volver a hacernos eco de todos ellos, aquí y ahora, no tiene sentido, pues caeríamos en la reite-ración u olvidaríamos, por supuesto involuntariamente, a algunos de ellos.
Mas, seríamos injustos, si no reconociéramos que esta magna monografía no hubie-ra sido posible si el Ministerio de Economía y Competitividad, entonces de Ciencia y Tecnología, no nos hubiera concedido el proyecto en su día. Igualmente sin la decidida colaboración de D. José Carlos Madero López, ya muy conocido por los seguidores de este proyecto de investigación, pues, como en el primer libro, también él ahora se ha en-cargado, con resuelta entrega y generosidad sin límites, de su maquetación y de muchas de las fotografías que ilustran algunos de sus capítulos. A ellos nuestra más profunda y sincera gratitud, así como también, finalmente, a Dª. María Isabel Cabrera García, direc-tora de la Editorial de la Universidad de Granada, y a todo su equipo de colaboradores, ya que, desde el primer momento que le ofrecimos que esta monografía formara parte de su fondo editorial, lo aceptaron encantados.
Lázaro Gila Medina Investigador Principal
AEA AEAA
AGNCAGNL
AGNM AH
AMA ANCM A.N.G.AHRBARAC ASIAC BAUM BCAGBIEGBLAA BNM
BRABBAAG. CAUG CCJA CEH
CEHJ CSIC
DHAUC DHAMUG
DHAUM DHAUS
DPJ DPS
EEHFol./sFUE
Ib. Ibid.
ICAH ICC IEG
INAH LA
p. pp.
Prot. RABBAAS
RHJ RI
RSEIIEUNAM
TEA
Archivo Español de ArteArchivo Español de Arte y ArqueologíaArchivo General de la Nación (Colombia) Archivo General de la Nación de Lima Archivo General de la Nación (México) Archivo HispalenseAnales del Museo de AméricaArchivo Notarial de la Ciudad de MéxicoArchivo Notarial de Granada Archivo Histórico Regional de Boyacá (Tunja, Colombia)Anales de la Real Academia de Bellas Artes de CádizActas del Simposio Internacional “Alonso Cano” Boletín de Arte de la Universidad de Málaga Boletín del Centro Artístico de Granada Boletín del Instituto de Estudios GiennensesBiblioteca “Luis Ángel Arango”. Bogotá (Colombia)Biblioteca Nacional. Madrid Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Granada Cuadernos de Arte de la Universidad de GranadaConsejería de Cultura de la Junta de Andalucía Centro de Estudios Históricos Centro de Estudios Históricos JerezanosConsejo Superior de Investigaciones CientíficasDepartamento de Historia del Arte de la Universidad de CórdobaDepartamento de Historia del Arte y Música de la Universidad de GranadaDepartamento de Historia del Arte de la Universidad de MálagaDepartamento de Historia del Arte de la Universidad de SevillaDiputación Provincial de Jaén Diputación Provincial de SevillaEscuela de Estudios Hispanoamericanos Folio/sFundación Universitaria EspañolaÍbidemÍbidemInstituto Colombiano de Antropología e HistoriaInstituto Colombiano de Colombianonstituto de Estudios GiennensesInstituto Nacional de Antropología e HistoriaLaboratorio de ArtePáginaPáginas Protocolo Real Academia de Bellas Artes “Santa Isabel de Hungría” de SevillaRevista de Historia de Jerez de la Frontera Revista de Indias Revista del Seminario de Escultura del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.Temas de Estética y Arte
ABREVIATURAS Y SIGLAS MÁS USUALES EN ESTE LIBRO
II.3. El rEtablo EscultórIco dEl sIglo XVII En la nuEVa granada (colombIa) aproXImacIón a las obras, modElos y artífIcEs
francisco Javier Herrera garcíauniversidad de sevilla
lázaro gila medinauniversidad de granada
303
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
durante el siglo XVII fueron sentadas las bases y tuvo lugar el progresivo desarrollo de la arquitectura de reta-blos en los principales centros urbanos de la nueva gra-nada, principalmente en la capital de la real audiencia, santafé de bogotá y en tunja desde donde se proveerán retablos destinados a la catedral, iglesias mayores, órde-nes religiosas y finalmente también iglesias doctrineras. de forma parecida a lo que ocurre en escultura y pintura, artes a fin de cuenta la mayoría de las veces supeditadas al marco retablístico, después de la segunda mitad del XVI y primera década del XVII, con rapidez asistimos a la confi-guración de talleres especializados en la traza, ensamblaje y talla de retablos, actividad que solía compaginarse con la carpintería de armar y revestimientos lignarios o encha-paduras, ebanistería y escultura.
una de las condiciones previas esenciales para la reta-blística estuvo sobradamente cubierta, habida cuenta de la generosa naturaleza del nuevo reino, nos referimos a la materia prima indispensable, como eran las maderas idóneas para garantizar la buena calidad del acabado y permanencia de las obras, especialmente el cedro y nogal, resultando elocuentes las palabras de lucas fernández de piedrahita, cuando en su Noticia Historial declara:
En los mismos montes se hallan maderas de mucha estimación, ce-dros, nogales, biomatas, ébanos, granadillos; la celebrada madera del muzo veteada de negro y colorado; la de Guayana de pardo y negro; el taray apetecido para vasos; el Brasil para tintas [...]1.
Esta particularidad, no cabe duda, propiciaría el pos-terior desarrollo de las artes lignarias, especialmente la escultura y el ensamblaje de retablos, así como las en-chapaduras o entablados, bóvedas, etc. los esquemas empleados, como luego veremos, serían los llegados de la Península Ibérica a finales del XVI y principios del XVII, tanto a nivel organizativo en calles y cuerpos, de marcada tendencia reticular, como en soportes, fórmulas
1 l. fErnÁndEZ dE pIEdraHIta. Noticia historial de las conquistas del Nuevo Reino de Granada. (Edición facsímil del original de s. Elías ortiz). bogotá: Ediciones de la revista Ximénez de Quesada, 1973, vol. I. p. 48. [primera edición], amberes: Juan baptista Verdussen, 1688.
N. Sanson. Tierra Firme y Nuevo Reino de Granada. París, 1657
304
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
ornamentales, iconografía, etc. andando el tiempo, ya a finales del XVII y mucho más en la siguiente centuria, los rasgos y caracteres propios de una sociedad cada vez más definida, se manifiestan en determinados aspectos orna-mentales, aunque también en los soportes, que dejan de ser columnas para convertirse en estípites, fustes calados con imaginativas fórmulas vegetales, etc. todo ello viene a evidenciar el enorme potencial expresivo del arte y la estética de una sociedad colonial, que encuentra en el re-tablo y demás artes ornamentales basadas en la talla, un campo abierto a la experimentación y plasmación de sus gustos e imaginación.
pero comencemos analizando algunas de las peculiari-dades que observa la introducción del retablo en el te-
rritorio neogranadino, a partir de los modelos y artífices procedentes de la península Ibérica.
antEcEdEntEs
a lo largo de la segunda mitad del XVI se desarrollan las principales ciudades del territorio neogranadino y la iglesia, tanto secular como regular, emprende su política edilicia con vistas al establecimiento de importantes con-ventos, parroquias y catedrales2 que de inmediato debían ser alhajados y provistos de los enseres precisos para las
2 J. m. groot. Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, 2 vols., bogotá: ministerio de Educación nacional, 1956.
Iglesia de Sopó. Cundinamarca
305
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
celebraciones, adoctrinamiento de naturales y atención de las necesidades espirituales y religiosas de los hispanos y sus descendientes. En otra ocasión dimos a conocer algu-nos datos, que ilustran con nitidez la realidad que vive el nuevo reino en materia de manufactura de retablos, en las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta del XVI, en primer lugar, la solicitud de un oficial de hacer retablos, cursada por el comerciante cristóbal rodríguez cano en 1565; en segundo lugar, el paso en 1573 des-de sevilla del carpintero entallador alonso rodríguez, a santafé ciudad en la que sabe […] hay muchas obras pa-radas así de iglesias como de otra suerte […] de manera que advierte la enorme utilidad que puede reportar su oficio de carpintero en general y en particular de ensamblador de retablos. algo parecido ocurre con el entallador die-go leal, también vecino de sevilla, que en 1583 cruza el océano para recalar en cartagena3, donde piensa poner fin a la pobreza que había padecido en Sevilla, mediante el ejercicio de su profesión. La llegada de artífices como los citados, hábiles en la confección de carpintería arqui-tectónica, especialmente armaduras, mobiliario y sencillas estructuras o marcos retablísticos y tabernáculos, cubriría las necesidades más elementales de las primeras iglesias, en la segunda mitad del XVI.
al tiempo que se importaron masivamente esculturas y pinturas, auspiciadas la mayoría de las veces por particu-lares que cumplen así su voluntad patrocinadora, tuvo lu-gar la llegada de pequeñas estructuras como tabernáculos, sagrarios, retablos-marco para relieves o pinturas, etc. las alusiones a retablos son constantes en la documentación de los registros de contratación del archivo general de Indias (agI) si bien deben entenderse, no como “máqui-nas” compuestas por varias calles y cuerpos, sino como simples pinturas provistas de marcos, pensadas para el ele-mental ornamento de altares o el ejercicio de la devoción personal. Eran fáciles de transportar, dado sus dimensio-nes, y cubrían las necesidades iconográficas de los tem-
3 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. “Esculto-res y esculturas en el reino de la nueva granada (colombia)”, en gIla mEdIna, lázaro (coord.), La escultura del primer na-turalismo en Andalucía e Hispanoamérica. 1580-1625, madrid: arco libros, 2010, pp. 510-511.
plos, especialmente en los peor dotados económicamente cómo eran los doctrineros. las referencias a la importa-ción de retablos pictóricos o cuadros enmarcados abun-dan, en todas las flotas con destino a Tierra Firme. Son numerosos los registros de retablos marianos, de santos, apóstoles, etc. En la misma línea, en diferentes ocasiones las imágenes pictóricas o escultóricas van acompañadas de estructuras que las enmarcan, de categoría próximas a pequeños retablos-marco, o tabernáculos.
muy elocuente y representativo de las primeras piezas exportadas es el caso del primitivo retablo de la catedral de Cartagena, obra de carácter pictórico, compuesta por pilares, frontones y cornisas, consignado en sevilla en 1552 del siguiente modo:
En tres cajas, la una luenga y las otras dos cuadradas va el reta-blo, son las piezas siguientes:Seis tableros de pincel que son la Resurrección, de nuestra Señora y el ángel y Santa Catalina y san Sebastián y san Cristóbal y diez arquetes de la tabla y cuatro remates y dos medios redondos de dos rostros de san Pedro y san Pablo y ocho pilares entallados, en una cruz por remate y un banco para el retablo y una cornisa corre por medio del retablo, y otras dos cornisas pequeñas van por la parte de arriba que atan con el arco, más dos escudicos sueltos que se han (de) clavar en el banco a los cabos, y este retablo es para la iglesia mayor de Cartagena4.
parece que este singular retablo se acomodaba a for-mas platerescas, con pilares que podrían ser balaustres, tondos, pequeños frontones, etc. recordaría al retablo en-cargado por diego caballero al pintor pedro de campaña en 1555, para la denominada capilla del mariscal de la ca-tedral hispalense, todavía conservado. cuarenta años más tarde sigue esta tendencia, según demuestra el encargo a
4 agradecemos a la dra. laura liliana Vargas murcia el dato aquí mencionado, así como los distintos consejos y orientaciones que generosamente nos ha dispensado a la hora de elaborar este trabajo. archivo general de Indias (agI), contratación, 1635, n. 10, registro de ida a cartagena en la nao san bartolomé. citado en su reciente obra l. l. Vargas murcIa. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813), bogotá: Instituto colombiano de antropología e Historia [IcanH], 2012, pp. 77-78.
307
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
sevilla, en 1592, de un tabernáculo con puertas, articulado por dos pilastras, banco, friso y frontispicio, destinado a la Virgen del rosario de la ciudad de cartagena. por esos años, en 1586, luis lópez ortiz, rico comerciante santafe-reño fundador del convento de la concepción, encargaba también a sevilla, presumiblemente para este monasterio, un tabernáculo con la imagen de nuestra señora de la concepción, piezas ambas que vuelve a solicitar en 1596 para una iglesia de indios que no especifica, el mismo año que el mercader félix del castillo, natural de la localidad sevillana de cazalla de la sierra, demanda un tabernáculo para el presbiterio de la iglesia mayor de tunja5.
mejor demostración aún que las noticias, son los ejem-plos subsistentes en la actualidad de pequeños retablos o tabernáculos de procedencia sevillana, afortunadamen-te aún conservados. Entre ellos destaca, no sólo por su marco arquitectónico, sino por las sobresalientes piezas es-cultóricas que alberga, el conocido retablo de la capilla Ruiz Mancipe de la actual catedral de Tunja, soberbia producción de Juan bautista Vázquez “el viejo”, de 1583, que fue encargada por gil Vázquez ese año. consiste en una sencilla pero monumental estructura, con caja central flanqueada por columnas toscanas, banco y coronación mediante un frontón, en cuyo tímpano se ubicaba una espléndida imagen de dios padre, hoy dispuesta en el ora-torio privado de la casa parroquial catedralicia6. poco ha avanzado el esquema de este tabernáculo, cuando en 1608 francisco de ocampo acometió otro destinado a la capilla del rosario del tunjano convento de santo domingo, en-cargo de Juan rodríguez de castro, provisto de cuatro co-lumnas estriadas de orden compuesto, entrecalles con pin-turas de santas a los lados y gran caja central, desprovista en la actualidad de la pintura o relieve que pudo albergar7. de características similares debió ser el tabernáculo que el citado comerciante de ascendencia sevillana establecido
5 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit., [2010], pp. 511-512.
6 c. lópEZ martínEZ. Desde Jerónimo Hernández a Martí-nez Montañés, sevilla: rodríguez Jiménez y compañía, 1929, pp. 112-113.
7 c. lópEZ martínEZ. Retablos y esculturas de traza sevillana, sevilla: rodríguez Jiménez y compañía, 1928, pp. 32-33.
en tunja, félix del castillo, proveyó en 1616 para ubicar la Virgen del rosario del citado convento dominico de la capital boyacense8.
según se observa son, los retablos o tabernáculos de im-portación, obras de pequeño porte, de acuerdo al modelo de retablo-tabernáculo desarrollado en sevilla en los años finales del XVI y muy prodigado a lo largo del XVII, los seleccionados para su transporte a tierra firme. Esta tipo-logía de raigambre castellana, fue muy divulgada por los talleres de martínez montañés, Juan de oviedo, francisco de ocampo, diego lópez bueno, etc. desconocemos noti-cias que nos hablen de grandes retablos transportados con sus distintos elementos desmembrados. piezas escultóri-cas y pictóricas como el grupo del resucitado de la iglesia de montserrate en bogotá, asignada al taller de bautista Vázquez “el viejo” (h. 1583), que hoy figura desprovisto de marco arquitectónico alguno, debió llegar guarnecido del mismo. Igual que las dos tablas que representan a san Juan Bautista y san Andrés de la parroquia bogotana de Las Nieves, fechadas y firmadas por Francisco Pache-co en 1597, indudables entrecalles de un tabernáculo con registro central para una escultura o relieve, como parece subsistía aún en la década de los treinta del pasado siglo9. Igual pudo suceder con los relieves de san martín y san miguel de la parroquia de Villa de leyva, integrados hoy en un retablo pétreo, al que luego haremos mención.
citábamos antes el caso de las iglesias doctrineras, des-perdigadas, en abundancia, por boyacá y cundinamarca, dependientes unas del patronato real y otras de los enco-menderos. las autoridades diocesanas y la propia real
8 a. corradInE angulo. “documentos sobre la histo-ria del templo de santo domingo de tunja”, en Apuntes, n.º12. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1976, pp. 5-28, de la cita pp. 13-14. ídem. La arquitectura en Tunja. bogotá: Imprenta nacional, 1990, p. 61.
9 La fotografía del retablo que componían figura en G. HER-nÁndEZ dE alba. Guía de Bogotá. Arte y tradición. bogotá: li-brería Voluntad, 1948, p. 149. J. mEsa y t. gIsbErt, teresa, “obras de francisco pacheco en sudamérica”, Arte y Arqueología, n.º2, la paz (bolivia): Instituto de Estudios bolivianos, 1972, p. 85. J. m. sErrEra y E. ValdIVIEso. Pintura sevillana del primer tercio del siglo XVII. madrid: consejo superior de Investi-gaciones Científicas (CSIC), 1985, pp. 26, 82 y 93.
Juan Bautista Vázquez “el viejo”. Retablo de la Vera Cruz o capilla Ruiz Mancipe. 1583. Catedral de Tunja.
308
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
audiencia, a través de sus visitadores, controla la cons-trucción y adecuación de los edificios a las necesidades litúrgicas y doctrinarias, sin descuidar la inspección de ornamentos, de manera que la documentación subsisten-te, nos ofrece multitud de ejemplos de soluciones “para-rretablísticas” o asimilables a la función del retablo, que se utilizaron durante el XVI y buena parte del XVII, ante la carencia de mediospara acometer un retablo de madera de al menos dos cuerpos y tres calles. En primer lugar, a través de las múltiples visitas efectuadas en el tránsito de ambas centurias, se observa cómo una costumbre exten-dida en la totalidad de los templos doctrineros fue el res-guardo del altar mayor mediante un recurso de raigambre medieval: el baldaquino, en este caso con cielo textil que podía decorarse con distintos motivos. la iglesia del pue-blo de pesca disponía en 1596, según cita el visitador Egas de guzmán, Un cielo para el altar de mantas pintadas. años después, entre 1621 y 1623, para las iglesias de cayaima y natagaima se solicitan dos cielos de tafetán de colores uno para cada iglesia para el altar10. para la nueva iglesia que en 1602 ordena construir el capitán antonio beltrán de guevara en tamara, prevee la necesidad […] de tener ençima del altar mayor un çielo de lienzo de la tierra que esté siempre puesto […]11. Esta práctica, asociada a la función eucarística del altar, parece trasnochada ya en los años centrales del XVII, se-gún se observa en la iglesia de cajicá en 1649, para la que se proyecta un retablo, y hasta entonces únicamente disponía en el […] altar mayor un dosel de tafetán colorado y amarillo muy biexo y roto por la parte de abaxo12.
Hasta avanzado el XVII, a modo de retablo, los lien-zos e incluso las mantas pintadas de confección indígena fueron los recursos habituales en estas iglesias pensadas
10 archivo general de la nación de bogotá (agn) colonia, fábrica de iglesias. sc. 26, 15, d.5. 1621-23. Iglesias de cayai-ma y natagaima.
11 Salvo citas específicas, la mayoría de los ejemplos traídos a colación proceden del importante trabajo de g. romEro sÁncHEZ. Los pueblos de indios en Nueva Granada: trazas urbanas e iglesias doctrineras. granada: universidad, 2010, pp. 251, 571 y 3.333.
12 agn, colonia, fábrica de iglesias, prot. 20, cajicá. 1649. Autos en raçon de los reparos de la iglesia del pueblo de Cajicá de la Rl. Corona y ornamentos y otras cosas que se piden.
para el ejercicio doctrinal entre los naturales. son muchos los datos que nos informan de esta particularidad y de la voluntad de asemejarlos a una estructura retablística, adosada al testero y a los muros laterales. En la citada vi-sita de 1594 de la iglesia de pesca, fueron consignadas dos mantas pintadas a los lados del altar…y un lienzo pintado de Santa Catalina, advocación de la iglesia. El mismo año el licencia-do miguel de Ibarra ordena la disposición en las iglesias de cucumbá y bogotá de [ … ] un retablo que esté en el altar por falta de imágenes, que no las ay, y guarnezca las palabras de la consagración […] elocuente expresión de la provisión de pinturas a modo de retablos. A finales de esta centuria el visitador ordenó al cura de balsa y ragabita, proveer un lienzo pintado de grandes dimensiones que hiciera las veces de retablo mayor […] y en 1602 en la citada iglesia de tamara fue con-signada […] una ymajen de pinçel de lienso grande con las figuras de Nuestro Señor Jesucristo y san Pedro, que sirve de retablo sobre el altar. las pinturas también se dispusieron en ocasiones sobre la superficie del cuero, dando lugar a guadamecíes, que encontramos igualmente citados como complementos del ornato de altares. Es el caso de la iglesia de cáqueza en la que fueron contabilizados en 1600, Un retablo del Des-cendimiento de la cruz con la guarnición dorada de madera, que dixo dicho padre fray Lucas, averlo dado el caçique viejo de Uvatoque. también Dos guadamesies viejos que están a los lados de los al-tares colgados, y otros dos medios guadamesies muy viejos que están en el altar mayor. son muy escasas, entre los templos doctri-neros, las menciones a retablos de madera, aunque fueran de pequeñas proporciones, como es el pequeño retablo de madera del prendimiento señalado en cáqueza en 1594 y, por último, no podemos pasar por algo alguna mención a la habilitación de hornacinas en el propio testero, para en ellas incluir imágenes de madera, a modo de retablo mayor, según advierten las recomendaciones del oidor luis Henríquez, cuando en 1600 propone el recurso para la nueva parroquia de usaquén previendo, además, que estas hornacinas insertas en el muro podrían servir para acomodar las de un futuro retablo lígneo13.
todas cuantas experiencias hemos detallado responden a la escasez de recursos por parte de las nuevas parroquias
13 g. romEro sÁncHEZ. Ob. cit. [2010], pp. 247, 251, 252, 571, 1.216, 1.917, 3.333, 3.359.
309
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
pensadas para la atención de los indígenas, aunque no parece que las iglesias parroquiales y conventuales de los centros urbanos fueran más allá, y, como mucho, conta-ran con sencillos retablos de un solo cuerpo y entrecalles a los lados. los limitados medios artesanales de tradición indígena surtieron elementales necesidades devocionales e iconográficas, de manera más efectiva que complejos e inalcanzables retablos que de momento resultarían di-fíciles de comprender y aplicar su contenido al adoctri-namiento de la población local. no es de extrañar que el desarrollo del retablo y los primeros ejemplos dotados de cierta monumentalidad, los encontremos en ciudades como santafé, tunja o Vélez. sin duda aquellas villas y ciudades que en 1595 fueron merecedoras del favor real mediante la concesión de los dos novenos que de la recau-dación decimal correspondían al rey, con objeto de sufra-gar ornamentos y útiles necesarios al culto, como fueron la catedral metropolitana y las iglesias de las villas de Vé-lez, pamplona, muso, san cristóbal, la palma, Villa de leyva, tocayma, mérida, sta. Águeda, tunja, Ibagué y mariquita14. la catedral santafereña se provee de un gran retablo una vez finalizada su fábrica arquitectónica, ya en-trado el XVII, y otras iglesias como la de Vélez, sabemos que apenas dos meses después de esa disposición se dora-ba de un retablo, en gran parte sufragado por las multas que el notario eclesiástico Alonso Díez Garfias, imponía en noviembre de 1599 a una serie de encomenderos, por no disponer sus templos de acuerdo a las prácticas del de-coro y con los utensilios necesarios para las celebraciones religiosas y administración de sacramentos, según los re-sultados de la visita ordenada por el arzobispo bartolomé lobo guerrero15.
14 agI, gobierno, audiencia de santafé, 231. cartas del ca-bildo eclesiástico de santafé. 1595-IX-16.
15 agI, gobierno, audiencia de santafé, 226. cartas del ca-bildo eclesiástico de santafé. n. 68-e. 1595-XI-27. Entre otros figuraron penalizados los encomenderos de Ibagué, Cuyamada, roasaque, payma, guayaca, chinchón, chimaná, batarecua, ubigará, guanetá, moncora, coratá, bocoré, bachoqué, ague-tá, guabatá, cata, saboyá y muniquicá.
El Impulso dE las nuEVas fundacIonEs, a comIEnZos dEl XVII, basE dEl dEsarro-llo rEtablístIco
El impulso edilicio registrado desde finales del XVI, ten-dente a agrandar y reconstruir viejas fábricas de bahareque, sustituidas ahora por templos de mayor capacidad y forta-leza, llevó aparejado la dotación de enseres y ornato de ma-yor prestancia. un buen ejemplo es el caso de la catedral de bogotá, cuya tercera fábrica se inició en 1572 y en lo esencial estaba concluida en los años finales de esa centuria. En torno a 1620 sería dispuesto su retablo mayor, auspi-ciado por el arzobispo bartolomé lobo guerrero, quien también se hizo cargo de impulsar la obra de la sillería16. la Catedral de Cartagena, finalizada en la primera década del XVII, hubo de esperar hasta los años centrales de la centu-ria para engalanarse con su monumental retablo17. Iglesias como la de tunja, provista de un tabernáculo sevillano de importación, esperaría también hasta los años treinta del siglo para ver instalado su portentoso retablo.
tanto en santafé como en tunja los distintos estable-cimientos conventuales, fundados en el XVI, serían re-modelados a comienzos del seiscientos y posteriormente dotados de retablos mayores y laterales. los dominicos establecidos en santafé en 1545, construyen una residen-cia provisional para, a partir de 1557, iniciar la edificación del que sería convento de nuestra señora del rosario, cuya iglesia fue consagrada en 1619 por el arzobispo arias de ugarte18. En 1624 sabemos que disponía de un importante retablo en el altar mayor y en la siguiente dé-cada se provee el tabernáculo de la Virgen del rosario, renovado en 1644.
16 J. flórEZ dE ocÁrIZ. Libro primero de las genealogías del nuevo Reyno de Granada, madrid: Josef fernández de buendía, 1674,p. 133.
17s. sEbastIÁn lópEZ. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. bogotá: alcaldía mayor de bogotá, 2006, p. 126. se suma este autor a la tradición de pensar que el retablo mayor de la catedral cartagenera fue importado de España, aña-diendo que “carece de valor”, impresión producto del estado de abandono en que se ha encontrado hasta fechas recientes.
18 a. E. arIZa. fray. El convento de Santo Domingo de Santa Fe de Bogotá, bogotá: Editorial Kelly. 1976, pp. 10-13.
310
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
la iglesia bogotana de san francisco sigue en su cons-trucción una trayectoria paralela a la de santo domingo. Establecidos los franciscanos en santafé a mediados del XVI, en el último cuarto de este siglo se registran los tra-bajos constructivos, de manera que quedarían finalizados hacia 1617, procediéndose en 1623 a la contratación de su célebre retablo con Ignacio garcía de ascucha19.
El retablo mayor jesuítico es de cronología posterior a los dominicos y franciscanos, de hacia 1635-40, años en que las obras de la iglesia, iniciada hacia 1604, se halla-ban bastante avanzadas pero sin concluir20. los conventos de monjas fueron previstos en los años finales del XVI, el de las concepcionistas exhibe en su portada el año de 1585 y sabemos que en la década siguiente tenía lugar la construcción de la iglesia y otros componentes del ceno-bio21. Es posible que su fundador, el comerciante de ori-
19 g. HErnÁndEZ dE alba. Teatro de arte colonial. bogotá: litografía colombia, 1938, pp. 79-84.
20 Ibidem, pp. 99-101. HErnÁndEZ dE alba, guiller-mo, “la Iglesia de san Ignacio de bogotá”, en Anuario de Estudios Americanos, n.º5. sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamerica-nos, 1948, pp. 507-570, de la cita p. 516.
21 J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1674], pp. 171-172. g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1948], pp. 83-85.
gen español, luis lópez ortiz, previera en 1586 el ornato de su altar mayor me-diante el citado encargo a sevilla de una Inmaculada concepción de bulto con su tabernáculo, que debió complementarse con los posteriores encargos de dos san-tos juanes, bautista, en 1598 y Evange-lista en 1610, probables complementos de aquel tabernáculo, y que deben ser las esculturas hoy conservadas en de-pendencias conventuales, de indudable raigambre sevillana22. El actual retablo, que vemos en el testero de la antigua iglesia concepcionista, obra del XVIII, debe ser sustituto de una obra anterior, de la primera mitad del XVII, que esta-ba finalizado en 165923. El convento de santa clara se inicia a partir de 1629, no surtiéndose de retablos hasta la década
de los cuarenta y el mayor hubo de esperar a 167224 para verse materializado. Igualmente, los conventos del car-men y santa Inés, aguardaron hasta la segunda mitad de siglo para emprender sus correspondientes retablos ma-yores, a los que luego nos referiremos, en 1659 y 1668 respectivamente25.
la iglesia de san agustín sería ampliada a partir de 1642, debiendo concluir lo más elemental de ella hacia 1667, año que figura en la clave de su portada principal. no obstante, desconocemos referencias a posibles retablos mayores realizados por esos años, que pudieron ser reali-dad al tiempo que hacia 1675 el tallista pedro de Heredia se ocupaba de la sillería coral26.
22 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit. [2010], p. 512.
23 más adelante haremos referencia a las noticias documenta-les que nos permiten esta suposición.
24 vid J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1674], p. 170. s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit. [2006], p. 102. aa. VV., Iglesia Museo Santa Clara 1647. bogotá: Instituto colombiano de cultu-ra, 1995, pp. 8-14.
25 g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1938], pp. 121 y 142-143.
26 g. tÉllEZ. Iglesia y convento de san Agustín en Santa Fe y Bo-
Portada de la iglesia de San Agustín. 1668. Bogotá
311
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
tal como ha señalado germán téllez, la ingente acti-vidad constructiva de iglesias parroquiales, doctrineras y conventuales, finaliza en torno a 166827. no extraña que a lo largo de esas décadas se produzca el auge de la arqui-tectura de retablos, transitando lentamente de postulados manieristas, a otros de incipiente contenido barroco.
En tunja nos movemos en parámetros parecidos a los santafereños. Si Santafé se configura en el XVII en un centro productor de retablos que nutre al entorno, llegan-do incluso a establecer relaciones con tunja, esta ciudad boyacense surtió de retablos, a medida que avanza el siglo, a localidades más o menos distantes como monguí, Villa de leyva, chiquinquirá, conventos como el agustino del
gotá. bogotá: orden de san agustín, 1998, pp. 59-74.27 Ibídem, pp. 29-30.
desierto de la candelaria, duitama, sogamoso, tópaga, etc. desde santafé parece que llegan las pautas formales que en poco tiempo adquieren nueva personalidad. los conventos de santo domingo y san francisco, fundados en la década central del XVI quedaron finalizados antes de terminar aquel siglo. El primero estaba habilitado para el culto en la década de los ochenta y después de 1616, quizás en el siguiente decenio, tuvo lugar la disposición de su retablo mayor, donación del ya nombrado félix del castillo28. El hijo del fundador de aquella ciudad, el capitán miguel suárez de figueroa había provisto, en el mismo templo, el tabernáculo de la Virgen del rosario,
28 a. corradInE angulo. Art cit. [1976], pp. 13-14. Idem. Ob. cit. [1990], p. 61. no se trata del todavía subsistente, de los años sesenta del XVII.
Iglesia de Tópaga Boyacá
312
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
pieza de importación española29, que debió guardar simi-litudes estructurales con el retablo encargado en 1608 a francisco de ocampo por Juan rodríguez de castro, para el mismo templo dominico, afortunadamente conservado en la actualidad.
la iglesia de san francisco, después de una primera construcción, fue rehecha a partir de 1590 y parece que estaba finalizada en los primeros años del XVII, si bien su retablo actual no debió confeccionarse hasta los años centrales de esta centuria30. En la última década del XVI comenzó a ornamentarse la parroquia mayor. ya hemos citado distintos encargos de tabernáculos a sevilla, el úni-co subsistente el de la capilla de la Vera cruz del capitán ruiz mancipe, de 1583, y los ya desaparecidos sagrario y tabernáculo del altar mayor encargados también a sevilla en 1596 y 159831. después de estos primeros ejemplos, el retablo mayor y de la capilla del clero o de la niña maría serían confeccionados entre la década de los cuarenta y principios de los cincuenta. En torno a 1650 puede datar-se el mayor de los jesuitas, cuyo templo se fue conforman-do a partir de 161032. de la segunda mitad de siglo es el mayor de santa clara y el de la parroquia de las nieves lo hemos documentado en 164033.
El retablo mayor de la catedral de cartagena de Indias, se confecciona a partir de los años cincuenta por artífices que tienen muy en cuenta los modelos desarrollados y difundidos en el altiplano cundinamarqués-boyacense34. ahora no nos compete analizar los ejemplos dotados de mayor barroquismo iniciados en las últimas décadas del
29 archivo Histórico regional de boyacá (aHrb), protocolos notariales de tunja, notaría 1ª, prot. 133, fols. 258 y ss. 1637-IX-24. testamento del capitán miguel suárez de figueroa, en-comendero, regidor perpetuo y capitán de caballo de la ciudad de tunja.
30 a. corradInE angulo. Ob. cit., [1990], pp. 68-71.31 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit.
[2010], pp. 512-513.32 s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit. [2006], p. 114. g. ma-
tEus cortÉs, gustavo, Tunja. Guía histórica del arte y la arqui-tectura, bogotá: gumaco Ediciones, 1995, p. 28.
33 según noticias documentales a las que luego haremos re-ferencia.
34 según noticias documentales a las que luego haremos re-ferencia.
XVII y a lo largo del setecientos, sin embargo, si pode-mos avisar de la pervivencia de los prototipos gestados en el XVII, que en principio comienzan a revestirse de una maraña de formas vegetales que enredan sus columnas, bancos, hornacinas, cornisas y remates, para luego apos-tar por la desintegración de pautas arquitectónicas y la utilización de imaginativos soportes. aprovechando la re-novación de muchos templos, construcción o ampliación de capillas, en el XVIII asistiremos a un nuevo impulso retablístico cuyo análisis no viene al caso ahora.
la gÉnEsIs dEl modElo bogotano-tun-Jano: IgnacIo garcía dE ascucHa y sus crEacIonEs
después de los trabajos clásicos en el que se sentaron las bases para la puesta en valor del artífice y su obra, que podríamos remontar a ceán bermúdez35 y especialmente a los colombianos guillermo Hernández de alba y luis alberto acuña36, ya entrado el siglo XX. nosotros he-mos contribuido a un mejor conocimiento de la agitada andadura vital y significación artística de este autor37, por
35 J. a. cEÁn bErmÚdEZ. Diccionario histórico de los más ilus-tres profesores… vol. II, madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800, pp. 163-164.
36 g. HErnÁndEZ dE alba. “El maestro del altar de san francisco”, en Registro Municipal, 81-82, bogotá: municipalidad de bogotá, 1936, pp. 273-279. ídem. “la vida trágica del maes-tro del altar de san francisco”, en Revista de Indias, n.º4, bogotá: ministerio de Educación nacional, 1936, pp. 7-11. ambos artí-culos luego recogidos en Teatro de arte colonial, [1948], pp. 71-90. Id., “Ignacio garcía de ascucha”, Hojas de cultura popular colombia-na, n.º21. bogotá: Empresa nacional de comunicación, 1952, pp. 1-6. Id., “El templo de san francisco”, Hojas de cultura popular colombiana, n.º40, bogotá: Empresa nacional de comunicación, 1954, pp. 18-24. l. a. acuÑa. “Escultura”, en Historia extensa de Colombia, vol. XX, bogotá: lerner, 1967, pp. 140-149. c. or-tEga rIcaurtE. Diccionario de artistas en Colombia. barcelona: plaza y Janés Editores, 1979, pp. 159-160.
37 l. gIla mEdIna y f.J. HErrEra garcía. “Ignacio garcía de ascucha, arquitecto, escultor y ensamblador astu-riano-bogotano (1580-1629). aproximación a su vida y obra”, Anales del Museo de América, n.º19. madrid: ministerio de cultura, 2011, pp. 68-100. m. I. rodríguEZ QuIntana. El obrador de escultura de Rafael de León y Luis de Villoldo. toledo: diputación
313
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
lo cual no vamos ahora a repasar lo ya dicho, en lo que a trayectoria biográfica se refiere, sino a citar los hitos de aquella que convenga recordar y señalar las aportaciones que harían posible el arranque de la retablística colom-biana a gran escala. garcía de ascucha llega a santafé en 1618, como artífice formado en el ensamblaje, talla y escultura. su trayectoria profesional había transcurrido en toledo, ciudad en la que recibió formación en el taller de alonso sánchez cotán, ejerciendo posteriormente en la localidad manchega de alcázar de consuegra (alcázar de san Juan), y quizás en sevilla, antes de poner rumbo a tierra firme. de este modo el lenguaje artístico, en el que se había formado garcía de ascucha, cabe entenderlo dentro de las constantes manieristas de clara inspiración romanista practicadas en los talleres castellanos a finales del XVI y principios del XVII, herederos del arte de Juan bautista monegro, rafael de león y luis de Villoldo, sin olvidar la indudable herencia de gaspar becerra y el ta-ller de los leoni. así, garcía de ascucha y otros compa-ñeros del taller toledano de sánchez cotán como pedro de león, Juan fernandez, Juan de montalvo y gaspar de mañas, llevarían a la práctica modelos muy similares, por desgracia hoy desaparecidos. Estarían caracterizados por el marco de nítida composición arquitectónica, con colum-nas estriadas pareadas o individuales, el protagonismo de la caja que puede estar coronada por frontones curvos o rectos, distribución en al menos tres calles y dos o tres cuerpos con ático flanqueado por escuadras o escudos, que llenen los vacíos laterales. son obras, según decimos, parcas en ornato sobrepuesto, de carácter natural, si acaso suplementado por rico molduraje en torno a vanos, en cornisas y de buenas proporciones en general.
después de 1614, cuando abandona alcázar de san Juan definitivamente, hasta la partida a territorio america-no a finales de 1617, es posible que residiera en Andalucía, concretamente en sevilla. aquí garcía de ascucha pudo encontrar esquemas parecidos debidos a Jerónimo Her-nández, martínez montañés, Juan de oviedo, diego ló-pez bueno, andrés de ocampo, etc. retablos en los que se introducen entrecalles entre las distintas calles, frontones partidos, compleja molduración, juegos de soportes de es-
provincial, 1991.
trías verticales o helicoidales, en ocasiones de dos escalas. la inspiración en la tratadística italiana, tan frecuente en el retablo sevillano del bajo renacimiento e incipiente ba-rroco, se hace notar en la mayoría de las obras, dando lugar así no sólo a la imitación de esquemas compositivos, sino también a la introducción de una prolija gramática ornamental, como cartelas, molduraje, escamas, hojas de laurel, trenzados, almohadillado, etc.
El primer trabajo de envergadura que acomete en san-tafé parece que es el desaparecido retablo mayor de la catedral, en 1619. Es posible que sus pasos fueran orien-tados desde sevilla a la capital neogranadina, a través de comerciantes o eclesiásticos de aquella archidiócesis de paso por la capital andaluza, que tuvieron el encargo de reclutar algún artífice capacitado para encomendarle lle-nar el testero catedralicio con una estructura retablística, añadiendo quizás la promesa de posteriores obras de en-vergadura en los conventos dominico, franciscano, agus-tino, monasterios, etc. cuando, en el primer trimestre de 1618 llega a la ciudad andina el principal de los tallistas y ensambladores radicados en ella era luis márquez38, pos-terior compañero de oficio de Ignacio García, con quien comparte la ejecución del retablo mayor franciscano y en la primera década del siglo había tenido a su cargo el que podemos considerar trabajo culminante de su carrera, la sillería coral de la catedral santafereña, obra de cedro con taraceas de caoba y otras maderas nobles, realizada bajo los auspicios del arzobispo bartolomé lobo guerre-ro (1599-1608), entre 1604 y 1620, año este último en el que su hijo Agustín de Ávalos y León otorgó finiquito39. garcía de ascucha tiene su primer domicilio en bogotá en casas del barrio de las nieves anteriormente ocupadas por márquez. Es posible sospechar que este hiciera de “em-
38 sobre luis márquez véase nuestro trabajo l. gIla mE-dIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit. [2010], pp. 546-548. c. ortEga rIcaurtE. Ob. cit. [1979], p. 274.
39 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit. [2010], pp. 546-548. El 30 de abril de 1619 había otorgado po-der a procuradores para que en su nombre cobrara 110 pesos de oro al cabildo de la catedral, resto de … de la sillería y rejas, balcón del coro y otras diez y siete sillas que hize para el dho. Coro fuera del primer concierto… agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 21, fol. 153v.
314
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
bajador” del asturiano ante la clientela santafereña. Está claro que su llegada a la sede del arzobispado y audiencia neogranadina supuso una renovación profunda de lo poco que hasta ahora había dado de sí el arte del ensamblaje de retablos en aquella ciudad, marcando el inicio de una nue-va etapa en la que el primer beneficiado de los novedosos aportes iba a ser el citado Luis Márquez. Este artífice, del que únicamente tenemos noticias como retablista en rela-ción con el retablo mayor de san francisco, una vez que la obra le fue traspasada por Ignacio garcía, así como en la tentativa de acometer el retablo mayor de la catedral, pujando por la obra con el anterior y el agustino fray alo-nso Sánchez. Entre sus habilidades profesionales figuraba la carpintería de armar, según demuestra el traspaso de los trabajos de este tipo que se le habían encomendado en la construcción de la iglesia de cáqueza, en 161440. como sucede con Ignacio garcía, también luis márquez hubo de complementar sus escasos ingresos como ensamblador con otras actividades como la ganadería, la compraventa
40 1614-III-7. agn, protocolos notariales de bogotá, escriba-nía 2ª, prot. 15, fol. 192.
de vino, cera, esclavos, negocios inmobiliarios, ocupacio-nes en las que igualmente pudo introducir al recién llega-do garcía de ascucha que pronto se mostró hábil sobre todo en tratos inmobiliarios y compraventa de esclavos.
a poco de arribar a santafé se inician los trámites para proveer de retablo a la recién finalizada fábrica catedra-licia, bajo el impulso del arzobispo fernando arias de ugarte (1618-1625) proveyendo el recién llegado arqui-tecto de retablos, la traza que habría de regir su confec-ción. posteriormente sabemos de la puja que tuvo lugar para su remate, en la que participaron luis márquez y el agustino Alonso Sánchez, recayendo finalmente la obra en garcía de ascucha, quien la acomete en el precio de 3.695 pesos, concertándola en 1619. debió ser un retablo de tres cuerpos y, al menos tres calles, con registros pictó-ricos, que en un plazo de tiempo relativamente corto esta-ba concluido, inclusive su policromía, en el año de 1623, tarea esta última que corrió a cargo del pintor manuel martínez41. caycedo y flórez, testigo de su destrucción
41 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit. [2012], p. 77. buena prueba de la rapidez de su ensamblaje es
315
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
en 1805, lo describió de forma escueta, pero señalando su magnificencia:
En la testera del presbiterio se hallaba colocado un hermoso reta-blo adornado de muy buenas pinturas que representaban pasajes de la vida y pasión y muerte de nuestro Señor Jesuchristo, ejecu-tadas por (N) Heredia, célebre pintor de aquel tiempo. Estas y el retablo mayor fueron costeadas de las rentas de fábrica siendo mayordomo de ella D. Bernabé Jiménez de Bohorques42.
a partir del retablo mayor del templo franciscano po-demos hacernos una idea de los rasgos formales del que hasta comienzos del XIX lució la catedral bogotana, una de las creaciones debidas al ensamblador asturiano que in-auguran un estilo presente en el ámbito santafereño hasta casi finales de siglo.
Mientras figura ocupado en el ensamblaje y talla del retablo de la iglesia metropolitana, garcía de ascucha co-mienza a establecer compromisos con las órdenes francis-cana y dominica. antes de entrar en el análisis de los reta-blos conservados en la iglesia de san francisco, conviene que repasemos las noticias que le vinculan a los seguidores de santo domingo. tal como señalábamos más arriba, la desaparecida iglesia de Santo Domingo se había finalizado en 1619, año en que fue consagrada por el prelado arias de ugarte. Es un año clave pues garcía de ascucha está recién llegado a santafé y ya le ciñe la aureola de prestigio que supuso ser el maestro del retablo mayor de la catedral. la encumbrada orden dominica, de fuerte arraigo en todo el territorio neogranadino, no cabe duda, pondría sus mi-ras en el más aventajado de los artistas en el campo de la arquitectura de retablos, para proveer los necesarios de su templo. Efectivamente, el 9 de febrero de 1623 fueron con-
que en 1621 se procediera a su dorado, como pone de evidencia el testamento del tratante de la compañía de las Indias, gabriel núñez, en una de cuyas cláusulas asegura que el maestro bati-hoja que suministra el oro para el retablo mayor de la catedral, le adeuda 8 pesos y un marco de plata, por un poco de oro en polvo (1621-VII-17). agn, protocolos notariales de bogotá, es-cribanía 2ª, prot. 24, fol. 222.
42 f. caycEdo y flórEZ. Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá, bogotá: Imprenta de Espinosa, 1824, p. 37.
tratados los servicios de garcía de ascucha para disponer el retablo de una de las principales capillas de la nueva iglesia, la dedicada a la Virgen del Rosario, advocación que a es-tas alturas gozaba de gran devoción entre los santafereños, y cuyo simulacro era la escultura llegada de sevilla a me-diados del XVI, a la que en otra ocasión dedicamos nues-tra atención43. la obra, por supuesto desaparecida desde el siglo XVIII, debía disponerse en el testero de la capilla en un plazo de cuatro meses y su precio ascendió a 1.300 pesos de plata, todo de acuerdo a la traza confeccionada por el maestro y utilizando en su ensamblaje y talla madera de cedro limpia y bien acondiçionada. las someras descripciones de la escritura contractual permiten adivinar que se trataba de un retablo-tabernáculo con sotabanco, banco, sagrario sobre la mesa del altar, gran caja central para la imagen ma-riana, dos hornacinas para escultura a los lados, articulado mediante cuatro columnas sobre pedestales y capiteles de orden corintio. El remate, compuesto por una estructura ochavada, con caja y […] unas terminas de escoltura y talla que vienen a cerrar en ochavo conforme la traza […], el recurso de as-cendencia clásica, las pilastras o estípites con medias figuras antropomorfas, Hermes-cariátides, a decir de santiago sebas-tián o términos, fueron incorporadas en el remate, elemento este que en momentos posteriores llegará a ser frecuente en la retablística neogranadina44. actuó como administra-dor el padre fray mateo de Valenzuela, prior del convento dominico45. debió tratarse de una de las obras punteras del momento, orientadoras del posterior devenir del modelo de retablo ampliamente difundido en el altiplano.
Quizás este retablo, transformado posteriormente, para adaptarlo a las sucesivas ampliaciones que experimentó la capilla, alcanzara a verlo el p. Zamora a comienzos del XVIII, dando cuenta del mismo en los siguientes térmi-nos:
Tiene un famoso retablo y en su medio está un majestuoso trono, todo de plata riquísimamente labrada, con que ha servido a la
43 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit. [2010], pp. 509-510.
44 s. sEbastIÁn lópEZ. ob. cit. [2006], pp. 226-230.45 agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot.
32, fol. 46 r.-v.
Pág. anteriorLuis Márquez. Sillería coral de la catedral de Bogotá (detalle). 1604 en adelante.
316
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario el gobernador D. Francisco Álvarez de Velasco. Debajo de este trono está un ri-quísimo sagrario, y en el colocado el Santísimo Sacramento por la continua asistencia que tienen los fieles en esta capilla a sus comu-niones frecuentes y a rezar el rosario a coros tres veces al día46.
sabemos que la citada capilla fue objeto de continuas ampliaciones a lo largo del XVII, hasta su definitiva des-aparición en los años finales de la siguiente centuria. Se-gún refiere el tantas veces citado cronista Flórez de Ocáriz, la capilla del rosario y su ornato fue promovido mediante limosnas por el padre maestro fray francisco de garai-ta, natural de Huesca, quien llegó a principios de siglo a santafé con el visitador fray gabriel Jiménez. su intensa devoción rosariana parece que está detrás de sus desvelos con la imagen del rosario. dice al respecto el historiador neogranadino:
[…] y fabricó la capilla, colateral a la mayor, a su lado derecho, menor de lo que hoy es pero de muy buen edificio, proporción y arte, con dos tribunas que servían de coro donde puso órgano y con sacristía y buenos ornamentos y tabernáculo en el altar con bultos de medio relieve, embutidos y otros enteros en nichos, y en el de en medio colocó la Santa imagen que le revelaba en su sem-blante alegre o triste los sucesos de lo que le pedía […]47.
señala igualmente que en 1642, el discípulo de garaita, fray Juan del rosario tomó el testigo de su maestro, am-pliando y acrecentando el espacio de la capilla, volviendo a repararla en 1644 después de sufrir los daños de un terremoto, parece que entonces la dotó de dos colaterales […] y retablo mayor proporcionado […] con el techo artesonado con florones de oro en campo blanco y las paredes, de alto a bajo, con cuadros a modo de tabernáculo y otras cosas de aumento que ha hecho en provecho de la Virgen Santísima48. Es posible, por
46 f. a. Zamora. Historia de la provincia de san Antonino del Nuevo Reino de Granada. barcelona: Imprenta de Joseph llopis, 1701. transcrito en a. E. arIZa. Ob. cit. [1976], p. 16.
47 J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1676], p. 223. fray francisco de garaita falleció en Zaragoza (antioquia) el 29 de septiembre de 1639.
48 Ibídem, pp. 206-207 y 224.
tanto, que el retablo confeccionado en 1623 por garcía de ascucha fuera entonces ampliado y, en los muros laterales de la capilla, se continuara su estructura, para enmarcar cuadros, de forma parecida aunque a mucha menor es-cala que en el presbiterio de los franciscanos. El dato es importante pues nos informa de la costumbre extendida entonces de recubrir capillas y templos con ornato ligna-rio, relieves y esculturas atendiendo a un claro horror vacui enmascarador, donde la proyección lateral del retablo es uno de los rasgos más llamativos, que se pone en práctica en estos momentos de acuerdo, seguramente, al impacto del presbiterio de san francisco.
los escasos datos del desaparecido retablo mayor de la inexistente iglesia dominica bogotana, nos permiten acariciar la idea de que su realización corriera igualmente a cargo del maestro asturiano. siguiendo con los datos proporcionados por flórez de ocáriz, parece que detrás del mismo vuelve a estar la figura de Fray Francisco de garaita, quien edificó el noviciado deste convento, costeó el retablo mayor, empezó a proseguir sus claustros y los del convento de la ciudad de Cartagena […]49. la cesión de los derechos de pa-tronazgo de la capilla mayor, otorgada por los dominicos a finales de 1624, a favor de Juan de Lasarte, hijo de Juan beltrán de lasarte quien ya había disfrutado tal privile-gio, nos informa de la disposición de un retablo adosado a la cabecera, parte de cuyas esculturas no figuraban aún insertas en sus respectivas hornacinas, según se desprende de la declaración de la comunidad, cuando en este ins-trumento asegura, […] Y que en el tabernáculo del dho. Altar mayor se le permite pueda poner y ponga el dho. Juº de laste. las ymagenes de bulto o de lienço al olio de su devoción que son las de nra. Señora del rosario, san Juº baptista santa elena reyna santa catherina Virgen y mártir Santa Catherina de sena y en cada uno de los dhos. quadros o ymagenes y remates ponga el escudo de sus armas y asi mismº ponga las puertas de la dha. Bóveda de bronze y las dhas. sus armas y en las barandillas que están sobre la dha. Bóveda las ponga también a su voluntad […]50. parece que se trataba un retablo en el que predominaban los nichos para instalar en ellos esculturas de bulto. Quizás, el retablo en
49 Ib. p. 223.50 1624-XI-16. agn, protocolos notariales de bogotá, escri-
banía 2ª, prot. 34, fol. 306.
317
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
cuestión, fuera el que alcanzó a ver el padre Zamora y que refiere en su conocida obra sobre la Orden Domini-ca en la nueva granada, aunque hemos de ser cautos al respecto:
La capilla mayor de la primera nave, que llaman cuerpo de la iglesia, hace frente a la puerta y coro, rematando en un famoso retablo de obra primorosa de ensamblaje con tres cuerpos, que descansa sobre sotabancos y columnas dóricas, vestidas de pa-rras, que trepando, llenas de racimos, suben a la cornisa en que se detienen, para volver a trepar por toda su altura, formando proporcionadas divisiones a diferentes retablos, en que están los Misterios del Rosario de media talla, obra de escultura primorosa y gran viveza.Entre las columnas se forman diferentes arcos, en que están al-gunas estatuas de santas vírgenes, con las divisas de sus marti-rios. Sobre las columnas colaterales de todo el retablo están dos corpulentas estatuas de los gloriosos mártires san Esteban y san Lorenzo.En medio del segundo cuerpo está una estatua de Nuestra Seño-ra, sentada en majestuoso trono, lleno de querubines, dando el Rosario a Nuestro Padre Santo Domingo, que está de rodillas al lado derecho; y al otro, Santa Catalina de Sena recibiendo otro Rosario que le da el Niño que tiene en sus brazos su Madre San-tísima. Y sobre este, sirve de remate otro retablo en que la están coronando las tres Personas de la Beatísima Trinidad.Por haberse desfigurado con el humo de las luces todo el dora-do, se ha hecho de nuevo por disposición del M.R.P. Provincial Maestro Fray Julián Correal (1686), y renovado los ropajes con varios estofados de finísimos colores.También se ha hecho un sagrario nuevo, en que con prolija curio-sidad está abreviada toda la obra del retablo, fuera de los arcos, que tiene dentro, multiplicándolos más vistosos los respaldos de espejos cristalinos.[…] A los colaterales de la capilla mayor hay dos hermosos reta-blos, que con la misma obra sirven en la de N.P. san Francisco y a la del Angélico Doctor Santo Tomás51.
según advierte la prolija descripción del p. Zamora, era
51 a. Zamora, fray. Ob. cit. [1701] transcrito en a. E. arI-Za, fray. Ob. cit. [1976], pp. 13-14.
un retablo de grandes proporciones, compuesto por tres cuerpos y áticos con recuadros centrales y hornacinas en las calles laterales. sorprende que las columnas estuvie-ran decoradas por hojas de parra, extendida por otras superficies, constituyendo un componente ornamental de naturaleza vegetal que no es extraño a la obra principal de garcía de ascucha, el mayor de san francisco, si bien las columnas no incorporan el motivo señalado. Quizás fueran sustituidas en 1686 cuando volvió a dorarse el re-tablo y se dotó de nuevo aparato eucarístico, según vimos en el texto señalado. Interesante es también la mención a dos retablos colaterales al mayor, dispuestos en el mismo presbiterio con la misma obra que el mayor, dedicados a san francisco y santo tomás, lo que da pie a suponer en que también este presbiterio ensayó el mismo recurso propa-gador hacia los lados de la estructura del principal de los retablos, envolviendo las tres paredes de la cabecera. no tenemos datos que permitan relacionar con seguridad este desaparecido retablo con la labor de garcía de ascucha pero, teniendo en cuenta las fechas que barajamos, los rasgos formales deslizados en la descripción del p. Zamo-ra y la intervención de este ensamblador y arquitecto de retablos en la capilla del rosario de la misma iglesia con-ventual, no es tampoco una idea fuera de lugar al menos plantearlo.
por último, en relación con la producción conservada de garcía de ascucha, conviene detenernos en algunos as-pectos relacionados con el ya bastante estudiado retablo mayor de la iglesia franciscana, obra que por sí sola le encumbra entre los arquitectos de retablos activos en Ibe-roamérica durante el siglo XVII. En primer lugar, antes de establecer algunas precisiones respecto a este magno proyecto, queremos hacer mención a otra de las realiza-ciones que, desde que Hernández de alba lo propusiera, viene teniéndose como creación de garcía de ascucha, del año 1620, el retablo de la capilla de san francisco o del chapetón, como popularmente se conoce el recinto dedi-cado al padre fundador52. nosotros mismos con anterio-ridad hemos dado por buena esta afirmación, que ahora
52 g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1938], p. 89. En concreto el capítulo que lleva por título “la vida trágica del maestro del altar de san francisco”.
318
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
ponemos en duda una vez que hemos analizado sus ras-gos formales con mayor detenimiento, desvinculándolo del quehacer del asturiano, ante la inconsistencia de los datos esgrimidos por el célebre historiador bogotano y por el simple análisis estilístico. cita este último un docu-mento otorgado en 1620, según el cual garcía de ascucha se compromete a labrar […] un tabernáculo en ochava para la capilla mayor […] el qual ha de ocupar todo el alto y ancho en proporción de la dha. capilla y las coluna han de yr estriadas de alto abajo y el quadro que a de estar encima del Sagrario que sea de hazer en el dho. tabernáculo lo a de ser un nicho en que quepa la imagen de bulto del Sr. Sn. Franco. el grande que está hoy en el altar mayor […]53. desconocemos más detalles sobre este documento, pero parece dejar claro que se trata de un ta-bernáculo concebido para la “capilla mayor” de la iglesia, y no para una lateral como es el caso de la denominada “del chapetón”, que además incorporaba sagrario y co-lumnas estriadas enteras, hoy inexistentes en el de esta capilla. a nuestro juicio este contrato, que no hemos loca-lizado en los legajos correspondientes a ese año del agn, alude a un primer proyecto de retablo para la cabecera del templo, que no llegó a realizarse, quizás porque luego parecería de limitada monumentalidad. además, la men-ción a un tabernáculo “en ochava” para la capilla mayor, concuerda con la planta y alzado previsto en 1623 para el retablo definitivamente ejecutado por García de Ascucha en la cabecera de la iglesia. Entendemos por tanto que la mínima transcripción documental que nos ofrece Hernán-dez de alba no puede relacionarse con la obra que hoy vemos en la capilla dedicada al santo fundador, aunque tampoco podemos descartar que se trate de un retablo confeccionado hacia 1620-25, como lo son los de la ma-yoría de las capillas de las naves laterales, intensamente transformado a mediados del XVIII para adaptarle los 10 cobres flamencos que ocupan el banco, entrecalles y late-rales del ático, además de perder las primitivas columnas y ser provisto de nueva talla de signo rococó. así pues, insistimos en mantener nuestras reservas respecto a la asignación del retablo al catálogo del asturiano.
El aludido retablo mayor de san francisco, hoy en día no alcanza a expresar en su totalidad la gran capacidad
53 Ibídem, p. 89.
García de Ascucha. Retablo mayor del convento de San Francisco. 1623-1633. Bogotá
320
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
artística de su creador, aunque el resultado deja ver su estilo con bastante precisión. decimos esto ante la eviden-cia conocida de todos de que el retablo concertado por garcía de ascucha fue intensamente transformado en el XVIII, concretamente hacia 1789, adecuándose enton-ces ornamental y estructuralmente a un tipo de retablo de rasgos próximos al rococó. subsisten, del trazado por aquél artífice, las calles dispuestas en ochavo, mientras las prolongaciones laterales debieron ser confeccionadas, qui-zás también trazadas, por un continuador de la labor del maestro español, en los años treinta y cuarenta del XVII. Eso sí, los espectaculares lienzos laterales son, estructural y ornamentalmente, continuación de lo proyectado por Ignacio garcía en las calles centrales.
repasando el documento contractual otorgado en 1623, queda claro que, como en la mayoría de los contra-tos de grandes obras arquitectónicas y retablísticas, nada más comenzar los trabajos surgen inconvenientes para su pronta conclusión y variaciones respecto a lo previsto. no insistiremos en aspectos iconográficos, ya tratados por nosotros y otros autores con anterioridad, capítulo en el que no es fácil llegar a conclusiones convincentes desde el punto de vista iconológico, por la diversidad de temas que aparecen repartidos a lo largo de toda la superficie del retablo, como son los grandes relieves dedicados algunos a la vida de san francisco, vida de cristo, santos eremitas como san Jerónimo, el martirio de san lorenzo, etc.54. no parece que exista una voluntad de transmitir un mensaje unitario. a estos hay que añadir los medios relieves de santas mártires del cuerpo superior y las medias figuras, también en relieve, de los apóstoles. Ello nos ha llevado a
54 E. marco dorta. “la escultura en colombia y Vene-zuela, Ecuador y perú”, en angulo íÑIguEZ, diego, His-toria del Arte Hispanoamericano, vol. II, barcelona: salvat, 1950, pp. 313-318. f. gIl toVar. “la iglesia de san francisco”, Igle-sias coloniales bogotanas, bogotá: banco de la república, 1980, pp. 83-98. s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit. [2006], pp. 88-90. l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit. [2010], pp. 548-562. ídem. Art. cit. [2012] pp. 80-92. los autores que nos han precedido y nosotros hemos podido perfilar algunas de las estampas y los autores que sirvieron de base al rico programa: martin de Vos, Jon sadeler, Vredeman de Vries, lucas Vorster-man, cornelius galle, schelte a bolswert.
considerar cómo los franciscanos se proponen aquí mos-trar la grandeza de su orden, continuadora de los prime-ros seguidores y difusores del cristianismo, los apóstoles y del prestigio y ejemplo de los mártires. Expresado de otro modo, el triunfo de la iglesia universal de la que se sienten los seguidores del santo de asís, protagonistas de primer orden.
se advierte la clara intención de introducir gran núme-ro de imágenes, según decimos en formato de relieves de santos y santas aislados, así como amplios altorrelieves con historias. Quizás esta voluntad de acumular imágenes tenga que ver con la orientación doctrinal de la orden en tierras americanas y puede explicar el porqué de la ex-tensión lateral del retablo. A fin de cuentas el modelo de
Detalle del retablo mayor del convento de San Francisco Bogotá.
321
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
retablo romanista castellano y andaluz de finales del XVI y comienzos del XVII, que orienta el estilo de garcía de ascucha, se venía caracterizando por la drástica reducción del imaginario, respecto a los anteriores modelos góticos y platerescos. la necesidad de abundantes imágenes, que parece consustancial a un arte de evidente función doc-trinal, puede justificar la prolongación hacia los lados del núcleo central del retablo, dando así cabida a más escenas y esculturas aisladas, solución que parece consustancial a la retablística neogranadina del momento.
sigue sin resolverse la cuestión de la autoría de los re-lieves. En el contrato del retablo mayor, lo que podría-mos denominar la primera fase del grandioso conjunto, se alude a una caja labrada, medallas en las entrecalles y tableros para pinturas a los lados, sin especificar iconogra-fías ni motivo alguno, lo cual delata la inicial intención de disponer la estructura arquitectónica, para posteriormente decidir respecto a los motivos iconográficos y, evidente-mente, sería desechada la pintura en favor de la escultu-ra. si pensamos que transcurrieron diez años desde este contrato, hasta que en 1633 el pintor lorenzo Hernández de la cámara se obligaba a policromar seis recuadros de relieve y otros elementos de los pedestales y tableros so-bre los nichos55, es fácil adivinar el lento transcurrir de la obra, aún inacabada en 1629 cuando fallece Ignacio garcía, haciéndose cargo de su conclusión su discípulo antonio rodríguez, a quien había recomendado a los patrocinadores franciscanos. Estas labores de dorado y estofado pensamos, según las indicaciones del menciona-do contrato con Hernández de la Cámara, se refieren al núcleo central del conjunto, lo contratado en 1623. los ci-tados “seis cuadros” serían los dos que todavía existen en cada una de las calles ochavadas y otros dos en la central, estos últimos hoy inexistentes56. después de 1633 serían provistos los dos flancos, según indicábamos líneas atrás. Volviendo con el tema todavía pendiente de la autoría, ya hemos apuntado la posibilidad de que hubieran corrido
55 g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1938], pp. 75-76.56 Es posible que luego fuera alterado el orden de colocación
de estos relieves, pues como era costumbre, estos componentes escultóricos fueron policromados cuando aún no habían sido insertos en el retablo.
a cargo de pedro de lugo albarracín, al menos parte de ellos, así como la posible ejecución de los primeros por el propio artífice asturiano, si tenemos en cuenta que en el inventario de sus bienes figuran moldes para escultu-ras de yeso57, material empleado en al menos cuatro de los relieves58. sin embargo, ante la falta de documentos esclarecedores, hasta que no se avance en el estudio de la escultura santafereña de este período, permitiendo así comparaciones y clasificación de obras, será difícil hablar con precisión de posibles autorías para los relieves, obras como ya han destacado numerosos autores, que revelan el seguimiento de estampas europeas, el conocimiento de las más elementales nociones de la escultura sevillana de principios del XVII y la formación neogranadina del o, mejor, de los tallistas de estas espléndidas obras donde uno de los aspectos más llamativos es el profundo cono-cimiento de la flora y fauna de la región59, de manera que componen suculentos fondos a modo de entusiasta tribu-to a la frondosa tierra donde fueron producidos.
El actual retablo central, como dijimos provisto en 1789, se adapta a la estructura del anterior, según puede adivinarse por las indicaciones del concierto otorgado en 1623. Es decir, respeta sus tres calles, de las que perma-necen las laterales, y las entrecalles divisorias provistas de esculturas de bulto. un dato importante es que la estruc-tura original exhibía triples columnas a ambos lados de la calle medial, elemento que desde entonces encontraremos repetido en otros retablos de bogotá y tunja, llegando a convertirse en rasgo definidor de los mismos60. los sopor-tes que flanqueaban las calles laterales se agrupaban en pares, tratándose de columnas melcochadas con capiteles de orden compuesto, como todavía se advierte en las que se han conservado en las calles ochavadas. En el segundo
57 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. art. cit. [2011], p. 95. menciona el inventario de bienes siete moldes de yeso de diferentes maneras.
58 martirio de santa catalina, regreso de Egipto, conversión de san pablo y bautismo de cristo.
59 las distintas especies vegetales merecieron particular aten-ción a s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit. [2006], p. 89.
60 En andalucía no fue habitual el recurso, lo encontramos en fechas tardías en el retablo mayor de santa ana de montilla (córdoba), debido a blas Escobar y pedro roldán, de 1652.
322
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
cuerpo se alude al mismo tipo de columna, al igual que en el último donde el número total se reduce a diez, frente a las catorce de los anteriores. Es interesante señalar que en materia de ornato el contrato menciona grutescos reco-rriendo cornisas, sin duda el mismo tipo de talla que hoy vemos en las correspondientes a los retablos laterales. En ningún momento expresa el documento la necesidad de diferenciar el imoscapo respecto al resto del fuste, compo-niéndose con junquillos rectos o ligeramente helicoidales, como se aprecia en los cuerpos superiores, tratándose por tanto de un recurso posteriormente incorporado. por últi-mo, parece que la hornacina central del primer cuerpo es-taba coronada por un frontón triangular (un frontispicio agu-do), mientras la caja superior disponía de otro curvilíneo (un frontispicio escarzano). por remate tenemos otro recurso habitual en el retablo hispano del momento, las pirámides sobre jarras agallonadas (unas pirámides talladas las urnias de agallones)61. En el tercero de los cuerpos, donde se reducía el ancho y el número de columnas, figuraban, al igual que en el comentado retablo de la capilla del rosario, dos tér-minos, a ambos lados de la caja central, flanqueada por las citadas pirámides y dos arbotantes, uno a cada lado, detalles estos últimos que luego debieron suprimirse.
ayudados del esquema que aún en gran medida trans-mite el retablo actual, de los flancos laterales continua-dores del primitivo retablo y del instrumento contractual otorgado en 1623, es posible hacernos una idea muy aproximada de aquella inicial estructura. El uso de las en-trecalles que a estas alturas de siglo estaba prácticamente desterrado en sevilla, sirvió en bogotá para la mejor adap-tación del conjunto y sus calles, a la estrecha cabecera de la iglesia62. las entrecalles fueron habituales en los reta-blos castellanos, algunos de cuyos ejemplares preferente-mente toledanos debió conocer garcía de Escucha. En se-villa, donde pasaría algún tiempo, quizás tuviera ocasión de analizar retablos como el mayor de san martín, debido
61 aparecen en retablos de Juan de oviedo “el joven”, martí-nez montañés, diego lópez bueno, etc.
62 En estos mismos instantes tiene lugar el ensamblaje en se-villa del último retablo que aplica el recurso de las entrecalles, como fue el mayor del monasterio de santa clara, debido a las gubias de martínez montañés.
a andrés de ocampo, que dispone de entrecalles, y otros más cercanos al simple pero monumental planteamiento bogotano, debidos también a montañés como el mayor del convento dominico de portacoeli (1605), san Isidoro del campo (1609), o de Juan de oviedo “el joven”, como los realizados para cazalla y constantina (1592), la mer-ced de sanlúcar de barrameda, hoy en la cartuja de Jerez, incluso el de la basílica de la caridad, también en sanlú-car, obra de alonso de Vandelvira de 1612.
En definitiva, los conceptos introducidos por García de ascucha en la nueva granada pueden resumirse indi-cando cómo se tratan de retablos de superficie reticulada, integrados por grandes cajas rectangulares, enmarcadas por columnas o pilastras, molduras gallonadas, etc. las hornacinas, en el caso de san francisco, localizadas en las entrecalles y primer cuerpo podrían estar recubiertas, en su cuarto de esfera, mediante una venera. los pedesta-les y el banco son elementos importantes. los primeros adoptan, en el caso del retablo franciscano, forma de mo-dillón enrollado revestido de motivos geométricos o fron-dosos acantos, como se observa en los pedestales de los tramos ochavados del mismo ejemplo, luego convertido en la solución más habitual. sin duda, las columnas serán el elemento más llamativo, agrupadas en grupos de tres, pareadas o individuales, con estrías de desarrollo mucho más vertical que las que vemos en la retablística sevillana, con imoscapo revestido de junquillos, para luego dar paso a los motivos de escamas, roleos vegetales, tiras correosas con mascarones, etc., al tiempo que los fustes complican su estriaje63. En los remates ya hemos citado la introduc-ción frecuente de términos, que no adquieren pleno de-sarrollo hasta la centuria siguiente, o pilastras de orden mensular. Junto al ático central hallamos los arbotantes laterales, roleos, bolas o las citadas pirámides sobre jarro-nes gallonados todo, volvemos a insistir, muy familiar a la arquitectura de retablos sevillana de finales del XVI y co-mienzos del seiscientos. sin pretender restar mérito al as-turiano y sus continuadores, se observan ciertas limitacio-
63 santiago sebastián estudió los distintos modelos de colum-nas melcochadas o estiradas en el retablo y arquitectura neogra-nadina del XVII. s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit. [2006], pp. 219-225.
323
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
nes en lo que a composición vertical de las calles respecta, si los comparamos con los modelos sevillanos, frecuentes seguidores de los recetarios de serlio o palladio, al ubicar sobre arcos o cajas recuadros, quiebros en el molduraje, frontones partidos, etc., todo ello aquí inexistente.
El modelo de retablo así concebido se proyectará por todo el altiplano e incluso llegará al caribe, tal como tes-timonia el retablo mayor de la catedral de cartagena de Indias. los continuadores de garcía de ascucha, especial-mente francisco Ignacio garcía de ascucha, insistirán en estas pautas, lentamente barroquizadas a través de la cre-ciente maraña ornamental que se apodera de respaldos, frisos y columnas. las elegantes proporciones que guardó el fundador del estilo, tampoco fue preocupación esencial para sus continuadores, como veremos en algunas obras subsistentes o ya desaparecidas y conocidas a través de viejas fotografías.
la opcIón JEsuítIca: los rEtablos dE san IgnacIo dE bogotÁ, fontIbón y compaÑía dE tunJa
En realidad el término “opción” hemos de aplicarlo con cautela, pues los modelos de retablos mayores que encontra-mos en los templos jesuíticos neogranadinos no difieren ex-cesivamente de la evolución general del retablo en el nuevo reino, si bien observamos a partir de los escasos datos conocidos, que procuraron los jesuitas acometer por su cuenta el diseño y su ensamblaje por artífices vinculados a la compañía, pero descartamos la llegada de trazas del exterior, cómo se ha propuesto para la arquitectura de sus templos64. En 1604, bajo los auspicios del arzobispo lobo guerrero, llegaron a bogotá cuatro jesuitas que pro-cedieron a la fundación del colegio y levantamiento de la iglesia anexa al mismo. Entre ellos figuraba el italiano Juan bautista coluccini, a quien se asigna la dirección de los trabajos de construcción de la nueva iglesia, incluso la elaboración del proyecto que, no obstante, podría tratar-se de una consabida “traza universal”, adaptada al medio local, tan habitual entre los templos de la compañía. las obras se prolongan hasta las últimas décadas del siglo. sin
64 J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1674], pp. 167-168.
embargo, era capaz para el culto cuando en 1635 fuera consagrada65, a pesar de no estar finalizada la cúpula del crucero. Hacia 1609 se inician los trabajos, impulsados por una real cédula de ese año, mediante la cual el rey se comprometía a sufragar parte de la construcción, ase-gurando el propio coluccini, rector del colegio jesuítico, en carta dirigida al consejo de Indias para reclamar los fondos correspondientes, que una vez concluida será de los templos más suntuosos de las Indias66.
pero más que el célebre arquitecto, proyectista y direc-tor de los trabajos de este templo y del doctrinero de fon-tibón, nos interesa ahora otra personalidad cuya labor en gran medida permanece en las tinieblas, nos referimos al hermano jesuita de ascendencia germana loessing o lui-sinch, a quien se asigna la decoración interna del templo, especialmente el capítulo dedicado a los retablos, dato que sigue en vigor desde que hace más de tres siglos indicara el tantas veces citado flórez de ocáriz que:
[…] dio mucho provecho a la religión de más del ahorro de sus propias obras de la fábrica de la casa, como todos los tabernáculos que tiene su iglesia, y el del altar mayor, púlpito, y aforros del coro, y corredores, todo de muy buena obra, y sin embargo de haber cegado continuó en superintendente de obras de su oficio, dando modo, y disposición para ellas67.
65 g. HErnÁndEZ dE alba. “la iglesia de san Ignacio de bogotá”, en Anuario de Estudios Americanos, n.º5, sevilla: Escue-la de Estudios Hispanoamericanos, 1948, pp. 507-570, de la cita p. 513. En 1630 siguen los trabajos, cuando el 31 de marzo de 1630 don Jacinto de Encío otorga testamento, en una manda or-dena entregar 100 patacones de a 8 reales al colegio de la com-pañía … para la obra de la yglª. questa a cargo del Pe. Bapta…. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 57, fol. 92.
66 Expediente formado en 1609-10, reclamando al rey la ayuda prometida por real cédula. agI, gobierno, audiencia de santa fe, 246. En el mismo expediente se da cuenta de que se construye otra iglesia para los naturales, cuya advocación o localización se omite, que bien pudiera tratarse la de la doctrina de fontibón, concedida a la compañía un año antes, en 1608, por el arzobispo benefactor de la orden lobo guerrero, no sin disgusto del clero secular, inclusive el propio cabildo catedrali-cio. Véase al respecto agI, gobierno, audiencia de santa fe, prot. 226, n. 169.
67 J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1676], t. III, p. 66.
324
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
Era natural de freissing (alemania), llegó al nuevo rei-no en 1618, falleciendo en santafé en 167568. desconoce-mos cualquier detalle sobre la formación como tallista del hermano loessing, y el bagaje artístico con el que llegó a santafé en la primera mitad del XVII. no obstante, lo que podemos apreciar en el retablo mayor de san Ignacio, indica una adecuación al estilo en boga en la ciudad en los años veinte y treinta de la centuria, derivado de los re-tablos mayores catedralicio, de los dominicos y francisca-nos. los escasos datos de que disponemos dejan ver que en momento indeterminado comprendido entre 1635 y 1640, se procedía al dorado del retablo, por lo que, como otros autores han estimado, su confección puede situarse en torno a 1630-163569.
En las Letras Annuas redactadas entre 1638 y 1643 se consigna el retablo en los siguientes términos:
Acabose el cuerpo de nuestra iglesia, que es de los mejores templos que las Indias tienen, muy capaz, muy hermosa, muy bien dis-puesto y edificado, alegre y vistoso, y de una techumbre o bóveda de artificiosas molduras y artesones guarnecida. Labrose en él un retablo costosísimo y dorose lucidamente, disponiendo en sus nichos doce cuerpos de santos ricamente estofados70.
En 1646 fue inventariado, haciéndose constar que dis-ponía en sus hornacinas un total de doce imágenes, tal como citaban las Letras, lo cual significa estaba completo en lo que a esculturas respecta, si exceptuamos el regis-tro central del primer cuerpo, ocupado por el sagrario y expositor, hoy desfigurado por una estructura añadida a finales del XVIII.
más que la exhibición de las historias o momentos tras-cendentales de la vida de sus santos, los jesuitas conciben aquí el retablo mayor con un marcado carácter conmemo-rativo, mediante la inserción de las figuras de bulto de sus
68 J. m. pacHEco. Los jesuitas en Colombia, t. I. bogotá: san Juan Eudes, 1959, pp. 112-113.
69 g. HErnÁndEZ dE alba. Art. cit. [1948] p. 516. s. sEbastIan lópEZ. ob. cit. [2006], p. 97.
70 citado en ma. c. VIllalobos acosta. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la iglesia de san Ignacio. Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII, bogotá: Instituto colombia-no de antropología e Historia [IcanH], 2012, p. 98.
principales padres sin olvidar el núcleo eucarístico central. Quizás esta solución tiene que ver con la ubicación de historias, especialmente de san Ignacio y san francisco Javier, en otros espacios del templo, distintos al presbiterio y retablo mayor. no parece muy convincente la idea de marco dorta, respecto a la dependencia de los modelos sevillanos montañesinos, mucho más complejos, en ten-sión estructural, detalles arquitectónicos y ornamentales y, especialmente concebidos para relieves. de forma espe-cífica, uno de los detalles llamativos de este retablo bogo-tano es la diferente combinación del estriado de los fustes columnarios, frente a la tendencia helicoidal que predomi-na en el taller de Ignacio garcía de ascucha y seguidores, de manera que nos encontramos estrías en espina (primer cuerpo) rectas (segundo cuerpo) y diferenciando sectores de distinta dirección (tercer cuerpo). llamativa es tam-bién la reducción del tercer cuerpo y ático, dando lugar a un escalonamiento en altura que nos trae recuerdos de la retablística del gótico y primer renacimiento. parece evi-dente que, cuando en 1618 llega el citado loessing con 23 años de edad, su formación como tallista debió ser li-mitada, de manera que tendría ocasión de perfeccionar sus habilidades y definir su estilo al calor de las empresas acometidas por el arquitecto de retablos asturiano para luego, al servicio de su orden, introducir variantes sobre los patrones entonces en pleno desarrollo en los talleres bogotanos, según puede adivinarse en las peculiares va-riedades de estriado de las columnas. Igualmente, debió tener a acceso a los tratados de serlio y palladio, según observamos en algunos elementos ornamentales como el trenzado del friso del segundo cuerpo, acanaladuras del tercero, mientras las “ferroneries” del primero delatan la consulta de estampas flamencas. La composición de las hornacinas con recuadros superpuestos o guirnaldas enca-piteladas, señalan la indudable consulta de palladio.
Por encima de todo, Loessing, o el artífice a cargo de quien estuviera su proyección, cuidó las correctas propor-ciones y el uso de limitados pero elegantes detalles or-namentales, de manera que es posible tener este retablo entre las mejores obras producidas en el siglo XVII por los talleres santafereños. un inventario de 177671, casi
71 g. HErnÁndEZ dE alba. Art. cit. [1948], p. 558.
Pág. siguienteHº Loessing o Luisinch. Retablo mayor de la iglesia de San Ignacio
C. 1630-1635. Bogotá
327
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
diez años después de haber sido desposeídos los jesuitas del colegio y templo, nos da buena cuenta de los rasgos esenciales del retablo, antes de haber sido sometido a las reformas de finales del XVIII, como vemos en la gran hornacina del primer cuerpo, que ocupa el espacio de las tres calles centrales, así como en el ático, también modi-ficado entonces para albergar el emblema del Sagrado Corazón. En el primer cuerpo figuraban, flanqueando el manifestador central, rica pieza compuesta por cristales coloreados, espejos, aplicaciones de plata, etc., las escul-turas de san Juan Evangelista, san pedro, san pablo y san Juan bautista. El segundo parece coincidía con el reperto-rio que hoy seguimos contemplando: san luis gonzaga, san francisco Javier, san Ignacio, san francisco de borja y san Estanislao. flanqueando a la Inmaculada del tercer cuerpo destacaban las santas catalina y bárbara, hoy sus-tituidas por santos jesuitas, estando ubicadas a los lados del remate del retablo de san francisco Javier. En su lugar vemos el san Pedro y san Pablo que antaño figuraban en el primer cuerpo, esculturas según destacó margarita Es-tella, de clara filiación sevillana72. un claro programa de exaltación del santoral jesuítico, sustentado por el propio cristo y sus inmediatos seguidores, pilares de la iglesia católica, para en última instancia glorificar a la Madre de Dios, personificada en la escultura de la Inmaculada concepción73. no vamos a entrar ahora en análisis de las esculturas. carecemos de datos que nos permitan la asig-nación de las mismas a alguno de los escultores activos entonces en bogotá. salvo los citados pedro y pablo, de ascendencia sevillana, otras modernas y el san Ignacio que parece obra cercana a los presupuestos estéticos de pedro laboria, los santos jesuitas que se alinean en el segundo cuerpo son obra de un taller bogotano de las décadas cen-trales del XVII, caracterizado por la delicadeza y finura
72 EstElla, margarita, “sobre escultura española en amé-rica y filipinas y algunos otros temas”, en Relaciones artísticas entre España y América, madrid: csIc, 1990, pp. 73-106, de la cita p. 94. gIla mEdIna, lázaro y HErrEra garcía, francis-co J., Art. cit., [2010], p. 531.
73 recomendamos el análisis que sobre los cambios efectua-dos en el retablo en época posterior a su confección ha realizado recientemente c. VIllalobos acosta. Ob. cit., [2012], pp. 100-104.
de los rostros, unido a la rigidez y desarrollo rectilíneo de los pliegues. la Inmaculada del remate tiene su réplica en la existente en la catedral, de idéntica factura aunque repolicromada en fechas recientes. El anónimo escultor de esta secuencia de imágenes, debió tener conocimiento de los presupuestos formales de la escultura sevillana de la primera mitad de siglo.
consecuencia directa del retablo jesuítico santafereño es el del colegio de Tunja, calco del anterior, realizado en talleres de la localidad. En la capital boyacense los jesuitas se establecieron años después que en santafé, en 1610, y hasta 1620 no se iniciarían las obras del templo, dedicado a san Ignacio. los trabajos transcurrieron con lentitud74, hasta finalizarse mediada la centuria, bajo la dirección de otro hermano jesuita, en este caso pedro pérez, llegado de España y que había trabajado previamente en la iglesia de santafé bajo las órdenes de coluccini. El retablo mayor fue realizado por orden del p. francisco Ellauri y pare-ce fue terminado en 1650. antes de concluirse llegaron de bogotá, según el padre mercado, las esculturas de san Ignacio, san francisco Javier y san luis gonzaga75, muy cercanas estilísticamente a las del retablo de bogotá. salta a la vista la directa inspiración en el mayor de los jesuitas bogotanos, pero sus proporciones no tienen la elegancia de aquel y su ornato denota los rasgos personales de los talleres tunjanos, tratándose de una talla más tosca, así como fueron introducidos fragmentos de frontón avenera-dos, a modo de abanico, recurso habitual en la retablística tunjana del momento. su confección debió estar a cargo de alguno de los maestros ensambladores activos en tun-ja en aquellos momentos, como pudieran ser luis patiño, francisco delgado, Juan de moya, Jacinto de buitrago o diego de mayorga. constituye un buen ejemplo de la
74 dña. Isabel de cabañas, esposa del capitán Álvaro de lo-sada, hija de don Juan rodríguez de cabañas y dña. maría rodríguez de leguizamón, ordena en su testamento otorgado en tunja el día 22 de abril de 1641, entregar a la compañía de Jesús 6 pesos de a 8 reales, para ayuda de la iglesia que están ha-ciendo. aHrb, protocolos notariales de tunja, notaría 1ª, prot. 139, fol. 208.
75 s. sEbastIÁn lópEZ. Álbum de arte colonial de tunja. tunja: Imprenta departamental, 1963, lám. XlIII. ídem. Ob. cit. [2006], p. 114. g. matEus cortÉs. Ob. cit. [1995], p. 28.
Pág. anteriorAnónimo. Retablo mayor de la iglesia de San IgnacioC. 1650. Tunja
328
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
llegada de esquemas, en este caso a través de una traza, propios de la arquitectura en madera de santafé, ciudad con la que mantuvo tunja una clara dependencia artística a lo largo de la centuria.
otro de los retablos vinculados a la compañía de Jesús es el de la iglesia doctrinera de Fontibón, cuya casa y templo son obra jesuítica, en la que intervino como di-rector el citado hermano Juan bautista coluccini. ya in-dicamos cómo el arzobispo introductor y protector de la compañía en la nueva granada, lobo guerrero, en 1608 concedió a los jesuitas las doctrinas de fontibón y santa ana de las lajas, con la escusa de tratarse de lugares ha-bitados por indios especialmente difíciles de adoctrinar. En 1627 fontibón era tenida como la mejor doctrina del arzobispado, por lo que no debe extrañar el disgusto que entre el clero diocesano y otras órdenes causó la decisión
de aquel prelado76. parece que las obras, bajo la dirección de coluccini, y con la intervención del veterano albañil francisco delgado, concluyen en 1632, un año antes fue visitada por el contador y juez oficial de la Real Hacienda, Juan de sologuren, el padre Juan bautista coluccini, a la sazón rector del colegio de la compañía, el maestro de albañilería y alarife cristóbal serrano y el cura doctrine-ro José Hurtado, declarando conjuntamente que la capi-lla mayor estaba finalizada y se había dispuesto un retablo grande que el dicho padre Jusephe Hurtado y los indios por su devoción an acrecentado y echo […]77. En consecuencia, parece
76 agI, gobierno, audiencia de santa fe, 226, n. 169 y ss. y agI, gobierno, audiencia de santa fe, 231, n. 65, cartas del cabildo eclesiástico al rey.
77 g. romEro sÁncHEZ. Ob. cit. [2010], p. 1602.
Anónimo. Retablo mayor de la catedral de FontibónC. 1631. Bogotá
329
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
que en 1631 se hallaba concluido o en avanzado estado de ejecución un gran retablo que a nuestro juicio es el mismo que hoy contemplamos y que, veremos, mantiene gran-des similitudes con el mayor de la iglesia de san Ignacio de la vecina santafé, del que es prácticamente coetáneo, respondiendo también, sin duda, a una traza elaborada por loessing, o cualquier ensamblador que se inspira en las del maestro alemán.
los préstamos que registra con aquella obra son evi-dentes, salvando las proporciones generales, producto de las dimensiones de la cabecera de este templo, que impo-ne una clara tendencia a la horizontalidad en sus dos cuer-pos. cada uno de ellos consta de cinco calles articuladas mediante columnas pareadas salvo en los extremos. El primero exhibe soportes con fustes recorridos por estrías helicoidales, acomodándose al orden toscano. El recto en-tablamento que delimita ambos cuerpos adopta los carac-teres propios del orden dórico, con triglifos y metopas. El segundo cuerpo, con columnas jónicas y fuste de estrías rectas, culmina en cornisa de friso continuo relleno de ro-leos vegetales, para finalizar en el ático, sobre la calle cen-tral, articulado por columnas pareadas corintias dotadas de estrías lineales e imoscapo de acanalado helicoidal. las columnas descritas siguen los modelos vistos en el mayor jesuítico, al igual que la composición de las cajas con hor-nacinas de medio punto avenerado y recuadro superior, como decíamos de probable inspiración en modelos com-positivos palladianos. El tabernáculo central, añadido en el XVIII, sería en origen la hornacina en la que estaba dis-puesta la efigie de san Ignacio, hoy en el segundo cuerpo.
Observamos en el capítulo iconográfico la inserción de dos registros centrales pictóricos, dedicados a “santiago en la batalla de clavijo” (segundo cuerpo) y el “calvario”, en el remate, ambos lienzos de algún pintor de principios del XVII que podrían haber pertenecido al primer retablo de la iglesia, ahora reutilizados. respecto a las escultu-ras que parecen originales (san francisco Javier, san Juan bautista, san Ignacio, santa bárbara y santa lucía), mues-tran caracteres estilísticos próximos a las del retablo jesuí-tico bogotano, por lo que pueden considerarse salidas del mismo taller, de momento anónimo.
El templo de fontibón, en los años sucesivos debió pro-
veerse de otros retablos, algunos de los cuales subsisten, aunque recientemente restaurados y al parecer, recom-puestos. uno de ellos es el que hoy entroniza un Sagrado Corazón, integrado por tres calles y un solo cuerpo, con columnas estriadas y tercio inferior de escamas, y pinturas de san lázaro y santa marta a ambos lados. detalle tam-bién característico de la retablística colombiana del XVII son los pedestales en forma de modillones revestidos de hojas de acanto. El segundo de los retablos, también de único cuerpo y tres calles, contiene una escultura moder-na de Santiago Peregrino y está coronado por un gran frontón curvo, en cuyo tímpano destaca el relieve de la trinidad, sus columnas muestran estriado en espiga y ter-cio inferior escamado.
la EstEla dE IgnacIo garcía dE ascucHa: francIsco garcía dE ascucHa y otros artífIcEs dE mEdIados y sEgunda mItad dE sIglo En santafÉ
según hemos ya expuesto, hasta la llegada de Ignacio garcía de ascucha a santafé a comienzos de 1618, luis márquez capitalizaba el arte del ensamblaje de mobiliario eclesiásticos, como sillerías corales, y seguro que también retablos. sin embargo, al lado de garcía de ascucha per-feccionaría sus conocimientos sobre arquitectura de reta-blos, hasta el punto de que las estrechas relaciones que comenzó a mantener con el asturiano le abrirían las puer-tas a intervenir en importantes encargos, como es el caso del retablo mayor de san francisco78. son abundantes los carpinteros activos en la ciudad desde finales del XVI, sin embargo la mayoría ejercen en el campo de la carpintería constructiva, si acaso en la carpintería de lo blanco, no constando su capacidad para el ensamblaje de retablos. las obras del caserío particular e iglesias doctrineras por todo el altiplano acaparan su actividad. Junto a luis már-quez podríamos citar al casi desconocido fraile agustino alonso sánchez quien, según dijimos, pretendió en 1619 el ensamblaje del retablo mayor catedralicio. la documen-tación ofrece el nombre de algún escultor como francisco
78 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit. [2011], p. 77.
330
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
lópez, del que desconocemos la actividad artística que pudiera haber desarrollado79. tampoco consta que pedro de lugo albarracín acometiera retablos, al margen de su especial dedicación a la escultura. luis márquez parce mantuvo el taller de forma continua, a pesar de sus múl-tiples ocupaciones en diversas áreas económicas, como la ganadería, sector inmobiliario, compra-venta de mercade-rías, préstamos monetarios, etc. la mejor prueba del sos-tenimiento del taller es la admisión de discípulos, como es el caso de miguel lezcano, en 162580.
Entre los oficiales de Ignacio García de Ascucha, han sido citados tallistas y escultores que luego registran al-guna actividad en este campo o en el de la talla ornamen-tal, como son alonso sanabria, marcos suárez, cristóbal garcía y antonio rodríguez81. El más directo seguidor y continuador de la obra del maestro parece fue el último de los citados, a quien encomienda la continuación del inconcluso retablo mayor de san francisco, cuando otor-ga testamento en 162882. ya citamos la condición de tra-ficante de esclavos que puede asignarse a Ignacio García,
79 El 13 de noviembre de 1619 el escultor francisco lópez se obliga a pagar a francisco serrano, mercader, 62 pesos y 5 tomi-nes de plata, importe de distintas mercaderías. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 21, fol. 350v. El 18 de febrero de 1621 vuelve a abonar una deuda al mismo mercader por el mismo concepto, esta vez de 110 pesos y 4 tomines de plata. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 27, fol. 54v. El 23 de febrero de 1622 otorga poder a su mujer Juana de saavedra, para vender una casa de teja y paja de su propiedad. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 30, fol. 59.
80 1625-XII-8. miguel lezcano, pone a su hijo del mismo nombre y de 17 años, a aprender el oficio de ensamblador con luis márquez, por tiempo de 4 años, durante los cuales le dará de comer y vestirá. al cabo de ese plazo le regalará un vestido de paño de quito o jergueta, dos camisas, sombrero, zapatos, medios o borceguíes y dos jubones. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 43, fol. 45v.
81 g. HErnÁndEZ dE alba. ob. cit. [1938], p. 89.82 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit.
[2011], p. 77. El 17 de febrero de 1630 antonio rodríguez, en-samblador, residente en santafé, se obliga a pagar a nicolás de rojas, cacique de cucuneiva, 625 granos de oro de 16 quilates y 51 pesos de plata, que el primero le debe. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 57, fol. 80v.
habida cuenta de la constante compraventa de personas de color. algunos de ellos fueron adiestrados para actuar como oficiales en el taller, es el caso de Juan, Sebastián y lorenzo, de origen angolano, a quienes hipoteca en 1623, cuando se hace cargo del retablo franciscano83.
la falta de datos precisos diluye la indudable actividad de artífices como los citados. Es posible que algunos prac-ticaran distintos campos de las artes de la madera, como veremos en el caso de los tallistas especializados en las falsas bóvedas, coros y otro tipo de aplicaciones carpin-teriles.
En los años centrales de la segunda mitad de siglo, el hilo conductor de la retablística bogotana y tunjana sigue siendo la herencia del arquitecto de retablos asturiano. llegados a este punto hay que considerar a una persona-lidad que sin duda se convierte en su directo heredero, a juzgar por el nombre y apellido, francisco Ignacio garcía de ascucha, pero cuyo origen sigue en la más absoluta os-curidad. si repasamos los datos del testamento de Ignacio García de Ascucha, figuran citados como hijos nacidos en santafé y producto de relaciones con sendas mujeres solteras, Inocencio, marcos, maría, ambrosio y Juana. En el momento de su fallecimiento, en marzo de 1629, los tres varones podrían alcanzar como mucho, los diez años, edad muy temprana para que pudieran estar mínimamen-te instruidos en el arte de su padre. no se hace referencia a ningún francisco o francisco Ignacio, aunque no puede descartarse que pudiera tratarse de los nombrados Inocen-cio, marcos o ambrosio. conocemos el nombre de una de esas mujeres bogotanas, maría Juana ossorio, a quien asignó un solar por vía testamentaria, que previamente ha-bía adquirido a medias con ella84. la otra mujer santafere-ña no es citada en ningún momento en la documentación testamentaria, sin embargo, Hernández de alba sin remitir
83 Ibídem, p. 77.84 Ib., p. 97. El 10 de octubre de 1628 declara Ignacio garcía
de ascucha, poseer medio solar en la collación de la iglesia cate-dral, frente al río san francisco, que compró a benito martínez, percibiendo el dinero para su adquisición de mari Juana de os-sorio. En el mismo se halla edificando, también con dinero pres-tado por esta última, por lo que la reconoce como propietaria del solar y lo en el edificado. AGN, protocolos notariales de Bogotá, escribanía 2ª, prot. 49, fol. 88.
331
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
a fuentes precisas asegura que el ensamblador y arquitec-to de retablos conocido por francisco Ignacio garcía de ascucha era hijo de catalina rojas y tenía dos hermanos que hacía tiempo se encontraban en los reinos de España, cuyos nombres no cita85. podríamos pensar que se trate de una de las amantes de Ignacio garcía y que, en conse-cuencia, alguno de los nominados en el testamento como Inocencio, marcos o ambrosio, fuera francisco Ignacio, si tomamos en consideración la costumbre existente en la época de dotar al neófito de varios nombres, entre ellos los del progenitor y que, posteriormente, en la mayoría de edad, se acostumbrara a denominarse con alguno de esos gentilicios, ignorando los otros, en el caso de nuestro protagonista, francisco. El apellido delata a su padre, de quien hubo de considerarse continuador en la profesión y en la fama. su nacimiento debió tener lugar en 1618, pues no cabe duda que el Ignacio de ascucha, carpintero, que en 1646 informa sobre las obras precisas en la iglesia del pueblo de sogamoso86, sea el francisco Ignacio arquitecto de retablos, quien entonces declara tener 29 años de edad, lo cual implica un margen de error mínimo, quizás inten-cionado, a la hora de contabilizar su edad.
Fue un artífice polifacético, circunstancia a la que pa-rece estaban obligados los ensambladores neogranadinos del momento, ante la falta de encargos en materia reta-blística o mobiliario eclesiástico. acabamos de mencionar su intervención en las labores de reconstrucción de la iglesia parroquial de la localidad boyacense de sogamoso, en 1646, cuando sabemos informó en unión del maestro carpintero Juan rodríguez, sobre los reparos precisos en aquella fábrica después de los efectos del terremoto ocu-rrido el 3 de abril de ese año, comprendiendo sus dictáme-nes aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la estructura muraría y las labores de carpintería precisas en la cubierta87. El dato no sólo interesa por mostrarnos la diversificación y alcance de sus habilidades, sino también por situarlo ese año en el pueblo de sogamoso, sin duda ocupado en otras labores que, de momento, resultan des-conocidas. Volveremos sobre esta cuestión.
85 g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1938], p. 143.86 g. romEro sÁncHEZ. Ob. cit. [2010], p. 1074.87 Ibídem, pp. 1.072-1.074.
más próximo a su dedicación carpinteril resulta la cons-trucción de sendos puentes de madera sobre los ríos bo-gotá y san francisco, que atravesaban la ciudad de santa-fé. El primero de que tenemos constancia fue el dispuesto sobre el cauce del bogotá, concertado el 4 de septiembre de 1660, para lo que hipotecó sus casas bajas de tapia y teja, situadas en el barrio de la catedral. En el río san francisco acometió igual obra, cuatro años después, en 1664, esta vez frente a la iglesia de las aguas, importan-do el encargo un total de 500 pesos88. Estas realizaciones, proyectadas por el propio maestro, coinciden con los años en que desarrolla su actividad como retablista en santa-fé, constituyendo una elocuente prueba del prestigio que goza, tanto en el medio eclesiástico como entre las autori-dades locales.
las obras mejor documentadas y conocidas de fran-cisco garcía de ascucha en bogotá son el retablo ma-yor del convento del Carmen (1659), desaparecido a comienzos de los años cuarenta de la pasada centuria, y el mayor de sta. Inés (1668) obra por fortuna conservada
88 1660-IX-4. francisco garcía de ascucha declara que ha-biendo salido a pregón la obra del puente sobre el río bogotá, de madera, hizo la correspondiente postura, y le fue adjudicado por el cabildo y regidores de la ciudad, según auto proveído el 27 de agosto pasado, para lo que presenta por fiadores a Jerónimo de asero, alonso de orozco, Juan ruiz cartano y diego de Qui-ñones, todos vecinos de santa fe. para mayor seguridad Ignacio garcía de ascucha hipoteca unas casas de tapia y teja, bajas, con todo lo que poseen, en la catedral, que lindan por arriba con casas de andrés maldonado, por abajo con petrona de pedraza y en frente, calle en medio, con Juanlópez. Están grabadas en 300 pesos de a 8 reales. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 3ª, prot. 68, fol. 230v.-231.
1664-XI-6. francisco Ignacio de Escucha, vecino de sta. fe, maestro de arquitectura, se obliga a construir el puente de ma-dera sobre el río san francisco, situado frente a la capilla de las Aguas. Sale por fiador Juan de la Guardia. …conforme el mapa que esta presentado por el suso dho. Que todas las dhas. condiciones se repitie-ron por el dho. Pregonero… se pagará en tres plazos, el primero de 200 pesos antes del comienzo de la obra, el segundo de otros 200 pesos, cuando sobresalgan los estribos del agua, y los 100 restantes cuando esté dispuesto para echar las maderas necesa-rias. Hipoteca las casas de bajas de tapia y teja que tiene en la catedral. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 3ª, prot. 76, fol. 112v.-114.
332
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
en la iglesia bogotana de san Ildefonso, pese a la comple-ta destrucción de su templo en fechas próximas al caso anterior. El convento de san José del carmen había sido fundado en 1606 bajo el impulso del prelado tantas ve-ces nombrado, bartolomé lobo guerrero, en casas de la noble dama dña. Elvira de padilla, quien profesaría en el mismo al igual que sus hijas y sobrinas89. si bien el primer medio siglo de existencia estuvo marcado por las estrecheces y dificultades, en los años cincuenta del XVII encontraría a un patrocinador de primera línea, quien to-maría a su cargo la construcción de una nueva iglesia y su ornato interno, nos referimos al comerciante natural de tunja y establecido en santafé, pedro de arandia, hijo de ginés de arandia, granadino de ascendencia navarra. En su negocio bogotano traficaba con todo tipo de géneros y fueron muchas las hermandades e iglesias tunjanas y san-tafereñas que supieron de su munificencia, todo facilitado
89 g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1938], p. 140.
por morir rico y sin hijos en 1658. En relación con el templo carmelita, cita flórez de ocáriz […] le fabricó desde cimientos otra capaz iglesia conforme a la profesión de Descalcez, adornándola con muy buen retablo en el altar mayor y otros, su cuarto de vivienda y portería90. por desgracia hoy únicamente sub-siste el interesante camarín que sobresale sobre la calle nueve, sin embargo viejas fotografías nos permiten hacernos una idea del interior y, especialmente su retablo mayor. En 1655 había quedado finalizada la iglesia y al año siguiente del fallecimiento de arandia en 1658, sus al-baceas proceden al ornato interno del templo, en especial a proveer retablos, tal como estipula en su testamento, a través del cual manda 2.000 patacones para que se hagan los retablos del altar ma-yor y de las ánimas del purgatorio del dicho convento del Carmen. de manera especial se ocuparía del cumplimiento de su voluntad su sobrino miguel Henríquez de mancilla a quien vemos intervenir en el contrato del retablo mayor, otorgado el 18 de febrero de 165991.
El instrumento contractual informa del precio del retablo, establecido en 1.000 patacones o pe-
sos de 8 reales, y el plazo de ejecución previsto en 9 meses. En nombre del convento interviene su mayordo-mo, don pedro de cárdenas y el citado sobrino y albacea de arandia, Henríquez de mancilla, quien posteriormente parece aportar fondos de su propiedad para confeccionar el retablo de Ánimas, que disponía una pintura de ese asunto debida al alférez pintor baltasar de figueroa92. no se adentra el documento en detalles técnicos o formales, por lo que todo hemos de analizarlo a través de la vieja
90 J. flórEZ dE ocÁrIZ. ob. cit. [1674], pp. 132-133.91 dio a conocer el expresado documento contractual g.
HErnÁndEZ dE alba. ob. cit. [1638], p. 142. para un me-jor estudio de estas obras consultamos el mismo en agn, proto-colos notariales de bogotá, escribanía 1ª, prot. 59, fol. 118.
92 según Hernández de alba, en el citado cuadro constaba la siguiente inscripción que deja claro el patrocinio de miguel Henríquez de mancilla: Este altar y tabernáculo/ y el altar maior man-do/ haser y dorar a su costa/ Don Miguel de Mansilla/ Rueguen a Dios por él.
Francisco I. García de Ascucha. Retablo mayor de la iglesia conventual del Carmen (desaparecido). 1659. Bogotá.
333
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
fotografía que muestra el altar mayor de la desapareci-da iglesia carmelita. Era una estructura de dos cuerpos y tres calles articuladas por columnas estriadas pareadas, de imoscapo retallado con tarjas. la relación proporcional entre los dos cuerpos no era precisamente acertada. las especiales dimensiones de la cabecera obligarían al artífice a procurar mayor altura al primer cuerpo y a la reduc-ción excesiva del segundo, de manera que encajara todo en la escasa altura del testero. El estriaje helicoidal de las columnas inferiores y variable de las superiores delatan, una vez más, el poderoso influjo del progenitor, Ignacio garcía de ascucha, y de otros retablos que en esos mo-mentos ocuparían los altares mayores de numerosas igle-sias como el convento de la concepción o la parroquia de las nieves, a parte de las realizaciones para los conventos dominico, franciscano y la propia catedral, ya citadas. El especial desarrollo de las acanaladuras de los soportes del segundo cuerpo, recuerdan modelos debidos al tratadista alemán de finales del XVI, Wendel Diëtterlin. Otro detalle consustancial al retablo santafereño del momento son los motivos avenerados del medio punto de las hornacinas, empleado entre otros en el mayor de los jesuitas. la talla, aunque no permite analizarla con precisión la fotografía que manejamos, parece algo tosca y escasa. ni mucho me-nos se trataba esta de una creación de primera línea.
También tenemos testimonios gráficos que nos mues-tran el retablo de Ánimas, copatrocinado por arandia y su sobrino Henríquez de mansilla. se trataba de un senci-llo marco compuesto por columnas pareadas, helicoidal-mente estriadas y sencilla cornisa incurvada en lo alto. no parece que el empeño de los patronos mencionados procurara un interior sobresaliente, en la iglesia del car-men, si la comparamos con otros conventos de la época como el de santa Inés, que ahora veremos, concepción o santa clara93.
93 tales contactos con el convento del carmen, quizás posibi-litarían que francisco garcía de ascucha llegara a ser tesorero de la hermandad del carmen, instituida en este convento, como demuestra el hecho de que el 19 de noviembre de 1673 vendiera en unión de los mayordomos Juan núñez y fabián morales, una casa propiedad de la citada hermandad, situada en el barrio de la catedral, a clara de león, por 400 patacones. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 1ª, protocolo 82, fols. 375-377.
la obra cumbre de francisco garcía de ascucha, hasta que nuevas aportaciones documentales ofrezcan otras evi-dencias, es el retablo mayor del desaparecido convento de Santa Inés, hoy en la iglesia de san Ildefonso, templo que conserva la bóveda tallada así como la enchapadura también de talla del arco toral y numerosos retablos y escul-turas del extinto convento dominico. El convento de santa Inés de monte policiano, había sido fundado según manda testamentaria del capitán don Juan clemente de chaves, al-férez mayor de santafé, en 1628. su hermana doña antonia de chaves daría cumplimiento a la voluntad de aquel, reci-biendo real cédula el 2 de noviembre de 1638 que otorga-ba permiso para acometer la fundación. la morada de los chaves, que llegó a ocupar casi toda una cuadra al oeste de la plaza mayor se acomodó a las necesidades del ceno-bio, que recibe las primeras monjas en 1645, cuando se bendijo la iglesia, provista de ornamentos pero no de reta-blos94. no respondían aquellas construcciones iniciales a las necesidades de un convento que aspira a ocupar los prime-ros puestos entre las fundaciones femeninas de la ciudad, por lo que las dominicas hubieron de esperar dos décadas hasta que un nuevo patrocinador y la pericia e inteligencia de una priora, terminaran claustros y construyeran y do-taran con lo necesario a una nueva y vistosa iglesia, por desgracia hoy destruida. El primero fue el arzobispo fray Juan de arguinao y la segunda beatriz de san Vicente, hija del alférez ares núñez de Villadrún, natural de cartagena de Indias. arguinao, haciendo uso de parte de la herencia que correspondía a la comunidad, finalizó la construcción del convento, en especial su nueva iglesia, finalizada a me-diados de los años sesenta, mientras la priora, con el apo-yo y consejo de su hermano el dominico fray francisco núñez, gestionó adecuadamente los fondos disponibles por la comunidad para procurar uno de los interiores más es-merados de cuantos pudieron contemplarse en la época en la ciudad andina, que no escapó a los comentarios de flórez de ocáriz, quien indica sobre la iglesia:
94 J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1674], pp. 153-158. g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1938], pp. 119-120. o. acosta luna y l. l. Vargas murcIa. Una vida para contemplar. Serie inédita: vida de Santa Inés de Montepulciano, O.P. bo-gotá: ministerio de cultura, 2011, pp. 18-23.
334
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
[…] que es de alegre vista y buena disposición en tamaños y altura, con techos dorados y tabernáculo de cuatro órdenes en alto y cinco en ancho, de muy buena obra, con bultos de santos y pinturas; cuatro altares, dos hermosas puertas con clavazón de bronce en dos suntuosas portadas de primorosa labor de cantería; púlpito dorado con imágenes de media ta-lla, confesionarios, comulgatorio y dos tribunas que sostituyen coro encima de las sacristías que son en proporción a lo demás y a costa de la piedad y limosnas magníficas del Arzobispo maestro don Fray Juan de Arguinao95.
El capítulo carpinteril, referido a obras de ensam-blaje y talla, corrió bajo la dirección de francisco gar-cía de ascucha. En primer lugar, el 14 de septiembre de 1666, cuando ya habían terminado los trabajos de construcción de la iglesia, marcos suárez, maestro que se declara de escultura y el citado ascucha, como en-samblador, se comprometen […] de hazer y dar acavado el techo de la iglesia del combento de monjas de Señora Santa Ynés desta ciud., después denmaderado y cubierto, hemos de hazer el entablado de medio cañón con los sobrepuestos y molduras que tiene y se contiene en una planta que yo el dho. Marcos Suárez hice […] todo en conformidad a la planta que figura en poder del patrón del convento, don diego osorio nieto de paz, en cuya conformidad se an empesado a labrar maderas y hechose algunas veneras y sobrepuestos, y hecho y aca-vado con toda perfezion todo el dho. techo en la forma referida, así de la capilla mayor de dha. Iglesia, como del cuerpo que agora se a de cubrir, términos de los que se deduce que ya se había finalizado el embovedado del cuerpo de la iglesia y restaba únicamente la capilla mayor. ascendió el importe de los trabajos a 1.000 patacones96. mar-cos Suárez, que asume la talla de los florones y consta como tracista del proyecto, debe ser el ya citado discí-pulo de Ignacio García de Ascucha, que en 1728 figura en su testamento como albacea de sus últimas volun-tades, en unión del padre guardián de san francisco y
95 J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1674], pp. 178-179. según este autor, el arzobispo arguinao costeó obras por valor de 60.000 patacones. Ibídem, p. 182.
96 agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 1ª, prot. 68, fol. 414.
Francisco I. García de Ascucha. Retablo mayor de la iglesia conventual de Sta. Inés (hoy en el templo de San Ildefonso). 1668. Bogotá
335
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
pedro alonso simón, a quien el asturiano dice adeudar diez patacones y un año después, en 1729, se erige en depositario de su inventario de bienes97. a estas alturas de siglo debió ser un reputado tallista y ensamblador, quizás también autor de esculturas en relieve y bulto, del que no habíamos vuelto a tener noticias desde las declaraciones testamentarias indicadas.
Aunque no figure mencionado expresamente en este contrato, también debió correr a cargo de francisco gar-cía de ascucha y marcos suárez, el entablado y talla del arco toral, todo conservado en la actualidad en la iglesia de san Ildefonso, compuesto este último por bello ornato de salomónicas en las pilastras, en las que se enroscan ramilletes en combinación con aves, mientras el arco exhi-be florones en el intradós y filacterias enroscadas, junto a cartelas, en los trasdoses98. las bóvedas, hoy recompues-tas, se adaptan con fidelidad a las originales y muestran ornato consistente en círculos que contienen octógonos enmarcando vistosos florones con piñas, de acuerdo a un esquema que por estos años se impone en la nueva granada, con vistas a ocultar las sencillas techumbres de artesa, y en su lugar destacar las bóvedas elegantemente compuestas por motivos de inspiración serliana.
El retablo fue acometido una vez terminada la falsa cubierta que hemos descrito, sin pérdida de tiempo, con-fiando una vez más en los servicios de Francisco García de ascucha quien, a nuestro juicio, dejó en el tabernáculo de las “inesitas” el mejor de los ejemplos subsistentes, he-rederos de las innovaciones que el artífice asturiano ha-bía implantado en suelo neogranadino a comienzos de la
97 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit. [2011], p. 77. agI, contratación, 389, n. 5. pleito de los here-deros, testamento e inventario de bienes de Ignacio garcía de ascucha, fols. 27r., 30r.
98 Hernández de alba, que tuvo a su alcance una crónica del convento redactada por flórez de ocáriz, asegura que de los en-maderados, entresuelos, umbrales y entablados se encargó Juan del real, maestro de carpintería y dionisio pérez del barco, dis-cípulo de lorenzo Hernández de la cámara, el estofado de bó-vedas, entablados y retablo mayor. no descartamos la veracidad de estos datos, pero seguramente las trazas de marcos suárez y Francisco García de Ascucha servirían de orientación al artífice citado. g. HErnÁndEZ dE alba. ob. cit., [1938], p. 121.
década de los veinte. El concierto fue otorgado el 14 de enero de 1668, asumiendo en solitario nuestro maestro la ejecución del mismo99. Figuraba como fiador Juan de la Guardia Cerero, quien no consta como artífice en estas ar-tes. fue establecido el plazo de ocho meses y el importe de 1.900 patacones. Entre los términos contractuales destaca-mos la obligatoriedad de emplear la incorruptible madera de cedro; las columnas en principio se idean para estar recorridas por hojas de parra, aunque posteriormente se opta por la mejor garantía estética del tradicional estriado. siguen las condiciones:
[…] los nichos an de llevar repissas y veneras de concha, y en los espacios de las esquinas sus sobrepuestos de madera= las cornisas an de salir voladas fuera de todas las molduras, del tamaño de una terçia de tablonsillos asi para q. sirvan de guardapolvo al tavernaculo, y que se pueda andar sobre ellas; todo ajustado a la planta q. tengo entregada del dho. tabernáculo100.
En esta ocasión actuó por parte del convento la madre beatriz de san Vicente, y garcía de ascucha hipoteca su conocida casa del barrio de la catedral, de tapia y teja, además de un sitio de molino que tengo en esta ciudad junto a la puente de baranda, que está libre de censo […]101.
Integrado por triple cuerpo más ático y remate y otras tantas calles, ya su anterior estudioso, Hernández de alba mencionó de esta obra, en palabras que exponen sus bue-nas calidades:
El retablo mayor no puede ser de más equilibrio y sobriedad. Sus tres cuerpos y medio se llevan la admiración por la pureza de sus líneas, la justeza de sus proporciones, la delicadeza de sus colum-nas estriadas y la robustez de sus capiteles corintios102.
99 concierto notarial citado por Hernández de alba, Ibídem, p. 121. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 3ª, prot. 84, fol. 2-2v.
100 agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 3ª, prot. 84, fol. 2.
101 agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 3ª, prot. 84, fol. 2.
102 g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1938], p. 121.
336
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
ciertamente, uno de los aspectos que más llaman la atención a primera vista son sus equilibradas proporcio-nes, comenzando por la destacada altura del sotabanco y banco, donde figuran los habituales pedestales revestidos de acanto, los tres cuerpos de altura que casi impercepti-blemente disminuye según se asciende, desentonando si acaso el achatado ático, que centra la imagen pictórica de la trinidad, así concebido para su adaptación a la cabe-cera del primitivo templo. por lo demás, sus elementos ornamentales, como las veneras de los nichos, talla ve-getal carnosa, de inspiración local, fustes helicoidales, se acomodan a la tradición que venimos analizando desde aproximadamente 1618. Quizás, las indicadas parras que envolvían columnas, suponían una innovación, todavía difícil de digerir por parte de los patrocinadores santafe-reños que, no obstante, en breve harán acto de presencia en numerosos retablos, sustituyendo a las, para entonces, desfasadas estrías curvilíneas. Esta notable creación, pen-samos, pudo seguir de cerca las proporciones y organiza-ción general del desaparecido tramo central del retablo mayor franciscano, así como en la incorporación de triada columnaria flanqueando las hornacinas centrales. Pese
a las transformaciones y añadidos de la calle central, en los dos primeros cuerpos, conserva de manera aceptable sus rasgos originales. Es posible que garcía de ascucha tuviera en cuenta otros retablos, posteriores al mayor de san francisco, de indudable impacto en la santafé del mo-mento, como puede haber sido otro parcialmente mutila-do que debió ser una obra de notable calidad, el mayor de la parroquia de las nieves, cuyo tramo central subsiste componiendo un tabernáculo aislado103.
la tarde del 20 de Julio de 1669 fue colocado el santí-simo en la nueva iglesia104, provista de su retablo mayor y
103 Es posible que tuviera relación con el pago del retablo, el hecho de que francisco garcía de ascucha tome el 22 de mayo de 1670, un censo al convento de santa Inés, de 200 pesos de principal, que carga sobre sus propiedades de la parroquia de las nieves. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 1ª, prot. 76, fols. 225-226.
104 dio lugar a un acto festivo que engalanó todo el centro urbano santafereño, mediante una espléndida procesión, con música y danza, construcción de arcos triunfales y cinco altares de flores, frutas, animales vivos y muertos en la plaza mayor. J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1674], p. 181.
337
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
seguro que del púlpito y otros retablos. los retablos me-nores incorporados a la iglesia de san Ildefonso parecen de algunos años después, uno de ellos, en el que se entroniza una moderna imagen de la Virgen del Carmen, adopta las parras enrolladas en los fustes, si bien su esquema or-ganizativo sigue pautas de principios del XVII. permite observar ese peculiar tránsito hacia el barroco, consistente en el progresivo enmascaramiento de las superficies y so-portes. Otro de los retablos, el dedicado al crucificado, es de época más avanzada, de finales del XVII o comienzos de la siguiente centuria, pues incorpora salomónicas.
los planteamientos seguidos por los herederos del maestro asturiano tuvieron resonancia en la obra de otros artífices que, ante la falta de documentación, de momento no podemos precisar. ciertamente, en la época que traba-jó francisco garcía en santafé, hay algunas obras cuyos rasgos están emparentados con lo documentado y conoci-do de este último, pero el carácter homogéneo de toda la retablística practicada hasta finales de siglo en el altiplano cundiboyacense, impide precisar estilos particulares o es-cuelas. Queremos referirnos a otras realizaciones subsis-tentes en bogotá que muestran la amplitud del cauce que venimos analizando. En primer lugar, antes citábamos el tabernáculo en el que recibe culto la imagen sevillana de Nuestra Señora de las Nieves en la parroquia homó-nima, resultado de la adaptación del retablo anterior de esta parroquia, una obra que parece estaba compuesta de dos cuerpos y, al menos, tres calles. la calle central, con las triples columnas flanqueando la hornacina del primer cuerpo y pareadas en el segundo, es lo único que subsis-te. Estos soportes estriados con tercio inferior tallado, los pedestales con hojas de acanto y los ramilletes vegetales que recorren las cornisas, florones sobre las columnas, son elementos que vemos en la obra de francisco garcía. sin embargo, lo analizado para el desaparecido retablo del Carmen y el mayor de Santa Inés, difiere en lo que al trabajo del ornato respecta, de manera que en las nieves resulta más esmerado y fino. Quizás, sin renunciar a la posible traza del retablo por este último, su factura pudo estar a cargo de otro tallista que imprimió su esmerado buen hacer con bastante brillantez. Únicamente tenemos la referencia de que la capilla mayor fue reconstruida por el cura propietario de la parroquia, don Jacinto cuadrado
Retablo mayor de la iglesia conventual de Sta. Inés (hoy en el templo de San Ildefonso. Detalle)
¿Francisco I. García de Ascucha?Retablo mayor de la parroquia de las Nieves. C. 1650. Bogotá
339
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
solanilla, propietario de la misma desde el 7 de enero de 1643, y que además la hermoseó y le puso un gran tabernáculo105. comprendiendo la recons-trucción del presbiterio, no pensamos que el reta-blo fuera acometido antes de la década de los cin-cuenta, cuando fueron provistos otros tabernácu-los como el dedicado al nacimiento, con pintura de antonio acero de la cruz, de 1657106.
El retablo mayor de Santa Clara no está do-cumentado, únicamente tenemos la mención al año de 1672 como fecha de su ejecución, cuando ya otros tabernáculos se encontraban dispuestos en la iglesia y las obras de su fábrica habían finali-zado107. tenemos noticia de la reforma del retablo en 1764, sin embargo su estructura, soportes y elementos más sustanciales deben proceder de la primera de las fechas, pues tal como declara santiago sebastián, el retablo mayor de Santa Clara, realizado en la segunda mitad del siglo XVII, fue una consecuencia del mayor de san Francisco, sin que se consi-guiera en el avance alguno108. la reforma diecioche-sca debió consistir en el vistoso tabernáculo que se antepone, tal como declara su espesa y enjun-diosa talla. por lo demás, el conjunto compuesto de dos cuerpos, cinco calles y ático, se acomoda a los ejemplos vistos de francisco garcía de as-cucha, con hornacinas en todos sus registros para contener esculturas, columnas estriadas en el pri-mer cuerpo y con imoscapo provisto de gruesos junquillos en los restantes. la talla observa el gro-sor de otros trabajos de este autor y, como nota novedosa, figuran las guirnaldas clásicas de los frisos, de clara inspiración palladiana. no está descaminada su vin-culación al catálogo de este maestro.
En la misma iglesia conventual, hoy museo, subsisten
105 Ibídem, p. 107. r. HErnÁndEZ molIna y f. ca-rrasco ZaldÚa. Las Nieves. La ciudad al otro lado. bogotá: alcaldía mayor de bogotá, 2010, p. 26.
106 g. HErnÁndEZ dE alba. Ob. cit. [1938], p. 19.107 Ibídem, pp. 105-108. ídem. ob. cit. [1948], pp. 79-82. s.
sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit., [2006], pp. 101-102. aa. VV. Ob. cit. [1995], pp. 152-153.
108 s. sEbastIÁn lópEZ. ob. cit. [2006], p. 221.
otros retablos, como el dispuesto en el muro de la epístola del presbiterio, más avanzado que el mayor al adoptar co-lumnas revestidas de parras en el primer cuerpo, mientras la talla de frisos y soportes superiores recuerdan el estilo del artífice santafereño.
otros retablos como son los dedicados al Nazareno y san José de la iglesia de san agustín han sido asociados al quehacer de francisco garcía de ascucha, con poste-ridad a 1668, en virtud de los soportes, compuestos de fustes helicoidales e imoscapo tallados a base de roleos y un camafeo central109. si tenemos en cuenta que las obras
109 Ibídem, p. 222.
Anónimo. Retablo mayor de la iglesia de Sta. Clara C. 1672. Bogotá
¿Francisco I. García de Ascucha? Retablo de la capilla del Nazareno. C. 1670-75. Bogotá
340
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
de la iglesia, comenzadas hacia 1643, terminan en torno a 1670, después de que los ensambladores agustín de la cerda y pedro de Heredia se obligaran a efectuar los em-bovedados de madera, que incorporaban florones tallados por lorenzo de lugo110, concertados en 1665111, ambos retablos pueden situarse en torno al lustro 1670-1675. no
110 g. tÉllEZ. Ob. cit. [1998], p. 69. son los subsistentes en la actualidad, que comprenden la nave principal y el bajo coro, resueltos según el habitual modelo serliano de cruces y octógonos.
111 1665-X-10. agn, protocolos notariales de bogotá, escri-banía 1ª, prot. 67, fols. 584-585.
sólo las columnas del cuerpo, sino también las de estrías espigadas del ático, fondos de hornacinas avenerados, pe-destales provistos de los acantos enrollados, apuntalan la atribución al maestro ascucha.
una de las singularidades del ornato interno y el de-sarrollo de la retablística neogranadina es, según se ha explicado ya, la proyección lateral de la arquitectura del retablo, respetando su organización en cuerpos, remates y calles, en aras no sólo a la transformación espacial in-terna de las capillas mayores y de especial significación, sino también a la posibilidad de englobar mayor número de elementos icónicos en forma de relieves, esculturas de
341
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
bulto o pinturas. no hace falta recordar cómo uno de los modelos que marcaron tendencia fue el presbiterio del templo franciscano de bogotá. Hubo más casos de esta tendencia a recubrir los muros laterales de capillas, por desgracia ninguno de ellos conservado, si exceptuamos la nave de la epístola de santa bárbara, de manera que para encontrarnos con otros ejemplos significativos hemos de dirigir nuestros pasos a boyacá, en concreto a tunja, a la capilla del rosario de aquella ciudad o a la catedralicia de la hermandad del clero.
El afán por cubrir y enmascarar los muros de las naves y presbiterios queda expuesto en bogotá, después del tem-plo franciscano, en la ya nombrada iglesia de santa clara, si bien la multitud de elementos ornamentales (florones cuadrifoliados compuestos por alargadas y rizadas hojas), marcos comprendiendo un variado repertorio iconográfi-co, etc. no se configuran de acuerdo a las líneas arquitectó-nicas del retablo, de manera que no son superficies por las que se prolongue aquel. En el caso de la capilla del Evan-gelio de santa bárbara, el retablo mayor que enmarca la imagen pictórica de san roque, debida a los pinceles de gaspar de figueroa, responde igualmente a los modelos analizados para francisco garcía de ascucha y su taller, con columnas de estriaje en espina, imoscapo escamado, pedestales revestidos de acanto, etc. puede fecharse hacia 1640. a ambos lados de la nave se despliega un apostola-do cuyos cuadros se delimitan por pilastras de la segunda mitad del XVII, en las que figuran ya hojas de parra y racimos enroscados, sustitutos de las estrías.
ya aludimos a la capilla del rosario del desaparecido convento dominico bogotano, que en 1644, al tiempo de su ampliación fueron revestidos sus muros laterales con cuadros, de acuerdo a un tratamiento propio de retablo: y las paredes, de alto a bajo, con cuadros a modo de tabernáculo […]112, al igual que parece ocurría con la capilla mayor de este convento, cuyos lados estaban ocupados por sendos retablos, dedicados a santo tomás y san francisco113.
aunque no haya llegado a nuestros días, el caso del presbiterio del convento de la Concepción es muy re-
112 J. flórEZ dE ocÁrIZ. ob. cit. [1674], p. 224.113 a. Zamora, fray. Ob. cit. [1701] citado en a. arIZa,
fray. p. 14. Ob. cit. [1930], p. 14.
presentativo de la extensión de este hábito estético y fun-cional. En la actualidad el retablo mayor responde a las constantes de finales del XVIII, si bien debió existir un ejemplar anterior, manufacturado en los años veinte o treinta del XVII, que posteriormente fue extendido hacia ambos lados. Aquí nos encontramos a varios artífices que intervienen sucesivamente en la obra precisa, debido a una serie de incidencias. En 1659 fue el ensamblador vecino de santafé simón de riberos, quien se compromete con la comunidad de religiosas a […] ensamblajar los lados del Retablo principal del altar mayor, conforme a la planta que tengo dada a las madre abadesa Juana de san Esteban […], de pilastras atado con el Retablo prinxipal, hasta el arco toral de la dha. Capilla mayor, sin que quede blanco ninguno con dos nichos uno enfrente de otro y dos medias colunas cada uno, dejando por Remates a donde se pongan los atributos de nuestra Señora […]114. ascendía la obra a 600 patacones y debería finalizarse en el plazo de siete meses. las cornisas debían completarse con florones, jarras o mascarones los que fueren necesarios para el lucimiento de la dha. obra. como se observa, se trataba de disponer dos nichos, uno a cada lado, articulados mediante pilastras y medias columnas, de acuerdo al esquema del retablo mayor.
sin embargo, una serie de incidencias retrasarían los entablados laterales del cenobio concepcionista al menos seis años. En primer lugar, en 1664 simón de riberos hacía tiempo que no trabajaba en el encargo por razones desconocidas, siendo entonces asumido por otro ensam-blador, José de porras, también vecino de santafé, quien se obliga a seguir el proyecto de su antecesor, en las mis-mas condiciones, de manera que habrá de quedar finali-zado en seis meses, percibiendo 350 pesos de a 8 reales. las monjas facilitan un espacio para el taller, a saber dos tiendas de las que tienen bajo la cárcel pública115.
pero de inmediato volvieron a paralizarse las labores, ante el irremediable fallecimiento de José de porras, quien prácticamente apenas avanzaría en las mismas, de mane-ra que el 22 de enero del año siguiente, 1665, un nuevo ensamblador entra en escena, felipe lópez rebollo, obli-
114 1659-VII-19. agn, protocolos notariales de bogotá, escri-banía 1ª, prot. 59, fol. 666-667v.
115 1664-IX-17. agn, protocolos notariales de bogotá, escri-banía 1ª, prot. 62, fol. 52-53.
Pág. anteriorParamentos laterales del presbiterio de la iglesia de Santa ClaraBogotá
342
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
gado a finalizar la ampliación del retablo en ocho meses. asume el mismo importe de su antecesor y como nota de interés destacamos la presencia como testigo de un ensam-blador hasta ahora desconocido, francisco de bermeo116. En cada uno de los instrumentos contractuales a los que aludimos se pone de manifiesto la necesidad de seguir el proyecto inicial así como la insistencia en llenar los espa-cios en blanco con pilastras y medias columnas, de mane-ra que pese a la desaparición del conjunto, las referencias documentales del mismo dejan ver la indudable impor-tancia que en esas fechas había alcanzado el revestimiento integral de los espacios de culto neogranadinos.
un último apunte sobre la retablística bogotana de la segunda mitad del XVII nos lleva a volver sobre uno de los ensambladores que acabamos de citar, felipe lópez rebollo, a quien hemos documentado comprometiéndose al ensamblaje de un retablo para la capilla mayor de la iglesia parroquial de san Victorino, ya desaparecida, en 1676, según acordó con el alférez Juan de sotos mal-donado, mayordomo de su cofradía. debía emplearse en la obra maderas de susque y naranjillo para el conjunto y cedro para el sagrario. El tiempo estipulado para la finali-zación fue de seis meses y su importe 350 pesos de a 8 rea-les117. debió acoger la imagen del santo titular, que había traído de España hacia 1630118, el párroco gaspar núñez y llamamos la atención sobre el fiador de Rebollo en el contrato, el ensamblador francisco de acuña, que pudie-ra tratarse del maestro que, años después, en torno a 1700 realiza el tabernáculo de la nueva capilla del sagrario catedralicio, respecto al cual existe cierta confusión, pues si generalmente ha sido citado como miguel de acuña119,
116 agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 1ª, prot. 66, fols. 34v.-35v.
117 1676-X-9. agn, protocolos notariales de bogotá, escriba-nía 1ª, prot. 85, fol. 461v.
118 J. flórEZ dE ocÁrIZ. Ob. cit. [1674], p. 161.119 E. VErgara. La capilla del Sagrario de Bogotá, bogotá: Im-
prenta de los niños desamparados, 1886, pp. 33-34 (consultado en la biblioteca luis Ángel arango de bogotá, encuadernado con f. caycEdo y flórEZ. Memorias para la historia de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa Fe de Bogotá. santa fe de bogotá: Impresora de Espinsa, 1824. En raros y manuscritos, sign. 282.8641 c 19). b. sanZ dE santamaría. Guía de la
artífice que destacó en los trabajos de ebanistería, marfil y carey, en el tránsito de los dos siglos. groot, en cambio, habla de francisco de acuña, como autor de esta pieza. Era una creación de esmerado trabajo de marquetería, in-tegrada por los materiales señalados, de cuatro metros de diámetro, base octógona que permitía incorporar ocho al-tares, y en altura introducía columnas salomónicas. todo fue reducido a ruina en 1827 cuando un temblor hundió la cúpula de la capilla120. Es posible que haya una confu-sión respecto al nombre del autor, o que se tratara de dos miembros de la misma familia que tendrían que ver con la soberbia torre sacramental, pieza que llamó la atención de viajeros tan ilustres como alexander von Humboldt, o del naturalista jesuita p. antonio Julián121, quien ponderó las aplicaciones de carey de esta singular obra, cuyo análisis pormenorizado ahora no nos corresponde.
por último, en relación con el desarrollo y difusión del retablo santafereño de la primera mitad del seiscientos, vamos a señalar la difusión del mismo más allá del en-torno inmediato de la capital y su influjo en los templos doctrineros, que según avanza la centuria procuran, en la medida de sus posibilidades, incorporar máquinas re-tablísticas de cierto porte, según los modelos emanados de los principales talleres. un buen ejemplo es el retablo que se pretende instalar en la capilla mayor de la iglesia de Cajicá de la Real Corona, en 1649, cuyo párroco, domingo de rojas, pide ayuda a la real caja para recons-truir la capilla, proveer ornamentos y construir el retablo, adjuntando su diseño, por fortuna conservado en los fon-
capilla del sagrario de Bogotá, bogotá: Italgraf ltda., 1968, s/p. s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit., [2006], p. 87.
120 J. m. groot. Ob. cit. vol. II, [1956], pp. 645-646. Esta obra magnífica y, sin duda, única en su clase, llamó extraordinariamente la atención del barón de Humboldt y de otros extranjeros que pudieron conocerla. Fue hecha por el hábil artista Francisco de Acuña, quien gastó en ello más de doce años, y sólo interesó por el trabajo de sus manos seis mil pesos fuertes. El púlpito, obra del mismo y de la misma especie, es lo único que ha quedado, aunque éste tiene la mayor parte de madera. Ibidem, p. 646. Véase también c. ortEga rIcaurtE. Ob. cit. [1979], p. 16.
121 En su obra La perla de América, madrid: antonio de san-cha, 1787.
343
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
dos del a.g.n. de bogotá122. El informe adjunto revela con nitidez los sistemas ornamentales del altar, según al principio de estas líneas citábamos. En cajicá pervivía un dosel de tafetán rojo […] que se dio de la Real Hacienda, el qual por el mucho tiempo q. a q. se dio está muy viejo y roto, i no están en estado de poder servir y está el altar maior indecente […] se con-sidera que no es aconsejable la manufactura de un nuevo dosel […] por la poca permanencia que tiene […], en cambio sería con-veniente un tabernáculo, pues los indios se comprometen a su financiación, además […] se ofrecen a dar la madera y acudirán con lo que pudieren para dorarlo y an comprado un sagrario q. costó sien patacones y otros siento de dorarlo, con q. están imposibilitados de acudir a toda la paga del dicho tavernaculo, por estar mui pobres, y porq. cesen los ordinarios gastos q. se causan a la Real Hazienda, aviendo de pro-veer por tiempos de dosel a la dicha iglesia q. no es permanente, y no ai iglesia de los pueblos de los indios q. no tenga tabernáculo y con mas raçon lo a de tener la iglesia de Caxica, por ser de la Corona […] El importe total del apetecido retablo se elevaba a 300 patacones, que esperan recibir de la hacienda real. desconocemos el des-enlace, no obstante la aludida traza123 es significativa de este caso. revela el ejercicio como dibujante de un indíge-na que había logrado asimilar los rasgos esenciales de los retablos bogotanos del momento, de un esquema a estas alturas sobradamente asumido, que se pretende extender
122 agn, fábrica de iglesias, prot. 20, cajicá, 1649. El cura de la iglesia de cajicá, domingo de rojas, solicita la reconstrucción del altar mayor y provisión de ornamentos.
123 La traza del retablo figura archivada en AGN, mapas y planos, mapoteca, 4, 588-a.
a las distantes iglesias parroquiales doctrineras. consta de dos cuerpos y tres calles, sobre alto banco se eleva el pri-mer cuerpo, con hornacina al parecer concebida para in-corporar tabernáculo eucarístico, hornacinas aveneradas
con recuadro superior, según un esquema que parece inspira-do en el retablo de los jesuitas, columnas de estriaje helicoidal, potente entablamento con ca-nes y un segundo cuerpo que sigue la tónica del anterior, fi-gurando las columnas, en este caso, ornamentadas con estrías verticales y escamas en su ter-cio inferior.
El tallEr tunJano
de los primitivos retablos sevillanos importados, en tun-ja, se conservan al menos tres ejemplares, en primer lugar el tabernáculo de la cruz de la Conquista, sencilla hornacina con dos tablas pictóricas late-rales que servían de puertas y representaban a san sebastián y san laureano, por desgracia, perdidas hace unas dos déca-das. Ha sido atribuido a roque
balduque y datado hacia 1560124. El elegante y destaca-do retablo–tabernáculo de la capilla de la Vera Cruz o de los Ruiz Mancipe de la Catedral, según dijimos confeccionado en 1583 por bautista Vázquez “el viejo” y, por último, el destinado al templo dominico, obra de francisco de ocampo de 1608. Estos y otros, encargados para santo domingo, san francisco y la parroquia ma-yor, actual catedral, hoy desaparecidos y arribados en la
124 s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit., [1963], lám. IV. ídem. ob. cit., [2006], pp. 110 y 211. J. palomEro pÁramo. El retablo sevillano del Renacimiento (1560-1629). sevilla: diputación provincial, 1983, pp. 154-155.
Anónimo. Trazas para el retablo de la parroquia de Cajicá1649. (A.G.N. Mapas y planos, mapoteca 4, 588-A)
344
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
segunda mitad del XVI, debieron marcar las pautas para el arranque y desarrollo de la retablística tunjana desde principios del XVII. Exceptuando los ejemplares impor-tados que acabamos de referir, entre los retablos más an-tiguos conservados en la capital boyacense destaca una obra muy original, no tanto por su esquema compositivo, como por el material en que fue manufacturada, la pie-dra caliza. nos referimos al retablo que presidía la capilla y enterramiento de Francisco Estrada en la parroquia mayor, fechado en 1593125. Hasta ahora no ha recibido
125 reza la inscripción del friso: Este entierro hes de Fco. De Es-trada y sus herederos. Año 1593. Magdalena Corradine identifica a este Francisco de Estrada con Cristóbal de Estrada, que figuraba entre los primeros pobladores de tunja y casó con Isabel martín en 1564, testando en esta ciudad en 1594. m. corradInE mora. Los fundadores de Tunja. Genealogías, t. I. tunja: academia boyacense de la Historia, 2008, pp. 353-354. pensamos, no obs-
especial atención, sin embargo hemos de subrayar su importancia por su clara filiación renacentista, ejecutado unos cinco años antes de que se iniciaran los trabajos de la equilibrada y modélica portada del templo, que estuvo a cargo de bartolomé carrión, sin duda realización emble-mática del renacimiento tunjano y colombiano126. tanto en dimensiones como en esquema, el anónimo cantero que lo compuso, debió dejarse sugestionar por las piezas llegadas de sevilla. no fue muy hábil en procurar pro-
tante, que podría tratarse el fundador de la capilla, el francisco de Estrada nombrado alguacil mayor de santafé en 1589, natu-ral de Ávila, que pasa al nuevo reino en 1592. agI, contrata-ción, 5792, l.2, fols.167-168. agI, pasajeros, l.7, e.1695.
126 E. marco dorta. “la arquitectura del renacimiento en tunja”, en Revista de Indias, n.º9, madrid: consejo superior de Investigaciones Científicas, 1942, pp. 463-513, en especial pp. 470-475 y 508-513.
Anónimo. Retablo de la capilla de Francisco Estrada1593. Catedral de Tunja
Anónimo. Retablo pétreo C. 1600. Iglesia parroquial de Villa de Leyva (Boyacá)
345
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
porciones adecuadas a las exigencias vitruvia-nas, debiendo tratarse de uno de los artífices que elaboran las características portadas de las casas quinientistas de la ciudad, integradas en ocasiones por finas columnas cuyo grosor y acusada esbeltez desentonan en el conjunto. acertó, no obstante, en la integración de las tres hornacinas, divididas internamente por pi-lastras, así como en los detalles ornamentales geométricos, de raigambre manierista que se acomodan a las mismas. la frecuencia de las obras de cantería, y presencia de artífices es-pecializados en la zona, puede justificar que en los años finales del XVI y principios del XVII se difundiera la costumbre de retablos manu-facturados en piedra, como parece poner de manifiesto otro ejemplar, también de elemen-tales formas y escasas nociones proporcionales, conservado en la iglesia parroquial de Villa de Leyva, en el que figura la escultura de san francisco de asís y dos tableros, sin duda pro-cedentes de otro retablo, que representan a san martín y san miguel. (podríamos agregar los restos de otro existente en la iglesia dominica de Tunja, que parece correspondió a la capilla de san Jacinto, de los “tratantes” de la ciudad, y cuyo diseño coincide con el de la portada de la casa del capitán antonio ruiz mancipe127.
sencillos retablos que delatan igualmente el seguimiento de obras llegadas desde la penín-sula Ibérica o su factura por artífices de esta procedencia establecidos allí, los encontramos, en primer lugar, en la iglesia de santa clara, cuyos muros y arco toral fueron revestidos de extraordinaria talla en los años centrales del XVII. subsisten retablos en ella de fecha temprana. de finales del XVI o primeros años de la siguiente centuria puede ser el que entroniza hoy a una moderna efigie de la Milagrosa, compuesto por cuatro columnas estriadas
127 a. corradInE angulo. Art. cit. [l976], pp. 16-17. a. arIZa, fray. “santo domingo de tunja. precisiones y rec-tificaciones”, en Apuntes, n.º15. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1978, pp. 56-57.
toscanas, hornacina central avenerada y repisas en las entrecalles para contener dos esculturas de santos des-provistos de atributos que permitan su identificación. El entablamento muestra friso de orden dórico, con triglifos y metopas, como será frecuente en retablos posteriores del área tunjana. En la misma iglesia existe otro sencillo pero peculiar retablo, manufacturado en escayola, consistente en un elemental marco pictórico, que alberga una pintu-ra de la Virgen con el Niño, flanqueado por pilastras, entablamento dórico y frontón por remate. todo él está vistosamente policromado con motivos geométricos, ve-getales y serafines. Una inscripción situada en la abertura superior del frontón, nos ofrece un año: 1613.
Anónimo. Retablo de la iglesia de Sta. Clara C. 1590-1610. Tunja
346
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
de fecha próxima a este último debe ser el retablo ubi-cado a los pies de la nave del evangelio, en el templo de san francisco, también de ordenación tetrástila, mediante columnas estriadas toscanas, en cuyo registro central apa-rece enmarcada una pintura de Ntra. Sra. de Monguí, mientras el ático contiene un pequeño cuadro que repre-senta a sta. ana enseñando a leer a la Virgen, a cuyos lados figuran ya los característicos motivos de abanico que suelen flanquear en lo alto los retablos tunjanos. Es posible que sea este uno de los primeros retablos donde aparece el peculiar sello del taller boyacense.
la rElacIón santafÉ-tunJa
no puede precisarse el hecho del trasvase artístico san-tafé – tunja en la extensión que hubiéramos deseado, pues las limitaciones documentales una vez más impiden profundizar en la cuestión. sin embargo, el análisis formal de los retablos bogotanos y tunjanos de la centuria dela-tan esa evidente relación formal tanto en la estructura, compuesta por dos o tres cuerpos, en los que se organiza la característica trama reticular y remate superior; colum-nas estriadas según los modelos vistos para la capital, pe-destales en forma de modillones enrollados revestidos de acanto u otros motivos, hornacinas aveneradas, entabla-mentos rectos sin interrupciones, en ocasiones con frisos de orden dórico o roleos vegetales, etc. todo ello revela la traslación a los talleres de boyacá de los preceptos in-troducidos en santafé por Ignacio garcía de ascucha y sus seguidores. Ya vimos un caso específico de trasplante de un modelo, como es el caso del retablo mayor de los jesuitas santafereños, finalizado hacia 1635, que fue mi-metizado por algún artífice tunjano pocos años después y pudo materializarse en 1650128. El afán homogenizador de esta orden en lo que a arquitectura y ornato respecta, explica esta imitación en la que se dejan ver, no obstante, los recursos distintivos de los ensambladores boyacenses: talla vegetal menuda y espesa, ramilletes trifoliados en las enjutas, motivos de abanico en el remate y también en éste los característicos tallos y roleos conformando aleto-nes calados.
algunas noticias, sin aparente relación con obligaciones de índole profesional, nos muestran a ensambladores tun-janos de paso por santafé, como el caso de Juan de moya, ensamblador avecindado en tunja que en 1624 se obliga a la satisfacción de una deuda en la capital del nuevo reino129. más sugerente es el viaje que sabemos efectúa
128 s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit. [2006], p. 114.129 1624-IV-17. Juan de moya, ensamblador residente en la
ciudad de tunja, se obliga a pagar a pablo de mondragón, ve-cino de santafé, 100 pesos de plata corriente, que los pagará como parte de mayor suma que le debe su tío francisco garzón. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 34, fol. 149.
Anónimo. Retablo de la iglesia de Sta. Clara1613. Tunja
347
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
en 1629 a aquella ciudad luis márquez130, cuya finalidad desconocemos, pero que pensamos pudo estar relaciona-do con algún encargo de ensambladura, en concreto un retablo, después de fallecido Ignacio garcía de ascucha el mes anterior y dejar al cuidado de antonio rodríguez el trabajo pendiente del altar mayor de san francisco en santafé. su frecuente dedicación a distintas ramas de la
130 1629-IV-26. luisa de perea, viuda de diego de sandoval, vecino que fue de la ciudad de tunja, otorga su poder cumplido a luis márquez, próximo a partir para la ciudad de tunja, para que en su nombre venda las casas que le pertenecen y son de su propiedad en esa ciudad. agn, protocolos notariales de bogotá, escribanía 2ª, prot. 54, fol. 55v.
economía, a las que ya aludimos, podría ser la causa de este desplazamiento, tendiendo de paso puentes entre la retablística de ambas ciudades.
tanta o mayor relevancia tiene la presencia en la zona del supuesto hijo del maestro asturiano, francisco Ignacio garcía de ascucha, a quien nos hemos referido por ex-tenso. mencionamos los datos aportados por guadalupe romero, que ilustran su labor como carpintero al infor-mar sobre los desperfectos ocasionados por un terremoto en la iglesia de sogamoso, localidad cercana a tunja, en 1646131. presumíamos que sería algún trabajo de ensam-bladura el que le lleva a estos parajes del altiplano. pode-mos añadir otro dato que confirma su presencia en la ca-pital regional, tunja, ese año y es la compra de […] un sitio de molino con una cuadra de tierra en circuito […], precisamente situado en la población de sogamoso, que recibe del pres-bítero alonso de cañas, vecino de tunja, por un importe de 160 pesos de a 8 reales, que paga al contado132. como en el caso anterior, la presencia en boyacá del vástago del principal de los ensambladores que habían laborado en santafé, sugiere la indudable transferencia artística en-tre ambos centros. no obstante, la falta de datos impide confirmar una posible intervención de ambos artífices en alguna obra de ensamblaje, resultando difícil de precisar que pudiera tratarse de alguno de los retablos existentes en tunja o su entorno, muchos de ellos próximos a los ejemplos conocidos de francisco garcía en santafé.
obras y maEstros tunJanos
sin lugar a dudas, a medida que avanza el siglo XVII, los talleres de ensambladores y carpinteros tunjanos de-bieron de atender numerosos encargos llegados de los templos de la capital boyacense y de otros muchos nú-cleos, algunos localizados a gran distancia de la urbe. las investigaciones en los archivos tunjanos no arrojan mu-cha luz sobre los protagonistas de este proceso. al margen de la indudable influencia de cuanto venía operando en
131 g. romEro sÁncHEZ. Ob. cit. [2010], pp. 1.072-1.074.
132 1646-II-9. archivo Histórico regional de boyacá (aHrb), notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 142, fol. 12v.
Anónimo. Retablo de Ntra. Sra. de MonguíC. 1610-20. Iglesia de San Francisco. Tunja
348
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
santafé, no podemos hablar de protagonistas impulso-res del retablo tunjano. Únicamente contamos con unos cuantos nombres de carpinteros y ensambladores que, parece, capitalizaron la arquitectura de retablos duran-te parte del siglo, documentándose unos pocos casos de contratos de retablos, ninguno de los cuales figura entre los cabezas de serie de este panorama, y la mayoría han desaparecido.
como no podía ser de otro modo, los carpinteros, en-sambladores y tallistas abundaron en aquella emergente ciudad andina. En 1610, según la descripción de la ciudad efectuada a partir de las informaciones hechas por la jus-ticia, tunja disponía de tres carpinteros, tres pintores, un escultor y un batidor de oro, entre otros muchos oficios133, cifras que parecen escasas, si bien no pararía de incremen-tarse su número desde entonces, como correspondería a una localidad en plena expansión.
Puesto que los artífices autores de retablos son indis-tintamente denominados carpinteros y, en ocasiones también ensambladores, resulta complicado deslindar a los que centran su especialidad en la confección de reta-blos, aunque podemos sospechar que la mayoría de los denominados maestros carpinteros o ensambladores, aco-meten trabajos de carpintería de lo blanco, constructiva, mobiliario e incluso retablos y tabernáculos, sin olvidar los enchapados lígneos de arcos y pilastras. a partir de la documentación facilitada por los protocolos notariales tunjanos del siglo XVII tenemos múltiples casos como puede ser Francisco Delgado, aprendiz del oficio de car-pintería en 1634134 y posteriormente, en 1656 y 1658, denominado maestro ensamblador, cuando actúa como fiador de Luis Patiño, en el primero de los años, al obli-garse este último a confeccionar un tabernáculo y púlpito
133 J. m. moralEs folguEra. Tunja. Atenas del Renaci-miento en el Nuevo Reino de Granada. málaga: universidad de má-laga, 1998, p. 77.
134 1634-V-10. Pablo de Abril, oficial de carpintería, conviene con maría rodríguez, viuda de cristóbal delgado, que enseñará el oficio de carpintería a Francisco Delgado, su hijo, por tiempo de 4 años, al cabo de los cuales le dará una sierra manera, una azuela, un cepillo, una barrena, y un compás pequeño. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 130, fol. 141.
para la iglesia de chiquinquirá135, y luego en la operación de compra al convento dominico de unas casas y solar136. En la misma dinámica de imprecisión profesional, con posible dedicación a la arquitectura de retablos podemos situar a otros como Juan de Vargas137, Juan rodríguez138,
135 aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 145, fol. 330v.
136 1658-VII-6. fray francisco de góngora, del convento de predicadores, en nombre de este convento vende a francisco delgado, ensamblador, vecino de tunja, unas casas y solar por precio de 600 pesos. El mismo día salen por fiadores Antonio moreno, Juan pulido y Juan moreno, carpinteros, conviniéndo-se el comprador a imponer un censo y tributo redimible de 30 pesos al año. son casas bajas de piedra y tierra y teja, en calle real. Se conviene a reedificarlas en el plazo de 6 meses pues están ruinosas. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 144, fols. 452, 455 y 456.
137 1637-VI-8. Juan Vargas, maestro de carpintero, recibe como aprendiz a un mozo llamado Damián de Quiñones, criollo oficial de dicho oficio, por tiempo de un año en el que le asistirá en su casa. al cabo del tiempo le dará una azuela, un escoplo, una juntera, un compás, un formón, coda, tres escuadras y cartabón, y un cepillo, un acanalador, un vestido entero de paño de Quito. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 133, fol. 181v. 1638-X-20. Juan ortiz de polanco, mayordomo del convento de santa clara, vende a censo y tributo a Juan de Vargas, carpintero una casa y solar, situado en tunja, por precio y censo de 10 pesos de a 8 reales al año y 200 pesos de principal. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 134, fol. 314. 1644-VI-I. Junto a diego de Mayorga sale fiador y principal obligado del carpintero Juan de riberos, quien se había obligado a ensamblar un tabernáculo para la parroquia de duitama y en la actualidad está preso en la cárcel pública de tunja. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 140, fol. 291. 1646-II-9. El capitán martín de Verganzo, alcalde ordinario, pone por aprendiz de carpintero con Juan de Vargas, maestro del dicho oficio a Francisco, indio, del pueblo de sátiba, encomienda de don martín niño y rojas, a quien debe 12 pesos, por ello está preso en la cárcel. abonará la deuda en el plazo de un año, reteniéndose parte de lo que perciba. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 142, fol. 12v.
138 1644-IX-19. Juan rodríguez, maestro carpintero, vecino de tunja, otorga poder a procuradores para la defensa de sus causas y pleitos. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 138, fol. 110. 1648-X-16. Juan rodríguez, maestro de carpintero, como heredero y albacea de los bienes de francisco rodríguez, su padre, e Isabel martínez, su madre, otorga que vende a pedro guisado, escribano público, un esclavo que perteneció a su pa-dre, de 9 a 10 años de edad, llamado Ignacio, en precio de 139
349
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
salvador suárez o pedro de apolinar139, maestros carpin-teros, si bien no consta su empleo en la faceta artística que ahora nos importa. algo más elocuente es el caso del maestro carpintero y también ensamblador diego de ma-yorga, que en 1640 se obligaba a realizar el retablo mayor de la parroquia de las nieves140 y cuatro años después sa-lía fiador del carpintero Juan de Riberos, en el contrato de un tabernáculo para duitama141, quien se hallaba preso en la cárcel pública. mayorga parece que había establecido estrechas relaciones con Jacinto de buitrago, también car-pintero y ensamblador, quien actuó como fiador suyo en el citado retablo de la parroquia de las nieves y en 1648, de una manda del testamento de este último, se despren-de la existencia de una deuda insatisfecha con el anterior, quizás debida a asuntos de índole profesional142. citába-mos antes a luis patiño, también denominado carpintero, en el compromiso que contrajo en 1656 para confeccionar tabernáculo y púlpito destinados a chiquinquirá143.
pesos de a 8 reales. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 143, fol. 248.
139 1656-III-21. salvador suárez, maestro de carpintería, conviene establecer compañía durante el tiempo de un año con Pedro de Apolinar, oficial del mismo oficio, durante el cual se obligan a trabajar conjuntamente en los trabajos que surjan en la tienda o fuera de ella, por lo que le abonará 85 pesos de 8 reales y lo necesario para su sustento. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 145, fol. 219.
140 aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 136, fol. 84.141 aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 140, fol. 291.
se argumenta que la madera aún estaba verde y mientras cum-pliría
142 1648-XI-10. testamento de Jacinto de buitrago, vecino de tunja. manda ser enterrado en la iglesia mayor, en la sepultura donde está teresa de abreu su mujer. declara que tiene en su poder un poco de herramienta de carpintería que pertenece a laureano martín, que se la dejó su padre sebastián Ventura, pero mataron a aquél, por lo que debe dársele a una sobrina.
Declaro que debo a Diego de Mayorga carpintero lo que constará por una memoria en donde digo lo que quede de mi cargo y lo que le e dado está en mi scriptorio y por qta. de lo que le e de dar se me an de bajar diez y seis pesos que le hizo buenos el Pe. Xptobal. De Buitrago mi herno. Y algunos reales más este sea la memoria. aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 143, fols. 261 y ss.
143 1656-IX-16. luis patiño, maestro de carpintería conviene con francisco guillén chaparro, mayordomo de ntra. sra. de chiquinquirá a … hazer para el altar mayor de la Yglesia de nra. Seño-
poco más podemos precisar sobre maestros retablistas activos en tunja a lo largo de la centuria. la documenta-ción de los protocolos no es más explícita. si acaso men-cionar al tallista José de sandoval, autor del retablo del rosario, entre 1686 y 1689, con altorrelieves debidos al santafereño lorenzo de lugo144.
El retablo mayor de la catedral tunjana puede con-siderarse modelo inspirador de otras obras. consta de tres cuerpos, ático, cinco calles, figurando las laterales en ochavo. columnas pareadas delimitan cada una de ellas, distribuyéndose de abajo a arriba de estrías helicoidales, rectas y en espina, no faltando en ninguna el primer tercio retallado con formas vegetales. En las cornisas hallamos los habituales motivos de roleos, muy densos, tornapun-tas, frutas, aves, etc. caracterizándose la talla por su esca-so resalte. Elementos igualmente propios de la retablís-tica regional son los fondos de hornacinas avenerados, los abanicos en el remate, en este caso muy disminuidos, escamas en jambas, flores que alternan pétalos semicir-culares y lanceolados, así como la hoja trifoliada de las enjutas, otro de los elementos consustanciales al retablo boyacense, que podríamos tener como llantén (Plantago lanceolata), planta medicinal, habitualmente representada en los retablos y fondos de artesonados y enchapaduras tunjanas145. En definitiva, estamos ante uno de los princi-pales conjuntos retablísticos de la ciudad y el entorno de Tunja, buen definidor de lo que en la primera mitad de la centuria alcanzaron a expresar los arquitectos de reta-blos allí establecidos. su iconografía se sustenta en catorce esculturas de bulto, que representan al apostolado, inclu-yendo a san pablo y a la Inmaculada. la calle central está ocupada por un hueco en el que hoy se inserta la silla epis-copal, procedente de la sillería confeccionada a finales del
ra de chiquinquirá un tabernáculo de dos cuerpos con su remate y un pulpito todo en blanco conforme a las plantas que exsibió y rezivio el dho. Mayor-domo por ante mí el presente escrivº con mi rubrica y el dho. Tabernáculo y pulpito lo a de hazer a todo costo de maderas oficiales y sustento y por ello el dho. Mayordomo le ha de dar treçientos y sesenta pesos de a ocho reales… aHrb, notarías de tunja, notaría 1ª, prot. 145, fol. 330v. nada de esto ha subsistido.
144 s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit., [1963], lám. XXVII. sEbastIÁn. ídem. [2006], p. 116.
145 s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit., [2006], p. 284.
351
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
XVI, donde antaño debió figurar un sagrario y manifestador eucarístico. sobre el mismo, la escultura de san-tiago peregrino, patrón del templo y de la ciudad, luego la citada Inmacu-lada y, ya en el ático, un altorrelieve con la iconografía de la trinidad. la particularidad de este conjunto es-cultórico, más que en el claro y sen-cillo mensaje doctrinal, estriba en la técnica con la que fueron confeccio-nadas las esculturas, todas de yeso, trabajadas por el frente, a excepción del san pedro, la única que parece fue tallada en madera146. Esto nos pone sobre aviso de lo que fue una tradición que perdura a lo largo del siglo en cundinamarca y boyacá, la escultura confeccionada en yeso, que citábamos en algunos de los relieves del retablo mayor de san francisco de bogotá, portada de la capilla del rosario (“la bordadita”) de antonio pimentel (1654)147, también en algu-nas esculturas del templo agustino bogotano y en tunja destacan los relieves de la célebre capilla del rosario, de-bidos en parte a lorenzo de lugo, junto a las esculturas ahora señaladas para la catedral en su retablo mayor y como veremos también, en la de la hermandad de los clérigos o “niña maría”. la frecuencia con que nos en-contramos esta tendencia técnica tiene su explicación en la mayor economía y comodidad del trabajo en yeso, en particular la talla del mismo por parte de los escultores, materia que luego admitía los vistosos efectos de estofa-do, carnaciones, dorado y peletería.
146 Han sido analizadas y estudiadas desde el punto de vis-ta técnico por r. Vallín magaÑa “procesos técnicos en la escultura virreinal”, en a. gaItÁn roJo (coord.) Caminos del Barroco entre Andalucía y Nueva España. méxico d.f.: conaculta, 2011, pp. 72-79.
147 l. gIla mEdIna y f. J. HErrEra garcía. Art. cit., [2010], pp. 544-546 y 559.
Hasta ahora el único dato que habla de autorías es el aportado por mateu cortés, según el cual un tal agustín chinchilla cañizares había estofado las esculturas del re-tablo mayor catedralicio148. las recientes aportaciones del restaurador rodolfo Vallín son reveladoras y precisan el descubrimiento de algunas inscripciones que citan la labor de estofadores, patrocinadores y años de ejecución. así, el citado san pedro del primer cuerpo, según el expresado restaurador consta de la siguiente inscripción: Mandola ha-cer VV Tadeo siendo mayordomo año de 1636 // Aderezó Melchor de Rojas. En la escultura de santiago, esta de yeso, consta: de mano de Agustín Chinchilla Cañizares 1637. chinchilla ca-ñizares figura firmando también el estofado o “aderezo” de otras esculturas tunjanas, como ocurre con el san Ex-pedito de la iglesia del convento de El topo149, por lo que podemos concluir que las referencias hablan únicamente de esta necesaria operación de acabado pictórico de las es-
148 g. matEus cortÉs. Ob. cit., [1995], p. 23.149 r. Vallín magaÑa. Art. cit., [2011], p. 79.
Pág. anteriorAnónimo. Retablo mayor de la catedral de TunjaC. 1630-40
Anónimo. Retablo mayor de la catedral de Tunja (detalle).
352
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
culturas y no refieren escultor alguno. Tales datos no sólo revisten el interés de aportar los nombres mencionados, sino también de la cronología, que nos permite suponer la confección del gran retablo desde comienzos de la década de los años treinta e incluso segunda mitad del anterior decenio.
la otra obra que llama nuestra atención en la que fuera parroquia mayor de tunja, es el retablo de la capilla de la Hermandad del Clero, también conocida como de la “Niña María”. Su retablo mayor calificado por Marco dorta como obra de hacia 1620 y de abolengo sevillano150, es derivación del mayor del templo que acabamos de ana-lizar. la tendencia horizontal del testero determinó que sus cinco calles no sobrepasaran los dos cuerpos, rema-tándose en el centro con un monumental ático integrado por tres edículos coronados por frontones rectos partidos, y a los lados los flanquean vistosos “abanicos tunjanos”. como en el del presbiterio de la misma iglesia catedral, columnas pareadas delimitan cada una de las calles, sien-do de estrías helicoidales las del cuerpo inferior y ático, y en espina las del segundo cuerpo. El ornato vegetal aquí brilla por su ausencia, quizás para economizar la obra, aunque siguen presentes las hornacinas aveneradas, mo-tivos escamados que, junto a las pirámides del remate, quizás se inspiren en iguales elementos de la portada principal del templo, emblemática producción de finales del XVI. En este retablo destacan las calles laterales con escenas en altorrelieve alusivas a la vida de la Virgen: san Joaquín y Sta. Ana ante la puerta dorada, El nacimiento de la Vir-gen, en el primer cuerpo y Desposorios Místicos y Presentación en el templo de la Virgen, en el segundo. de factura tosca, es posible que su confección tenga al yeso como materia prima, como seguro ocurre con las dos esculturas de san Joaquín y Santa Ana que flanquean la pequeña imagen de la Virgen niña, de la hornacina central. En relación con la sta. ana, también parece que fue policromada por el ya aludido agustín chinchilla cañizares, en fecha descono-cida151. En el cuerpo superior son dignas de mención la escultura de san pedro y san Juan bautista, mientras en el
150 E. marco dorta. Art. cit., [1942], p. 470.151 r. Vallín magaÑa. Art. cit., [2011], p. 78. referido
en un pie de foto.
remate figuran sendos escudos (tiaras pontificias con las llaves entrecruzadas), a los lados, emblema de la herman-dad clerical titular de la capilla.
sabemos que la hermandad se constituyó en 1606, sien-do confirmada por Urbano VIII en 1642. La capilla pudo ser construida hacia 1642, interviniendo en ella el maestro de obras Cristóbal de Morales Piedrahita, según refiere ulises rojas152. Es posible que la construcción del retablo tuviera lugar a partir de este último año, coincidiendo no sólo con la habilitación del espacio preciso, sino también con la confirmación señalada por parte del pontífice Urba-no VIII. carecemos de otros datos sobre autoría de este vistoso retablo, si bien los protocolos notariales tunjanos nos han ofrecido el documento contractual de su dorado, que sabemos corrió a cargo del maestro batihoja y dora-dor salvador calderón, quien se comprometió con la jun-ta de gobierno de la hermandad153 el 15 de abril de 1654 a … dorar el tabernáculo de dicha hermd. Que está en la capilla en la iglesia mayor de esta ciud. A todo costo, el dicho tabernáculo cornija del cuerpo de la capilla y serafines los perfiles de la cornija de oro y lo demás azul y para su paga le an de dar mil y doscientos y çinquenta patacones…, de los que únicamente percibirá 100 pesos en dos pagas, quedando el resto como abono del importe de su ingreso en la citada hermandad154. Es probable, en con-secuencia, que el ensamblaje transcurriera a lo largo de la década de los cuarenta y primeros años de los cincuenta.
los laterales de la capilla serían provistos de marcos apilastrados para incluir pinturas relativas a la historia de san pedro, en momento algo posterior a la ejecución del
152 u. roJas. Corregidores y justicias mayores de Tunja. tunja: Imprenta departamental de boyacá, 1962, p. 344. monastoque habla de 1600 como el año en que finalizaron los trabajos, idea producto de una evidente confusión. J. monastoQuE Va-lEro. La iglesia mayor de Santiago de Tunja. 1539-1984. tunja: Talleres Gráficos, 1984, p. 57.
153 Integraban el gobierno de la corporación …el lizensiado Si-món Cuervo de Valdés, prior de dicha hermandad, el padre Joseph bazquez Gaitán, el padre Joan de Contreras y Cardenas y el Padre Augustín rrodri-guez, presbíteros y el alférez Marçelo Pérez de Rueda, consiliarios, el padre Pedro Mogollón de Obando y el bachiller Mathías hernandez, presviteros mayordomos…
154 aHrb, notarías de tunja, notaría 2ª, prot. 125, fols. 116-116v.
Anónimo. Retablo de la capilla del clero o de la Niña MaríaC. 1645-54. Catedral de Tunja
353
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
retablo, llenando así los laterales del espacio de acuerdo a la solución aplicada desde décadas atrás en las iglesias y capillas bogotanas, si bien la mayoría de las pinturas han sido rehechas en fechas cercanas a nuestros días.
Entre los ejemplos de retablo de ascendencia manieris-ta, en clara correspondencia con los modelos ideados en santafé, podemos situar al mayor de la iglesia domini-ca, compuesto por dos cuerpos y ático, subdivididos por tres calles articuladas en sus laterales por triples columnas cuyos fustes estriados repiten las modalidades que veía-mos en la capital. ya santiago sebastián señaló en relación con esta pieza, el posible influjo del mayor de los jesuitas tunjanos, si bien estimamos que no necesariamente debió ser así pues pudieron operar sobre el mismo otros cauces para explicar el trasvase de fórmulas ya experimentadas
en bogotá. las columnas con tercio inferior retallado y fuste estriado helicoidalmente en el primer cuerpo, con estrías de dirección cambiante en el segundo y, por fin, en forma de espina en el ático, nos remiten a los modelos que observamos en los retablos jesuíticos tanto de bogotá como tunja155. En el carmen de la primera ciudad, fran-cisco garcía de ascucha aplicó igualmente la dirección cambiante en el estriaje, como también apreciamos en el
155 no debe tenerse en cuenta la idea de santiago sebastián, según la cual, la triple columna tan habitual en el retablo tunja-no, pudo tener su punto de partida en la retablística sevillana, y en concreto en el retablo mayor de cazalla de la sierra, obra de Juan de oviedo “el mozo”, de 1592, pues en este retablo des-aparecido, fueron empleadas columnas pareadas y no triples. s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit., [1963], lám. XXII.
354
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
Anónimo. Retablo mayor de la iglesia de Sto. DomingoC. 1660-65. Tunja
355
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
mayor de la villa de tópaga. no olvidemos que la fuente para el habitual recurso de las columnas triplicadas para delimitar las calles, pudiera estar en el desaparecido tramo central del retablo mayor franciscano santafereño de Igna-cio garcía de ascucha. En el área tunjana son varios los retablos que aplican el recurso, como los mayores del con-vento de sta. clara, parroquia de santa bárbara, de Villa de leyva, el citado de tópaga y, especialmente, el tam-bién mayor del convento agustino del Desierto de la Candelaria, en el término de ráquira, sobre el que que-remos detenernos de forma especial pues son abundantes las coincidencias que muestra en su composición general y hasta en detalles ornamentales, con el que venimos ana-lizando de los dominicos. En cuanto a estructura la orga-nización mediante el mismo número de cuerpos, calles y remate, división mediante columnas triples de cada uno de los registros, ático compuesto por edículo central con hornacina, coronado por frontón recto partido, dos regis-
tros laterales, pictóricos en el caso de la candelaria y para relieves en santo domingo, sin faltar los consa-bidos abanicos que llenan los flancos del ático, y pirámides con bolas, que han desaparecido en el ejemplo del desierto agustino. las hornacinas presentan las habituales veneras en-marcadas en el medio punto, si bien en el retablo agustino carecen de la concavidad que presenta el segundo cuerpo del retablo dominico. la talla menuda, de escasa plasticidad que recorre los frisos, compuesta por ta-llos vegetales enroscados y flores, así como los pedestales de ondulantes hojas de acanto, coinciden en ambos casos. no sabemos si serían manu-facturados por el mismo taller, pero no cabe duda de su clara dependen-cia, probablemente el de ráquira del modelo de los dominicos tunjanos. a partir de este elemental modelo encontramos, avanzada la segunda mitad de la centuria, y en clara de-
pendencia también con el retablo de la capilla del rosario de sto. domingo, otros modelos, caracterizados por la barroquización de sus elementos estructurales, añadiendo mayor abundancia de talla vegetal, dotada de espesura, así como la sustitución de las estrías por relieves de vides que se enroscan en sus fustes, en un alarde exhibicionista de pámpanos y racimos. los casos más elocuentes son el retablo mayor de santa bárbara y los de las capillas late-rales del mismo templo, o el que preside la iglesia de san laureano o santa clara.
similitudes evidentes, sobre todo en cuanto al señala-do tipo de talla menuda y densa, o modelo de remate, encontramos también entre el retablo de la iglesia domi-nica y dos de los principales conjuntos retablísticos de la centuria en tunja, ya analizados. nos referimos al mayor y de la capilla del clero de la catedral. debió sustituir al tabernáculo donado en 1616 por félix del castillo, para entronizar a la Virgen del rosario, apreciado en dos mil
Anónimo. Retablo mayor de la iglesia de la CandelariaC. 1660-70. Ráquira (Boyacá)
356
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
ducados156. El que hoy contemplamos fue ensamblado en-tre 1660 y 1665, si hacemos caso de lo señalado por fray alonso de Zamora, que cuenta la donación anónima de 6.000 pesos al convento, el primero de los años, de mane-ra que de inmediato, el prior fray francisco suárez,
[…] Mandó llamar [a los oficiales] que había en la ciudad, a quienes propuso su intento. Hicieron diferentes diseños de un retablo, y se escogió el más primoroso. Abrió ventanas, enladrilló la iglesia, y logró sus deseos poniendo un suntuoso retablo que llenando la testera de la capilla Mayor, hermosea toda la igle-sia157.
así pues, la confección del retablo pudo coincidir con una operación de gran relevancia que afectó al templo en torno a los años citados: el cambio de orientación, de ma-nera que la cabecera pasó a la antigua portada y vicever-sa158. con mayor empeño, sigue explicando fray alonso de Zamora, cómo el retablo era,
[…] de tres cuerpos, con triplicadas columnas que, dividiendo los tableros, están en ellos de medias tallas los misterios del Rosario. En el medio del primer cuerpo se puso su Sagrario, diminuta re-producción de todo el retablo. En el nicho del segundo cuerpo, que sirve de dosel al Sagrario, puso la milagrosa imagen que llaman de Roque Amador, apellido que tiene en la peana, o porque el artista que la hizo dejó en ella su nombre para tener fama entre los mejores escultores, o por llamarse así quien la mandó a hacer en España para traerla a la ciudad de Tunja, en que por ser la primera estatua de Nuestra Señora que entró, se ha perdido la memoria159.
un último apunte sobre el retablo mayor de santo do-mingo se refiere a las diferencias tan grandes que mues-tran los marcos de cada una de las hornacinas, debido a la
156 a. corradInE angulo. Art. cit., [1976], pp. 13-14. Idem. Ob. cit., [1990], p. 61.
157 a. Zamora, fray. Ob. cit., [1701]. lº. IV, c. XII. citado en a. arIZa, fray. Art. cit. [1978], pp. 6-71, de la cita pp. 21-22.
158 íbidem. [1978], pp. 22-23.159 a. Zamora, fray. Ob. cit., [1701], lº V, c. XII. citado en
a. arIZa, fray. Art. cit. p. 46.
utilización de elementos reaprovechados de otros retablos en una recomposición del mismo en fechas cercanas a nuestros días, cuando debió ser desprovisto de los relieves originales. Respecto a sus complementos iconográficos, todas las esculturas son modernas, y no parece que en ningún momento constara de los misterios del rosario en sus hornacinas, antes bien, los espacios ocupados por los actuales nichos pudieron contener otros relieves dedica-dos a completar los principales episodios de la vida del fundador. restan del primitivo conjunto los dos relieves del ático que representan a La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo y la muerte de este santo. Es posible que otros relieves componentes del mismo fueran los que re-presentan El nacimiento de Santo Domingo y el Bautismo, del mismo santo, hoy preservados en el museo de arte co-lonial de bogotá160. figuraba además, en el retablo, la cé-lebre y desconcertante “Virgen de rocamador”, que ha llegado a ser confundida con la del rosario del mismo templo, además de un san miguel dispuesto en el ático, de factura española, hoy perdido161.
El retablo mayor del convento franciscano es, junto al de la catedral, máximo exponente de la retablística tun-jana del XVII. lo componen dos cuerpos subdivididos verticalmente por cinco calles y remate tripartito con los clásicos “abanicos tunjanos” laterales, configurando un planteamiento parecido a los retablos de sto. domingo, desierto de la candelaria o hermandad del clero en la catedral. El holgado espacio de la cabecera permitió un efectista despliegue en vertical, ahorrando aquí la multi-plicación de soportes, de manera que las calles figuran de-limitadas por columnas aisladas, mientras la calle del me-dio recurre a parejas, de las que se adelantan las centrales, que subrayan así el protagonismo del eje central del reta-blo. como en otros muchos casos, a los fustes de estriaje vertical del primer cuerpo, con tercio inferior helicoidal, se suceden en el segundo otros helicoidales con imoscapo
160 catalogados como de taller boyacense e inventariados con los números 020 y 021. aa. VV., Esculturas de la Colonia. Colección de obras. Museo de Arte Colonial. Bogotá D.C. bogotá: ministerio de cultura, 2000, pp. 22-24.
161 a. arIZa, fray. Art. cit., [1978], pp. 46-47.
Anónimo. Retablo mayor de la iglesia de San FranciscoC. 1640-50. Tunja
357
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
dotado de gruesos junquillos y en el remate hallamos co-lumnas con estrías helicoides a lo largo de todo su fuste. la limitación del número de soportes permite un mayor desarrollo de hornacinas y registros provistos para la es-
cultura. Las calles laterales incorporan figuras aisladas de medio relieve que representan los padres de la Iglesia lati-na. En las hornacinas del primer cuerpo figuran las efigies de san José y sta. catalina, mientras en el segundo se dis-
358
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
ponen, en el centro el titular, san Francisco, flanqueado por sto. tomás de aquino y san buenaventura, para finalizar en el remate con la Inmaculada entre dos santos prelados sin atributos iden-tificativos y en medio del frontón partido, el busto del padre Eterno162.
En principio, todos los elementos se acomodan a la tradición, sin embargo, en-contramos en esta obra ras-gos distintivos, que deben explicarse en virtud de un artista dotado de ciertas do-sis imaginativas, como ex-ponen los relieves con cestas repletas de fruta del banco, los pedestales compuestos por una gruesa voluta esca-mada, las hornacinas caren-tes de veneras salvo la que resguarda a san francisco, los ramilletes florales sobre las hornacinas inferiores, se-rafines en las metopas, etc. Su cronología estimamos pue-de situarse en los años cuarenta del XVII.
de fechas muy próximas al mayor destacamos en el templo franciscano el retablo que entroniza a una Virgen del Carmen moderna, a cuyos lados se disponen sendas esculturas ya estudiadas por nosotros, de importación se-villana, san diego de alcalá y san Juan bautista163, y en el ático, a los lados entre un divino niño contemporáneo, los relieves de sta. Inés y sta. bárbara. coincide con el principal del templo en el friso recorrido por triglifos y
162 s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit., [1963], lám. XI. ídEm. Ob. cit., [2006], p. 117. g. matEus cortÉs. Ob. cit., [1995], p. 40.
163 l. gIla mEdIna, lázaro y f. J. HErrEra gar-cía. Art. cit., [2010], pp. 520-523.
metopas, columnas que al-ternan las estrías helicoidales en el primer cuerpo y verti-cales en el segundo, etc. po-dría deberse al mismo autor del ubicado en la cabecera del templo.
dentro de los esquemas habituales, aunque animado por la menuda y preciosista talla, más propia de la segun-da mitad de siglo, se sitúa el retablo dedicado a san An-tonio de Padua, en la cabe-cera de la nave de la epístola de la misma iglesia.
una noticia muy anterior a las fechas que barajamos, de 1626, nos informa de la confección de un retablo destinado a la Inmaculada Concepción, sin especificar el templo tunjano al que iba destinado, si bien sospecha-mos que se trataría del fran-ciscano, habida cuenta de la intervención en el contrato,
como principal obligado por parte de la hermandad con-cepcionista, del presbítero francisco de monroy, mayordo-mo de la corporación a quien sabemos, por otras fuentes, al servicio de la iglesia de san francisco, e intermediario en distintas obras constructivas164. El artífice implicado en este compromiso fue el ya citado Juan de moya, quien dos años antes según explicamos, estuvo en bogotá abonando una deuda. la obra que ahora acomete es un retablo dedi-cado a la Inmaculada concepción, que estaría terminado
164 Me refiero al testamento otorgado por el maestro carpinte-ro francisco rodríguez, vecino de tunja y natural de guimaraes (portugal), el 23 de enero de 1631, en el que consta que el citado Monroy debe a este último parte de una libranza firmada con el convento de san francisco. aHrb, notarías de tunja, notaría 2ª, prot. 124, fols 8-16.
Anónimo. Retablo de San AntonioC. 1650-60. Iglesia de San Francisco. Tunja
359
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
en cuatro meses, importando 310 pesos de plata corriente. Entre las condiciones del mismo figuran en el contrato que […] las colunas an de yr estriadas conforme la pone biñola architecto […] la hornacina tendrá suficiente capacidad para albergar la imagen con su ampuloso vestido y la urna o pedestal sobre el que se eleva, además de […] yr en redondo, llano, que el pintor pueda labrar lo que quisiere. a los lados del banco se insertarían dos credencias para el servicio del altar. Hay que destacar la intervención como fiador del pintor y dorador Juan de rojas, que debió actuar luego
como policromador y estofador de esta obra165. Es posible que el retablo referido estuviera dedicado a la Inmaculada de vestir que recibe culto en la iglesia franciscana, en un camarín situado en la nave de la epístola, retablo que no ha llegado a nuestros días.
un convento hoy inexistente, aunque se conserva su iglesia desprovista de mobiliario, es el de la concepción, fundado en 1599 por tres linajudas damas que recibieron la preceptiva aprobación del arzobispo bartolomé lobo guerrero, contando con el impulso y apoyo del presbítero diego Vaca de mayorga. En el siglo XVII, merced a la naturaleza y abolengo de las profesas, el convento vivió días de esplendor, procediéndose pronto a la construcción y ornato de su iglesia. Entre las postulantes figuró a prin-cipios del XVII, nada menos que una hija de gonzalo suárez rendón y mencía de figueroa. la comunidad y sus bienes darían al traste durante la guerra civil (1860-63) y consecuente desamortización, en virtud de la cual perderían sus bienes, pasando a partir de 1870 al conven-to de El topo, donde quizás llegaran algunas de las es-culturas, pinturas y retablos de su primitiva iglesia166. Es posible que este sea el caso del actual retablo mayor167, que no parece del momento de fundación del primitivo convento bajo la regencia de agustinos recoletos, hacia 1720, tal como se desprende de sus columnas de fuste tri-partito, alternándose en cada uno de los segmentos estrías de diferente dirección. Incluso los estípites antropomorfos dispuestos entre las columnas pudieron ser añadidos en momento avanzado del XVIII, en sustitución de la co-lumna central, más adelantada. Expresivos de la estética de mediados o segunda mitad del XVII son también los pedestales compuestos por hoja de acanto contra curva-das, como en la mayoría de los casos analizados, y las pirámides provistas de bolas del remate. alberga en su registro central a la Virgen del milagro, lienzo procedente del anterior convento concepcionista.
165 aHrb, notarías de tunja, notaría 2ª, prot. 117, fols. 380-381. El contrato lleva fecha de 3 de octubre de 1626.
166 E. ayapE, fray. “monasterio de la concepción de tunja”, en r. corrEa. Historia de Tunja, t. I. tunja: Imprenta departa-mental de boyacá, 1944, pp. 185-206.
167 s. sEbastIÁn lópEZ. ob. cit., [1963], lám. XlIX.
Anónimo. Retablo mayor de la iglesia de El Topo¿c. 1720?. Tunja
360
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
Entre las noticias que nos hablan de la provisión de retablos en el anterior convento destacamos la que nos informa de la fundación de misas cantadas y rezadas en su iglesia por parte de fernando rodríguez de castro, vecino de tunja, por el afecto y devoción que tiene a dho. Convento […] instituida en el altar de santa María Egipciaca, cuyo retablo declara haber costeado de su caudal y hallarse concluido, dotándolo además de la escultura de bulto de esta santa, ya estofada, y de una serie de cuadros que se disponían a sus lados y representaban a sta. mónica, san agustín, santa gertrudis, santa maría Egipciaca, san an-tonio y dios padre168. dos meses antes del reconocimien-
168 aHrb, notarías de tunja, notaría 1, prot. 134, fol. 338v. 1638-XI-18 […] dho. Fernando rodriguez de castro a puesto por obra lo tratado y aceptado con este dho. Convento y tiene hecho el altar y tabernácu-lo en esta yglesia dorado y en él la imagen de Sancta maría sebsiaca [Egip-ciaca] con un frontal de seda y un belo en el dho. Tabernáculo, y quatro quadros ensima del guarnesidos, el uno de san Augustín y Santa Mónica y
to por parte de las monjas, de los derechos sobre el altar del citado rodríguez de castro, éste procedió a encargar su dorado, escriturando el correspondiente compromiso el 9 de septiembre de 1638, con el ya conocido dorador melchor de rojas169, quien por estos instantes ya lo vimos ocupado en el estofado de algunas de las esculturas del retablo mayor catedralicio. Es posible que fuera descen-diente del pintor Juan de Rojas, activo a finales del XVI y principios del XVII en la ciudad, de quien sabemos que en 1590 interpuso demanda al corregidor antonio Jove por la deuda de 400 pesos, que le debía por las pinturas
Santa Gertrudis y el otro de san Antonio y el otro de Dios Padre y el otro de Sancta maría gesiaca dorados los marcos y este adorno y demás que por su devoción a de ser todo permanente para el dho. Altar […]
169 aHrb, notarías de tunja, notaría 1, prot. 135, fol. 315r. 1638-IX-9. se obligó melchor de rojas a dorarlo en dos meses […] de oro poniéndolo el que fuere necesario sin que aia colores en lo dorado porque a de ser oro liço […]. Importó el trabajo 180 pesos de a 8 reales de plata.
361
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
murales de la casa del cabildo, efectuadas hacia 1582170 y en 1598 recibió 84 pesos de oro por pintar los arteso-nados, rejas y letrero de la pila de la célebre capilla del capitán antonio ruiz mancipe en la iglesia mayor171.
El retablo mayor del antiguo convento de santa Cla-ra172, parece obra de la segunda mitad del XVII, cuando pasa de moda la columna estriada y, en su lugar, apare-cen las de talla vegetal, por lo general sarmientos de vid con sus racimos que se enroscan a lo largo de los fustes, roleos con hojas y flores en las cornisas, etc. logrando un claro efecto de horror vacui, si bien la estructura tal como anticipamos, es la que se repite en tantos retablos y que tiene su punto de partida en el retablo mayor de san-to domingo, caracterizándose por los dos cuerpos, tres calles, triple remate y tríos de columnas delimitando las calles. se encuentra próximo en su afán barroquizador, al retablo de la capilla del rosario de santo domingo y guarda más cercana relación con los retablos de la parro-quia de santa bárbara, especialmente el de la capilla de la epístola que supera al de las claras en calidad de talla y efectismo.
En los años treinta y cuarenta del siglo, las dos pa-rroquias de Las Nieves y Santa Bárbara, se dotan de sus respectivos retablos. recordemos que fueron creadas en 1623 por disposición del arzobispo arias de ugarte, para dar respuesta al rápido crecimiento de la población y descargar así de obligaciones a la primitiva de santiago173. En los años posteriores, habida cuenta del nuevo rango que adquieren las reducidas capillas, serían ampliadas y dotadas de mobiliario litúrgico acorde a su condición pa-rroquial. la primera en dotarse de retablo mayor fue san-ta bárbara, en fecha indeterminada de los años treinta y posteriormente las nieves, en 1640, siguiendo el modelo del ya existente en la otra parroquia, que no se trata del actual. El 6 de mayo de ese año, el maestro ensamblador
170 l. l. Vargas murcIa. Ob. cit. [2012], pp. 99-126. Entre otras el encargo para estas casas consistió en el escudo real, con letrero dando cuenta de su patrocinio, romanos (gru-tescos) y ajedrezado en paredes y vigas, así como el retrato del rey felipe II.
171 c. ortEga rIcaurtE. Ob. cit., [1979], p. 426.172 s. sEbastIÁn lópEZ. Ob. cit., [1963], lám. XXXVI.173 r. c. corrEa. Ob. cit., t. I, [1944], p. 161.
diego de mayorga se obligaba a la confección de un ta-bernáculo que llenara el testero de la capilla mayor, de seis varas y tres cuartas de alto y cinco y media de ancho. Es evidente que las medidas son inferiores a las del actual re-tablo, circunstancia que también se observa en el número de nichos que debía incluir, uno inferior para el sagrario, flanqueado por otros dos para esculturas, y tres en el cuer-po superior, destacando el central en proporciones. así lo expresan las condiciones contractuales:
[…] y ase de añadir en el nicho de en medio en el primer cuerpo un sagrario para el Santissimo sacramento, en proporción que hincha el nicho al modelo del que nuevamente se yso en la parro-quia de Sª Santa Barbara, y en el nicho se a de añadir una me-dia venera y asimismo, se an de poner en los dos nichos de arriba otras dos medias veneras, y a los lados del dho. Tabernáculo sus cartelas, dos en cada lado, para que hincha el gueco que ay desde el cuerpo del rretablo a la pared de los lados, proporçion al menor y todo lo dho174.
174 aHrb, notarías de tunja, notaría 1, prot. 136, fol. 84.
Pág. anteriorAnónimo. Retablo mayor de Sta. ClaraC. 1670. Tunja
Diego de Mayorga. Retablo mayor de la iglesia de las Nieves1640. Tunja
362
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
Anónimo. Retablo lateral de la iglesia de Sta. BárbaraC. 1670-80. Tunja
363
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
Importaba la obra 300 pesos de 8 reales de plata y el plazo estipulado para su finalización fue de un año, saliendo por fiador otro carpintero al que hemos hecho mención anteriormente, Jacinto de buitrago salazar. In-teresa destacar, igualmente, de las condiciones en rela-ción con las columnas, según palabras de su autor: E yo el dho. Diego Mayorga tengo de haser en ella, las colunas entorchadas y los capiteles corintios y cornisas con sus treglifos y dentellones y canesillos, con un rremate arriba donde encaje una Santa Beronica175. Esta última pieza falta en la actualidad, mientras las columnas que articulan calles, revisten la particularidad de los fustes seccionados en tambores, cu-yas estrías alternan la dirección, mientras las del cuerpo superior presentan fustes estriados en espina. Esta clara, sencilla y clásica estructura, con los frisos acomodados al orden dórico, debió sufrir importantes transformacio-nes, en primer lugar el recrecimiento de su altura, como parece delatar el friso añadido sobre el segundo cuerpo, recorrido por finos roleos vegetales y las cartelas latera-les, que pudieron ser resultado de reformas experimen-tadas en la segunda mitad del XVII o durante el XVIII. son dignas de destacar, no sólo por la frondosidad de su talla, sino también por la iconografía expresada en cada una de ellas, a la izquierda un libro abierto, símbolo de los Evangelios, rodeado por el tetramorfo, mientras a la derecha destacan los rostros de los doce apóstoles y la Virgen en el centro, con llamas sobre la cabeza, simu-lando así la venida del Espíritu santo. pero la reforma más importante que sufriría el conjunto, en momento avanzado del siglo XX, es la ampliación de las calles late-rales, para adaptarlo así a la superior anchura del templo construido en la pasada centuria, eso sí, siguiendo los principios arquitectónicos y estéticos de la obra inicial. guarda relación formal con el retablo mayor de la er-mita de san Lázaro, también provisto de entablamento dórico, enjutas molduradas, austeridad ornamental, etc. desconocemos cualquier otra intervención de diego de Mayorga, pero recordamos que debió ser un artífice de consideración dentro del gremio de carpinteros y ensam-bladores locales, según citamos en el caso de la fianza que otorgó al maestro Juan de riberos, obligado a la
175 Véase nota anterior.
manufactura de un retablo para la parroquia de duitama de la real corona, en 1644176.
ya hemos señalado el éxito que gozó el esquema del retablo mayor de santo domingo, hasta el punto de que si en un principio se seguirían sus planteamientos con fi-delidad, tal como vemos en el ya comentado del desierto de la candelaria (ráquira), posteriormente, entrando en la segunda mitad del XVII comienza a adquirir mayor prestancia barroca mediante añadidos ornamentales más abundantes, la sustitución de los fustes estriados por on-dulantes sarmientos de vid y cierta intención escenográ-fica, dependiente fundamentalmente del vistoso juego de las triples columnas, calados en las escuadras superiores, etc. buenos ejemplos de esta transición al barroco nos la ofrecen los citados retablos mayor y laterales de Santa Bárbara, el de la actual parroquia de san laureano y en la misma línea, aunque con mayor despliegue horizontal, hasta alcanzar las cinco calles, situamos al retablo mayor de la parroquia de Villa de Leyva, esmerada producción debida a los talleres tunjanos, provista de triadas colum-narias intensamente estriadas, densa trama ornamental en enjutas y frisos, además de complejos motivos calados a los lados del ático, que aminoran la presencia de los habi-tuales “abanicos tunjanos”.
El canto de cisne de la retablística tunjana del XVII y sin duda del barroco en general, es el retablo mayor de la capilla del Rosario. se ha podido determinar con cierta precisión el momento en el que se procede al or-nato interno de la misma y en particular a la confección del camarín y retablo, cumplimentándose en primer lugar el primero y, entre 1683 y 1689, el segundo177. En 1683
176 aHrb, notarías de tunja, notaría 1, prot. 140, fol. 291. Estaría destinado a la iglesia doctrinera construida a principios del XVII. Véase g. romEro sÁncHEZ, “El pueblo de dui-tama de la real corona: arquitectura religiosa y urbanismo”, Ensayos. Historia y teoría del arte, n.º18, bogotá: facultad de artes de la universidad nacional, 2010, pp. 6-29.
177 E. bÁEZ, fray. “Historia documentada y anecdótica de la capilla del rosario”, en Cromos, n.º1.183, bogotá: diario El Es-pectador, agosto, 1939. E. marco dorta. Art. cit., [1942], p. 503. ídEm. “la arquitectura del siglo XVII en colombia”, en angulo, diego, Historia del Arte Hispanoamericano, t. II. barce-lona: salvat Editores, 1955. pp. 96-97. s. sEbastIÁn lópEZ.
364
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
consta que el padre fray agustín gutiérrez concertó con José de sandoval […] un tabernáculo para la capilla de Nuestra Señora con sagrario y gotera y dos cuerpos y remate de a tres co-lumnas a todo coste de cuatrocientos cincuenta patacones, por el con-cierto y planta […]. según la documentación aportada por corradine, en Junio de 1687 fue ampliado el ático con los registros que lo flanquean, en enero de 1688 fueron concertados con lorenzo de lugo los ocho relieves por 240 pesos, de los que sólo concluyó los tres del segundo cuerpo, pues falleció en Julio de 1689. En sustitución del
ob. cit., [1962], láms. XXVII-XXX.
anterior sería contratado francisco de sandoval quien talló los cinco restantes por precio de 45 pesos cada uno178. sería este último pariente, quizás hermano, del anteriormente citado, José de sandoval, diseñador y ejecutor de la estructu-ra. En el último año llegó de santafé el maestro dorador diego de rojas y el maestro gonzalo buitrago, escultor, se encargó de algunos ánge-les del conjunto.
ya hemos señalado como el retablo rosarino se acomodo al sencillo esquema articulado por triples columnas que tiene su origen en el mayor del mismo templo, esquema ahora sometido a una profunda barroquización no sólo median-te la incorporación de menuda talla vegetal en frisos y banco, sino sobre todo por la novedosa introducción de la columna salomónica, provis-tas de ligera torsión y sarmientos, pámpanos y sus racimos enroscados, además de transformar la central de las columnas de cada trío en un especie de frondoso balaustre que finaliza en un término que sostiene el capitel. Quedan, como recuerdo del pasado, disimulados “aba-nicos tunjanos” y pequeñas pirámides junto a los anteriores. podemos hablar de este como un retablo netamente barroco, cabeza de serie de otros que no han llegado a la actualidad179. El afán evolutivo e innovador canalizado a través de este retablo no volveremos a encontrarlo en tunja ni alrededores, siendo buen exponente de la voluntad transformadora del espacio por me-dio del ornato general de la capilla, llenando no
178 a. corradInE angulo. Art. cit., [1976], pp. 19-20. ídEm. Ob. cit., [1990], pp. 65-66. Véase también a. arIZa, fray. Art. cit., [1978], pp. 37-39.
179 la iconografía, referida a la vida de la Virgen e infancia de cristo se reparte del siguiente modo: en el camarín central, la titular, Virgen del rosario. los tres relieves del segundo cuerpo, confeccionados por lugo representan, de izquierda a derecha, Visitación, Nacimiento de Cristo, Presentación en el templo. En el primer cuerpo, Anunciación y Jesús entre los doctores. En el remate, La Virgen entregando el hábito a Santo Domingo, El patrocinio de la Virgen sobre la orden dominica y Aprobación de la orden por la Virgen.
Anónimo. Retablo mayor de la iglesia parroquialC. 1670. Villa de Leyva (Boyacá)
365
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
José de Sandoval. Retablo de la capilla del Rosario1683-89. Santo Domingo. Tunja
366
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
sólo sus muros laterales, sino también las armaduras que ahora disimulan su origen mudéjar y adoptan fórmulas inspiradas en serlio, a las que se añade una copiosa talla. Este in crescendo decorativo que se registra en las techum-bres y arcos triunfales, el retablo lo asimila transitando desde las rígidas fórmulas manieristas a unos modelos dotados de mayor sentido barroco.
El rEtablo mayor dE la catEdral dE cartagEna
a pesar de tantos avatares como los sufridos por esta interesante pieza, todavía podemos contemplarla enhiesta en el lugar para el que fue creada, eso sí, afectada por numerosas pérdidas que desfiguran un tanto su imagen. prácticamente no ha recibido la atención de los investiga-dores y se tiene por obra de procedencia sevillana180, idea
180 así lo entiende J. a. apontE parEJa. “el retablo ma-yor de la catedral de cartagena de Indias”, La Hornacina, abril
que no compartimos pues a simple vista se acomoda mucho más a los modelos vigentes en el nuevo reino desde fechas tempranas del XVII, sin descartar la po-sible incorporación de esculturas proce-dentes de talleres sevillanos.
la gran máquina está compuesta de tres cuerpos, ático, y tres calles, desarro-llándose entre estas sendas entrecalles que coinciden con los ángulos del ocha-vo de la cabecera del templo. Es el único de los retablos que hemos visto en suelo colombiano que empleen el recurso, con-dicionado por la señalada traza octogo-nal del testero, si exceptuamos el tramo central del retablo franciscano de bogo-tá, ya desaparecido según hemos expli-cado. de esta forma evita la disposición de las columnas en el ángulo, y permite mayor desarrollo al conjunto. columnas pareadas delimitan calles y entrecalles, repitiendo todas ellas el mismo diseño consistente en tercio inferior estriado
verticalmente, y el resto del fuste también estriado, pero en desarrollo helicoidal. las cajas de las calles laterales figuran desprovistas de sus relieves o pinturas originales, al igual que falta el tabernáculo de la hornacina central del cuerpo inferior. de este modo, son las hornacinas de la entrecalle, dotadas de cuarto de esfera avenerado, y las superiores de la calle central las que conservan esculturas, suponemos, originales del conjunto181. revelan la mano de un escultor formado al calor de los recursos plásticos sevillanos de la primera mitad de siglo, quizás activo en tierras neogranadinas.
la catedral sufrió distintos avatares como el asalto de drake en 1585, o el desplome fortuito ocurrido en 1600, que afectó a la nave central y una lateral, imputándose de
de 2011, http://www.lahornacina.com/articuloscolombia8.htm.181 san pedro y santiago, en el primer cuerpo, san sebastián,
santa catalina y santo tomás de aquino, en el segundo. por último, en el tercero, santa Clara, crucificado y santo obispo sin particulares atributos.
Anónimo. Retablo mayor de la catedral de Carta-gena de Indias. De 1653 en adelante
367
El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia)
inmediato la responsabilidad del hecho a su arquitecto, si-món González. La reconstrucción no finalizó hasta 1612, gracias a las rentas que de su peculio aplicó el obispo Juan de ladrada182. a lo largo de los siguientes años siguieron los trabajos de perfeccionamiento, especialmente la cons-trucción de la bóveda de la capilla mayor, que tiene lugar bajo la prelatura del obispo fray cristóbal pérez de lazá-rraga (1640-1648), quien contribuyó con 3.000 pesos183. teniendo en cuenta que entonces fue sustituida la primera armadura de madera por la actual bóveda de obra, además de la construcción de nuevas sepulturas, parece evidente que no se acometiera la confección del retablo con ante-rioridad. recordemos que en 1552, según dijimos líneas atrás, fue encargado en sevilla para la primitiva iglesia, un retablo pictórico184, que lógicamente un siglo después estaría en desuso, si no destruido por alguno de los acon-tecimientos que habían afectado a la nueva fábrica. a lo largo de las primeras décadas del XVII la cabecera perma-neció sin retablo alguno y, después de la construcción de la nueva bóveda se hizo firme la decisión de dotar al am-puloso presbiterio de retablo que lo llenara. por primera vez encontramos noticias de esta voluntad el 20 de enero de 1652, cuando el cabildo informa al rey que,
[…] esta yglesia esta muy pobre y necesitada porque en la va-cante hicimos una Bobeda en la capilla mayor y para ayuda a un Retablo que se a de hacer dejó el Deán D. Francisco de Yarça tres mill pessos y lo demas se a de acabar con las limosnas que se juntaren y la que suplicamos a V. Mg. Se sirva de hacer de un nobeno y la tercia parte desta vacante Dios Guarde a V. Mg. Para bien y amparo de la christiandad [...]185.
dos días después el gobernador de armas de la ciudad, don pedro de riba agüero, intercedía ante el monarca
182 E. marco dorta. Cartagena de Indias. La ciudad y sus monumentos. sevilla: csIc, 1951, pp. 60-66.
183 g. gonZÁlEZ dÁVIla. Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias Occidentales. madrid: diego díaz de la carrera, 1655, p. 73.
184 Véase nota 4. 185 agI, gobierno, audiencia de santafé, 232, cartas del ca-
bildo eclesiástico de cartagena, n. 65c.
para intentar conseguir la concesión del noveno y el tercio de la vacante, aliviando así la enorme carga que suponía el ensamblaje del gran retablo. señala al respecto,
La Cathedral de esta ciudad de Carthagena se sirve con todo lucimiento, con que es forsoso ygual el gasto, hale tenido grande, de algunos años a esta parte, aviendo acabado una bobeda en la capilla mayor que llego a mas de quatro mil pessos, y enladrillándose toda, que no lo estava, en que puse todo cuidado, y diligencia, por los muchos muertos que se enterraron en el tipo. Del contagio. Esta señor muy pobre, y tiene precissa necessidad de hacer un Retablo para el Altar mayor, que esta sin él, dexó para esta obra el Doctor Don Franco. De Yarça Deán que fue de esta Sancta Yglesia tres mil pessos, juntáronse otras limosnas y sirviéndose V. Mg. De hacerla merced. De un noveno, y la tercia de esta vacante, se hará el dho. Retablo con todo lucimiento, y quedara la Yglesia con todo lustre, y perfección [...].186.
año y medio después el rey continuaba sin otorgar la merced solicitada, por lo que insistió el deán y cabildo reclamando el noveno y tercio de la vacante para así aco-meter la fábrica y dorado del retablo mayor187. Entonces, en torno a mayo de 1653 debieron iniciarse los trabajos pertinentes al mismo, que continuaban aunque paraliza-dos en noviembre del mismo año, de manera que vuelven a solicitarse a su majestad concesiones extraordinarias que ayudaran a la subvención del proyecto, según se des-prende de la nueva misiva que dirigen el deán y cabildo catedralicio:
El Deán y Cabildo sede vacante de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena de las Yndias= Dice que supplico a V. M. fuese servido de hacer limosna a la fabrica desta Yglesia del noveno, y medio de los diezmos que se perciben en este obispado para aiuda de la obra de su capilla maior y retablo que en ella se a de po-ner= y V. M. fue servido de mandar que no se iciese novedad= y porque esta yglesia es de las mas frequentadas de las Indias por la concurrencia de flota, y galeones, y otras embarcaciones que entran en el puerto desta ciudad y la capilla maior estava mui obscura, y pequeña en que se anidavan muchos morciegalos [sic])
186 agI, gobierno, audiencia de santafé, 232, cartas del ca-bildo eclesiástico de cartagena, n. 65e. 1652-I-22.
187 agI, gobierno, audiencia de santafé, 232, cartas del ca-bildo eclesiástico de cartagena, n. 65b. 1653-V-23.
368
Francisco Herrera y Lázaro Gila Medina
y con tal indecencia que no se podían celebrar los dibinos oficios, este cavildo junto las limosnas que pudo para eta obra, y se an gastado con cuenta y razon, y oi se halla parada por no tener con que proseguirla, y pues la piedad de V. M. es tan grande y esta Yglesia ocurre con necesidad tan precisa a V. M. como a su unico patron, y seguro amparo y el gobernador desta ciudad informa de todo188.
no tenemos más noticias del desarrollo de los trabajos cuyo inicio fijamos este año de 1653 y debieron finalizar-se en el transcurso de este decenio o, quizás, en el siguien-te. Así se infiere de posteriores informes, elevados por el obispo antonio sanz lozano en 1672, dando cuenta de las últimas obras efectuadas en el templo, como la am-pliación de la torre o la construcción de un nuevo palacio episcopal, sin que se haga mención al retablo189.
según noticia que transmite germán téllez190, en los años cincuenta del pasado siglo, durante su restauración, el restaurador Emiliano luque localizó una inscripción “en la urna de las reliquias”, que expresa Ortiz me fecit Sevi-lla. desconocemos la ubicación de esa leyenda, así como de esa especie de urna que la contiene. parece evidente que alude al escultor y arquitecto de retablos luis ortiz de Vargas, autor de ese complemento, y que para nada alude a la autoría del retablo, únicamente de una urna que quizás en algún momento estuviera agregada al mismo. ni el estilo del retablo, ni su cronología, a partir de las noticias a las que hemos aludido, permiten contemplar la posible intervención de luis ortiz de Vargas, quien pese a su periplo americano, falleció en 1649, víctima de la epidemia de peste que afectó a sevilla ese año191.
188 agI, gobierno, audiencia de santafé, 232, cartas del ca-bildo eclesiástico de cartagena, n. 65. 1653-XI-7.
189 agI, gobierno, audiencia de santafé, 232, cartas del ca-bildo eclesiástico de cartagena, n. 130b.
190 g. tÉllEZ. Herencia colonial en Cartagena de Indias. bogotá: litografía arco, 1980, p. 33. Véase también J. arIstIZÁbal. Iglesias, conventos y hospitales en Cartagena Colonial. bogotá: banco de la república-El Áncora Editores, 1997, pp. 15-16.
191 J. bErnalEs ballEstEros. “noticias sobre el es-cultor y arquitecto luis ortiz de Vargas”, en Actas de las terceras jornadas de Andalucía y América. sevilla: Junta de andalucía, 1985, pp. 97-139. recientemente J. l. romEro torrEs. “un re-
Es el cartagenero una obra imbuida de los influjos lle-gados de tierra adentro y del otro lado del océano. por un lado el modelo columnario, las veneras que coronan las hornacinas, los roleos que recorren los frisos, la triple hoja, muy rizada, de algunas enjutas, el desarrollo cuadri-culado de sus registros, etc. lo aproximan a la tipología generada por garcía de ascucha en bogotá, luego desa-rrollada por sus herederos. sin embargo, son evidentes los puntos de contacto con grandes retablos del ámbito andaluz, como los realizados por Juan de oviedo (los des-aparecidos de cazalla y constantina, mayor de la cartu-ja de Jerez), todos anteriores en varias décadas. bien es verdad que líneas atrás citábamos al retablo andaluz de comienzo del XVII, cuyos esquemas planean sobre los orígenes de la retablística neogranadina del mismo siglo, con muy escasa evolución, hasta llegar a las dos últimas décadas de la centuria. En este sentido el cartagenero es buen exponente tanto de las pautas analizadas en santafé y tunja, y son perceptibles en el las fórmulas importadas del otro lado del océano, puestas en práctica por artífices ya desarraigados de la evolución que había tenido lugar en suelo español.
tablo de luis ortiz de Vargas en sevilla: la capilla de la familia ramírez de arellano”, en Atrio, n.º12. sevilla: universidad pablo de olavide, 2006, pp. 33-56.