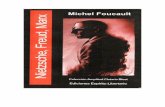El tema de la Muerte en el cuento “A la deriva” de Horacio Quiroga
El pensamiento de la muerte en el Zaratustra de Nietzsche
Transcript of El pensamiento de la muerte en el Zaratustra de Nietzsche
1
El pensamiento de la muerte
en el Zaratustra de Nietzsche
Soledad García Ferrer
Universidad Autónoma de Madrid
Introducción .................................................................................................................................. 1
Los discursos de la muerte en el Zaratustra ................................................................................. 4
La dos visiones enigmáticas ........................................................................................................ 15
Bibliografía citada ........................................................................................................................ 20
Introducción
Pensemos, ante todo, por qué este asunto merece ser investigado, por qué es
menester estudiar las continuadas y recurrentes referencias a la muerte en el Zaratustra.
Los motivos que orientan este estudio que aquí no hacemos más que iniciar aparecieron
como intuiciones y se desarrollaron en el curso del tiempo y de la conversación, pero
solo pudieron tomar cuerpo en la lectura sosegada de Así habló Zaratustra, en una
lectura que no se fija tanto en etapas históricas ni influencias cuanto en lo que el texto
mismo nos tiene que decir al reclamar de nosotros una interpretación. Las razones que
hacen a este asunto digno de marcar el estudio son, pues, las siguientes:
1. El pensamiento de Nietzsche se empeña en afirmar la vida. Su enfrentamiento
con la filosofía es a vida o muerte. Se propone a sí mismo como una decisión a
favor de la vida. Este aspecto ha sido objeto de una cuantiosa exégesis; así diría
cualquiera que se considerara al corriente de la bibliografía nietzscheana en la
actualidad. Ahora bien, ¿cómo hay que pensar la muerte en el marco del sí a la
2
vida? O, dando otro alcance a la pregunta, ¿cómo se puede considerar que el
pensamiento de Nietzsche apuesta por la vida ―como así ocurre, en efecto― si
no se convierte en punto central de análisis el problema de la muerte en
Nietzsche (y esto último no se ha hecho aún tal y como, a mi entender, es
necesario)? Aquí intentamos iniciar ese análisis, que hace entrar en juego el
dilema vida-muerte.
2. El pensamiento nuclear de Nietzsche es un abismo: el del eterno retorno. Es el
vertiginoso intento de conjugar finitud e infinitud, entendidas respectivamente
como afirmación y negación tanto de un término como de una finalidad. La
infinitud tiene lugar en el instante, ya. En el instante se juega todo: toda la
historia, que es toda la vida. Él es el fin, no un mero eslabón de la cadena; es
imprescindible, y de ahí la inquietante noción de necesidad que nos presenta
Nietzsche. De todo esto lo que nos interesa es lo siguiente: ¿cómo hay que
pensar la muerte en el seno de este abismo del regreso? ¿cómo puede encajar la
muerte, esto es, la finitud radical, en este juego infinito que regresa?
3. Se ha dicho que el pensamiento del retorno nos sumerge en el vértigo porque
disuelve el sujeto, porque en él contemplo mi pensamiento como muerto en
tanto que mío (Klossowski). También se ha venido leyendo en Nietzsche lo que
nos dice del cuerpo como metáfora (Blondel). Aquí quisiéramos desarrollar esta
línea de lectura y planteándonos en serio el pensamiento de la muerte en
Nietzsche, preguntarnos por el sujeto del que está hablando este pensamiento.
¿Quién muere, pues? ¿Cómo es la muerte de una metáfora?
Tres oposiciones o dilemas determinan el espacio en el que el problema de la
muerte nos sale al paso: vida-muerte, finitud-infinitud, sujeto-mundo. Nuestra tarea
consiste en relacionarlos, en mostrar cómo puede el pensamiento tomarlos en
3
consideración de una sola vez. Porque si los pensamos por separado no solo
traicionamos el pensamiento de Nietzsche, sino que nos quedamos sin él. Es decir,
queremos esforzarnos por pensar la muerte desde el pensamiento que encontró a
Nietzsche y que es afirmador de la vida y al mismo tiempo negador del sujeto: las dos
cosas a un tiempo. Si solo fuera destructor del sujeto, Nietzsche no se habría liberado
todavía del nihilismo de Schopenhauer. A éste, en efecto, ya le había ocurrido formular
el pensamiento del eterno retorno,1 pero en el Zaratustra su formulación correspondería
a la versión del enano o de los animales, una mera constatación, la expresión de un
hecho bien sabido entre otros. Sin embargo, en Nietzsche el pensamiento del eterno
retorno es afirmador de la vida, lo que parece significar a primera vista “negador de la
muerte”. ¿Y qué vida y qué muerte son entonces estas, que podemos afirmar y negar a
nuestro antojo? ¿No es la muerte un hecho bien probado, precisamente el hecho
recurrente? ¿No podemos asegurar que es la muerte aquello que continuamente
retorna? Nietzsche lo ha leído ávidamente en los textos de Schopenhauer. Si el eterno
retorno fuera un hecho, como en Schopenhauer, tendría que ser el hecho de lo que hay y
no hace más que retornar: la muerte. Digámoslo de otra manera: ¿no es el del eterno
retorno un pensamiento que no tiene más remedio que darse de bruces con un hecho: el
de la muerte? Todo esto es lo que, a mi juicio, merece ser estudiado. Pero para iniciar
este estudio hay que perderse un tiempo en la letra menuda del Zaratustra.
Vamos a intentar seguirles el hilo a los diferentes discursos que en el Zaratustra
dicen la muerte. Son varios porque la muerte habla en esta obra múltiples discursos por
múltiples bocas.
1 WW V §68.
4
Los discursos de la muerte en el Zaratustra
1.
El primero de ellos habla la muerte de los moribundos, género que agrupa a
varias familias: los dormidos, los envenenados o drogados, los cadáveres, los
sepultureros, los cansados… Debemos arriesgarnos, como Nietzsche, a pronunciar y a
denunciar el discurso de los moribundos. Ellos son los creadores de ese supuesto
enfermizo y mentiroso llamado Dios, un pensamiento negador del perecer.2 Son los
grandes despreciadores y los grandes envidiosos, que han llegado a cansar a la tierra.3
Su pensamiento es pequeño y mezquino, se agacha y se extiende como un hongo; son la
podredumbre del cuerpo.4 En realidad, no quieren estar en ninguna parte. Algunos son
cadáveres vestidos de negro que cantan su melancólica canción del sapo.5 Otros hablan
el discurso de la cultura y de la actualidad, son estampas incrédulas de la credulidad de
otros tiempos y con ello proclaman que todo es digno de perecer (zu Grunde gehen).6
Hay otros que hablan el discurso del conocimiento puro e inmaculado, que cifran su
perfección y su felicidad en el puro contemplar (Schauen), en palpar la tierra solo con
los ojos, sin engendrar en ella.7 Otros moribundos hablan desde un estómago
indigestado, podrido. Aseguran que la sabiduría no vale la pena, pero todo su discurso
es resultado de una mala digestión, de que han aprendido mal y de modo prematuro.8
Moribundo es también el discurso del que todo lo ha probado, del que ha estado ya en
todos sitios, del que, por consiguiente, ya no tiene lugar donde estar en la tierra y su
2 Z, 132.
3 Z, 62, 34.
4 Z, 137.
5 Z, 140.
6 Z, 179.
7 Z, 182-183.
8 Z, 285.
5
vagar es un eterno “en vano”, un “de balde” (umsonst).9 Algunos moribundos hablan el
discurso de la demencia (Wahnsinn), predican que, puesto que todo perece (vergeht),
todo es digno de perecer y que por justicia el tiempo ha de devorar a sus hijos.10
Este
discurso se encarna en el Estado, lugar de la voluntad de muerte, de envenenamiento y
suicidio colectivo.11
Es el mismo que crea virtudes que son como adormideras, aptas
para conseguir un sueño sin sueños.12
Es el discurso del cansancio, que, de puro querer
no querer ya más, únicamente querría llegar ya a lo último con un gran salto mortal.13
Solo quiere un deseo último, pero el cansancio es tal que ya no puede ni vivir ni morir.14
Y esta es la desconcertante situación del moribundo: que no puede morir. El
moribundo es aquel que no puede morirse aunque quiera y por eso precisamente, por
esa impotencia, es moribundo. Y no puede morirse porque su discurso es negador de la
muerte, porque la ignora y la deja sin pensar. El problema es que estos medio-muertos
no desaparecen, que están siempre de cuerpo presente y su cuerpo está podrido, de
manera que la misma tierra está cansada ya de ellos. No terminan de abandonar el
mundo y con ello lo convierten en un jardín de cadáveres, en un cementerio de medio-
muertos. Vida y muerte son en este discurso de los moribundos dos extremos de una
decisión, pero no se nos dice quién la tiene que tomar. Una cosa sí parece clara: esa
decisión no se puede tomar si no se conocen y se saben reconocer sus dos extremos. Y
para ello hace falta una sabiduría especial, que sepa de la vida y sepa de la muerte. A
esa sabiduría se refiere Zaratustra en múltiples pasajes. Ella misma aparece,
salvajemente despeinada, en el libro. Pero no apresuremos el momento de su entrada.
De momento estamos en el problema que viene determinado, precisamente, por su
9 Z. 366-367.
10 Z, 205.
11 Z, 82.
12 Z, 55.
13 Z, 57.
14 Z, 314.
6
ausencia. Y el problema es el siguiente: ¿quién puede terminar con esta situación tan
incómoda en la que los que quieren morir no pueden, los que quieren llegar al final no
toman otra cosa que venenos lentos, no encuentran un mar en donde ahogarse, no se
terminan de suicidar?
2.
El segundo discurso de la muerte nos ayudará, tal vez, a salir de esta situación
tan embarazosa. En él aparecerá el matador, el aniquilador, que, más que como un león
o una fiera salvaje, se presenta como el asistente de la muerte, el auxiliar que hace un
favor al impotente moribundo. Por eso dice Zaratustra: “¡Oh, hermanos! ¿Acaso soy
cruel? Pero yo os digo: ¡a lo que está cayendo se le debe dar un empujón!... Y a quien
no enseñéis a volar enseñadle a caer más deprisa”.15
No es crueldad; es eutanasia. Es
una ayuda al débil. Leído el texto al revés, también es una ayuda al fuerte, pero entonces
habría que pensar qué significa aprender a volar. ¿Cómo se adquiere esa sabiduría que
ayuda a no caer? La caída no requiere otro tipo de sabiduría, sino exactamente la
misma, la sabiduría que ayuda a decidirse y a salir de esa situación insostenible en que
nos dejaba el discurso de los moribundos.
Pero sigamos escuchando el discurso del matador. Asistir al fallecimiento de lo
caduco requiere mucho valor, mucho arrojo. Y, en primer lugar, requiere ser capaz de
asesinar los sentimientos propios, sentimientos que hablan de amor al prójimo, de
caridad y de lo cruel que sería matar. Es necesario ser un despreciador para ser un
asesino, y no solo un despreciador de la víctima, sino ante todo un despreciador del sí
mismo, tal y como lo son el más feo de todos los hombres ―y solo por ello fue capaz
de matar a Dios16
― y el delincuente,17
que precisamente llega al momento supremo
15
Z, 287. 16
Z, 353.
7
cuando lleva al extremo su desprecio. Desprecio y valor (Mut) son necesarios para el
asesinato de lo moribundo, puesto que la eutanasia requiere el sacrificio previo del sí
mismo. De ahí que el que tenga valor sea un buen asesino, pero que el mejor asesino sea
el valor mismo, a secas, como propiedad atribuida a nadie. En efecto, él que ya ha
matado al sí mismo como sujeto del que se predicaba el valor, que es por fin valor sin
más, es el único que puede matar a la muerte misma. Y lo hace cuando se atreve a decir:
“¿Esto era la vida? Muy bien, ¡otra vez!”18
Atención a esto último: resulta que para matar lo que hace falta es pronunciar
determinadas palabras. Lo que mata es el valor de pronunciarlas. Este valor ya no solo
aniquila a lo moribundo, sino a aquello que, sin estar ello mismo presente, determinaba
todo su discurso y todo su modo de ser y pensar: la muerte misma. ¿Qué significa matar
la muerte? ¿Cómo vamos a matar el hecho que retorna a base de palabras? En cualquier
caso, eso no lo vamos a hacer nosotros, puesto que nosotros mismos somos lo más
caduco que hay y lo que hay que quitar de en medio cuanto antes. Lo va a hacer el valor
en sí mismo. Demos paso al siguiente discurso de la muerte y oigamos lo que nos tiene
que decir.
3.
Este es el discurso de la muerte libre, en el que ella se nos aparece como lo
propio de la vida misma. Este tercer discurso asume la vida con la muerte incluida y, de
este modo, habla de manera contraria al discurso moribundo, que por no querer morir no
podía tampoco vivir. La muerte liberada adquiere un sentido, y se lo hace cobrar a la
vida misma. La muere el creador de virtudes, que es capaz de hacer de la virtud tanto su
inclinación como su perdición (Hang und Verhängnis), de manera que por ella quiere la
17
Z, 66. 18
Z, 225.
8
vida o la muerte.19
La muere el guerrero, que tiene a su virtud en más alto aprecio que a
su vida20
y que no desea ser tratado con miramientos ni con indulgencia.21
Este es el
discurso del creador, del poeta, del que sabe ―como los médicos― que hace falta más
valor (Mut) para hacer un final que para hacer un nuevo verso. Al fin y al cabo, la vida
del creador está en vecindad con la muerte: conoce muchas muertes, despedidas y
últimas horas, muchos dolores de parturienta. Por ello se convierte en una justificación
del perecer.22
Puesto que cuanto más elevado es algo más difícil es de lograr, no es
extraño que lo superior se malogre y se despedace. El creador es como un puchero y en
él lo más alto, lo más elevado y lo más lejano hierven juntos entrechocándose. ¿Hay que
sorprenderse si el puchero se destruye? ¿Hay que extrañarse si el hombre superior se
malogra? Zaratustra dice que hay que tener, de nuevo, valor y hay algo que aprender:
hay que aprender a reírse de sí mismo.23
El discurso de la muerte libre es el que desarrolla y lleva a la práctica la muerte,
no con respecto a lo moribundo, sino con respecto al sí mismo ―en el supuesto de que
aún sigamos diferenciando una cosa de la otra. Es capaz de reírse del sí mismo y de
entregarse solo al valor. Así puede querer la muerte y tomarla con ligereza. No obstante,
este querer la muerte es un liberarla a ella, y no tanto comportarse con libertad con
respecto a ella. Es la muerte la que es libre, y no nosotros con respecto a ella. No es que
nos tomemos libertades con respecto a ella, sino que la dejamos ser conforme a su
naturaleza y en su tiempo justo: le prestamos tiempo a la muerte, tiempo y dedicación.
El morir libre es un acuerdo entre la libertad de la muerte y mi propio querer, que al
momento deja de ser mío.
19
Z, 37. 20
Z, 172. 21
Z, 81. 22
Z, 133. 23
Z, 390.
9
Observemos el ejemplo que pone Zaratustra de una muerte no libre: la de Jesús.
Esta fue una muerte voluntaria, Jesús fue señor de su propia muerte, su deseo determinó
el momento de la muerte. Y, precisamente por ello, su muerte no fue libre, sino que fue
prefijada por un querer melancólico, demasiado joven y demasiado serio. No supo
querer. Y aquí aparece de nuevo esa sorprendente sabiduría que veíamos antes. Un
querer que sabe ha de ser producto de un aprendizaje en la risa y en la ligereza. Y solo
se alcanza en la madurez, solo puede ser fruto del tiempo. Este dejar en libertad a la
muerte y comprometerse con ella proporciona dones a la tierra. Zaratustra quiere hablar
este discurso de la muerte libre, cuyos símbolos (Gleichnisse) se refieren al tiempo, al
devenir y al pasado (Zeit, Werden, Vergänglichkeit) y deben ser una justificación
(Rechtfertigung) del perecer,24
una vivificación de la muerte. Esto es, un cuidado y una
cualificación de la misma, un trabajo sobre ella. Solo obrando sobre la muerte,
poetizando, convirtiéndola en una obra de arte, se la vivifica.
4.
La muerte habla también en el Zaratustra el discurso del abandono
(Verlassenheit). El abandono no es soledad, sino pérdida de sí, es dejarse a sí mismo a
merced de palabras y experiencias que tienen su momento en el atardecer, en la tristeza
que empieza cuando acaba el capítulo titulado “La canción del baile”.
Perdido en la tristeza, Zaratustra oye la voz de la tarde que habla desde él. Y esta
voz pregunta: pero ¿vives todavía, Zaratustra? ¿No es una tontería vivir todavía?25
Esta
voz de la tarde se puede comparar con la palabra de la hora más silenciosa, la que dice:
“¿Qué importas tú, Zaratustra? ¡Di tu palabra y estalla!”26
Es un discurso que tiene que
ver con el silencio, pero no con la soledad, puesto que la otra ocasión en que es
24
Z, 133. 25
Z, 164. 26
Z, 213, 258.
10
pronunciado es con ocasión del intento de Zaratustra de dirigirse a la multitud y habitar
en la ciudad. Lo único que puede obtener tras haber intentado hablar a todos27
es el
abandono y la compañía de un cadáver que ha de llevar a hombros.28
El abandonarse a
la multitud trae como resultado el pesado silencio de un cadáver. El abandonarse al
silencio de la tarde conlleva un discurso que pide la muerte y a cambio ofrece un futuro
ajeno a uno mismo. Pero Zaratustra reniega de este clima y de la experiencia del
abandono. Pide perdón por ella y también incluso por el atardecer que la hizo posible.
Abandona el cadáver, que le estaba convirtiendo a él en un cadáver. No quiere estar ya
perdido entre moribundos y cadáveres por los cuales tenga que estallar en mil pedazos.
Teme dispersarse y aniquilarse por completo, teme este tipo de muerte que le niega y le
mata. Quiere retornar del abandono de sí mismo, aunque este retorno no sea sino un
prestar voz al siguiente discurso que habla de la muerte.29
5.
La muerte pronuncia ahora el discurso del ocaso, que es un caminar o dirigirse
hacia abajo (untergehen), un declinar que llega al fondo (zu Grunde gehen). Este ocaso
es una precipitación, resultado de la lucha de unas virtudes celosas, que se calumnian y
se acuchillan unas a otras. Esta lucha hace perecer al hombre en la medida en que le
hace superarse a sí mismo.30
La felicidad del espíritu consiste, precisamente, en eso: en
ser ungido y consagrado como un animal sacrificial.31
Para hacer este sacrificio es
necesario ser un gran despreciador, cosa que ya sabíamos, pero al mismo tiempo hay
que ser un gran amante, porque amar y decaer riman desde eternidades,32
y voluntad de
27
Z, 382. 28
Z, 41-44. 29
Z, 219. 30
Z, 64. 31
Z, 171. 32
Z, 182.
11
amar implica disposición a arriesgar la muerte. Los hombres superiores tienen una
existencia difícil, consecuencia de su elevación, porque solo lo que se eleva hasta la
altura del rayo puede perecer por él.33
Los que perecen por el presente son aquellos que
justifican a los hombres del futuro y redimen a los del pasado.34
A estos ama Zaratustra.
Perecer en el ocaso es el destino de los hombres superiores, un destino dictado por la
virtud,35
por su amor y su generosidad. Hay un texto en el Zaratustra que nos plantea de
lleno y en todo su significado el discurso del ocaso:
Amo a aquel cuya alma está repleta (übervoll), y tanto que se olvida a sí mismo
y todas las cosas están en él: así, todas las cosas serán su ocaso (Untergang).36
Es decir, solo porque el alma está desbordada, exuberante, harta, puede perecer.
El hartazgo del alma consiste ya en que el alma como tal ha muerto. Ella es todas las
cosas, todas las experiencias: luego ya no es, por sí misma, nada. Todas las cosas serán,
entonces, el ocaso del alma o del yo. Y el ocaso del alma arrastrará consigo el de todas
las cosas. En otras palabras, ya no hay un dentro y un fuera, un yo y un mundo. Por eso
puede decir Zaratustra que somos… un campo de batalla o un puchero a punto de
reventar… o que somos todas las cosas.
En el capítulo titulado “Los predicadores de la muerte” Zaratustra compara a los
moribundos con los otros, podríamos decir con los que gozan de buena salud. Y cuando
hay que describir a estos insiste en que están llenos, rellenos, golosamente saciados. Son
los que tienen en sí las mil caras de la vida y, por tanto, están a gusto consigo mismos,
se demoran con deleite en el instante y están siempre dispuestos a repetirse
33
Z, 385-386. 34
Z, 37. 35
Z, 219. 36
Z, 37.
12
perezosamente, a prolongar el instante y recrearlo con parsimonia. La lentitud y la
insistencia, la quietud de la vejez, la aversión por el placer entendido como lanzarse a lo
ajeno y diferente, en el sentido de diversión, son los rasgos de este ocaso del alma y de
esta demora gozosa en la vida. La muerte aparece aquí como una fijación de las mil
caras de la vida en una sola visión, como una idea fija que tiene el yo, como el reposo
absoluto del que ya no quiere seguir recreándose. Y el moribundo, como la nuez vacía
que ya solo se mira a sí mismo y ese sí mismo le resulta insoportable. Quien es más más
puede soportar, más cosas puede abarcar o comprender en sí. Pero ese “quien” es, en
extremo, tanto que lo es todo. No es la totalidad oronda y satisfecha, sino movimiento
primero, primera jugada, recreo e interpretación continuada.
6.
La muerte habla, por último, el discurso de la redención entendida como un
“paso al otro lado”, como un tránsito que salva obstáculos (hinübergehen). La caída, el
ocaso, prepara un acontecimiento. Los que descienden y buscan el fondo no
desaparecen, sino que quieren crear por encima de sí mismos.37
No es casual que
Zaratustra mismo, antes de tener la visión enigmática del eterno retorno, caminara
sombrío en el ocaso (Dämmerung) color de cadáver de más de un sol.38
El ocaso
presagia algo. Aquel que, despreciándose a sí mismo, sin querer preservarse, se sumerge
en su propio ocaso, ese pasará al otro lado.39
El ocaso anuncia el mediodía, el momento
en que el descendente (Untergehender) se bendecirá a sí mismo por ser el que pasa al
otro lado (Hinübergehender).40
37
Z, 103. 38
Z, 224. 39
Z, 278. 40
Z, 123.
13
La redención viene precedida por el silencio, por la ausencia de discurso. Es
necesario reparar en lo que el silencio significa en este entrecruzamiento de discursos de
la muerte en que consiste el Zaratustra, cuya trama vamos siguiendo aquí. El silencio
tiene que ver con la soledad, pero no se identifica con ella ―Zaratustra se caracteriza
porque se pasa el libro hablando solo. Se trata, entonces, de un tipo especial de soledad:
una soledad sin discursos, sin nada que decir, sin nada que crear. La redención consiste
precisamente en quebrar esa soledad, o más bien consiste en que la soledad misma cede
y se resquebraja como una tumba que ya no puede contener a sus muertos.41
El yo es un
sarcófago mudo y polvoriento que tiene que ceder para que sea posible la libertad del
discurso. Pero este yo se fortalece en la compañía de todos; el precisa la soledad para
que el yo se torne débil, quebradizo, y pueda estallar. Las visiones son siempre de los
más solitarios, la creación es siempre de un yo pusilánime que ha perdido la fortaleza
del discurso.
Zaratustra nos narra la redención en “La fiesta de los muertos”. Los muertos de
ese capítulo son los antiguos poseer y ser poseído, la confianza, la pureza, la virtud,
fragmentos del pasado que alguien mató al transformar lo puro en podrido, al acortar la
eternidad y convertirla en instante, al silenciar su habla. Matar es no permitir hablar,
impedir el discurso, dejar al habla en estado de silencio y de irresolución (ungeredet und
unerlöst). La redención es la transfiguración que, pasando por la vecindad de la muerte,
no se detiene en ella, sino que la sobrepasa. La vencedora de la muerte es la voluntad de
Zaratustra, que conserva en sí, como posibilidad, todo lo que entonces quedó sin decir.
De la voluntad nos dicen que es fuerte e invariable, puesto que su sentido permanece
como pluralidad de contenidos que abarca todas las cosas. La voluntad es voluntad de
41
Z, 375.
14
crear, voluntad versátil que se emparenta con la vida. Solo así cabe entender que en el
sacrificio y en el silencio del sepulcro “salga ganando”.
La voluntad aprende en la escuela de la muerte y encuentra su fortaleza en ella.
Aquí tenemos al fin, en su plenitud, el sentido de esa sabiduría que apareció
anteriormente. Vimos que faltaba en el discurso de los moribundos, y por eso ellos no
sabían morir. Vimos que la adquirían con el tiempo y la madurez aquellos que dejaban
ser a la muerte en libertad. Ahora vemos que esa sabiduría gaya solo se puede formar a
partir del reconocimiento de que las cosas se transfiguran, de que no hay cosa en sí, de
que todo puede interpretarse. La voluntad aprende de la muerte que la única eternidad es
la del instante de la transfiguración. De la muerte obtiene fermento y abono porque la
voluntad es de la tierra, se alimenta de la podredumbre y obtiene de ella sabiduría.
La voluntad de Zaratustra que aparece en esta fiesta de los muertos es el antiguo
yo transfigurado. Su transformación consiste en que ya no parece ni es poseído, ya no
tiene fronteras delimitadas ni confianza en las cosas, sino que es capaz de asimilarlo
todo sin atragantarse. Es el yo que ya no tiene nada propio, que no tiene propiedades.
Las múltiples muertes lo han convertido en algo múltiple. Ha aprendido que todo se
puede ganar y perder en cada instante y ha decidido hacerse jugador. Ha aprendido que
todo se puede decir y volver a decir, que se puede siempre aliviar (erlösen) el habla.
También ha aprendido a identificar a sus enemigos entre aquellos que le hacían
quedarse en una sola de sus posibilidades, que le hacían fijar la vista y petrificarla. La
finitud es la enemiga que habitaba en el yo. La redención es el descubrimiento de la
infinitud y al mismo tiempo la invitación a hacer el primer movimiento, la primera
jugada. Ese primer movimiento requiere la redención de todas las vivencias en que se
disolverá el yo. Porque la voluntad es ese conjunto de vivencias, y vive o revive cuando
ejerce sobre ellas una labor, un modelado, una interpretación.
15
La dos visiones enigmáticas
El discurso de la redención aparece en el capítulo titulado “El adivino (Der
Wahrsager)” después de que este decidor de la verdad proclame el discurso
incontrovertible de los moribundos: “Todo está vacío. Todo es idéntico. Todo fue.” Lo
que dice el adivino es la verdad, el suyo es el discurso del que dice la verdad. Él es el
que tiene algo que decir, un objeto, un hecho puesto ahí delante del que hay que dar
cuenta. Su decir es transitivo y debe en todo momento adecuarse a aquello que, porque
está ahí presente, resulta imposible de negar. Su decir da cuenta, constata, afirma,
refiere. Y después de decir lo que debe decir ya no puede agregar nada más; nos
tenemos que quedar en silencio, con lo cual ocurre que el discurso obra en nosotros lo
mismo que solo refería: la muerte.
Al menos así le ocurre al personaje llamado Zaratustra, que tras escuchar el
discurso verdadero sufre una suerte de desmayo. En él tiene una visión que le plantea un
enigma. Podríamos establecer una comparación entre esta visión enigmática y la del
retorno, que da título al capítulo “De la visión y el enigma”. Porque, efectivamente,
podemos afirmar que lo que se relata en los dos capítulos ―”El adivino” y “La visión y
el enigma”― tiene mucho que ver. Llamaremos a la visión de “El adivino”, para mayor
comodidad, la otra visión enigmática. En ella, en lugar de inventar el tiempo en un tono
vital elevado, la vida y el tiempo huyen o son encerrados en sepulcros. Mientras la
visión del eterno retorno es una visión diurna y elevada, la otra visión enigmática es
nocturna y fantasmal. Es la visión de un enfermo, de uno que ni come ni duerme y
habita en la tribulación. Mientras la decisión diurna nos habla de la decisión de morder,
la nocturna nos habla de renuncia y abandono. Sin embargo, las dos son visiones, no
16
constataciones o relaciones de hechos. Ambas nos proponen un enigma y reclaman de
nosotros una interpretación de manera que, en lugar de abrir el silencio, dejan paso a
nuestro discurso, son una cita para el habla. Nos ponen en un compromiso, en una
situación tal que no podemos por menos de hablar. Nos dan la palabra, nos conminan a
arriesgarlo todo en una interpretación, hasta el punto de que ese todo aquí abarca y
comprende en sí el nosotros como autores de la interpretación. Incluso esto nos exige
que demos el enigma, que lo pongamos en juego, que lo apostemos a una interpretación.
En el Zaratustra hay, entonces, dos visiones enigmáticas, pero las dos piden el
mismo riesgo y la misma renuncia de nosotros: precisamente el nosotros mismo que
arriesga. De manera que, si queremos interpretar el enigma doble que se nos plantea,
por el hecho de decidirnos dejamos el nos y todo deviene pura interpretación, puro
riesgo, peligro y azar. Por eso el que se nos relata en “El adivino” es el sueño más difícil
para el propio Zaratustra, el más peligroso. El camino que nos libera de la dificultad es
el de la risa, el de la carcajada. Esta sabiduría es, como ya hemos visto, la redentora, la
que otorga alivio aflojando la rigidez de la muerte.
Insistamos en que las dos visiones del Zaratustra, la diurna y la nocturna, no son,
en sentido estricto, verdades. Si fueran verdades pertenecerían al discurso del adivino,
que es el que dice la verdad. El que dice la verdad es el que predica la muerte porque la
muerte es esa verdad que está presente por doquier. La de la muerte se conoce como la
hora de la verdad. Ya en el parágrafo 344 de La gaya ciencia nos había advertido
Nietzsche que el afán de verdad seguramente ocultaba afán de muerte. De ahí que
Zaratustra exclame: “¡Sea yo desterrado de toda verdad! ¡Solo loco, solo poeta!”42
El
discurso de Zaratustra no es el del decidor de la verdad, sino el del loco. Él contradice
con cada una de sus palabras.43
Zaratustra busca, en todo caso, la verdad que acierta,
42
Z, 400. 43
EH, p. 101.
17
que odia deducir.44
Por eso importa a quién va dirigido su discurso: solo a los que aman
descubrir e indagar enigmas (Rätsel). Más que de verdad tendríamos que hablar aquí de
acierto, de tino. Su decir no es expresión de nada, no tiene nada que expresar, sino que
es crear y acertar al crear. Es un hacer y no un constatar hechos. Es un hablar
intransitivo, que no va dirigido a un objeto pretendiendo decir de él la verdad. No es, en
rigor, decir, sino hablar.
Pues decir una palabra es estallar luego en mil silenciosos pedazos. Es, en el
fondo y siempre decir la última palabra: la muerte. Zaratustra sabe esto porque posee la
sabiduría de los pájaros: sabe que todas las palabras están hechas para los pesados, que
todas mienten para el ligero.45
Por eso puede decir: ¡Canta! ¡No digas nada más! El
habla que no es moribunda es un canto, es una carcajada, es un baile. Constatar hechos,
reflejarlos en el discurso, representarlos, es renunciar a la vida, sobre todo porque y
cuando se dice el gran hecho irremediable que es la muerte, el hecho de los hechos, el
que convierte en hechos a todos los demás. Inventar y cantar es matar la muerte, esto es,
reinventarla a ella misma en un tiempo nuevo en el que la eternidad es el instante y yo
no soy yo. Por eso en el Zaratustra la muerte no es expresada en un discurso, sino
hablada en múltiples voces. La muerte estalla en seis discursos que la reinventan
continuamente, quitándose la palabra el uno al otro sin cesar. Porque la muerte que se
dice es la que contagia al que la dice y le quita la voz. La muerte que se canta, en
cambio, o la muerte que se plantea como enigma en una visión, es la que vivifica y da
que hablar.
El Zaratustra es, pues, una rapsodia de discursos sobre la muerte que se
entrelazan, se responden una a otro, hablan al unísono en ocasiones, se oponen
frontalmente a veces. Es un poner en obra en un discurso vital. Cuando el Zaratustra
44
Z, 223. 45
Z, 318.
18
relata la muerte de Dios ocurre lo mismo: que no refiere un hecho, ya que la muerte de
Dios, como la de cada cual, no es un hecho, nadie la ha presenciado: es un hecho para
nadie. Así, pues, el libro nos da cuenta de varias muertes porque, cuando los dioses
mueren, mueren de muchas muertes.46
Algunas de esas muertes son escuchadas por
Zaratustra, y luego él mismo inventa otra. En el Zaratustra la muerte de Dios es un
conjunto de relatos, ninguno de ellos falso. Todos son igualmente verdaderos porque
todos son igualmente acertados. Fijémonos en uno de ellos, el inventado por el propio
Zaratustra y que le cuenta al Papa fuera de servicio. Este lo acepta tranquilamente,
aunque su propio relato era completamente diferente. La importancia de este relato es
que Dios muere aquí por obra de un discurso. El discurso del buen gusto habló: “¡Fuera
ese Dios!¡Mejor ningún Dios, mejor construirse cada uno su destino a su manera, mejor
ser un loco, mejor ser Dios mismo!”47
Es decir, el discurso del buen gusto ―merece la
pena reparar en ello― mata a Dios al convertirse a sí mismo en Dios, y con ello
proclama su locura. Creo que aquí hay que ver el sentido radical del ateísmo de
Nietzsche: en que este discurso es el de un loco o un frenético, y no el de un veraz. Y la
locura de este discurso consiste en asumir que matar a Dios implica aniquilar al yo, otro
producto del mal gusto. Y esta muerte es obra de un discurso que tiene ciertas
preferencias, que se ha decidido en favor de incluir el destino y el azar en el antiguo yo.
Así Zaratustra el paseante piensa que ya no le pueden sobrevenir acontecimientos
casuales: ¿qué podría ya ocurrirme que no fuera de mi propiedad?48
Y Zaratustra el ateo
habla así: “Yo me cuezo en mi puchero cualquier azar. Y solo cuando está
completamente cocido, le doy la bienvenida como alimento mío.”49
“Para mí ¿cómo
46
Z, 351. 47
Ibíd. 48
Z. 219. 49
Z. 241.
19
podría existir ningún fuera de mí? No existe ningún fuera.”50
El loco poeta es el que es
capaz de hablar como un gato: “¡Sus! a todo azar”51
Porque el discurso del buen gusto
es el que comprende en sí todas las cosas, sin distinciones entre lo azaroso y lo
necesario, entre lo externo y lo interno, entre lo voluntario y lo inconsciente. Es el
discurso por obra del cual todo es posible, todo está repleto de eventualidades, todo es
diverso, todo está aún por obrar y por hablar. Matar a Dios es abrir el habla, romper el
ataúd en el que estaba encerrada, liberar la muerte. Todos los discursos de la muerte
hablan al unísono en este discurso del buen gusto y proclaman la muerte de risa del sí
mismo, la disolución en el devenir, la comprensión del azar.
Pero ¿qué ocurre con nosotros? Que no poseemos esta sabiduría, que no hemos
aprendido de la muerte, que nos domina la melancolía, que no sabemos reír. Que todo
nos importa y que la multitud afianza esta importancia y la fortifica. Sin embargo, el
discurso plural, la multiplicidad de discursos de Zaratustra, se dirige a nosotros, a ese
nosotros medio muerto e impotente. Nos increpa, nos empuja, no nos deja parar quietos.
Nos quiere desmembrar, quiere destruir a nosotros y además con nuestra colaboración,
puesto que reclama algo de nosotros: quiere que nos aprestemos a jugar a los dados con
la muerte.
50
Z, 299. 51
Z, 398.
20
Bibliografía citada
Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke, Band IV, herausgegeben von Giorgio Colli und
Mazzino Montinari, München, 1980.
-----------------------: Así habló Zaratustra, edición de Andrés Sánchez Pascual, Alianza,
Madrid, 198311
(citado como Z).
-----------------------: Ecce Homo, edición de Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid,
19794 (citado como EH).