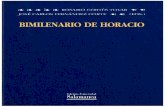El tema de la Muerte en el cuento “A la deriva” de Horacio Quiroga
Transcript of El tema de la Muerte en el cuento “A la deriva” de Horacio Quiroga
BÜCHELER VINCENT
BACHELIER 2
Langues et littératures modernes,
Orientation générale
El tema de la Muerte en el cuento “A la deriva” de Horacio Quiroga.
Asignatura: Études de textes littéraires hispano-américains
Profesora: Kristine Vanden Berghe
Año académico: 2013-2014
BÜCHELER VINCENT 2
“La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años,
meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte.
Es la ley fatal, aceptada y prevista; tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente
por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos el último
suspiro”.
Horacio Quiroga en “El Hombre muerto”.
BÜCHELER VINCENT 3
ÍNDICE
Pág.
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….4
I. BREVE BIOGRAFÍA DE HORACIO QUIROGA EN CORRELACIÓN CON EL TEMA
DE LA MUERTE……………………………………………………………………………..5
II. ANÁLISIS DEL CUENTO “A LA DERIVA”…………………………………………….6
a) Trama……………………………………………………………………………..6
b) Narración…………………………………………………………………………7
c) Cuadro espaciotemporal………………………………………………………….7
d) La Muerte…………………………………………………………………………9
e) La Muerte como mito personal de Horacio Quiroga…………………………….11
f) Interpretación del título……………………………………………………….....12
III.CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………13
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………..14
BÜCHELER VINCENT 4
INTRODUCCIÓN
La Muerte1 es algo inevitable. Sigue a la vida como la luna sigue al sol, como la
mariposa sigue a la oruga, como la primavera sigue al invierno y como el humo sigue a la
combustión. Es el ciclo de la vida como un modelo de fatalidad. No se puede cambiarlo. Que
lo aceptemos o no, no podemos escapar a la muerte porque es el resultado lógico de nuestra
presencia en la Tierra. Nacimos en diferentes lugares geográficos, bajo diferentes climas,
educados por parientes según diversas maneras, en función del origen social, con costumbres
y religiones diferentes. Pero a fin de cuentas, acabamos juntos sin ninguna distinción en la
vida tras la muerte también llamado el más allá. Apasionado por el tema de la muerte, busqué
a un escritor latinoamericano que hubiera encontrado a la Muerte durante su propia vida. La
búsqueda me condujo “[al] más grande de los cuentistas Americanos”2, Horacio Quiroga.
Durante la investigación descubrí el fatalismo de la muerte trágica que fue arraigada en su
vida. Horacio Quiroga obsesionado por la Muerte que lo torturó días tras días. Al fin de este
trabajo, no sólo he descubierto las técnicas narrativas y literarias de Quiroga sino también he
conocido a un escritor, lleno de tristeza, de culpa y afectado por la vida.
En esta investigación, elaboraré una breve biografía de Horacio Quiroga en
correlación con los episodios trágicos de su vida. Después, analizaré el cuento “A la deriva”
respeto a la trama, al cuadro espaciotemporal, a la narración y focalización, antes de estudiar
el tema de la Muerte. Luego, estableceré una relación de similitud entre la Muerte en sus
cuentos y su propia vida. Por último, intentaré dar una interpretación del título antes de
concluir con una breve síntesis.
1 El uso de la mayúscula se explica por el tratamiento del concepto, del tema de la Muerte. La muerte sin
mayúscula se reserva por el acto concreto de morir. 2 John A. CROW, profesor emérito del español en la Universidad de California, Los ángeles.
BÜCHELER VINCENT 5
I. BREVE BIOGRAFÍA DE HORACIO QUIROGA EN CORRELACIÓN CON EL TEMA
DE LA MUERTE.
Horacio Quiroga nació en Salto (Uruguay) en 1878 y murió en Buenos Aires
(Argentina) en 1937. Su vida fue marcada por una sucesión de muertes trágicas en su entorno
familiar. De acuerdo con Fleming, “la cifra del horror [en los cuentos de Quiroga] es la
muerte. Esta obsesión se puede explicar con sólo repasar su biografía” (1994: 21).
Su padre murió accidentalmente cuando aún era un bebé, su padrastro ([Quiroga] mismo lo
encuentra muerto) comete suicidio, después de quedarse paralítico, accionando el gatillo de la
escopeta con el dedo del pie. En 1901 murieron dos de sus hermanos; al año siguiente es el mismo
Quiroga quien asesina de un involuntario tiro en la boca de su amigo Federico Ferrando; y, a los
seis años de casado, en diciembre de 1915, su primera esposa se suicida con bicloruto [sic] de
mercurio. El 18 de febrero de 1937, a los cincuenta y ocho años, Quiroga tiene una conversión con
los médicos que lo asistían y toma conciencia de su cáncer incurable. Decide quitarse la vida. Al
día siguiente, Horacio Quiroga es encontrado muerto por haber ingerido una dosis de cianuro. Fue
la vitoria de su adversaria, no abstracta y siempre presente, la muerte. Para cerrar el ciclo de
muertes, meses después se suicida su hija mayor, Eglé […] y su hijo Darío, años después (Roque
da Silva 2002: 171).
La decisión del autor de quitarse la vida puede ser explicada por su enfermedad. A
causa del tumor maligno y no operable, Quiroga realizó que “fue el perdedor […] [y] por
exceso de pánico o de coraje […] [tomó] la iniciativa una forma de perder la partida con
dignidad y orgullo, de quedar con la última palabra, bebió el cianuro y [salió] a encontrar
[la Muerte] (Fleming 1994: 24). Se sabía vencido por la fatalidad de la Muerte que durante
toda su vida le había rodeada y no tenía “ganas de vivir otra agonía. [Prefirió] el veneno […]”
(Herrera de Noble). Por lo tanto, “abandonó por la noche el hospital para comprar los
bastantes gramos de cianuro para eludir para siempre la insistencia de una vida compleja y
admirable, ahora ya inútil” (Onetti). En realidad, Horacio Quiroga se mató cuando él
“plenamente [comprendió] que su mal no [tenía] cura y que entre sufrir y no sufrir [era] fácil
la elección” (Faye Grajales Castaño 2009: 20)3.
3 Fuente: Horacio Quiroga, el cuentista de la muerte en
http://www.mipunto.com/temas/3er_trimestre05/quiroga.html (No consultable mas).
BÜCHELER VINCENT 6
II. ANÁLISIS DEL CUENTO “A LA DERIVA”.
“A la deriva” y diecisiete otros cuentos pertenecen al libro Cuentos de Amor de
Locura y de Muerte4 publicado en 1917. En estos relatos, los temas más recurrentes son “la
tragedia, la enfermedad, las obsesiones, el vicio y la locura” (Faye Grajales Castaño 2009:
17), sin olvidar el tema de la Muerte. Como señala Fleming, “como tal obsesión, la muerte
está presente en la mayor parte de los relatos: es acción principal, final, detalle incidental o
circunstancia de casi todos ellos” (1994: 47). El tema de la Muerte fue por Horacio Quiroga
su tema favorito y además, Shoemaker menciona que, “en realidad, hay pocos escritores que,
como Quiroga, maticen con tanta riqueza la confrontación entre el hombre y la muerte”
(1978: 248). “Con la publicación de Cuentos de amor, de locura y de muerte, en 1917,
Quiroga dio la primera muestra de su genio y empezó a recorrer el camino que lo llevaría a
consagrarse como el gran maestro de la narración breve latinoamericana” (Gutiérrez 2001).
A. Trama.
“A la deriva” se trata de un hombre que pisa una serpiente venenosa que lo muerde
en el pie. Al principio, pide ayuda a su esposa que le da caña5 pero sin resultado. Decida
entonces hacer un viaje por el río hacia el pueblo de Tacurú-Pucú para encontrar a alguien que
le ayude y por lo tanto salvarse. Sin embargo, los esfuerzos del protagonista van a ser inútiles
y Paulinoel hombremuere en la canoa, sin alcanzar su meta.
En el cuento, encontramos a tres protagonistas. Primero, el protagonista principal se
llama ‘el hombre’ desde la primera línea del cuento. Vive en la selva y la conoce
perfectamente. Su nombre es mencionado solamente una vez por Dorotea, su esposa que vive
con él en la selva. Ella es una protagonista segundaria que sólo aparece en el cuento cuando
Paulino le pide alcohol. Esta salvación en la bebida puede ser explicada por “[la] mentalidad
primitiva [del hombre que] le impele primero a buscar un posible paliativo en el alcohol y
luego, al darse cuenta de la gravedad, emprende el viaje con la pierna inflamada y cubierta de
manchas lívidas” (Collard 1958: sp). Por fin, el antagonista del hombre es la serpiente
venenosa que le muerde, causando su propia muerte y la del protagonista principal.
4 Sin coma en el título, según [la] expresa indicación [de Horacio Quiroga] (Fleming 1994: 89).
5 Aguardiente obtenido por destilación de melazas de caña de azúcar, con una riqueza alcohólica máxima legal
de 75 grados. L. Fleming. (ed.) (1994). Horacio Quiroga. Cuentos. Madrid: Cátedra (Letras hispánicas), p. 131.
BÜCHELER VINCENT 7
B. Narración.
En “A la deriva”, la historia es narrada desde un punto de vista externo, en la tercera
persona del singular. El narrador es omnisciente porque tiene acceso al pensamiento y a los
sentimientos del hombre porque en efecto, “la muerte [está] contada desde las sensaciones de
la propia víctima” (Fleming 1994: 46). También encontramos dos diálogos que sirven para
aumentar la dramatización de la historia. Sin embargo, aunque el narrador sea omnisciente,
los lectores nunca se dan cuento de qué se encuentra en el más allá porque el narrador
solamente trae palabras tangibles que pertenecen al Mundo real, al mundo de los vivos
(Mendoza 2009: 31).
D. El cuadro espacio-temporal.
“El ambiente donde se [desarrolla] « A la deriva » se sitúa en el territorio de
Misiones [en Argentina], y la selva y el río vienen a ser personajes secundarios del drama
donde se mueven los personajes” (Arango 1982: 155). El Paraná es el río por lo cual Paulino
“viaja en la canoa a Tacurú-Pacú luchando desesperadamente con la muerte que lo ececha
[sic] minuto a minuto” (Arango 1982: 156). Collard afirma que “es lógico […] que las
circunstancias de la muerte sean brutales y aun atroces” (1958:278) en los cuentos de Quiroga
porque vivir en la selva misionera no fue fácil y sin peligro:
Misiones en la época de Quiroga, era casi aislado de toda civilización. Su fauna perpetuamente al
acecho, su flora de emanaciones a veces mortales, su clima caracterizado por temperaturas
extremas, lluvias torrenciales y períodos de sequía; los tipos regionalesaventureros, [eran]
hombres fuera de la ley, aprovechadores sin escrúpulos, obreros embrutecidos por el trabajo y el
alcohol […] (Collard: 1958: 278).
Además, Fleming añade que vivir en la selva implica peligros como las víboras, las
insolaciones, los ríos crecidos o las infecciones sin médico que son tantos medios tentar a la
Muerte (1994: 24).
Analicemos la interacción entre el hombre y la serpiente en el relato:
Faye Crajales Castaño observa que el hombre y la serpiente tengan uno mecanismo
propio para la defensa: lo del hombre es el machete y lo de la serpiente es el veneno (2009:
77). El medio de defensa de la serpiente es natural. Es decir que la víbora no utiliza ningún
elemento fuera de su naturaleza propia para atacar al hombre. En cambio, el hombre no tiene
BÜCHELER VINCENT 8
un elemento interno que le permite defenderse. Por lo tanto, tiene que emplear otros
elementos materiales para atacar y sobrevivir, como lo del machete (Faye Grajales Castaño
2009: 78). El uso del arma para dislocar a la serpiente está exprimido en el pasaje siguiente:
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban
dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la
cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las
vértebras6.
Además, desde el punto de vista de la hermenéutica7, “la serpiente en espiral por lo
general, es símbolo de un ciclo de vida-muerte o de cambio continuo”. “Las vértebras es [sic]
algo que permite [sic] una semejanza con la condición de vertebrado del ser humano, puesto
que al romperse el ciclo vital de la serpiente, simbólicamente, comienza a romperse también,
el ciclo del hombre (Faye Crajales Castaño 2009: 78).
Por lo tanto, habría dos formas de simbolizar el rompimiento de los ciclos. El
primero se encuentra representado por la separación de las vértebras del animal y el segundo
es el veneno mortal introducido por la serpiente en el cuerpo del hombre. De esta manera,
habría una continuidad del ciclo de la serpiente que se proyecta en el cuerpo físico del
hombre. La rivalidad entre la naturaleza y los seres humanos se expresa en el rompimiento de
la estabilidad de la vida del hombre. El hombre viviendo con el veneno de la serpiente no es
por consiguiente posible (Faye Crajales Castaño 2009: 79).
Por último, la conclusión es que la naturaleza (la selva o el campo) no sea solamente
un elemento tangible porque tenga una fuerza superior: dicte el destino a cada uno de los
personajes. Los protagonistas, que sean conscientes o no, molestan al equilibrio de la
naturaleza y para vengarse y defenderse, los animales y las plantas usan de los mismos
mecanismos naturales de defensa o reparación. Subrayemos que los seres humanos estén
percibidos como ‘extraños’ por la naturaleza y esta percepción resulta en el contacto directo
con la Muerte. Por consiguiente, la muerte del hombre parece ser natural dentro del ciclo de la
vida-muerte: la serpiente está molestada, ella responde, el hombre muere. El equilibrio es por
lo tanto restablecido (Faye Grajales Castaño 2009: 138).
Cuanto a la temporalidad del cuento, no hay ningún marcador temporal en la historia
pero gracias a las descripciones precisas de la selva en “A la deriva”, el tiempo debe ser
6 L. Fleming. (ed.) (1994). Horacio Quiroga. Cuentos. Madrid: Cátedra (Letras hispánicas).
7 hermenéutica s. f. Disciplina que estudia la interpretación de los textos con el fin de averiguar su verdadero
sentido < http://es.thefreedictionary.com/hermen%C3%A9utica>.
BÜCHELER VINCENT 9
cuando Quiroga vivió en Misiones, es decir entre 1910 y 1917, según el lugar de escritura de
sus cuentos.
D. La Muerte.
En los cuentos de Quiroga nunca se presenta una “muerte común” porque lo que
interesa a Horacio Quiroga es “mostrar en forma real o fantástica por qué los personajes
mueren y cómo mueren” (Arango 1982: 155). En “A la deriva”, como lo hemos analizado en
las líneas previas, el qué se explica por una mordedura de víbora y el cómo se ilustre en una
lenta agonía en la canoa que sigue aumentado como lo señala Roque da Silva en:
La acción va evolucionando así como la intensificación de la gravedad de la herida, revelada por la
descripción de la agonía del hombre y observada desde las sensaciones del personaje. […] Los
dolores van aumentado y ya llegan a la ingle. En poco tiempo el veneno va avanzando, tomando
todo el cuerpo del hombre y otros síntomas, además del dolor, aparecen: el vómito, las manos
dormidas, el vientre hinchado con manchas lívidas y dolorosas. (2002: 173).
En “A la deriva”, “la atención se centra no sólo en la muerte trágica [del hombre],
sino en el esfuerzo físico y sicológico al no querer aceptar la muerte como un hecho real”
(Arango 1982: 155). Efectivamente, Quiroga declara explícitamente que el hombre luche para
sobrevivir en “[…] el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su
canoa”8.
Para “dar mayor dramatismo a la situación” (Collard 1958: sp), el paisaje está
descrito como lo que sigue:
El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes altas, de cien metros,
encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende
el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo
fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es
agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma
cobra una majestad única9.
Este pasaje tiene por finalidad de anunciar la muerte porque de acuerdo con Arango,
el río se convierte en un presagio fúnebre, símbolo de Muerte. En efecto, este símbolo puede
ser encontrado en “las palabras hoya, encajonan, lúgubre, silencio de muerte, [que] son
portadoras de símbolos de muerte par el campesino de Misiones” (Arango 1982: 156).
8 L. Fleming. (ed.) (1994). Horacio Quiroga. Cuentos. Madrid: Cátedra (Letras hispánicas), p. 131.
9 L. Fleming. (ed.) (1994). Horacio Quiroga. Cuentos. Madrid: Cátedra (Letras hispánicas), p. 133.
BÜCHELER VINCENT 10
Según Leonor Fleming, el recurso técnico-estilístico para el tratamiento de la muerte
en “A la deriva” es “la estafa de la inconsciencia final (el contrapunto)” (1994: 48). El
contrapunto se explica por una percepción optimista del desenlace a través la víctima pero
equivocada. Por lo tanto, el contrapunto se expresa por un falso estado de bienestar ante la
Muerte como encontrado en:
El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento
escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna
le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración.
El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para
mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres
horas estaría en Tacurú-Pucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos.
No sentía ya nada en la pierna ni en el vientre10
.
Este pasaje muestra claramente que el hombre “[confunda] los efectos del veneno
con una sensación de mejoría” (Roque da Silva 2002: 174).
Es importante observar que una vez más, la naturaleza no es pasiva sino activa. Sirve
para engañar al hombre creyendo mejorarse, es decir reforzar la ilusión y sensación de
bienestar. En el pasaje siguiente, la naturaleza sirve no sólo para “parar la velocidad de la
acción” (Arango 1982: 159) y “aliviar la tensión” (Collard 1958: sp) sino también para
mostrar “una cierta suavidad, una tranquilidad casi transcendental” (Roque da Silva 2002:
174). Por lo tanto, esto contrapunto marca al mismo tiempo “una esperanza para la víctima”
(Arango 1982: 159) y también un fatalismo expresado por Roque da Silva en “la canoa, ya a
la deriva, gira sobre sí misma y da la sensación de que no hay nada que hacer” (2002: 174).
El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde
la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en
penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en
silencio hacia el Paraguay11
.
Además, como señala Roque da Silva, la “somnolencia toma su consciencia [la del
hombre] y le hace pensar en recuerdos” (200: 174) mostrado en lo que sigue:
¡Alves! gritó con cuanta fuerza pudo, y prestó oído en vano.
¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En
el silencio de la selva no se oyó un solo rumor […]12
.
10
L. Fleming. Op. Cit., p.133. 11
L. Fleming. Op. Cit., p. 134. 12
L. Fleming. (ed.) (1994). Horacio Quiroga. Cuentos. Madrid: Cátedra (Letras hispánicas), p. 133.
BÜCHELER VINCENT 11
Esta tentativa muestra que los procesos mentales del protagonista están afectados por
la Muerte porque es claro que su compadre no puede oírle y por consiguiente ayudarle. Esto
fracaso tiene un significado potente respecto a la condición humana: lo único que los seres
humanos tienen es el tiempo, son de tiempo y intentan tener más tiempo cuando saben que el
fin ha venido (Mendoza 2009: 28). Por la tanto, “[el personaje se opone] a su propia muerte,
mediante los mecanismos de la imaginación” y “este autoengaño, como producto de la
imaginación y el inconsciente del hombre agonizante, se abstrae de toda categoría lógica y
secuencial presente en el tiempo real de los hechos narrados” (Faye Grajales Castaño 2009:
137).
Por último, observemos las últimas líneas del cuento. Nunca encontramos un palabra
mortual como “murió” o ‘estaba muerto”. Descubrimos sólo un hecho abstracto de Muerte.
En efecto, de acuerdo con Arango, “Quiroga nos informa del fin del protagonista
indirectamente. No nos habla de su muerte como hecho concreto; solamente nos sugiere que
Paulino cesa de respirar” (1982: 159).
El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.
Un jueves…
Y cesó de respirar13
.
E. La Muerte como mitología personal de Horacio Quiroga.
La mitología personal puede ser definida por lo que sigue:
La mitología personal representa el conjunto de creencias, sentimientos, reglas de comportamiento
e imágenes interiores que nos ayudan a interpretar el mundo, a construir explicaciones y a dirigir
nuestro comportamiento. La fuente de los mitos personales es la misma de donde surgen las
propias motivaciones, los sentimientos, las vivencias, los sueños y las esperanzas. Es el territorio
donde se definen nuestros conceptos de lo que está bien y lo que está mal, nuestra idea de lo que es
éxito o fracaso, donde cumplimos el programa socio-familiar o donde nos rebelamos contra él.
Nace tanto del inconsciente colectivo, como de los condicionamientos sociales y familiares que a
todos nos afectan (Octavio Déniz14
).
Hemos visto que la Muerte trágica forma parte de la vida de Horacio Quiroga desde
su infancia hasta su propio suicido. Pero no conocemos cuál fue su pensamiento sobre la
Muerte. A esta pregunta, Ángel responde que:
13
L. Fleming. (ed.) (1994). Horacio Quiroga. Cuentos. Madrid: Cátedra (Letras hispánicas), p. 134. 14
Escritor, astrólogo y terapeuta trabajando en España.
BÜCHELER VINCENT 12
Quiroga, a pesar de haber presenciado la muerte de cerca, no la acepta, le parece absurda, más aún
cuando viene de manera trágica; es por eso que la muerte alucinada opera como salida catártica del
escritor, conjurando los demonios que hay en su interior, uniendo así la realidad objetiva con la
creación literaria en un exorcismo creacional (2009).
El rechazo de la Muerte por Quiroga se expresa evidentemente en su cuento “A la
deriva” a través de la alucinación de Paulino. Esta ilusión “[le] sirve como mecanismo de
negación de un hecho inminente” (Ángel 2009).
Por último, la muerte alucinada, presente en numerosos pasajes de la obra de
Quiroga, constituye su mito personal, conectando su obra con los diversos recodos de su vida
y garantizando así la profundidad existencial de sus relatos y la autenticidad de su literatura”.
(Ángel 2009).
F. Interpretación del título.
El título del cuento “A la deriva” puede significar que no importa cuanto luchamos
contra la ley de la naturaleza porque ella siempre ganará. Los seres humanos solamente son
temporales en el Universo porque no pueden derrotar a la muerte pero la naturaleza, ella,
siempre existirá.
BÜCHELER VINCENT 13
III. CONCLUSIÓN.
Al fin de este trabajo, puedo afirmar que los episodios de la vida personal de Horacio
Quiroga en relación con la muerte trágica y su estancia en la selva misionara influenciaron su
obra literaria. Como lo afirma Collard, “[…] La muerte aparece con una constancia tal, con
una persistencia que tan pronto es sutil como evidente, que constituye el hilo central y la
preocupación más tenaz de Quiroga” (1958: sp).
“« A la deriva » nos cuenta el viaje desde la vida hasta la muerte con los reacciones
físicas del protagonista” (Mendoza 2009: 27) que no quiere abandonar la vida. Como expresa
Pollmann, la literatura de Quiroga se mezcla con la realidad: “la literatura no es nunca un
juego absoluto y una realidad aparte con lógica propia. Es cosa de vida y muerte y también de
crimen” (1986: 138).
La naturaleza y la selva, no sólo son trasfondo sino también sirven por un lado para
aumentar la dramatización de la muerte y por otro lado para aliviar la tensión del relato. El
fatalismo de la Muerte es claro en “A la deriva”, significando que sin importar que luchemos
para sobrevivir contra la ley de la naturaleza porque nos esfuerzos son vanos. Efectivamente,
“[…] la naturaleza no […] premia ni perdona […]” (Rodríguez-Monegal 1967: 75) y es ella
que “causa el incidente que conduce al destino fatal de los personajes” (Faye Grajales Casteño
2009: 7). “La muerte representa la frontera sin regreso, es decir, una vez pasado el umbral
fronterizo del término de la vida, la muerte recae como un no retorno a la frontera que la
divide, es decir, se puede pasar hacia la muerte, pero ya no hay regreso al campo que la
delimita y que es la vida” (Duarte 2005: 117).
Para Rodríguez-Monegal, “lo que da jerarquía a este cuento [“A la deriva”] es la
eficacia de cada línea: nada sobra, nada falta tampoco” (1967: 85). Ese cuento revela la
influencia de Edgar Allan Poe, resultado por el uso de una prosa tensa, donde no empleó
adjetivos grandilocuentes y la sobriedad fue causa del mayor momento de síntesis narrativa
(Gutiérrez 2001). Por lo tanto, Horacio Quiroga “aplica a la perfección su decálogo” como
subraya Asencios Príncipe15
, y merece el título de “perfecto cuentista”16
.
15
Augusto Asencios Príncipe, Escuela de Post Grado, Facultad de Letras y CC.HH., Maestría en Literatura. 16
Référence
BÜCHELER VINCENT 14
BIBLIOGRAFÍA
ÁNGEL, V. (2009). “La muerte alucinada como mito personal en la cuentística de Horacio
Quiroga”. Espéculo. Revista de estudios literarios. Vol. 14, n° 40, (febrero).
ARANGO, M. (1982). “Sobre dos cuentos de Horacio Quiroga: « A la deriva » y « El hombre
muerto »”. Thesaurus. Vol. 37, n° 1, pp. 153-61. (ARTICLE )
ASENCIOS PRÍNCIPE, A. (2009). “Horacio Quiroga, pionero y fundador del cuento moderno
latinoamericano”. Monografias. URL:
http://www.monografias.com/trabajos76/horacio-quiroga-pionero-cuento-
latinoamericano/horacio-quiroga-pionero-cuento-latinoamericano.shtml [Consulta:
11/11/2013].
ANÓNIMO. “Horacio Quiroga: cita con la fatalidad”. Clarín. URL:
http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2007/02/24/u-01369071.htm
[Consulta: 11/11/2013].
ONETTI, J.C. (s.f.). “Horacio Quiroga: Hijo y padre de la selva”. Onetti. Juan Carlos Onetti.
URL: http://www.onetti.net/es/node/541 [Consulta 12/11/2013]. No hay data
Mordedura al pie o mito personal de Horacio Quiroga
BACINO PONCE DE LEÓN, N. y J. LAFFORGUE. (eds) (1996). Todos los cuentos. Madrid: ALLCA
XX.
COLLARD, A. (1958). “La muerte en los Cuentos de Horacio Quiroga”. Hispania. Vol. 41, n°
3, (Septiembre), pp. 278-81. (ARTICLE)
DUARTE, J. (2005). “Horacio Quiroga como escritor de frontera”. Hipertexto. N° 1,
(Invierno), pp. 116-20. (ARTICLE )
FLEMING, L. (ed.) (1994). Horacio Quiroga. Cuentos. Madrid: Cátedra (Letras hispánicas).
(RECUEIL)
MENDOZA, C. (2009). Horacio Quiroga: Narrating the Limit of Death in Nature. Tesis de fin
de Carrera. Chapel Hill: University of North Carolina.
BÜCHELER VINCENT 15
FAYE GRAJALES CASTAÑO, L. (2009). Interpretación simbólica de la muerte en la cuentística
de Horacio Quiroga. Tesis de fin de Carrera. Pereira (Colombia): Universidad Tecnológica
de Pereira. Facultad Ciencias de la Educación. Programa de Español y Comunicación
audiovisual.
POLLMANN, L. (1986). “Literariedad y americanidad. Aspectos del cuento quiroguiano”.
América. Cahiers du CRICCAL. Techniques narratives et représentations du monde dans le
conte Latino-Américain. n°2, p.138. (ARTICLE)
RODRÍGUEZ-MONEGAL, E. (1967). Genio y figura de Horacio Quiroga. Buenos Aires:
Universitaria de Buenos Aires (Genio y figura de). (MONO)
ROQUE DA SILVA, T. (2002). “Horacio Quiroga: La Muerte como Adversaria en su Obra”. Ao
Pé Da Letra. Vol. 4, n° 1, (julio), pp. 171-178. (ARTICLE)
SHOEMAKER, R. (1978). “El tema de la muerte en los cuentos de Horacio Quiroga”.
Cuadernos Americanos. Vol. 5, n° 37, p.248. (ARTICLE)
GUTIÉRREZ, R. (2001). “Horacio Quiroga: el perfecto cuentista”. Babab.com. Revista de
Cultura. N°10. URL: http://www.babab.com/no10/horacio_quiroga.htm [Consulta:
15/11/2013].