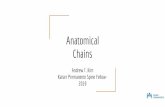Educación Permanente en Salud: una Estrategia para Intervenir en la Micropolítica del Trabajo en...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Educación Permanente en Salud: una Estrategia para Intervenir en la Micropolítica del Trabajo en...
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 2(2): 147-160, M
ayo - Agosto,2006
147ARTÍCULO / ARTICLE
RESUMEN El artículo presenta las bases conceptuales de la política de educación en
salud desarrollada por el Ministerio de Salud en Brasil entre enero de 2003 y julio de
2005; rescatando sintéticamente la historia de la construcción del Sistema Único de Salud
(el sistema nacional de salud en Brasil) y de los principales retos para su consolidación,
entre ellos los cambios en las maneras de producir las políticas y las prácticas de salud. Se
presenta además un debate sobre la construcción del concepto de Educación Permanente
en Salud y una discusión sobre la naturaleza del trabajo en salud y su composición tecno-
lógica, así como de la dinámica institucional de su constitución, trayendo el plan de la
micropolítica como elemento fundamental para la comprensión y transformación de las
prácticas de salud.
PALABRAS CLAVE Educación en Salud; Recursos Humanos en Salud; Calidad de la
Atención de Salud, Acceso y Evaluación.
ABSTRACT This article presents the conceptual bases for the politics on health professional
education that was developed by the Brazilian Ministry of Health between January 2003
and July 2005. To do so, the authors present a synthetical overview on the Brazilian
National System (SUS - Unified Health System) construction and the main challenges for
its consolidation, among which the changes in the ways of producing health policies and
practices. They also present a discussion about the conceptual building of Permanent
Education in Health and a debate about the nature of the work in health and its technological
composition, as well as the institutional dynamics involved In its production, bringing the
plan of the micropolitics as an essential element for the understanding and changing
of health practices.
KEY WORDS Health Education; Health Manpower; Health Care Quality, Access, and
Evaluation.
Educación Permanente en Salud:una Estrategia para Intervenir en la Micropolítica del Trabajo en Salud
Permanent Education in Health:a Strategy for Acting Upon the Micropolitics
of the Work in Health
Emerson Elias Merhy1
Laura Camargo Macruz Feuerwerker2
Ricardo Burg Ceccim3
1Médico, Profesor Libre-docenteen Salud Colectiva, profesor visi-tante y coordinador de la líneade Micropolítica y Trabajo enSalud del Postgrado de ClínicaMédica de la Universidad Federalde Río de Janeiro. [email protected]
2Médica, Doctora en SaludColectiva, profesora adjunta delInstituto de Salud de laComunidad de la UniversidadFederal Fluminense, profesoracolaboradora de la línea deMicropolítica y Trabajo en Saluddel Postgrado de Clínica Médicade la Universidad Federal de Ríode Janeiro. [email protected]
3Enfermero, Doctor, profesoradjunto de la Facultad deEducación de la UniversidadFederal del Rio Grande do Sul.Brasil. [email protected]
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 2
(2):
147-
160,
May
o - A
gost
o,20
06
148 EMERSON E. MERHY, LAURA C. M. FEUERWERKER, RICARDO BURG CECCIM.
1. INTRODUCCIÓN Y UN POCO DE CONTEXTO
En comparación con la mayoría de lospaíses latinoamericanos, Brasil vive un contextoparticular respecto a la salud. Durante las déca-das del ‘70 y ‘80 se organizó, como parte inte-grante y activa de la lucha contra la dictaduramilitar, el movimiento de la Reforma SanitariaBrasilera. Este fue un fuerte movimiento socialque tenía como bandera principal la defensa delderecho ciudadano a la salud.
Por varias razones que no cabe aquí dis-cutir, este movimiento fue exitoso. No solamentese logró introducir la salud como derecho delciudadano y deber del Estado en la ConstituciónNacional de 1988 –que marcó el fin del régimenmilitar en Brasil– sino que también se garantizóla organización efectiva de un sistema nacional ypúblico de salud. Este sistema comenzó su cons-trucción a comienzos de los años ‘90 (1).
A pesar de estos incuestionables avan-ces, desde entonces vivimos, simultáneamente,una situación de grandes conquistas y de grandestensiones y desafíos (2,3).
Grandes conquistas, porque el SistemaÚnico de Salud (SUS) se ha organizado basándo-se en la ampliación de la oferta de servicios públi-cos de salud en todo el territorio nacional. Se halogrado llevar la salud a más de 5.600 municipiosdel país, ya que son los municipios los que tienenla responsabilidad de proveer la atención primariade salud en Brasil. Además, dependiendo deltamaño del municipio y de la red de servicios dis-ponible, la secretaría municipal de salud llega aser responsable por la gestión plena del sistema,es decir, responsable por garantizar el acceso desus ciudadanos a todo tipo de cuidado, ya sea pri-mario, especializado, de urgencia, etc.
Para garantizar la articulación de las tresesferas de gobierno, federal, provincial y munici-pal, en lo que respecta a las políticas de salud, sehan creado instancias bi y tripartitas de negocia-ción entre los respectivos gestores, que solo ope-ran en base a decisiones consensuadas. A travésde los Consejos de Salud existen también meca-nismos bien establecidos de control ciudadanoen todas las esferas de gobierno relacionadas consalud. Esto hace que, a pesar de las limitacionesque todavía existen, sea el sector salud el que
tiene el más alto grado de transparencia admi-nistrativa y posibilidades reales de que los seg-mentos populares puedan intervenir de unamanera más significativa en la definición de laspolíticas adoptadas.
También vivimos grandes tensiones por-que ese proceso de construcción del sistema haocurrido en tiempos de "neoliberalismo", de gran-des presiones internacionales para que el paísadoptara las políticas de salud recomendadas porlos organismos internacionales, incluyendo la seg-mentación de la oferta y del acceso, las "canastasbásicas" y la disminución de la presencia delEstado en la financiación y en la prestación de ser-vicios de salud. O sea, en Brasil construimos unsistema público y universal, que busca garantizarla atención integral de la salud de los ciudadanos,bajo fuerte presión "en contra" (4).
Además, hay ambigüedades productode la relación de fuerzas en el país y de la mismadisputa de proyectos políticos y sociales. Así laConstitución de 1988, al mismo tiempo que ase-guró la salud como deber del Estado, garantizó laexistencia de un subsistema privado de salud,que debiera funcionar articuladamente y demanera complementaria al sistema público.
En efecto, simultáneamente al desarro-llo del SUS (responsable en la actualidad por lacompleta atención a la salud de 145 millones debrasileños), creció un sector privado que atien-de a otros 35 millones de brasileños (solo par-cialmente, ya que a nivel de los procedimientosmás costosos, en el 90% de los casos la respon-sabilidad de su financiamiento recae bajo el sis-tema público, como es el caso de la terapiarenal sustitutiva y los transplantes, dato queconstituye a Brasil en el mercado público másgrande del mundo).
El sector privado está concentrado sobretodo en la región sureste del país y en las grandesciudades; es segmentado porque ofrece distintasmodalidades de servicios dependiendo de la capa-cidad de pago. Este sector está bajo regulaciónestatal y a través de ella se busca asegurar los dere-chos ciudadanos también en en el ámbito privado.Éste es un movimiento reciente, pero que estágenerando un proceso interesante (5).
Como consecuencia de este contexto,se ha estado siempre trabajando en un régimende restricción de fondos y de disputa política
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 2(2): 147-160, M
ayo - Agosto,2006
149EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD
respecto al concepto de salud como derecho delciudadano versus derecho del consumidor.
Vivimos también grandes desafíos por-que el SUS, a pesar de ser el sistema de saludvigente, amparado constitucionalmente en susprincipios, trabaja con directrices, conceptos yprácticas que son contrahegemónicos en la socie-dad. O sea, el SUS es un sistema de salud demo-crático que viene siendo construido a partir delos servicios y prácticas de salud previamenteexistentes, que operaban y siguen operando bajootra lógica, alimentada por intereses económicosy corporativos aún vigentes (6).
Esa es parte de la explicación acerca dela distancia entre determinados enunciados yaconsagrados de la reforma sanitaria –atenciónintegral, concepto ampliado de salud, intersecto-rialidad– y las prácticas de salud hegemónicas.Esa también es parte de la explicación sobre eldescompás entre la orientación de la formaciónde los profesionales de salud y los principios, lasdirectrices y las necesidades del SUS.
Pero hay más. El SUS, que es una polí-tica, un proyecto y varias otras cosas al mismotiempo, demanda actores sociales para ser produ-cido, sostenido y recreado. Sin embargo, la cons-trucción del sistema viene siendo operada en unarealidad en que, de hecho, no hay actores total-mente consolidados para cumplir las tareas nece-sarias. Por todo eso, la existencia misma del SUSy las concepciones en que está basado no sonhegemónicas.
En la práctica, el sistema todavía es frágily está en plena construcción y no hay indicios cla-ros de que será posible implantarlo en su profun-didad básica, pues para esto dependemos, decisi-vamente, de la construcción de actores para cum-plir esos roles en nuevos espacios de encuentro yproducción de las prácticas y políticas de salud.
2. LAS MANERAS DE HACER POLÍTICA DE SALUD
A pesar de ser un sistema descentraliza-do, las prácticas de elaboración y de implemen-tación de las políticas de salud históricamentehan sido centralizadas y centralizadoras. O sea,el grado de descentralización que se ha logrado
conquistar ha sido construido a través de arduosesfuerzos y de movimientos contradictorios dedescentralización y de re-centralización.
Los mecanismos de financiación del sis-tema son bastante representativos de esa lucha yde la oscilación entre descentralización y centrali-zación. La financiación del sistema es tripartita, esdecir, responsabilidad de las tres esferas de gobier-no. La esfera federal es responsable por aproxima-damente la mitad de las inversiones públicas y lasprovincias y los municipios por la otra mitad. Losrecursos se transfieren de una esfera a la otra direc-tamente, por medio de los llamados fondos desalud. Eso permite la vinculación exclusiva de losrecursos a las acciones de salud y también posibi-lita que cada esfera de gobierno articule y financielas políticas de acuerdo a sus realidades locales,siempre respetando las directrices y orientacionesarticuladas nacionalmente (7).
Sin embargo, a lo largo de los últimosaños, se han multiplicado los llamados mecanis-mos inductores de financiación, de acuerdo a loscuales el gobierno federal ofrece transferenciasadicionales de recursos a los municipios y pro-vincias que adhieren a las políticas nacionales. Sibien estas políticas ciertamente son concertadasen las instancias deliberativas nacionales, seobserva que, en general, responden a iniciativasdel Ministerio Nacional. O sea, el dinero adicio-nal se transfiere para que tal o cual política nacio-nal sea implementada, quitando o reduciendo,de cierta manera, la libertad de los gestores pro-vinciales y sobre todo municipales de definir yoperar sus propias políticas. De esa manera, losmecanismos de financiación se han convertidoen el principal locus de disputa política respectoal modus de operar el sistema (7).
Pero hay más. Tradicionalmente elMinisterio Nacional y las Secretarías Provincialesde Salud trabajan con las políticas de salud demodo fragmentado: gestión separada de la aten-ción, atención separada de la vigilancia y cada unade ellas dividida en tantas áreas técnicas como tan-tos sean los campos de saber especializado.
Tradicionalmente cada área técnicaparte del máximo de conocimientos acumuladosen su campo y de los principios políticos consi-derados más avanzados para examinar los pro-blemas de salud del país. A partir de esos referen-tes, los programas de acción son propuestos y se
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 2
(2):
147-
160,
May
o - A
gost
o,20
06
150 EMERSON E. MERHY, LAURA C. M. FEUERWERKER, RICARDO BURG CECCIM.
establecen para su implementación mecanismosde estímulo, generalmente financieros, y se ofer-tan subsidios técnicos que se operacionalizan, engeneral, por intermedio de una serie de capacita-ciones para transmitir a los gestores locales y alos trabajadores las nuevas orientaciones en cadaárea. Son miles las iniciativas de capacitación asíproducidas. O sea, en el SUS, las capacitacionesy los financiamientos inductores son tradicional-mente los principales medios utilizados parafavorecer la implementación de las "políticas" ylos programas de salud (8).
Pensamos sin embargo, que este no esel único modo de "hacer política" y, sobre todo,que este no es un modo de hacer política cohe-rente con el principio de descentralización y queconduzca e induzca a la atención integral de lasalud, uno de los objetivos centrales de la refor-ma del sector en Brasil.
Considerando los principios organizati-vos del SUS, el papel de las áreas técnicas y delos niveles centrales debería ser definir principiosy directrices de las políticas en cada uno de loscampos específicos. A partir de ahí se deberíanapoyar las otras esferas de gestión en la construc-ción de las mejores estrategias para enfrentar losproblemas de salud de acuerdo a las especificida-des y a las políticas de cada nivel local, tomandoen cuenta los principios y directrices que fueronconcertados.
La necesidad de descentralizar se expli-ca de varias maneras, entre las cuales, se destacael hecho de que las áreas técnicas de los nivelescentrales de los gobiernos federal, provincial yhasta municipal, en el caso de las metrópolis, tra-bajan con datos generales, que posibilitan identi-ficar la existencia de los problemas y sus explica-ciones generales, pero que no permiten com-prender su conformación específica en cada con-texto particular.
La mirada que permite comprender laespecificidad de la génesis de cada problema enlas situaciones reales es necesariamente local.Por lo tanto, es fundamental establecer el diálogoentre las diferentes áreas técnicas del nivel nacio-nal y la gestión local para la elaboración de estra-tegias adecuadas y el enfrentamiento más efecti-vo de los problemas.
Además, otro compromiso clave delmovimiento de la reforma sanitaria brasileña es la
ampliación de la democracia, no solamente conbase en el fortalecimiento de los poderes locales,sino también en la participación directa de traba-jadores y ciudadanos en la formulación de laspolíticas de salud.
Si bien aún no existe consenso respectoa la necesidad de ahondar la descentralizaciónen el SUS, sí existe un acuerdo más fuerte respec-to a las limitaciones de las "estrategias de capaci-tación" como "brazo efector" para la implemen-tación de las políticas. Particularmente para losgestores provinciales y municipales es evidenteel agotamiento de la pareja "incentivo financie-ro/estrategias de capacitación" (9).
Lo anterior supone la necesidad dedesarrollar nuevas iniciativas capaces de produ-cir el cambio de conceptos y prácticas de saludrequeridos por los principios del SUS, en espe-cial la combinación de acceso universal y gratui-to con atención integral y de calidad, en un paísen franca transición epidemiológica.
3. EDUCACIÓN PERMANENTE: UNAPOSIBILIDAD DE PENSAR UNA POLÍTICADE EDUCACIÓN DE LOS PROFESIONALESDE SALUD EN SINTONÍA CON LADEMOCRACIA Y EL CAMBIO DE LASPRÁCTICAS DE SALUD
La búsqueda de estrategias que favorez-can el cambio de conceptos y prácticas es una delas razones por las cuales las temáticas relaciona-das a la fuerza de trabajo en salud han ganadodestaque y relevancia a lo largo de la implemen-tación del sistema. Se considera indispensablepara la consolidación del SUS la existencia depolíticas efectivas tanto en lo que respecta a lasrelaciones laborales y políticas de vinculación delos trabajadores al sistema, como en los aspectosrelacionados a la formación y desarrollo de lostrabajadores de salud.
Esas eran las prioridades de trabajo dela nueva Secretaría de Gestión del Trabajo y de laEducación en Salud, que fue creada en elMinisterio de Salud al inicio del gobierno delPresidente Lula da Silva y que perduraron hastajulio de 2005, cuando hubo cambio de ministroy de políticas.
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 2(2): 147-160, M
ayo - Agosto,2006
151EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD
No cabe aquí explorar con detalle lasdiferentes dimensiones trabajadas para la cons-trucción de esa política de educación para elSUS. Sin embargo, interesa discutir las bases con-ceptuales que llevaron a que se adoptara laEducación Permanente en Salud (EPS), como unode los pilares para la construcción de prácticasinnovadoras para la gestión democrática del sis-tema y para la configuración de prácticas desalud capaces de aproximar el SUS al objetivo debrindar una atención de salud integral y de cali-dad para todos los brasileños (10).
El primer punto es la comprensión delas particularidades del trabajo en salud y por lotanto se ha buscado construir un referente con-ceptual, que empieza por reconocer el hecho deque la salud se produce "en acto". O sea, el pro-ducto del trabajo en salud solamente existedurante su misma producción y para las personasdirectamente involucradas en el proceso, esto estrabajadores y usuarios.
Para concretar un acto de salud, los traba-jadores utilizan un "maletín tecnológico", com-puesto por tres modalidades de tecnologías: las tec-nologías "duras", que corresponden a los equipa-mientos, medicamentos, etc.; las tecnologías "blan-da-duras", que corresponden a los conocimientosestructurados, como son la clínica y la epidemiolo-gía; y las tecnologías "blandas", que correspondena las tecnologías relacionales, que permiten al tra-bajador escuchar, comunicarse, comprender, esta-blecer vínculos, y cuidar del usuario (11).
Lo que confiere vida al trabajo en saludson justamente las tecnologías "blandas", que posi-bilitan al trabajador actuar sobre las realidades sin-gulares de cada usuario en cada contexto, utilizan-do las tecnologías "duras" y "blanda-duras" comouna referencia. Cuanto menos creativo es el traba-jo y con menor flexibilidad para enfrentar las con-tingencias que la singularidad impone, se torna enun trabajo menos vivo y más muerto (12).
Es exactamente en ese espacio del traba-jo vivo, en el cual los trabajadores de salud re-inventan constantemente su autonomía en la pro-ducción de actos de salud. Es en ese espacio priva-do, en que ocurre la relación intersubjetiva entretrabajador y usuario, que se construye y re-constru-ye la libertad de hacer las cosas de manera queproduzcan sentido, al menos para los trabajadores,pero preferentemente para las dos partes.
Es por eso que el trabajo en salud no escompletamente controlable, pues está basado enuna relación entre personas en todas las fases desu realización y, por lo tanto, siempre sujeto a losdesignios del trabajador en su espacio autónomo,privado, y de concretización de la práctica.
Lejos de ser "cajas vacías", cada trabaja-dor y cada usuario tiene ideas, valores y concep-ciones acerca de salud, del trabajo en salud y decómo debería ser realizado. Asimismo, todos lostrabajadores utilizan activamente sus pequeñosespacios de autonomía para actuar en saludcomo les parece correcto, de acuerdo con susvalores y/o intereses (13).
Los servicios de salud, entonces, sonescenarios de la acción de un equipo de actores,que tienen intencionalidades distintas en susacciones y que disputan el sentido general deltrabajo. Actúan haciendo una mezcla, no siem-pre evidente, entre sus territorios privados deacción y el proceso público de trabajo. El cotidia-no, por lo tanto, tiene dos caras: la de las normasy roles institucionales y la de las prácticas priva-das de cada trabajador (12).
Los gestores del SUS –federales, provin-ciales y municipales–, cumplen un papel decisivoen la conformación de las prácticas de salud pormedio de las políticas, de los mecanismos de finan-ciación, etc., pero no gobiernan solos. A pesar dehaber una dirección definida por aquellos a quienformalmente cabe gobernar, en la práctica todosgobiernan, incluidos los trabajadores y los usuarios.
Carlos Matus dice que todos son agentesde la organización (g) y que algunos están en posi-ción de "alta dirección" (G). Entonces, la verdade-ra organización es definida por el conjunto deacciones gubernamentales que todos realizan enel cotidiano. O sea, gobiernan quienes hacen (14).
Todo actor en situación de gobiernoencuentra delante de sí otros actores que tambiéngobiernan y disputan la dirección de la acción,utilizando para esto los recursos de que disponen.Claro que los actores en situación de gobiernodisponen, en principio, de un grado mayor decontrol sobre los recursos, pero necesitan sabergobernar y disponer de una determinada caja deherramientas que compone su capacidad degobernar. Cuando un actor "juega bien", puedeampliar su gobernabilidad. Este es un elementofundamental para la gestión de las organizaciones
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 2
(2):
147-
160,
May
o - A
gost
o,20
06
152 EMERSON E. MERHY, LAURA C. M. FEUERWERKER, RICARDO BURG CECCIM.
de salud y para los que pretenden favorecer latransformación de las prácticas de salud.
Existen, entonces, por lo menos trescampos de tensión que operan dentro de lasorganizaciones de salud (12):
→El territorio de las prácticas de salud es unespacio de múltiples disputas y de constitu-ción de políticas, definido a partir de laacción de distintos actores, que dependiendode sus intereses y de la capacidad de actuar,se alían o se confrontan en el intento de afir-mar una determinada conformación del espa-cio sanitario que responda a sus intereses. Laúnica manera de enfrentar ese juego de modode hacer prevalecer los intereses de los usua-rios es por medio del control social y de laconcertación política.
→La producción de actos de salud es terreno deltrabajo vivo, es decir, es un terreno en el cualpredominan las tecnologías blandas (relacio-nales), en detrimento de las tecnologías duras(equipamientos y saberes estructurados). Eltrabajo vivo predomina porque la producciónde actos de salud opera siempre en medio dealtos grados de incertidumbre y con grados nodespreciables de autonomía de los trabajado-res. Es exactamente esa característica que abregrandes posibilidades para estrategias queposibiliten la construcción de nuevos valores,comprensiones y relaciones, pues hay espaciopara la invención.
→El terreno de las organizaciones de salud, porser un espacio de intervención de diferentesactores con capacidad de autogobierno, quedisputan la orientación del cotidiano con lasnormas y reglas instituidas, está siempre bajotensión por la polaridad entre autonomía ycontrol. Este también es un espacio de posibi-lidades para la construcción de estrategias quelleven a los trabajadores a utilizar su espacioprivado de acción en favor del interés público,esto es, de los usuarios.
Esos tres campos de tensión son lugaresestratégicos para cualquier intervención con elobjetivo de aumentar la gobernabilidad del ges-tor o para definir las posibilidades de implemen-tación de un determinado diseño organizativo dela atención.
La intervención puede estar orientada aaumentar la gobernabilidad del gestor por mediode la ampliación de los controles, impactando enlas prácticas personales de los profesionales. Porejemplo, restringiendo la intervención, pormedio del control de costos o por medio de lainstitución de programas estructurados de organi-zación de las prácticas de salud; y/o actuandosobre las disputas que ocurren cotidianamente ybuscando imponer control sobre ellas; y/o impo-niendo los intereses particulares de algunoscomo si fueran los intereses de todos.
Pero estos pueden también ser espaciosestratégicos para disparar nuevos procesos de pro-ducción de salud, nuevos desafíos a las prácticas yconceptos dominantes, y nuevas relaciones depoder. La gran posibilidad de quebrar la lógicapredominante en la salud, es su deconstrucción enel espacio de la micropolítica, en el espacio de laorganización del trabajo y de las prácticas (12).
En la política de educación para elSUS, la gestión del Ministerio de Salud entre2003 y 2005, se propuso trabajar la EPS comouna "caja de herramientas" que permitieraactuar sobre la micro-política del trabajo ensalud, para ampliar los espacios locales de con-certación de políticas y los espacios de libertadde los trabajadores en la conformación de lasprácticas, y crear espacios colectivos con poten-cial para construir nuevos acuerdos de convi-vencia, comprometidos con los intereses ynecesidades de los usuarios (8,10).
4. LOS REFERENTES CONCEPTUALES DE LAPOLÍTICA DE EDUCACIÓN PARA EL SUS
La propuesta de la EPS fue trabajada enAmérica Latina por iniciativa de la OrganizaciónPanamericana de la Salud (OPS) en la primeramitad de los 1990. La OPS ha producido materia-les conceptuales (15) y ha apoyado el desarrollode una serie de iniciativas en diversos países delcontinente.
La Educación Permanente para la OPSes una estrategia para la construcción de proce-sos más eficaces para el "desarrollo del personalde salud", que parten de la realidad concreta yson más participativos.
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 2(2): 147-160, M
ayo - Agosto,2006
153EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD
La propuesta está basada en desarrollosconceptuales del campo de la pedagogía, queincluyen elementos de la pedagogía crítica y delconstructivismo. A partir de otra vertiente de tra-bajo de la OPS, es posible identificar aportesdesde la planificación estratégica, para los recur-sos humanos en salud (16).
A partir de esos referentes, se reconoceque la condición indispensable para que una per-sona u organización decida cambiar o incorporarnuevos elementos a su práctica y a sus concep-tos, es la percepción de que la manera vigente dehacer o de pensar es insuficiente o insatisfactoriapara dar cuenta de los desafíos de su trabajo, esla sensación de incomodidad. Esta percepción deinsuficiencia tiene que ser intensa, vívida, perci-bida. No se produce mediante aproximacionesdiscursivas externas. La vivencia y la reflexiónsobre las prácticas son las que pueden producir laincomodidad y la disposición para producir alter-nativas de prácticas y de conceptos, para enfren-tar el desafío de las transformaciones.
Ese también es el móvil para el aprendi-zaje de los adultos: un problema concreto que nose puede enfrentar con los recursos disponibles ovigentes. Esa es la clave para que los adultos se dis-pongan a explorar el universo, buscando alternati-vas para problemas que les parecen importantes,relevantes. Una información o experiencia peda-gógica solamente produce sentido cuando dialogacon toda la acumulación anterior que las personastraen consigo. Partir de las incomodidades, dialo-gar con lo acumulado y producir sentido, son lasclaves para el aprendizaje significativo.
El proceso de trabajo en salud es toma-do, entonces, como objeto de reflexión con laparticipación activa de los trabajadores de salud.Los procesos educativos se construyen a partir dela realidad de los trabajadores, de sus concepcio-nes y de sus relaciones de trabajo.
Por otro lado, para esta forma de abor-daje es fundamental reconocer la complejidadinvolucrada en el trabajo en salud, que incluyedisputas de poder, lógicas corporativas, proble-mas poco estructurados, escasa gobernabilidadpara enfrentar problemas críticos, organizacio-nes complejas, etc. Se utilizan, entonces, ele-mentos de la planificación estratégica tantopara construir pistas, como para comprender lanaturaleza de los problemas que se pretende
enfrentar y que surgen a partir del análisis delproceso de trabajo en salud (16).
Sin embargo, considerando la impor-tancia para la consolidación del SUS del cambiode las prácticas y conceptos de salud en un con-texto de contrahegemonía y de la radicalizaciónde la democratización del sistema, nos parecióextremadamente apropiado agregar a la pers-pectiva de la EPS, la contribución del análisisinstitucional y de las pedagogías institucionales.
El análisis institucional tiene por obje-to elucidar las prácticas sociales. Mediante elanálisis en situación es posible desenmascararlas relaciones que los individuos y los gruposestablecen con las instituciones. Más allá de lasracionalizaciones ideológicas, jurídicas, socio-lógicas, económicas, y políticas, la elucidaciónde esas relaciones pone en evidencia que ellazo social es, ante todo, un arreglo del no-saber de los actores en cuanto a la organizaciónsocial. Es conveniente, por lo tanto, convocarel sentido confiscado, ponerlo en cuestión,obligarlo a hablar nuevamente (17).
Autogestión, institucionalización, impli-cación, analizador, análisis colectivo de lasdemandas sociales e intervención son conceptoscon que trabaja el análisis institucional.
El análisis en sí mismo, es definidocomo un proceso colectivo, del cual cada unodebe poder apropiarse en situación. El analizadores un disparador natural o construido que facili-ta, por su mediación propia, justamente esa apro-piación y la popularización del análisis.
Explicitar las implicaciones, tanto enel sentido psicológico –implicaciones afectivasy libidinales–, como en el lógico y político,–implicaciones institucionales, reconocimientodel status, de las posiciones desde donde sehabla, de los intereses de clase, de las transver-salidades, de las opciones ideológicas y de lapertenencia, etc.–, devolverá a los comporta-mientos individuales y colectivos significacio-nes y dimensiones cuidadosamente ignoradaspor las formas de análisis de tipo psicológico yorganizacional. Así será posible percibir que,aún en un espacio restringido de intervenciónsobre grupos o colectivos determinados, esposible comprender la presencia de lo macro-social, el sistema en su conjunto, lo que consti-tuye el verdadero objeto de análisis (17).
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 2
(2):
147-
160,
May
o - A
gost
o,20
06
154 EMERSON E. MERHY, LAURA C. M. FEUERWERKER, RICARDO BURG CECCIM.
Ese proceso es indispensable para queuno se pueda convertir en co-autor de su propiahistoria. Para producir novedades, innovacionesen la manera de producir y pensar salud necesi-tamos de trabajadores y usuarios que correspon-dan a un tríptico: agente-actor-autor. La nociónde agente revela las determinaciones macro ycontextuales sobre el ser y estar de cada uno. Elactor permanece "actuado" pero acrecienta algoa la obra, incluso sin llegar a tornarse en su ori-gen; ya el autor asume su propia invención, setorna productor de algo. Tornarse autor es lacapacidad conquistada de ser su propio co-autor, de situarse explícitamente en el origen delos propios actos, en el origen de sí mismocomo sujeto (Cuadro 1).
No hay jerarquía entre esas nociones,no nos liberamos de la condición de agente,somos y seguimos siendo una cosa y la otra. Setrata de una comprensión de los comportamien-tos del sujeto tanto en función de su historiacomo de su estructura personal, que permanecearticulada a la realidad sociológica.
Una de las finalidades de la EPS, por lotanto, sería la contribución para que cada colec-tivo pudiera conquistar la capacidad de ser supropio co-autor en medio de un proceso de re-invención de las instituciones de salud.
Los conceptos y las herramientas delanálisis institucional han sido utilizados de mane-ra subsidiaria para la creación de espacios colec-tivos y para la proposición de disparadores quepudieran facilitar la reflexión crítica de los gruposy equipos del SUS. La reflexión sobre las prácti-cas vividas es la que permite generar la incomo-didad y la disposición necesarias para produciralternativas de prácticas y de conceptos paraenfrentar el desafío de producir transformacio-nes. Las transformaciones son las que actualizanlas prácticas. Lo actual debe ser siempre renova-do para que la realidad sea la fuerza viva de susautores (8,18).
El equipo de EPS consideró, por lotanto, que para producir cambios de prácticas degestión y de atención a la salud en el SUS, seríafundamental dialogar con las prácticas y concep-ciones vigentes, problematizarlas –no en abstrac-to, sino en lo concreto del trabajo de cada equi-po– y crear condiciones para que se construyerannuevos pactos de convivencia y prácticas que
aproximaran el sistema y sus trabajadores a laatención integral de la salud.
Lo más rico en la propuesta adoptadade EPS en sus inicios, fue la interrogación de larealidad y su meta de pactos y acuerdos diver-sos que conforman propuestas y proyectospotentes para cambiar las prácticas y operarrealidades vivas, actualizadas por los diferentessaberes en conexión, por la actividad de los dis-tintos actores en escena y por la responsabili-dad con los colectivos.
5. ALGUNOS DISPARADORES PARA TRABAJAR LA EPS COMO POLÍTICA
La EPS fue propuesta en el 2003 y opera-da durante 30 meses con los siguientes objetivos:
→producir nuevos pactos y nuevos acuerdoscolectivos de trabajo en el SUS;
→tener como foco los procesos de trabajo: aten-ción, gestión, participación y formación;
→tener por objetivo y no por objeto los equiposy no los trabajadores corporativamente organi-zados, es decir, un enfoque multiprofesional einterdisciplinario;
→generar o buscar la generación de colectivosorganizados para la producción y no la ges-tión de recursos humanos, pues la mirada"del otro" es fundamental para crear la posi-bilidad de problematizar y detectar las"incomodidades";
→posibilitar la construcción de estrategias conmayor potencial de ser llevadas a la prácticaporque los diferentes actores estaban partici-pando efectivamente de su proposición;
→introducir la noción de colectivos de produc-ción en lugar de la noción de recursos huma-nos o de capital humano (8).
Han sido tres los disparadores propues-tos e implementados para desencadenar el pro-ceso de Educación Permanente en el sistema desalud brasileño: los Polos de EPS, la formaciónde facilitadores de EPS y la red de municipioscolaboradores de la EPS.
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 2(2): 147-160, M
ayo - Agosto,2006
155EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD
REFERENCIA ANALÍTICA EDUCACIÓN CONTINUA EDUCACIÓN PERMANENTE
PRESUPUESTOPEDAGÓGICO
El "conocimiento" preside/defi-ne las prácticas. El aprendizajees propuesto como transmisiónde contenidos, centrado en elconocimiento.
Las prácticas son definidas pormúltiples factores (conocimientos,valores, relaciones de poder, orga-nización del trabajo, etc.). Elaprendizaje requiere que se traba-je con elementos que produzcansentido para los actores involucra-dos (aprendizaje significativo), asícomo que posibilite crear nuevossentidos (crear y recrear relacio-nes), centrado en las relaciones.
OBJETIVO PRINCIPAL Actualización de conocimien-tos específicos.
Transformación de las prácticas.
PÚBLICO Profesionales específicos, deacuerdo con los conocimientosa trabajar.
Equipos de atención y/o de gestiónen cualquier esfera del sistema:docentes, estudiantes y usuarios.
PLANIFICACIÓN/PROGRAMACIÓNEDUCATIVA
Descendente. A partir de unalectura general de los proble-mas, se identifican temas ycontenidos para trabajar conlos profesionales, generalmentebajo el formato de cursos.
Ascendente. A partir del análisiscolectivo de los procesos de traba-jo se identifican los nodos críticos(de naturaleza diversa) a ser enfren-tados en la atención y/o en la ges-tión, en la formación y en la educa-ción popular. Posibilita la construc-ción de estrategias contextualiza-das que promuevan el diálogoentre las políticas generales y la sin-gularidad de lugares y personas.
ACTIVIDADES DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS
Cursos estandarizados; cargahoraria, contenido y dinámicasdefinidos centralmente. Lasactividades educativas sonconstruidas de modo desarticu-lado en relación a la gestión, ala organización del sistema y alcontrol social.
La actividad educativa es pun-tual, fragmentada y se agotaen sí misma.
Muchos problemas son resueltos /enfrentados en situación.
Cuando son necesarias, las activi-dades educativas son construidasde modo ascendente, tomando encuenta las necesidades específicasde profesionales y equipos. Las acti-vidades educativas son construidasde modo articulado con medidaspara la reorganización del sistema(atención - gestión - formación -control social articulados), queimplican acompañamiento yapoyo técnico.
REPERCUSIONESEDUCATIVAS
Acumulación cognitiva; erudi-ción; racionalidad instrumentalen la conducción de procesosy métodos.
Constitución de equipos paraapoyo técnico en temáticas espe-cíficas prioritarias; institución de pro-cesos de asesoramiento técnicopara formulación de políticas espe-cíficas; desarrollo de habilidadesasistenciales; desarrollo de capaci-dades pedagógicas; racionalidadético-estético-política en la con-ducción de procesos y métodos.
Fuente: Ministerio de Salud. Secretaría de Gestión del Trabajo y de la Educación en Salud. Brasil. 2005 (8).
Cuadro 1. PARALELO ENTRE LA PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN CONTINUA Y LA PEDAGOGÍADE LA EDUCACIÓN PERMANENTE.
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 2
(2):
147-
160,
May
o - A
gost
o,20
06
156 EMERSON E. MERHY, LAURA C. M. FEUERWERKER, RICARDO BURG CECCIM.
5.1. POLOS DE EPS
Los Polos de EPS han sido propuestoscomo un modo de favorecer la articulaciónlocal/regional de todos los actores institucionalesque son importantes para pensar y realizar la for-mación y el desarrollo de los profesionales desalud. Son espacios para producir las accionesde EPS y tienen como papel:
→identificar las necesidades de formación, deacuerdo a la situación de salud y a la organi-zación del SUS en los municipios y regiones(entre municipios);
→identificar las potencialidades de cada institu-ción local para construir bases locales de for-mación y desarrollo;
→establecer las prioridades para las acciones deeducación de acuerdo a cada región local;
→construir en asociación cooperativa las iniciati-vas de formación y desarrollo: capilarizadas,contextualizadas, transformadoras (19).
Los Polos, por lo tanto, se conformancomo nuevas instancias del sistema de salud quereúnen, en las diferentes localidades/regiones delpaís, gestores provinciales y municipales delSUS, instituciones formadoras (universitarias ytécnicas), trabajadores y usuarios del sistema. Elobjetivo es identificar temáticas prioritarias y pro-poner acciones de formación y desarrollo paralos trabajadores del sistema.
Noventa y seis Polos se han organizadoen todo el país, contando con la participación demás de 1.400 actores institucionales: gestoresprovinciales y municipales de salud, institucionesde enseñanza superior, escuelas técnicas, organi-zaciones de los trabajadores y de los usuarios delsistema, movimientos sociales, etc.
Sin embargo, su operacionalizaciónha encontrado dificultades. Los problemas sonvarios: la escasa capacidad de proposición deactores fundamentales como son los gestoresmunicipales del sistema de salud; la dificultadde construir dinámicas de trabajo ágiles consi-derando la participación conjunta de un grannúmero de actores sociales, algunos de los cua-les no estaban presentes anteriormente en lasinstancias del SUS, tal el caso de los docentes ylos estudiantes; y las disputas de poder y de
control por parte de los diferentes actores, loque redundó en lentitud o en burocratizaciónde los espacios.
A pesar de estas dificultades, no se haregistrado nunca antes tal grado de compromisode los gestores y demás actores, con la temáticade la formación y desarrollo de los profesionalesy tampoco se había propiciado oportunidad igualde debate sistemático, sobre la organización y lasprácticas de salud.
5.2. LA FORMACIÓN DE FACILITADORES DE EPS
La EPS propicia la reflexión colectivasobre el trabajo en el SUS. Para ello, es necesarioun instrumental que incluya la atención integral,la producción del cuidado, el trabajo en equipo,la dinamización de colectivos, la gestión de equi-pos y de unidades, la capacidad de problematizare identificar puntos sensibles y estratégicos para laproducción de la misma EPS.
Una de las debilidades de la operaciónde los Polos era justamente la falta de dominiosobre lo que es EPS y las maneras de operarla.Por eso se ha construido un proceso descentrali-zado de formación –de tutores y facilitadores–que combina momentos presenciales con unacompañamiento a distancia, que ya ha involu-crado la participación de casi diez mil personasen todo el país.
Durante su proceso de formación, tutoresy facilitadores tienen el compromiso de desencade-nar las acciones de EPS necesarias para el enfrenta-miento de los puntos críticos prioritarios para la cali-ficación del sistema de salud identificados en cadamunicipio o región local. La nueva "caja de herra-mientas" ofrecida por el curso, por lo tanto, va sien-do debatida y experimentada a lo largo del procesode formación.
Los tutores son personas con afinidadcon la política de EPS, comprometidos con la arti-culación local/regional y con experiencia previaen facilitación de procesos grupales. Han sidoseleccionados por concurso público manejadoconjuntamente por el Ministerio de Salud y laEscuela Nacional de Salud Pública.
Los tutores han asumido una posturapro-activa, buscando cooperar para la superaciónde las limitaciones existentes en la dinámica de
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 2(2): 147-160, M
ayo - Agosto,2006
157EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD
los Polos y en la implementación de espaciosde gestión democrática, involucrando facilita-dores, nuevos gestores municipales, consejerosde salud, estudiantes universitarios, líderespopulares, etc.
Ser facilitador de EPS es una nueva fun-ción, que está siendo construida en el ámbito delSUS. Los facilitadores de EPS son personas prepa-radas para acompañar y facilitar la reflexión críti-ca sobre sus procesos de trabajo en el ámbito delSUS de las personas involucradas en la atención,gestión y control social. El facilitador es quien seocupa de apoyar a los colectivos en la identifica-ción de los puntos críticos de su trabajo. Esta tareaes fundamental para la reorganización del proce-so de trabajo, de la gestión y también de la iden-tificación de las acciones educativas necesariaspara cada equipo y lugar de trabajo. Los facilita-dores han sido indicados por los Polos o por losmunicipios, dependiendo del caso.
El primer grupo de tutores y facilitado-res surgió en el ámbito de los Polos de EPS entodo Brasil con la participación de los nuevosgestores municipales, los trabajadores, las institu-ciones de enseñanza, los estudiantes y los movi-mientos sociales. El segundo grupo fue identifica-do en los municipios colaboradores de la EPS.
La identificación de los facilitadores fuebasada en tres directrices fundamentales:
→La referencia organizadora fue la atención inte-gral a la salud y la pregunta a ser respondidafue: ¿cuáles son los principales problemas quealejan nuestro municipio/región de la aten-ción integral a la salud?
→El principio del aprendizaje significativo: iden-tificados los problemas, el siguiente ejerciciofue descubrir cuáles son los puntos críticos:¿cuáles son los problemas que, si son enfren-tados, posibilitan un salto de calidad?
→La decisión estratégica: con esa definición depuntos críticos, estaban localizados lostemas, los equipos, los lugares geográficos ylas áreas de atención en las cuales, priorita-riamente, serían desarrolladas las accionesde EPS (8).
El paso siguiente fue identificar perso-nas con potencial para conducir esos procesos enel cotidiano. El proceso de formación ofrece, con
lenguaje accesible, herramientas del análisis ins-titucional y de la EPS, para que los tutores y faci-litadores puedan intervenir en los colectivos pro-tagonistas de la atención en el área correspon-diente a cada problema prioritario.
Para que los tutores y facilitadorespudieran trabajar, ha sido indispensable la parti-cipación y compromiso de Polos y gestores,sobre todo los municipales, pues de otro modono sería posible movilizar el poder necesariopara enfrentar los problemas bajo análisis.
La movilización y el entusiasmo de tra-bajadores y usuarios hacia una oportunidad realde tornarse coautores de la historia del SUS esdigna de destacar y autoriza la expectativa positi-va respecto a la potencia de ese disparador.
5.3. LA RED DE MUNICIPIOS
COLABORADORES DE LA EPS
Las dificultades, al final de 2004, paraque se produjera una amplia participación de losmunicipios en la constitución de los Polos, iden-tificadas en conjunto con los mismos gestores,eran:
→baja acumulación de experiencia de los munici-pios en el campo de la formación y desarrollode los profesionales, lo que limitaba fuertemen-te su capacidad de formulación en ese ámbito;
→limitada disposición de los gestores municipa-les para participar de procesos largos e intrin-cados de negociación y disputa, sin la pers-pectiva inmediata de satisfacción de susdemandas y necesidades;
→insuficiente priorización del tema formacióny desarrollo de manera que condujera a quese explicitaran y enfrentasen los conflictosexistentes en ese campo por parte de los ges-tores municipales y que se involucrara a lagestión municipal en un proceso de revisióncrítica de la organización del sistema munici-pal y de las prácticas de salud;
→drástica reducción del potencial de inversión yde disponibilidad de tiempo y/o energía porparte de los gestores municipales para partici-par de cualquier proceso que no fuera laimprescindible en un año electoral y de cierrede mandatos;
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 2
(2):
147-
160,
May
o - A
gost
o,20
06
158 EMERSON E. MERHY, LAURA C. M. FEUERWERKER, RICARDO BURG CECCIM.
→la limitación de los recursos disponibles parala implementación de la política de educa-ción para el SUS implicaba una pulveriza-ción de los recursos entre los diferentesmunicipios participantes de los 96 Polos deEPS y no posibilitaba que alguno de ellospercibiera sus necesidades plena o fuerte-mente atendidas en lo que respecta, sobretodo, a cursos de formación (8).
Se percibía además, que una de las limi-taciones del trabajo de los Polos era la heteroge-neidad de las diferentes regiones y la limitadacapacidad de gobierno que el conjunto de acto-res tenía sobre cada espacio local.
Todo eso, agregado a la necesidadurgente de producir experiencias con capacidadde demostrar la potencia de la EPS como estrate-gia de gestión, llevó a la propuesta de constitu-ción de la red de municipios colaboradores de laEPS, con cuatro objetivos fundamentales:
→ampliar la capacidad de formulación de losmunicipios en el campo de la EPS y del des-arrollo de los profesionales de salud;
→ampliar la capacidad pedagógica de los muni-cipios con más de 100 mil habitantes tambiénparticipantes de otras políticas prioritarias delMinisterio de la Salud;
→apoyar el desarrollo de la EPS en los munici-pios dispuestos a adoptarla como estrategiade gestión;
→ampliar la capacidad de acción solidaria delos municipios que constituyen referencia enel campo del desarrollo de los profesionalesde salud.
El cruce de las políticas prioritarias y ladisposición de inversión pesada en EPS consoli-daron, al inicio de 2005, un universo de 160municipios. Esos municipios recibieron la ofertade recibir apoyo para el desarrollo en larga esca-la de la EPS, con más tutores y facilitadores deEPS y con recursos adicionales para el desarrollode actividades educativas.
También se ofreció apoyo técnico yfinanciero para la ampliación de la capacidadde formación y desarrollo de las redes munici-pales de salud por medio de la creación de pro-gramas cooperativos e integrados de formación:
pasantías, internados y residencias para las dife-rentes profesiones de salud.
6. CONSIDERACIONES FINALES
La política de educación para el SUSsufrió discontinuidad con los cambios ocurridosen el Ministerio de la Salud en julio de 2005. Eltrabajo con facilitadores de EPS todavía sigue,tanto en el espacio de los Polos de EPS como enlos municipios que adoptaron la EPS como polí-tica estratégica.
Esos son todavía procesos en curso ypor lo tanto no se pueden realizar inferenciassobre sus resultados, pero la energía movilizadapor los colectivos indica que son indispensablesel acompañamiento y el análisis cuidadoso deesas experiencias.
Vale destacar que los modos actualesde producir el cuidado en salud, a partir de losterritorios nucleares de las profesiones, han teni-do la fuerza de capturar varias categorías analíti-cas, disparadoras del anuncio de nuevas prácti-cas, y “embarazarlas” de otros sentidos (20).
Mirar el cotidiano del mundo del tra-bajo y percibir los modos como se “embara-zan” las palabras con los actos productivos, tor-nando ese proceso objeto de nuestra propiacuriosidad, percibiéndonos como sus fabrican-tes y dialogando en el propio espacio de traba-jo, con todos los otros que allí están, no confi-gura solamente un desafío, sino una necesidadpara tornar el espacio de la gestión del trabajoy del sentido de su hacer, en un acto colectivoe implicado. Éste es el desafío al que la EPS pre-tende contribuir a enfrentar.
Hacer del mundo del trabajo, en sumicropolítica, un lugar para tornar estas intencio-nalidades e implicaciones en elementos explíci-tos, a fin de constituirlos en materia prima para laproducción de redes de conversación colectivasentre los distintos trabajadores que habitan elcotidiano de los servicios y de los equipos desalud, es explorar esta potencia inscripta en losquehaceres productivos como actos pedagógi-cos. Por eso, el mundo del trabajo es una escue-la. Es el lugar para mirar con cuidado los objetosde las acciones, del quehacer, de los saberes y
SALU
D C
OLEC
TIVA
, Buenos Aires, 2(2): 147-160, M
ayo - Agosto,2006
159EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Arouca S. A reforma sanitária brasileira.Tema/Radis. 1998;(11):2-4.
2. Fleury S. A questão democrática na saúde. En:Fleury S, organizadora. Saúde e democracia-aluta do Cebes. San Pablo: Lemos editorial & grá-ficos LTDA; 1997.
3. Paim J. A questão democrática na saúde. En:Fleury S, organizadora. Saúde e democracia-aluta do Cebes. San Pablo: Lemos editorial & grá-ficos LTDA; 1997.
4. Mehry EE, et al. O trabalho em saúde: olhandoe experenciando o SUS no cotidiano. San Pablo:Hucitec; 2003.
5. Agência Nacional de Saúde Suplementar.Política de Qualificação da saúde suplementar[en línea]. 2005 [fecha de acceso 4 de enero de2006] URL disponible en: http://www.ans.gov.br/portal/site/_qualificacao/pdf/Caderno_qualifi-ca%C3%A7%C3%A3o.pdf
6. Feuerwerker L. Modelos tecnoassistenciais,gestão e organização do trabalho em saúde: nadaé indiferente no processo de luta para a consoli-dação do SUS. Interface-Comunicação, Saúde,Educação. 2005;9(18):489-506.
7. Santos NR. Ética social e os rumos do SUS [enlínea]. Julio de 2004 [fecha de acceso 4 de enerode 2006] URL disponible en: http://www.cona-sems.org.br/rr/mostraPagina.asp?codServico=1327&codPagina=1334
8. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão doTrabalho e da Educação na Saúde. Departamentode Gestão da Educação na Saúde. Curso deFormação de facilitadores de educação perma-nente em saúde: Unidade de aprendizagem-aná-lise do contexto da gestão e das práticas desaúde. Río de Janeiro: Ministerio deSalud/Fiocruz; 2005. p 160.
9. Barata LRB, Tanaka OY, Vilaça, JDV. O papeldo gestor estadual no Sistema Único de Saúde inProgestores: Convergências e Divergências sobrea gestão e regionalização do SUS [en línea].Brasilia: Conass; 2004. p. 104-124 [fecha deacceso 4 de enero de 2006] URL disponible en:http://www.conass.com.br/admin/arquivos/docu-menta6.pdf
10. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão doTrabalho e da Educação na Saúde. Departamentode Gestão da Educação na Saúde. Política deeducação e desenvolvimento para o SUS: camin-hos para a Educação Permanente em Saúde:Pólos de Educação Permanente em Saúde.Brasilia: Ministerio da Salud; 2004.
11. Merhy EE. Em busca do tempo perdido: a micro-política do trabalho vivo em saúde. En: Merhy EE,Onocko R. Praxis en Salud: un desafio para lo públi-co. Buenos Aires: Lugar Editorial; 1997.
12. Merhy EE. Saúde: a cartografia do trabalhovivo em ato. San Pablo: Hucitec; 2002.
13. Helman C. Cultura, Saúde e Doença. 4ta ed.Porto Alegre: Artmed; 2003.
convocaciones de los sujetos. El mundo del tra-bajo, en los encuentros que provoca, se abre paranuestras voluntades y deseos, condenándonostambién a la libertad y a enfrentarnos con nos-otros mismos, con nuestros actos y con nuestrasimplicaciones (20).
Tomar el mundo del trabajo como escue-la, como lugar de una micropolítica que constituye
encuentros de sujetos/poderes, con sus quehacereshacer y sus saberes, permite abrir nuestra propiaacción productiva como un acto colectivo y comoun lugar de nuevas posibilidades de hacer.
Esa es la contribución que la política deeducación para el SUS pretende traer para eldebate político y conceptual de la salud colectivalatinoamericana.
SALU
D C
OLE
CTI
VA
, Bue
nos
Aire
s, 2
(2):
147-
160,
May
o - A
gost
o,20
06
160 EMERSON E. MERHY, LAURA C. M. FEUERWERKER, RICARDO BURG CECCIM.
14. Matus C. Política, planificação e governo.Brasilia: IPEA; 1996.
15. Haddad QJ. Educación Permanente de perso-nal de salud. En: Haddad QJ, Clasen RoschkeMA, Davini MC, editores. Washington DC: OPS;1994. p. 247. (Serie Desarrollo de RecursosHumanos en Salud N°100)
16. Róvere MR. Planificación estratégica derecursos humanos en salud. Washington DC:OPS; 1993. p. 232. (Serie de Desarrollo deRecursos Humanos en Salud N°96).
17. Adoirno J. As pedagogias institucionais. En:Adoirno J, Lourau R. [Traducción de Martins JB,Barros Conde Rodrigues H.] San Carlos: RiMa;2003. p. 105.
18. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão doTrabalho e da Educação na Saúde. Departamento
de Gestão da Educação na Saúde. EducarSUS:notas sobre o desempenho do departamento deGestão da Educação na Saúde, período de janei-ro de 2004 a junho de 2005. Brasilia: Ministerioda Saúde; 2005.
19. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão doTrabalho e da Educação na Saúde. Departamentode Gestão da Educação na Saúde. EducarSUS:notas sobre o desempenho do departamento deGestão da Educação na Saúde, período de janei-ro de 2003 a janeiro de 2004. Brasilia: Ministérioda Saúde; 2004.
20. Merhy EE. Engravidando as palavras: o caso daintegralidade. En: Pinheiro R, Mattos R. ConstruçãoSocial da Demanda: direito à saúde, trabalho emequipe, participação e espaços públicos. Río deJaneiro: IMS-UERJ, Abrasco; 2005.
Recibido el 16 de febrero de 2006
Versión final presentada el 5 de mayo de 2006
Aprobado el 1 de junio de 2006
FORMA DE CITAR
Merhy EE, Feuerwerker L, Ceccim R. Educación Permanente en Salud: una Estrategia para Intervenir en la
Micropolítica del Trabajo en Salud. Salud Colectiva. 2006;2(2):147-160.