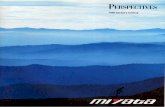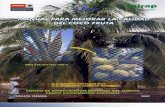Educación general (en Del Campo, 1993)
Transcript of Educación general (en Del Campo, 1993)
15.1. Educación general
RESUMEN: La educación general ha registrado un fuerte crecimiento hasta alcanzar la escolaridad absoluta, excepto para la etnia gitana, en el período obligatorio, y la de la inmensa mayoría de los alumnos en las edades inmediata- mente anteriores y posteriores (dos años menos y dos más). Esta universalización es, en gran medida, resultado de la fe- minización de la enseñanza general: las mujeres son ya ma- yoría en todos sus niveles, obteniendo mejores resultados que los varones por cualquier indicador que se torne. Las desigualdades de ciase siguen teniendo un fuerte peso sobre las probabilidades de acceso a los niveles no obligatorios, sobre todo al bachillerato, y favorecen a las nuevas clases medias y a los capitalistas en detrimento de la pequeña bur- guesía tradicional y la clase obrera. La reforma reciente- mente aprobada supondrá un importante aumento de la es- colarizacion infantil antes de la edad obligatoria y una pro- longación del tronco común.
Introducción
La educación general que aquí consideramos es la formada por e l t ronco común obligatorio, o Educación General Bá- sica, que comprende de los seis a los catorce años de edad; la Educación Preescolar (dos a seis años), y el Bachillerato Unificado y Polivalente y el Curso de Orientación Univer- sitaria, que constituyen ta rama de la enseñanza secundaria preparatoria para la Universidad. Esto forma la mayor parte del sistema educativo bajo la Ley General de Educación de 1970, pero, como ya se indicó en la Tendencia 8.1 («El sis- tema educativo»), la Ley Orgánica de Ordenación General
296 del Sistema Educativo de 1990 prevé, y empieza ya a poner en marcha, una prolongación por dos años más del tronco común, que pasa a estar formado por la Educación Primaria, de seis años (seis a doce años de edad), y la Educación Se- cundaria Obligatoria, de cuatro (doce a dieciséis años de edad), Para una fácil comparación de ambos sistemas remi- timos a los diagramas incluidos en dicha tendencía.
La universalización de la enseñanza general
Los años sesenta y setenta fueron una época de fuerte y rápido crecimiento de la enseñanza básica. Durante los sesenta ésta creció sobre todo por efecto de la elevación de la tasa de escolaridad, al amparo del crecimiento económico, en un país que todavía no había logrado la escolarización completa a lo largo de todo el período obligatorio. El Cuadro 15.1.1 muestra cómo, durante la primera de las dos décadas citadas, la ma- trícula en primaria pasó de menos de tres millones de alumnos a casi cuatro, mientras que el bachillerato pasaba de unos tres cuartos de millón a un millón y medio. Es importante recordar que, en este período, antes de la LGE, la primera etapa del bachillerato (elemental) discurría entre los diez y fos catorce años de edad, en paralelo con la prolongación de la primaria (y con un embrión muy minoritario de formación profesional). El importante desarrollo global del sistema educativo se refleja en el Cuadro 15.1.2, referido a los mayores de dieciséis años en 1989, en el cual puede observarse que la proporción de población analfabeta, sin estudios o con sólo estudios primarios, disminuye radicalmente según descendemos de los grupos de mayor a los de menor edad.
N o obstante, incluso sobre la escolarización en el tramo obli- gatorio hay que plantear algunas reservas a las cifras. Ek cua- dro 15.1.3 indica unas tasas de escolarización superiores al 100 % para todo el período obligatorio (que aquí se hace co- rresponder con las edades de ingreso: por eso lo son a los cinco años, pero no a los catorce, cuando parte de los alumnos que abandonan la EGB no ingresan en secundaria), l o cual se debe a que se basan en la población estimada y en las cifras de matrícula declaradas por los centros. Sin embargo, la es- colarización no es total en sentido estricto en ningún curso, particularmente en el ciclo superior de la Educación General Básica. Es un hecho firmemente establecido, aunque no pueda precisarse cuantitativamente de manera global, que los niños gitanos apenas llegan con cuentagotas al ciclo superior de ia EGB, lo cual representa por sí sólo una importante sangría, si se tiene en cuenta que la población gitana total, de edad media muy inferior al conjunto, se estima, según las fuentes, entre un cuarto y tres cuartos de millón (en este últ imo caso, in- cluidos los quinquis)- Aunque ya muy escaso, el abandono tem- prano tampoco ha desaparecido por completo de algunas zonas rurales deprimidas.
En contrapartida, la escolarización ha aumentado de modo es- pectacular en el período preescolar, particularmente los dos ÚJtimos años, y en la ensefianza secundaria, sobre todo en el bachillerato, que es la parte de ésta que aquí consideramos. En lo concerniente a la preescolar, la escolarización se acerca a ser total para los cuatro y cinco años, como lo indica el Cuadro 15.1.5. y la nueva Ley de 1990 se propone genera l i~ r la como oferta obligatoria (pero de asistencia volontaria) desde los tres años.
En cuanto al bachillerato. la matricula total se ha multiplicado por nueve en medio siglo, doblándose, ya en cifras correspon- dientes únicamente a la ordenación propia de la Ley de 1970, en tan sólo un decenio. Dos de cada tres jóvenes cursan hoy estudios secundarios de carácter académico.
El rendimiento del subsistema
La Ley de 1970 reguló inicialmente la Educación General Básica como un ciclo en el cual se produciría la promoción automática de un curso a otro, en la esperanza de que una atención in- dividualizada y algunos mecanismos de recuperación y refuerzo bastarían para que todos los alumnos, al menos. llegaran al últ imo curso, aun cuando al terminar éste recibieran titulacio- nes de valor muy distinto: el díploma de graduado escolar, indicador de un rendimiento individual suficiente, o el cerri- ficado de escolaridad, simple acreditación de haber permane- cido en las aulas por el período obligatorio.
Desde entonces, con una regularidad casi pasmosa que sólo ha comenzado a quebrarse en los últimos años, más o menos un tercio de los alumnos ha tenido que conformarse con el cer- tificado, mientras que los dos tercios restantes obtenían el tí- tulo de graduado (véase el Cuadro 15.1.8). En el últ imo curso escolar sobre el que se dispone de datos fiables, el de 1987- 1988, se logró por vez primera que tan sólo un alumno de cada cuatro (el 23,2 %) se viera privado de terminar sus es- tudios con éxito en el tramo obligatorio.
La promoción automática, en cualquier caso, no duró mucho. Primero se introdujo fa posibilidad de repetir curso en el ter- cer ciclo, y luego al final de cada uno de íos cjclw. En la actualidad, tres de cada cien alumnos matriculados en los ciclos inicial y medio y siete de cada cien en el ciclo superior son repetidores (véase Cuadro 15.1.9). Mejor indicador, quizá, es el porcentaje de alumnos con retraso escolar: uno de cada cin- co alumnos (19,7 %) presenta algún retraso, y seis de cada cien (6 % exactamente) arrastran un retraso de dos o más años (véase Cuadro 15.1.IO).
El panorama se oscurece algo más, lógicamente, en el Bachi-
298 llerato y el Curso de Orientación Universitaria. En todos los cursos del Bachilterato uno de cada seis aíumnos es un repe- t idor (14,7 % en primer curso, 16,7 % en segundo y 15,l % en tercero), y la proporción asciende a uno de cada cinco (19,l %) en el COU (Cuadro 15.1.9). Si nos fijamos en los resultados de las evaluaciones, sólo algo más de la mitad de los alumnos de Bachillerato aprueban todas las asignaturas cada año, si bien promocionan al curso siguiente o terminan con éxito el ciclo cuatro quintos de ellos (la normativa actual per- mite promocionar con una o dos asignaturas pendientes). En el Curso de Orientación aprueban todas las materias siete de cada diez (véase Cuadro 15.1.1 1).
En general, las mujeres obtienen en estos y otros indicadores del rendimiento mejores resultados que los varones. A lo largo de toda la EGB repiten curso con menos frecuencia, presentan un porcentaje de retraso inferior y obtienen en mayor pro- porción el t i tu lo de graduado escolar. Terminada ésta, acceden en mayor proporción al Bachillerato y menor a la Formación Profesional. En el Bachillerato también repiten menos y aprue- ban más (véase Cuadro 15.1.12).
Una panorámica general del rendimiento del sistema, y con él de la distribución del éxito y el fracaso escolares, puede ob- tenerse siguiendo la trayectoria de una sola generación desde la terminación de la EGB hasta el final de la enseñanza secun- daría. lamentablemente, las estadísticas oficiales no permiten distinguir tos alumnos que se matriculan por primera vez en un curso de los repetidores, por l o que no resulta posible llevar a cabo esta operación con una generación reciente. Po- demos recurrir, sin embargo, a la generación que salió de la EGB en 1975, pues ésta fue la única que hizo su recorrido por la enseñanza secundaría en solitario, sin recoger los restos de otras generaciones anteriores (excepto al llegar al COU, donde se le sumaron los repetidores del antiguo curso preuniversí- tario, pero podremos solventar esta pequeña dificultad). Lo que ha cambiado desde entonces es apenas que la proporción de los alumnos de Formación Profesional ha ascendido algo respecto de los de Bachillerato (también el descenso del nú- mero de certificados, pero esto sólo en los dos Últimos años sobre los que se tienen datos).
El Cuadro 15.1.7 muestra la suerte de esta generación. De cada 100 alumnos que terminaron la EGB, 68 obtuvieron el títufo de graduado escoiar y 32 el certificado de escolaridad. De los primeros, los únicos que por ley podían hacerlo, 54 se matri- cularon en Bachillerato, Otras 32 se matricularon en Forma- ción Profesionat y 14 abandonaron el sistema escolar, Los 32 matriculados en Formación Profesional no tienen por qué ser los mismos que obtuvieron el certificado, pues parece presu- mib\e que salieran de entre éstos buena parte de los 14 de- sertores, viéndose compensados por algunos graduados que, pudiendo elegir cualquiera de las dos ramas, eligieron la pro-
fesional. Nótese que la diferencia entre los graduados y los 299 matriculadas en Bachillerato, 14, es igual al número de los de-
sertores, de manera que es posible que hubiera una vena sus- titución en cascada, que desertaran los potenciales bacbitleres o cualquier combinación de ambas cosas.
De nuestros 54 estudiantes de Bachillerato, al año siguiente se I matriculaban en segundo curso 45 o 46, un año más tarde l o
hacían en tercero 39 y , al cabo de los tres años. aprobaban 27 o 28. Inmediatamente se matricularían en el COU. 22 o 23. y al cabo del curso lo aprobarían .lb. El resto empezaría a acu- mular años de retraso. pero no sabemos cuántos. y una parte abandonaría, pero no sabemos cuál, porque probablemente se- ría una parte pequeña. En cuanto a los 32 alumnos de For- mación Profesional (de Primer Grado), al año siguiente se ma- triculaban en segundo curso 22 o 23, y sólo l o aprobarían en el año séptimo u octavo. tos demás también acumularían re- trasos y parte de ellos abandonarían, en este caso sin duda una parte relevante. En conjunto, podemos decir que uno de cada siete alumnos abandonó de inmediato el sistema escolar. y que sólo algo más de un tercio (si contamos BUP y FP) o algo más de un cuarto (si contamos COU y FP) terminó la secundaria iniciada en la edad de escolaridad obligatoria en tiempo y for- ma, aunque otros muchos lo harían después (véase Cuadro 15.1.7).
La feminización de la enseñanza general
Como otros sistemas educativos, el español ha conocido un proceso creciente de feminización, pasando las mujeres de ser minoritarias, o muy minoritarias, en todos los niveles y ramas de la enseñanza postobligatoria a constituirse en mayoritarias o a pisar los talones a los varones en sus últimos reductos.
En el curso de 1929-1930. en los albores de la Segunda Re- pública, las mujeres eran solamente el 14.8 % del alumnado del Bachillerato. Mediado el presente siglo apenas constituían un tercio del mismo, después de conocer incluso un pequeño retroceso tras la guerra civil. Desde entonces, sin embargo, su proporción ha venido aumentando sin cesar hasta convertirlas en claramente mayoritarias respecto de los varones, llegando a alcanzar el 53'4 % de la matrícula en eJ curso 1984-1985 (véase Cuadro 15.1.13),
En la Formación Profesional, donde al principio sólo eran una exigua minoría (5.1 % en el ano académico 1970-1971). su pre- sencia ha aumentado de manera todavía más rápida y espec- tacular, acercándose ya de manera significativa a la mitad del total (véase Cuadro 15.1.13). En el curso de 1987-1988, últ imo sobre el que se dispone de datos fiables, eran ya el 44.9 % de la matricula global. Además. formaban ya también algo más de
300 la mitad de la matrícula total en el conjunto de las enseñanzas medias, comprendidas ambas ramas.
Claro está que esta equiparación numérica se ve algo ensom- brecida por la elección de especialidad. En el Bachillerato las mujeres se orientan más, en tercer curso, hacia las opciones de t ipo literario y los hombres hacia las ciencias experimen- tales. En la Formación Profesional las mujeres se vuelcan ma- sivamente hacia las especialidades asociadas a las prufeiones femeninas tradicionales: administración, petuqueria y estética, hogar, sanitaria, textil, etc. En uno y o t ro caso las especiali- dades masivamente eiegidas por las jóvenes tienen menos valor en el mercado de trabajo que las cursadas mayoritariamente por sus compañera varones.
La feminización de la enseñanza, por ot ra parte, no concierne solamente al alumnado, sino también, y tal vez más, al pro- fesorado. Las mujeres son ampliamente mayoritarias en el con- junto del profesorado, si bien su presencia disminuye a medida que subimos de nivel de enseñanza (y, con ello, de estatus de los docentes). Como muestra el Cuadro 15.1.14, son la práctica totalidad del profesorado de Enseñanza Preescolar, casi tres cuartas partes del de Educación Especial, casi dos tercios de4 de Educación General Básica, cerca de la mitad del de las dis- tintas enseñanzas secundarias y apenas un cuarto del de la Uni- versidad. Dentro de la EGB, que por sí sola comprende la mayoría del alumnado y del profesorado totales del sistema educativo, su presencia es también mayor en el ciclo inicial (cuatro quintas partes) que en el medio (dos tercios) y en e l superior {algo menos de la mitad). También se concentran más, sobre todo dentro de b s niveles de Preescolar y Básica, en los centros privados, cuyas condiciones retributivas y de tra- bajo son peores. A pesar de sumar dos tercios del profesorado de Básica, apenas son dos quintos de los directores de centro en este nivel. finalmente, dentro del profesorado de los ten- tros públicos, estrictamente jerarquizado, se encuentran en mayor medida en las categorías más bajas.
Educación y desigualdades de clase
La clase social de origen sigue pesando con fuerza sobre fa probabilidades de escolarización en los niveles no obligatorios de ta enseñanza general. l o s Cuadros 15.1.15, 15.1.1 6 y 15.1.17 presentan datos relativos a 1981 agrupando las categorías so- cioprofesionales estadísticas convencionales en cinco clases so- ciaies: capitalistas (empresarios con asalariados), obreros, c i a s ~ medias patrimoniales (la pequeña burguesia tradicional) y clases medias funcionales, divididas éstas, a su vez, en csupraordina- das» (profesiones liberales y asalariados con un nivel relativa- mente alto de cualificación o con una posición de autoridad en las organizaciones) y ((subordinadas)) (empleados y s u p e ~ í - sores).
S i se comparan las tasas de escolarización de error grupos para 301 los dos años ifltimus de la educación preescolar (parvulario, de cuatro a cinto años de edad) y para la enseñanza sbcundaria académica {Bathilferato Unificado y Polivalente y Curso de Orientacibn Universitaria). puede verse que gozan de ventaja clara ks nifios y jóvenes procedentes de familias de la clase capitalista y las clases medias funcionales supraardinadas, midn- tras, en el extremo opuesto, se sitúan en clara desventaja lbs pertenecientes a familias de la clase obrera y de las clases me- dias patrimoniales (una buena parte de las cuales son las fa- milias campesinas). En medio, pero más cerca del primer grupo que del segundo, se encuentran los procedentes de familias de las clases medias funcionales subordinadas.
El Cuadro 15.1.15 muestra las tasas de escolarización globales, cualquiera que sea el nivel o rama en que niños y jóvenes se encuentren, si bien lo hace para las edades correspondientes a parvulario y BUP-COU. En él puede verse ya que, mientras los hijos de las clases medias funcionales supraordinadas están escotarizados prácticamente en su totalidad en los tramos de edad considerados (más de nueve de cada diez. excepto para el primer año de parvulario. en que sólo algo más de ocho), los de la pequeña burguesia tradicional l o están por debajo de los dos tercios a los cuatro años, en torno a la mitad a los dieciséis y sensiblemente por debajo de ésta a los diecisiete (véase Cuadro 15.1.15).
Cuando las tasas de escolarizacón se especifícan para el Bachi- llerato y el COU, las diferencias se tornan sensiblemente ma- yores, pues desaparecen los alumnos que todavía se encuentran en la Educación General Básica con retraso o que han ido a dar a la Formación Profesional. Las clases medias funcionales supraordinadas mantienen ahí a ocho de cada diez de sus hijos, los capitalistas y las clases medias funcionales subordinadas a cinco o seis, las clases medias patrimoniales a tres y la clase obrera a dos (véase Cuadro 15.1.16).
El hábitat de residencia, que se superpone en parte a la per- tenencia de clase, aparece también como un importante factor discriminante. Aqui se ofrecen datos que distinguen entre zo- nas rurales (poblaciones de menos de 2.000 habitantes), inter- medias (de 2.000 a 10.000) y urbanas (más de 10.000). A la educación preescolar acuden en las zonas rurales sólo cinco de cada diez niños a los cuatro años y siete a los cinco años, que en las mnas intermedias y urbanas pasan a ser seis o siete y ocho o nueve, respectivamente. Tratándose del nivel de par- vulario, esto puede interpretarse en buena parte como efecto, sobre todo, ademh de la clase m i a l , de las diferencias en el equipamiento escolar de estas zonas, especialmente en l o que concierne a tos centros de EGB, que son los que deben ofrecer estos puestos escolares, y como resultado del mayor grado de permanencia de las mujeres en el hogar (véase Cuadro t5.1.17, columna primera).
302 Si atendemos al BUP y al COU, vemos ya que acuden a él, aproximadamente, dos de cada diez jóvenes en las zonas ru- rales, tres en las zonas intermedias y cuatro en las zonas ur- banas, cualquiera que sea su clase social (véase de nuevo el Cuadro 15.1.17, columna primera). Todas las clases sociales presentan una mejor situación escolar según pasamos del há- bitat rural at intermedio y de éste al urbano.
La reforma de la educación general
Ateniéndonos a los grandes rasgos del subsistema de la ense- ñanza general, los cambios más importantes que trae consigo la Ley (orgánica) de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, que i ra entrando en vigor en la primera mitad de la década y terminará de hacer sentir sus efectos en la segunda, son el compromiso de universalizar la oferta de plazas para el segundo ciclo de la escuela infantil (al que se accede con dos y tres años), la prolongación de la educación obligatoria comíin y la reordenación del segundo ciclo secundario. En lo que tiene de pura y simple ampliación de la escolaridad, estirando por delante y por detrás la escolariración común, obedece tanto a la importancia creciente otorgada por la sociedad española a la educación como a las posibilidades abiertas por la inflexión de la tendencia demográfica, que permitirá reasignar a los nue- vos tramos recursos materiales, financieros y humanos antes dedicados a la Educación General Básica.
En cuanto a la educación infantil, e l compromiso de la Ad- ministración se refiere sólo a la llamada «oferta obligatoria», es decir, a que se creen puestos escolares suficientes, en los centros públicos, para que puedan enviar ahí a sus hijos las familias que l o deseen, siempre de forma gratuita. Dado que la escolarización es ya muy elevada en el nivel de parvulario (cuatro y cinco años), lo que la reforma hace realmente es añadir o t ro curso más de preescolar (a los tres años, aunque
. en ciertas circunstancias se puede acceder con dos). N o obs- tante, esto sólo puede considerarse como un plan a medio plazo, ya que la mayoría de los centros públicos no disponen todavía de aulas suficientes, y la Administración no va a sub- vencionar, al menos hoy por hoy, la oferta de puestos priva- dos, cosa que éstos y el público de la escuela privada en ge- neral ya reclaman.
En cuanto a la ampliación en dos cursos de \a enseñanza pro- piamente obligatoria y común (de los catorce a los dieciséis años), la Administración, el ~ u b l i c o en general y las organi- zaciones de jos agentes sociales parecen estar de acuerdo en que tai ampliación debe tener lugar y en que debe ir acom- pañada de algún t ipo de diversificaciun interna. aunque sólo fuera para evitar un previsiblemente atto fracaso escolar en caso de mantener un currículum estrictamente académico y
para facilitar la posterior orientación escolar y profesional. Sin embargo, ha habido y hay bastante menos acuerdo sobre en qué debe consistir esta diversificación.
'4
En el largo periodo de experimentación de la reforma (de 1983 a 1990) se pusieron en pie tres modelos diferentes. La :Ad- ministración del Estado (el Ministerio de Educación y Ciejcia) . optó en un primer momento por un modelo esencialmente uniforme, en el que la diversificación llegaría, por así decirlo, a todos por igual a través de la incorporación de las enseñanzas tecnológicas, del reforzamiento de las artísticas y de un intento general de flexibilizar los programas y de otorgar cierta au- tonomía a los centros para permitir una respuesta mejor adap- tada a las necesidades de su entorno inmediato. Los gobiernos vasco y catalán, ambos con competencia para experimentar por cuenta propia en sus respectivos territorios, prefirieron un sis- tema basado en la agrupación de los alumnos de acuerdo con sus niveles. capacidades o velocidades de aprendizaje, el pri- mero, y en la concesión de un amplio margen para materias opcionales a determinar por cada centro, el segundo.
El experimento del gobierno vasco consistía en agrupar a los alumnos en tres grandes niveles (A, B y C. algo parecido al banding anglosajón), más un cuarto formado por los alomnos de educación compensatoría, apartados ya de hecho de la en- señanza regular. Este modelo suscitó un rechazo bastante ge- neralizado entre el profesorado, las familias de los alumnos y los expertos. que vieron en él una división dentro de cada centro todavía más hiriente que la que, con la reforma, se pretendía precisamente evitar entre los centros. La experiencia fue abandonada sin pena n i gloria. aunque la agrupación por niveles sigue siendo una práctica solapada en numerosos cen- tros dentro y fuera del País Vasco.
Los modelos del gobierno catalán y del gobierno central han suscitado opiniones muy diversas, prácticamente de todo ge- nero, pero lo que la nueva ley orgánica consagra, en todo caso, es una especie de vía mixta entre los dos. A partir del primer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (correspondiente a los trece años de edad) habrá una proporción creciente de materias optativas que permitirán y forzarán a la vez al es- tudiante a ir perfilando su orientación, empezando por un 10 % del horario escolar (en el primer curso de la ESO, a los trece años), para acabar con un 40 % del mismo (en el cuarto curso, a los dieciséis). El Ministerio recomienda que la oferta de opciones se haga teniendo en cuenta la necesidad de que cualquier combinación de ellas arroje un equilibrio entre los distintos tipos de conocimientos a adquirir y capacidades a de- sarrollar, pero deja a los centros libertad para configurarla se- gun su propio criterio. D e momento, es imposible emitir sobre esto un juicio que vaya más altá de la pura especulación sobre sus posibles ventajas y riesgos.
304 En cuanto a la secundaria postobligatoria, el anterior bachille- C U A D R O 15.1.1 rato único (pero con especialización en el tercer curso), de 305 tres añas (más uno del Curso de Orientación Universitaria Alumnado de Educación Preescolar, primaria para quienes quisieran acceder a los estudios superiores), será o General Básica y Bachillerato (incl, C O U ) , ~
sustituido por cuatro bachilleratos de dos años: Artes, Ciencias 1963- 1988
de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias SO- Curso Preescolar Prim./EGB Bachilleratg ciales, y Tecnología. D e este modo, lo que se hace en realidad 1963-64 + es partir el antiguo ciclo formado por el Bachillerato Unificado 1964-65 577.81 6 2.973.316 3.184.913 718.479
y Polivalente y el COU en dos mitades, unificando la primera, 789.426
1965-66 6 10.627 3.33 1.566 que se añade así al tronco común, y diversificando la segunda, 1966-67 645.026 3.380.218
884.086
que se descompone en cuatro (nuevos) bachilleratos distintos. 984.8 10
1967-68 675.049 3.503.637 1.164.988 1968-69 725.177 3.664.823 1.239.236 1969-70 766.226 3.789.135 1970-7 1
1.394.236
Bibliografía 819.914 3.929.569 1.538.153
197 1-72 760.277 4.182.029 1.332.986 1972-73 801.1 19 4.465.80 1
Castillo Castillo, J., et al. (1983): «La educación en la España de la 1.274.097
1973-74 829.155 4.945.774 transición democrática», en Fundación FOESSA, Informe sociológico
1 .O 12.945 1974-75 853.322 5.361.771
sobre el cambio social en España: 1975-1983, Eurarnérica, Madrid. 792.179
1975-76 920.336 5.473.468 8 18.43 1976-7 956.184 5.544.639
ClDE (Centro de lnvestigación y Documentación Educativa) 844.198
1977-78 1.008.796 5.579.662 (1988a): La presencia de las mujeres en el sistema educativo.
877.516 1978-79 1.077.652 5.590.414
Instituto de la Mujer, Madrid. 999.479
1979-80 1.159.854 5.606.850 1.055.788 1980-8 1 1.182.425 5.606.452 1.091.197
ClDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa) 1981-82 1.197.897 5.629.874 1.124.329 (19886): El siflema educativo español, Centro de Publicaciones 1982-83 1.187.617 5.633.818 1.138.983 del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid. 1983-84 1.171.062 5.633.009 1.168.010
1984-85 1.145.968 5.640.938 1.207.862 ClDE (Centro de lnvestigación y Documentación Educativa) 1985-86 1.127.348 5.594.285 1.238.874
(1991): El sistema educativo español, Centro de Publicaciones del 1986-87 1.084.752 5.575.51 9 1.278.269 Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid. 1987-88 1.054.24 1 5.538.095 1.355.278
ClDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa) FUENTE' MEC (1987)~ ClDE (1988b, 1991) y elaboraci6n propia,
(1992): Las desigualdades en la educación en España, Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.
Fernández de Castro, l., et al. (1990): El mercado educativo de las enseñanzas medias, CIDE, Madrid.
Enguita, M. F. (1983): «La enseñanza media, encrucijada del sis- tema escolar)), Educación y Sociedad, l .
Enguita, M. F. (1987): Reforma educativa, desigualdadsocial e inercia institucional. La enseñanza secundaria en España, Laia, Barcelona.
MEC (Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría Genera! Técnica, Gabinete de Estudios Estadísticos) (1987): Datos y cifras de la educación en España, 1984- 1985, Servicio de Publica- ciones del MEC, Madrid.
Torres Mora, 1. A. (1991): ((Dernografia educativa de los años no- venta: El nacimiento de una rneritocracia bastarda)), Educación y Sociedad, 8.
Zárraga, J. L. de (1985): Informe]uventud en España: La insercibn de los jóvenes en la sociedad, Ministerio de Cultura, lnstituto de la juventud, Madrid.
CUADRO 15.1.2
Población de dieciséis años o más que no cursa estudios: nivel de estudios terminados, por grupos de edad y sexo (miles)
Nivel de estudios terminado
Todos Analf. Sin est. Primar. Medios FP A/sUP. Super. Sexo y grupo de edad
Varones
Todos
16 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
4 0 a - M
45 a 49
50 a 54
55 a 59 60 a 64
65 a 69
70 y más
Todas 14.0 12.9 1.262,8 2.827,O 6.070.2 2.638,5 428.0 16 a 19 466,3 7,8 11,3 106,l 299,8 41,3 20 a 24 1.046,7 10,8 25,O 2 1 0,0 587,4 157,6 24 a 29 1.23 1,7 11,5 44,3 341,3 535,4 128,8 30 a 34 1.209.9 17,O 76,7 521,l 380,O 47,5 35 a 39 1.124.1 19.4 111,7 61 1,5 252,7 24.8 4 0 a 4 4 1.146,9 40,5 170,l 672,2 171,8 12,8 45 a 49 1.048,2 54.6 198,4 616,l 1 17,8 7 2 50 a 54 1.1 16.8 103,4 285,6 603.3 83,7 2,6 55 a 59 1.252,3 162,6 339,6 639,6 69,5 2,6 60 a 64 1.149.7 140,3 362,3 566.5 57,l 1-6 65 a 69 1.004,3 155.0 346,s 439,7 42,8 70 y más
0.8 2.215,9 540,O 855,5 742,9 40,5 0,4
FUENTE: Encuesta de Población Activa, primer trimestre de 1989.
C U A D R O 15.1.3
Tasas de escolarización (por edades y niveles, 1987-1988)
BUP y
Edad Preesc. EGB C O U FP Univ.
2 4,5 3 17,8 4 90'6 5 102,7 6 105,O 7 102.9 8 104,5 9 104.6
10 104,4 I I 104,7 12 103,9 13 102,O 14 34,s 48,6 20,9 15 10,6 49,5 24,3 16 44,3 20,4 17 39,4 16,9 18 13,4 13,6 14,O 19 6,l ' 7,l ' 18,)
' Estas dos cifras se refieren a alumnos de diecinueve años O más FUENTE: CID€ (1991).
C U A D R O 15.1.4
Tasas de escolarización por cursos en EGB (Ciclo Superior, 1975-1982)
Curro 6: 7: 8P Total
1975-76 1 12.2 91,2 76.0 106,O 1976-77 1 16,4 97.4 80.5 108,2 1977-78 103.3 92,O 78,8 I I I,O
197&79 97.7 105,4 88,4 106.8 1979-80 97,9 107,2 90,7 108.4 1980-81 109,7 107,6 92,s 107,s 198 1 -82 109,l 108.0 94.6 108,4
FUENTE: Fundación FOESSA (1983).
CUADRO 15.1.5
Tasas de escolarización (dos-cinco afios, 198 1 - 1988) \
Edad
Curso 2 3 4 5
1981-82 4-6 15,2 70.3 1982-83 4.7 15,2 75,8
9&9
1983-84 4,4 15,8 79,O 1984-85 4.7 16.1 79,6
2: 99,3
1985-86 4.8 16,3 84.6 100,O 19-7 4.7 16.8 88,3 100,O 1987-88 4-5 17.8 90,6 102,7
FUENTE. ClDE (1991)
C U A D R O 15.1.6
Bachillerato y C O U (cifras absolutas y por 10.000 hab.)
Curso Matrícula Ym
1940-41 157.707 6 1 1945-46 194.741 -71 1950-5 1 222.529 2 83 1955-56 337.716 %110 1960-6 1 497.435 150 1965-66 W.086 256 1 970-7 1 1.538.153 448 1975-76 8 18.403 224 1980-81 1.091.197 289 1985-86 1.238.874 319 1987-88 1.355.278 346
FUENTE: MEC (1987). CIDE (1991) y Elaboración Propia.
CUADRO 15.1.7
Trayectoria de la cohorte que terminó EGB en 1975
ARO o curso Contingente Absoluta % (a) % (b) % (e)
1975 Finalizan la EGB 473.908 1975 Graduados escolares 322.306 68,O 1 1975 Certificados de escolaridad 15 1.602 3 1,99
1975 Se matriculan en l." de BUP 1976 Se matriculan en 2." de BUP 1977 Se matriculan en 3." de BUP 1978 Obtienen el t i tu lo de BUP
1978 Se matriculan en C O U 1979 Obtienen el t í tu lo de C O U
1975 Se matriculan en l." de FP-I 1976 Se matriculan en 2." de FP-I 1977 Obtienen el t i tu lo de FP-I
1975 N o se matriculan en BUP ni FP 66.903 14,11
(a) Porcentale respecto del curso anterior o de la matricula al principio del curso.
(b) Porcentaje respecto del contingente que comenzó esa rama o ciclo (BUP o FP-1). (c) Porcentaje respecto del total de la promoción que finalizó EGB en 1975. Las cifras de COU han sido deflactadaz por coincidir en el alumnos procedentes del BUP, del antiguo bachillerato y repetidores, de acuerdo con las proporciones de éstos en el curso anterior. Los porcentajes (a) de l ." de BUP y COU están calculados en relación a los que obtuvieron el titulo necesario para acceder a esos cursos el año anterior. graduados y titulados de BUP respectivamente. El porcentaje (b) de los que obtienen el titulo de COU es respecto de los que se matricularon en l." de BUP cuatro años antes. FUENTE: Enguita (1983).
312 CUADRO i5.i.li Alumnos que aprueban todas las asignaturas v alumnos que promocionan, en porcentajes
Aor. Pro.
Primero de BUP Segundo de BUP Tercero de BUP Total BUP cou /L
Total BUP y COU 60
FUENTE: ClDE (1991)
CUADRO 15.1.12
Rendimiento académico según el sexo (1 985- 1986)
Indicadores del rend imiento V M
% repetición en ciclo inicial EGB 5.2 3.6 % repetición en ciclo medio EGB 5.9 4.4 % repetición en ciclo superior EGB 11,s 8,6 % repetición en total EGB 7,8 5,8
% con retraso en EGB 21,l 16,7
% graduados escolares 66,O 73.6
Miles de alumnos en ed. especial 33,O 19,8
Distrib. porcen. matrícula BUP y COU 46,6 53.4
Distrib. porcen. matricula FP-1 y 2 57,8 42,2
% repetición en primero de BUP 16,l 13,3
% repetición en segundo de BUP 18,9 15,8
% repetición en tercero de BUP 17,8 14,6
% repetición en COU 21.5 9,7
FUENTE: ClDE (1988a) y elaboración propia.
CUADRO 15.1.13
Incorporación de las jóvenes a la enseñanza secundaria Bachi l lerato y COU Formación Profesional
Curso To ta l Mujeres
157.707 56.648 194.74 1 66.173 222.529 - 337.716 - 497.435 - 884.w -
1.538.153 826.821 8 18.403 4 19.086
1 .O9 1.197 583.655 1.238.874 66 1.952
To ta l Mujeres % M
CUADRO 15.1.14
Profesorado por nivel y tipo de enseñanzq Porcentaje de mujeres (1985-86) Nivel y tipo de ensefianza To ta l Mujeres %
Enseñanza Preescolar 39.753 36.723 a93,8 Centros públicos 25.648 23.616 ,92,1 Centros privados 13.925 13.109 94.1
Educación General Básica 193.445 120.134 62, l Centros públicos 131.950 79.121 60.0 Centros privados 61.495 41.013 66,7 Ciclo Inicial 44.757 35.802 80.0 Ciclo Medio 66.617 43.731 65,8 Ciclo Superior 71.61 1 33.019 46,l Directores 10.879 4.465 41.0
Educación Especial 13.965 S 10.069 72,l Bachillerato y COU 75.550 36.766 48.7
Centros públicos 48.132 23.932 49,7 Centros privados 24.797 1 1.688 47.1
Formación Profesional 49.408 16.582 33,6 Universidad (1984-85) 44.981 11.198 24,9
Escuelas Universitarias 12.830 4.027 3 1.5 Facultades y CCUU 26.194 6.678 25,5 Escuelas Técnicas Superiores 5.327 493 9,5
FUENTE: ClDE (1988a) y elaboración propia.
CUADRO 15.1.15
Tasas de escolarización por edad y clase social (1981)
Edad To ta l Cap. C M P CMFS CMFs Obr .
4 67,9 73,9 62,4 83,3 75.4 5
63,O 89,5 91,8 85,7 95,7 93,2 87,9
14 867 93,7 83,4 %,O 95,7 15
82,s 74,6 88,O 69,6 96,5 91,2
16 66,2
@,8 78,2 55,O 93.5 82,6 49,O 17 52,6 72,7 47.9 90.7 75,7 38,9
Cap. (capitalistas): Empresarios con asalariados. CMP (clases medias patr~moniales): Empresarios sin asalariados y miembros de coope- rativas. CMFS (clases medias funcionales, supraordinadas): Profesionales y técnicos por cuenta propia. directores de explotaciones agrarias, directores de empresas no agrarias y de la Administración Pública, profesionales y técnicos por cuenta ajena, jefes de departamentos de empresas no agrarias y de la Adm~nistraclón Pública. CMFs (clases medias funcionales, subordinadas): Resto del personal administrativo y co. mercial, contramaestres y capataces no agrarios y profesionales de las fuerzas armadas. Obr. (clase obrera): Resto de trabajadores agrarios, resco del personal de los servicios, operarios especializados no agrarios y operarios no especializados agrarios. FUENTE: CID€ (1992).
FUENTE: MEC (1987). ClDE (1988a) y elaboración propia.
314 CUADRO 15.1.16
Tasas de escolarización en B U P-CO U, por edad y clase social (1981)
Edad Total Cap. CMP CMFS CMFs Obr.
Véase la explicación de la nomenclatura de las clases sociales al pie del Cuadro 15.1.15. FUENTE: ClDE (1992).
C U A D R O 15.1.17
Tasas de escolarización en Preescolar y BUP-COU, por hábitat y clase social (1981)
Edad Total Can. CMP CMFS CMFs Obr.
PREESCOLAR
Zona rural
4 51,l 59,2 468 68,9 60,l 49,7 5 69.9 74.3 66,4 79,2 75,6 70,O
Zona intermedia
4 658 72,O 65,8 79,O 71,7 62,8 5 84,s 85,O 84-3 888 86,1 83,8
Zona urbana
4 71.7 n , 3 69,5 84.7 n, 1 65,8 5 85,6 85,7 84.2 89 ,O 86,9 84,5
BACHILLERATO Y COU
Zona rural
14 17,8 29,O 17,9 53,l 33,O 12,7 15 26,8 469 28.3 67,8 18.7 16 25.4 43,7 26,3 72'0 47.6 17.4 17 22,8 45,O 23,8 67,3 43.1 14.9
Zona intermedia
Zona urbana
14 3 1,6 40.1 28,7 56,9 42,s 21,O 15 45.0 61.7 43.2 78,9 60.6 28,7 16 43,9 61.9 41,6 a 3 60,l 27,O 17 40,7 58,6 38,4 78,7 56,3 23,7
Zona rural: localidades menores de 2.000 habitantes; intermedia: de 2.000 a 10.000 ha- bitantes; urbanas: de más de 10.000 habitantes. Para las clases sociales véase la nomen- clatura del Cuadro 15.1.15. FUENTE: ClDE (1992).
a 1 2 Trayectorias en y al terminar el B U P (jóvenes de 15 a 29 años que han concluido \ o abandonado, 1984)
FUENTE: Zárraga (1985). Encuesta por muestreo, N = 1.05 1
6
BUP Curso 1 "
100%
I