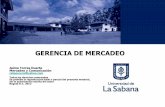Diferencias de género en el mundo laboral. Equipo de Gerencia Operativa
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Diferencias de género en el mundo laboral. Equipo de Gerencia Operativa
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 3
IGUALDAD SALARIALANIVERSARIO LEY 4282
Autor de la Ley Nº 4282: Francisco J. Quintana
Diseño gráficoRafael Beltrán
Edición y compilación Silke Mayra Arndt
Agustina Gómez
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 5
ÍNDICE
Nota de las Editoras 7
Sin equidad salarial no hay igualdad de género. Prólogo de María Eugenia Vidal 7
Construyendo un camino hacia la equidad. Francisco J. Quintana 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Siglo XXI: Diferencias de género en el mundo laboral. Equipo de Gerencia Operativa de Gestión Estratégica de Políticas Sociales 11
Equidad Salarial en Argentina. Hacia un sistema de Indicadores. Graciela De Oto 23
Cerrar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres: una meta necesaria para el desarrollo de las sociedades. Fabiola Amariles Erazo 26
Igualdad salarial entre hombres y mujeres. Amalia N. Mattio 30
La agenda de las mujeres en el mercado laboral: un modelo para armar. Lidia Heller 33
La inequidad es violencia. Carolina Barone 37
Ley de Igualdad Salarial: el debate en la Legislatura 40
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 7
NOtA DE LAS EDItORAS
El 22 de abril fue instituido como el Día por la Igualdad Salarial mediante la Ley Nº 4282 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en septiembre de 2012. Esta fecha evi-dencia el período extra de días que deben trabajar las mujeres para obtener la misma ganancia salarial que los varones obtuvieron el año anterior.
En este sentido, todos los legisladores y legisladoras del arco político de la Legislatura porteña acom-pañaron con su voto esta iniciativa que busca la sensibilización, concientización y comunicación a la sociedad sobre la realidad salarial de las mujeres.
Cabe destacar que la desigualdad salarial resulta uno de los problemas más importantes y persis-tentes que hoy afecta la calidad del empleo de las mujeres. La misma se desvela, en definitiva, en forma de fenómeno complejo y multidimensional. Características que, sin embargo, no han de con-ducir a la inacción.
En el marco del aniversario de la Ley Nº 4282 surge esta publicación que pretende constituirse en una herramienta para abordar transversalmente esta temática. Debemos ser concientes de la necesidad de consolidar intervenciones integrales y en esa medida, consensuadas y compartidas por el conjunto de fuerzas sociales en pos de garantizar una plena igualdad de oportunidades.
Un mayor entendimiento de la problemática brindará una mejor base para el diseño y la formulación de políticas públicas que promuevan la igualdad de género en el mercado laboral.
La realización de publicaciones, como la presente, evidencia que la existencia de la brecha salarial requiere insistir en el análisis de su evolución, magnitud, causas y factores para reflejar una realidad y así, asumir un compromiso.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 42828
SIN EqUIDAD SALARIAL NO hAY IGUALDAD DE GéNERO María Eugenia VidalVicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires La Legislatura Porteña sancionó la ley que instituye el 22 de abril como “Día por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres”. Esta norma nos obliga a coordinar actividades, desde el Ejecutivo local, para crear conciencia y sensibilizar a la sociedad para lograr achicar esta brecha injustificada que es una barrera machista del pasado. ¿Por qué el 22 de abril es el día de esta causa? Porque después de haber trabajado todo un año, de enero a enero, las mujeres deberían seguir trabajando hasta el 22 de abril del año siguiente para alca-nzar el mismo nivel de ingresos que logran los hombres durante esos 12 meses. Esto se explica porque la brecha salarial a favor de los varones es del 27 por ciento. De estadísticas oficiales, tanto nacionales como de la Organización Internacional del Trabajo, surge que los hombres tienen un nivel de actividad del 74 por ciento mientras que las mujeres apenas llegan al 48 por ciento. Además, la mitad de las trabajadoras están en la informalidad; es decir, trabajan “en negro”. Aunque se ha avanzado en el camino de la equidad, aún persisten condiciones discriminatorias que violan los preceptos que marca el artículo 16 de la Constitución Nacional. El mismo establece que todos los habitantes “son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. La misma Carta Magna habla de “condiciones dignas y equitativas de labor” y “de igual remuneración por igual tarea”. Por su parte, el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa que “todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley”, y que no se admite la discrimi-nación por razones de género. Mientras sigan existiendo grandes asimetrías entre los trabajadores, estaremos violando las constitu-ciones de la Nación y de la Ciudad. Estaremos vulnerando, además, el respeto a la dignidad humana de cada trabajadora. Y estaremos yendo contra el sentido común: no hay ninguna lógica ni racionali-dad posible para marcar esta diferenciación. Hoy las mujeres estamos preparadas no solamente para trabajar a la par del hombre sino también para liderar en la política, en la Justicia, en la educación, en la investigación, en las fábricas, en las oficinas, en el debate intelectual, en el arte, en todos los ámbitos de creación, producción y cultura. Atrás quedaron las épocas retrógradas que nos relegaban a un rol secundario, a la sombra de los varones. Si pudimos avanzar tanto, también tenemos que poder conseguir lo mínimo, lo elemental, que es promover y lograr el pago de salarios justos y equitativos, sin discriminación. No competimos contra los hombres, sólo queremos igualdad.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 9
CONStRUYENDO UN CAMINO hACIA LA EqUIDAD
Francisco J. quintanaDiputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cuando hablamos de desigualdad y violencia de género, generalmente lo primero que se nos viene a la mente es la violencia física; sin embargo, hay diversas formas de violencia que se manifiestan en el día a día de muchas mujeres y que resultan más difíciles de detectar a simple vista. Algunas de ellas son poco percibidas, como la violencia psicológica, el menoscabo económico, las dificultades en el acceso a la justicia, entre otras.
Este problema afecta a las mujeres, pero alcanza a toda la sociedad, porque implica la desigualdad en el ejercicio de derechos. Por eso, es necesario trabajar en un diagnóstico certero para generar políti-cas acordes y alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Con ese objetivo, es importante prestar atención a todas y cada una de las dimensiones de la desigualdad y cómo se interrelacionan.
Es por ello que, en este caso, creo fundamental profundizar sobre las desigualdades económicas en-tre mujeres y hombres, específicamente sobre el tema salarial.
El trabajo constituye uno de los derechos fundamentales para el desarrollo humano, económico y social de todas las personas sin distinción de sexo, etnia, condición física, estado civil o edad. No obstante, en el caso de las mujeres ese derecho se ve vulnerado por prácticas que limitan sus oportu-nidades de acceder a él en igualdad de condiciones que los hombres y de ejercerlo en plenitud.
La brecha salarial por género es una de las principales manifestaciones de la desigualdad laboral, aunque no la única. El denominado “techo de cristal” que dificulta a las mujeres el ascenso a pues-tos de responsabilidad, la baja valoración de su trabajo y su preeminencia en trabajos temporales con reducción horaria son algunas dimensiones que subyacen a la diferencia salarial. Esta realidad generalmente está atada a la tradicional creencia de que la fuerza de trabajo femenina es secundaria, porque presenta una alta inestabilidad, carece de capacitación y está limitada por la maternidad.
Esto que se conoce en la teoría, se aplica en la práctica, tal como quedó evidenciado en investiga-ciones realizadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Indec. Estos informes reflejan la injusta realidad salarial que afrontan las mujeres percibiendo menores ingresos respecto a los varones en tareas iguales. De esto surge su aún reducida participación en el mercado laboral y su desempeño en actividades de menor calificación y con peores condiciones laborales.
A nivel regional, en América Latina los adultos dependientes económicamente son mayoritariamente mujeres. De aquí surge entonces, la necesidad de entender la independencia económica como la pie-dra inicial de un camino arduo que se debe construir entre todos.
En nuestro país, la legislación tomó nota de este problema y comenzó el camino para revertirlo. De esta forma, la Constitución Nacional establece en su artículo 16 que “todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.
Asimismo, la Ley Nacional de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley Nº 26.485), garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y reconoce, según el artículo 6 inciso c, que una de las modalidades de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, es “quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función”.
En materia laboral, la Ley Nacional de Contrato de Trabajo (Ley Nº 20.744) establece específicamente
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428210
a través del artículo 172 la prohibición de trato discriminatorio con respecto al trabajo de las mujeres: “En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren se garantizará la plena obser-vancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor”.
En el mismo sentido, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el artículo 11 de la Constitución local expresa la idéntica dignidad e igualdad de las personas ante la ley y la no admisión de la discrimi-nación por género.
Debemos comprender que estamos frente a un fenómeno multicausal, persistente y universal que re-quiere una política integral con responsabilidad compartida entre trabajadores, sindicatos, empresas, partidos políticos y gobiernos.
En este marco, alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y varones sienta las bases para la autonomía ciudadana y la autovaloración de las mujeres y así concebir a la mujer como motor de desarrollo económico y sostenible.
Un camino para empezar a revertir esta realidad es reconocer que existen las desigualdades entre mujeres y varones, pues implica visibilizarlas para impedir su naturalización, reconociendo que su origen descansa en estereotipos culturales arraigados en la sociedad que se traducen en diferentes modalidades de subordinación.
También es imprescindible promover la habilitación de las mujeres como agentes activos de su propio cambio y como promotoras de transformaciones sociales que beneficien a la sociedad en su totali-dad. Pero no sólo debe concientizarse a las mujeres sobre esta temática, sino también a los hombres, con quienes comparten el día a día, ya que entre todos es más fácil hacer cumplir los derechos y velar por una sociedad más justa.
La igualdad entre mujeres y varones constituye un principio fundamental del Estado democrático y de derecho, sin embargo, su consecución todavía no es una realidad sino una asignatura pendiente.
De esta manera y comprendiendo las múltiples dimensiones de la desigualdad salarial entre mujeres y varones es que podremos alcanzar la equidad de género y fortalecer así nuestra democracia. Con-sidero la Ley Nº 4282 una herramienta que puede dar inicio al diseño y a la formulación de políticas públicas orientadas a la equidad de género.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 11
CIUDAD AUtóNOMA DE BUENOS AIRES, SIGLO XXI: DIFERENCIAS DE GéNERO EN EL MUNDO LABORAL
Mabel Ariño Soledad CubasLucila Kida (Procesamiento de datos)Gerencia Operativa de Gestión Estratégica de Políticas SocialesMinisterio de Desarrollo Social GCBA
Este documento tiene como objetivo principal identificar las diferencias en la inserción laboral y en las remuneraciones laborales entre varones y mujeres que habitan y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin, se analizará el grupo de población cuyas edades oscilan entre los 25 y 54 años, en el entendimiento que constituyen el “núcleo” de la población económicamente activa y a su vez, en donde se expresaría más nítidamente la segregación laboral y salarial basada en el género. Se utilizan los datos que provee la Encuesta Anual de Hogares (EAH), relevamiento anual acerca de las condiciones de vida de la población porteña. El período de análisis está centrado en el año 2011, con algunas referencias a la situación registrada en el año 2005.
En 2011 la población de la Ciudad supera levemente los tres millones de habitantes, entre los que hay una mayor proporción de mujeres. La población de 25 a 54 años, que es la que presenta la mayor propensión a insertarse en el mercado de trabajo, representa el 40% de la población total y mantiene la asimetría de género señalada.
Cuadro Nº 1: Población total y población en edades centrales para Mercado de Trabajo, según sexo. CABA 2011.
Al observar cual es el comportamiento efectivo hacia el mercado laboral se constata que aproximadamente la totalidad de los varones se encuentran económicamente activos, en tanto que existe una proporción, decreciente en el tiempo, de mujeres que se mantienen en la inactividad. En 2011 el 17.6% de las mujeres de 25 a 54 años era inactiva.
Cuadro Nº 2: Condición de actividad de la población de 25 a 54 años, según sexo. CABA 2011.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428212
Al observar los indicadores laborales en los dos momentos del tiempo mencionados se con-stata una tendencia creciente de la inserción femenina en el mundo laboral. Esta mayor participación laboral de las mujeres, que puede leerse como un logro en cuanto al acceso y a la mayor igualdad en términos de derecho al trabajo, es conveniente relativizarla atendiendo a dos cuestiones que también se mantienen en el tiempo: las mujeres (a) se incorporan a trabajos de menor calidad y nivel de ingreso que los hombres y (b) siguen siendo responsables de casi la totalidad del trabajo reproductivo o do-méstico.a) Las mujeres y el trabajo remunerado
Entre 2005 y 2011 los cambios observados en las principales tasas básicas relativas al mer-cado de trabajo se explican por el comportamiento de la mano de obra femenina casi con exclusivi-dad, toda vez que casi no se registran alteraciones en el desempeño de los varones. Las mujeres han incrementado su presencia en el mercado, la tasa de actividad femenina se ha incrementado en el periodo señalado 2 puntos porcentuales, con buenos resultados ya que la tasa de empleo femenino lo ha hecho en aproximadamente 4 puntos porcentuales, y son estos incrementos los que se reflejan en las tasas globales tanto de actividad como de empleo.
Cuadro Nº 3: Evolución de los indicadores laborales 2005-2011. Población de 25 a 54 años. CABA.
Asimismo se constata que no obstante la tendencia decreciente de la tasa de desocupación de este grupo etario, tanto en conjunto como en cada sexo por separado, el desempleo es un problema que sigue afectando en forma diferencial a las mujeres. La tasa de desempleo femenino casi duplica a la de los varones en los dos momentos considerados, aunque vale destacar que no supera el 5% en el caso de las mujeres, en 2011.
A fin de contextualizar los diferenciales observados se considera el nivel de educación alca-nzado por quienes constituyen este conjunto de población económicamente activa. Dos rasgos se evidencian: que en el período de 6 años se ha producido un desplazamiento hacia perfiles educativos medios y altos y que el desplazamiento ha sido más fuerte entre las mujeres. En 2011 más del 44% de las mujeres económicamente activas contaba con una credencial de nivel profesional (universitaria o terciaria), en tanto que sólo 32% de los varones ha alcanzado ese umbral. La mayor participación en el mercado de personas portadoras de altos niveles educativos se explica por la disminución de aquellos que no han alcanzado a completar el nivel medio en el total de la población, toda vez que completar la escuela secundaria es un requisito de mínima para aspirar a incorporarse a un mercado laboral competitivo como el que caracteriza a la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, sólo el 16%
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 13
de las mujeres y el 23 % de los varones que son económicamente activos no han completado la es-cuela media.
Cuadro Nº 4: Cambios en el perfil educativo de la PEA de 25 a 54 años entre 2005 y 2011, según sexo. CABA.
Los requerimientos de mayores competencias educativas no significan mejoras en la cali-dad de los puestos de trabajo demandados, sino mayores barreras para acceder a un empleo para quienes no cuentan con un capital cultural mínimo. Ese piso cultural presupone haber completado el nivel secundario.
Una aproximación a la situación del empleo en la Ciudad se obtiene a partir de la distribución de la población ocupada según la categoría ocupacional del puesto que desempeña. Así, una primera mirada da cuenta de dos aspectos interesantes: uno, el significativo peso del trabajo asalariado gen-erado por el sector privado, el otro, que uno de cada cuatro ocupados lo está en lo que ha dado en denominarse sector informal de la economía, que integran quienes trabajan como cuenta propia no profesional, asalariado no registrado o empleado del servicio doméstico.
Gráfico 1: Ocupados de 25 a 54 años. según categoría ocupacional. CABA 2011.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428214
El trabajo en condiciones de informalidad es algo más frecuente entre las mujeres. Además, las mu-jeres, a diferencia de los varones para quienes el trabajo por cuenta propia y el no registrado explican la totalidad del empleo informal, se concentran en el servicio doméstico: la entrada al mercado laboral para el 10% de las ocupadas se sostiene en la demanda de trabajo doméstico extrafamiliar que hacen los hogares.
Cuadro Nº 5: Ocupados de 25 a 54 años por categoría ocupacional, según sexo y tipo de em-pleo. CABA. 2005 y 2011
Entre los dos momentos de tiempo observados se ha producido un incremento de ocupación reg-istrada de alrededor de 5 puntos porcentuales, que ha favorecido en forma equivalente a varones y mujeres asalariados del sector privado, y en menor medida a los del sector público, donde los varones han aumentado su participación. La incidencia de los que se desempeñan como cuentapropistas profesional no presentan prácticamente variaciones, y en este conjunto ocupacional se detecta una mayor proporción de mujeres, mayoría que se sostiene en el tiempo. También cabe destacar que se ha producido una disminución de 3 puntos porcentuales en la incidencia de la categoría “patrón o empleador” entre los varones. La distribución por categoría ocupacional da cuenta de alguna forma de segregación vertical, toda vez que se observa una mayor presencia masculina en el sector formal y privado no obstante que las mujeres detentan un mayor capital educativo, que es el requerimiento básico que demanda el sector para la incorporación de mano de obra.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 15
Cuadro Nº 6: PEA ocupada de 25 a 54 años por categoría ocupacional:Distribución, incidencia femenina y salario medio horario. CABA 2011.
Haciendo foco en la situación del mercado de trabajo registrada en 2011, y continuando con la inserción de los ocupados por categoría ocupacional se destaca en primer lugar el alto peso que tiene el sector privado en la demanda de empleo en la Ciudad, dado que el empleo público demanda sólo el 16.6% del empleo total. Las mujeres, que representan el 47,9% de los ocupados, predominan en tres categorías: servicio doméstico, que es “femenino” en su totalidad, cuentapropista profesional y asalariada del sector público. La menor participación femenina se observa entre los patrones o empleadores y cuentapropistas no profesionales.
Al considerar la variable ingreso medio percibido por hora trabajada, se manifiestan otras difer-encias entre varones y mujeres. En promedio las ocupadas, independientemente de la categoría ocu-pacional, perciben un ingreso horario de 8,8% menor al de sus pares varones. En las dos categorías donde se ha señalado la menor presencia de mujeres, patrones y cuenta propia, las que se “atreven” a desempeñar estos puestos que suponen responsabilidad de gestión -sea de una empresa o de la propia actividad- capturan ingresos significativamente menores a los de los varones: la diferencia de ingreso horario ronda el 40% en disfavor de las mujeres. En las categorías más voluminosas, las de los asalariados, las diferencias se morigeran pero no desaparecen. Las asalariadas registradas en el sector público, aun cuando sean mayoría, muestran una brecha salarial del 7,0% en relación a los varones, esta diferencia se acorta a la mitad entre las que acceden a empleos registrados en el sector privado. La diferencia salarial de género o brecha salarial de género es la diferencia existente entre los salarios de los hombres y los de las mujeres expresada como un porcentaje del salario masculino.
La información consignada muestra que las mujeres perciben salarios mayores que los varones sólo en dos categorías ocupacionales: cuando se desempeñan como cuentapropistas profesionales, en este caso la brecha es 2.2% en su favor y como asalariadas no registradas en el sector privado donde se observa una brecha superior al 27,5% a favor de las mujeres.
Una posible explicación es que en estas categorías ocupacionales se insertan mujeres con credenciales educativas más elevadas que las que acreditan los varones que se desempeñan en simi-lar posición, lo que hace suponer que las mujeres a cambio de descalificar sus credenciales y resignar protección laboral negocian ingresos laborales.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428216
A su vez, cabe una reflexión acerca de la construcción de las categorías de las variables: al hablar de asalariadas no registradas en el sector privado se excluyen las empleadas del servicio do-méstico cuyos bajos salarios constituyen el piso de la distribución salarial. Las empleadas del servicio doméstico se contabilizan en una categoría particular. En cambio entre los varones asalariados no reg-istrados en el sector privado están contabilizados aquellos que se desempeñan en las categorías de menor calificación (por ejemplo peones no calificados de la construcción) que en términos de ingreso y precariedad son similares al trabajo doméstico. Esta forma de categorizar está introduciendo un sesgo en la composición del grupo que se refleja en el cálculo del salario horario. Este sesgo se anula si se consideran las ocupaciones en el sector informal como un todo (Cuadro N° 6), sin discriminar por categoría ocupacional, y así se hace evidente que también en las ocupaciones de baja calidad las mujeres son remuneradas en forma desventajosa en comparación a los varones.
La distribución de los ingresos horarios por categoría además de mostrar diferencias en las retribuciones por sexo, permite advertir la enorme distancia salarial que media entre las posiciones de empleo registrado y no registrado. En el sector informal, que en 2011, congrega al 23% de los ocupa-dos y al 26% de las ocupadas, además de la no registración y sus efectos desfavorables en términos de previsión social, cobertura de salud y previsibilidad, se destaca la baja remuneración horaria que perciben quienes se desempeñan en estos puestos, sea en calidad de cuenta propia, asalariado no registrado o, particularmente en el caso de las mujeres, empleadas del servicio doméstico. El servicio doméstico es un tipo de trabajo que por las características del entorno en el que se desarrolla implica una condición de precariedad intrínseca, más allá de que los recientes cambios en la legislación que lo regula ha mejorado la inserción laboral de las mujeres que se desempeñan como trabajadoras en hogares particulares, quienes han accedido a la registración, lo que implica cobertura de salud y pre-visión, al tiempo que se regulan más eficazmente las remuneraciones percibidas.
Cuadro Nº 7: Asalariados con nivel educativo medio y alto por calificación de la ocupación. Dis-tribución, participación femenina y salario horario por sexo. CABA 2011
Si se considera la composición de la ocupación según calificación de las tares que realizan y el nivel educativo, se constata que el 35% de los asalariados que tienen como mínimo el ciclo de la educación media completo se desempeñan en tareas operativas o no calificadas. En la situación que ejemplifica el menor reconocimiento al capital educativo el 47% son mujeres, quienes suman a la descalificación de las credenciales educativas una remuneración que supone un 12,8% menos de ingresos que los varones que comparten una situación ya desventajosa.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 17
Cuadro Nº 8: PEA ocupada de 25 a 54 años por rama de actividad:Distribución, ingreso laboral medio horario y participación femenina. CABA 2011.
La distribución de la población ocupada por rama de actividad da una primera impresión so-bre las características del mercado laboral porteño: es absoluto el predominio del sector terciario de la economía, casi el 60 % de los puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires los demandan las ramas prestadoras de servicios, en las que destacan Servicios Financieros y Servicios de Educación, Salud y Sociales. Asimismo es el sector servicios el que ofrece, en promedio, los ingresos horarios más elevados, a excepción de la Rama Servicio Doméstico cuyo salario medio horario no alcanza a la mitad del ingreso salarial promedio de la economía.
Al observar la incidencia femenina en la ocupación registrada en cada rama se evidencia que funciona la segregación horizontal, ya que es mayor en el sector servicios, y al interior del sector es excluyente en la rama Servicio doméstico y predominante en Educación, Salud y Servicios Sociales. Ambas ramas feminizadas dejan en evidencia la continuidad entre ocupaciones vinculadas al “cui-dado” y los roles socialmente asignados al género femenino.
Cuadro Nº 9: Ingresos laborales medios mensuales percibidos por los ocupados, según sexo y rama de actividad. Diferencia de ingresos. CABA 2011.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428218
No obstante lo señalado en relación a los mayores ingresos horarios que en promedio perciben quienes se desempeñan en las ramas prestadoras de servicios, cuando se comparan los salarios medios men-suales de varones y mujeres destaca que en todas las ramas, las mujeres perciben ingresos mensu-ales inferiores. Aún aquellas que se desempeñan en la rama que brinda Servicios de Educación, Salud y Sociales perciben ingresos mensuales que están un 28% por debajo del ingreso mensual promedio. Ello, sin dejar de mencionar que en la rama Servicios Domésticos prestados en los hogares se observa el ingreso mensual promedio más bajo de toda la distribución, y que en esta rama la totalidad de las ocupadas son mujeres.
Es decir que se verifica una segregación horizontal, las mujeres se concentran en el sector ser-vicios, y alcanzan a representar alrededor del 41% de los ocupados en industria, comercio y hoteles, y luego una segregación o tal vez más precisamente una discriminación salarial dentro de cada rama. Además de la ya señalada rama de Educación y Salud, sobresale la rama de Comercio y Hoteles, por el volumen del empleo que representa y porque las mujeres ocupadas en este tipo de establecimien-tos perciben ingresos inferiores en más del 40% en relación al ingreso promedio de la rama.
Suele argumentarse que la diferente disponibilidad horaria de mujeres y varones para dedicar a la actividad laboral es la causa que explica la menor remuneración percibidas por las mujeres.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 19
Cuadro Nº 10: Distribución de la población ocupada de 25 a 54 años por horas trabajadas du-rante la semana de referencia y sexo. Ingreso medio horario según horas trabajadas por sexo. CABA 2011.
La distribución de la población ocupada de acuerdo a las horas semanales trabajadas efec-tivamente indica que es mayor la proporción de mujeres que realizan jornadas reducidas, pero esta diferencia no pareciera justificar los diferenciales observados en los ingresos mensuales de unas y otros. La estimación del ingreso horario percibido por varones y mujeres que comparten la misma carga horaria orientan la discusión: sin importar el tipo de jornada el ingreso medio horario de los varones es mayor al de las mujeres. Asimismo se obtiene evidencia de que quienes se desempeñan en ocupaciones que requieren jornadas prolongadas son “penalizados” con ingresos horarios dep-rimidos, muy por debajo del salario medio horario global, y nuevamente en este punto cabe destacar que una de cada 4 mujeres ocupadas trabaja más de 45 horas semanales y recibe la retribución más baja del conjunto de los ocupados.
A fin de tener algún elemento acerca de la evolución en el tiempo de las diferencias salariales por género se han comparado las brechas salariales entre varones y mujeres en los dos momentos considerados en este informe (2005 y 2011). Como ya se ha señalado, en este período se ha pro-ducido un aumento de la participación femenina en el mercado laboral, y la mano de obra femenina presenta niveles crecientes de educación, superando los logros de los varones.
A fin de acotar los elementos que podrían explicar diferencias salariales se han comparado los ingresos horarios medios que perciben varones y mujeres con niveles medios y altos de educación, es decir que han completado el ciclo educativo secundario como mínimo, en ocupaciones diferenciadas por la calificación de la tarea. Se constata que en todas las categorías las mujeres tienen ingresos inferiores, aunque la distancia ha tendido a acortarse en las ocupaciones de mayor calificación, en tanto que se ha profundizado en las ocupaciones operativas y no calificadas. Es decir que más allá de la devaluación de las credenciales que supone ocupar puestos de trabajo no calificados contando con niveles educativos que permiten mayores aspiraciones y que afecta a ambos sexos, las mujeres perciben salarios aún más bajos que los varones. Pero en el conjunto de las ocupaciones la brecha de ingresos laborales por género ha disminuido entre 2005 y 2011.
A fin de acotar los elementos que podrían explicar diferencias salariales se han comparado los ingresos horarios medios que perciben varones y mujeres con niveles medios y altos de educación, es decir que han completado el ciclo educativo secundario como mínimo, en ocupaciones diferenciadas por la calificación de la tarea. Se constata que en todas las categorías las mujeres tienen ingresos inferiores, aunque la distancia ha tendido a acortarse en las ocupaciones de mayor calificación, en tanto que se ha profundizado en las ocupaciones operativas y no calificadas. Es decir que más allá de la devaluación de las credenciales que supone ocupar puestos de trabajo no calificados contando con niveles educativos que permiten mayores aspiraciones y que afecta a ambos sexos, las mujeres perciben salarios aún más bajos que los varones. Pero en el conjunto de las ocupaciones la brecha de ingresos laborales por género ha disminuido entre 2005 y 2011.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428220
Grafico Nº 2: Brecha de ingreso laboral horario entre mujeres y varones asalariados con nivel educativo medio y alto, según calificación de la ocupación 2005-2011. CABA.
También se controló cual ha sido la evolución de la brecha de ingreso en relación a la cantidad de horas trabajadas en la semana toda vez que uno de los argumentos más utilizados para explicar la diferencia en los salarios de hombres y mujeres es aquel que se basa en la distinta disponibilidad que ofrecen al mercado. Se sostiene que las mujeres al evaluar el costo de oportunidad entre trabajo para el mercado y trabajo doméstico tiende a restringir su carga horaria y por ello su desventaja competi-tiva con sus pares varones. Al ajustar dedicación horaria semanal el sentido de las brechas salariales se mantiene, en todos los casos las mujeres perciben ingresos menores a los hombres. También se observa que la brecha se ha estrechado en el período observado.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 21
Gráfico Nº 3: Brecha de ingreso laboral horario entre mujeres y varones ocupados, según can-tidad de horas trabajadas en la semana 2005-2011. CABA.
b) Las mujeres y el trabajo doméstico
Hasta aquí el panorama corresponde a la óptica del trabajo remunerado o mercantil, que es sólo una parte del trabajo productivo que necesita una sociedad. La otra parte, menos visible, es el tra-bajo doméstico y de cuidados no remunerados, también llamado reproductivo. Se realiza en la esfera de los hogares, con el propósito de brindar servicios a los miembros de la familia y de la comunidad. Y si bien todas las personas pueden realizar tareas domésticas, éstas resultan asignadas a las mujeres. El trabajo reproductivo, sin entrar en la “bizantina” discusión si hay que darle “valor económico” y por lo tanto considerar su contabilización en las cuentas nacionales, es asumido mayoritariamente por las mujeres, independientemente de su capital cultural, su condición de actividad o su posición social. En 2005 se realizó una encuesta de uso del tiempo en el ámbito de la CABA, que brinda una estimación de la asignación de tiempo diario a distintas tareas1.
1 Encuesta Anual de Hogares 2005. Uso del tiempo. Informe de resultados N° 328. Dirección General de
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428222
Cuadro Nº 11: Participación y tiempo diario dedicado al trabajo doméstico* de la población** de 15 a 74 años por sexo y tipo de actividad. CABA 2005.
Si bien es importante considerar que el universo observado, población de 15 a 74 años, es más abarcativo que el considerado hasta aquí para analizar la inserción en el mercado laboral (población de 25 a 54 años), se destaca que mientras casi la totalidad de las mujeres realiza tareas domésticas en el propio hogar, solo participan en estos quehaceres 2 varones de cada 3, y que el tiempo dedicado equivale a un tercio del tiempo dedicado por las mujeres.
Las diferencias se mantienen también en el caso del tiempo dedicado al cuidado de los niños de la familia, aún cuando desde hace algo más de una década se ha ido acentuando el interés de los varones por participar en el cuidado de sus hijos, en particular a partir de los años noventa cuando se acentúan los cambios en la conformación de las familias, que acompaña al cambio del rol social de la mujer.
Si se consideran en forma conjunta la carga de trabajo remunerado más la carga de trabajo doméstico se concluye que, casi la totalidad de las mujeres cumplen con una doble jornada, que en conjunto les demanda una mayor dedicación diaria que a los varones que participan del trabajo do-méstico, que como ya se ha señalado convoca, por menos de dos horas diarias, a dos de cada tres varones.
A modo de conclusión
La situación de la mujer en el mercado laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en línea con la situación que se verifica en casi todo el mundo. La OCDE en su informe sobre “per-spectivas de empleo” (“Employment Outlook”), publicado en 2008, indica que si bien en todos los países considerados las tasas de empleo femeninas habían aumentado y la brecha laboral de género se había estrechado, las mujeres aún tenían menos posibilidades de tener un empleo y en promedio cobraban menos que los hombres.
Es innegable que en Buenos Aires las mujeres tienen más barreras para insertarse en el merca-do de trabajo y que perciben remuneraciones inferiores a las que reciben los varones en ocupaciones similares, ya sea que se atienda la categoría ocupacional, el sector productivo del establecimiento o la duración de la jornada semanal. Es decir, en el mercado de trabajo la posición de las mujeres sigue
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 23
siendo subordinada, aún cuando su capital educativo y su propensión a la actividad sigan una tendencia creciente. Asimismo es innegable que en la actualidad resultan socialmente inaceptables los actos de discriminación sexista, al menos en el lenguaje, pero las consecuencias de la naturalización con que en el mercado laboral se admiten comportamientos que suponen discriminación están a la vista, aunque de eso no se hable. Conviene aquí diferenciar dos conceptos que pueden llegar a utilizarse como sinóni-mos: discriminación y segregación. “La discriminación salarial ocurre cuando un individuo similar a otro, del cual sólo difiere en etnia, sexo u otras características personales, recibe una menor remunera¬ción por razones diferentes al desempeño en su actividad laboral. La segregación laboral, por su parte, ocurre cuando a los individuos de un grupo específico - mujeres, negros, indígenas, etc. - se les asigna ciertas ocupaciones únicamente por pertenecer a dicho grupo” (Tenjo & Herrera, 2009) 2
Sin ponderar cuál de estos dos fenómenos se expresa con más intensidad en el mercado de trabajo porteño, se impone la necesidad de incluir en la agenda pública el debate sobre las diferencias salariales que se explican por cuestiones de género, toda vez que evidencian una profunda injusticia y el desconocimiento de derechos constitucionales que afecta nada menos que a la mitad de la po-blación.
El desafío para esta segunda década del Siglo XXI supone avanzar en dos sentidos: en el ámbito de la cultura, revisando estereotipos y la construcción social de identidades de género para romper prácticas ancestrales en la división sexual del trabajo, y en el ámbito político institucional, debatiendo, proponiendo y sancionando leyes que equiparen los derechos laborales para mujeres y hombres, y que establezcan mecanismos para garantizar esa equiparación. EqUIDAD SALARIAL EN ARGENtINA. hACIA UN SIStEMA DE INDICADORES
Graciela De OtoFundación Suma Veritas
El Foro Económico Mundial ha encontrado una fuerte correlación entre la competitividad de un país y cómo se educa y utiliza su talento femenino afirmando que : “ ... empoderar a las mujeres les significa un uso más eficiente de la dotación de talento humano de una nación y ... reducir la desigualdad de género mejora la productividad y el crecimiento económico. Con el tiempo, por lo tanto, la competitivi-dad de una nación depende, entre otras cosas, de si y cómo se educa y utiliza su talento femenino”.
Apuntar a la equidad de género significa un cambio de modelo en las políticas de igualdad de opor-tunidades con la asunción de un doble enfoque de actuación y de gestión que mejore la situación y el bienestar de las mujeres, garantizando su participación plena, equitativa y efectiva en la toma de decisiones a todos los niveles de la vida política, económica y social.
Muchos países de la región latinoamericana, y sobre todo la Argentina, han hecho progresos signifi-cativos hacia la igualdad de género en los últimos años. Sin embargo, las mujeres siguen ganando menos que los hombres, tienen menos probabilidades de avanzar en sus carreras como hacen los hombres, y son propensas a pasar sus últimos años en la pobreza.
Si ponemos la mira en los empleadores locales veremos que la mayoría de ellos ignoran que tienen una brecha salarial de género y otros, a pesar de sus mejores esfuerzos, saben que hay grandes diferencias salariales pero tienen escasos recursos y conocimientos para investigar y resolver dichos problemas.
2 Tenjo, Jaime & Herrera Paula (2009). Los ensayos sobre discriminación: Dis¬criminación salarial y discriminación en acceso al empleo por Origen étnico y por género (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana - Colección Documentos de Economía Nº 1). (Consul-tado en www.javeriana.edu.co/fcea/area_economia/inv/documents/DOSENSAYOSSOBREDISCRIMINACION200902_000.pdf, Mayo 25 de 2009).
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428224
Nace así la necesidad de contar con indicadores o señales que sirvan para identificar la situación de hombres y mujeres en la economía y en la sociedad. La exigencia que los responsables de la toma de decisiones utilicen indicadores de género reside en dos criterios fundamentales. En primer lugar, porque permiten hacer visibles las desigualdades que pueden existir en las relaciones sociales. En segundo lugar, porque su uso determina la calidad de las políticas públicas y privadas, incrementando notablemente su eficacia y haciéndolas inclusivas en nuestra sociedad.
Indicadores como herramienta eficaz
Los indicadores deben entenderse como instrumentos que señalan en su diseño y en su uso cual-quier tipo de hechos sociales en un lugar determinado.
Indican cambios en las condiciones de vida y en los papeles de mujeres y hombres a través del tiem-po. Los indicadores de equidad de género juegan el papel de observadores permanentes, verificando el progreso o retroceso que se realice en esta área.
Para que un indicador capture el grueso de información relativa a la realidad que quiere mostrar es necesario que cumpla con las siguientes características:
1 Que sea válido2. Que sea fiable3. Que sea capaz de reflejar los cambios4. Que sea comprensible5. Que sea accesible
En términos generales los indicadores pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. Se utilizan indicadores cuantitativos para medir procesos y acontecimientos sociales fácilmente cuantificables mientras que los cualitativos se emplean para observar e interpretar dichos procesos sociales. Una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos deben ser considerados con el fin de cotejar los resultados y para generar una comprensión más rica de los datos dado que nos servirán para señalar cambios en las relaciones de poder entre mujeres y hombres a través del tiempo y determinarán el acceso, uso y control de los recursos.
Los indicadores se pueden presentar siguiendo una gran diversidad de clasificaciones dependiendo de su contexto de estudio de la siguiente manera:
Indicadores de Situación: pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos y nos muestran la situación social de partida y en qué estado se encuentra la población beneficiaria.
Indicadores de Realización: principalmente cuantitativos se centran en la medición de los recursos disponibles y quienes han participado de la puesta en marcha de las políticas.
Indicadores de Impacto: miden los efectos directos e indirectos que las políticas tienen sobre la po-blación beneficiaria tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa.
Indicadores de Eficacia: son indicadores de evaluación tanto cualitativa como cuantitativa que se-ñalan los objetivos planteados y los resultados obtenidos tras su ejecución.
Indicadores de Resultados: facilitan la medición de los beneficios inmediatos que ha tenido la apli-cación de las políticas.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 25
Indicadores de género
En 1995, la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín promueve una nueva forma de trabajar hacia la Igualdad de Oportunidades, mediante la aplicación de Indicado-res de Género recomendando:
• Recoger, compilar, analizar y presentar periódicamente datos desglosados por edad, sexo, indicadores socioeconómicos y otros pertinentes, incluido el número de familiares a cargo para utilizarlos en la planificación y aplicación de políticas y programas (objetivo estratégico H.3, pár-rafo 206 b.)
• Promover el desarrollo ulterior de métodos estadísticos para mejorar los datos relacionados con la mujer en el desarrollo económico, social, cultural y político (párrafo 208b.)
El principal objetivo de incluir indicadores de género es comprobar el cumplimiento de las leyes y los acuerdos llevados a cabo en el ámbito regional y nacional, y hacer un seguimiento de la situación de mujeres y hombres.
Los indicadores de género (IG), deben cumplir con el requisito fundamental de estar desagregados por sexo y deberán introducir siempre un componente cualitativo para darle significado a todo lo que se esté midiendo en el universo de lo social.
También es importante poder identificar los factores causantes de las posibles desigualdades entre hombres y mujeres porque brindarán información acerca de las diferentes maneras en que ambos sexos se desenvuelven en la sociedad.
Se destacan tres tipos de factores relacionados con el género:
1. La influencia de los roles y los estereotipos de género: los cuales generan diferentes modos de sentir y de desenvolverse en el entorno.2. Las diferencias en los intereses y las necesidades: provienen de las expectativas de género que tendrán que satisfacer en la vida social y personal3. Las distintas capacidades en el acceso y el uso de los recursos: debido a las diferencias so-ciales ocuparán lugares diferentes en la sociedad con más o menos acceso a los recursos natu-rales y sociales.
Los indicadores se determinan en función de las realidades y experiencias concretas de las partes interesadas de un proyecto o iniciativa. Los resultados y las cuestiones críticas que se identifique en la evaluación deben reflejar la realidad de las comunidades.
Una manera de elaborar los indicadores en el momento de formular las políticas públicas o corporati-vas parte de la matriz de género, cuyo referente es el desarrollo humano sustentable con igualdad, lo que conlleva a poner sobre la mesa de discusión las condiciones de acceso y control de las mujeres y los hombres sobre los derechos, oportunidades, recursos y libertades (Cuadro 1).
3 Para consultar ejemplos de indicadores con perspectiva de género véase Estadísticas e Indicadores de género, CEPAL, disponible en <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/3/29273/P29273.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom-estadistica.xsl>
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428226
Por último, es preciso recordar que siempre es más recomendable escoger un número reducido de indicadores, para que la información recogida sea comprensible pero simple.
En suma, la igualdad de género se logra cuando las personas son capaces de acceder y disfrutar de los mismos beneficios, recursos y oportunidades sin importar si es una mujer o un hombre. Para lograr esto se requiere en los lugares de trabajo:
• Proporcionar igualdad de remuneración entre hombres y mujeres a tareas de valor igual o com-parable;• La eliminación de los obstáculos a la participación plena e igualitaria de las mujeres en la fuerza laboral; y el• Acceso pleno y genuino de todas las ocupaciones e industrias, incluyendo a los roles de lider-azgo para las mujeres y los hombres.
CERRAR LA BREChA DE INGRESOS ENtRE hOMBRES Y MUJERES: UNA MEtA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES
Fabiola Amariles ErazoDirectora EjecutivaConsultora Learning for Impact
En su libro “Vayamos adelante” (2013), la autora Sheryl Sandberg relata una anécdota ocurrida en 1947, cuando su amiga Anita Summers consiguió un empleo como economista en la Standard Oil Company. En el primer día de trabajo, su nuevo jefe le manifestó su gusto por contar con una mujer entre su personal, pues así iba a tener “la misma capacidad intelectual por menos dinero”. Además de ser un cumplido en aquel entonces, aceptado como tal por las mujeres al creer que la comparación con los hombres elevaba su capacidad intelectual, estas actitudes reafirmaban la idea que la compen-sación económica por el trabajo de las mujeres también debía ser menor.
Entrada ya la segunda década del siglo XXI, la situación no ha cambiado mucho. El Informe Global de Brechas de Género 20134 confirma que en ningún país del mundo se ha alcanzado la paridad en la remu-neración entre hombres y mujeres, según el sub-índice de igualdad salarial para trabajos similares .
4 Publicado por el Foro Económico Mundial, este informe anual muestra las disparidades basadas en el género y el seguimiento de su progreso en cientos de países del mundo según criterios económicos, políticos, de salud y educación, entre las regiones y grupos de ingresos, y en el tiempo. Información en: http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2013 5 Calculado con base en la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 27
El siguiente cuadro muestra la relación de salarios de mujeres/hombres para los países de América Latina y la posición relativa de cada país en la muestra de 130 países. También se presentan a man-era de referencia los países que ocupan los tres primeros lugares en el índice, es decir, los que más tienden a la igualdad salarial (Malasia, Filipinas y Singapur), así como los tres países que ocupan los últimos lugares (República Eslovaca, Francia y Mauritania) y por lo tanto presentan la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Foro Económico Mundial. Informe Global de Brechas de Género 2013. Tasa de igualdad salarial mujeres/hombres en trabajos similares.
Entre los países de América Latina, Panamá ocupa el puesto más alto de la región, en la posición 47/130, con un índice de 0.68 en la relación salarial entre mujeres y hombres, mientras que Chile se ubicó en la posición 125 con un índice de 0.49 muy cercano a los últimos lugares. Lo anterior indica que la mayoría de los países de la región latinoamericana siguen rezagados en el avance hacia la paridad salarial entre hombres y mujeres, pese a los diversos esfuerzos de sensibilización, concien-tización y comunicación sobre igualdad salarial, así como las leyes sobre igual pago por igual trabajo que se han establecido en algunos países.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428228
¿Por qué los hombres ganan más dinero que las mujeres?
En los últimos años se han hecho investigaciones para explorar por qué los hombres reciben mayores ingresos que las mujeres en todas las naciones del mundo. Los estudios se enfocan desde diferentes perspectivas, principalmente las investigaciones sociológicas, que examinan los patrones de discriminación por género existentes en la sociedad. También se aborda el problema desde el punto de vista organizacional, evaluando la complejidad de las diferencias salariales por razones de género en el ámbito del trabajo, donde se conjugan además otras condiciones sociodemográficas tales como el estado civil y la condición de madre de las trabajadoras, como factores que contribuyen a ampliar la brecha salarial. Otras investigaciones se dirigen a revisar factores estructurales relativos a los aspectos psicológicos, familiares, educativos y emocionales propios de las mujeres y su inserción en el mercado laboral, que también inciden en este fenómeno y cuyo conocimiento podría contribuir a buscar soluciones para cerrar la brecha.
De esta manera se detectan dos tendencias para explicar el fenómeno de las brechas salariales: una que encuentra razones externas, propias de las estructuras sociales y económicas tales como la discriminación en el mercado laboral, la discriminación en la preparación pre-laboral (programas de educación/formación), la distribución desigual de las tareas en el hogar, así como las decisiones que los hombres y las mujeres hacen con respecto a la crianza y la atención de la salud de la familia, lo que a menudo hace que las mujeres trabajen menos horas a la semana y tengan que ausentarse por varios años del mercado laboral, con la correspondiente desventaja al reinsertarse al trabajo.
Un estudio realizado por el Instituto de Investigación sobre las Políticas para las Mujeres (IWPR, su sigla en inglés)6 , con datos estadísticos de la actividad laboral de 1.614 mujeres y 1.212 hombres durante 15 años reveló que los bajos ingresos de las mujeres en comparación con los hombres fueron persistentes durante el período estudiado. Aunque las carreras laborales de hombres y mujeres fues-en similares, se registraron importantes diferencias relacionadas principalmente con las interrupciones del trabajo de las mujeres para atender responsabilidades familiares, lo cual generó impactos dramáti-cos en sus ingresos. Las mujeres también tienden a trabajar menos horas a la semana, en especial las mujeres casadas y con hijos dependientes, quienes mostraron ingresos inferiores y menos horas de trabajo en el mercado laboral. Lo opuesto ocurrió en la muestra para los hombres: el matrimonio y los hijos dependientes se asociaron con mayores ingresos y más horas de trabajo para ellos.
El estudio del IWPR también mostró un alto grado de segregación por sexo en el mercado laboral, es decir, en puestos de trabajo donde la mayoría de las/los trabajadores son de un solo sexo. En todos los niveles analizados se encontró que en los “trabajos de mujeres” se les paga significativamente menos salarios a hombres y a mujeres, aún en ocupaciones que requieren el mismo nivel de pre-paración educacional. En esta segregación incluyen tradiciones y estereotipos que también inciden en la elección de la educación, en la evaluación y clasificación de las profesiones y en la participación en el empleo, factores que se deben considerar en la búsqueda de soluciones para cerrar las brechas salariales.
Además de los factores externos descritos anteriormente, ocasionados por las estructuras sociales, económicas y laborales, en los bajos salarios de las mujeres también influyen barreras internas que frenan el desarrollo personal y profesional de las mujeres al infundir en ellas actitudes y compor-tamientos de baja autoconfianza y poca aspiración de poder como lo demuestran diversos estudios.
La doctora Alicia Kaufmann, catedrática de la Universidad de Alcalá en España, ha estudiado los fac-tores sociológicos más profundos que inciden en las disparidades salariales entre hombres y mujeres.
6 - Rose, S.J. y Hartmann, H.I. (2004). Still a Man’s Labor Market: The Long-Term Earnings Gap. IWPR, p. 10.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 29
Utilizando los datos de un cuestionario enviado a una muestra de 500 gerentes, hombres y mujeres en España, diferenciados por sexo y por generaciones, se utilizó un enfoque sociológico y psicoanalítico para explorar los datos sociales, los mensajes de educación familiar y las actitudes hacia el dinero, las prioridades de las mujeres y las situaciones de la vida laboral. Los diferentes niveles de análisis de este estudio comprobaron que el dinero no ha sido una prioridad en la educación de las mujeres en España. Se verificó que en este país, como en la mayoría de los países del mundo, las mujeres ganan aproximadamente un 30% menos que los hombres. Las causas del fenómeno según este estudio se explican así:
“Hay aspectos emocionales y educativos vinculados a este hecho, pero también hacen falta habili-dades interpersonales y hábitos de negociación en las mujeres. Ellas han sido educadas pensando primero en los demás, en lugar de pensar en sí mismas. Eso hace que se sientan culpables. Probable-mente la revisión del software de su mente y de los mensajes escuchados en casa, podrían mejorar la forma en que la mujer se ocupe de los asuntos financieros”7.
Implicaciones de políticas y acciones para reducir la brecha salarial
Las estrategias para reducir la brecha salarial combinan tanto las políticas públicas (leyes que aplican el principio de trabajo igual, salario igual y otras leyes laborales de apoyo a trabajadores y sus fa-milias) como políticas y culturas organizacionales que promuevan la igualdad de género y reduzcan la discriminación por sexo (ambientes laborales amigables para las familias, horarios flexibles, elimi-nación de las horas extras obligatorias, trabajo desde el hogar).
En términos de acciones concretas para enfrentar el problema, se destacan las iniciadas por la Comisión Europea8 , referentes a: asegurar una mejor aplicación de la legislación existente; la lucha contra la brecha salarial como parte integral de las políticas de empleo de los países de la Unión Euro-pea (UE); la promoción de la igualdad de retribución entre los empleadores, especialmente a través de la responsabilidad social; apoyar el intercambio de buenas prácticas en toda la UE y la participación de los interlocutores sociales.
Más allá de las soluciones en el plano legislativo de los países, buscar e implementar la equidad sal-arial en las organizaciones es un asunto que no solamente compete a los departamentos de gestión humana. Todas las personas en las organizaciones tienen una obligación ética con la sociedad de salvaguardar la equidad desde todos sus ángulos, especialmente en lo que respecta a brindar las mismas oportunidades y beneficios a hombres y mujeres. La subvaloración del trabajo de las mujeres y la subutilización de sus capacidades es un recurso perdido para la economía y para la sociedad en general.
A las mujeres nos corresponde además visibilizar y enfrentar las barreras internas y externas que nos impiden avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Capitalizar el hecho de que las brechas educativas se han ido cerrando, especialmente en los estudios superiores. Las mujeres han comenzado a superar en número a los hombres en carreras que antes eran exclusivas de ellos. Pero a pesar de este progreso, la brecha salarial persiste. Además de las intervenciones en el campo político debemos adquirir y reforzar las habilidades que nos harán más competitivas, tales como la negocia-ción, las relaciones interpersonales y la destreza en los negocios, pero ante todo asumir una actitud de autoconfianza, asertividad y liderazgo en un permanente aprendizaje para ayudar a romper el círculo vicioso de la discriminación.
7 - Extractos de la publicación “Money and hidden ways of dependency in woman”. Traducción libre. Consultado el 30 de noviembre 2013 en: http://aliciakaufmann.com/english.php. 8 - Una Comunicación adoptada por la Comisión Europea en 2007 examina las causas de la brecha salarial de género y propone una serie de acciones para enfrentar el problema:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:ES:PDF
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428230
IGUALDAD SALARIAL ENtRE hOMBRES Y MUJERES
Amalia N. MattioForo de Mujeres del Mercosur
Para hablar sobre la igualdad salarial entre mujeres y hombres, debemos tener en cuenta que la in-serción de la mujer en el mercado laboral remite a una evolución histórica, destacando que en dicha evolución las mujeres han salido del espacio “privado” de la reproducción a un espacio “público” de la producción. Sin embargo, aún persisten desigualdades de género a la hora de analizar el mercado laboral y la inserción de la mujer.
Las transformaciones económicas operadas en nuestro país y en otros de la región han tenido reper-cusiones importantes en el mercado de trabajo dejando secuelas como el desempleo, la precariedad laboral, la inseguridad económica y la falta de protección social por parte del estado.
Aún hoy, existen dificultades específicas de las mujeres para la participación en el mundo del trabajo. Analizando el mercado laboral vemos que se ofrece trabajo remunerado en cargos relacionados con oficios y profesiones tradicionalmente femeninas (servicios de cuidados, salud, limpieza, cocina o enseñanza) pero si nos referimos al acceso a cargos de decisión, jefatura o liderazgo, el segmento femenino representa una muy baja proporción.
Tenemos que agregar los prejuicios sociales que algunos empleadores tienen respecto de la incorpo-ración de la mujer al mundo del trabajo, como creencias respecto a su desempeño, a una supuesta in-capacidad de conducir y/o liderar a quienes puedan depender de ellas, una menor formación o mayor costo laboral debido a que faltan más o bien toman licencia por razones familiares, etc.
A pesar de estos avances en materia laboral, las asalariadas en muchos casos perciben retribuciones inferiores a las de los varones aun desempeñando la misma tarea.
Uno de los casos más claros de discriminación es aquél en el que a empleados que revisten la misma categoría, que muestren igual grado de eficiencia, realicen idénticas tareas y no cuenten con aptitudes especiales que los distingan, se les pague remuneraciones diferentes por su trabajo, o en caso de ascensos siempre consideren en primer término a los hombres.
De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las diferencias salari-ales a nivel mundial alcanzan, en promedio, un 15,6 por ciento.Diversos estudios han demostrado que el costo laboral no es mayor a la hora de contratar a una mujer que a un hombre sino que la diferenciación que se efectúa es sociocultural.
Tradicionalmente se consideraba que la mujer, por tener mayores responsabilidades familiares, no iba a poder desenvolverse eficientemente en sus tareas laborales constituyendo esta teoría uno de los principales obstáculos con que se encuentra la mujer a la hora de buscar y/o ascender en su tra-bajo.
Si bien en los últimos años debido a las transformaciones socioeconómicas vemos que ha habido un cambio en la mentalidad de las personas, por lo que la mujer va accediendo a lugares de trabajo y a puestos más jerárquicos, consideramos que ello se debe a diversos factores tales como: mayor ac-ceso a la educación superior; independencia de la mujer en el ámbito de la pareja; planificación de la maternidad.; y aumento de la tecnología doméstica; incremento del consumo familiar; colaboración en las tareas del hogar de ambos integrantes de la pareja.
La creación de una nueva clase media con un ritmo de vida que no se puede mantener únicamente con el sueldo del hombre ha obligado a la mujer a adquirir una formación y calificación profesional
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 31
para poder acceder a un puesto de trabajo, y ha procurado situarse a un alto nivel de competitividad para mantenerlo.
A pesar de que la mujer está cada día mejor preparada, y que el porcentaje de universitarias y post-graduadas es incluso superior al de los hombres, en la práctica su acceso a las cúpulas de dirección de las empresas continua siendo muy difícil. Incluso en la administración pública, donde la igualdad de condiciones en el acceso a los puestos de trabajo ha puesto de relieve la ventaja progresiva de las mujeres con respecto a los hombres, las dificultades para la promoción son evidentes.
La calificación profesional de la mujer y su incorporación al mundo laboral han representado un gran cambio social. Tanto las empresas privadas como la Administración Pública aún se decantan mayori-tariamente por contratar hombres para cargos de responsabilidad aunque las mujeres candidatas al puesto de trabajo tengan igual o superior formación que los aspirantes masculinos.
En la empresa privada la discriminación es más grande y habitual que en la Administración pública. Muchas empresas impiden de manera implícita el acceso de las mujeres a los puestos de dirección. En las empresas tradicionales es más evidente la discriminación de las mujeres, con estructuras muy jerarquizadas, que guarda relación también con la edad de los directivos por cuanto a los hombres mayores les resulta más difícil que a los jóvenes aceptar la presencia de mujeres en cargos de respon-sabilidad.
En otros países
La participación de las mujeres en los mercados laborales de América Latina aumentó en forma sig-nificativa en las últimas dos décadas, pero la desigualdad es persistente. Sus salarios son inferiores, están asediadas por la informalidad, y enfrentan una carga desproporcionada de obligaciones famil-iares que impacta en la composición del mercado laboral.
Las remuneraciones recibidas por las mujeres en la región son inferiores a las de los hombres, brecha que en algunos países supera los 30 puntos porcentuales. Las mujeres latinoamericanas también enfrentan menores oportunidades, producto de una segregación que afecta sus posibilidades de as-censo, o el desempeño en posiciones de mayor responsabilidad.
Si bien las mujeres comparten cada vez más el papel de proveedoras, los hombres no asumen de manera equivalente una redistribución de las tareas domésticas, lo cual implica una sobrecarga im-portante y contribuye a generar tensiones entre la vida laboral y la familiar. Cerrar aún más la brecha de participación significa llegar hasta quienes tienen mayores dificultades para incorporarse al mundo laboral remunerado.
En los países más desarrollados ya no se habla más del tema de brecha salarial, porque es realmente muy pequeña, oscila entre 2% y 3%. Ello es así porque hubo legislación en ese sentido, y, con la glo-balización las habilidades de las mujeres se valorizan mucho en esos mercados.
En México las mujeres que trabajan ganan en promedio 5% menos que los hombres, a pesar de que el 40% de los hogares mexicanos dependen del ingreso de personas del sexo femenino, según el Índice de Discriminación Salarial 2012.
Además, México es el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor participación laboral femenina, de acuerdo al Subsecretario de Egresos de la Sec-retaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Galindo Favela.
En 2003 se creó el Modelo de Equidad de Género (MEG). El MEG nació como una experiencia piloto promovida por el Banco Mundial y en 2007 se convirtió en una política impulsada desde el Instituto de
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428232
las Mujeres, de México, el organismo del gobierno federal encargado de la problemática de género.
México cuenta con un marco normativo amplio en materia de equidad e igualdad que, sin embargo, en términos generales no se cumple.
Además, el país cuenta con una política de Estado en contra de la discriminación y a favor de las mu-jeres, grupos indígenas y otros sectores vulnerables.
Un ejemplo es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual garantiza el derecho constitucional de cada mexicana y mexicano a vivir con equidad de trato e igualdad de oportuni-dades.
En Brasil, la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres tiene un Programa Pro Equidad de Género lanzado en 2005 para las empresas estatales. Ya han adherido más de una decena de com-pañías del sector minero y energético, bancario, de las comunicaciones y agropecuario, entre ellas la petrolera Petrobras.
En Costa Rica desde el Instituto Nacional de la Mujeres se implementó el Sistema de Gestión para la Igualdad y Equidad de Género, tanto para compañías privadas como públicas. La primera en cer-tificar como leading case fue ni más ni menos que Coca-Cola. Entre las medidas incluidas en su plan de acción figuran actividades para incentivar la corresponsabilidad familiar, la creación de guarderías, escuelas para padres y madres, divulgación de la ley de acoso sexual, capacitaciones sobre equidad de género, desglose de datos por género y la modificación de programas y documentos con lenguaje inclusivo.
En España el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, señala que la brecha salarial es una de las demostraciones palpables de la desigualdad por sexos que aún existen en algunas facetas, y eso a pesar de que las mujeres, por regla general, acceden al mercado de trabajo con un bagaje aca-démico mucho más completo que el de los hombres.
Resulta apreciable que las mujeres se concentran en un segmento más reducido de sectores profe-sionales, y con frecuencia están peor pagadas y menos valoradas. La elevada temporalidad en los contratos, la abundancia de empleos a tiempo parcial y prestaciones y salarios más bajos son algunos de los hándicap que han de soportar. A esto hay que añadir una mayor dificultad para la conciliación de los planos profesional y familiar, y de hecho una abrumadora mayoría de excedencias para el cui-dado de hijos recae en las trabajadoras.
En Chile si bien la tasa de participación de las mujeres en el mundo laboral pasó de 44,7 por ciento a mediados de 2010 a 47,3 por ciento en junio de este año, la brecha salarial respecto de los hombres aumentó en los últimos cuatro años. Los especialistas afirman que la Ley de Igualdad Salarial no ha funcionado en la práctica.
Las mujeres continúan siendo “perjudicadas” al momento de recibir honorarios, ya que ganan un menor salario que los hombres estando en el mismo puesto. En Chile en vez de avanzar en el tema, el país retrocede, por lo menos es lo que refleja el ranking de igualdad de género publicado por el Foro Económico Mundial.
El Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) puso en marcha el Programa de Buenas Prácticas Laborales (BPL) con Equidad de Género, que incluye un código de BPL sobre No Discriminación para la Admin-istración Central del Estado, que puede ser adoptado voluntariamente por el sector privado. En este caso el sello se llama Iguala y se sustenta en la Constitución de Chile y en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ce-daw). Y sus aspectos, con algunas variantes, son similares al modelo mexicano.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 33
En Uruguay, conforme al informe del Instituto Nacional de las Mujeres del año 2011: la retribución por trabajo continúa siendo una de las dimensiones en las que las desigualdades sociales de género se hacen más fuertes. Dentro de los aspectos que contribuyen a perpetuar e incrementar las diferencias de género en esta área, se destacan: la desvalorización del trabajo de las mujeres, la segregación ocupacional, la discriminación en el trato en el mercado laboral y la asunción de responsabilidades familiares.
Observamos que las mujeres perciben en promedio el 90 % de lo que perciben los varones por hora de trabajo en la ocupación principal.
También podemos observar esta desigualdad del mercado laboral considerando los años de estudio. Encontramos que educarse no genera iguales beneficios para varones y mujeres. Cuando las mujeres tienen 16 y más años de estudio perciben el 74,1% de lo que perciben los varones con igual nivel educativo. En el otro extremo, el mercado laboral paga un 30 % menos a las mujeres sin instrucción con respecto a los varones en la misma situación”.
Como vemos aún falta mucho para lograr realmente la igualdad salarial entre varones y mujeres, no obstante los cambios que se han producido en la sociedad en los últimos años.
LA AGENDA DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL: UN MODELO PARA ARMAR
Lidia hellerRed Latinoamericana de Mujeres en gestión de organizaciones
Las medidas que posibilitan compatibilizar la vida laboral con la personal son un camino para la ig-ualdad de oportunidades y contribuyen a incorporar e incluir a los mejores talentos de las distintas organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, otros factores como la igualdad salarial, las promo-ciones, beneficios, también influyen a la hora de hablar de equidad de género en el mundo laboral y es necesario sensibilizar a los diferentes agentes sociales y políticos, sobre las desigualdades que aún persisten.
Una de las manifestaciones más evidentes de los procesos de desarrollo económico y social de los países, es la dinámica que adquiere el mercado laboral a lo largo del tiempo. En América Latina y el Caribe, donde la brecha de género disminuyó más que en el resto de las regiones, se ha producido durante las últimas décadas, una transición significativa hacia una mayor incorporación de mujeres al mercado laboral, en países que tradicionalmente han tenido bajas tasas de participación.
Según recientes estudios (Cepal, 2011; OIT, 2013), 22,8 millones de mujeres se incorporaron al mundo del trabajo en la región durante la última década y con este avance, más de 100 millones de mujeres integran la fuerza laboral en la actualidad. Casi la mitad del incremento en tasas de participación fe-menina se explica por el aumento de la acumulación de capital humano.
Esta masiva incorporación femenina a la fuerza de trabajo es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX y algunos autores la describen como una “revolución social silenciosa” (Luci, 2009). Sin embargo, la participación de la mujer en el mundo laboral es muy heterogénea en la región. Cerca de la cuarta parte de la Población Económicamente Activa –masculina y femenina– posee bajos niveles de calificación y persisten asimetrías de género en la mayoría de los sectores y organizaciones tanto públicas como privadas donde se desempeñan.
Por otra parte, diferentes estudios realizados (Hausmann y otros, 2007; Bid, 2009), señalan que los hombres ganan más que las mujeres en cualquier grupo de edad, en diferentes niveles de educación, distintas categorías de empleo (cuenta propia, empleador o empleado), tanto en empresas grandes
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428234
como pequeñas y si bien las brechas salariales entre géneros varían considerablemente entre los diferentes países de la región, en general, los hombres ganan 30 por ciento más que las mujeres.
Esta brecha salarial, se amplía según la edad y esto puede explicarse por el efecto que tienen algunas características como la experiencia laboral, según la cual las diferencias de género está correlaciona-das con la edad. Las diferencias en la experiencia acumulada pueden incrementarse a medida que las mujeres avanzan en sus carreras y tienen hijos.
Una posible razón que explica las diferencias relacionadas con la experiencia laboral es que las mu-jeres todavía entran y salen del mercado laboral después de la maternidad. Por tal motivo, desde el sector privado, algunas empresas en diferentes países de la región – en especial las filiales de mul-tinacionales -comenzaron a implementar programas y medidas que tienden a la corresponsabilidad del trabajo y la familia, como así también incorporar políticas y programas que faciliten a las mujeres reingresar al mercado laboral una vez concluida la licencia por maternidad, como por ejemplo mejor abastecimiento de servicios de cuidado, lactarios, trabajo desde el hogar.
Algunos de los factores enunciados, constituyen un complejo entramado dentro de lo que se denomi-na la “división sexual del trabajo” y también inciden en las brechas salariales de varones y mujeres: en la región en el año 2000, ellas ganaban en promedio 66% de lo percibido por los hombres, mientras que en 2010 ese porcentaje había aumentado a 68% (OIT, 2013).
A pesar de que en muchos países de América Latina, se registra una tendencia hacia una leve dismi-nución de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, de continuar el avance al ritmo actual, se requerirá mucho tiempo para terminar con las diferencias.
La discriminación salarial es un fenómeno mundial y persistente, fuertemente asociado a pautas cul-turales de género, prejuicios y estereotipos, que incide en la segregación vertical y horizontal dentro del mercado laboral y además se observan especificidades, entre diferentes sectores de actividad y funciones que desempeñan mujeres y varones en distintas instituciones, como así también diferencias en la cantidad de horas trabajadas entre ambos sexos (Heller, 2012).
Por otra parte, también es necesario considerar en profundidad, dónde- en qué niveles de la pirámide organizativa- existen mayores brechas salariales. En general, las dificultades de ascenso y promoción en las carreras profesionales de las mujeres aún son significativamente mayores que para los hombres y si bien los salarios de “entrada” son relativamente equilibrados, estos se van distanciando en la me-dida en que los hombres tienen más oportunidades que las mujeres de ascensos en la carrera.
Esto provoca que la brecha de ingresos sea más pronunciada a medida que aumenta la edad, hasta llegar a los máximos niveles en las trayectoria laboral, generalmente entre los 45 y 55 años, lo que indica que los hombres logran mayores avances en sus carreras y acceso a posiciones de más re-sponsabilidad, mientras que el “techo” en la trayectoria de las mujeres es más bajo y sus posibilidades de ascenso inferiores.
Otras miradas sobre la discriminación
Las organizaciones en general y el mundo laboral en particular son ámbitos donde se asignan recono-cimientos sociales y estratificaciones entre grupos diversos (Benhabib, 2006) y el denominado “techo de cristal” en los distintos ámbitos laborales es mucho más resistente de lo imaginado desde que se comenzaron a estudiar en profundidad las distintas variables que intervienen (mediados de la década de los ´80).
Las desigualdades en las organizaciones y las sociedades están ligadas a una gran variedad de di-mensiones de diferencia, como el género, la raza, la clase social, la edad, la religión, la orientación sexual. Estas diferencias no sólo refuerzan la injusticia social, y la desigualdad, sino también alientan
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 35
la subutilización del talento humano de las organizaciones y las naciones.
Este complejo rompecabezas requiere enfrentar múltiples desafíos y además es necesario abordarlo desde diferentes niveles en simultáneo: individual – incorporando la perspectiva del sujeto para el de análisis sus trayectorias laborales, institucional -analizando y comparando las prácticas y políticas de las culturas organizativas y en términos de política pública- sensibilizado y comprometiendo a los diferentes actores encargados del diseño y ejecución de políticas y programas que atiendan esta problemática.
Para enfrentar efectivamente las brechas que aún persisten, las intervenciones educativas y las políticas específicas deberían complementarse a través de diferentes estrategias como programas de diversidad y equidad de género y también, como sucede en algunos países europeos, políticas focalizadas y orientadas de “discriminación positiva”, al igual que programas de capacitación y re-entrenamiento laboral.
Las Políticas Públicas y los planes del Gobierno
Tal como lo establecen los diferentes acuerdos de organismos internacionales, los gobiernos deben asegurar la aplicación de la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor siempre que tenga influencia directa o indirecta en la fijación o pago de la remuneración (OIT,1986). Es el caso, por ejemplo, cuando los propios gobiernos son empleadores o cuando las industrias o empresas son de propiedad o control público. También es aplicable si los gobiernos pueden influir en las políticas o niveles salariales de otras maneras, especialmente mediante la fijación del salario mínimo.
Específicamente en lo referido a la aplicación de la legislación, según el Convenio N° 100 de la OIT, todo Miembro que ratifique el Convenio está obligado a promover y asegurar la aplicación para todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Desde que comenzaron los análisis del mercado laboral con perspectiva de género, los diferentes estudios se centraron en mostrar los efectos de la división sexual del trabajo: la asignación del tra-bajo productivo a los hombres (destinado a la producción de bienes y servicios para el mercado) y del trabajo reproductivo a las mujeres (desarrollado en los hogares con el objetivo de mantener y re-producir las vidas de las personas), como una forma de organización social y económica que explica la desvalorización del trabajo femenino y las desigualdades que las mujeres enfrentan en el ámbito económico, político y social.
Por ello, los recientes debates se han orientado a distinguir entre trabajo y empleo en función de la remuneración. Esta distinción muestra como el conjunto de actividades reproductivas y no remunera-das no se asocian de manera directa con el mercado y quedan excluidas del análisis económico. Este trabajo no remunerado no se refleja en la información estadística, lo que implica ignorar una gran parte de la actividad económica realizada por las mujeres.
Uno de los temas importantes que introdujo el enfoque de género dentro del mercado laboral, es el concepto de economía del cuidado, dando cuenta del espacio de bienes, servicios, actividades, rela-ciones y valores, relativos a las necesidades más básicas y necesarias para la existencia y reproduc-ción de las personas y la sociedad. Si bien una parte muy considerable de estos servicios se prestan en los hogares en base al trabajo no remunerado de las mujeres, también se brindan, o podrían ser brindados por el sector público y el mercado, con lo que se podría hacer un estimado del costo del trabajo reproductivo de las mujeres si este fuera considerado como una actividad dentro del mer-cado.
Con el objetivo de comprender y visibilizar el aporte de las mujeres a la sociedad y la economía, desde hace algunos años, las mediciones del uso y la distribución del tiempo de hombres y mujeres forman parte de la agenda académica y de las políticas públicas en diferentes países de América Latina (CE-
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428236
PAL, 2010). El objetivo de estos estudios es visualizar las actividades que integran el trabajo domés-tico, poder estimar el volumen de la carga total de trabajo, remunerado y no remunerado, y dar cuenta de la magnitud de las desigualdades de género.
Es importante entonces tener en cuenta la complejidad del fenómeno y la necesidad de la respons-abilidad compartida de diferentes agentes –hogares, mercado, Estado- para asegurar la equidad de género en el mundo laboral.
Los diferentes aportes enunciados, forman parte de la construcción de una agenda que posibilite a los diferentes actores involucrados, diseñar políticas y estrategias posibles para promover y asegurar la igualdad de remuneración, tal como lo establecen las diferentes legislaciones y en particular las disposiciones del Convenio N ° 100 de la OIT. La experiencia sobre la aplicación del mencionado convenio en diferentes países, podría incluir diferentes fases, tal como lo describe un reciente Informe de la OIT (2013):
• Concientizar y Sensibilizar a los diferentes actores sociales, contando con precisos diagnósti-cos sobre las realidades del mercado laboral;• Adoptar la legislación adecuada: En esta fase, es importante tener en cuenta que, aunque la ley introduzca el principio de igualdad de remuneración, es en el lugar de trabajo en el que la igual-dad de remuneración debe ser efectiva, teniendo en cuenta además la variedad de factores que intervienen en el concepto de salario;• Evaluar los progresos y adaptar las medidas según las necesidades y realidades del medio.
En definitiva, en un tema tan complejo y con orígenes en diferentes causas de desigualdad, la legis-lación sola no alcanza, por lo cual será necesario contar con políticas públicas innovadoras adaptadas a las realidades de cada contexto, que posibiliten a través del diálogo activo con los diferentes inter-locutores, superar los riesgos de las desigualdades todavía existentes.
FUENTE:Benhabib, S. 2006. “Las Reivindicaciones de la Cultura. Igualdad y Diversidad en la Era Global. Katz Editores”. Princeton University Press.
Hausmann, R., L.D. Tyson and S. Zahidi, editors. 2007. The Global Gender Gap 2007. Davos, Switzerland: World Economic Forum.
Heller, L.2012. Diferencias en organizaciones. Empresas globales, culturas locales. Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires.
Luci, A. 2009. “The Impact of Macroeconomic Growth on Women´s Labour Market Participation. Does Panel Data Confirm the “Feminization U” Hypothesis?. Paris, Institut National d´Études Demographiques.
La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. CEPAL (2010).
Igualdad salarial: Guía introductoria / Martin Oelz, Shauna Olney, Manuela Tomei; Oficina Internacional del Trabajo, Depar-tamento de Normas Internacionales del Trabajo. 2013
Promoción de la igualdad salarial por medio de la evaluación no sexista de los empleos: guía detallada, OIT, Ginebra, 2008.
Igualdad de remuneración, Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Part 1B), Conferencia Internacional del Trabajo, 72ª Reunión, Ginebra, 1986.
“Nuevo Siglo, Viejas Disparidades: Brecha Salarial por Género y Etnicidad en América Latina” (New Century, Old Disparities: Gender and Ethnic Wage Gaps in Latin America, en inglés), BID, 2009
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 37
LA INEqUIDAD ES VIOLENCIA
Carolina BaroneAsociación Civil Mujeres Como Vos
Introducción
En estas líneas propongo analizar la problemática de la inequidad salarial en la Argentina entre varones y mujeres como una forma de ejercicio de la violencia de género dado que dicha discrimi-nación vulnera derechos de muchas mujeres en la Argentina tendientes a su protección integral. Su-mado a ello, en estas líneas nos proponemos alertar sobre la desigualdad.
A pesar del crecimiento de la economía, combinado con la reducción del desempleo desde la crisis de 2001 al presente, no se ha advertido una disminución de la brecha salarial entre mujeres y varones que es del 30% según el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) hecho sobre la base de las cifras procesadas por la Fundación The WageIndicator en todo el mundo.
A partir de esta afirmación, cabe preguntarnos entonces ¿Qué es la violencia de género? ¿Por qué afirmamos que la inequidad, en este caso en el ámbito económico-laboral, es violencia? ¿Cuáles son los derechos con los que las mujeres contamos en nuestro país que tienen como fin evitar la desigualdad en el ámbito laboral? ¿Cuáles son las principales formas en que se manifiesta dicha vio-lencia? ¿Cuál es, comparativamente, la situación a nivel internacional sobre la inequidad?
El análisis está organizado en tres partes principales. En la primera, haremos una breve refer-encia a la situación internacional sobre las profundas diferencias entre varones y mujeres referido al ámbito laboral. En la segunda parte, encontrarán la descripción de los principales artículos de la Ley Nacional N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, vinculadas a la defensa de las mujeres en la esfera laboral, patrimonial y económica. Asimismo, nos detendremos a enumerar las diferentes formas en las que se ejerce la violencia sobre la mujer en el circuito de trabajo. En la tercera y última parte, presentaremos las conclusiones y reflexiones finales.
Una mirada global
Según Naciones Unidas, en regiones rurales y países en desarrollo, la mujer constituye entre el 60 y el 80 por ciento de los habitantes productores de alimentos, aunque sólo el 2 por ciento son propietarios de los inmuebles rurales. Sumado a ello, sólo el 10% de los directivos de grandes empre-sas europeas son mujeres continúan siendo minoría en los puestos de responsabilidad empresarial y en los órganos políticos, a pesar de que cada año consiguen casi el 60% de los títulos universitarios en economía, administración de empresas y derecho.
En América Latina de las 100 empresas más grandes de la región, el 58% no tiene una sola mujer en su Consejo de Administración y en total, las mujeres representan únicamente el 5.6% de los miembros de consejo de estas empresas.
En nuestro país, según el último censo nacional, “por primera vez en la historia del país, las mujeres profesionales son más que los hombres graduados (…). De los 1.929.813 argentinos que completaron su formación universitaria, 1.050.662 son mujeres, y apenas 879.151, hombres (…). En el censo anterior, ellos, los profesionales, eran 582.574, y las universitarias, 559.577. Así, mientras que en una década las profesionales casi se duplicaron, los hombres con título crecieron sólo un 50%9” . Sin embargo, “el ingreso laboral de las mujeres es menor que el de los varones, producto de una inserción laboral más precaria: menor participación en el mercado de trabajo (38% y 55%), mayores
9 - http://www.lanacion.com.ar/1615742-mas-mujeres-graduadas-que-hombres
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428238
tasas de desempleo (12% y 8%), menos acceso al empleo asalariado registrado (54% y 64%) y menor ingreso por hora trabajada”
Tal como lo afirman Sofía Rojo Brizuela y Lucía Tumini en su escrito “Inequidades de género en el mercado de trabajo en Argentina; las brechas salariales”: “uno de los rasgos característicos de los mercados de trabajo de América Latina en general y de Argentina en particular es la desigualdad, donde las inequidades que se producen entre varones y mujeres constituyen una de las dimensiones más importantes que deben ser conocidas y consideradas cuando se pretende lograr una sociedad más igualitaria, cohesionada e incluyente10” .
Sin lugar a dudas, la brecha salarial por igual trabajo es una de las prácticas discriminatorias más frecuentes y repudiables que se ejerce sobre las mujeres en el mundo, situación de la que nuestro país no es ajeno a pesar de contar con legislación que prevé esta situación de disparidad que habla-remos a continuación.
La ley de protección a la mujer
A partir del intenso y sostenido reclamo y trabajo de organizaciones de la sociedad civil y movimientos de mujeres en el país, el 11 de marzo de 2009, el Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sancionaron la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interperson-ales11 . Esta norma en su artículo 4° define a la violencia de género de la siguiente forma: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así tam-bién su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agen-tes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón12” .
A partir de la definición la ley diferencia entre “tipos” de violencia y “modalidades” de violencia en los artículos 5° y 6° respectivamente.
En el artículo 5°, la norma enumera los cinco tipos de violencia que se ejercen sobre la mujer: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica.
La ley afirma que la violencia económica y patrimonial es aquella que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales ; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna y d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
10 - http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2009n06_revistaDeTrabajo/2009n06_a03_sRojoBrizu-ela_lTumini.pdfhttp://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2009n06_revistaDeTrabajo/2009n06_a03_sRojoBrizuela_lTumini.pdf11 - http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm12 - Idem ii.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 39
A continuación, la norma describe cuáles son las modalidades de violencia, es decir, las for-mas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbi-tos, ellas son: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre el estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la real-ización de tests de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hosti-gamiento psicológico o en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión social.
La ley nacional de protección a la mujer, describe en su capítulo III cuáles son los lineamientos básicos para su implementación y las autoridades de aplicación en cada caso. En este sentido, en el artículo 11° inc 6 afirma que “corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:
1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección; 2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación; 3. La permanencia en el puesto de trabajo; 4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función. b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen vio-lencia;d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en partic-ular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales” .
Conclusiones
La inequidad salarial, la desigualdad de acceso y trato en puestos de trabajo y el acoso laboral son todas expresiones de violencia de género que se producen sobre la mujer por su condición de tal.
Es fundamental que la sociedad, especialmente las mujeres, conozcan que existe una ley que las protege y que tienen derecho a pedir por su cumplimiento. Lamentablemente, como en otros as-pectos de la norma, la misma aún no se implementa en su totalidad y vemos cómo hace ya 4 años que la misma fue sancionada y la brecha salarial no ha disminuido ni existen programas con la suficiente masividad y eficacia que permitan reducir la discriminación y el acoso, generar igualdad de acceso, trato y oportunidades para varones y mujeres.
Hace más de medio siglo y en cifras ascendentes, en la Argentina las mujeres fueron incor-porándose al mercado laboral. Sin embargo, subsisten los mismos esquemas de desigualdad, a pesar del tiempo, la legislación, y la alta formación educativa.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428240
LEY DE IGUALDAD SALARIAL: EL DEBAtE EN LA LEGISLAtURA
En esta sección las legisladoras pertenecientes a la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Ju-ventud durante el período 2012-2013 reflexionan sobre la Ley de Igualdad Salarial.
Raquel herrero
¿Por qué decidió acompañar esta iniciativa?
Me pareció importantísimo que la Ciudad Autónoma de Bs As. fuera la primer jurisdicción en América Latina en sancionar una ley sobre esta temática, es por eso que acompañé esta iniciativa.
Asegurar que el trabajo llevado a cabo por hombres y mujeres sea valorado, es de alguna manera terminar con otra de las formas de discriminación y es un paso más para alcanzar la igualdad de gé-nero.
No es posible promover la igualdad entre hombres y mujeres si ambos, desempeñando el mismo tra-bajo no gozan de los mismos beneficios. Para ello debe concientizarse tanto a hombres como mujeres sobre sus derechos.
¿Cómo cree que impacta esta ley en la sociedad?
Desde que la mujer empezó a formar parte del mundo laboral siempre ha tenido un salario inferior al del hombre, aun realizando el mismo trabajo. Uno de los motivos era que la mujer salía a trabajar como complemento o para “ayudar” a su marido, pues era el hombre quien solventaba los gastos del hogar. Hoy en día son cada vez más las mujeres jefas de familia que deben trabajar siendo el único sostén de su hogar, criando y educando solas a sus hijos y esta ley pretende ser una herramienta más para que las mujeres accedan a un sistema más justo de reconocimiento y remuneración.
Sin duda, el impacto en la sociedad será altamente positivo ya que las mujeres han intentado que se las escuchara durante años, son muchas las mujeres que luchan y siguen haciéndolo en pos de lograr “igualdad de género” y en esta temática la lucha sigue muy fuerte. Es un avance contra la dis-criminación que sufren muchas mujeres que no son valoradas en su trabajo, porque es ilógico que ejerciendo un mismo puesto laboral, tengan que percibir un salario más bajo que un hombre que desempeña la misma tarea.
¿Cuáles piensa que son los desafíos en el camino hacia la igualdad salarial?
Desde el ámbito legislativo, jurídico y político se están dedicando importantes esfuerzos, sin duda queda mucho por hacer. La igualdad de retribución entre mujeres y hombres constituye un derecho fundamental de la ciudadanía. Es necesario, también, reducir las brechas en el acceso al mercado de trabajo, en los tipos y calidad de los empleos y en las remuneraciones.
La mayor autonomía de la mujer se construye a partir de cambios culturales que permitan transformar aspectos de la igualdad de género, hay que seguir trabajando en lograr que la mujer no tenga que subordinarse por necesidad de trabajar tanto en los ámbitos privado como público. Avanzar a una mayor igualdad de género y autonomía de la mujer implica una distribución más equitativa del tiempo de trabajo que mujeres y hombres destinan al trabajo productivo y reproductivo, pero también modifi-car las relaciones de poder que se reproducen en todas las instituciones de la sociedad.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 41
Victoria Morales Gorleri
¿Por qué decidió acompañar esta iniciativa?
Decidí acompañar esta importante iniciativa porque busca la igualdad salarial entendiéndola no sólo como un valor intrínseco y un derecho en sí, sino por su rol decisivo en el logro del crecimiento económico y la reducción de la pobreza buscando una sociedad más equitativa.
¿Cómo cree que impacta esta ley en la sociedad?
La igualdad salarial es un proceso político, que requiere de un cambio de paradigma donde se reco-nozca a las personas independientemente, de su sexo, como actores fundamentales para el cambio.
¿Cuáles piensa que son los desafíos en el camino hacia la igualdad salarial?
Nuestro desafío es concientizar a la sociedad para visibilizar el problema y difundir la normativa vi-gente que ampara la equidad salarial en razón de género con iniciativas como la ley 4282.
María Elena Naddeo
¿Por qué decidió acompañar esta iniciativa?
Porque el tema de la desigualdad laboral y salarial entre varones y mujeres es una de las asignaturas pendientes del sistema político local e internacional. Porque a pesar de todos los avances las mujeres siguen percibiendo casi una tercera parte por debajo de sus pares los varones.
¿Cómo cree que impacta esta ley en la sociedad?
El aporte de esta ley es que vamos a contar con herramientas más precisas para medir la desigual-dad. ¿Cuáles piensa que son los desafíos en el camino hacia la igualdad salarial?
Sinceramente hubiéramos esperado la sanción en la Legislatura porteña de otros proyectos de ley destinados a incluir a mujeres en situación de vulnerabilidad en planes de empleo genuinos y coop-erativos. Sin duda quedarán estas iniciativas para el próximo periodo legislativo.
María Rachid
¿Por qué decidió acompañar esta iniciativa?
Acompañé esta iniciativa, ya que el hecho histórico de que las mujeres perciban menor salario por igual tarea que los varones, por el solo hecho de ser mujeres, es una de las consecuencias más impor-tantes de la desigualdad de género. Lo cual ocasiona efectos negativos inmediatos para sus hogares y, fundamentalmente, menor autonomía económica a las mujeres.
En tal sentido, debe considerarse que otras de las consecuencias nefastas de tal desigualdad es la violencia de género, lo cual les impide a las mujeres que la sufren el poder acceder a un empleo y mantenerlo. Ello genera un callejón sin salida, ya que la falta de autonomía económica es lo que les impide a las mujeres reconstruir una vida sin violencia.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428242
¿Cómo cree que impacta esta ley en la sociedad?
A pesar de que en los últimos años ha habido una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la brecha de la desigualdad entre varones y mujeres sigue siendo profunda. En el trabajo registrado, la brecha es del 22%, en tanto que en el no registrado, alcanza al 36%.
Si bien las estadísticas registran que las mujeres perciben un menor salario por igual tarea, cabe se-ñalar que:
- las mujeres tienen acceso a trabajos precarizados, a pesar de tener el mismo nivel educativo, - su acceso disminuye cuando convive con más de un/a hijo/s menor de edad,- comparativamente, trabajan menor cantidad de horas debido a las responsabilidades domes-ticas y de cuidado familiar que le son asignadas culturalmente a las mujeres (tareas domésticas, cuidado de niños/as y adultos/as mayores, etc). No se ha logrado, todavía, que las mujeres podamos conciliar el trabajo con nuestra vida privada; ya que se sigue considerando, como im-perativo cultural, a la reproducción social como obligación de las mujeres. - la segregación también es jerárquica; en los cargos de decisión, solo el 11% está ocupado por mujeres ejecutivas (techo de cristal). Ello, no obstante que las mujeres representamos el 50% de la matrícula universitaria y el 60% de los/as alumnos/as que egresan.
¿Cuáles piensa que son los desafíos en el camino hacia la igualdad salarial?
Resulta necesario promover políticas públicas que traten la economía del cuidado y promuevan la responsabilidad compartida de las tareas domésticas, enfrenten el flagelo de la violencia de género y promover la responsabilidad empresaria con respecto a la inequidad de género, con propuestas tales como el “sello de equidad de género”.
Virginia González Gass
¿Por qué decidió acompañar esta iniciativa?
He decidido acompañar esta iniciativa porque condice con luchas históricas que venimos dando en diversos frentes. Que las mujeres perciban igual salario en iguales funciones que los varones, que ac-cedan a puestos jerárquicos y de liderazgo y que sean consideradas en las búsquedas laborales sin discriminación por edad, aspecto físico y/o maternidad son objetivos básicos para erradicar la brecha salarial de género. Los derechos obtenidos en el ámbito laboral incidirán directamente en el reposicio-namiento de las mujeres en la sociedad.
¿Cómo cree que impacta esta ley en la sociedad?
Instaurar el 22 de abril como el Día por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres es un primer paso en el camino para lograr una igualdad efectiva. Este tipo de proyectos que, sin duda contribuyen, son un aspecto importante pero no suficiente para lograr cambios concretos. Es por eso que anhelamos que este compromiso iniciado en esta casa legislativa sea un primer eslabón en la sanción de medidas concretas en pos de la igualdad real.
¿Cuáles piensa que son los desafíos en el camino hacia la igualdad salarial?
El principal desafío es desterrar los prejuicios de género que aún persisten arraigados en la sociedad y que tienen que ver no sólo con la igualdad salarial sino también, con las inequidades de género en el mundo laboral en general. Dicha inequidad tiene su origen en un mercado laboral patriarcal, en el que existe tanto segregación horizontal (al existir profesiones y oficios que se han masculinizado y otras que se han feminizado), como segregación vertical (relativa al diferencial reparto de hombres y
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 4282 43
mujeres en la escala jerárquica). Erradicar ambas variantes de segregación sólo será posible si la lucha se acompaña de acciones específicas como fomentar el lugar de las mujeres en cargos jerárquicos y de toma de decisiones, extender y repensar las licencias por maternidad/paternidad, crear guarderías maternales en las empresas y dependencias estatales en que las mujeres desempeñan sus labores, entre otros.
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428244
LEY Nº 4282
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012.-
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Airessanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Institúyese el “Día por la igualdad salarial entre mujeres y hombres” el 22 de abril de cada año.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo coordinará actividades en la Ciudad de Buenos Aires tendientes a disminuir la brecha salarial entre mujeres y hombres mediante la sensibilización, concientización y comunicación a la sociedad sobre la realidad salarial de las mujeres.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.
CRISTIAN RITONDOCARLOS PÉREZ
LEY N° 4.282Sanción: 13/09/2012Promulgación: De Hecho del 12/10/2012Publicación: BOCBA N° 4021 del 24/10/2012
IGUALDAD SALARIAL - ANIVERSARIO LEY 428248
Este ejemplar del cuadernillo de IGUALDAD SALARIAL ANIVERSARIO LEY 4282
fue diagramado e impreso en el mes de abril de 2014, en la Dirección General de Impresiones y Ediciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.