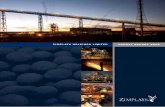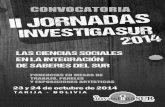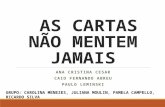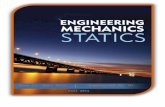Diagn¢stico VIF Final
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Diagn¢stico VIF Final
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL - PROGRAMA BID
ASOCIACIÓN EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN
Y LA CONVIVENCIA CIUDADANAS - EDUPAR
SUBPROYECTO: “Apoyo a planes de acción local para la
prevención de violencia intrafamiliar y promoción del buen trato”
CARACTERIZACION PSICOSOCIAL DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNAS 1, 8 Y 15
DE LA CIUDAD DE CALI
INFORME FINAL
Coordinador: DANIEL CAMPO SARRIA
Director EDUPAR
SANTIAGO DE CALI
JULIO DE 2004
2
FICHA TECNICA
NOMBRE DEL PROYECTO: Pedagogía para la Convivencia en el Hogar
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: Apoyo a planes de acción local para la prevención de la
violencia intrafamiliar y promoción del buen trato
DEPENDENCIA EJECUTORA: Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social –
Alcaldía de Santiago de Cali.
ENTIDAD CONSULTORA: Asociación Educativa para la participación y la convivencia
ciudadanas – EDUPAR. Email: [email protected]
DURACION: Seis Meses (Enero – Junio de 2004)
OBJETIVO: Realizar una caracterización psicosocial de la violencia intrafamiliar en tres
comunidades educativas de los Distritos de Paz de Cali, que permita ampliar el conocimiento
de la problemática y cualificar los procesos de intervención a nivel local.
COMUNAS PARTICIPANTES: comuna 1 (Distrito de Paz de Ladera); comuna 8 (Distrito
de Paz del Centro); comuna 15 (Distrito de Paz de Agua Blanca).
COBERTURA: 90 personas (30 personas por cada institución educativa participante)
COORDINADOR: DANIEL CAMPO SARRIA. Director EDUPAR
EQUIPO TECNICO:
HERMINSUL FRANCO
KHASSIR MONCAYO
ELIZABETH FIGUEROA MIRANDA
EQUIPO DE APOYO:
CARLOS ANDRES RAMIREZ
AIDA CECILIA GALARZA
LUZ MARY TORRIJOS
ALEXANDRA HURTADO
3
TABLA DE CONTENIDO
0. INTRODUCCIÓN. 5
1. ANTECEDENTES 7
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 10
3. OBJETIVOS 12
4. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES: 13
4.1 El enfoque psicosocial 13
4.2 La construcción de sentido como eje de trabajo 17
4.3 El enfoque de escenarios 19
4.4 El enfoque de apoyo social 21
4.5 Procesos psicosociales de la convivencia familiar 22
4.6 Conceptos Básicos 24
A. Concepto de Familia 24
B. Concepto de Violencia 24
C. Concepto de Convivencia 26
D. Concepto de Redes Sociales 27
E. Concepto de Prevención y Promoción 27
5. METODOLOGÍA 29
5.1 El Enfoque 29
5.1.1 Estrategias para la recolección de información con la comunidad 32
5.1.2 Estrategias para la discusión y análisis de información con la
Comunidad 35
5.1.3 Estrategias para la interpretación colectiva de la información 36
5.2 El procedimiento 38
6. MARCO CONTEXTUAL 41
6.1 Caracterización de las comunas seleccionadas 41
6.1.1 Comuna 15 41
6.1.2 Comuna 8 43
6.1.3 Comuna 1 45
6.2 Caracterización de la población participante 47
6.2.1 Colegio Cousaca 47
6.2.2 Institución Educativa Villa Colombia 49
6.2.3 Colegio el Tesoro del Saber 50
4
7. RESULTADOS 52
7.1 Creencias sociales acerca de la violencia familiar 52
7.2 Lectura institucional sobre los factores que originan la violencia familiar 56
7.3 Percepciones de los participantes sobre la violencia familiar: perspectiva
intergeneracional 58
7.3.1 La mirada de los niños 59
7.3.2 La mirada de los jóvenes 64
7.3.3 La mirada de los adultos 70
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 86
8.1 De la dimensión psicosocial a los vínculos afectivos: una vía para
comprender la convivencia familiar 86
8.2 Los escenarios de la violencia/ convivencia familiar 88
8.2.1 El escenario individual 89
8.2.2 El escenario familiar 92
8.2.3 El escenario cultural 97
8.2.4 El escenario macrosocial 102
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 106
9.1 Algunas ideas claves 106
9.2 A manera de síntesis 110
10. BIBLIOGRAFÍA 115
5
0. INTRODUCCIÓN
El presente estudio de caracterización psicosocial de la violencia familiar se desarrollo en el
marco del proyecto “Apoyo a planes de acción local para la prevención de violencia
intrafamiliar y promoción del buen trato”, ejecutado por el programa Edupar y financiado por
la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali, con el auspicio del Banco
Interamericano de Desarrollo. El mencionado proyecto se realizo entre los meses de abril de
2003 y junio de 2004.
El problema de la violencia familiar en la ciudad ha sido caracterizado desde sus elementos
cuantitativos y manifestaciones físicas, dando lugar al conocimiento del tamaño, frecuencia,
tipología y movilidad del fenómeno, así como la elaboración de importantes análisis
epidemiológicos que motivaron decisiones estratégicas en materia de salud pública. Sin
embargo, hacía falta un estudio cualitativo y fenomenológico que permitiera comprender la
VF desde el sentido que le asignan los individuos y las relaciones que se establecen con el
campo de fuerzas contextuales que la condicionan; se necesitaba ampliar el conocimiento del
tema desde la interacción entre las lógicas subjetivas y las dinámicas performativas del
entorno sociocultural.
El estudio se llevo a cabo con tres grupos de participantes vinculados a igual número de
instituciones de las comunas 1, 8 y 15 de la ciudad de Cali: un grupo de niños estudiantes de
primaria, un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria y un grupo de adultos padres de
familia. Esta distribución poblacional permitió contrastar las percepciones y los significados
que tienen del problema los diferentes grupos etáreos, así como una ubicación histórica de las
manifestaciones del mismo.
Con cada uno de los grupos se llevaron a cabo talleres de diagnóstico y análisis participativo
alrededor de las experiencias personales de maltrato y buen trato, utilizando técnicas como la
construcción de relatos, las historias de vida participativas y los círculos de cultura; además se
realizaron entrevistas individuales y colectivas buscando ampliar la información recogida
tanto con los participantes como con algunos profesionales que atendieron casos remitidos. A
nivel general de la metodología, se adoptaron los principios y procedimientos de la
Investigación Acción Participativa - IAP, procurando involucrar a los participantes en la
recolección, organización, análisis e interpretación de la información producida, así como en
la validación de los documentos elaborados en el proceso.
El mayor reto conceptual radico en abordar la violencia familiar con una mirada holística
mediante la aplicación de la metáfora de los escenarios, tratando de identificar situaciones
críticas antes que factores etiológicos; es decir tratando de relacionar y combinar elementos
que permitieran configurar escenarios de riesgo y escenarios protectores del asunto. La
consigna teórica era avanzar de una lógica lineal a una lógica circular para entender el
problema como una totalidad social sin fragmentar sus componentes en términos de causa-
efecto. En este sentido se establecieron cuatro escenarios de la violencia/ convivencia familiar
en la ciudad, que facilitaron el proceso de análisis e interpretación de los resultados alcanzados:
el escenario individual, el escenario familiar, el escenario cultural y el escenario macrosocial
6
A partir del presente trabajo se fortalece la convicción de estudiar e intervenir la violencia
familiar desde una perspectiva ecológica que supere la explicación del fenómeno a partir de
causas únicas y factores aislados. Esta claro que ningún factor puede explicar por si mismo la
totalidad del fenómeno y que la aparición de la violencia familiar no depende de un solo factor
sino del interjuego de múltiples factores y del grado de dominación que se ejerce en un
determinado escenario social.
Se requiere con urgencia de un enfoque de trabajo que de cuenta de la multicausalidad del
fenómeno y de la naturaleza dinámica e interactiva que determina la relación entre los sujetos
y el contexto sociocultural en que se produce la violencia familiar. Un enfoque que cuestione
los discursos y las prácticas legitimadas socialmente, que buscan descargar toda la
responsabilidad en los sujetos presentes, bien sea como victimas o victimarios, invisibilizando
otros actores protagónicos y otras relaciones de poder que originan las conductas violentas.
7
1. ANTECEDENTES
A raíz de la formulación de los planes de acción local en prevención de VIF y promoción del
buen trato, en las comunas de los tres distritos de paz durante el segundo semestre del 2003, se
pudo construir un mapa para la ciudad de Cali sobre las formas de hacer diagnósticos en
violencia familiar1 y los resultados obtenidos a partir de las fuentes de información utilizadas.
Este ejercicio permitió caracterizar tres tipos de diagnóstico:
Diagnósticos institucionales: Son aquellos diagnósticos apoyados en los datos del
Observatorio de VIF y que circulan en la ciudad a través del boletín de la Secretaría de Salud
Municipal, que incluyen la mayoría de las comunas y corregimientos de Cali. También los que
destacan los reportes de las instituciones con competencia en el tema, tales como las casas de
justicia, los Centros Zonales de ICBF, las Comisarías de Familia, las Empresas Sociales del
Estado, y los Hospitales y Centros de Salud. Adicionalmente, algunos diagnósticos consideran
la información del Observatorio Social del Municipio de Cali, los datos del observatorio
epidemiológico de maltrato infantil del ICBF y los reportes sobre VIF incluidos en el
documento de la Política Nacional de Haz Paz.
Esta tipología se centra en identificar las manifestaciones de la VIF en la ciudad en términos
de grupos de edad y sexo, tipos de maltrato, agente maltratante y las principales acciones
realizadas por las instituciones; se asume la VIF como una conducta observable que tiene
repercusiones sociales tanto en los ciudadanos como en las instituciones públicas y privadas.
Sirve para llevar a cabo análisis comparativos entre diferentes grupos poblacionales y para
ubicar geográficamente la problemática; desde esta perspectiva epidemiológica, la VIF esta
asociada con una conducta que se puede ver y se puede registrar a través de los reportes
institucionales.
Diagnósticos de percepciones: Aquí se ubican los diagnósticos que se apoyan en la
aplicación de instrumentos de medición donde sobresalen los resultados de la Encuesta Activa
sobre la violencia hacia los menores y hacia la pareja realizada por el instituto Cisalva,
específicamente para las comunas 8, 10 y 11. A nivel municipal una fuente obligada para la
caracterización de la violencia familiar es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud
realizada por Profamilia; en menor medida aparece como referencia bibliográfica el estudio de
representaciones sociales de los funcionarios de salud en torno al problema de VIF elaborado
en el 2003 por la Secretaría de Salud Municipal.
Igualmente se incluyen los diagnósticos que partieron de la información obtenida a través de
Encuestas Locales realizadas por las redes locales del buen trato; es el caso de la comuna 1
quien aplico una encuesta sobre violencia de pareja y percepción comunitaria de los servicios
institucionales en VIF; y la comuna 11 que adelanto una encuesta en instituciones educativas
sobre maltrato infantil. Estas encuestas fueron diseñadas por la misma comunidad a partir de
1 En este documento para nombrar la problemática de estudio se utiliza principalmente el término violencia
familiar (VF); sin embargo en algunos apartes también se hace uso de la expresión violencia intrafamiliar (VIF)
debido a que aparece con mayor frecuencia en los discursos institucionales y está legitimada por la Política
Nacional de Haz Paz y las Normas vigentes sobre el tema. En el capitulo de conclusiones y recomendaciones se
hace una reflexión sobre la necesidad de establecer una distinción clara entre los dos términos.
8
los resultados de experiencias investigativas promovidas por las universidades locales o por
profesionales independientes.
A partir de esta dimensión, la VIF esta asociada con la percepción que tienen las personas
acerca del problema; es decir que se asume como una representación imaginaria, una opinión
personal o una elaboración cognitiva de orden psicológico.
Diagnósticos Participativos: Son aquellos diagnósticos que se basan en acciones pedagógicas
donde se construye la información participativamente con la comunidad y las instituciones que
trabajan en una zona específica; hacemos referencia a la comuna 15 que consideró los
diagnósticos de la red local del buen trato, el comité de planificación y el comité
Proaguablanca; también aparece la comuna 13 que centro su mirada en un diagnóstico sobre
maltrato en la comuna impulsado por la red local del buen trato. Y la comuna 8 que construyo
su plan de acción a partir de las categorías que resultaron de la caracterización de conflictos
sociales que aparecen en el Diagnóstico del Distrito de Paz No. 2, realizado por la Fundación
Continuar.
Adicionalmente, vale la pena mencionar otros estudios que se han llevado a cabo en la ciudad
y que dan cuenta de aspectos valiosos a la hora de entender la dinámica problemática que
fundamenta la violencia familiar. Hacemos referencia al diagnóstico sobre convivencia
familiar realizado por la Fundación Continuar en las comunas 13, 14, 15 y 21, y los
diagnósticos de los Distritos de Paz No. 1 y No. 3, elaborados por Ciudad Abierta y Fundaps
respectivamente.
Desde esta perspectiva, la VIF es asumida como un aprendizaje construido socialmente, como
un saber social que se configura en las interacciones cotidianas. Se trata de una construcción
social donde interactúan saberes comunitarios e institucionales, su característica principal esta
dada por ser un aprendizaje colectivo.
A manera de síntesis, podemos afirmar que en la ciudad de Cali se manejan tres grandes
miradas para abordar la problemática de VIF, las cuales a su vez determinan la escogencia de
la metodología y la aplicación de instrumentos a la hora de adelantar diagnósticos sobre el
fenómeno:
- Una mirada comportamental que asume la VIF como una conducta observable a partir de
sus características manifiestas y susceptibles de registro físico, asimilándola a un hecho
objetivo y tangible. Es el caso de los reportes de las instituciones con competencias en el
tema y específicamente del observatorio municipal de VIF que tienen la función de
registrar los casos que llegan a las entidades competentes y organizar la información por
categorías de análisis epidemiológico.
- Una mirada perceptiva que entiende la VIF como una elaboración imaginaria de las
personas producto de un proceso de interiorización y subjetivación, abordándola como un
hecho psicológico y como una representación cognitiva. El estudio de la VIF esta asociado
directamente con el reconocimiento de las percepciones que tienen los sujetos acerca del
fenómeno. Aquí se ubican las aproximaciones investigativas y los diagnósticos que se
basan en la aplicación de cuestionarios y sondeos ciudadanos sobre la violencia familiar y
9
aquellos estudios que parten de la información obtenida a través de encuestas locales tanto
institucionales como comunitarias.
- Una mirada interactiva que aborda el fenómeno como un proceso de construcción social a
partir de las interacciones colectivas y los vínculos sociales, asumiéndolo como un hecho
cultural y social. Este enfoque se basa en acciones dialógicas donde se construye el
conocimiento participativamente con la comunidad y las instituciones involucradas,
permitiendo tener una aproximación más amplia del problema de la VIF porque incluye el
análisis de la comunidad, una posición crítica frente al quehacer institucional y el
reconocimiento del contexto social como parte integral del fenómeno.
Ante este panorama metodológico para estudiar la violencia familiar, se deriva como
propuesta la necesidad de construir una concepción integral que contemple lo físico, lo
psicológico y lo social, configurando un enfoque holístico sobre la problemática. Hacemos
referencia a un modelo ecológico que a la hora del estudio y la intervención contemple cuatro
niveles: el nivel macrosocial (cultural y político), el nivel comunitario (tejido social), el nivel
relacional (vínculos interpersonales) y el nivel individual (emocional). En estos términos
queda planteado el reto del presente ejercicio de diagnóstico.
10
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
A raíz de la necesidad de formular planes de acción local que orientaran el trabajo de los
agentes institucionales y comunitarios, así como el quehacer de las redes locales del buen trato,
se evidencio la carencia de información sobre el problema de violencia intrafamiliar en la
ciudad de Cali y en las diferentes comunas y corregimientos. Los líderes y funcionarios
interesados en el tema se encontraron con datos parciales e incompletos sobre los casos de VIF
que eran reportados a nivel institucional.
Para el año 2.003, se dispone en la ciudad esencialmente con dos fuentes de información sobre
el fenómeno. Una es el observatorio de VIF impulsado por la Secretaría de Salud Municipal
que recoge los reportes de casos de las entidades con competencias en la atención de VIF en la
ciudad y otra es la Encuesta Activa aplicada por Cisalva para medir creencias, actitudes y
prácticas de la población caleña frente a la violencia.
Sin embargo, estos datos refieren únicamente las expresiones de la violencia intrafamiliar pero
no dan cuenta de la dinámica psicosocial que la produce. Solo se miden las manifestaciones
del problema sin hacer una exploración de las condiciones subjetivas y del contexto social que
afecta a los involucrados. De tal forma que no se cuenta con una información completa e
integral del fenómeno que permita identificar los aspectos claves para una intervención eficaz
y oportuna.
Lo cierto es que la agresividad y la violencia aparecen como resultantes de procesos que no
han sido plenamente descritos y analizados, no se dispone de explicaciones claras sobre las
causas del fenómeno. De igual forma, son escasas las investigaciones sobre violencia social en
términos de analizar los factores causales, comprender las dinámicas que la originan y
formular propuestas de acción en prevención y educación. No obstante, la mayoría de
publicaciones sobre el tema concluyen en la necesidad de adelantar estrategias pedagógicas y
preventivas frente a la violencia.
Un supuesto que subyace en el planteamiento del problema de la violencia intrafamiliar es la
consideración de este fenómeno como algo que sucede en el contexto del grupo familiar y
depende exclusivamente de su dinámica interna, teniendo como consecuencia el hecho de que
los investigadores y profesionales busquen centrarse en el estudio y el trabajo al interior del
grupo familiar de manera exclusiva. Se asume con certeza que si se quiere transformar las
dinámicas violentas de una sociedad, es necesario fortalecer la organización familiar y
capacitar personas que sean capaces convivir pacíficamente en una casa; actuando con el
convencimiento que al fortalecer la organización familiar, recuperar los valores y reconstruir
los lazos familiares, automáticamente se mejorará la convivencia social en sentido general.
En diversos contextos sociales se escucha el argumento demagógico de que “la familia es la
base de la sociedad” como justificación de iniciativas que benefician a los grupos familiares.
A nivel institucional se ha manejado una concepción mágica y mesiánica del papel de la
familia, seguramente obedeciendo a una tradición judeocristiana impulsada por las
instituciones religiosas que velan por la conservación de valores y prácticas tradicionales. Por
ende se le apuesta incondicionalmente a los proyectos educativos que buscan mantener y
11
fortalecer la unidad familiar como vía principal para garantizar la integración social y
contrarrestar los principales problemas que aquejan a las sociedades modernas.
Es necesario partir de otra clase de supuestos que ubiquen el grupo familiar más allá de ser el
depositario de las expectativas, ideas y valores que la cultura y las instituciones tienen sobre su
desarrollo. Se trata de desentrañar el papel que juegan las instituciones y sus programas en la
reproducción o transformación de la cultura legitimadora de la violencia o de la convivencia;
hacer preguntas encaminadas a identificar qué tipo de organización familiar se quiere impulsar
desde los proyectos de convivencia. No sea que detrás del discurso romántico de la familia
estemos reforzando las prácticas convencionales de predominio machista y la constitución de
familias basadas en una lógica patriarcal.
Siendo claramente conscientes, a partir de investigaciones sobre convivencia realizadas por la
Universidad del Valle y EDUPAR (Arango y Campo, 2000 y 2003), que la transformación de
los procesos de convivencia implica enfrentar el reto de la modificación de la cultura patriarcal,
política y mercantil, se trata de dar pasos firmes en esta dirección, sabiendo que la meta de las
intervenciones sociales no puede ser la conservación ni el fortalecimiento familiar por sí
mismo.
El ejercicio de estudiar o intervenir la violencia cotidiana implica revisar la vida misma, los
comportamientos individuales y las relaciones interpersonales; implica considerar la variable
subjetiva del mundo imaginario de las personas y sacar conclusiones para el mundo exterior y
para la vida privada. Para aproximarnos al conocimiento de la vida humana es necesario
identificar y explicitar los procesos simbólicos que le imprimen significado a las acciones y
emociones diarias. “La forma de una vida esta constituida y es producida ya no solo por la
experiencia dada, ni siquiera por lo sucedido; sino por los continuos autoinformes/ autorelatos
que hacemos de ella... la vida es producida en la experiencia y en el autoinforme permanente”
(Bruner y Weisser, 1991).
En esta perspectiva, cobra sustancial importancia hablar de historias de vida como estrategia
idónea para identificar las variables intrínsecas que dan lugar a los procesos que niegan o
destruyen la vida (violencia) y a los procesos que recrean y construyen la vida (convivencia).
“Se trata de recrear la vida de un modo tal que evite la locura de una vida fragmentada y
rutinaria, desordenada y azarosa, que instaure dinámicas de mínima trascendencia en una vida
vacía y vaciada” (Bruner y Weisser, 1991). Como bien lo señala Gusdorf (1948): “la narración
le da sentido al acontecimiento, el cual tenía muchos, o talvez ninguno”.
A partir de las anteriores consideraciones, uno de los puntos centrales a resolver es: ¿cómo
hacer la lectura de los procesos de convivencia y de violencia a partir de las historias de vida?
¿Cómo entender la dinámica de la violencia intrafamiliar desde los relatos autobiográficos? Se
trata esencialmente de abordar el tema de las violencias desde una perspectiva descriptiva y
analítica, buscando entender su naturaleza en el contexto local y reconocer las características
básicas de la dinámica psicosocial que sustenta la problemática.
Con esta aproximación se pretende identificar pistas metodológicas de intervención e
investigación a partir del enfoque biográfico y en particular de la estrategia de historias de
12
vida, que permitan ubicar la violencia y la convivencia como tema de trabajo de la
Investigación Social en la ciudad de Cali.
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General:
Realizar una caracterización psicosocial de la violencia intrafamiliar en tres comunidades
educativas de los Distritos de Paz de Cali, que permita ampliar el conocimiento de la
problemática y cualificar los procesos de intervención a nivel local.
3.2 Objetivos Específicos:
- Definir el procedimiento metodológico para la recolección de información en las comunidades educativas seleccionadas.
- Construir participativamente las historias de vida alrededor de las experiencias de convivencia/ violencia intrafamiliar.
- Adelantar un análisis participativo de la VIF a partir de los núcleos problemáticos y los
recursos transformadores identificados en las historias de vida.
- Socializar los resultados del diagnóstico psicosocial de la violencia intrafamiliar en tres comunidades educativas de Cali.
3.3 Productos Esperados:
- Propuesta metodológica para realizar un diagnóstico psicosocial en violencia intrafamiliar desde el enfoque biográfico.
- Historias de vida construidas participativamente con la comunidad alrededor de las experiencias de convivencia/ violencia intrafamiliar.
- Análisis participativo de las historias de vida donde se identifiquen los núcleos
problemáticos y los recursos transformadores de la violencia intrafamiliar
- Documento que recoge los resultados del diagnóstico de la violencia intrafamiliar en tres comunidades educativas de la ciudad.
13
4. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
El marco teórico del presente diagnóstico está inspirado en el paradigma fenomenológico y se
concreta en dos enfoques fundamentales: el enfoque psicosocial orientado a entender
conceptualmente la realidad social y el enfoque de apoyo social encaminado a abordar
metodológicamente las problemáticas comunitarias. Para el caso específico de estudiar el
problema de la convivencia/ violencia familiar, el enfoque psicosocial ha trascendido al
enfoque de escenarios y el enfoque de apoyo social ha evolucionado al enfoque de redes
sociales.
A su vez estos enfoques están fundamentados en conceptos claves para facilitar el proceso de
descripción e interpretación del fenómeno en cuestión. Para tal efecto, se definieron los
siguientes ejes conceptuales: la construcción de sentido, la vida cotidiana, la violencia, la
convivencia, los procesos psicosociales, la familia, el trabajo en red, la promoción y la
prevención. A continuación presentamos las ideas centrales que precisan estas decisiones
teóricas.
4.1 EL ENFOQUE PSICOSOCIAL
Lo psicosocial es a la vez un enfoque y un campo de acción, el de las relaciones. Tiene una
especificidad única, que aparece en la medida en que se reconoce que no existen procesos
individuales ni sociales en la experiencia humana. Los procesos se dan en las relaciones
personales, surgen de la interacción y el intercambio de significados. Un problema puede ser
entendido como personal o como colectivo dependiendo de las interacciones entre las personas
implicadas, así como de las decisiones que den lugar a definir la naturaleza de la situación.
El enfoque psicosocial se centra en el estudio del individuo y las relaciones que establece con
otros individuos, es decir los actores y sus interacciones (socialización primaria, socialización
secundaria, procesos de identidad, procesos de institucionalización y procesos de legitimación).
Las unidades de análisis están dadas por estas interacciones sociales.
Los procesos psicosociales se refieren a las formaciones simbólicas que se producen a partir
del intercambio de significados en la interacción entre las personas. A partir de estas
formaciones simbólicas se construyen los procesos constituyentes de la subjetividad y de la
sociedad como realidad objetiva (Berger y Luckmann, 1997). Un análisis psicosocial esta
referido entonces a identificar tales formas de interacción y a dar cuenta de como afectan la
dinámica social e individual; o como la realidad objetiva puede o es afectada por la realidad
subjetiva.
Tomando en cuenta la dimensión objetiva pueden identificarse los procesos de
institucionalización que permiten acceder a la comprensión del papel que las instituciones y la
estructura social juegan en la configuración de la vida cotidiana y viceversa. Trabajando la
dimensión subjetiva pueden identificarse los procesos de socialización primaria y secundaria,
lo mismo que los procesos de identificación social que permiten acceder a la manera como ha
sido interiorizada la sociedad y se ha configurado una subjetividad que se concreta en la
experiencia sensible de las personas.
14
El ejercicio de la caracterización psicosocial
La comprensión psicosocial de un fenómeno social, nos remite en primera instancia a las
interacciones existentes entre las personas que hacen parte del contexto y en segunda instancia
al análisis de las organizaciones y estructuras sociales que están jugando un papel
preponderante en esas interacciones.
El enfoque psicosocial nos permite acceder conceptualmente a los fenómenos sociales tanto en
su dimensión subjetiva como objetiva de una manera integral, haciendo posible reconocer de
una manera ordenada la complejidad de la vida cotidiana y la realidad social.
En la dimensión subjetiva identificamos los procesos de socialización primaria y secundaria
así como los procesos de construcción de identidad social que nos permiten acceder a la
manera como ha sido interiorizada la sociedad y se ha configurado una subjetividad que se
concreta en la experiencia sensible de las personas. Esta experiencia sensible se apoya en
múltiples vivencias de una fuerte carga afectiva y todas estas cosas se encuentran en la base de
la organicidad social.
En la dimensión objetiva identificamos los procesos de institucionalización expresados en las
formas de organización y distribución de roles en los programas institucionales, así como los
diferentes niveles y estrategias de legitimación desde la conceptualización incipiente hasta el
conocimiento científico-técnico y los universos simbólicos propios de las formaciones
socioculturales.
Socialización Primaria:
El término socialización primaria es trabajado por Berger y Luckmann para referirse al
proceso de socialización por medio del cual toda persona se convierte en miembro de la
sociedad y se apropia del mundo de los adultos. La socialización primaria introduce al sujeto
en la sociedad y supone la adquisición de hábitos, normas y comportamientos sociales por el
individuo. En esa medida, la duración del proceso de socialización primaria no sigue límites
temporales, sino que está determinado por el éxito del niño en el proceso de lograr la
apropiación del mundo de los adultos.
La socialización se realiza a través de ciertos sujetos sociales llamados agentes socializadores,
que mediatizan el constante interjuego entre el individuo y la sociedad (Berger y Luckmann,
1999). La interacción que tiene lugar entre los agentes socializadores y el niño es recíproca,
puesto que las acciones del uno son en parte determinadas y modificadas por las acciones del
otro. De todos modos, en el proceso de interacción los agentes socializadores tienen un grado
mucho mayor de influencia y poder que el niño.
Los agentes de socialización primaria por excelencia son: La familia, como el primer medio
que actúa en función socializadora, acompañando al individuo por un largo período de su vida.
La familia es generalmente el primer agente en la historia y durante algún tiempo tiene
prácticamente el monopolio de la socialización. El “grupo de pares”, es decir, el grupo de
amigos y de iguales con los que un niño o joven comparte cotidianamente. Este grupo no sólo
le permite poner en práctica lo aprendido con los otros agentes socializadores sobre cómo
lograr la interrelación, sino que también le comunica normas, valores y formas de actuar en el
15
mundo. La escuela, que se constituye en un formador/socializador importantísimo, afectando
también a todos los aspectos susceptibles de ser socializados en un individuo. Los medios de
comunicación (de masas, electrónicos e informáticos), que transmiten conocimientos y
patrones culturales y sociales, a la vez que refuerzan los valores y normas de acción social
aprendidos con los otros agentes socializadores.
Socialización secundaria
Es un proceso mediante el que se internalizan submundos o realidades distintas al mundo base,
fundamento de la socialización primaria. Es una segunda socialización realizada a través de
instituciones políticas, religiosas, económicas, laborales y sociales. A diferencia de la
socialización primaria, donde el niño no puede elegir, ya que los patrones socializantes le
vienen impuestos; en esta sí puede elegir los patrones y pautas que internalizará.
Hay una menor carga emocional y se relaciona con la madurez. Pueden aparecer conflictos de
identidad y coherencia con la socialización primaria al descubrir que la realidad paterna no es
la única ni la mejor. Sin embargo, el problema central de toda socialización secundaria
consiste precisamente en que actúa sobre el sujeto ya formado y que todo nuevo aprendizaje
exige un cierto grado de coherencia con la estructura básica.
En este sentido, el proceso de socialización secundaria debe apelar continuamente a reforzar
dicha coherencia para garantizar mayor efectividad en el aprendizaje. Este refuerzo consiste,
por lo general, en dotar a los nuevos aprendizajes de un carácter afectivo y familiar tan intenso
como la definición institucional del aprendizaje lo determine. Así, por ejemplo, la escuela
básica trata permanentemente de presentar sus contenidos y sus agentes socializadores como
muy cercanos a la realidad familiar.
Identidad
Según Berger y Luckmann, la identidad corresponde a la manera como un individuo
asume una ubicación en la estructura social determinada por el mundo que lo rodea. Se
configura a partir de un proceso dialéctico que se da entre el individuo y la sociedad,
mediado por la internalización de la realidad.
La formación de la identidad inicia con la socialización primaria, que prepara al
individuo para que asuma una ubicación dentro del contexto social y forma en el
individuo la base para la comprensión de sus semejantes y así lograr la adecuada
aprehensión de la realidad objetiva. Este proceso continúa siendo reforzado por la
socialización secundaria, que permite al individuo acceder al conocimiento específico o
institucionalizado que le ofrece la posibilidad de asumir roles o modos de comportamientos.
La identidad se define como el hecho que una persona se reconozca como igual a sí
misma y diferente a las demás. Tal identidad tiene su origen en el reconocimiento de los
otros y es corroborada permanentemente por los otros (ellos y ellas). La identidad se
construye en una doble vía. La primera, como la interpretación que una persona hace de
sí mismo y de su cuerpo, en relación con el modo de ser hombre o de ser mujer
estipulado socialmente. La segunda, como la estructuración que la cultura realiza sobre lo
que considera el deber ser de lo masculino y lo femenino y el sistema que construye para que
los varones y las mujeres encarnen tales características y significados.
16
Los hombres construyen su identidad en relación con las mujeres y con otros hombres y
viceversa. Hombres y mujeres interactúan cotidianamente en diferentes espacios y cualquier
cambio que se presente en la feminidad va a influir en la masculinidad, relación que también
se presenta en sentido contrario. Es relevante diferenciar la identidad de género de la identidad
sexual. La identidad de género hace referencia al sentimiento de sentirse hombre o mujer y la
identidad sexual tiene que ver más con el deseo y la preferencia sexual.
Institucionalización
La institucionalización implica que en la actividad humana existen actos que están
sujetos a la habituación, lo cual permite que una acción pueda ejecutarse de idéntica
forma generando economía de esfuerzo al organismo. La institucionalización está
precedida por la habituación, en tanto que un acto sea repetido con frecuencia. La
habituación posibilita que un acto se instaure como rutina y que, por tanto, permita restringir
opciones (seleccionar) y hace innecesario definir cada situación de nuevo.
La institucionalización aparece cada vez que se tipifican acciones habitualizadas por los
diferentes actores que son compartidos por un grupo social determinado. Su existencia
implica por así decirlo el control del comportamiento humano gracias al establecimiento
de pautas predefinidas que canalizan en su sentido predeterminado las acciones sociales.
Este elemento de carácter regulador determinado por los procesos de institucionalización se
constituye en el soporte de las instituciones sociales, cuyo objetivo fundamental consiste
principalmente en ejercer control social.
Las instituciones son, por lo tanto, objetivaciones que cumplen el papel de regular y orientar
los comportamientos humanos "... estableciendo de antemano pautas que lo canalizan en una
dirección determinada". Así, las instituciones se convierten en ordenadoras del mundo social,
tienen fuerza normativa en tanto "... se experimentan como existentes por encima y más allá de
los individuos a quienes "acaece" encarnarlas en ese momento... se experimentan ahora como
si poseyeran una realidad propia, que se presenta al individuo como un hecho externo y
coercitivo" (Berger y Luckmann, 1997).
Legitimación
La legitimación se activa cuando las estructuras sociales de carácter simbólico
(instituciones) deben ser transmitidas de generación en generación. Su problema
fundamental radica entonces en justificar el porqué de las razones que hacen que las
cosas deban “ser así”. La institucionalización se diferencia de la legitimación en cuanto la
primera trata de resolver un problema concreto, mientras que la segunda es una reproducción o
transmisión.
De acuerdo con Berger y Luckmann, la legitimación se plantea como un proceso de segundo
orden que apunta a que los resultados ya institucionalizados lleguen a ser materialmente
disponibles y aceptados incondicionalmente por los individuos; es decir que son fuerzas
sociales que confirman y revalidan los significados proclamados por las instituciones sociales
con el fin de que sean integrados en las relaciones subjetivas e intersubjetivas. La legitimación
es un proceso social que refuerza y avala fervientemente las disposiciones y lineamientos
institucionales.
17
Uno de los ejemplos más ilustrativo del proceso de legitimación son las tradiciones
patriarcales. El concepto de patriarcado, que etimológicamente significa gobierno de los
hombres, responde a una costumbre antiquísima que ha perdurado en diversos órdenes
sociales. De manera más precisa, la cultura patriarcal corresponde a una organización que
prevaleció entre los judíos, los griegos y los romanos, cuya legislación consagraba el derecho
absoluto del hombre sobre la mujer, los hijos e hijas. La cultura patriarcal es considerada
como un orden cultural que al legitimar el poder del padre, sustenta el privilegio masculino y
orienta tanto las prácticas y los discursos sobre las identidades femeninas y masculinas, como
las formas y estilos de relación entre los hombres y las mujeres.
El aprendizaje de estas formas y estilos de relación corresponde a uno de los primeros y más
importantes focos de la socialización de los roles de género. Mediante este proceso de
socialización los niños/as se convierten en seres sociales de dos categorías diferentes:
masculino o femenino. Los padres, familiares y demás agentes socializadores empiezan a
enseñar a los niños lo que es apropiado para cada género; buscando formar los
comportamientos y las formas de pensar y de relacionarse con los demás de acuerdo con los
modelos y estereotipos establecidos por la cultura patriarcal.
La distribución de poder en este sistema de roles constituye un elemento importante dentro de
la estructura de la socialización. Esta distribución de poder privilegia el principio masculino
sobre el principio femenino. Desde este punto de vista los hombres deben gobernar sobre las
mujeres, o cualquier aspecto femenino debe estar subordinado a lo masculino.
La socialización masculina, en los términos que ha sido definida por la cultura patriarcal gira
en torno a dos ejes principales, la responsabilidad económica y el ejercicio amplio y sin
regulaciones de la heterosexualidad. Adoptar estos estándares garantiza la entrada al mundo
del reconocimiento social y el poder, a la vez que definen formas de interacción orientadas a la
búsqueda del éxito y a privilegiar la competencia.
4.2 LA CONSTRUCCION DE SENTIDO COMO EJE DE TRABAJO
Para entender los procesos de convivencia de una persona o una comunidad es necesario
hacer un reconocimiento de la vida cotidiana, las rutinas y los núcleos problemáticos,
tratando de develar las diversas capas de experiencia y las distintas estructuras de
significado que allí intervienen (Berger y Luckmann, 1993). El interés debe centrarse
esencialmente en el análisis fenomenológico de la experiencia intersubjetiva y en la
interpretación de la realidad del sentido común que permitan identificar las relaciones sociales
que fundamentan la vida cotidiana.
Según Berger y Luckmann (1997), existen básicamente dos formas de darle sentido a la vida
humana, una subjetiva y otra cultural. En un comienzo el sentido se construye a manera
individual, como la acción consciente de una persona para resolver un problema con su
entorno natural o social. A su vez, este problema también aflora para otras personas y se van
generando condiciones para encontrar soluciones intersubjetivas. A problemas comunes,
soluciones comunes. Tales soluciones se van “objetivando” a través de señales,
18
procedimientos, tradiciones, pero sobre todo a través de las formas comunicativas del lenguaje,
quedando así disponibles para otros.
En el proceso de objetivación de las soluciones originales, tanto subjetivas como
intersubjetivas, se van conformando en un sentido típico y son incorporadas en un depósito
social de conocimiento que está disponible para todos los individuos; es así es como los actos
individuales son transformados en sistemas culturales. La aparición de instituciones “libera al
individuo de la pesada carga de solucionar los problemas de la experiencia” y las tensiones de
la vida cotidiana que se presentan por primera vez.
La estructura de los depósitos sociales de sentido o sistemas culturales se compone de dos
tipos de conocimiento: uno que es accesible a todos los miembros de la sociedad
(conocimiento general) y otro que es de acceso restringido (conocimiento especializado). El
conocimiento general representa el sentido común cotidiano, mediante el cual las personas
hacen frente a su entorno natural y social de la época. Este saber popular contiene áreas del
conocimiento de la realidad cotidiana y algunas adquieren un mayor grado de estructuración
que las restringidas a la rutina cotidiana ya que importan conocimientos específicos de otros
sistemas; es el caso de los medios masivos de comunicación que difunden en forma
popularizada el saber de los expertos.
En esta perspectiva, se asume el tema de la convivencia/ violencia desde los planteamientos de
la crisis de sentido y el déficit simbólico. Según Bruner y Weisser (1991) la vida son las
formas como le damos sentido a las experiencias cotidianas a través del lenguaje; no son tanto
las experiencias propiamente dichas sino las formas como representamos simbólicamente
nuestras experiencias personales y sociales. Por ende, para aproximarnos al conocimiento de la
vida humana necesitamos identificar y explicitar los procesos simbólicos que le imprimen
significado a las acciones y emociones diarias
Ahora bien, que entendemos por “dar sentido”. Walter Benjamín, señala que dar sentido es el
esfuerzo por hacer posible la vida, por darle coherencia frente a las dinámicas de poder y
dominación que la vacían. Formas alienantes que provienen esencialmente de la cultura
patriarcal, del mercantilismo social, de las estructuras burocráticas y de la corrupción
politiquera.
Se ha llegado progresivamente a la perdida de humanidad en las sociedades modernas, a la
deshumanización de la vida. Paradójicamente, los avances tecnológicos han generado
empobrecimiento de la experiencia, crisis existencial y perdida de sentido de vida. “Hay
saturación de experiencias (pasan tantas cosas al día, en la calle, en la pantalla, en el trabajo) y
no es posible construir sentido a la vida” (Benjamín, 1936). En consecuencia, las historias de
vida surgen como una forma de resistirse al empobrecimiento general de la experiencia y se
fundamentan en una aspiración de sentido.
Pablo Fernández (1987) ubica la pérdida de sentido en la dinámica de la estructura
intersubjetiva. Define intersubjetividad como el proceso de creación e intercambio de
significados, donde la comunicación posibilita realizar los acuerdos colectivos de las formas
de definir el mundo y las formas de organizar la convivencia.
19
Afirma que la estructura simbólica de la cultura cotidiana se articula por lo que es
comunicable y que es incomunicable, y la posibilidad de comunicar está sujeta a la riqueza o
pobreza de significados con los que cuente la intersubjetividad.
La dinámica de la estructura intersubjetiva se determina por dos procesos de creación y
destrucción de significados: politización e ideologización. El primero se refiere a la
politización de la cultura cotidiana en un proceso de significación y resignificación y en un
ensanchamiento de la subjetividad, mediante el cual lo privado se convierte en público y las
experiencias privadas se tornan comunicables.
El segundo se refiere a la ideologización de la cultura cotidiana en un proceso de degradación
simbólica y de encogimiento de la subjetividad, mediante el cual lo público se convierte en
privado. Es un proceso continuo que consiste en: a.- quitarle validez social a las versiones
alternativas de la realidad social mediante un proceso continuo de desplazamiento del ámbito
de lo público a los ámbitos privados; b.- a la vez, hacer que las “versiones públicas y su lógica
de pensamiento” se establezcan en la vida privada. Es decir, hacer que la lógica de
pensamiento dominante se constituya en la lógica de pensamiento del sentido común.
La dominación de este último proceso sobre el primero tendría varias implicaciones. Un
empobrecimiento del sistema simbólico y su incapacidad para ofrecer los significados para
nombrar y comunicar las experiencias
4.3 EL ENFOQUE DE ESCENARIOS.
Tomando como referencia la perspectiva psicosocial, se propone estudiar los procesos de
convivencia/ violencia familiar mediante un esquema de escenarios que permita realizar una
lectura integral de la problemática. El enfoque de escenarios es una propuesta de
investigación desarrollada por el grupo de educación popular de la Universidad del Valle
encaminada a comprender las experiencias sociales en su complejidad a través de tres
planos de interpretación íntimamente relacionados y que se constituyen como
dimensiones de sentido de las experiencias estudiadas: las fuerzas implicativas (la lógica
interna), las mediaciones sociales (la trama) y las fuerzas preformativas (la lógica
externa).
De esta manera se plantea el propósito de la investigación social en términos de “Comprender
la experiencia como acontecimiento de sentido desde la perspectiva de sus actores,
identificando las lógicas que entran en juego, las luchas de interpretación, las transacciones y
apuestas, que la caracterizan, estableciendo su fuerza implicativa (potencial transformador
capaz de incidir sobre los participantes y sobre las fuerzas contextuales); exponer y
comprender el funcionamiento situacional (la trama) de las relaciones sociales (vínculos,
redes), los mitos y rituales (análisis de las mediaciones) en la experiencia; y establecer el
escenario o campo de fuerzas (performatividad) que hizo posible y le dio su especificidad
(encuadre) a la experiencia” (Hleap, 2003).
En síntesis el concepto de escenario es una metáfora interpretativa que permite el encuadre de
las experiencias estudiadas a partir de campos de fuerza implicativas y contextuales,
20
permitiendo realizar una comprensión de la lógica interna y la lógica externa de la experiencia.
Se trata de entender la violencia familiar sin separar el fenómeno y sin caer en los dualismos
explicativos, superando la visión analítica de mirar la realidad de manera fragmentada y la
concepción estructural de las causas ultimas (esencia). La invitación epistemológica es a
abordar el tema como una totalidad, como una puesta en escena teatral.
La pretensión del enfoque de escenarios es comprender las experiencias situándolas en un
campo de fuerzas sociales que la hacen posible y determinan algunas de sus características y,
simultáneamente, ser capaz de interpretar lo que tienen de singular, de asumirlas como un
acontecimiento de sentido. El propósito es ubicar el fenómeno en un escenario o campo de
fuerzas (internas, externas y relacionales) para comprenderlo y no tanto para explicarlo
(causas y consecuencias)
La violencia familiar desde el enfoque de escenarios
En contraposición a pensar el fenómeno de la VF como la consecuencia de factores
únicos o causas lineales, se plantea el enfoque de escenarios como configuración de
factores o fuerzas que afectan la situación problemática estudiada. Partiendo de una
premisa básica: no hay sujetos violentos, hay situaciones de violencia. La VF no es una
característica intrínseca de los individuos, es sobre todo una situación social que viven los
individuos donde apelan a los comportamientos violentos.
Desde esta perspectiva, se trata de identificar escenarios de riesgo en lugar de factores de
riesgo. Ningún factor puede explicar por si mismo la totalidad del fenómeno, sin embargo
ningún factor puede ser considerado libre de relación. La aparición de la VF no depende de
un solo factor sino del interjuego de múltiples factores y de cual de ellos es el dominante
en una determinada configuración. Comprender ese interjuego es el objeto de la
caracterización psicosocial de la VF.
En esta vía se encuentran los postulados de U. Bronfenbrenner (1987) cuando propone avanzar
en una comprensión global de los problemas sociales en contraste al esquema de la causalidad
lineal. La explicación lineal traslada toda la responsabilidad a los actores (victima/ victimario)
involucrados en los eventos y se oculta la acción de otras esferas de poder generadoras del
hecho violento; centra la atención en la interacción entre los diferentes factores más que
en la identificación de las causas, aislando uno o varios elementos.
En cambio, Bronfenbrenner propone operar desde una causalidad circular centrada en la
comprensión de los fenómenos sociales a partir de la interacción en un momento dado de
todos los factores que participan en su emergencia. Para el caso de la VF se busca
determinar cuáles son y como operan las configuraciones críticas en la aparición de
eventos o situaciones de violencia. El enfoque sobre factores asociados y configuraciones
críticas de VF no pretende justificar la acción violenta, ni eludir las responsabilidades de los
actores, sino hacer explicita la corresponsabilidad sociedad – individuo – comunidad.
Para alcanzar este objetivo se plantea hacer el análisis social desde tres dimensiones: el
macrosistema, el exosistema y el microsistema. El macrosistema se refiere a las diferentes
formas de organización social, a los estilos de vida dominantes; son los discursos sociales que
señalan que es ser hombre o ser mujer, ser adulto, ser niño, ser soltero o ser casado. Son los
21
factores propios del contexto socioeconómico y cultural. Aquí se incluyen las condiciones
económicas, la inseguridad social, las políticas institucionales, las normas y leyes que
rigen una sociedad (lo sociocultural).
El exosistema se relaciona con los valores transmitidos por las instituciones como la
familia, la escuela, los medios de comunicación y el Estado; son los factores asociados a la
dinámica relacional interna de la familia y su medio ambiente (lo interactivo). El
microsistema tiene que ver con la historia personal, la dimensión psicodinamica, conductual,
cognitiva, interaccional del individuo; son los factores psicoemocionales de los miembros que
componen la familia (lo intrapsiquico).
4.4 EL ENFOQUE DE APOYO SOCIAL
El enfoque de apoyo social ha sido utilizado para significar diversas dimensiones, y distintos
elementos y fenómenos, reflejando distintas perspectivas o niveles de análisis. No obstante, a
pesar de esta diversidad pueden encontrarse elementos convergentes. Y ciertamente, si en
algo se muestran de acuerdo los investigadores es en el carácter multidimensional del
constructo apoyo social. Así, es ampliamente aceptada la distinción entre una perspectiva
cuantitativa o estructural y una cualitativa o funcional, la diferenciación entre la
percepción y recepción de apoyo social, y las distintas fuentes o contextos donde se
produce o puede producirse el apoyo social.
El apoyo social se define a partir de los dos elementos que componen el concepto: social y
apoyo. El componente social (aspecto estructural) reflejaría las conexiones del individuo
con el entorno social, los cuales pueden representarse en tres niveles distintos: a) la
comunidad, b) las redes sociales y c) las relaciones íntimas y de confianza. El componente
apoyo (aspecto procesual) reflejaría las actividades instrumentales y expresivas esenciales.
Así, la definición sintética de apoyo social queda expresada como: “provisiones instrumentales
o expresivas, reales o percibidas, proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y
relaciones íntimas”. La dimensión instrumental se refiere a la medida en que las relaciones
sociales son un medio para conseguir objetivos o metas, tales como conseguir trabajo, obtener
un préstamo, ayuda en el cuidado del hogar o de los hijos, etc. La dimensión expresiva hace
referencia a las relaciones sociales tanto como un fin en sí mismas, como un medio por las que
el individuo satisface necesidades emocionales y afiliativas, tales como sentirse amado,
compartir sentimientos o problemas emocionales, sentirse valorado y aceptado por los demás,
o resolver frustraciones (Lin, 1986).
Desde una perspectiva de los contextos sociales se han reconocido tres fuentes o contextos
principales donde tiene lugar el apoyo social. De acuerdo con Lin (1986), las fuentes de
apoyo social pueden representarse en tres niveles que se corresponden con tres estratos
distintos de las relaciones sociales, cada uno de los cuales indica vínculos entre los individuos
y su entorno social con características y connotaciones diferentes. El más extenso y general de
ellos consiste en las relaciones que se establecen con la comunidad y reflejaría la integración
en la estructura social más amplia. Estas relaciones indican el grado y extensión con que el
individuo se identifica y participa en su entorno social, constituyendo un indicador del sentido
de pertenencia a una comunidad. El siguiente estrato, más cercano al individuo, consiste en
22
las redes sociales a través de las cuales se accede directa e indirectamente a un número
relativamente amplio de personas. Estas relaciones de carácter más específico (relaciones de
trabajo, amistad, parentesco) proporcionan al individuo un sentimiento de vinculación, de
significado por un impacto mayor que el proporcionado por las relaciones establecidas en el
anterior nivel. Finalmente las relaciones íntimas y de confianza constituyen para el individuo
el último y más central y significativo de los estratos o categorías de relaciones sociales
propuestas. Esta clase de relaciones implican un sentimiento de compromiso, en el sentido de
que se producen intercambios mutuos y recíprocos y se comparte un sentido de
responsabilidad por el bienestar del otro.
Se han realizado numerosos estudios que demuestran la importancia del apoyo social en
relación a diversos problemas de salud. Entre ellos se destacan las investigaciones que
relacionan la carencia de apoyo social y el aislamiento con la mortalidad; también se ha
destacado la asociación positiva entre la variable apoyo social y los índices de salud,
asociación repetidamente observada y que se ha reflejado en el copioso número de trabajos de
investigación y revisiones que dejan pocas dudas con respecto a la importante asociación
entre la percepción del apoyo social, la salud y el ajuste psicológico.
Una idea directriz que se desprende de los mencionados estudios es que la desorganización y
desintegración social y la disolución de las redes de apoyo y grupos sociales primarios
(específicamente la familia) presente en las sociedades industriales y urbanas modernas son
factores claves en la génesis de los problemas psicosociales actuales (drogodependencias,
delincuencia, marginación, violencia intrafamiliar, etc.). En este sentido el restablecimiento
del sentido de pertenencia grupal y comunitaria es parte esencial de numerosas estrategias de
intervención comunitaria. Desde esta perspectiva, la programación de “sistemas de apoyo
comunitario” y el desarrollo y potenciación de “redes informales de apoyo” pueden
considerarse intervenciones proveedoras de apoyo social decisivas para el ajuste psicológico y
social del individuo, especialmente en aquellos grupos y comunidades más excluidos, más
desprotegidos y más alejados de los servicios sociales y la calidad de vida.
4.5 LOS PROCESOS PSICOSOCIALES DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR
A raíz de la investigación “Redes sociales para la convivencia familiar” realizada por la
Universidad del Valle y el Programa Edupar (Arango y Campo, 2003), se identificaron
cinco procesos psicosociales que fundamentan las relaciones de convivencia familiar en
contextos comunitarios. Estos procesos nos remiten en conjunto a comprender y manejar la
dimensión procesual de las interacciones sociales y al aprendizaje del “como” acceder y
mantener un clima psicosocial apropiado para la realización y transformación de las relaciones
de convivencia.
Estos procesos psicosociales nos permiten centrar la mirada en aspectos claves de la
dinámica familiar como la recreación, la comunicación, el afecto, la autoridad y la
organización. Tratando de formular preguntas concretas para entender cada uno de los
procesos. Para el caso de la recreación se trata de entender cómo se maneja el tiempo libre en
la familia en términos del juego, las fiestas y celebraciones, la creatividad y las tradiciones
culturales. En cuanto a la comunicación, se busca revisar las relaciones de dialogo, la escucha,
23
el respeto por la palabra, así como los espacios de expresión, encuentro y reconocimiento
mutuo.
Para la dimensión afectiva se trata de revisar como se expresa el cariño y la ternura en la
familia en términos de valoración, aceptación, confianza, amistad, contacto físico, apoyo,
colaboración e intimidad. La autoridad se refiere a las formas como se aplican las normas al
interior de las familias y los mecanismos de sanción utilizados por las figuras de poder. La
organización se refiere a los procedimientos que se utilizan en las familias para organizar su
vida en común, los estilos de planeación, gestión y administración de proyectos y de recursos,
los tipos de liderazgo, los procesos de toma de decisiones y el trabajo en equipo.
Para avanzar en la caracterización psicosocial de la violencia familiar, especialmente en la
dinámica relacional interna de la familia, resultan claves la exploración y descripción de los
cinco procesos psicosociales de la convivencia familiar, entendidos de la siguiente manera:
Los procesos comunicativos. Centrando la atención en la calidad del proceso de
intercambio de significados en términos de habilidades y capacidades para la escucha, la
expresión y el diálogo. La diferenciación entre el diálogo o conversación y la discusión o
el debate. Se introduce la distinción entre solución dialogada de conflictos en el contexto
de la convivencia, es decir entre personas que quieren vivir juntas, y la negociación y
mediación de conflictos en el contexto de la violencia, es decir entre personas que no
quieren llegar a convivir. Se introduce también un sistema de distinciones entre los niveles
de comunicación donde hay déficit simbólico, y los niveles que promueven un
enriquecimiento simbólico (Fernández, 1987).
Los procesos recreativos. Referidos a la importancia de desarrollar la capacidad del goce
y el disfrute lúdico en las relaciones de convivencia. Los procesos de la convivencia son
gratificantes en sí mismos. No son un medio para el alcance de otros propósitos, sino que
se constituyen en procesos de autorrealización personal. El juego, la celebración, la
creatividad, el goce y la alegría, el placer, el erotismo de la vida cotidiana y el éxtasis, se
constituyen en objeto intencional de recreación en los procesos de la convivencia.
Los procesos afectivos. Afinando la capacidad para reconocer la dimensión amorosa de
las relaciones interpersonales, la capacidad para amarse a si mismo, como prerrequisito
para poder asumir relaciones afectivas con otros/as, la capacidad para mantener vínculos
afectivos estables así como la del reconocimiento de la soledad personal y la libertad del/a
otro/a en las relaciones afectivas, se constituye en el proceso psicosocial central y
fundamental en el trabajo sobre la convivencia.
Los procesos de autoridad. Se refieren a la manera como en las interacciones familiares
se pone en juego el poder y las normas sociales. En la exploración de la autoridad juega un
papel relevante el problema del control, de la participación, la toma de decisiones y la
definición de las reglas en función de las cuales se resuelve la vida cotidiana. En el caso
particular de la convivencia familiar, juega un importante papel el análisis de la autoridad
en el contexto de la cultura patriarcal, y el problema de la construcción de la vida familiar
en una cultura participativa.
24
Los procesos organizativos. Los problemas de la convivencia, las relaciones, los ciclos y
las estrategias de vida en común, son susceptibles de ser reconocidos como problemas
prácticos que pueden ser modificados a partir de una acción colectiva, orientada
intencionalmente para tal fin. Esto ha dado lugar al reconocimiento de la dimensión
organizativa (planeación, ejecución, evaluación) que surge del intercambio de
experiencias y del análisis colectivo de los procesos de la convivencia. Las posibilidades
de adopción de estrategias de trabajo en equipo y de conformación de relaciones de apoyo,
señala la dirección a seguir, a la perspectiva de intervención de las redes sociales, en el
proceso de cambio y transformación de la convivencia.
4.6 CONCEPTOS BASICOS
A. Concepto de Familia
Entendemos la familia como un ámbito de convivencia que genera un grupo de personas bajo
la pasión de vivir juntos, impulsados por el deseo de la cercanía a partir de la confianza y
aceptación mutuas, configurando un espacio de colaboración mediante el compartir en la
sensualidad, la ternura y la sexualidad (Maturana y Nissis, 1995).
La sexualidad tiene que ver con la aceptación de la cercanía corporal del otro y el disfrute de
ella. La relación sexual es un extremo, pero la sexualidad está presente siempre en las
relaciones interpersonales, desde el sostener a un bebé hasta el abrazo de dos amigos. La
ternura tiene que ver con el acogimiento que deja ser al otro en su total legitimidad en la
cercanía de uno. La sensualidad tiene que ver con la sensorialidad que permite ver, tocar, oler,
oír al otro y darse cuenta de su circunstancia desde aceptar su legitimidad.
A la familia pertenecen todas las dimensiones de la vida cotidiana, tanto en los aspectos
domésticos como los propios al encuentro con el ámbito externo. Los problemas familiares
aparecen cuando surgen las exigencias como resultado de la perdida de la confianza
fundamental que la constituye. En últimas, la familia es un ámbito de acogimiento mutuo, de
bienestar y de colaboración desde el placer de la compañía, sin exigencias ni recriminaciones.
En contraste con lo anterior, la mayoría de los seres humanos vivimos hoy día de una manera
u otra en una cultura patriarcal, caracterizada por una manera de vivir centrada en la
apropiación, la desconfianza, el control, el dominio y el sometimiento, la discriminación
sexual y la guerra. En una cultura patriarcal, la coexistencia humana es esencialmente política,
es decir que las relaciones interpersonales son vistas como instrumentos para ganar
superioridad en una lucha continua por el poder. La existencia política destruye la intimidad
debido a que no esta fundada en el amor; restringe la sensualidad, la ternura y la inteligencia
debido a que se focaliza en el tema de la dominación y el sometimiento.
B. Concepto de Violencia
Se parte de entender la violencia como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea
en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
25
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones”(OMS, 2000).
Por violencia familiar se entiende como “el abuso y maltrato que ejercen unos miembros de la
familia sobre otros vulnerando sus derechos, dejando graves secuelas físicas y psicológicas en
adultos y niños, así estos últimos no sean víctimas directas” (Política Haz Paz, 2002). En todos
los casos la violencia en la familia es una violación de los derechos humanos donde se
vulneran los derechos a la vida, la integridad física, la libertad, la autodeterminación, así como
también los derechos fundamentales de los niños (as).
Partimos de reconocer la VF como un fenómeno multicausal y que hasta el momento no
hemos podido establecer todos los factores que la generan. Las causas que originan la VF van
desde factores arraigados en las historias personales de los sujetos, hasta aspectos culturales
referidos a costumbres, creencias y concepciones sobre la mujer, la niñez y la familia entre
otros; incluyendo también factores sociales, económicos y políticos de una sociedad.
Por maltrato infantil se entiende “toda forma de daño o abuso físico, psicológico, descuido,
omisión o trato negligente, explotación, incluido el acoso sexual, tratos o penas crueles o
degradantes ejercidas sobre los niños o adolescentes” (PAFI, 1996).
La siguiente tipificación de la violencia intrafamiliar se basa en el diccionario de violencia
intrafamiliar del programa Haz Paz de la presidencia de la república del año 2002 (Consejería
Presidencial para la Política Social, 2002).
Violencia Física: Aquel acto u omisión que daña o pone en riesgo el cuerpo o la salud de una
persona. Puede producir dolor, heridas, enfermedades, mutilaciones e, incluso, la muerte.
Tiene además un impacto negativo sobre la vida emocional de la víctima. No todas las formas
de violencia física dejan heridas o evidencia, y no por ello dejan de ser graves..
Violencia Psicológica: comprende aquellos actos u omisiones destinados a degradar o
controlar a otras personas por medio de la intimidación, la humillación, los insultos, la
amenaza, el chantaje emocional, el aislamiento o cualquier conducta que implique una
alteración de orden psicológico, disminución de la autoestima, la autonomía y el desarrollo
personal.
Violencia Sexual: se refiere a obligar a una persona a tener contacto físico o verbal de tipo
sexual, o a participar en interacciones sexuales mediante la fuerza, la amenaza, el chantaje, el
soborno, la intimidación o cualquier otro medio que anule o limite la voluntad del otro.
También lo es someter a alguien que no tiene forma de defenderse por tratarse de una persona
desvalida, como un discapacitado mental o un niño (a).
Abandono y Negligencia: es la ausencia total (abandono) o parcial (negligencia) de cuidados
físicos y emocionales puede se una forma de maltrato según la gravedad del hecho y las
circunstancias de la persona abandonada. La negligencia ocurre cuando, sin abandonar a la
persona, el que tiene la responsabilidad de cuidar a un niño (a) o a una persona incapaz de
valerse por sí misma, pudiendo hacerlo, no satisface sus necesidades mínimas de comida,
26
higiene, descanso, salud, educación o le niega el afecto y la atención necesarios para
desarrollarse.
C. Concepto de Convivencia
Convivencia es la forma como nos relacionamos con los demás y recreamos la vida a partir de
vínculos interpersonales donde se vivencien plenamente la comunicación, la afectividad, la
creatividad, la participación, la recreación y el manejo constructivo de los conflictos. Trabajar
sobre la convivencia es recuperar el significado y el valor de la vida. Pero no a partir de la
muerte ni del temor a perder la vida, que sería el resultado de trabajar la convivencia desde los
conflictos y desde la violencia. Sino a partir de tomar en serio el ejercicio de vivir y de
aprender a gozar la vida.
Se trata de resignificar y redimensionar la vida desde una perspectiva integral, es decir
considerando los diferentes niveles que la afectan, desde el biológico, el espiritual, el
emocional, el familiar, hasta el interpersonal, el laboral, el cultural y el político. No podemos
seguir invirtiendo nuestras energías vitales en la supervivencia, en la carrera hacia el triunfo,
en la confrontación con el otro ni en la destrucción del medio ambiente.
La recuperación del significado de la vida, empieza por hacerse con la propia vida y luego con
la vida de los otros. Definitivamente el proceso queda incompleto si no logramos aprender a
valorar la vida de nuestros semejantes, especialmente aquellos más cercanos. En síntesis, el
ejercicio de resignificar la vida solo es posible en el marco de las relaciones con los otros, aquí
radica el punto neurálgico de la convivencia.
Para la promoción de la convivencia familiar, se trata de resignificar y potenciar la vida en
familia, en toda su extensión (física, emocional, espiritual, social y política). Empezar por
preguntarse: ¿En la dinámica familiar que aspectos deterioran o destruyen la vida en sus
diferentes expresiones? ¿Cuáles son las diferentes expresiones de la vida en las relaciones
familiares? El fin último es asumir la convivencia como proyecto de vida personal y como
proyecto comunitario, es decir integrado a los planes de acción local y sí es posible a los
planes de desarrollo municipal y nacional.
¿Por qué es necesario apostarle todo a la convivencia? Porque se ha quebrado el proceso
natural de la especie humana. Ya no morimos naturalmente y tampoco morimos después de
alcanzar un proceso de maduración. La vida se destruye y se termina por decisión de otras
personas (que dañan el ambiente, que manejan vehículos en forma irresponsable, que usan
armas indiscriminadamente y que manipulan los recursos existentes). En la actualidad, otras
cosas han adquirido mayor valor que la vida; las posesiones materiales, el dinero, el poder y el
éxito. Regularmente hacemos cosas que van en contra de la vida.
En esta perspectiva, se asumen los conflictos no de manera reactiva o contestataria, es decir
aprender a manejarlos y resolverlos cuando se presentan para que no generen en violencia; por
el contrario, se propone actuar de forma proactiva generando relaciones afectivas y espacios
de comunicación y participación, que permitan cada vez que aparezcan los conflictos
asumirlos de manera constructiva. Entonces el énfasis se centra en promover vínculos y
27
ambientes de convivencia y no tanto en desarrollar habilidades para resolver los conflictos. El
punto es fortalecer y cualificar la vida humana y no los comportamientos para enfrentar
conflictos. La esencia pedagógica no puede ser enseñar a manejar conflictos (visión
instrumental) sino aprender a vivir y convivir mejor (visión humanista).
D. Concepto de Redes Sociales
El término de redes sociales es hoy en día utilizado de diferentes maneras. Por un lado el
término de red social se refiere al conjunto de relaciones que hacen parte de la vida cotidiana
de una persona y que conforman su mundo primario de interacciones. A estas relaciones se le
conoce como la red informal de apoyo de un individuo: La red social informal es el conjunto
de personas, miembros de la familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una
ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo, una familia o un grupo social
específico.
En segundo lugar estaría el conjunto de organizaciones instituciones que en un momento dado
deciden y logran realizar una actuación conjunta a través de una estrategia de comunicación y
articulación conjunta. A estas relaciones se les conoce como las redes formales de acción
organizada entre instituciones y organizaciones sociales. Esta acción en red corresponde con
una acción en un cierto nivel de organización de la estructura social.
En tercer lugar están las redes comunicativas que se han generado a través de las autopistas
virtuales como la Internet, que han generado un nuevo fenómeno social, que está
transformando la sociedad de una manera radical y hasta el momento impredecible. A esta se
le conoce como la red invisible y virtual de comunicación global.
Las redes informales, las redes formales y las redes virtuales son todas ellas redes sociales,
que agrupan conjuntos de relaciones, comunicaciones y acuerdos para la acción social.
La intervención en red es una modalidad de intervención sobre cierto tipo de situaciones que
no pueden ser resueltos por una intervención profesional de carácter técnico y centrada
meramente sobre un individuo, debido a la complejidad de la situación y al hecho de que las
soluciones no dependen exclusivamente de las iniciativas individuales por estar involucradas
en su solución aspectos inherentes a la cultura, las normas y reglas sociales que se salen del
ámbito de control meramente individual. A medida que se va reconociendo la complejidad de
los problemas humanos y la relación existente entre los problemas personales y los procesos
de influencia social y cultural sobre los mismos se va reconociendo la importancia de adoptar,
cada vez más estrategias de intervención psicosocial que involucran a las personas implicadas
hasta afectar el conjunto de la comunidad.
Intervenir en redes sociales puede ser una alternativa práctica donde es posible movilizar a la
comunidad para que interprete su realidad, movilice sus recursos personales, comunitarios e
institucionales hacia la transformación de sus condiciones sociales y culturales y acceda a un
nivel amplio de participación en la recreación de la vida social y cultural, que conlleve la
solución integral de numerosos problemas.
28
E. Concepto de Prevención y Promoción
El concepto y el modelo operativo de la prevención provienen de la Salud Pública, que lo ha
usado con éxito en la erradicación de enfermedades transmisibles. La prevención de la
violencia familiar se refiere a actividades dirigidas hacia grupos vulnerables de alto riesgo
específicamente identificados en una comunidad, que no han sido señalados como violentos y
para los cuales se pueden adoptar medidas para incrementar su nivel de convivencia de tal
manera que se pueda evitar que en él se desarrollen situaciones violentas. Los programas de
promoción de la convivencia son primariamente educativos, en su concepción y realización,
en vez de ser procesos de intervención sobre conflictos, siendo su fin último el incremento de
la capacidad de las personas para enfrentarse a las crisis y mejorar sus propias vidas.
Tanto la promoción como la prevención buscan intervenir sobre los factores que ocasionan el
uso de la violencia en la familia y la promoción de los factores protectores. Se trata de
acciones realizadas antes de que aparezca la conducta VIF. Sin embargo, la promoción es
fundamentalmente proactiva y parte de las potencialidades, intentando desarrollar fortalezas,
recursos adaptativos y de relación entre las personas; va dirigida al conjunto de la población y
se trabaja desde la salud y la vida. En cambio, la prevención es esencialmente reactiva y parte
del déficit, apuntando a reconocer factores de riesgo y desarrollar habilidades para enfrentarlos.
Va dirigida a grupos de alto riesgo y se trabaja desde la enfermedad y la violencia.
29
5. METODOLOGÍA
La decisión de hacer una lectura fenomenológica de la convivencia/ violencia familiar
exige adoptar una metodología congruente con los postulados de los enfoques psicosocial y
de apoyo social. En este sentido la investigación Acción Participativa IAP responde a estos
requerimientos de coherencia filosófica y conceptual.
5.1 EL ENFOQUE
Para estudiar los procesos psicosociales de la violencia familiar es necesario construir los
escenarios y las situaciones donde las relaciones de convivencia y la posibilidad de su
estudio sean evidentes y estén al alcance de los interesados a la vez que respeten su
naturaleza intrínseca: “La vida social en su totalidad está inmersa en una atmósfera estética,
la vida está hecha ante todo y cada vez más, de emociones, de sentimientos y de afectos
compartidos” (Maffesoli, 1997); “el curso que sigue la vida es el de las emociones, no el de
la razón” (Maturana, 1997). Por tal motivo la estrategia metodológica debe reconocer y
respetar la dimensión sensible y afectiva de los procesos psicosociales de la vida misma.
Para alcanzar este fin, se han adoptado los principios y procedimientos de la Investigación
– Acción- Participativa, buscando ser cada vez más precisos en la implementación de
técnicas de recolección y procesamiento participativo de la información que no distorsionen
el carácter sensible y la dimensión afectiva de la convivencia familiar.
El paradigma de investigación a través de la acción, permite integrar los estudios recientes
que afirman de la existencia de una inteligencia racional y una emocional en todas las
personas de tal manera que “el intelecto no puede operar de manera óptima sin la
inteligencia emocional” (Maturana, 1997). “El antiguo paradigma sostenía un ideal de razón
liberado de la tensión emocional. El nuevo paradigma nos obliga a armonizar cabeza y
corazón”, de tal manera que el conocimiento sensible vuelva a ocupar un lugar en el
espacio público. Esta metodología tiene en cuenta tanto la dimensión racional como la
emocional del proceso de investigación.
La metodología adoptada está orientada a la creación de una situación donde pueda darse
una “experiencia abierta de aprendizaje” es decir una situación en la que un grupo de
personas se reúne para explorar y reflexionar sobre los problemas de la vida cotidiana en el
marco de un clima de relaciones interpersonales significativas, propiciando el desarrollo de
un ambiente de aprendizaje que estimula procesos de transformación de la realidad
estudiada. Retomando estos principios desarrollamos una metodología de intervención
donde se trabaja vivencialmente a partir de las emociones que dan vida a las relaciones de
convivencia familiar.
El punto de partida de la IAP es la realidad concreta en que se enmarcan las personas
participantes. Cada individuo posee un sentido de su realidad y en la interacción con las otras construye la realidad intersubjetiva. En la construcción de la realidad entran en juego
procesos psicosociales y culturales que es necesario considerar detalladamente en el
momento de la descripción, análisis y transformación de esa realidad. La realidad se
30
convierte en objeto de estudio y la metodología apunta a describirla, comprenderla y
transformarla.
Objetivos de la I.A.P.
Cualificar y legitimar el saber popular en la interacción con el saber dominante. Es
un objetivo de equidad social en la producción del conocimiento.
Desarrollar la conciencia social, ideológica y política de la comunidad.
Desarrollar la autonomía, la capacidad de conocimiento y de gestión y de autoorganización de la comunidad.
Producir conocimientos con utilidad social inmediata. Promover el uso del conocimiento social en la construcción de nuevas formas de solución y de manejo
de los problemas comunitarios.
Impulsar el desarrollo integral de la persona, el grupo y la comunidad.
Mejorar la racionalidad y la justicia de las prácticas sociales.
Promover el cambio social.
Características esenciales de la I.A.P.
a. La comunidad participa en la elección y definición del problema que se debe estudiar,
por lo tanto la IAP sólo se aplica a situaciones o problemas prácticos de la vida real.
b. Los participantes en el proyecto son el principal recurso para la transformación de la
realidad estudiada. Sus experiencias y saberes, su capacidad de análisis, su inventiva y
creatividad, así como su motivación son los recursos básicos de la acción social.
c. Los investigadores tienen un compromiso explícito con los sectores sociales con los que
realizan la investigación. Desde este punto de vista no hay neutralidad científica y la
objetividad debe ser construida explícitamente con todos los sectores involucrados en
un clima pluralista y de reflexión crítica.
d. El diálogo es el principal proceso de comunicación a través del cual se crean, se definen
y resuelven las estrategias del proceso de investigación. Por lo tanto, es a partir del
desarrollo de habilidades para el diálogo, de la reciprocidad y la creación de espacios de
comunicación como se implementa el proceso de investigación. A partir de estos
espacios de comunicación se construyen espacios de socialización, participación y
organización comunitaria.
e. No se trata de realizar un estudio de otras personas. La Investigación-Acción es una
reflexión realizada por personas acerca de su propio trabajo, con el fin de mejorar
31
aquello que hacen, incluyendo el modo en que trabajan con y para otros. Es una
metodología que considera a las personas como agentes autónomos y responsables,
participantes activos en la elaboración de sus propias historias y condiciones de vida,
capaces de colaborar en la construcción de su historia y sus condiciones de vida
colectivas. No considera a las personas como objeto de trabajo, sino que las alienta a
trabajar juntas como sujetos conscientes y como agentes de cambio y la mejora.
En síntesis, la IAP es tanto una teoría del conocimiento como una teoría de la acción, ya
que articula tres componentes esenciales:
- La Investigación, buscando producir conocimientos sobre la realidad social.
- La Acción, promoviendo transformar la realidad a través de proyectos sociales.
- La Participación, apoyando la vinculación de las personas afectadas en el proceso de
conocimiento y transformación.
Criterios metodológicos
Las anteriores consideraciones sobre la naturaleza del conocimiento se traducen en criterios
generales de procedimiento para conocer. Es decir en pasos del conocimiento que
fundamentan los métodos y técnicas de investigación.
La objetivación: Se parte de una realidad experimentada que debe ser convertida en
objeto de investigación. A este proceso se le denomina objetivación. La objetivación se
realiza en sus dimensiones interna y externa. La objetivación externa considera aquellos
aspectos del fenómeno observables por los propios actores o por observadores externos
a la acción. La objetividad interna se refiere a la racionalidad, emocionalidad, lógica
que el sujeto se encuentra, implícita o explícitamente imprimiendo a su acción.
El análisis. Hace referencia a la tarea de denominación conceptual de la realidad, por
cuanto esta labor permite discriminar, pensar, trabajar la realidad a nivel del
pensamiento; permite reflexionar colectivamente, permite una comunicación con los
otros teniendo una misma realidad como referencia.
La interpretación. Una vez se ha podido objetivar, reconstruir el objeto de
conocimiento y se ha podido nominar de tal manera que se pueda plantear la pregunta
de su racionalidad, se pasa a un proceso de intentar comprenderlo. La interpretación se
asimila al proceso de formulación de hipótesis explicativas.
La validación de las hipótesis. Las hipótesis se validan mediante su uso, mediante su
aplicación a nuevas realidades. En la medida que las hipótesis son utilizadas para
interpretar otros fenómenos probando su fuerza explicativa se tendrán hipótesis más o
menos fiables. La validación está dada por el camino recorrido para su construcción, y
por la historia de su utilización en manos de actores enfrentados a situaciones,
fenómenos o episodios que requieren ser a su vez interpretados. Aquí juega un papel
importante la I.A.P. ya que rompe el esquema hegemónico y propone una investigación
basada en la acción.
32
No se trata de explicar la realidad sino de producir un tipo de conocimiento de la realidad
que permita implicarse en su transformación (ciencias explicativas versus ciencias
implicativas). En la I.A.P. la crítica a la supuesta neutralidad científica viene acompañada
por la propuesta de la implicación (Fals Borda, 1990).
Procedimiento General
El procedimiento básico de la IAP puede esquematizarse en cinco etapas:
a. Recolección de información con la comunidad.
b. Discusión de la información con la comunidad. Devolución sistemática.
c. Toma de decisiones con la comunidad para la realización de acciones sociales.
d. Acciones sociales.
e. Evaluación de la comunidad y reorientación del proceso.
Veamos las estrategias que utilizamos para desarrollar cada una de las etapas anteriores, en
el marco del diagnóstico psicosocial de la violencia familiar.
5.1.1 Estrategias para la recolección de la información con la comunidad.
La Investigación-Acción-Participativa, es un proceso dinámico en el que se promueve la
participación de las personas que ofrecen la información, a lo largo de todo el proceso
investigativo. Por tal motivo esta participación por una parte enriquece y por otra hace más
complejo el proceso de recolección de la información. Si bien se define una etapa de
recolección de información con la comunidad, esta no es definitiva, sino que se enriquece a
lo largo del proceso investigativo, a partir de los análisis que hace el mismo grupo sobre la
información recogida inicialmente y devuelta al mismo.
Por lo tanto, la estrategia de recolección de la información no se reduce a una información
única, recolectada inicialmente en forma individual, sino que se centra fundamentalmente
en la información producida colectivamente en el proceso de análisis participativo de los
resultados. Presentamos a continuación algunas de las técnicas de recolección de
información utilizadas a lo largo del proceso.
Presentamos a continuación algunas de las técnicas de recolección de información
utilizadas a lo largo del proceso.
Las historias de vida participativas.
La modalidad de historias de vida participativas corresponde a una propuesta formulada por
Maritza Montero (1990). De acuerdo al planteamiento de la autora, “Se trata del uso
alternativo de una técnica tan tradicional como es la Historia de Vida. Sólo que no es una
historia de vida concretada a la saga individual de una persona, sino destinada a reconstruir,
mediante el concurso del recuerdo subjetivo, con todos los riesgos, trampas y
deformaciones que él puede entrañar, la memoria colectiva de la comunidad. La suma,
contrastación y superposición de recuerdos personales, para encontrar lo colectivo”. Se
trata de una técnica de carácter esencialmente cualitativo, es decir, que no reduce los datos
a términos numéricos cuantificables, aunque las posibilidades de cuantificación no son
33
descartadas completamente; que busca recuperar el desarrollo de lo cotidiano individual,
inserto en lo histórico social y cultural. “Es la reconstrucción de la dialéctica individuo-
ambiente desde la perspectiva de la persona, con todas las peculiares interpretaciones que
ella puede asumir para el objeto y que en términos cuantitativos podrían ser consideradas
como ‘distorsiones’ o ‘subjetividad’, pues justamente lo que esta técnica rescata es la
existencia real y objetiva de la subjetividad, que no por negada o proscrita deja de estar
presente en todos los actos humanos. Y en este sentido, al reconocer lo subjetivo otorga un
verdadero carácter objetivo a sus datos”.
Frente a estos planteamientos de Maritza Montero vale la pena hacer algunas precisiones
relativas al enfoque de esta propuesta de diagnóstico social. En primer lugar, el sujeto
epistemológico o sujeto biográfico, no es meramente un dador de información, para que el
profesional reconstruya una trama de vida individual, o una memoria colectiva. En este
caso, el uso de la técnica se inscribe dentro de un enfoque biográfico, donde el sujeto
biográfico se construye a si mismo en el proceso mismo de realización de su historia de
vida, y la comunidad se construye a sí misma en el proceso de elaboración de su memoria
colectiva.
En este sentido se expresa Julián González (1999) cuando advierte que “el sujeto biográfico
es en sentido estricto, el sujeto construido y recreado en el discurso autobiográfico, de una
persona o un colectivo. Es decir, el sujeto biográfico es una creación discursiva, un modo
particular de personificación o de construcción ‘ficcional’ no discernible del relato que lo
constituye. Está en el discurso autobiográfico: no es exterior a la puesta en el discurso”. De
igual manera “La memoria entonces no es un archivo del pasado, sino el proceso que
transforma los materiales del pasado en materiales del presente, reelaborándolos
continuamente”.
Por las anteriores razones, no se trata meramente de una técnica de recolección de
información, sino de una estrategia que hace posible crear las condiciones sociales e
institucionales en las cuales se da una dinámica de relaciones sociales particular que da
lugar a la creación de una realidad psicosocial particular y al registro de su producción
como conocimiento. En este caso el relato de la historia de vida “aparece como un modo de
reconstruir la vida con sentido, reconocerse y examinar la vida propia (González. Op. Cit)”
que debe ser asumida como una herramienta de intervención psicosocial que promueve la
presencia de los actores sociales como sujetos de la historia.
La historia de vida consiste en el recuento organizado por un profesional, hecho por uno o
varios sujetos, acerca de sus vidas, a través de entrevistas directas, cara a cara, abiertas en
cuanto a los temas a tratar, pero semidirigidas en cuanto a que el profesional pregunta y
repregunta sobre ciertos temas que a su juicio han quedado incompletos en el relato, así
como sobre aquellos que el sujeto no ha tratado o evita, y que son importantes para el
diagnóstico social.
La modalidad de historias de vida participativas, adoptada en esta propuesta, tiene como
característica que el recuento de la vida de cada sujeto se obtiene mediante entrevistas
individuales realizadas en grupo, a partir de la realización de un ejercicio vivencial
relacionado con la historia personal de los participantes. El ejercicio vivencial, introduce
34
recursos expresivos (a través del dibujo, el recorte de láminas de revistas, trabajo con
fotografías, diálogos por parejas, tareas grupales y técnicas de expresión corporal) con el
fin de movilizar los diferentes sistemas de codificación de la experiencia (visual, táctil,
olfativo, gustativo, auditivo y hasta propioceptivo) que se relacionan con la memoria
personal y que no pueden ser reductibles, ni accesibles a la mera verbalización del sujeto.
Como producto de las experiencias vivénciales en grupo, se obtiene la producción de un
relato integrado a la emocionalidad de la persona, el cual es registrado magnetofónicamente.
La adopción de diversas estrategias o técnicas vivénciales que se refieren a la historia de
vida desde diferentes ángulos de abordaje hace posible confrontar las incongruencias
encontradas entre un relato y otro de la misma persona y esclarecer las contradicciones que
sean susceptibles de ser resueltas, a la vez que permite caracterizar los nudos experienciales
que permiten detectar el meollo de dichos dilemas y contradicciones.
La organización de la información obtenida se presenta posteriormente al grupo de
participantes, de tal manera que sirva “de estímulo para nuevas incursiones en el recuerdo,
para nuevos agregados, y sobre todo, para discusiones dinámicas sobre causas y
consecuencias, sobre sentimientos e interpretaciones, y sobre el recuerdo y el olvido
mismos. El resultado corregido, precisado y ampliado por tal procedimiento es
generalizado, ‘socializado’, mediante su entrega a la comunidad, en asambleas, foros o
sucesivas reuniones de grupos variados. Lo importante es que cada persona que reciba tal
información pueda comentarla, pueda indagar acerca de ella y pueda convertirse en un
agente difusor de esa memoria recuperada, del tiempo recobrado. Se pretende así lo que
Fals-Borda ha llamado la recuperación crítica de la historia de la comunidad” (Montero,
op.cit).
No hay duda, que la riqueza metodológica de las historias de vida radica en el hecho de que
allí se escenifica el drama de la modernidad: la interacción y diferenciación entre lo privado
y lo público. En una autobiografía confluyen experiencias personales (lo particular) y
experiencias sociales (lo compartido), se mezclan las vivencias individuales y las vivencias
colectivas que provienen del territorio, la etnia, la cultura y la clase social. Como bien lo
plantea Julián González (1999): “el registro de experiencias sociales compartidas es lo que
permite la construcción de ciencias sociales a partir de las historias de vida”.
En síntesis, escribir sobre la vida humana es darle sentido a la historia personal y hacerla
significativa en el contexto del vacío generalizado y el déficit simbólico. Permite a la gente
volver la vida un “texto” y dotarla de valor social, contrarrestando la saturación de
experiencias que se derivan de los avances tecnológicos y la sociedad de consumo.
En los talleres de recolección y de análisis participativo de la información se realiza un
registro magnetofónico de las historias de vida y de las sesiones plenarias, y un registro en
notas sobre el desarrollo de las sesiones. El resultado final de cada sesión de trabajo da
lugar a la elaboración de un “Acta de taller” que presenta la síntesis de las notas y del
registro magnetofónico.
Las historias de vida se construyen alrededor de experiencias de buen trato y de maltrato en
el marco de las relaciones familiares y comunitarias (escolares, vecinales, de amistad y
35
laboral). Se busca reconstruir una línea de vida a partir de las experiencias de buen trato y
maltrato, que resultan significativas para los participantes. Los asuntos que se indagan en
las historias de vida participativas son experiencias relacionadas con formas de castigo,
agresiones verbales, violencia física, abuso sexual y maltrato psicológico (discriminaciones,
humillaciones, desvalorización, entre otras) y aspectos relacionados con la recreación, el
descanso, la expresión de afecto y las formas de encuentro familiar y comunitario. Los
relatos o narraciones son provocados a través de formas escritas, gráficas y verbales.
En el desarrollo de los talleres, se establecen tres momentos, uno inicial para “quebrar el
hielo” en el cual se realizan dinámicas, juegos y ejercicios de contacto físico; así como una
introducción para ilustrar el sentido del ejercicio y a través de una lluvia de ideas se trata de
precisar lo que entienden los participantes por buen trato y maltrato. Un segundo momento
orientado a la sensibilización y reflexión, mediante audioforos, lecturas colectivas y
dinámicas grupales y, un tercer momento, en que se realiza el ejercicio de los relatos
personales.
La clave esta en crear situaciones y ambientes de confianza y de diálogo, brindando
condiciones de confidencialidad. No se trata de forzar a los participantes a entregar
información que no quieran compartir sino facilitar espacios de encuentro y de intercambio
de experiencias.
Como se esta manejando información privada y confidencial en los talleres, estos son
orientados por profesionales del área psicosocial (psicólogos y trabajadores sociales) con el
fin de garantizar un tratamiento profesional de las actividades y de dar apoyo emocional si
es necesario. También se llevan a cabo entrevistas personales con algunos participantes con
el propósito de ampliar información sobre las experiencias relatadas. Para mayor
información sobre las agendas de los talleres, se remite a los anexos de este documento.
5.1.2 Estrategias de discusión y análisis de la información a la comunidad.
La información recogida en el primer momento de la metodología es organizada y
sistematizada por los profesionales de Edupar en “Documentos para la discusión” que se
devuelven al grupo de participantes a lo largo de los talleres de análisis participativo de la
información. El documento es entregado personalmente en los talleres previos al momento
de su discusión.
En todos los grupos de participantes se hace una lectura grupal del documento y se recogen
las observaciones realizadas por el grupo de tal manera que los participantes ejercen un
control sobre la exactitud y veracidad de la información presentada. La primera estrategia
consiste en reunir toda la información relacionada con el registro magnetofónico de las
historias de vida participativas. Luego la información es agrupada por temas,
identificándose las respuestas típicas y estableciendo categorías de respuestas; finalmente
se definen los núcleos temáticos que articulan los diferentes relatos de los participantes.
La segunda estrategia consiste en hacer entrega a los participantes de los documentos para
la discusión de la información organizada. La lectura de cada documento, previa al taller,
por un lado garantiza un control de los participantes sobre la validez de las primeras
36
conclusiones e interpretaciones emergentes de los resultados y por el otro permite
configurar una situación donde cada participante pueda ubicar sus respuestas en el contexto
de la información de los demás participantes.
La estrategia adoptada en la fase de discusión de la información con la comunidad se lleva
a cabo mediante la realización de talleres de análisis participativo de la información. Un
taller es una actividad grupal, flexiblemente estructurada que busca alcanzar un objetivo
explícito de grupo a través de actividades de participación de los miembros. En esta
experiencia se aplica la técnica de los “círculos de cultura” de Freire (1973) donde se
conforman dos o más subgrupos de participantes, que libremente se organizan entre sí para
el análisis crítico de la información recogida. Cada subgrupo nombra un coordinador que
promueve la participación de todos los miembros del subgrupo y cuenta con un secretario
encargado de registrar la información y conclusiones en un acta interna de grupo, así como
de presentar las conclusiones en la plenaria.
La estructura básica de los talleres de dos horas y media de duración es concebida de la
siguiente manera: una fase de trabajo en pequeños grupos, una fase de plenaria, una fase de
definición de las conclusiones del taller y una fase de evaluación del proceso. Como
producto de estas evaluaciones se hacen modificaciones y ajustes a la programación inicial,
con el fin de responder mejor a las expectativas y decisiones del grupo.
En la plenaria los profesionales estimulan la presentación de las conclusiones de cada
grupo, la discusión sobre los problemas principales y procuran obtener unas conclusiones
consensuadas por el grupo. En el final se promueve una evaluación abierta y libre del
proceso.
En términos generales, los profesionales actúan como facilitadores del proceso de grupo y
orientan la dirección del análisis a partir de preguntas reguladoras de la interacción grupal
que son inferidas de las necesidades de análisis identificadas por estos a partir de los
resultados y/ o expectativas acordadas previamente con el grupo.
5.1.3 Estrategias de interpretación colectiva de la información.
El estudio cualitativo sobre la violencia familiar proporciona comprensiones de índole
interpretativa que llevan a la comprensión del fenómeno y al análisis de los datos tendientes
a construir los significados y sentidos de la experiencia. Esto articula la noción de
objetividad con la idea de intersubjetividad. Por ello, para el análisis son tan importantes los
relatos de la población participante como los relatos de los profesionales del proyecto.
El acercamiento al problema representa obstáculos de carácter epistemológico de dos
órdenes, por una parte los relacionados con el fenómeno y su complejidad y por otra, los
referentes a las dificultades inherentes a los observadores como experiencias propias,
representaciones y miedos.
Las estrategias de interpretación colectiva corresponden a la elaboración de hipótesis
explicativas e identificación de núcleos problemáticos de la violencia familiar y recursos
potenciadores de la convivencia familiar. En esta fase se identifican hipótesis o
37
interpretaciones que son compartidas por varios o la mayoría de los participantes, así como
hipótesis que son presentadas como contraargumentación o desacuerdo con otra.
El conocimiento de la realidad social se construye a partir de la interpretación que los
actores le dan a esa realidad tanto a nivel personal (subjetivo) como en la interacción con
los otros (intersubjetividad). Se tiene como referente principal la subjetividad de los
participantes, la cual opera en relación con otras subjetividades (juego de
intersubjetividades), bajo la tarea de darle significación y sentido a las experiencias vividas.
La experiencia existe en el juego de las interpretaciones y el trabajo de la investigación
consiste en identificar la lógica de construcción de sentido sobre lo vivido. La realidad no
se puede “captar” ni “capturar” pero sí se puede interpretar. La importancia radica en las
interpretaciones que hacen los sujetos sobre la experiencia y no tanto en la experiencia
misma como realidad empírica. Se trata de comprender la experiencia y no tanto explicarla.
El propósito final es elaborar una interpretación común y construir horizontes compartidos
de sentido.
El punto de llegada no puede ser otro que la generación de interpretaciones comunes como
una lectura consensual de la experiencia. El establecimiento de consensos interpretativos y
la producción de sentido compartido sobre lo vivido es el momento de verdad. La realidad
de la experiencia no es más que el acuerdo manifiesto en la interpretación y la construcción
de un horizonte común de sentido.
El camino para acercarnos a las experiencias y hacer una lectura con sentido de ellas (es
decir sistematizarlas) está dado por el estudio de la dimensión simbólica y esencialmente
por el conocimiento y la comprensión del lenguaje. “No existe experiencia por fuera del
lenguaje” dice Gadamer (1959): “El lenguaje es el surco de la experiencia…. Estamos
presos de aquello que en el lenguaje nos es transmitido y que condiciona y hace posible
cualquier experiencia nuestra del mundo”.
Indudablemente, la vía de entrada y de investigación de las experiencias de violencia/
convivencia familiar se encuentra en la expresión simbólica de los sujetos; es en la
construcción de narrativas donde podemos reconocer y aprender como construyen sentido
las personas, los grupos familiares y las comunidades. A través de la capacidad narrativa de
los sujetos podemos estudiar la dimensión simbólica y acceder al conocimiento de las
experiencias humanas.
En esta perspectiva, el proceso de interpretación busca esencialmente construir una unidad
hermenéutica a partir de:
Los documentos primarios: organización, codificación y construcción de relatos
Los núcleos temáticos: primer nivel de interpretación
Los campos semánticos: segundo nivel de interpretación
38
Las perspectivas (vínculos y redes de sentido entre los relatos): tercer nivel de
interpretación
5.2 EL PROCEDIMIENTO
Para la implementación del proceso de caracterización de la violencia familiar se siguieron
los pasos de la Investigación Acción Participativa (Fals Borda, 1976), buscando conocer la
realidad del fenómeno desde los relatos de los participantes. El esquema general que se
sigue está compuesto de cuatro pasos:
Paso 1. Recolección de información con la comunidad
- Selección de las tres comunidades educativas en concertación con las redes locales
del buen trato y considerando los lineamientos metodológicos de la propuesta.
- Presentación y discusión de la propuesta a directivos y docentes de las instituciones
educativas seleccionadas.
- Definición de los grupos participantes en el diagnóstico y negociación del
cronograma de actividades.
- Planeación de las jornadas de recolección de información con los grupos
participantes y preparación de instructivos de trabajo.
- Desarrollo del primer taller con los participantes: se trabaja de manera individual y
luego en subgrupos sobre la definición de conceptos de buen trato, mal trato y
violencia familiar. La consigna apunta a que los conceptos estén referidos a sus
experiencias familiares. Finalmente se hace una presentación en plenaria y una
discusión participativa sobre los acuerdos y desacuerdos.
- Realización del segundo taller con los grupos de niños, jóvenes y adultos, en la
construcción participativa de Historias de Vida alrededor de experiencias de buen
trato y maltrato familiar. Se deja al grupo la opción del dibujo como apoyo al texto
escrito. Los profesionales de Edupar llevan a cabo registros magnetofónicos y por
escrito de los resultados de esta actividad.
- Con algunos niños se realizan entrevistas individuales por que no están dispuestos a
narrar sucesos de su vida frente a los otros. La entrevista permite complementar las
historias de vida con aquellos fragmentos no trabajados en las sesiones de grupo.
Todas las entrevistas giran en torno a experiencias de maltrato y son registradas en
medio magnético. Para algunos niños el dibujo y la narración oral son los medios
utilizados para representar las experiencias de maltrato y de buen trato. Cada dibujo
se acompaña de una explicación por parte del niño la cual era registrada en medio
magnético.
Paso 2. Discusión y análisis participativo de la información
39
- Trascripción y organización de la información recogida en los primeros talleres con
el fin de preparar documentos y guías para la devolución de la información a los
participantes.
- Desarrollo del tercer taller donde los profesionales presentan los resultados de la
exploración de los conceptos básicos y los relatos de las historias de vida. En el caso
de los niños es necesario presentar ejemplos de la vida personal de los profesionales
como mecanismo de provocar al grupo para hablar del tema a manera de
conversatorio. La sesión se registra en medio magnetofónico.
- Ejecución del cuarto taller donde se trabaja en torno a preguntas preparadas con el
propósito de ampliar la información y enriquecer los relatos. Las preguntas se
presentan por escrito y están referidas a identificar los ejes temáticos y núcleos
problemáticos de la violencia familiar en el marco de las experiencias de los
participantes. Se trabaja en subgrupos, con un moderador y un relator para
organizar los resultados del ejercicio; luego se hace una plenaria para compartir el
trabajo realizado la cual fue grabada y transcrita en un acta de la reunión.
Paso 3. Síntesis comprensiva de la información
- Revisión de los documentos elaborados en el paso anterior y ajustes de acuerdo a las
precisiones realizadas por los participantes. El equipo de profesionales de Edupar
realiza un ejercicio de síntesis en torno a la caracterización inicial de la VF, pasando
de un primer ejercicio de análisis a un segundo momento de síntesis comprensiva de
la información.
- Ejecución del quinto taller: con la información obtenida hasta el momento,
previamente se identifican afirmaciones y se construyen preguntas, unas referidas a
las causas de las situaciones de maltrato y violencia familiar y, otras, referidas a la
reflexión sobre las experiencias de buen trato y las relaciones de convivencia
familiar. Se desarrollan trabajos individuales de escritura, lectura y registro de las
respuestas. En cada uno de los talleres, la lectura busca la complementación de las
respuestas más que la discusión y el análisis de la información.
- Formulación de hipótesis sobre la información sistematizada. Los profesionales
realizan un ejercicio interpretativo de los datos a partir de las categorías definidas en
el marco conceptual y avanzan en la construcción de hipótesis explicativas sobre el
fenómeno estudiado.
Paso 4. Escritura y socialización del documento final
- Elaboración del documento preliminar sobre la caracterización psicosocial de la VF.
Una vez organizada la información arrojada por los participantes, se procede a
redactar un documento borrador que contiene las características principales de la VF
a nivel psicológico, familiar, cultural y macrosocial.
40
- Ejecución del sexto taller. Se lleva a cabo la socialización y discusión del
documento borrador con los participantes y entre los profesionales encargados del
proyecto
- El equipo de profesionales del proyecto realiza tres sesiones de organización y
producción del informe final sobre el proceso de caracterización psicosocial con la
información obtenida en los tres distritos de paz, con niños, jóvenes y adultos. El
ejercicio final se realiza desde las categorías conceptuales del enfoque psicosocial y
no sólo se considera la información levantada, sino que también entran las vivencias,
relatos y conocimientos de los profesionales, constituidos éstos en elementos para la
lectura e interpretación de la información.
- Para la escritura del documento final se conforma un equipo integrado por 1
profesional representante de cada distrito, con la orientación del coordinador general
del proyecto.
41
6. MARCO CONTEXTUAL
La propuesta consistió en seleccionar tres instituciones educativas, una por cada distrito de paz
y convivencia de la ciudad, ubicadas en aquellas comunas que habían incluido el tema de
diagnóstico de VIF en sus planes de acción local y que contaban con una buena participación
del sector educativo en la red local del buen trato. En concertación con funcionarios de la
Secretaría de Salud Municipal y la interventora del proyecto “apoyo a planes de acción local”
se tomo la decisión de trabajar en las comunas 1, 8 y 15 dado que cumplían con los requisitos
estipulados previamente.
6.1 CARACTERIZACION DE LAS COMUNAS SELECCIONADAS
6.1.1 COMUNA 15
La Comuna 15 es un territorio urbano del Distrito de Aguablanca en la zona suroriental de
Santiago de Cali, habitada en su mayoría por población afrocolombiana, llegada de la Costa
Pacífica, especialmente del Chocó, Nariño, Cauca y Valle; el proceso de poblamiento se debe
a catástrofes naturales, tales como el maremoto de Tumaco, al proceso de reubicación de
pobladores de otras zonas de la ciudad y a procesos de invasión auspiciados por políticos
tradicionales. Estas tres razones de poblamiento da origen a los asentamientos que hoy se
reconocen legalmente como los siete (7) barrios que la componen; sin embargo, la dinámica
de poblamiento actual obedece al fenómeno de migraciones internas debido a condiciones de
pobreza y a la posibilidad de extender el sueño de la ciudad a otros miembros de la familia, así
como al desplazamiento por el conflicto político armado, fenómenos que han generado la
constitución de doce (12) asentamientos no permitidos de desarrollo incompleto.
La comuna 15 cuenta con una población total para el año 2004 de 142.926 habitantes, en su
mayoría niños y niñas, entre los 1 a 9 años de edad, seguido por los jóvenes entre los 10 a 29
años, esta población es de 89.260 habitantes (62,4%). La Comuna 15, se ubica dentro del
rango del 91% al 100% con población en alto riesgo social.
Las actividades económicas predominantes son las labores de construcción, ventas ambulantes,
trabajos del hogar, comercio, el servicio domestico y la economía informal o el rebusque con
un 65 %. El ingreso promedio de los habitantes del sector es bastante bajo lo cual afecta de
manera directa su nivel de vida, conllevando a la proliferación de actividades informales o
ilícitas.
La primera causa de mortalidad en la población corresponde a homicidios y lesiones
personales, que representan el 79% de la totalidad de las muertes ocurridas. Otra causa de
morbilidad es el embarazo temprano con una alta tasa de nacimientos, en el rango de las
jóvenes de 15 a 19 años.
En el Plan de Desarrollo Territorial 2004-2008, se establece como una de las prioridades el
tema Desarrollo Humano y Comunitario, que incluye las problemáticas de violencia familiar,
la falta de programas que incentiven la convivencia y la carencia de espacios y alternativas que
promuevan el ámbito familiar como alternativa para el desarrollo de la convivencia. En el Plan
42
de Acción de la Red Local de Promoción del Buen Trato, se reconocen 4 grandes causas de
origen del problema de Violencia Familiar en la Comuna 15: debilidad en las acciones de las
instituciones públicas y privadas, escasa gestión de las organizaciones comunitarias, prácticas
culturales que favorecen la utilización de la violencia en las familias, condiciones de pobreza
y marginalidad.
Problemáticas sociales como el desempleo y subempleo, la falta de educación, las migraciones,
el desplazamiento, la pobreza y la miseria, son estructurantes de la violencia social que afecta
a la comuna 15 y en general al Distrito de Aguablanca y que se define por la comunidad
organizada, como uno de sus principales problemas, expresado fundamentalmente en la
presencia de pandillas juveniles, bandas delincuenciales, en formas del delito como el robo,
atracos, venta y consumo de alucinógenos, niños y niñas trabajadores en los semáforos, en la
prostitución, la mendicidad o en la soledad de la calle y el asentamiento de un gran número de
familias en sectores considerados de invasión, sin acceso a ningún tipo de servicios básicos,
enmarcado en una cultura cuyos valores y prácticas refuerzan el poder alrededor del más
fuerte y el maltrato en todas las expresiones de agresión y abuso, como una estrategia de
sobrevivencia desarrollada al interior de la familia y en la relación con los otros (la vecindad y
el entorno).
Otras formas particulares de violencia que se expresan en la comuna son: la violencia de
género, las desapariciones, el suicidio, homicidios, violencia sexual. La violencia social y
urbana se expresa fundamentalmente en la existencia de actividades ilícitas y de sus formas
organizativas que se constituyen en un factor que problematiza el uso del territorio,
encontrándose personas de un barrio que no pueden transitar por otro, fracturas territoriales y
sociales que reproducen fenómenos de discriminación y exclusión social dentro de las mismas
comunidades. Existen en la comuna, sectores en los cuales no vive nadie, porque han sido
desalojados por los “tumba puertas” y sectores donde son frecuentes las balaceras o sectores
donde hay fines de semana en los que se presentan más de 4 muertes violentas.
Dentro de la problemática social que existe en la comuna, se presentan fenómenos violentos
tales como el enfrentamiento entre pandillas, entre las pandillas y las fuerzas del Estado y la
acción de grupos de “limpieza social”, lo que evidencia la carencia de posibilidades concretas
y de oportunidades para los jóvenes de la comuna. Tal como se expresa en el Diagnóstico
“Jóvenes en la Juega” realizado por los Jóvenes Mediadores de ASOMED, un porcentaje de
los jóvenes es atraído por las propuestas delincuenciales porque se ofrecen como un medio
rápido y seguro de obtener recursos y reconocimiento; mediante acciones rápidas como el
robo, la venta de alucinógenos o el sicariato, cuyas consignas son “El que piensa pierde”, “No
le de mente”, “Todo está escrito” y “Breve”, se obtienen cosas apetecidas como ropa, zapatos,
recreación y hasta amores.
El panorama se complica con la discriminación y estigmatización social que recae sobre los
habitantes de la comuna, especialmente los jóvenes, a la hora de procurarse medios legales de
subsistencia como el estudio y el empleo; uno de los jóvenes lo describe de la siguiente
manera: “Si uno es joven, negro y vive en la comuna 15, ni siquiera leen la hoja de vida de
uno, piensan que uno es ladrón, no se sabe si es mejor cambiar la dirección y poner la de otra
comuna; pero también uno piensa que se den cuenta de la mentira y sea peor”.
43
El Barrio el Retiro:
Para la realización de la caracterización psicosocial de la violencia intrafamiliar se seleccionó
a la Comuna 15, y en la Red Local de Promoción del Buen Trato, mediante una decisión de
consenso se escogió a la comunidad educativa del Colegio Técnico Industrial Universidad
Santiago de Cali – COUSACA, ubicado en el Barrio El Retiro.
“La mayoría de las familias son hogares descompuestos sobre todo por la ausencia del padre;
son familias numerosas de 7 a 8 miembros y el 18% de la población son niños de edad escolar
(6 a 14 años), mientras que solamente el 1.93% son ancianos. El grupo familiar se ve afectado
por la situación de pobreza ya que la mayoría de sus miembros incluidos hijos menores, deben
trabajar para el sostenimiento de la familia. Es muy común también encontrar casos de
abandono del hogar especialmente por parte del padre, dejando hijos desprotegidos y a una
madre sin trabajo generalmente sin conocer ningún oficio” (Plan de Desarrollo Territorial
2004-2008).
Es importante resaltar que los imaginarios acerca del barrio para otros pobladores de la
comuna y para los actores externos que ejecutan proyectos y prestan servicios, es la de un
sector muy peligroso, violento, donde vive gente en su mayoría delincuente; otros, visualizan a
los pobladores del barrio como personas sin aspiraciones ni lucha para cambiar y mejorar. En
general, todas las visiones del barrio y sus pobladores son negativas. Sin embargo, al revisar la
historia de poblamiento encontramos una comunidad que ha sido desconocida por la
institucionalidad y que incluso el nombre que lleva no corresponde al escogido por sus
pobladores; igual situación aconteció con el nombre de la Escuela.
Una de las fracturas en el tejido social existentes en el barrio, es originada por grupos de
personas que invadieron los predios destinados a zonas verdes y equipamiento comunitario,
afectando la disposición ordenada del barrio y “violentando” el proceso legal de adquisición
de vivienda. Mientras unos pobladores tuvieron que pagar y hacer todo el proceso para la
adjudicación de vivienda, llegaron otros, a quienes las mismas instituciones “prometieron”
vincular al programa, pero que al no darse todas las condiciones y sin mediar ninguna
intervención de control por parte del Estado, invaden los predios. No sólo se desordena la
distribución del barrio, sino que se genera una responsabilidad a los pobladores ya asentados,
en proveer de servicios a los invasores, dado que el Estado no interviene en ningún sentido.
Esta forma negativa, violenta y discriminadora de identificar al Barrio El Retiro, legitima
prácticas y discursos delincuenciales a través de la impunidad, el abandono y la omisión
estatal y condena a sus pobladores a ser estigmatizados y a buscar alternativas por fuera de la
Ley; no en vano, quienes pueden hablar de haber contribuido al desarrollo del barrio son
organizaciones no gubernamentales como Plan Internacional o la Iglesia Católica con la
Corporación Señor de los Milagros.
6.1.2 COMUNA 8
La comuna 8 se encuentra ubicada en el centro oriente del municipio de Santiago de Cali,
conformada por 20 barrios, 10 de ellos son de estrato 2 y los restantes de estrato 3, albergan a
más de 100.000 personas, en aproximadamente 18.000 viviendas. La comuna fue declarada
zona industrial, siendo este el principal factor que contribuye al deterioro ambiental del sector,
44
tan sólo el 25% de la comuna lo ocupan casas de habitación el resto son industrias, comercio y
microempresas.
Esta característica de centralidad explica como una gran parte del sector es de uso comercial e
industrial (empresas y microempresas) y de poco uso residencial. En estos sectores
comerciales que corresponden a los sectores inmediatos y próximos a las calles 25 y 34 y a las
carreras 15 y 8 tiene una tendencia a tener muchos lugares de diversión como discotecas,
fuentes de soda, moteles, prostíbulos, jugaderos de sapo, billares, máquinas electrónicas,
tragamonedas, expendio de sustancias psicoactivas y otros, donde las personas departen en sus
ratos libres y en las noches, convirtiéndose en un sitio de aglomeración de personas que vienen
incluso de otros lugares en busca de diversión. Esto incide en el comportamiento de los niños,
adolescentes y las familias del sector.
En cuanto a la seguridad, entre las primeras causas de mortalidad y morbilidad en la comuna,
se cuentan los homicidios y lesiones personales, hecho atribuido en parte al traslado de las
zonas de tolerancia del centro de la ciudad a estos barrios. También la actividad industrial
ocasiona un grave problema ambiental y social y no revierte o devuelve a la comunidad en
obras o empleo para compensar el detrimento de su espacio físico y de su calidad de vida.
Al revisar el número de homicidios ocurridos en la ciudad durante la década de los noventa, la
comuna 8 se ubica en el cuarto lugar, después de las comunas que se ubican en la zona de
ladera y Aguablanca; la problemática tiene una gran importancia puesto que de las comunas de
la zona plana de la ciudad es la que mayor índice de homicidios presenta.
La problemática social más representativa de la comuna se expresa en: desempleo y
subempleo, contaminación ambiental, expendio y consumo de SPA, subutilización de espacios
públicos colectivos, violencia social, intrafamiliar y escolar, falta de oportunidades de
aprovechamiento creativo y saludable del tiempo libre, conflictos interpersonales entre sus
líderes, mal funcionamiento de sus plazas de mercado y centros de abastecimiento de víveres,
y analfabetismo.
De acuerdo a la encuesta Activa sobre Violencia intrafamiliar de CISALVA aplicada en el
2003 se encuentra con un alto porcentaje de favorabilidad hacia la violencia en el hogar y
entre vecinos, por encima de la comuna 10 y del resto de la muestra en casi todos los datos
arrojados por el estudio.
Para los casos de maltrato infantil, se presentan datos interesantes en la comuna como:
Se estima que un 28.7% de las personas que tienen niños a cargo los golpearon con un
objeto al menos una vez en el último mes.
El 49% de los casos ha tenido que gritar a sus hijos y el 29% dar palmadas
Aquellos cuidadores que nunca fueron castigados en su niñez, castigan menos a los niños a su cargo Aquellos cuidadores que NO viven actualmente con su pareja golpean más a los
niños.
En general, no hay diferencias por sexo del menor en cuanto a castigo.
Para los casos del maltrato a la pareja se precisa la siguiente información para la comuna:
45
El 44% de los casos, ha gritado su pareja en el último año y el 6% ha Cacheteado a su
pareja.
El 10.1% de las mujeres entre 18-25 años golpearon a la pareja con un objeto al menos una vez en el último año.
Golpear a la pareja es frecuente en la comuna sin importar el nivel de escolaridad.
El escenario de violencia resulta muy alarmante porque supera en la mayoría de los datos a
otras comunas, dejando inquietudes sobre los aspectos más prioritarios a la hora de la
intervención. La tolerancia frente al homicidio a partir de alguna justificación (moral) aumenta
la probabilidad de usar la violencia contra otros, contra la pareja y contra los hijos.
En síntesis, podemos señalar que en la comuna existen un conjunto de actitudes y normas
culturales que validan el uso de la violencia para solucionar sus conflictos. El castigo físico a
los niños es el comportamiento violento más prevalente y está asociado con el uso de la
violencia contra la pareja y ésta, a su vez, con la violencia contra otros.
6.1.3 COMUNA 1
La comuna esta ubicada al Occidente de la ciudad sobre el piedemonte de la cordillera
occidental, en la línea divisoria de las cuencas de los ríos Cali y Aguacatal. La conformación y
la paulatina evolución de la Comuna 1 esta ligada a la necesidad fundamental para el país de
tener acceso al Océano Pacifico. En 1882, Simón Bolívar ordeno la construcción de una
carretera al mar cuando solo existía un camino de herradura; para este propósito ordeno la
creación de un impuesto que en aquella época se llamo la alcabala y que consistía en recaudar
un real por bestia cargada que transitara por la vía al mar.
La comuna se ha desarrollado en su totalidad de forma ilegal, a través de urbanizaciones
piratas o de invasiones, sin cumplir con los requisitos urbanísticos, ni la dotación de la
infraestructura de servicios públicos (acueductos, alcantarillado, energía), y sin las dotaciones
de zonas verdes y viales requeridas. Este proceso ha llevado a que la Comuna en su totalidad
sea un asentamiento subnormal, el cual ha ido evolucionando a partir de la dotación de
servicios, aunque esta sigue siendo critica por la dificultad en los servicios de alcantarillado y
acueducto, debido a la topografía de altas pendientes, a la localización de algunas zonas en
suelos erosionados y otras dificultades geográficas.
Con respecto a los indicadores económicos, la comuna uno presenta uno de los índices de
desempleo más elevados de la ciudad, para el año 2002 estaba calculado en un 26%. Un alto
porcentaje de la población que actualmente figura como vinculada laboralmente, deriva sus
ingresos de actividades provenientes de la economía informal, como ventas ambulantes,
fritangas, asaderos de arepas y ventas de comida en general. En las casas de familias es usual
que se desarrollen actividades productivas como las microempresas de calzado, escobas,
dulces, velas y bolsas plásticas a las que se encuentran vinculadas mujeres y niños.
Con relación a los índices de violencia: en la comuna 1, al 31 de diciembre del 2.000
ocurrieron 72 homicidios: 50 por arma de fuego, 9 por arma blanca, 2 mediante el empleo de
otras armas y 11 por accidentes de transito; de igual forma para el mismo periodo se
46
presentaron 77 casos de lesiones: 38 por arma de fuego, 14 por arma blanca, 1 mediante el
empleo de otras armas y 24 por accidentes de transito. La mayoría de las víctimas y
victimarios eran jóvenes menores de 27 años.
Respecto a la situación de violencia intrafamiliar, la encuesta aplicada entre los meses de
septiembre y octubre del presente año a 50 mujeres de la comuna revela datos preocupantes:
23 Mujeres que representan el 46% de las encuestadas se encuentran en una situación de
primer grado de abuso, están envueltas en una relación donde empiezan a expresarse los
primeros síntomas de agresión: las discusiones son cada vez más acaloradas, hay amenazas,
empujones, expresiones desobligantes e hirientes de parte de sus compañeros o cónyuges.
9 Mujeres, que representan el 18% de las encuestadas se encuentran en una situación de abuso
severo: esposos que las maltratan con frecuencia, viven bajo tensión permanente por las
constantes amenazas e insultos de su pareja; se sienten aisladas, pues han perdido contacto con
numerosos familiares y amigos. Presentan un bajo nivel de autoestima como resultado de las
permanentes burlas y humillaciones de parte de sus parejas. Estas mujeres se quejan de su
difícil situación, pero no han realizado la más mínima diligencia para denunciar a sus
compañeros o esposos.
Finalmente, 2 Mujeres que representan el 4% de las encuestadas se encuentran en una
situación de abuso peligroso: sus compañeros o esposos las golpean con bastante frecuencia,
les coartan sus libertades, son amenazadas y sostienen relaciones sexuales con su pareja bajo
presión, por temor a las represalias o a lo que éste pueda pensar (por lo regular, cuando ellas se
rehúsan a tener relaciones sexuales el compañero concluye que ya tienen un amante). Muchas
de ellas, además de la situación tensionante que viven con su pareja, se sienten presionadas y
comprometidas a sostener la relación por la existencia de hijos menores, nietos o hijas en
situación de dependencia económica hacia el agresor.
Llama la atención, como frente a esta crítica situación estas mujeres manifiestan no tener la
mínima intención de denunciar: “no denuncio por miedo de que él caiga preso y no entre
dinero a la casa; (pues él es el único que trabaja). También me da miedo de la reacción que
pueda tener él,” “si lo denuncio me puede matar, o se puede desquitar con los niños”…
En la pregunta ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado (primeros
auxilios, atención médica, sicológica o legal)?, 42 de las encuestadas que representa el 84%
manifestaron no haber solicitado ayuda ante a su situación de abuso o maltrato en el hogar.
Frente a esta problemática la respuesta institucional es muy débil, por la poca presencia de las
mismas instituciones, por la deficiente atención que se brinda a los usuarios y por el
desconocimiento que tiene la comunidad sobre los servicios que estas instituciones brindan
ante la problemática de la VIF. En el imaginario de 420 personas entrevistadas de la comuna:
la Inspección de Policía tiene funciones de Estación de Policía al exigírsele la responsabilidad
de la vigilancia y velar por la seguridad de la comunidad; El CALI UNO, antes que
concebírsele como un espacio de planeación de la comuna para pensarse en el desarrollo
integral de la misma, se le concibe a este espacio como un lugar para el pago y reclamación
sobre los servicios públicos.
47
El Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar es reconocido a partir de las acciones que
desarrollan las Madres Comunitarias y los Hogares Infantiles de Bienestar en la Comuna; aquí
llama la atención que en muchas encuestas las personas entrevistadas terminen exigiendo que
ICBF cumpla su labor de prevenir la VIF y de promover la Convivencia Familiar. Para el caso
del Centro de Salud, la comunidad encuestada expresa la necesidad de que se mejore la
atención, que sean más humanos, que no maltraten a los usuarios; con relación a la Fiscalía, la
reconocen como ente investigativo involucrado con los delitos y le piden que investigue la
corrupción; sobre la Casa de Justicia no hay ningún referente, no la conocen y sugieren que
divulgue sus servicios y que preste atención jurídica, sicológica, educativa y orientación
familiar. Finalmente, aparece la Comisaría de Familia como un ente reconocido por su labor
vinculada al mejoramiento de la convivencia familiar, a la protección de los niños y a la
conciliación de los conflictos de pareja y expresan su deseo que se vuelva a establecer en la
comuna uno, que se quedo sin este tipo de servicio.
6.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE
La escogencia de las instituciones educativas se hizo en concertación con las redes locales del
buen trato y los criterios de selección fueron los siguientes:
- Instituciones educativas que incluyeran población infantil (nivel de primaria) y juvenil
(nivel de secundaria) de ambos sexos.
- Instituciones educativas que participaran activamente en las redes locales del buen
trato y evidenciaran compromiso frente al tema de la VIF.
- Instituciones educativas donde los directivos y docentes aceptaran la propuesta y
apoyaran la realización de las actividades con sus beneficiarios.
6.2.1 COLEGIO COUSACA
El Colegio COUSACA es un plantel educativo que recientemente viene funcionando en la
comuna 15, está ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con Carrera 39 esquina, es dirigido por
la Universidad Santiago de Cali y está vinculado al Programa de ampliación de cobertura
educativa de la Secretaría de Educación Municipal, que consiste en atender a escolares
subsidiados con recursos públicos. La planta física está proyectada para un segundo piso, sin
embargo estas obras están pendientes y se dispondrán para el desarrollo de las áreas técnicas e
industriales; por el momento el Colegio imparte enseñanza básica, a niños y niñas en edades
entre los 11 a 17 años, manejando la extraedad escolar, en su mayoría pobladores de El Retiro
y de otros sectores cercanos especialmente de Comuneros I, Laureano Gómez y El Vallado.
La convocatoria se realizó a través de la coordinación y personal docente del Colegio a madres
y padres de familia, cuyos hijos e hijas presentan dificultades en el rendimiento escolar y/ o en
el relacionamiento con profesores y escolares. Se conformó un grupo compuesto por mujeres,
pues sólo respondieron las madres de familia. A la primera reunión de socialización del
proyecto asistieron dos señores, que manifestaron dificultad en el horario porque trabajaban,
por lo tanto, no se vincularon al proceso. El grupo se complementó con promotoras
comunitarias de la Comuna 13, para un total de quince (15) Mujeres participantes en el
48
Diagnóstico. En cuanto a los escolares, se trabajó con un grupo de Trece (13) escolares, con
edades entre los 12 a los 15 años.
GRUPO DE MUJERES ADULTAS
# PROCEDENCIA EDAD ETNIA Nº DE
HIJOS
OCUPACIÓN NIVEL
ESCOLAR
SITIO Y TIEMPO
DE RESIDENCIA
3 Costa Pacífica:
Buenaventura
40- 42 -
43
Negra 2 – 4 - 5 Oficios
Domésticos
Y Ama de Casa
2º - 3º de
Primaria
El Retiro – 10 años
Comuneros I
3 años
Brisas de Comuneros
–invasión- 10 años
1 Costa Pacífica:
Tumaco
34 India 7 Ama de Casa Primaria El Vallado – 2 años
2 Cali 30 - 32 Mestizas 2 - 3 Amas de Casa Primaria –
1º de Bto.
El Vallado – 20 años
El Retiro – 15 años
1 La Cumbre Valle 45 India 1 Ama de Casa Primaria Laureano Gómez – 20
años
1 Eje Cafetero 33 Mestiza 3 Ama de casa Ninguno Comuneros I – 8 años
1 Ibagué Tolima 45 Mestiza 7 Promotora
Comunitaria –
Juez de Paz y
Ama de Casa.
Bachillerato El Vallado – 14 años
1 Suárez Cauca 60 Negra 2 Oficios
Domésticos y
Aseo
Ninguna El Retiro – 9 años
1 Tunja Boyacá 58 Mestiza 3 Promotora
Familiar
Bachillerato El Vergel – 24 años
3 Cali 56 –41
–
36
Mestizas
Negra
5 – 7
1
Promotoras
familiares
Madre FAMI
Bachillerato El Vergel – 18 años y
3 años
1 Garzón Huila 49 Mestiza 6 Promotora
Familiar
Bachillerato El Vergel – 15 años
En total participaron 15 mujeres adultas, madres de familia, entre los 30 y 60 años, de etnia
negra, india y mestiza, en el caso de las Madres de Familia del Colegio COUSACA con baja
escolaridad y ninguna capacitación para el trabajo, con excepción de dos señoras que han sido
capacitadas, una en modistería y otra como Promotora Comunitaria y Juez de Paz. La mayoría
se ocupa como Ama de Casa y dos han laborado en oficios domésticos y aseo; igualmente no
participan en ninguna organización comunitaria, con excepción de la promotora que tiene una
experiencia de 10 años de trabajo comunitario y es la única que tiene escolaridad a nivel de
bachillerato; en contraste con las señoras de la comuna 13, que han sido capacitadas como
Educadoras Familiares o Agentes Comunitarias por diferentes entidades: Plan Internacional,
EDUPAR, FUNOF, ICBF, que presentan escolaridad a nivel de bachillerato y que participan
en organizaciones comunitarias.
Los aspectos comunes entre estas mujeres es que conviven con sus hijos y compañeros o
esposos, no constituyen familias extensas y en los casos de convivir con otros miembros de la
familia son las mamás, hermanas y niet@s especialmente. De las 15 mujeres que participaron
en el proceso de diagnóstico, sólo una (1) nació y ha vivido en Cali, las otras presentan
49
desplazamiento del campo a la ciudad, inclusive las nacidas en Cali, puesto que vivían en la
zona rural.
GRUPO DE NIÑOS-NIÑAS ESCOLARES:
Se constituyó un grupo de Trece niños y niñas, extendiendo la convocatoria a los hijos e hijas
de las madres que participaron en el diagnóstico, pero del grupo de madres sólo asistieron dos
niños (1 niño de 11 años y 1 niña de 15 años)2. Los otros chicos y chicas son escolares que
suelen participar en diferentes proyectos, tales como Travesía con la Corporación Juan Bosco,
Convive y Vive con Funof y el Grupo Enrédate de Paz constituido en el Colegio.
Las siguientes son las características de los escolares participantes:
Sexo No. Etnia Edades Curso
Femenino
2 Negra 12 años 6º
1 Negra 13 años 7º
3 Negra 14 años 6º
4 Mestiza 15 años 6º y 7º
Masculino 1 Mulato 11 años 6º
2 Negra 15 años 7º y 8º
6.2.2 INSTITUCION EDUCATIVA VILLA COLOMBIA
GRUPO DE MUJERES ADOLESCENTES
Para efectos de ejecución de la propuesta de caracterización psicosocial de la VF a nivel del
equipo operativo de Edupar se decidió enfocar el trabajo en esta comuna al grupo poblacional
de adolescentes. Con la red local se discutieron las posibilidades de convocatoria, quedando
establecido que se intentaría trabajar con los estudiantes vinculados a la red, en el marco del
servicio social obligatorio que adelantaban.
El grupo de estudiantes que respondió a la convocatoria pertenecía a la Institución Educativa
Villa Colombia, siendo todos ellos estudiantes de los grados noveno y décimo. Con ellos se
realizó una primera sesión de presentación de la propuesta de trabajo, los objetivos y la
metodología, se indagó sobre su disponibilidad para participar en la experiencia y se realizó el
proceso de inscripción de los interesados. Al final de esta primera reunión se contaba con
quince personas inscritas, catorce mujeres y un solo hombre, a pesar de que el grupo inicial
estaba repartido más o menos equitativamente por género. Ya en el proceso de talleres
2 Al comentarle a las mamás que se iban a realizar los talleres con niños y niñas y solicitarles que invitaran a sus hijos, de
manera unánime dijeron que era mejor que los invitara el Colegio directamente. Al indagar las razones, manifestaron que “era mejor, para que hicieran caso”, otras comentaron que “para evitar problemas con ellos”. De este grupo de madres, sólo asistió un niño, cuya madre es de Asofamilia y una niña cuya madre participa activamente en un grupo cristiano de mujeres.
50
participaron solo doce de los quince que inicialmente se habían inscrito, siendo uno de quienes
abandonaron el proceso el único hombre que se inscribiera.
La información que se recogió en el proceso de inscripción da cuenta de las siguientes
características del grupo participante:
o El lugar de nacimiento de los participantes es casi en su totalidad la ciudad de Cali,
solo un participante es oriundo de otra ciudad, en este caso Buenaventura.
o El promedio de edad de los participantes es de 16 años, oscilando este dato entre 15 y
17, siendo todos solteros.
o Con una sola excepción, los participantes residen en la comuna 8, en barrios como el
troncal, Santa fe, Atanasio Girardot y el Trébol. El tiempo promedio de residencia en
el sector es de 14 años.
o Los datos sobre la composición familiar muestran que el 25% de ellos pertenece a
familias monoparentales, 33% a familias nucleares y 42% a familias extensas. En el
caso de las familias monoparentales el jefe de hogar es siempre la madre. Otro dato
que vale la pena rescatar es que el promedio de personas por hogar es de 5.
o Con respecto al dato sobre ocupaciones diferentes al estudio, el 25% manifiesta laborar
como auxiliares en diferentes negocios ubicados en la comuna.
o Todos los participantes manifestaron haber participado anteriormente en cursos sobre
mercadeo y resolución de conflictos, ofrecidos por operadores BID con presencia en la
comuna en el último año.
6.2.3 COLEGIO EL TESORO DEL SABER
GRUPO DE NIÑOS-NIÑAS ESCOLARES:
Se constituyó un grupo de Diez y Siete niños, 7 hombres y 10 mujeres, vinculados al Colegio
El Tesoro del Saber, ubicado en el barrio la Legua, comuna 1. Dos niñas no viven en la
comuna: una en San Bosco y la otra en la vereda Montañitas. El resto vive en los siguientes
barrios: Villa del Mar, Terrón Colorado, las Palmas, la Legua, Patio Bonito, Portada al Mar y
las Malvinas.
La composición familiar muestra que el promedio de personas es de 5 por hogar. El 13%
pertenece a familias monoparentales, el 44% a familias nucleares, el 44% a familias extensas
y el 12% a familias mixtas recompuestas. El 75% son nacidos en Cali y el 25% en otros
municipios: Buenaventura, Miranda, Florencia y Viterbo.
Las siguientes son las características de los escolares participantes:
51
Sexo No. Edades Curso
Femenino
1 9 años 5º
4 10 años 5º
2 11 años 5º
1 12 años 5º
2 13 años 5º
Masculino 3 11 años 5º
1 12 años 5º
3 13 años 5º
En el colegio el Tesoro del Saber, se tomo la decisión de trabajar el diagnóstico solo con los
niños de quinto de primaria debido a que se encontraban entre los 9 y los 13 años de edad y la
distribución entre hombres y mujeres era equivalente. Lo contrario implicaba conformar un
grupo con niñas y niños de diferentes grados que estuvieran en el rango de edad, lo cual
afectaría varios grados.
Se acordó entonces trabajar con el grupo en las primeras horas de la mañana. La dirección de
la institución asignó el espacio de la mañana del jueves antes del descanso.
52
7. RESULTADOS
Los resultados del diagnóstico psicosocial recogen tres miradas que configuran una buena
parte del universo de las representaciones sociales que se manejan localmente alrededor del
fenómeno de la violencia familiar. En primer lugar se reconoce un discurso popular que
comprende las creencias generales utilizadas por la comunidad y que se plasman en frases de
uso corriente manifiestas en las conversaciones cotidianas. En segundo término se identifica
un discurso institucional que abarca los saberes teóricos y técnicos que emplean los
profesionales y los funcionarios encargados de atender la problemática a nivel local.
Finalmente se ubica un discurso generacional que incluye las percepciones sobre la violencia
familiar de los niños y las niñas, las apreciaciones de los y las jóvenes y la mirada del grupo de
adultos desde las experiencias personales.
7.1 CREENCIAS SOCIALES ACERCA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
“Yo soy así y no puedo cambiar”
Esta frase tan popular representa una de las creencias sociales que alimenta la imposibilidad de
cambio frente a las conductas violentas. Se toma por un hecho irreversible el cual ha sido
promovido desde la niñez por los padres y familiares, y ahora es reforzado por amigos,
vecinos y parejas; especialmente se relaciona con la condición de ser hombres, ser
malgeniados, ser mimados, ser hijos únicos, ser el menor o ser pelión. Condicionado de esta
manera una transmisión intergeneracional de la violencia en las interacciones familiares.
Las personas terminan por creer que son de naturaleza malgeniada, agresiva o violenta, bien
sea por una característica personal o por influencia del medio sociocultural. Esta creencia toma
fuerza en la mentalidad de los individuos hasta establecerse como una consigna o un lema de
vida que da salida a los problemas y angustias de la vida cotidiana. En este sentido, la pobreza
social, la corrupción política, la exclusión, el desplazamiento y la guerra misma terminan
explicándose mediante esa afirmación tan lamentable pero tan arraigada en el discurso diario.
“La violencia de la casa es menos importante que la violencia de la calle”
Aun cuando se reconoce en los espacios públicos que el problema de la violencia familiar se
ha tornado crítico y cada vez aumenta de manera dramática, a la hora de ponderar la situación
social pesan más los hechos de violencia social y violencia política. Los niños evidencian una
tendencia a hablar cosas más referidas a la situación del barrio y centrarse en los riesgos
sociales que implica vivir en una determinada zona, dando ejemplos sobre los casos que a
diario se presentan sobre atracos u homicidios y asignando mayor relevancia a la violencia
urbana y social.
Es innegable que la violencia familiar ocupa un lugar secundario en las opiniones y vivencias
de las personas. Automáticamente se produce una inclinación a sobrevalorar otros tipos de
violencia social, respondiendo con seguridad a los condicionamientos ejercidos por los medios
53
de comunicación y las decisiones políticas de los gobernantes de turno, a quienes solo parece
importarles los datos sobre delincuencia social y los homicidios de la confrontación política.
“Hemos aprendido a vivir así y no sabemos hacerlo de otra manera”
Paulatinamente se ha desarrollado un cierto permiso social a las prácticas de violencia para
resolver los problemas comunitarios y especialmente para hacer frente a las interacciones
familiares; se ha legitimado el uso de la fuerza física en la relación entre hombres y mujeres, y
entre adultos y niños, como una forma de mantener las relaciones de poder desde una lógica
patriarcal.
Paradójicamente se califica el maltrato infantil y la violencia familiar como conductas
indeseables, pero este discurso social no se ve reflejado en las prácticas cotidianas que
evidencian una aceptación justificada de la violencia familiar.
Aun cuando se considera que el castigo físico es una herramienta inapropiada en la crianza de
los hijos, se justifica dada la necesidad de los padres por imponer la autoridad en el hogar,
especialmente en manos de los adultos hombres.
“Para amar a otra persona hay que aprender a sufrir”
Socialmente se maneja una concepción sufrida del amor, que proviene esencialmente de las
tradiciones religiosas monoteístas, grabada por exigencias de fidelidad y amor eterno que van
en contravía de la dinámica psíquica del ser humano. Ese tipo de prácticas se han naturalizado
en la vida cotidiana mediante repeticiones colectivas, rutinas sociales y las intervenciones
institucionales, que están directamente relacionadas con las formas de convivencia y violencia
familiar.
“Mi opinión es que generalmente hay familias donde las manifestaciones de amor,
lo digo por mis usuarias, hay usuarias que me dicen a mí: en mi casa no hay amor,
en mi casa solo es por el momento, pero que amor? yo no he visto; hay
familias donde se manifiesta el amor en momentos de tragedia, por eso ellos
relacionan el dolor con el amor, se manifiesta el amor en esos momento,
precisamente no buscan otros espacios para esa manifestación”.
En este sentido es viable afirmar que la violencia y el maltrato no son el resultado de la
ausencia de amor; en muchos casos el cariño y el maltrato operan simultáneamente en una
relación afectiva. Tanto la convivencia como la violencia están fundamentadas en el amor,
aunque desde concepciones diferentes. La primera en una idea del amor basada en los vínculos
afectivos, el buen trato y el respeto a los derechos humanos; la segunda fundamentada en
relaciones de dominación, control e inequidad social.
En nombre del amor a la pareja, la protección a los hijos y la unidad familiar se cometen un
sin número de actos de intimidación y maltrato a las personas que comparten el mismo techo.
La relación existente entre el concepto del amor que se enseña en la casa y especialmente en la
iglesia, con la práctica de aguantar, perdonar, colocar la otra mejilla, bajo el lema del amor
“aguanta todo” y “puede con todo”, hace que se sobrelleve el maltrato en la familia y también
54
legitima que en la comunidad se aguanten la violencia, las peleas de vecinos, los atropellos de
propios y externos. En este sentido se requiere profundizar sobre el concepto del amor y el por
qué a pesar de existir tantas iglesias de todas las denominaciones, las comunas son tan
violentas.
“La vida es una lucha”
Los avatares de la vida moderna, la lógica de la subsistencia y la velocidad de la tecnología,
han establecido una percepción social de la vida como una lucha y una guerra. Frases como
“los hijos son una lucha”, “la calle es una selva”, “guerreando en el trabajo” o “la guerra del
centavo” evidencian una clara concepción de la existencia a partir de las relaciones
competitivas y de confrontación. Este imaginario colectivo sin duda invade la vida familiar y
crea las condiciones para establecer una dinámica basada en el choque y la pelea donde la
violencia aparece como un recurso propicio para enfrentar y tratar de salir ganancioso de esta
situación.
Sin duda detrás de este mandato cultural se encuentra la lógica de la libertad económica y la
competitividad mercantil que traspasa las fronteras, cada vez más difusas, del mundo privado
que otrora estaban firmemente delimitadas por las tradiciones familiares. De alguna manera, el
neoliberalismo y la globalización han debilitado los límites del hogar y han convertido las
relaciones domesticas en un campo de batalla redimensionando la lucha entre las diferentes
formas de poder.
“En mi casa nunca hemos tenido problemas de violencia intrafamiliar”
A pesar de que actualmente el tema de la violencia familiar es considerado una problemática
social y día a día se mencionan discursos de sensibilización hacia los derechos humanos, se
programan campañas de vacunación contra el maltrato, se cuestionan creencias y prácticas
tradicionales, para proponer nuevas pautas de crianza, en los discursos de los participantes del
presente diagnóstico se aprecia una incapacidad de reconocerse como posibles agentes de
violencia en el ámbito familiar; aunque en ellos prevalece una preocupación de educar a los
hijos a partir de principios que se ajusten a los requerimientos de las tradiciones sociales y
creencias culturales.
Es realmente difícil hablar de educar al niño, cuando el contexto sociocultural e histórico ha
determinado que el “buen niño” es aquel capaz de someterse sin ningún reclamo al adulto que
así lo determine, ejercitando un tipo de educación cimentado principalmente en la obediencia.
Aunque se incluyen nuevas pautas de crianza, en los modelos ancestrales se revalidan diversas
formas de maltrato en los procesos de socialización, fruto de la experiencia, las costumbres y
tradiciones del pasado.
Quizá la representación de la violencia a través de hechos sangrientos o de la muerte,
contribuye a tomar distancia del significado que esta pueda tener en las relaciones cotidianas y
negar el reconocimiento como posibles víctimas o victimarios en los espacios de la vida
familiar; o talvez se podría plantear la pregunta en otros términos: ¿Invisibilidad de la
violencia en la familia o desconocimiento de una “cultura de los derechos humanos” vigente
los tiempos actuales, que sólo son visibles para los ámbitos académicos e institucionales?
55
“Los hombres son violentos por naturaleza”
Esta es una de las formas de naturalizar, generalizar y legitimar el comportamiento violento.
No se puede luchar contra fuerzas instintivas que impulsan a los individuos a actuar de
determinada manera y, la creencia, termina por exculpar a todos los violentos. En tanto ideal
de la masculinidad predispone a la violencia y la justifica.
En el grupo de niñ@s aparece una variante de la creencia en la que se asocia la intencionalidad
y el uso de la fuerza física: “los hombres somos más violentos por que somos más fuertes”. De
manera indirecta el substrato biológico aparece como mecanismo que predispone al uso de la
fuerza física.
Ambas formas inhiben el tratamiento dialogado de los conflictos y señalan la estrategia
apropiada a seguir para su resolución. Ideales sobre la masculinidad promovidos desde
diferentes campos de la vida social que los varones interpretan, encarnan y los lleva a
desvalorizar la vida.
“Los hombres tienen más derechos que las mujeres”
En términos de las relaciones de pareja, se considera que las mujeres deben acomodarse a las
exigencias del hombre y que las mujeres tienen menos necesidades sexuales que los hombres.
El hombre como proveedor económico de la familia tiene la potestad de ejercer su autoridad
ante los demás integrantes. Los integrantes de la familia no tienen claridad acerca de los roles
y las responsabilidades de género en la vida domestica.
Entre los niños vale la pena destacar los comentarios que hacen a la hora de establecer
diferencias entre hombres y mujeres:
“le pegan más a los niños porque son inquietos y tienen más adrenalina… le
pegan más a los niños porque casi no hacen caso… porque se portan mal, y las
mujeres son más calmaditas”
“(las niñas) piensan diferente que los hombres, son más delicadas, más frágiles…
las mujeres lo piensan mejor que los hombres, los hombres son muy retadores”
“nosotros (los hombres) tenemos más derechos porque las mujeres son más
débiles que los hombres” “Las mujeres tienen más peligros…entonces tenemos
más derechos que ellas”.
“cuando el padre tiene relaciones (sexuales) con la niña, entonces protege más a
la niña que al niño” “porque la niña vive con el padre y éste la viola y así
comienzan los problemas”
Niño: “Bueno, yo les digo a las mujeres que tienen que comportarse como niñas,
decentes. Si porque unas peladitas no se comportan como decentes con los demás,
les van llevando la corriente también les gusta su arrechera... y esas falditas que
se mandan, porque así es que las violan también más rapidito”.
56
Niña: “Yo también me visto así... con mis falditas y no es para que me digan que
no soy decente”.
Niño: “mentiras. ¡Son unas cochinas!”
Entre el grupo de mujeres adultas se plantean las siguientes opiniones:
“Yo le decía a mi hijastra: a mi las esquinas no me gustan y más mire quienes
se paran en las esquinas, la gente que pase por ahí va a pensar mal, entonces
nosotros tuvimos problemas por eso; sin embargo ella cada ratito se volaba
para la calle, el papá decía que no había problema, que él la dejaba que
aprendiera a llevar golpes de la vida, que así es como aprenden las personas, y
yo le decía que de todas maneras ella es una niña todavía, uno tiene que
enseñarle que es lo bueno y qué es lo malo, porque es una señorita, para que sea
una mujer de bien”.
“que tal una muchacha de 15 años y no sabe hacer un arroz, un sancocho, un
sudado, quien lleva la culpa, no, haga las cosas bien o no haga nada, que hagan
bien las cosas que el día que consigan un marido sepan qué es lo que van a
hacer, que es el destino les espera”
“Los hijos hombres son egoístas entre ellos y son irresponsables, en cambio, las
hijas mujeres son más agradecidas y viven pendientes de la mamá”
“Mis hijas me chocholean y me miman, en cambio mi único hijo varón, ni
siquiera me llama, es muy desprendido, vivo triste por eso”.
7.2 LECTURA INSTITUCIONAL SOBRE LOS FACTORES QUE ORIGINAN LA
VIOLENCIA FAMILIAR
El discurso institucional está permeado principalmente por los lineamientos de salud pública y
específicamente por la Política Nacional de Haz Paz. Desde la Organización Mundial de la
Salud OMS se ha propiciado una mirada de la violencia intrafamiliar como un problema de
salud pública que requiere un trabajo conjunto entre los diferentes sectores para darle un
manejo integral que propenda por el mejoramiento de las condiciones de vida de todas las
personas. Sin embargo, esta directriz ha derivado, en algunos casos, en un abordaje sanitario
que asume la VIF como una enfermedad social buscando identificar factores de riesgo y
señalar victimas y victimarios del problema; en términos generales se puede señalar que a
nivel institucional se maneja una lógica de causa y efecto para explicar el fenómeno en
cuestión.
En el mismo sentido, Haz Paz ha planteado tres grandes componentes para operacionalizar el
trabajo frente a la violencia intrafamiliar: Prevención de los factores que contribuyen al uso
de la violencia en las familias y de los factores culturales que los determinan; Vigilancia y
Detección Temprana de las víctimas de la violencia y de las situaciones de violencia, así
como de la utilización de la violencia como forma de relación y de resolución del conflicto en
el hogar; y Atención en las esferas de justicia, salud y protección, de las personas y familias
57
con presencia de episodios de violencia física, sexual y emocional en los espacios domésticos;
de los niños y niñas con comportamientos sexuales y/o agresivos inapropiados, y de los
agresores en especial los agresores menores de edad y de violencia conyugal.
De los anteriores lineamientos institucionales se desprende el manejo de un modelo médico
centrado en la identificación de un problema de salud (paradigma problema-solución) por
medio del diagnóstico y el desarrollo de estrategias para enfrentarlo a través de
procedimientos de tratamiento terapéutico que hagan posible el control y la rehabilitación
hasta la desaparición del problema. En este modelo, el problema es visto como una
enfermedad la cual debe ser atacada y erradicada por medio de recursos técnicos que manejan
los profesionales de la salud, estableciendo una concepción instrumental del problema basada
en los saberes técnicos de los expertos y por fuera del dominio de la población.
Esta concepción instrumental implica que son la instituciones que financian a los profesionales
y técnicos las que poseen y controlan los recursos y las soluciones y que es a través de
acciones asistenciales y de prestación de servicios a la población como se accede a la solución
de los problemas. Los problemas son entendidos como problemas técnicos que deben
resolverse por medio de la aplicación de los mecanismos o procedimientos correspondientes.
La población es un objeto de intervención y recibe pasivamente los recursos que la institución
dispensa, creándose una situación de dependencia respecto de los beneficios de la intervención.
A nivel clínico se refuerza una mirada terapéutica centrada en un esquema prototipico de
subjetividad. Se levantan las hipótesis y las teorías con una visión de un sujeto integrado,
apuntando a la conservación de una organización familiar clásica y reforzando prácticas
tradicionales de socialización. La orientación central es legitimar el discurso de la
descomposición familiar y promover campañas de salvación de las relaciones familiares
convencionales, reforzando las tradiciones patriarcales y agravando las manifestaciones de la
violencia doméstica.
Para el caso del presente diagnóstico, se revisan los reportes de las profesionales que
atendieron casos remitidos en el Centro de Salud de Terrón Colorado a través del CAFIM3,
durante el periodo que duro la recolección de información. A primera vista se observa una
lectura técnica de la violencia familiar que introduce una diferenciación entre factores de
riesgo y factores protectores a la hora de explicar las causas del fenómeno.
Factores de riesgo de la violencia intrafamiliar. Se entiende como factor de riesgo aquel
elemento que por si solo puede provocar la aparición del fenómeno, asemejándose a una
especie de causa principal. A continuación se presentan algunas situaciones y
comportamientos de los individuos y las familias atendidas en el CAFIM, que por diferentes
circunstancias pueden convertirse en generadores de violencia intrafamiliar:
Deprivación psicoafectiva, maltrato, abandono o abuso referido como antecedentes de
los padres.
Crisis familiares.
3 Centro de atención a la familia, el infante y la mujer de la comuna 1. CAFIM. Aquí fueron remitidas algunas
familias de los niños participantes en la caracterización de la violencia familiar.
58
Escasa red de apoyo social.
Consumo de alcohol o drogas en uno o varios miembros de la familia.
Hijos no deseados.
Aceptación de la violencia como una forma normal de relación en la familia.
Paternidad o maternidad precoz.
Bajos ingresos económicos y desempleo.
Hacinamiento.
Incumplimiento de las expectativas que los padres tienen acerca de los hijos.
Fanatismo religioso.
Delincuencia.
Factores protectores de la convivencia familiar. Los siguientes son algunas situaciones o comportamientos que compensan los factores de riesgo, y que disminuyen la posibilidad de
que en las familias atendidas se presenten episodios de violencia:
Padres sin antecedentes de maltrato.
Padres con antecedentes de maltrato pero con la firme decisión de romper el ciclo de violencia en sus familias de procreación.
Familias con interiorización de valores humanistas.
Motivación al desarrollo autónomo de sus miembros.
Experiencias escolares positivas.
Estabilidad económica y laboral.
Red de apoyo social fortalecida.
Adecuada expresión de sentimientos.
Interés en la salud física y mental de sus miembros.
La violencia en la familia es una realidad que permea la cotidianidad y su importancia radica
en que involucra a todos en los espacios de la vida diaria. Determinar una causalidad lineal,
no da cuenta de la problemática por la complejidad del fenómeno. Es urgente que las
instituciones públicas y privada se den a la tarea de implementar una visión sistémica del
problema, cuyo fin sea establecer la relación existente entre múltiples factores que convergen;
orden individual, historia generacional, historia de vida, personalidad y factores contextuales
como aspectos socioeconómicos y culturales se hacen necesarios para plantear políticas de
intervención social.
7.3 PERCEPCIONES DE LOS PARTICIPANTES SOBRE LA VIOLENCIA
FAMILIAR: PERSPECTIVA INTERGENERACIONAL
Cuando se busca caracterizar la violencia familiar vale la pena considerar la mirada
generacional y pensar en las diferencias perceptivas que permitan responden interrogantes
como: ¿Qué tan homogéneo es el problema de la VF? ¿La VF es vivida de igual manera por
niños, jóvenes y adultos? ¿Cómo ha venido progresando el problema de la VF? ¿Cómo han
evolucionado históricamente las formas de maltrato y buen trato familiar? ¿Qué relación existe
59
entre las experiencias de los diferentes grupos etáreos? ¿Se pueden comparar? ¿Qué
características de la época han incidido en el tipo de experiencias vividas?
En este punto es ineludible mencionar el hecho de que la metodología utilizada en el
diagnóstico favorece en mayor medida el volumen de información entregado por los adultos
en comparación con los niños y l@s jóvenes. La modalidad de talleres vivenciales y el énfasis
en la provocación de relatos resultan más cómodos para los grupos de adultos quienes se
sienten más animados a contar historias personales y reflexionar sobre experiencias íntimas.
Queda pendiente para futuras investigaciones explorar otras posibilidades metodológicas con
niños y jóvenes que faciliten el ejercicio de ampliar y profundizar en la temática de violencia
familiar. Con seguridad los juegos en grupo, los trabajos manuales y expresivos, así como los
vídeos y la música podrán dar mejores resultados en este sentido.
7.3.1 LA MIRADA DE LOS NIÑOS
La problemática de violencia se ubica principalmente en el barrio y el entorno
comunitario:
El tema de la convivencia/ violencia familiar está impedido para l@s niñ@s quienes lo ubican
como un tema de los otros, talvez considerando que no tienen la mayoría de edad para hablar
de un asunto delicado y en ocasiones prohibido. Parece como si la familia fuera un espacio
que no se piensa como propio y eventualmente ni siquiera pertenece a los adultos; la casa es
un lugar conquistado por “fuerzas invisibles” que son ubicadas en el exterior y que hacen
referencia a lo económico y lo cultural.
“La tendencia de los niños fue hablar cosas más del barrio y los riesgos sociales que
viven en esa zona. Se salían más a nivel de la violencia urbana, social. Empezaron a
irse con historias dentro de la misma parte de la fantasía, de historias como de los
diablos, de los violadores, e incluso las historias trascendían más, antes estaban con el
coco, ahorita que el violador de niños; más del asunto de lo sexual, hay como mucho
énfasis en eso. Fue más de hablar de la violencia social y urbana, que de lo familiar.
La parte a nivel económico se ve en todas las familias como un aspecto importante
dentro del problema de la violencia intrafamiliar”.
“Cuando estuvimos hablándolo a nivel de grupo, una niña sí comentó que el abuelito
le hace eso refiriéndose al abuso sexual, pero ella no lo siguió nombrando, eso quedó
como algo allí, cállense porque una niña dijo que el abuelito la tocaba”.
“O sea que de los niños que tuvieron realmente las experiencias de maltrato serían
más sobre el uso inadecuado del castigo, no tanto que hayan sido abusados o
violentados físicamente”.
L@s niñ@s explican las situaciones de abuso y violencia sexual a través de historias
con personajes diabólicos talvez como una forma de no reconocer o no señalar a los
verdaderos responsables.
60
“en diciembre cuando pasaban los diablos, y se fue la luz, y nosotros estábamos en la
novena, y cuando se acabó la novena, nosotros nos salimos a ver una compañera mía,
una amiga pues se fue a perseguirlos y en una esquina oscura llegaron los diablos y la
violaron y se la llevaron por allá, y no se volvió saber nada de ella. Mi hermana casi
se mata por las gradas, porque vio los diablos, y me hermana le dio mucho miedo y mi
mamá la cargó y ella le dijo que quería ir donde mi papá y siguió, derecho, así puff…
donde mi papá no la coja se mata”.
“Yo fui a la casa de ella y me di cuenta que estaba mal de la cabeza y me podía violar,
yo le dije que me tenía que ir al colegio y me iban a llevar lejos, pero yo pare el
carrito y me fui al colegio…Vea es que allá los diablos se llevaron una peladita y la
estaban manoseando”
La dinámica familiar se rompe a raíz de las condiciones sociales y económicas del
entorno comunitario; la dureza de la calle se encarna en el maltrato de la casa:
“en mi vida esta pasando algo muy mal que no lo puedo dibujar. Por eso escribo esto
para que se den cuenta que yo no lo puedo decir. Mi hermano, mi mamá y yo estamos
pasando por un momento muy triste porque no se encuentra mi papá con nosotros… Lo
que pasa es que mi papá no está con nosotros porque el está en la cárcel (llora). El
vendía drogas y la policía se dio cuenta… mi mamá y mi hermano sabíamos, pero es
que él lo hacia para poder comprarnos la comida, porque no conseguía trabajo… yo lo
quiero mucho y el no me pegaba ni nada”.
“Es que hay un pelao que todos lo conocen en la escuela, la mamá le pega mucho, y si
el pelao no le lleva plata, le pega y el tiene que trabajar y apenas tiene 12 años. Y tiene
que trabajar y todo, por que si no le pegan. Un día el se gastó la plata, y le pegaron
reduro”.
“Es una niña que no voy a decir el nombre por que es muy conocida, la mamá siempre
le pegaba y le ponía a vender frutas y ella no le hizo caso y la mamá un día le pegó, la
amarró, y ese día ella me mostró la espalda y la tenía todo ahí. Y pasando el tiempo ya
estaba en quinto, ella se salía porque le tocaba mantener a los hermanos; tenía que
hacer el almuerzo y hacer de todo hasta frijoles, bueno al fin y al cabo los cuidaba.
Entonces ella, comenzó a ir a la cancha y comenzó a fumar eso.”
L@s niñ@s se sienten responsables de los problemas familiares y de la impotencia
frente a las situaciones de maltrato y violencia conyugal:
“Ahora que yo estoy grande sufro mucho y me duele hablar de este tema; sufro porque
mi mamá sufre de muchas enfermedades como la diabetes, azúcar en la sangre, y la
migraña. Pero el doctor después de que ella tuvo a mi hermana le dijeron que no podía
tener más hijos y ahora que esta embarazada sufre demasiado con sus enfermedades.
Pero yo siempre estoy para ayudarla es muy peligroso igual que su embarazo es muy
riesgoso y yo no quiero que le pase nada ni a ella, ni a mi hermanito”.
61
“Lo que sí vimos es que muchos niños, aunque hayan sido solo testigos de la violencia,
también se hacen responsables de ella; o sea dentro de los deseos de que quiero que
cambie la casa, mi mamá está sufriendo: ¿yo que hago para que ella deje de llorar?,
¿para que él deje de pegarle? Se sienten responsables, así no tenga que ver con ellos
mismos, no frente al tema o porque ellos hicieron algo, pero si responsables de que
pueden cambiar en sus casas para que eso no continúe”.
L@s niñ@s prefieren que los padres se separen cuando tienen problemas de pareja.
La crisis de la pareja dificulta las relaciones del grupo familiar y puede generar negligencia
hacia los más desprotegidos:
“Es mejor que los padres vivan separados para evitar un maltrato y para evitar que el
papá maltrate a la mamá cuando estén enojados”
“Nos hace más daño vivir en una familia donde papá y mamá se peleen, porque no nos
ponen cuidado… porque mantienen en peleas y no le ponen cuidado a uno, por eso es
que las madres son desjuiciadas, no le hacen a uno la comida. También es mejor vivir
con la madre separada, porque le ponen más cuidado, tratan de darnos lo mejor”
“mi mamá se mantenía con problemas con mi papá. A cada momento recibía maltratos
de él, mi papá como siempre ha sido celoso, no podía y no puede ver a mi mamá
hablando con un hombre que no sea él…Recuerdo que mi mamá se fue cuando solo
tenía cuatro años. Pero entendía que si ella se iba no era porque quisiera sino porque
tenía que hacerlo y la razón por la cual se fue era porque estaba en embarazo y como
mi mamá diariamente recibía maltratos de mi papá en una de esas hasta la podía
hacer abortar; ese día yo lloré demasiado, pero mi mamá con mucho dolor se tuvo que
ir y nos dejó a mis hermanos y a mí”.
En este punto se observa una diferencia entre la percepción de l@s niñ@s y de l@s jóvenes.
Los primeros estiman más conveniente que los padres se separen si hay problemas de maltrato
y violencia conyugal; mientras los segundos opinan que a pesar de los conflictos de pareja y
de la violencia familiar es preferible que los cónyuges sigan viviendo juntos. Parece que los
elementos afectivos y emocionales pesan más en las formas infantiles de entender la vida
familiar y en los jóvenes aparecen con mayor prioridad los aspectos externos de carácter
económico y cultural.
Las diferencias de crianza y el manejo de los castigos se constituyen en uno de los
temas que caracteriza los procesos de socialización primaria desde la percepción de
l@s niñ@s:
“mi papá tiene a mi hermano el mayor y a él lo trata igual que a las mujeres. Pero a
mi hermano el menor lo trata con menos amor, o sea, diferente a los demás. Pero mi
mamá si nos trata igual a todos”.
62
“A unos los tratan de una manera y a los niños de otra manera. Por ejemplo, a mi me
sirven la sopa para que me la tome y yo no me la tomo, y a mi primo lo obligan… A
cada uno lo tratan diferente. Por ejemplo, a los niños en la escuela le pegan y a las
niñas no”.
“Por ejemplo mi mamá me pega cuando hago algo malo, pero mi papá cuando hago
algo malo me lo perdona como dos veces y el día que me va a pegar me pega durísimo
con una correa de cuero que tiene, y eso pega mas feo; y por eso el dice, que el día que
me porte mal, el me la perdona, y me la perdona, pero cuando me pega, me cobra
todas las que he hecho…Mi mamá me dio tres oportunidades y a la tercera mi papá me
pegó con la mano en la cara y me dejó la mano marcada”.
El papel de la televisión en la vida familiar y la influencia en los procesos de
socialización primaria:
“En las familias de los participantes, la televisión mantiene una presencia constante
durante todo el día. Es un acompañante de las diferentes actividades que realizan
tanto padres como hijos en el hogar. Los espacios de diálogo que involucran a la
mayoría de los miembros de la familia están mediatizados generalmente por este
denominador común, la pantalla del televisor. Es como si el único capaz de congregar
a la familia, por lo menos físicamente, fuera este medio de comunicación. El televisor
aparece en la dinámica familiar con el estatus de un otro que mediatiza y en ocasiones
hasta posibilita el encuentro y la comunicación. El papel que juega la televisión en la
vida cotidiana como agente socializador de prácticas violentas está bien definido. La
televisión podría ser aprovechada en un sentido formativo mejor direccionado, pues se
podrían aprender cosas a través de los programas educativos”
La influencia de los medios masivos de comunicación en los participantes marca en ocasiones
el tipo de relación que establecen con las personas que los rodean. Los contenidos de los
programas de televisión que ven, institucionalizan una cultura violenta y vindicativa, donde se
desconocen las diferencias sociales y personales; y los conflictos se resuelven por vías
diferentes a las del diálogo y la negociación. La imagen del televisor se instala como el nuevo
agente socializador de las familias modernas.
La cantidad apreciable de tiempo que pasan l@s niñ@s expuest@s a la televisión tiene un
claro efecto socializador. Esto señala que una buena porción de la construcción social de la
realidad está determinada por los medios de comunicación masiva. Antes que calificar esta
práctica colectiva como un elemento nocivo, se puede aprovechar la influencia que ejerce la
televisión, para socializar contenidos que se alejen de propagar una cultura de la violencia y se
acerquen a la construcción de nuevos modelos de relación e identificación, sobre los cuales se
pueda comenzar a edificar la convivencia social.
Las definiciones infantiles de Buen Trato se mueven en una escala valorativa que va
desde el respeto y la amabilidad, la colaboración y el apoyo, hasta la complacencia:
63
“Amar y comprender, buena relación entre sí, respetar las decisiones de los demás,
que nos entiendan y nos den un consejo cuando tengamos problemas, que nos
reprendan con amor cuando cometamos alguna falta; explicar las cosas con amor,
cuando hay comprensión en la familia. Compartir, ser acomedido, ser amigo,
perdonar, ayudar y ser cariñoso; trabajo en grupo, confianza”.
“Es ayudar a alguien que lo necesite, comprender a los demás, tratarnos bien, respetar
y compartir con los demás. Decir: hola, ¿como estás? No regañando, no pegándoles,
no gritarlos, que lo quieran y no le peguen sin antes escuchar una explicación”
“Nosotros debemos escuchar a los demás, ser cariñosos con nuestros padres,
compartir con todos nuestros compañeros, ser respetuosos con nosotros y con los
demás. Nuestro cuidado, enseñarnos a hacer lo bueno, no decirles groserías, no
pegarle con palos, no darle con lazo. Quererlo tal como es, hablar a las personas con
cariño”.
“El buen trato es que mi mamá me compre todo lo que yo necesite para mi estudio,
para la casa y para nosotros. Pero nosotros no le agradecemos. Sí le decimos gracias,
pero nos portamos mal y ella dice, que uno le compra cosas a ustedes y nosotros no le
agradecemos, aunque sea haciendo caso”.
Las definiciones infantiles de Mal Trato están referidas principalmente a los malos
ejemplos de los padres, la intolerancia y las agresiones físicas:
“Maltrato es dar mal ejemplo a los hijos, un padre borracho, no decir la verdad, no
amarnos, que nos maltraten sin razón alguna, es golpear a las personas. Maltratar a
nuestros hermanos cuando están pequeños. No escuchar explicación, pegarle a
nuestros compañeros, no tolerar lo que los demás hacen”.
“Que nos hagan sentir como si no valiéramos, que nos maltraten, que no sean
tolerantes o comprensivos con nosotros, que no sepan valorar lo que tenemos. Castigar,
pelear, gritar, golpear, pegar, matar, robar, secuestrar; irrespetar los esfuerzos que
hacen los demás por nosotros. Golpear muy duro a alguien, pegar como le pegaban a
uno antes, decirle malas palabras a un niño, pegarle puños a un niño o patearlo,
amenazarlo”.
Vale la pena resaltar que algun@s niñ@s y jóvenes perciben que a veces el maltrato se
justifica como mecanismo de aprendizaje: “Yo pienso que con el maltrato uno aprende”, “a
veces es necesario que le enseñen a uno los buenos caminos así sea a las malas”. Se aprende
que aquellos personajes importantes y sostén de la vida tienen el derecho a golpear.
Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia se transforma en una forma de vida.
Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto
este comportamiento se torna "aceptable". La historia de maltrato de los padres se constituye
en argumento que justifica y exculpa el maltrato que se inflige a sus hijos.
64
A muchos padres se les hace difícil pensar en la educación de sus hijos sin recurrir a ciertos
tipos de castigos, porque asocian castigo y maltrato. Cuando un padre le pega a un hijo y lo
justifica en que a él también le pegaron y aprendió, es porque no está cuestionando su
conducta, pues vive en una cultura en que todos hacen lo mismo. Se puede ver un
comportamiento en que hay una agresión sistemática, mientras que el castigo pierde el
supuesto "fin educativo" y se transforma en maltrato.
Las definiciones infantiles de Violencia Familiar están enmarcadas en los castigos
inadecuados, en las agresiones verbales y el abuso sexual:
“Que los padres se mantengan con problemas y peleando, que nos castiguen sin tener
razón, que no nos brinden amor sino desprecio. Golpear, mentir, ser groseros,
irresponsabilidad. Cuando hay discusiones entre los padres y cuando hay odio y
rencor entre hermanos. Pegar sin justificaciones, Pegarle a la mamá, gritar a los hijos,
decirles grosería a los hijos”.
“Violar a alguien, amenazarlo con algo, obligarlo a lo que no quiere, ponerlo a hacer
trabajos forzados. Los padres se separan y les hacen daños a sus hijos. No escuchar y
pegarle a la familia cuando el padre llega borracho”.
“Problemas entre familiares, gritos e insultos entre los padres. Contestarle mal a los
padres, es actuar con cosas malas. Que los hijos peleen con los padres, que los padres
hagan sufrir a los hijos, tener rencor con nuestra familia”.
Se evidencia que l@s niñ@s también son actores presenciales de situaciones de violencia
familiar en una edad no muy propicia para entenderlas y elaborarlas, y en la que aparecen
comprometidos personajes afectivamente importantes para ell@s.
7.3.2 LA MIRADA DE LOS JOVENES
La violencia sutil que deriva el hecho de no sentirse amado. Los hijos no deseados
como factor del maltrato infantil:
“yo golpeo mucho a mi hijo, yo lo maltrato, o maltrato más al mayor y fue que yo no
lo quise tener a él, yo no lo quería tener a él, yo no quería tener un hijo de ese hombre,
sin embargo yo quedé embarazada. No lo quería tener porque él me golpeaba, porque
era un mal marido y yo al pequeñito lo quiero más, al grande yo lo golpeo y sobre todo
quiero que me ayuden con el grande”.
“la señora tenía la expectativa de que fuera niño, pero fue una niña; produce una
frustración de los padres, entonces esa relación con esa hija se vuelve totalmente
disfuncional, agresiva. Al fin y al cabo esa hija no fue deseada por ellos porque
querían un hijo”
65
“Eso aquí aparece también en la zona del centro, es que las muchachas o los
muchachos interiorizan, es que yo soy hijo no deseado y por eso no me trataron bien…
Pero el hecho de preferir al otro significa que me maltratan a mi”
“Yo a veces siento que mi papá no me quiere porque es que él en vez de dar... cuando
necesito algo así para una salida del colegio, él no me la da, sino que cuando juega el
Cali él si se va para allá para el estadio y sus boletas que si son bien caras y uno le
dice: ay papi necesito para un par de sandalias, no tiene, estas sandalias me las dio mi
mamá, porque se las pedí a él y me dijo: no tengo y al otro día que voy llamando y que
bien borracho!! y cuanto no vale una garrafa de aguardiente y es que no se sienta a
tomársela solo, invita a los amigos ve, los invita a la casa”.
La sociedad y la cultura promueven ideales sobre la maternidad que se revelan incongruentes
en la vida cotidiana de muchas mujeres. Un hijo no deseado o que no cumple las expectativas
puede ser un candidato al maltrato. Y no sólo del maltrato físico. La percepción de los hijos
sobre estos sentimientos de rechazo ya es un maltrato emocional.
La separación de los padres es percibida como factor predisponente de la violencia
familiar:
“Cuando hay desaparición del padre, que genera desapego de la madre hacia la hija,
la hija responsabiliza a la mamá…antes el papá era el que hacía la contención por el
desapego de la mamá hacia la hija, entonces el papá era quien contenía esa rabia de
que la mamá maltratara la hija; al desaparecer la contención que era el papá,
entonces la niña responsabiliza a la mamá”
“mi mamá se separó de mi padrastro, entonces fue un momento de mucha crisis,
pasamos las verdes y las maduras ese tiempito”
L@s jóvenes se ubican como el centro de las discusión de los padres y se convierten en
objeto indirecto de las agresiones:
“mis padres, ellos dos no se la llevaron muy bien, mi papá y mi mamá vivían
discutiendo, alegando a toda hora; yo llevaba del bulto porque yo me parecía más a mi
papá, como me parecía a mi papá, entonces la de los golpes, la de las palabras soeces
por parte de mi mamá siempre fui yo”.
“todo lo malo que hacía mi papá yo llevaba del bulto, por que como era la que me
parecía a el… que una madre le diga a un hijo yo te he de ver morir lleno de gusanos,
eso es una maldición muy grande… a mi me daban con un cable de la luz y me daban
donde cayera y por ahí el chorro de sangre… lo castigaban por todo, a uno lo
castigaban por solo decir una palabra”.
“Uno va a hablarle a la mamá y no nos escucha, nos empiezan a decir mentirosas, que
nos quitemos de ahí, que nos callemos, nos dicen muchas palabras soeces, para que
hagamos oficio, o para que estudiemos”.
66
En la triangulación que se sucede en las crisis de pareja, l@s jóvenes (pero también el niño o
la niña) que en el imaginario de uno de los padres se identifique con su pareja, están en riesgo
de recibir malos tratos.
Las adolescentes ubican los conflictos conyugales como fuentes del maltrato hacia ellas:
“hay una inclinación muy fuerte de estas chicas a ubicar como un factor muy
importante la relación conyugal, o sea de alguna manera como que en el imaginario
de las jóvenes, por los problemas que hay en la pareja es que se vienen los maltratos
hacia ellas; los desafectos, los abandonos, como si del problema que tienen ellos dos
es que aparecen los maltratos, alguna hacía mucho énfasis en los celos”.
“Había una que decía que cuando el papá sentía celos o desconfianza, se creaba un
ambiente hostil en la familia y ellas eran las que chupaban los platos rotos”.
Los resultados con los jóvenes muestran una mayor asociación de la violencia familiar con el
conflicto conyugal que con el conflicto entre padres e hijos; señalando la importancia de
trabajar más en la vía de ayudar a las parejas a resolver sus conflictos y mejorar su vínculo
afectivo como una forma de contrarrestar la aparición del maltrato y la violencia en la casa.
El maltrato aparece como resultado de una serie de complicadas actuaciones, algunas
explícitas, otras ocultas y casi invisibles. Talvez una de las características más significativas
en las relaciones que contribuyen al maltrato infantil son las triangulaciones como respuesta a
situaciones de estrés en la familia. Los triángulos aparecen como formas de relación en la que
los padres de manera continua utilizan a los hijos para evitar, desplazar, resolver o no resolver
sus conflictos, generándose situaciones familiares que estimulan el uso de la violencia entre
los participantes. Ya lo señala Lucia Restrepo (2004) “las aventuras amorosas son el sostén de
los malos matrimonios… la existencia de un tercero permite tolerar las demandas y las
dificultades de una relación insatisfactoria”.
Los jóvenes demandan un tipo de autoridad que no vaya acompañado del maltrato:
Este punto representa una tensión intergeneracional frente al manejo de la autoridad. Los
jóvenes reclaman autoridad, no autoritarismo; demandan límites pero no a través de maltratos.
Los adultos conciben que la autoridad vaya de la mano de la imposición y la intimidación;
mientras los jóvenes hablan de una autoridad como señalamiento de límites y afirmación de
las reglas familiares.
“La hija de una amiga le dijo al papá que le hablara con autoridad para poder
almorzar; entonces el papá le contesto lo que usted quiere es que yo la maltrate. La
niña le dijo no, un momentico; hábleme como hombre, así como en la televisión”.
“Lo que digo es que no puede ser tan flexible, debe tener cierto grado de disciplina y
rigidez; es diferente demandar límites, a demandar que me escuchen, son cosas muy
diferentes… son como dos matices distintos de esa relación padres e hijos, yo sé que si
me ponen límites es por que se preocupan por mi y en cierta manera me están
protegiendo, pero también, que no sea que se vaya al autoritarismo… Pero eso es
67
diferente a que pongan límites; o sea por un lado, necesito que me escuchen, necesito
negociar, pero por otro lado necesito que me digan que hacer”.
“Es que los papás, no le permiten expresarse a uno; de pronto no refutamos tanto las
decisiones de los papás sino que no nos dejan expresar”.
“Necesitamos tratar de cortar todo esto que viene de atrás desde los padres, de
nuestra misma sociedad y lo que ve uno a diario: Todos esos jóvenes muertos en las
calles y uno ve todas esas familias destruidas y una mira que en esas familias no hay
amor. Esta semana había un papá que decía: Todo lo que sufrí cuando recogí el
cadáver de mi hijo que tenía 21 años; aparentemente el muchacho no era tan malo
pero había cometido muchos errores y él decía: Me faltó pedirle perdón a mi hijo, que
yo generé todo esto por mi orgullo y por ejercer esa autoridad”.
A nivel de los conflictos intergeneracionales se encuentra que en la relación entre jóvenes y
adultos, estos últimos tienen mayor necesidad de reconocimiento, de mostrarse y de ser
valorados en su autoridad. Buscan satisfacerla con el estilo que muestran, sin embargo
termina siendo contraproducente esta actitud sobradora de conocer todas las respuestas,
generando rechazo en l@s chic@s. Los modelos adultos de autoridad están más por el lado de
las relaciones jerárquicas y del control del tiempo. Por su parte los jóvenes tienen otro tipo de
prioridades como el deporte, las relaciones con el sexo opuesto de su mismo rango de edad,
escuchar música actual, los problemas ambientales, la tecnología y las prácticas sexuales. En
concreto, los temas que valoran los jóvenes no son importantes para los adultos y viceversa y
los adultos son símbolo de autoridad para los jóvenes, pero no de respeto, tal como ellos
pretenden.
Los padres exigen mucho de sus hijos, ejerciendo un fuerte control sobre su conducta y
llegando a reforzar sus demandas a partir de miedos y castigos. El padre y la madre imponen
las normas, corrigen, castigan o premian. El poder y la responsabilidad están concentrados en
el padre y la madre, pero es el padre quien tiene la última palabra. Los muchachos tienen poca
oportunidad para tener iniciativa o participar en las decisiones del hogar y generalmente se
limitan a obedecer y a responder al miedo que sienten frente a las exigencias y los castigos de
parte de los padres.
Este estilo de manejo de la autoridad, de tipo autocrático y sin posibilidad para el diálogo y la
concertación, dificulta enormemente que en las relaciones entre padres e hijos se desarrollen la
confianza y la ternura. Además, estas circunstancias, vividas desde tiempo atrás, con
seguridad termina lesionado el normal desarrollo de los procesos de socialización y ajuste
social en l@s jóvenes.
En la familia se dan pautas de relación que establecen un orden a través de la definición de lo
permitido y lo prohibido. La violencia en la relación de conflicto entre padres e hijos se
manifiesta a través del “acto de castigar”, el cual implica la imposición de una sanción, porque
se incumple o transgrede una norma que ha sido previamente estipulada y conocida, que
pretende corregir la actitud o el comportamiento del hijo ante una situación determinada.
68
Existen varias formas de aplicar sanciones a la infracción de una norma. Está el castigo físico,
en el cual se utilizan golpes con palos, varas, rejo, látigo, puños, patadas, piedras u otros
objetos que pueden servir para el fin deseado; o los de naturaleza verbal como: insultos,
sarcasmo, humillaciones, amenazas, chantaje; o los estímulos de valor psicológico como
quitarles un objeto significativo que sea de propiedad de l@s hij@s o impedirle realizar
actividades lúdicas de su preferencia.
En el acto de “castigar” se dice que existe una relación con la violencia porque en muchas
ocasiones causa lesiones físicas y psicológicas, especialmente cuando se aplica el castigo
físico. Al respecto se presentan discusiones sobre si de acuerdo al motivo que lo sustenta es
posible considerar el castigo como correctivo a la hora de disciplinar, o una forma de
violencia. Aparece entonces que cuando el castigo físico se apoya en principios educativos,
que son el fundamento para vivir en sociedad, como “no coger lo ajeno, obedecer, respetar a
los mayores”, en cuya aplicación no resulta necesario dar un trato soez y degradante con
amenazas de abandono, se justifica como correctivo en la formación de la vida del hijo,
mientras que cuando el motivo por el cual se sanciona no persigue unos objetivos claros frente
a la responsabilidad con la vida social es visto como un acto violento.
Contradicción juvenil entre demanda de autoridad y ambición de autonomía
En los talleres con l@s jóvenes surge la contradicción en unas participantes que esperan ser
mayores de edad para obtener su independencia y no tener que darle cuentas a sus padres; pero
también demandan que sus padres las atiendan y les pongan cuidado.
Una joven opina sobre el papel de los padres: “La mamá debe actuar fuertemente y
prohibirle a uno que ande con tipos que no deben andar”. Pero simultáneamente otra
participante expresa: “yo no espero sino cumplir los 18 para hacer todo lo que me dé
la gana y que nadie me diga nada”.
El grupo reflexiona: “Es como la chica que anda con el traqueto… la mamá reconoce
que es la embarrada a veces y eso no le preocupa; ella dice: yo sé que mi mamá tiene
razón y todo, está justificada; pero lo malo es esa cantaleta a toda hora; ella llega a
las 2:00 de la mañana y ya después de haber gozado, que diga lo que quiera y se salga
de la ropa”.
“Usted dice en mi casa tengo reglas y en la calle no, entonces en eso es lo que uno se
va apoyando, porque en la casa come y no puede dejar su plato ahí; en cambio en la
calle si usted quiere comer y deja el plato ahí, lo tira si usted quiere, o sino usted
grita y el que le devuelve es porque es valiente y si la gente lo ve con un cuchillo usted
tiene es el mando, que nadie lo puede gritar ni decir nada...”
“Las mamás debían pensar como poder entender a sus hijas y bueno, y para que no
cometa errores así como los que ellas cometieron, que es lo que siempre dicen, porque
es muy posible copiar, entonces dicen: Estudiá para que no seas como yo, pero
¿porque no dan ejemplo? Cuando una mamá sí, se pone unos shorcitos por acá y le
dicen a uno: por que no te ponés la falda acá, ¿por que no dan ejemplo?”
69
Al preguntar a los niños y adolescentes sobre cómo deben los padres corregir a los hijos,
hablan del “respeto, confianza, ejemplo, tolerancia y cariño”, como elementos que deben
acompañar los procesos de crianza. Comentan del diálogo como un recurso que tienen los
padres para “guiar, enseñar y comprender” el acontecer cotidiano del niño y del joven.
Cuestionan las prácticas que ejercen sus padres, considerando el castigo físico y las agresiones
verbales como un “irrespeto a la integridad del hijo, como algo que deja huellas dolorosas, que
genera temor, y tiene consecuencias de más rebeldía, abandono del hogar, drogas y
delincuencia.” Pero cuando el hijo comete una falta grave, una buena proporción de los
participantes considera que se deben tomar medidas drásticas, como recurrir al castigo físico,
es decir que a pesar del reconocimiento de nuevas pautas en los procesos de socialización,
terminan validando las prácticas o modelos tradicionales de sus padres; concluyen aceptando
una socialización a través del maltrato, como un medio eficaz para disciplinar el
comportamiento del hijo.
El lenguaje de los golpes físicos o simbólicos que se intuye en las experiencias de los
participantes, es considerado por los padres y a veces por los hijos como necesario para
infundir respeto a su autoridad. Los padres piensan que los hijos necesitan de la agresión física
o psicológica para internalizar normas o aspectos que ellos creen necesarios para sus vidas. La
violencia se convierte en un medio eficaz para socializar. Si bien es cierto que los hijos
necesitan de la guía y protección de los padres, para fortalecer la autoridad, la presencia de la
violencia garantiza obediencia y sumisión. El insulto, los golpes, los gritos, las amenazas y
humillaciones con lo que se busca intimidar a los hijos, resultan ser eficaces para lograr que
los hijos cumplan con unas normas establecidas y algun@s hij@s recurren a respuestas
similares para defender lo que ellos quieren.
Los jóvenes identifican el abuso sexual como un elemento de la violencia familiar:
“Hay hermanos que también violan a sus hermanas, porque hay mamás que se
van a trabajar con el papá y hay hermanas que dejan la puertica bien abierta
para que se pase a la cama a acostarse con ellas”.
“cuando ellos le hacen el mal a las niñas, uno de niño uno le cuenta a la mamá
pero uno después tiene miedo que la mamá le vaya a pegar, que si vos te pusiste
de arrecha, que vos te le entregaste, que vos te le ofreciste; por eso es que uno de
mujer, uno como ya va creciendo se va apoyando en las amigas”.
“Lo que pasa es que hay mamás que no le creen a sus hijas porque hay
padrastros que las violan y como las violó no les creen y salió ya preñada ya no
le ayudan ni nada sino que las manda a abortar”.
“porque a veces tenemos una violación y que porque tuvimos una violación no
tenemos novio o sino la persona piensa que todos los hombres son iguales, los
menospreciamos nosotras mismas, porque como los hombres dicen: Ay yo la violé
y a todo el mundo le van a contar, pues tenemos que decir eso, nos sentimos
rechazadas”.
70
La necesidad del afecto, el reconocimiento y el diálogo: los jóvenes identifican dentro de
sus experiencias de maltrato la carencia de afecto por parte de sus padres, la carencia de
reconocimiento como seres humanos con ideas y sentimientos y la ausencia de diálogo,
que les permita ser retroalimentados y preparados para la vida:
“yo tengo amigas, pero ya ni la mamá de uno es amiga porque yo a decir verdad
hablo con mi mamá y ella no deja que nosotras dos hablemos como amigas;
entonces yo me voy es traumatizando porque que es que no le puedo contar mis
problemas a nadie, entonces eso es lo que me va volviendo loca, me entiende?”
“Los hijos no son simplemente para traerlos al mundo y apenas comprarles ropa,
porque los hijos no simplemente son de ropa, los hijos mas que todo necesitamos
amor, entonces la mamá cuando trabajan, le compran ropa y nos dan comida,
bueno de que sirve a uno alimentándolo, échele comida y échele comida pura
ropa, pura rumba y por dentro ¿qué?, por dentro no tenemos nada, aquí (señala
el pecho) tenemos un vacío”.
“la violencia empieza desde la mamá, porque también tiene que tener tiempo
para todo, la mamá solo tiene tiempo para el trabajo, pero porque no piensa en
uno, por ejemplo nosotras señoritas, no nos hablan de la regla, que las toallas
higiénicas, no, tampoco sobre los hombres, o si no las dejan tener novio, darles
consejos. Pero a veces uno tiene novio a escondidas porque la mamá no lo
entiende a uno, entonces, la mamá debería enseñarle a uno, para que uno
entienda o para que le pongan atención”.
“como dice un profesor aquí: Que los hombres tienen una desventaja es que
ellos se enamoran dos veces, con el corazón y el pensamiento, ellos sí se
enamoran, se tragan de uno, pero siempre se van a pensar que si somos vírgenes
tenemos que entregar su virgo, entonces, como Uds. Dicen que el novio es lindo,
que las trata bien... le entregaron su virginidad, entonces bueno, sus papás no le
brindaron eso, no le hablaron del sexo, no le hablaron de que se tenía que cuidar,
vea: la barriga apareció”.
7.3.3 LA MIRADA DE LOS ADULTOS
El irrespeto a las diferencias religiosas. El fanatismo religioso como factor
desencadenante de situaciones de agresividad, puede asimilarse a un factor predisponente,
que cuando aparece potencia otras reacciones que corresponden a la historia de la persona
o las tradiciones familiares.
“El señor se la pasaba mucho tiempo en la iglesia, llegaba a la casa, la señora me
contaba que él no sacaba un tiempo para hablar con ella; que llegaba, se encerraba
en una habitación a leer y a veces cuando él se estaba bañando ella trataba de
hablarle, de que hablaran por lo menos cuando él se estaba bañando y ni siquiera
así él lo hacía”.
71
“También llegó a haber agresiones físicas hacia ella, estaban en un proceso de
divorcio, porque ella se quería divorciar de él, pues la propuesta de ella era que no
se divorciaran pero que cada uno viviera en una habitación aparte porque ella
temía perder los recursos económicos; pero entonces él le decía que se divorciaran
ya que la iglesia no le permitía que estuvieran conviviendo en la misma casa,
entonces ella decía es por la iglesia, porque él pertenece allá y que ella a veces iba
a la iglesia a buscarlo para hablarle y entonces él lo que hacía era sacar plata y
tome esos 5.000 pesos y vaya cómase un helado”.
En ocasiones el manejo de la sexualidad se hace a través de amenazas, agresiones
verbales y violencia física:
“Había una señora que tenía una niña que llegó y se sentó en un columpio y era
déle y déle columpiándose, entonces vio que la niña se había quitado los calzoncitos
y llegó y le echó ají, entonces la niña empezó a llorar y a correr al agua. La niña
tuvo que estar casi media tarde sentadita en agua.”
“ya mi prima no quería salir a la tienda a hacer un mandado ni nada, entonces mi
tía ahí si tuvo que ir a hablar con la mamá de la peladita que le gustan las mujeres
y resulta que la tía de mi amiga en vez de aconsejarla, cogió a mi amiga y le metió
unos latigazos y fue de una y le contó a la mamá de la que le gustan las niñas -pero
ya había golpeado a la que no tenía nada que ver- entonces, la mamá de la que le
gustan las niñas, la cogió y le dijo al papá y el papá le dio una golpiza con patadas
y puños... eso es violencia”.
“La peor embarrada de la niñez: Mi mamá estaba con sus amigas y yo escuché que
una de ellas estaba embarazada, delante de mi mamá dije que la señora estaba en
embarazo y me pegó en la cara; eso fue lo que yo me acuerdo que cometí y que me
dolió”.
Algunas mujeres al recordar su niñez, ocurrida generalmente en el campo, también hacen
referencia al igual que los niños a personajes fantásticos y o diabólicos, para justificar la
aplicación de sanciones, o situaciones de maltrato o abuso físico o sexual; de igual manera
como un mecanismo para cohibir la acción de los niños:
“Yo le tenía mucho miedo al duende ya que por mi pelo me perseguía mucho y a
veces amanecía con trenzas y rayones en la espalda”.
“Mi mamá para que no saliéramos por la noche de la casa, nos decía que por entre
los cafetales habían hombres malos que podían salir y hacernos cosas malas. Por
eso teníamos mucho miedo a la oscuridad y cuando llegaba mi padrastro y su
hermano borrachos a acabar con todo, nos tocaba salir corriendo y escondernos
debajo de las matas y con ese susto que nos salieran los espíritus”
“Como vivíamos en el campo y se lavaba en el río, había leyendas del duende y
otros, que se lo podían llevar a uno, por allá en el río, por eso, uno no se podía
72
demorar…Yo le tenía miedo a la oscuridad, a la gente, a mi papá, a las
discusiones”.
La legitimidad de la utilización del castigo físico y la intimidación. La vivencia del
maltrato físico es reconocido en las historias de las mujeres como un factor que ha llevado
a cambiar la manera de castigar a sus hijos; en el caso de las mujeres mayores, se mantiene
la pauta del castigo físico pero no utilizando los mismos métodos o intensidad; en el caso
de las mujeres más jóvenes, no se utiliza el castigo físico con frecuencia, se apela al
castigo verbal, la supresión del juego y la amenaza; sin embargo, se valida el castigo físico
como una manera de educar a los hijos:
“El maltrato me hierve la sangre, porque todo eso lo viví con mi papá y mis
hermanos. Por eso, ¿cómo yo voy a dar maltrato a mi hijo?, yo le doy amor, yo le
hablo. Así él vea que mi mamá me maltrata, porque ella todavía me pega y sé que
mi hijo está viendo eso, pero yo no le hago lo mismo a él”.
“Mi mamá, no nos pegaba tan duro, ella nos decía que sólo nos sacudía el polvo.
Yo ahora que tengo hijos no les he llegado a pegar, no veo la necesidad de hacer
eso”.
“Donde nos pegaba mi papá nos dejaba el hueco. Por eso yo a mis hijos nunca les
he pegado de esa forma”
“Lo mejor es darles unos dos correazos y ya, no hay necesidad de darles contra el
mundo para que entiendan”
“Pues yo no sé ahora qué hacer o decirle a las familias respecto al castigo físico,
porque los mismos muchachos del barrio que son calientes, le dicen a uno, que si la
mamá o el papá les hubieran dado bien duro, que los hubieran corregido
fuertemente, hoy no serían lo que son y mi propio hijo me dice, que él es hoy lo que
es porque yo lo corregí a tiempo, porque yo era de mal genio y les daba duro, pero
él me agradece, porque dice que así no se perdió”
“está el problema de cómo corregir, cómo colocar normas y que los hijos las
cumplan, es muy difícil poder tener sus parámetros sino tenemos mano dura.
Porque hay momentos que aunque a uno le duela el corazón tiene que tener mano
fuerte”.
“uno le pega a los hijos para saberlos educar, para que no se queden allí en lo que
ellos quieran hacer; el que no enseña a los hijos ni los castiga, de cualquier manera
en su casa es porque no los quiere, porque uno quiere lo mejor para ellos: que
aprendan, que trabajen”.
La situación socioeconómica de la familia afecta directamente la convivencia del
grupo:
“hoy tienes para el arriendo y mañana no consigues para alimentar a los hijos y si
tienes con que pagar el arriendo, pagar energía y después ¿con que comemos?”
73
“cuando se acabó todo lo de las construcciones, porque él era maestro en construcción
de acabados, entonces él ganaba muy buena plata, en ese intermedio nos ayudaba
mucho a nosotros; pero resulta que se quedó sin trabajo y el señor se sentó en la casa
y no volvió a buscar trabajo, supuestamente no había más que hacer, entonces qué, me
tocó a mí: Seguir luchando con mi hijo sola”
“lo de los hijos que quedan en embarazo muy temprano, se vuelven muy violentos,
como dice ella, de pronto el trabajo nos absorbe demasiado, por lo menos en mi caso
me pasa”
“la señora nos mantiene tratando mal, ella me mantiene dando garrote físico y menos
dialogo y es una niña de 13 años; entonces pude como entrar mas a fondo a ver la
problemática. Yo veo que allí la señora tiene es como un poco de estrés, de
preocupación, por que ella acaba de pasar un momento difícil; en esta misma cuadra,
en menos de un mes, mataron a 4 personas y entre esas estuvo el hermano de ella… la
señora también como que desfoga toda esa inquietud, ese estrés, ese el sistema
económico y todo hacia los hijos”.
“ella (mamá) siempre anheló que una de nosotras, que las hijas de ella se fueran para
otro país…con la esperanza de que pudiéramos salir de pobres”
“maltratan a su hijo, uno porque no hace oficio, entonces apenas llega la mamá pues
hasta le dice a uno groserías, vení haceme el oficio, hediondo que yo a vos te dejé
haciendo el oficio, yo me voy a trabajar para traer un peso y vos no me haces oficio
aquí.”
Algunas mujeres adultas no pudieron terminar sus estudios porque tuvieron que cumplir
funciones de madres con sus hermanos o salir a trabajar para ayudar al mantenimiento
de la casa:
“hice la primaria y mi mamá me sacó porque no había quien le cuidara en la casa,
quien les ayudara, quien les cocinara; me sacó pero mis hermanos me daban
maltrato”.
“La felicidad en mi niñez, llegó hasta que cumplí los 11 años, que fue la edad en que mi
mamá me colocó a trabajar en casas de familia, yo era como una mercancía, porque me
colocaba donde pagaran más y ahí comencé a rodar y rodar. Por eso, no me puso a
estudiar, sólo me colocó un mes en la escuela y como llegaron las vacaciones cuando se
terminaron no me volvió a enviar y me dijo que tenía que trabajar porque tenía que
ayudar para mantener a mis hermanos”.
“Mi papá nos enseñó fue a trabajar, con rejo y a comer, esa fue su forma de educarnos,
por eso, yo trabajé desde los 5 años, primero en el campo y cuando salimos por la
violencia, en casas de familia y luego como profesora, yo tenía 16 años cuando me hice
profesora”.
“Como mi mamá se fue de la casa, mi papá me dio la autoridad, así que yo me volví la
señora de la casa cuando tenía 10 años, yo cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba a mis
hermanitos y a mi papá, por eso no pude seguir estudiando; mi hermanita menor, que
tenía meses me decía mamá”.
74
El ambiente del barrio afecta la dinámica familiar especialmente las condiciones de
violencia en los sectores populares:
“Yo no veo la hora de salir del R. por que es que acá en el R. se siente un ambiente
muy pesado; mira es que ni el aire sopla y desde las 9 a.m. uno comienza a ver los
muchachos… Yo vi en una cuadra como unos muchachos, un grupo que ya han
cogido de usar como un uniforme para intimidar a la comunidad, se visten de
negro… pues eso son los satánicos, tumban las puertas de las casas… por eso
después de las 12 y media es mejor no salir a la calle”.
“¿Qué es lo que más le gusta de su barrio? Lo que más me gusta de mi barrio son
las balaceras”.
“Uno de mamá ya no sabe que hacer, porque un muchacho por acá, ya a los 14
años quiere terminar de estudiar rápido o dejar de estudiar, comprarse una moto y
hacer vueltas”.
Las mujeres que no cumplen su rol social como esposas fieles y madres consagradas
reciben el rechazo de la sociedad, de su propia familia y especialmente de sus parejas. Tres mujeres adultas fueron demandadas por abandono del hogar por parte de sus maridos
debido a que establecieron otras relaciones afectivas, a pesar de que estaban separados y
que ellos habían incurrido primero en actos de infidelidad.
“él no me dejaba ver las niñas me trataba de P para arriba de P para abajo, yo iba al
colegio a escondidas a ver mis hijos, me enflaquecí demasiado, pero ya me fui
reponiendo, porque él me denunció”
“Él no me dijo nada sino que cuando me vi fue empapelada en Bienestar Familiar y él
me había demandado y hasta de abandono de hogar me puso y eso usted viera. Me
metieron a la cárcel”
“empecé como a salírmele de las manos al señor y desde allí hemos tenido unos
altibajos, no ha sido una vida como muy buena porque el quiere como someterme y yo
a no dejarme, entonces estos son mis contratiempos…como a ella la criaron de que
había que seguir al marido para donde fuera”.
“Yo trabajaba en casas de familia y me enfermé, se me lastimó la columna y no pude
volver a trabajar, mi marido se fue con otra y me acusó a Bienestar Familiar que yo no
le daba lo que necesitaba a los hijos, me acusaron de abandono, pero es que nadie me
ayudó, cuando estaba trabajando tenía que dejarlos solos y cuando ya no pude
trabajar no tenía nada, me los quitaron, ahora ellos viven con la madrastra y sólo los
veo una vez al mes. Sufro mucho porque no he podido tenerlos, no sé que hacer,
porque yo no puedo darles lo que necesitan”.
El hecho de que algunos hijos sean criados por los abuelos es percibido en general como
una situación nociva, sin embargo cada vez son mayores estos casos en las familias
urbanas:
75
“El no fue criado por la mamá, porque la mamá de él murió y no se crió con el papá,
lo criaron los abuelos, y la abuela pues lo dejaba hacer lo que él quisiera, no le ponía
control, entonces él se fue a una pandilla, se daba mala vida”
“A mi hermanita y a mí, nos cría mi abuela- la mamá de mi mamá-, porque a mi mamá
la mató un bus y mi papá vive en otra casa con una novia, a veces lo vamos a visitar,
pero él nunca nos visita, porque dice que el barrio es muy peligroso”.
“Cuando yo vivía con mi abuela era que tenía buen trato, me fui a vivir con ella
cuando estaba haciendo el bachillerato. Me daba buen trato y me orientaba a estudiar
porque “yo era el bordón de la vejez de ella”.
“Yo estoy muy feliz y me siento muy orgullosa, porque mi nieta, la que está conmigo,
quiere seguir mis pasos, ya va a las reuniones y participa, toda la gente dice que se
parece mucho a mí, que tiene varias cualidades para ser líder. Ella tiene 10 años”.
Una de las referencias de maltrato que aparecen con alta frecuencia son aquellas
provenientes de los padrastros, las madrastras y los tíos:
“la condición para yo casarme con el, le coloqué la condición de que no me le fuera a
pegar a mi niña, porque a ella le da rabia que él no era su papá y yo no quería mas
problemas, entonces un día se salió de casillas como se dice y le pegó y dijo que así le
tocara irse pero que le pegaba y lo eché de la casa”
“Yo por qué no conseguí más pareja, porque yo no quería que otro le fuera a poner las
manos a mis hijos, no, yo eso ya no soportaría que me les fueran a poner las manos...
porque si el segundo cogía a mordiscos y a puños porque me le dio un coscorrón al
niño dije yo: No. Y porque algo quiso pasar más sobre abuso sexual, con mi otro hijo,
entonces ya uno con hijos tiene que pensar en lo que se va a meter, se debe pensar en
esa parte, en que puede haber ese tipo de abuso”.
“Yo me imagino cuando tenía mas o menos unos 5 años para acá, porque pongo la
mano de mi tía encima de mi cabeza, porque ella siempre me pegaba, y eso sonaba
como cuando uno parte un coco…yo era muy tímida porque yo pensaba que todo el
mundo me iba a dar en la cabeza, y yo como le tenía terror a esos golpes, a mi me
daba mucho miedo que la gente se me acercara o me hablaran, entonces yo mantenía
con miedo y así viví como hasta los 10 ó 12 años”.
“Eran planchas de carbón y para esa época me tocaba aplancharle la camisa mi papá,
y si me llegara a salir las brasas o el tizne, eso era una pela fija de mi madrastra… esa
señora me trataba mal, tenía unos hijos mas grandes, que yo tenía que servirles”
Algunos padres hablan muy mal de sus hijos, especialmente si son mujeres:
“entonces sufrí mucho, porque mi papá trataba muy mal a las mujeres, para él éramos
lo peor, nos decía palabras soeces”.
“mi papá sale y se va 1 año, 2 años se desaparece, es como si no quisiera sus hijos, el
es como si no nos quisiera por que donde el va habla tan mal de nosotros, para el
somos lo peor”
76
“Mi mamá tiene 80 años y todavía nos agarra a golpes, nos planea, nunca ha querido
a las hijas mujeres, nos dice: es que parirlas a ustedes, fue como parir alambre de
púas, quiero a mis hijos varones, viejas perras, porque no se mueren”.
No todos los embarazos han representado experiencias agradables para las progenitoras.
Tres mujeres reportan los embarazos como experiencias negativas que han frustrado sus
procesos de desarrollo personal:
“a los cinco meses de casada ya estaba en embarazo y no fue que me dio mucha
alegría; yo quería haber viajado, haber hecho otras cosas que no había podido hacer.
Pero no, quedé en embarazo muy rápido, entonces la niña nació muy hermosa y sana,
pero yo casi no estaba contenta, casi no hablaba, estaba más bien triste y como
enojada. Después yo tenía la niña chiquita cuando otra vez maluqueras, entonces otra
vez estaba en embarazo, eso para mí fue mortificante”.
“y de repente quedé embarazada y fue una época terrible, terrible de mi vida, creo que
fue la época más terrible de mi vida, quedé embarazada y el señor se portó súper mal”
“Yo llegué a los 15 años y no sabía que era tener una muñeca o jugar, apareció un
muchacho y me enamoré, nos casamos y quedé embarazada, fue terrible, porque yo
quería vivir, hacer lo que no había podido y no esperaba que tan rápido tuviera que
seguir haciendo lo que había hecho en mi casa, oficio, cuidar niños, lavar pañales,
todo eso, luego me dijeron que planificara y así lo hice, pero no sé si fue por castigo o
por mala suerte, pero quedé embarazada otra vez, por tercera vez, fue horrible, porque
yo no quería”.
Las relaciones familiares y de pareja son vividas de manera insatisfactoria:
“Mi vida ha sido muy solitaria, en el hogar, veía mucha televisión y me dedicaba al
oficio”
“el señor no pensó que consiguió una esposa sino que consiguió una hija o una
sirvienta o no sé; entonces él por todo me pegaba, a veces me daba hasta tres pelas en
la semana”
“A los 18 años, me casé y ahí comienza mi calvario… él me hizo una esclava porque
yo era muy bonita y a él le encantaba mucho verme y que como yo no le paraba bolas a
las buenas, entonces él me hizo algo”
“Como amarrados y más como era él que sí pasaba una persona allá y me saludaba:
Ese es el mozo tuyo. Si me demoraba en el trabajo: ¿De dónde venís? ¿De qué
residencia venís?”.
“para uno hacer esas cosas (sexo) sin ganas es mejor no tener pareja, porque tiene
uno cuando él quiera y es rapidito y adiós... eso es lo que ellos hacen, no es con todo
ese amor, con todo ese cariño, no”
“Cuando era niña no me acuerdo que me hayan tratado bien, puesto que era la mayor
de mis hermanas y a la vez faltaba todo: amor, alimentos, una buena vivienda, un buen
ejemplo, buen trato, no había diálogo ni confianza. Se transmitía temor, miedo,
soledad. Habían muchas necesidades por parte de papá y mamá: económicas,
77
emocional y físico. Fueron más los momentos de maltrato para mí y para mis
hermanas y mi mamá”.
“Me trababa mal, a los quince días de casados me dio una cachetada y entonces el
maltrato del marido y seguí y seguí hasta que duré como 18 años casada pero por
soportar... por tener el papá de mis hijos no me separaba, por temor de quedar sola y
tener el papá de mis hijos allí”.
“Tenemos problemas, porque mi esposo es muy mandón, él impone la ley del más
fuerte, trata de evitar que participe, salga a la calle y realice otro tipo de actividades
diferentes a las de ama de casa”.
La posibilidad de constituir una relación de pareja en el momento actual, por parte de algunas
de las mujeres que rompieron con la relación de pareja no es considerada dentro de sus planes:
“Hoy somos libres, sin sometimiento. No tenemos amarres. Podemos hacer lo que queramos y
tomar decisiones. Yo me mando sola, no hay que hacerle oficios a nadie, ni que me mande
nadie”.
La salida de la casa aparece como consecuencia de conflictos familiares y no como una
decisión de búsqueda de autonomía o realización personal:
“cuando tuve 17 años tuve una pelea fuerte con mi mamá y entonces me fui de la
casa, desde ese momento estoy viviendo con el que ahora es mi esposo”
“La mujer de mi papá me dijo: Esta culicagada no sirve para nada, ni para un taco de
escopeta vieja...!lárguese!! Estaba ahí mi tío y mi padre, pero no dijeron nada, las
cosas que han de pasar, pasan... entonces yo me escondí y ahí mismo me vine pa’
Bogotá, yo me salí del campo y me fui de esa casa, cuando tenía 8 años, por eso yo me
hice sola”.
“No tuve amor de nadie ni de papá ni de mamá ni de nadie. Antes yo le daba amor a
mis hermanitos pequeñitos. Me cansé de esa obligación y cogí la otra porque me
enamoré y hasta ahí fue”.
Los celos y la posesividad machista de los padres frente a sus hijas mujeres.
“mi papá, cuando nosotros vamos a conseguir un novio nos sacaba machete, nosotros
vivíamos en las veredas y no podíamos conseguir novio porque él se daba cuenta y ahí
mismo nos sacaba machete”.
“Mi papá es chévere y es muy celoso cuando un hombre le tira los perros a uno y más
si es un hombre morboso... mi papá una vez iba a machetear a uno”
“A mi también me tocó una infancia muy dura con mi papá, mi papá fue muy duro
conmigo y yo no quiero eso para mis hijos; a toda hora vivía así cohibida… y todas
esas cosas me hacen dar a entender que si yo empiezo en esa tónica con mis hijos
entonces, como me pasó a mí, con el primero que me dijo linda con ese me fui por que
no soportaba a mi papá. Fue horrible”.
En algunos casos la relación nociva con el padre llega hasta una experiencia de violación
sexual:
78
“desafortunadamente el que me violó fue mi mismo papá… yo venía como marcada y
pensaba que todos los hombres que se me arrimaban, pensaba que era para querer
hacer lo mismo que mi papá”.
“Yo tenía 15 años y ya me había acostado, cuando sentí una gran cantidad de cobijas
encima, que me asfixiaban, luego aparecí embarazada. Nunca le dije a mi mamá.
Luego ella me mandó lejos y cuando nació el niño, ella lo crió como suyo. Nunca le he
dicho que soy la mamá, además ella lo malcrió y se volvió un muchacho malo, ahora
me ha buscado, para esconderse porque como que ha matado a alguien o ha dejado
una muchacha embarazada”.
En los relatos de las mujeres adultas aparecen referencias a la época de la violencia
política entre liberales y conservadores de la década de los cincuenta y al conflicto armado
actual:
“entonces nos tocaba dormir debajo de los palos de café porque varias veces nos
fueron a buscar a la casa para matarnos… me acuerdo ese día estaba yo estudiando
cuando bajaron de la casa a la carrera a la escuela que teníamos que salir y dejar todo,
cuando subí yo a la casa ya mi mamá tenía arreglada la maleta con la ropita y lo
poquito que podíamos llevarnos”.
“Yo estaba muy pequeña, vivía en Bogotá, me acuerdo que era una casa grande, por
donde es hoy la Universidad Javeriana y había que separar los cuartos con unas
sábanas, una noche me dio por asomarme a un cuarto y ví un hombre con tremendo
cuchillo que iba a matar a otro, un señor López, yo grité y huyeron, él me abrazaba y
besaba, porque le había salvado la vida, así era en esa época, en ese tiempo se
hablaba de los chulavitas”.
“Le tenía miedo a la oscuridad y a lo que mi mamá nos contaba de las peleas esas,
entre godos y liberales, que nos fueran a matar”.
“Estuve en medio de las guerras que habían en el pueblo: guerras de guerrilleros, de
paramilitares, de los militares... entre ellos se mataban y yo estaba allí en medio de
ese conflicto, porque era la profesora de la escuela”.
“Usted es profesora de la escuela, hágale... y me pusieron ahí, era una cantidad de
cien, doscientos heridos aunque sea limpiarles las heridas, darles agua, pasarles un
dolex... Por eso, me vine para Cali, desplazada de esa violencia”
Los casos extremos donde los problemas familiares llevaron a uno de sus integrantes a
tomar la decisión de quitarse la vida:
“un muchacho del grupo que se ahorcó, se sentía muy deprimido porque era un
muchacho inexperto de la vida y como todo joven inexperto necesita un apoyo de
alguien, una orientación de alguien con experiencia, no solamente en terapias sino
económico; pues el tenía la novia embarazada y lo acosaban por parte de la suegra y
por parte de la mamá, ósea el se veía frustrado… Tenía 20 años, no conseguía trabajo,
la muchacha estaba en los días de dar a luz, le estaban exigiendo mucho para la
79
muchacha, la mamá le cantaleteaba; el fue a buscar orientación donde el papá, y el
papá lo rechazó, el se sintió solo, entonces yo creo que la frustración lo llevó a eso”
“En este mes fue terrible por que en menos de 20 días se ahorcaron dos en esa misma
cuadra…eran conocidos, vecinos de la cuadra, había una casa de por medio entre los
dos difuntos… Eran vecinos pero no eran tan amigos; el primero era un joven le
tocaba muy duro, le tocaba despacharse por la mañana, hacer el desayuno y hacer el
almuerzo; cuando llegaba al medio día, el tenía que ir a prepararse lo que iba a tomar,
si había, cuando no había pues ni forma de ir a buscar a la calle por que estaban
recién llegados por la cuadra y no tenían mucha amistad… y la mamá lo regañaba
mucho; el estudiaba y a lo último ya no quería ir a estudiar por que le tocaba hacer
todo el oficio de la casa… la mamá llegaba a mandarlo, entonces lo presionó mucho”.
La incidencia de la autoestima personal en las relaciones de pareja:
“yo viví con mi esposo 8 años con el papá de mis niños y en 8 años lo único que quise
fue a el, me olvidé de mí, y lo quise únicamente a el; y ahora después de esa relación
tan devastadora después de habernos separado y todo, siempre me preguntaba que
hice de malo, siempre me echaba la culpa, yo decía: bueno ¿fui yo la que fallé? Y
resulta de que me fui dando cuenta de que lo primero que tengo que amar soy a mí
misma entonces se me quito un poquito la culpa. Y dije: si el nunca me quiso, y yo le
entregué mucho a el y el nada, entonces lo que paso fue que yo no me quise; me enseñó
de que como uno no se quiere quien lo va a querer; yo creo que si yo me hubiera
querido un poquito de pronto el me hubiera amado más de lo que me demostró, de
pronto las cosas no habían sido así”.
“déme garrote y déme garrote ese hombre a mí, yo era delgaditica y me sentía como
una pulga en la casa y me sentía como que yo no era capaz de conquistar a nadie,
tenía tan baja el autoestima que no hacía sino llorar y estar ahí como el limpión que
sólo sirve para limpiar”.
El mal genio es un ingrediente que aparece frecuentemente en los malos tratos a nivel
familiar:
“Yo era una mujer amable con los de la calle, pero en mi casa era aterradora y nadie
me aguantaba; por eso mi hija se fue con el esposo, por que yo mantenía de muy mal
genio y no sabía si era por el o por ella o que era lo que pasaba… entonces ella se fue
y por ahí iba la otra hija; y la hermana un día me dijo sabe que mamá, yo de un
momento a otro me voy y la voy a dejar aquí sola en su casa. Entonces yo me ponía a
pensar, yo a la hora de la verdad me voy a quedar sola… Uno no se entiende, yo
peleaba con mis hijos y si me contestaban malo, y si no me contestaban también. Yo no
sabía que hacer con estos muchachos, me iban a volver loca. Sino que uno se deja
llevar por la ira. La ira, es mala consejera.”.
“Siempre me han dicho que yo hablo muy duro y es verdad, me mantenía de mal genio
y mis hijos pagaban, ahora soy yo, la que le toca aguantar porque ellos salieron igual
de malgeniados, no se les puede hablar sobre todo a los dos mayores, porque el menor
lo crié un poco diferente, porque ya había empezado a ir a capacitaciones y logré
cambiar”.
80
El asunto de los derechos humanos en la familia:
“Sabe que me dice mi hijo: yo tengo derechos… Ahí está que tienen sus derechos y
¿los deberes que?; así me dijo mi hijo y le dije: vea papacito mientras que usted esté
estudiando y esté aquí, usted está bajo mis ordenes y si no le parece así, se va pero con
lo que tiene puesto, como para que no salga desnudo; por que cuando usted tenga el
derecho de vestirse, de buscar para su comida y con todo lo necesario, puede decir
`tengo mis derechos’. Pero mientras que su mamá tenga que joderse para sostenerlo a
usted, usted no tiene derecho a nada”.
“El poder en la familia es de los padres; pero también de algunos hijos, que saben que
tienen derechos y chantajean con eso para conseguir lo que quieren o hacer lo que
quieren. O sea que también los niños se comportan mal, pero eso también es porque a
veces les falta amor y de hecho también afecto y se portan mal.”
Algunos ejemplos de resiliencia como una esperanza para las personas que han vivido
experiencias de violencia familiar; es el caso de algunas promotoras comunitarias que a
pesar de haber sido victimas de violencia sexual han logrado convertirse en agentes de
convivencia en sus comunidades:
“A mi me parece que hay gente que se queda en el sufrimiento, que no es capaz de
superar ciertas situaciones de la vida; pero estas mujeres han sido capaces, y son
capaz de trascender y llevarse a un poco de gente por delante y seguir con sus vidas y
procurar una mejor vida para ellas. y en el discurso que ellas manejan son unas
señoras que no se les nota para nada alguna pobreza material que ellas puedan
tener… deseo de superación y decir bueno sí, a mi me han pasado cosas horribles en la
vida, pero yo no me voy a quedar sufriendo, entonces siguen derecho para otro lado”.
En la comunidad se observa que los patrones de crianza recibidos por los adultos estimulan el
desarrollo de prácticas de maltrato, pero en la medida que madres y padres de familia
reflexionan sobre su experiencia y reciben capacitación para mejorar, han podido modificar
algunas de esas prácticas por otras que les permiten no utilizar la fuerza ni maltratar a sus hijos.
Las situaciones de maltrato son posibles romperlas y transformarlas, cuando las personas
toman conciencia de sí mismas, se conocen, se valoran y optan por una vida digna, es decir,
empiezan a amarse a sí mismas para poder amar a los demás.
El uso del tiempo libre termina por convertirse en un elemento que incide en la aparición
de conductas violentas al interior de las familias. La precariedad de tiempo compartido
entre los integrantes de la familia aparece como un elemento crítico en términos de
convivencia; existen pocas referencias en los relatos de que se compartan juegos, paseos,
celebraciones o que la familia participe conjuntamente en eventos sociales: “Todos los días
es la misma rutina de siempre... la rutina casi nunca cambia”; “mi vida es muy simple y a
veces aburrida, pues me gustaría hacer otras cosas pero el presupuesto no me alcanza”
Es evidente que los niños y niñas se inclinan por actividades deportivas y artísticas, pero no
existe una oferta en la comunidad ni fomento a estas actividades, sin contar con las precarias y
escasas zonas deportivas, artísticas y recreativas, situación que trae como consecuencia la
pérdida de talentos, la frustración social y la separación de la educación formal de las
81
expectativas de vida de los niños y jóvenes. Otra situación a considerar es que los adultos, en
este caso madres y padres de familia, no reconocen, ni respetan, ni confían en el desarrollo de
este tipo de actividades para sus hijos y no cuentan en algunos casos con información ni
recursos para incentivar las prácticas deportivas y artísticas.
En los relatos del grupo de mujeres adultas, un factor común es el poco tiempo que dedican al
esparcimiento y la recreación, algunas ni siquiera tuvieron juguetes, pues se vieron obligadas a
trabajar desde niñas en labores del campo y luego al trasladarse a la ciudad en las labores
asignadas por sus padres; por lo tanto el juego, la práctica recreativa, el deporte y lo artístico
se ven como pérdida de tiempo y actividades de riesgo. En algunos casos se utiliza el no
permitir jugar como un castigo o sanción adecuada para los hijos.
Coinciden tanto el Grupo de Mujeres, como las y los niños y jóvenes, que la actividad común
en familia es ver la televisión, en algunos casos visitar a los familiares en otros barrios y
eventualmente ir de paseo. En el caso de las madres de familia, los días festivos no se
diferencian del resto de la semana, sólo que pueden ver más TV. o demorarse un poco más en
las labores domésticas; se denota tristeza y cansancio respecto a las actividades diarias y al
poco espacio y recursos para la recreación. Igualmente se señala, que en el caso de los
hombres, se departe con los amigos, se va al fútbol y se ingieren bebidas alcohólicas. Las
mujeres, llaman a las amigas o realizan visitas. Las familias coinciden en fechas especiales,
como cumpleaños o fiestas decembrinas, o en los casos en que se presenta una calamidad o
tragedia familiar: “cuando hay una desgracia la familia se olvida de todo y está unida, sea
como sea, por muy desunida que sea, a la hora de una tragedia se unen, se olvidan los
rencores, se olvidan las malas palabras, se le olvida todo”; “cuando mi papá se enfermó
gravemente, nos unimos todos con mi papá porque de todas maneras lo queríamos mucho y
queremos a mi mamá y nos queremos entre todos, pero nosotros no nos demostramos nunca
que nos queremos, entonces es como un amor todo raro. Sí cada uno da lo que quiere a su
manera”.
En los casos en que las mujeres participan en grupos religiosos, les ha permitido variar sus
rutinas y mejorar su autoestima, puesto que se ven impulsadas a establecer lazos e
interrelacionarse con otros; la experiencia religiosa les permite afirmarse y obtener
reconocimiento: “Tengo un grupo familiar de damas. Compartimos anécdotas, somos amigas
y me siento muy feliz por cada día. Lo disfruto al máximo.” “Los jueves me gustan, porque
voy a la reunión del club de damas de la cruzada, compartimos y la paso muy bien”.
Las mujeres que participan en organizaciones comunitarias o en espacios como la Red del
Buen Trato, manifiestan que lograron cambios, siendo más autónomas y contando con
actividades de proyección social o de crecimiento personal, mediante las capacitaciones que
reciben: “Desde que participo en la comunidad, mi agenda es muy apretada, muy activa,
combino las actividades de la casa, con las del trabajo, el voluntariado, terminando mi
jornada entre las 10:30 a 11:00 p.m.”; como conclusión de los relatos, el grupo apunta:
“participar en organizaciones comunitarias y formarnos como promotoras y o líderes
afectivas, nos ha permitido vivir experiencias de buen trato, elevar nuestra autoestima,
capacitarnos y lograr reconocimiento en la familia y en la comunidad”.
82
El Mal trato y el Buen Trato también se evidencia en la escuela y en la relación con
los docentes:
“a eso de las nueve y media de la mañana se me agarraron los dos muchachos a
pelear pero como dos gallos de pelea en el salón. Entonces yo ¿qué hice?... los
arrodillé en mitad del patio a los dos con las manos así en alto y haciendo este
ejercicio y así los tuve desde las nueve y media hasta las once y media de la mañana.
Hasta que los niños me llamaron, los dos jóvenes: Señorita le prometemos que jamás
volvemos a pelear, vea, santo remedio fueron los mejores alumnos”
“la niña me tocó expulsarla porque la niña no se dejó gobernar, la mamá fue y me
pegó una insultada, me madrió, todo eso, era el vivo ejemplo del retrato de la niña,
entonces yo llamé al director y le dije: Yo con ella no puedo trabajar así que decida
ud., entonces la niña la expulsamos del colegio y el resto trabajó muy bien y logré
sacarlos adelante en medio año. Me tocó ponerme como el militar de allá, como la
profesora que nosotros teníamos cuando estaba niña, para poder que eso funcionara y
de ahí para adelante yo seguí ya enseñando en ese colegio como dos años”.
“Admiramos al profesor J.C. porque es amable, nos trata bien, es inteligente, nos
escucha, hace otros proyectos con nosotros diferentes de las clases, también porque no
es morboso, sino que nos quiere de verdad, nos respeta, nos ha dado confianza y nos
escucha. Cuando seamos grandes, nos gustaría ser como él, unas buenas personas,
que sí respetan a los demás”.
La exclusión de los hombres del rol paternal en la educación de los hijos:
“Es que póngale cuidado que madre no hay sino una y el dolor de madre no lo siente
otra, otra madre siente el dolor de la otra madre, pero un padre por un hijo no va a
sentir el mismo dolor de la madre que si tienen sus hijos. Los hombres no saben cómo
andan, que pa’ donde van, no saben que hacen los hijos, en cambio la mamá si está
pendiente…nadie es madre hasta que no lo sea, nadie siente el dolor de madre hasta
que no sea madre porque usted sin ser mamá que va a sentir dolor de hijo, UD. No
sabe qué es tener un hijo, no sabe qué es querer un hijo, así llega mucha gente a dar
charlas, pero nunca han tenido hijos”.
“Un papá que hace un hijo y se va y no le importa, no tiene amor para ese hijo porque
el papa está allá y el hijo está acá, nunca ha tenido ese cariño, ese amor de ver su hijo
o ver su hija crecer, darle besos, darle amor cariño, comprensión, nunca! Porque está
lejos, entonces si estuviera cerquita sí. Entonces por eso es que el dolor es con el amor,
cierto? Si le duele a uno el hijo, si lo siente, si lo quiere, sabe que es eso, pero por allá
lejos, no.”
Sólo en una historia de las 15 mujeres participantes, se plantea la presencia del hombre en
su rol de padre y esposo como positiva: “La convivencia con mi esposo fue una relación
buena porque el me trataba bien, me mimaba, no se alteraba y cuando necesitábamos
aclarar algo lo hablábamos. Quería mucho a los niños, si les enseñaba algo les enseñaba
con paciencia. Salíamos como familia a pasear y recrearnos, éramos muy unidos aún él
estando enfermo, porque enfermo y todo no los desatendió, les revisaba tareas y
compartía con ellos, los niños querían mucho al papá. Viví muy feliz con él, si Dios me lo
regresara volvería con él”.
83
Experiencias escolares positivas en los hijos. El éxito escolar es percibido como
animador de relaciones no violentas entre padres e hijos:
“Experiencias escolares positivas, entonces hemos encontrado que el hecho de que a
los niños les vaya muy bien en el colegio es como un aliciente para los padres, para
tratarlos bien, para tratar bien a esos niños y a su vez, el buen trato genera
experiencias escolares positivas, estabilidad económica y laboral, red de apoyo social
fortalecida, adecuada expresión de sentimientos”.
La acción institucional y la legitimación de prácticas de buen trato y de maltrato:
“A todos mis hijos yo les di juete, pero al último al menor, a ese yo le daba bien duro,
entonces las profesoras mándenme y mándenme notas y yo déle juete y déle juete a ese
muchacho hasta que llegó un momento ya iba en tercero de primaria y me llamó la
profesora y me dijo: Vea, tenga su muchacho, entonces yo salí y me puse a llorar, yo le
dije: profesora yo ya no sé que hacer con él en mi casa yo cada que ud. me manda una
nota yo le pego... entonces ella ya me dijo que si no había llegado a meterlo en algún
tratamiento psicológico, yo le dije: no, entonces ud. quiere que hablemos con la
psicóloga del colegio y le dije: listo. Sí señor y lo primero que me metieron fue a mí,
porque yo era la que estaba perjudicando el niño, entonces a nivel de eso ya él siguió
en sesiones y yo también estuve. Cambié internamente, primeramente yo, porque era
yo la que tenía que cambiar y luego ya en mi familia fui cambiando, ahora nos
podemos demostrar lo que sentimos y nos damos afecto”.
“Después de tantas charlas, que porque yo ya llevo 20 años en esto, capacitándome,
aprendí a decirle “te quiero”. Esa primera vez mi hijo menor me dijo: huuumm!!
Salió y se fue. Como a los tres meses de estarle diciendo todos los días cuando él se
iba “te quiero mucho”... un día se devolvió y me dijo: Yo también te quiero mucho
mamá. O sea que así uno les va enseñando poco a poco a decirles te quiero y a ir
cambiando esa forma de maltrato, porque el maltrato realmente es una postura. Por
eso puedo decir que si he aprendido y lo he aplicado en mi vida”.
“Pues mi esperanza es poderme liberar de ese señor, pero me dicen que ya me
aguanté lo más, que espere lo menos, que espere que él se canse y se vaya. Así me da
consejo una doctora, una psicóloga de la Casa de Justicia, me aconsejó, me dijo: que
no me se separara del marido por temor a que los hijos quedaran solos y entonces eso
me recomendó ella: Que ya me había aguantado lo más que aguantara lo menos, que
ya él se cansaba y tenía que irse y ahí quedaban mis hijos”.
“A veces uno no sabe que hacer con los hijos, donde dejarlos, porque la casa no es el
mejor lugar, ya sea porque las abuelas los maltratan o en otros casos los parientes o
los padrastros, sin embargo, el ICBF se llega a dar cuenta que uno no los deja en la
casa y lo vuelve ropa de trabajo, acaban con uno”.
“me fui a averiguar a Bienestar Familiar que era en la primera, en la Caja Agraria
antes y entonces yo me fui a preguntar allá por qué razón él me había demandado a mí,
que me iban a coger presa y entonces ya ese doctor me dijo: No, váyase a los
Juzgados que allá aparece si es que le ha puesto alguna demanda penal y me fui allá y
84
verdad, estaba demandada hasta por abandono de hogar, cuando él fue que me sacó
de la casa, no? con todos los oprobios del mundo, ya me había quitado los hijos y todo,
entonces ya... hice descargos en los juzgados y pude andar un poquito más tranquila”.
“Una señora me conectó con Bienestar Familiar y desde ahí he venido trabajando con
las familias y he sabido aprovechar todo este tiempo en aprender muchas cosas, en
estudiar y porque he visto que trabajar con comunidad le da uno como... otras metas...
como que vuela muy lejos... como que siente uno unas satisfacciones que la plata no le
da a uno”.
“Yo vengo de una familia tradicional donde la mandaba el padre y nos golpeaba, todo
era trabajo, desde allí viene violencia en mi familia y me convertí en una mujer mal
tratante; ahora desde que comencé a recibir clases de convivencia, mi casa y mi
familia cambió con mis saberes y los saberes de las familias”.
Si la familia cuenta con una red de apoyo social fortalecida se configura un ambiente de
promoción del buen trato:
“mi hija a la edad de 15 años por capricho, por que yo se que lo hizo de capricho,
metió las de caminar, quedó embarazada, le dimos la mano por que cuando yo me di
cuenta que estaba embarazada, otra hubiera sido no, imagínese yo participo en mi
parroquia, en mi barrio como juez de paz hubiera dicho no, pues yo que vergüenza;
levanté mi cabeza y le dije: hija, siga adelante que usted puede salir adelante”
“Puede ser que un joven o una joven se embarace tempranamente, si encuentra en su
familia apoyo, si encuentra en su familia una red, ella sabe que cometió un error y
tiene su hijo; pero en su familia la entendieron y dijeron no quiere decir que por esto
tiene que irse de la casa, venga quédese aquí, vamos a levantar este niño o esta niña.
Entonces ella encuentra su apoyo en la familia y maneja una situación conflictiva, y
sale adelante con eso y eso no repercute por ejemplo en la relación de maltrato con el
niño o con la niña. Pero si sucede lo contrario y la familia la rechaza, le dice que tiene
que irse de la casa, que se tiene que casar, o tiene que ir a buscar al culpable para que
se responsabilice; mejor dicho la obligan a construir una nueva familia. Entonces la
muchachita no encuentra el respaldo del grupo familiar y tiene que resolver sola su
problema. Por el hecho de tener un hijo ya usted es harina de otro costal”.
“Red de apoyo social significa que cuentan con suficientes miembros de la familia
para apoyarse en ellos, que tienen por ejemplo una EPS, que no solamente tienen el
SISBEN, sino tienen una EPS, pertenecen a grupos juveniles, de danza, que tienen
también un trabajo estable, que pueden asistir a iglesias; aunque en algunos casos
hemos encontrado que están todas estas instancias fortalecidas y sin embargo se
encuentran aislados; pero identificamos algunos casos que hay una red de apoyo muy
fortalecida y esto permite que la familia sea promotora del buen trato entre sus
miembros”.
“Generalmente ahí se introduce un elemento socio-cultural que son las lógicas
patriarcales, en últimas la niña que se deja embarazar temprano está dañando la
imagen del patriarca, de alguna manera el patriarca lo que quiere es mantener una
85
familia unida, que sea ejemplo y esta chica le va a dañar la imagen al patriarca. El
temor radica en que la gente va a decir: este hombre no sabe levantar una familia; en
últimas lo que entra en juego es el poder del patriarca que no quiere dañar la imagen
de la familia, entonces termina por expulsar y presionar a que otros la expulsen”
Aquí vale la pena subrayar un aspecto clave de la convivencia familiar. El proceso real de
conformación de las familias de origen como de los nuevos hogares se ha vivido como un
drama o destino inevitable de la vida, más que como una opción libre y responsable. La
irrupción del amor y/o los embarazos tempranos, acompañados de una fuerte presión familiar,
determinan la salida del hogar y la búsqueda de un nuevo horizonte. En algunos casos la mujer
tiene que enfrentar sola este proceso de conformación de la nueva familia. La resultante es
encontrar numerosos hogares constituidos de manera forzosa y hogares rotos.
Este hecho de creación o reproducción de los grupos familiares se establece como el punto
nuclear de recreación y reproducción de las relaciones de convivencia. Alrededor de este
hecho, se desarrollan en todas las sociedades diversas prácticas culturales que giran alrededor
de la reproducción de la institución familiar. En el caso del presente diagnóstico, se ha
denominado el proceso de conformación de nuevas familias, encontrando una dinámica
contradictoria que introduce y resuelve de manera equívoca diversos valores con unos
resultados no deseados por sus protagonistas.
Por un lado la cultura del libre mercado impulsa valores relativos a la libertad personal y al
consumo de experiencias diversas, que inducen a los jóvenes a la vivencia de relaciones
sexuales tempranas. Por otro lado, la cultura patriarcal condena la sexualidad, no permite el
claro ofrecimiento de una educación sexual que haga posible el efectivo control de la natalidad
y la integración del ejercicio de la sexualidad con el mundo del afecto y el amor.
Este contexto contradictorio revierte en contra de la mujer a partir del momento en que queda
embarazada y se expresa en la forma de presiones familiares, rechazo personal y expulsión de
la casa materna viéndose la mujer obligada a reproducir de manera forzosa un nuevo hogar sin
las condiciones de apoyo económico, moral, social y afectivo. Como una alternativa para
enfrentar este problema se vislumbra la posibilidad de desarrollar estrategias de educación
sexual de los jóvenes y de solidaridad con las mujeres primigestantes, de tal manera que no
tengan que salir forzosamente de su casa hasta que no se cuente con las condiciones
suficientes de seguridad, respaldo moral y afectivo, así como las condiciones económicas que
le permitan a la mujer optar libremente por la formación de un nuevo hogar.
En el tema de la red de apoyo social también se incluyen las ofertas institucionales y las
oportunidades de contar con una orientación profesional:
“y un nuevo factor protector que encontramos es el reconocimiento de la importancia
de la orientación profesional. Hay violencia aquí, pero ellos saben que necesitan una
ayuda y acuden a la orientación profesional y cuando hacemos la intervención con
estas parejas o individuos, valoramos eso, se los valoramos de forma verbal,
manifiesta. Usted está manifestando que quiere cambiar y de hecho ya lo está haciendo
con el hecho mismo de estar aquí, entonces eso lo identificamos como un factor
protector”.
86
8. ANALISIS DE RESULTADOS
8.1 DE LA DIMENSION PSICOSOCIAL A LOS VINCULOS AFECTIVOS: UNA
VIA PARA COMPRENDER LA CONVIVENCIA FAMILIAR.
Para hacer una caracterización psicosocial de la violencia familiar es necesario reconocer la
relación dialéctica entre la estructura socio-cultural y la experiencia de la persona que se
concreta, se interioriza, se exterioriza, se desarrolla y cambia a través de las formas de relación
o los vínculos entre las personas.
En el proceso de socialización primaria se construye la identidad personal. Este proceso no se
puede entender sin hacer referencia a la manera como el sujeto se vincula con su padre, su
madre y sus familiares más próximos. A partir de estas relaciones y vínculos de la primera
infancia se interioriza la realidad y el sentido de pertenencia a una sociedad y una cultura.
Al formar parte de una cultura patriarcal se consolida de una manera particular una identidad
adscrita al género masculino o femenino, y se desempeñan roles sociales que explican gran
parte de las formas de vinculación en la intimidad y hasta los fenómenos sociales más amplios
que están relacionados con desempeño laboral y hasta las confrontaciones bélicas.
Simultáneamente se interiorizan las diversas formaciones socio-culturales que hacen parte de
la herencia indígena, negra, europea o de los mestizajes por los que han devenido los grupos
familiares de origen y que cada persona integra de una manera particular.
En el proceso de socialización secundaria se construye la identidad como seres sociales que
desempeñan roles específicos en la comunidad, principalmente en el mundo del trabajo. Se
puede hablar aquí de la identidad ocupacional y social. Se desarrolla una imagen pública y a
través de ella se construyen nuevos vínculos con diversos sectores y contextos y se busca
influir en el medio externo a la vez que se es afectado por la sociedad.
En la vida cotidiana, bien sea en la privacidad o en el ámbito de lo público, es a través de las
relaciones sociales como se recogen nuevos mensajes, se seleccionan ciertas informaciones, se
interiorizan nuevos aspectos de la sociedad y la cultura, a la vez que se crean nuevas misiones
y significados, se influye en la creación de situaciones y se aportan elementos que llevan a que
la realidad se vaya transformando. Todo esto en un proceso dinámico que evoluciona y se hace
historia dependiendo de las maneras en que los sujetos participan en ella.
No es fácil reconocer de qué manera en las relaciones sociales cotidianas se están expresando
y reproduciendo ciertas formas de vinculación afectiva, o reconocer en los vínculos afectivos
los valores de ciertas formaciones socioculturales, sean éstas patriarcales o no. Sin embargo, a
partir de un trabajo cuidadoso sobre las relaciones sociales, o mejor, sobre los vínculos
afectivos, se puede llegar a reconocer la dimensión afectiva dentro de la que se desarrolla el
tejido de lo social.
Esta necesidad afectiva básica mantiene vivas la ilusión del amor y de la comunidad, y permite
construir relaciones en un trabajo permanente que no es más que el trabajo de vinculación con
87
l@s otr@s. El deseo de amor, de amistad o de relación, remite a la necesidad de aprender a
construir vínculos.
De esta forma, se plantea el concepto de vínculo como una necesidad. En la investigación
sobre el desarrollo del niño, se ha planteado el interrogante de llegar a comprender cómo y
porqué los niños en algunos casos desarrollan relaciones íntimas con las personas que se
ocupan en cuidarlos, mientras que en otros casos no logran este desarrollo y se afirma
entonces que padecen experiencias de vínculos pobres (Howe, 1997). El hecho de reconocer
que “el niño querido se desarrollará dando lugar a un adulto competente, y un niño no querido
no lo hará”, no dice mucho acerca de cómo estos estados psicológicos operan o pueden ocurrir.
Según Jorge Alba (2001), las relaciones entre las personas “presentan variaciones de acuerdo
con los niveles de afecto, cariño y amor comprometidos. Existen relaciones que pueden ser
superficiales, instrumentales o de circunstancia, a las cuales llamaremos relaciones hasta las
que comprometen sentimientos, emociones, pensamientos, acciones y principios, a las que
llamaremos vínculos. En el primer caso, la trascendencia que adquiere esta forma de relación
es para los involucrados muy baja, mientras que en el segundo, la trascendencia y el
compromiso adquiridos son de una magnitud importante”.
Hablar de vínculos afectivos implica crear relaciones significativas entre las personas,
generando lazos de interdependencia; se presentan cuando una persona comprende que otra u
otras personas se vuelven importantes para ella y se establece así un apego mediado por
emociones y sentimientos
El biólogo Humberto Maturana da un paso más hacia delante cuando propone una biología del
amor y afirma que es en la dimensión afectiva, o más precisamente es “en el amor donde se
funda el fenómeno social. Biológicamente hablando, el amor es la disposición corporal para la
acción bajo la cual uno realiza las acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en
coexistencia con uno. Cuando no nos conducimos de esta manera en nuestras interacciones
con otro, no hay fenómeno social. Cada vez que uno destruye el amor, desaparece la
convivencia social” (Maturana, 1991).
De esta forma, el amor es el fundamento de lo social y la realización de la vida personal se
resuelve en una búsqueda permanente por encontrar el amor y establecer vínculos afectivos.
Cuando estos ingredientes están ausentes crecen las posibilidades de emplear la violencia
como mecanismo de interacción con los otros incluyendo los más próximos y los familiares.
Desde un punto de vista psicosocial, la realización personal depende en primera instancia del
sentido de la autoaceptación, del sentirse amados y aceptados por los familiares más cercanos
y en una segunda instancia del sentirse pertenecientes a una colectividad donde igualmente se
pueda ser aceptados, valorados y reconocidos. Este es el espacio social donde se puede dar y
recibir afecto. A esta experiencia se le denomina entonces el sentido de comunidad.
Esto permite afirmar que la trama de relaciones que conforman el tejido social, tiene un
fundamento biológico y que es necesario llegar a reconocer y describir el entramado erótico y
afectivo que sostiene una estructura social. Tal como lo propone Fina Sanz: “La forma en que
los individuos de una sociedad se vinculan afectivamente es una clave para entender la
88
estructura social. O dicho de otra forma: cada sociedad educa afectivamente a sus miembros
para que reproduzcan o mantengan un orden social establecido” (Sanz, 1995)
No es exagerado reconocer que en el trasfondo de los fenómenos colectivos se expresa y busca
resolverse la misma fuerza del amor que se expresa en el vínculo afectivo de la pareja. El
sociólogo Francesco Alberoni, (1980) reconoce y demuestra de qué manera el fenómeno del
enamoramiento puede colocarse en la misma clase de los fenómenos colectivos, como la
reforma protestante, el movimiento estudiantil, el feminista o el movimiento islámico de
Jomeini. Tal como él lo describe: “Entre los grandes movimientos colectivos de la historia y el
enamoramiento hay un parentesco bastante estrecho, el tipo de fuerzas que se liberan y actúan
son de la misma clase, muchas de las experiencias de solidaridad, alegría de vivir, renovación
son análogas. La diferencia fundamental reside en el hecho que los grandes movimientos
colectivos están constituidos por muchísimas personas y se abren al ingreso de otras personas.
El enamoramiento en cambio, aun siendo un movimiento colectivo, se constituye entre dos
personas solas; su horizonte de pertenencia, con cualquier valor universal que pueda
aprehender, está vinculado al hecho de completarse con sólo dos personas. Este es el motivo
de su especificidad, de su singularidad, lo que le confiere algunos caracteres inconfundibles”
(Alberoni, 1980).
Desde la comprensión del enamoramiento como la forma más simple de movimiento colectivo
hasta la comprensión de los grandes movimientos sociales que han originado nuevas
formaciones socioculturales, se abre el abanico de los niveles de análisis necesarios a tener en
cuenta en el trabajo sobre la convivencia, siendo el trabajo sobre los vínculos comunes la clave
estratégica para reconocerse y transformarse en la construcción de nuevas formas de
solidaridad y encuentro, nuevos movimientos colectivos y nuevos proyectos comunes.
A partir de estas reflexiones teóricas, es posible acceder a una definición conceptual
alternativa sobre la convivencia, el conflicto y la violencia en el ámbito familiar. La
experiencia colectiva del encuentro, el proceso de interrelación y definición de acuerdos entre
las personas con respecto a la realización de la vida, se llama convivencia. La experiencia
colectiva del desencuentro y desacuerdo entre las personas se denomina conflicto, y el
despliegue de fuerza o acciones de poder entre personas en conflicto se denomina violencia.
8.2 LOS ESCENARIOS DE LA VIOLENCIA/ CONVIVENCIA FAMILIAR
A partir del enfoque de escenarios que busca abordar la violencia familiar como un fenómeno
multicausal mediante la caracterización de configuraciones problemáticas antes que la
identificación de razones explicativas y causas últimas, es posible identificar cuatro
agrupaciones en el proceso de comprender la convivencia familiar: el escenario individual, el
escenario familiar, el escenario cultural y el escenario macrosocial.
Entender la violencia familiar desde una perspectiva de los escenarios implica mirarla como
una totalidad compleja donde interactúan simultáneamente dominios subjetivos,
intersubjetivos, contextuales y estructurales. Aun cuando en el ejercicio de interpretación del
fenómeno se establecen separaciones y divisiones de estos dominios, en la realidad solo
89
aparecen combinaciones de elementos y relaciones de fuerzas que configuran todo tipo de
experiencias personales y situaciones sociales.
Lo individual no se presenta como un campo integrado exclusivamente por condiciones y
vivencias subjetivas; el sujeto es afectado por el incremento del consumo, por la marginación
social, por el desarrollo de las comunicaciones y por la creciente influencia del Estado en la
vida pública y privada. Así mismo lo familiar no aflora como un espacio cerrado y aislado de
las dinámicas comunitarias, las decisiones institucionales, la hegemonía del mercado y las
exigencias de la vida urbana. De igual forma las dinámicas culturales y las fuerzas
macrosociales se afectan mutuamente y están fundamentadas en experiencias subjetivas y
comunitarias. No es posible encontrar elementos puros o factores autónomos que respondan
plenamente por la complejidad de los acontecimientos sociales.
En concreto la violencia y la convivencia familiar no pueden ser explicadas a partir de
individuos, familias, culturas o estructuras sociales de forma independiente. Ninguna de estas
instancias da cuenta del fenómeno por si sola. Cualquier intento de compresión requiere de las
mezclas y combinaciones entre las instancias. El esquema causa-efecto y el aislamiento de
variables no aplican a la hora de dar cuenta de una problemática tan compleja como las
relaciones violentas entre personas que viven bajo un mismo techo.
8.2.1 EL ESCENARIO INDIVIDUAL
El escenario individual está caracterizado fundamentalmente por dos procesos psicológicos
que están íntimamente ligados al fenómeno de la violencia/ convivencia familiar, ellos son el
proceso de construcción de la identidad personal y el desarrollo de la capacidad de dar y
recibir afecto.
La misión de desarrollar la identidad personal tiene como asignatura principal la construcción
de una identidad de género, que a juzgar por los resultados del presente diagnóstico en
numerosos casos queda pendiente por aprobar. En el aprendizaje de los comportamientos y
actitudes aparece como eje central el ejercicio de lo que es ser hombre y ser mujer. A través de
la experiencia se vivencian los conocimientos alrededor de lo masculino y lo femenino. Las
experiencias no sólo configuran sus comportamientos y actitudes, también permiten poner en
relación estos aprendizajes con los referentes masculinos y femeninos de su entorno.
Es común que los niños jueguen “a la pelea”, a mostrarse fuertes sin medir las consecuencias,
a correr riesgos innecesarios y a mostrarse competitivos. En estas prácticas de los niños se
observa una identidad de género construida en oposición a lo femenino. Es importante
destacar que la socialización de los varones incluye construir una personalidad fuerte, pero con
dificultades para la comunicación y la expresión de los afectos.
Esta construcción de identidades de género permite varias cosas. Primero, comprender que es
necesario poner su identidad en los diferentes escenarios donde interactúan. Segundo, y
consecuente con el anterior, desempeñarse como portadores y transmisoras de su identidad de
género, que hacen un ejercicio relacional de su identidad.
90
En la discusión sobre la construcción de los géneros se observa una lógica de oposición y
dominación/sumisión. Cada característica de un género encuentra su opuesto en el otro (en la
otra). Los hombres activos las mujeres pasivas; los hombres fuertes las mujeres débiles; los
hombres independientes las mujeres dependientes; etc. Pero, además, lo masculino se
construye en el rechazo y el temor a la homosexualidad. Esto define muchos aspectos de las
relaciones.
Primero: Una serie de prohibiciones que se les imponen a los niños, tales como realizar
algunas actividades (jugar con muñecas) y expresar sus sentimientos y emociones, lo contrario
lleva implícito el riesgo de la homosexualidad. No se cuenta con juegos que desarrollen en los
varones actitudes y habilidades para la paternidad.
El mensaje es evidente y sus consecuencias en las relaciones de pareja demuestran un gran
desatino. Quizás en otra época el “rol” de proveedor asignado al varón era fácilmente
realizable. Los vientos del mundo contemporáneo y las precarias condiciones laborales
conllevan cambios en los roles y no hay formación a las nuevas generaciones de varones para
enfrentarlos.
Las mujeres han accedido al mundo laboral y, en muchas familias, la antigua proveeduría es
ahora una cooproveeduría. Sin embargo, en el ámbito doméstico la situación sigue igual. Las
mujeres, a pesar de asumir responsabilidades económicas, siguen cargando con la
responsabilidad afectiva y de educación de hijas e hijos. Los varones parecen tener mayores
dificultades para asumir los tradicionales roles femeninos.
Segundo: Uno de los ejes que configuran la masculinidad es la homofobia. El rechazo y el
temor a la homosexualidad y, la tendencia a asociar la homosexualidad con la feminidad,
cargan a ésta con aquello que se teme y se rechaza. En consecuencia, la mujer puede ser a la
vez objeto del deseo y del rechazo.
Tercero: El varón considera a la mujer como objeto de su deseo sexual, si lo realiza se hace
propietario de su cuerpo y su deseo. Si se asocia esta postura con aquella creencia de que el
rechazo de la mujer a una solicitud sexual es en verdad una aceptación, se tiene el terreno
abonado que propicia y legitima el comportamiento violento (el varón que violenta a su pareja
por interactuar con otros varones) y el abuso sexual.
Todo el proceso psicosocial de construcción de identidad tendrá que efectuarse en una
sociedad pluralista y caracterizada por la crisis de modelos axiológicos. La vida moderna
señala que los grandes relatos entraron en crisis. La cultura monoteísta que daba sentido a los
proyectos de vida personal y colectivo ha venido progresivamente perdiendo peso; cada
individuo se tiene que hacer cargo de la construcción de su propia biografía. Se ha debilitado
la hegemonía del varón adulto, blanco, heterosexual y económicamente incluido. Ya no existe
solo un sujeto sino que han emergido múltiples sujetos: mujeres, jóvenes, negros,
homosexuales y desplazados.
La crisis de la cultura monoteísta ha derivado en que las visiones unitarias del sujeto y de la
sociedad también han entrado en crisis. Los imaginarios y las prácticas regidos por la creencia
de un Dios único y verdadero han promovido una idea articulada e integrada de la sociedad,
91
del estado, de la familia, de la pareja, de la sexualidad y del sujeto. Sin embargo, la humanidad
está transitando a pasos agigantados de una concepción unitaria del mundo a una comprensión
pluralista del mismo: “El yo ha perdido su unidad, se ha vuelto múltiple” (Touraine, 1997).
En este contexto de crisis y conflicto, el trabajo sobre la convivencia implica enfrentarse con
la propia realidad personal, proceso que nunca resulta tarea fácil, máxime si se tienen
conflictos internos que se han dejado pendientes. Los temores a que el trabajo sobre la propia
experiencia actualice el conflicto, pueden ocasionar que la persona desista de adelantar el
proceso de fortalecimiento de sus relaciones de convivencia.
La historia personal de aquellos padres que maltratan a sus hijos evidencia que llegan a la vida
familiar con la expectativa de resolver grandes vacíos y carencias emocionales que
corresponden a etapas previas. Se puede afirmar que son personas inmaduras, emocionalmente
hablando, que actualizan sus necesidades psicológicas con sus parejas e hijos. De esta manera,
la violencia aparece cuando las personas con quien vive no pueden satisfacerle sus necesidades
o cumplirle sus expectativas.
Vale la pena subrayar el egocentrismo como una característica fuertemente arraigada en las
personalidades inmaduras de los sujetos maltratantes. Un rasgo que se fundamenta en la
creencia de obrar como un ser superior y con autoridad de “gobernar” a los demás,
demandando ser objeto de complacencia y obediencia por sus “gobernados”. Es alguien que
convierte la familia en un pequeño principado para alimentar su propio ego.
Estas características configuran un escenario personal crítico que sumado a conductas de
abuso del alcohol y consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, el bazuco o la
cocaína, contribuyen a la incapacidad de controlar emociones agresivas y acudir a la violencia
como forma de relación interpersonal.
El segundo núcleo problemático de la violencia familiar, observado en el presente trabajo, está
referido a una incapacidad generalizada de amar y ser amados. El uso de la violencia no radica
en que los seres humanos sean de naturaleza violenta y que esa sea la forma “natural” de
responder ante los estímulos del medio ambiente; el asunto se origina más porque al ser
humano se le olvida que nace del amor y que en esencia es un ser amoroso. La violencia es la
forma de enfrentar esa incapacidad de amar; en el fondo el maltrato y la violencia familiar se
explican por que los individuos no han aprendido a amar y tampoco han aprendido a ser
amados. El reto que se deriva de esta afirmación consiste en desarrollar estrategias
pedagógicas para inducir a los sujetos a preguntarse si son capaces de amar a los otros y ser
amados por ellos; hablando de un amor que no busque controlar ni dominar a los demás.
Como lo expresa Maturana (1991) "somos biológicamente seres amorosos y nos enfermamos
cuando se niega el amor en nuestra vida", entendiendo el amor como un modo de relación
donde el otro se asume como un legitimo otro en el ámbito de la convivencia. Ver al otro
como un legitimo otro en la convivencia es verlo como perteneciente al ámbito personal de
existencia social: “No hay visión del otro si no se amplía la experiencia de pertenencia de
modo que el otro quede incluido en el mundo de uno”.
92
Por tal razón, cuando hay mayor preocupación por dominar al otro y desconocerlo como un
legítimo otro, aparece el maltrato y la violencia. La condición humana por sí misma permite la
vivencia y el reconocimiento de los afectos y las emociones, pero esa función biológica es
bloqueada y a veces atrofiada por el temor a asumir la responsabilidad de las emociones. El
hacerse responsable del emocionar implica enfrentar interrogantes profundos sobre la libertad
y la vida y desafiar lo desconocido que trae el cambio.
El amor como fenómeno biológico es una experiencia natural y no puede significar una
vivencia especial o extraordinaria. Como seres biológicos siempre existe la disposición natural
a buscar el contacto corporal del otro y aceptar su compañía física; sin embargo las tradiciones
culturales, en repetidas ocasiones, hacen que se rechace la cercanía física y se vea al otro como
ilegitimo, negando su condición humana. La cultura occidental induce a utilizar la razón para
negar y ocultar las emociones y ubicarlas por fuera de las personas. La repetición de estas
prácticas culturales provoca finalmente el rompimiento de la convivencia.
Este tipo de interacciones basadas en el rechazo y la agresión afectan negativamente los
ambientes familiares, ya que los padres y los hijos no pueden transformarse en un ambiente de
negación y desamor. El contacto físico y los vínculos amorosos son asumidos como
experiencias ilegitimas, eliminando las posibilidades de aprendizaje y de cambio. La
transformación humana solo es posible con la transformación de las relaciones del individuo
consigo mismo, con sus semejantes, con la sociedad y con la naturaleza.
“La violencia no es nada más que la energía que se tiene que convertir en amor, y no lo está
haciendo. La violencia es amor no vivido. Una persona violenta tiene demasiada energía de
amor y no sabe cómo liberarla. El amor es creativo, la violencia es destructiva, y la energía
creativa se convierte en destructiva si no la usas" (Osho, 2000).
8.2.2 EL ESCENARIO FAMILIAR
El escenario familiar está configurado por cinco fuerzas internas que determinan las relaciones
de convivencia entre sus integrantes; hacemos referencia a los procesos psicosociales de la
convivencia familiar: el manejo de la autoridad y el poder, la relaciones de comunicación, la
expresión de los afectos, el uso del tiempo libre y la recreación, y los procesos de organización
interna.
En este sentido, aquellas configuraciones familiares donde se conjuga el autoritarismo, el
déficit comunicativo, la pobreza de los vínculos afectivos, la confusión de los roles de género
y la ausencia de espacios recreativos, son más vulnerables a la aparición de la violencia
familiar como práctica cotidiana.
Sobre el manejo de la autoridad y el poder
Numerosas investigaciones han mostrado que los padres que maltratan a sus hijos provienen
de hogares donde la violencia era una práctica cotidiana. Sin duda se hace referencia a una
situación donde se repite lo aprendido en términos de asumir la violencia como una de las
formas más utilizadas para abordar las relaciones familiares y enfrentar los conflictos
generados.
93
Uno de los factores más significativos señalado por l@s niñ@s y l@s adolescentes que
participaron en el diagnóstico se refiere al abuso de poder por parte de algún miembro de la
familia sobre los demás. Se hace referencia a los adultos que solo buscan que se cumplan sus
órdenes y que convierten la casa en un lugar de obediencia y disciplina. Si las cosas no
suceden como ellos quieren entonces acuden a la violencia, bien sea psicológica o física, para
amenazar o atemorizar a las personas que los rodean.
La relación adulto-menor es por esencia desigual, dado que el primero posee el poder sobre
otro en estado de indefensión. Por la relación entre poder y funciones de educación, el adulto
puede quedar capturado en la tentación de someterlo a su voluntad. Cuando el ejercicio del
poder no reconoce los derechos del menor, se establece una posición que fácilmente puede
conducir al maltrato.
Las experiencias de maltrato infantil se caracterizan por progenitores o cuidadores que se
ubican en un lugar privilegiado de dominio y control en la familia, que los habilita para ejercer
el poder a través de chantajes, maltrato psicológico, gritos y agresiones físicas, especialmente
con aquellos que consideran más vulnerables. Se hace referencia a adultos que han construido
una noción de autoridad a partir de la violencia, es decir como autoritarismo, buscando
someter a los otros y obtener de ellos beneficios particulares.
El nacimiento de los hijos está impregnado de múltiples expectativas y sueños para los padres;
se puede decir que de alguna manera la mayoría llega a cumplir los intereses encomendados
por los progenitores o cuidadores. Pero esta carga imaginaria casi siempre resulta inconclusa y
fallida. Ya lo afirmaba Sigmund Freud: “no hay nada que tenga influencia más fuerte en el
ambiente familiar, y en especial sobre la vida de los hijos, que la vida fallida de los padres”.
Esto obliga a pensar la violencia familiar como una forma de ejercicio arbitrario del poder;
como una forma abusiva de entender y aplicar el poder que otorga la sociedad a algunos de sus
miembros. Formas aprendidas desde la más temprana infancia y legitimadas por la mayoría de
prácticas sociales desde la escuela pasando por la iglesia hasta el mismo Estado. Además
alimentadas por las prácticas familiares, las relaciones amorosas y las vivencias sexuales.
La violencia familiar y el maltrato al menor evidencian una problemática relacional
socialmente silenciada y aceptada, pues denunciarla pone en cuestión la idealización de la
familia y del amor parental. Para la ideología vigente los sentimientos parentales -sobre todo
los de la madre- hacia la criatura humana son en esencia amorosos y se fundamentan en un
sustrato biológico instintivo. El mal trato infantil es uno de los argumentos en contra del amor
instintivo.
Sobre la comunicación y el diálogo
De los relatos infantiles y juveniles cabe considerar hasta qué punto en las relaciones
domesticas la violencia familiar representa un ejercicio de poder y una forma comunicativa
que debilita no sólo las expresiones de afecto, sino también el desarrollo de las capacidades
expresivas de niñas y niños para la resolución de conflictos familiares, así como el respeto por
la integridad física y psicológica de las demás personas. Las actuaciones agresivas
mencionadas se hallan relacionados con las representaciones acerca del tipo de comunicación
que cada persona cree que debe entablar con su entorno.
94
Es común a todas las familias que los hijos con regularidad no encuentren en los padres una
actitud abierta al diálogo, pues estos no escuchan a sus hijos o no les dejan hablar. Fue
habitual escuchar entre ellos que sus padres no dialogan con ellos, más bien “dialegan”. La
palabra del adolescente tiene poco valor a la hora de pedir explicaciones, justificarse o evitar
un castigo. Además, el comportamiento referido de los padres evidencia un cierto grado de
desconfianza hacia los hijos y a estos se les restringen algunas libertades.
En un primer momento aparece en algunos casos la figura del padre como alguien represivo y
algo violento. Los padres no dan cabida al desarrollo de procesos de comunicación familiar,
pues las relaciones parecen darse en función de patrones culturales que niegan la posibilidad
de confrontar la realidad y negociar relaciones más equitativas.
Las manifestaciones de afecto del padre hacia los hijos se presentan en esta etapa de la vida en
muy pocas ocasiones. De la misma forma, no se propician espacios de encuentro entre padres
e hijos, lo que es vivido por parte de estos últimos como una demostración de indiferencia y
falta de interés de los padres hacia sus necesidades. Cuando este comportamiento se hace
repetitivo, el adolescente no consigue satisfacer su necesidad de afecto, protección y cuidado.
Opta entonces por asumir la misma actitud de indiferencia que observa en su padre.
Al establecer relaciones entre los procesos de socialización primaria aparecen regularidades
que permiten ir precisando de qué manera se construyen y desarrollan las relaciones de
convivencia. Los padres son los agentes socializadores por excelencia, ya que con ellos el
niño construye su primer vínculo afectivo. A partir de la historia de vida y de las exigencias
sociales actuales (la socialización del niño depende del contexto social, cultural e histórico
donde se da y para el cual se da), se transmiten las formas de relación y desenvolvimiento
social. El contexto social, cultural e histórico donde se socializaron los padres, es diferente al
actual donde se crece; igualmente las enseñanzas que hoy en día son impartidas tendrán que
ser adaptadas a los cambios sociales a través de su historia.
Sobre la expresión de los afectos.
En la construcción de las identidades observamos un juego de oposiciones y
complementariedades. A cada identidad se asocia un conjunto de características. A las niñas se
les permite la expresión de sus sentimientos (“ellas son unas lloriquetas”), el juego en espacios
cerrados y referido a la maternidad, se las involucra en actividades domésticas de ayuda a la
madre, como el cuidado de los hermanitos y se les pide obediencia y juicio.
Los padres hacen esfuerzos patentes por educar a sus hijos de acuerdo con lo que
culturalmente se considera correcto para su sexo. Esto naturalmente reproduce el tipo de
socialización por género que ellos mismos vivieron. Este aspecto se evidencia en
comportamientos como el control que ejercen sobre el tipo de juegos en los que se involucran
sus hijos. A los niños se les exige que sean siempre parcos y controlados a nivel afectivo y
emocional, mientras que a las niñas se les reconoce su sensibilidad pero así mismo se les pide
que mantengan una actitud de recato y sumisión.
Los niños reciben de sus padres el pedido explícito de que se conviertan no en hombres sino
en machos, con todas las implicaciones que esto trae aparejado. Ser macho requiere tener el
95
control en todas las situaciones que enfrenta, en virtud de su fuerza física, el poder económico
y hasta del chantaje emocional si así se requiere. El macho debe adoptar siempre una actitud
fuerte, donde no hay cabida para manifestaciones de dolor o debilidad, mucho menos para la
expresión de sentimientos. La forma como un macho enfrenta los conflictos se basa siempre
en lograr el dominio sobre el otro a través de la agresión verbal o física.
Las niñas en cambio son educadas bajo parámetros de comportamiento que las encasillan en el
rol de madres. Se les enseña a asumir todas las labores del hogar, incluido el cuidado de los
niños; y a someter su voluntad a las decisiones del hombre.
El niño debe reservarse la expresión del afecto y hacer gala de fuerza, firmeza y el control de
carácter. Así, una de las características que hace parte de la masculinidad es la inexpresividad
de las emociones y los sentimientos. A muchos niños se les enseña desde muy pequeños que
expresar dolor, llanto y emotividad hace parte del universo femenino y que para ser hombres
deben prohibirse cualquier manifestación afectiva, ya que los hombres tienen que ser lo
suficientemente fuertes para ser considerados como masculinos.
A los niños se les inhibe la expresión de emociones como la tristeza y el llanto, bajo el juicio
de que «parece una niñita», se les promueve el juego al aire libre y actitudes que impliquen
brusquedad, rudeza y actividad muscular. Para resumir, es en las familias en donde se
empiezan a reproducir valoraciones y prácticas inequitativas entre mujeres y hombres.
La madre es el pilar central en las relaciones familiares, ella es quien está más atenta y conoce
las necesidades, deseos y aspiraciones de sus hijos, con ella existe una relación de mayor
confianza y afectividad que con el padre.
La relación entre padres e hijos está mediada por la obediencia y la sumisión del hijo a los
padres. La exigencia del respeto hacia los padres siempre está presente, pero el respeto no es
visto como un valor que deba ser recíproco. En los casos en que el padre es el proveedor de
las necesidades materiales, es la madre quien le comunica a este lo que los hijos necesitan. Es
común que los padres consideren que su obligación frente a los hijos es la de proporcionarles
la alimentación, el estudio, la vivienda y el vestuario. Se tiene presente también la importancia
de vivir en condiciones de tranquilidad y armonía.
Se presentan algunos casos de autoritarismo cuando no existen espacios de participación para
los hijos, no se consulta con los jóvenes sobre los problemas familiares, pues se consideran
temas exclusivos de los adultos. En algunos casos, problemas de tipo económico, con la
pareja y de salud generan disgusto en los progenitores, y esto lleva a veces a que los hijos sean
maltratados. Es evidente que en estos casos, la comunicación, entendida como el diálogo con
el hijo como un interlocutor válido, es poco contemplada.
Sobre el uso del tiempo libre y la recreación
Es notoria la separación de niñas y niños en grupos bien sea para jugar y para otras
actividades. Esta distancia es importante para preparar a unas y otros sobre el aprendizaje de
los comportamientos y actitudes esperados socialmente, para encontrar a sus amigos y amigas
y configurar las sensibilidades de los niños y las niñas.
96
Esto permite afirmar que no sólo es necesario reconocer ciertos juegos como femeninos o
masculinos, sino también buscar el predominio en las actividades clasificadas propias a su
género y evitar aquellas que consideren como del género contrario.
La lúdica de las niñas se asocia con un determinado tipo de juegos que desarrollan emociones,
sentimientos y actitudes dirigidas a la expresión de los afectos. Paralelamente, los juegos de
los niños se suelen dirigir, hacia otras destrezas y habilidades como la fortaleza física: “A
nosotras no nos gusta jugar con ellos porque son muy bruscos”, “Las niñas somos más
conversadoras”.
Un alto porcentaje de las familias de los participantes, especialmente los jóvenes y los niños,
muestra la falta del padre o de la madre, por lo cual los hijos deben permanecer solos mientras
ellos trabajan delegándoles el proceso de socialización a personas ajenas a los nexos familiares.
Las actividades y dificultades laborales y económicas aumentan la problemática, ya que no
sólo alteran el ámbito familiar sino que trascienden también al ámbito comunitario, generando
alta tensión. Muchas personas de la comunidad carecen de aptitudes ocupacionales
cualificadas y deben trabajar en oficios varios que ocupan más del tiempo legalmente
permitido, viéndose así perjudicadas sus relaciones familiares y personales.
La televisión es el medio de comunicación más accesible para los niños, pues está presente en
la mayoría de los hogares y no requiere habilidades muy complejas para recibir la información.
La influencia que este medio ejerce sobre los niños, en su desarrollo y sus relaciones, ha
llevado a diversos autores a plantear que la televisión contribuye significativamente a
modificar la naturaleza de la infancia, al mostrar a los niños desde temprana edad las duras
realidades de la vida (Levine, 1997).
Si bien no se ha podido establecer una relación de causalidad entre la exposición a los
programas de televisión y los comportamientos agresivos, el tema de la violencia en la
televisión genera actualmente gran preocupación. Se estima que los contenidos agresivos
presentes en los programas infantiles superan en una proporción de 6 a 1 a los presentes en los
programas para adultos (Papalia y Wendkos, 1997), cuando estos últimos contienen de por sí
ya un alto contenido de violencia. Si se considera este dato, aunado a la gran cantidad de
horas que en promedio los niños pasan viendo programas infantiles o para adultos, es apenas
lógico encontrar razones para preocuparse.
Sobre los procesos de organización y participación
En la mayoría de los grupos familiares de los niños y los jóvenes el papá sigue siendo el
principal responsable de mantener económicamente a los miembros del hogar. Este rol está
ligado al ejercicio de la autoridad al interior de las familias. En algunos grupos las
responsabilidades económicas son compartidas, pero, la autoridad la sigue encarnando el papá.
Indudablemente que lo planteado se refiere al papel que el padre debe jugar en el núcleo
familiar. El control es un elemento inherente a las actuaciones masculinas como una forma de
demostración de la autoridad, especialmente cuando se cree firmemente que a toda costa el
control debe seguir siendo un eje de las relaciones familiares.
97
En los relatos de los participantes podemos identificar que son sometidos a un castigo arbitrario
y desproporcionado; aplicado, en ocasiones, sin motivo aparente y de manera repetitiva.
Aparecen varios elementos que permiten aproximarse a una diferenciación entre el castigo y el
maltrato: la intensidad, la frecuencia y el sentimiento que lo sostiene.
En el discurso de los adultos, el castigo aparece como un instrumento de corrección y
formación, que justifica el daño que padres y madres infligen a sus hijos. El castigo aparece
como necesario para transformar las conductas de los niños y en nombre de objetivos
formativos. Invocando la función educativa, los padres reclaman ejercer una autoridad
necesaria y que legitima, en el interior del hogar, los mayores desbordamientos de su
aplicación.
En términos de relaciones de pareja, la violencia masculina se presenta como un ejercicio de
poder y puede ser entendida como una forma de sostener el control y la dominación sobre la
compañera afectiva. El control es una demostración de la autoridad y conduce a que se gesten
conflictos que se expresan de manera violenta. El afán por el control y el dominio ocasiona un
desencuentro con los valores en torno del respeto a la autonomía y los derechos. Las
actuaciones violentas contra los miembros de la familia, contradicen el sentido de los vínculos
amorosos.
El concepto de “control” podemos considerarlo en una doble vertiente. De un lado, el
concepto de “control” hace referencia al orden necesario para el “buen funcionamiento de la
familia”. De otro lado, para ejercerlo el varón debe perder el control sobre la situación, sus
propias emociones y comportamientos.
Estas historias que se repiten de generación a generación interrogan acerca de los mecanismos
individuales de reproducción de la violencia. ¿Por qué aquel que tiene trozos de su historia
familiar escritos en la piel se ensaña en transcribirla por los mismos medios? Como si tuviese
una necesidad apremiante de hacer vivenciar a los otros la propia experiencia cruel, que no
otorga descanso alguno. Se configuran formas de exculpación, que oculta a un individuo
maltratado dispuesto a devolver a los otros sus resentimientos, con tendencia a reprimir su
propia afectividad, sus necesidades y la expresión de su malestar.
8.2.3 EL ESCENARIO CULTURAL
El escenario cultural de la violencia/ convivencia familiar está configurado por tres
dimensiones simbólicas que fundamentan su dinámica interactiva: la cultura patriarcal, la
cultura mercantil y la cultura de la corrupción.
Sobre la cultura patriarcal
La familia como construcción cultural a quien se le encarga la misión de promover los
vínculos amorosos, de transmitir valores de convivencia, de proteger a sus integrantes y
socializar a los menores, se queda corta, y a veces hasta realiza la función contraria, generando
un contrasentido social; se configura así un escenario bastante particular: por un lado, se tiene
una cultura “moral” que proviene de las macroinstituciones como la iglesia, la escuela y el
Estado que hace unos encargos culturales a la familia, y por otro lado se tienen grupos
98
familiares que día a día tienen que articular necesidades personales, exigencias culturales y
condiciones macrosociales.
Mientras las instituciones conciben una familia como un contexto de reproducción social a
través del mantenimiento de la cultura dominante, la realidad muestra un grupo familiar
dominado por las lógicas económicas y por el choque entre el individuo y la cultura. Así se
establece una doble condición: la familia como institución, como discurso social, y la familia
como espacio de vida cotidiana, como experiencia singular.
Resulta claro que las personas que utilizan la violencia contra los demás miembros de la
familia actúan mediados por ciertas convicciones acerca de la organización familiar y de su rol
al interior de ella, el cual justifica su comportamiento como mecanismo para reestablecer el
orden y recuperar el equilibrio colectivo. Se trata de un proceso de transmisión
intergeneracional de patrones de conducta y relacionamiento familiar que condiciona a una
reactualización de la violencia familiar.
El espacio familiar se convierte en un espacio de guerra, donde los patrones idealizados entran
en conflicto con las historias de vida familiar que reflejan historias de hogares violentos. La
manifestación del conflicto familiar, está trazada cuando los modelos idealizados de la
sociedad se introyectan en ausencia de premisas problematizadoras. Las narrativas de vida
familiar señalan el conflicto entre los modelos idealizados y las condiciones reales.
Como espacio de socialización y encuentro con la cultura, la familia es una red relacional
(comunicacional) para la construcción de la identidad individual y social; como actor y
escenario del desarrollo humano, su dinámica debe habilitar los espacios íntimos y privados.
Esta capacidad queda convertida en un mero “deber ser”, cuando no existe la posibilidad de
problematizar los modelos de familia idealizados. Con la pérdida de esta capacidad
habilitativa la familia queda reducida a un espacio de discriminación sexual y de manejo del
poder con base en jerarquías generacionales y rígidas estructuras patriarcales.
La ausencia de premisas problematizadoras frente al modelo idealizado de familia incrementa
la crisis de identidad en una sociedad que vende ideales y cierra posibilidades de cambio,
concurrente con el nuevo orden macroeconómico que cierra alternativas para el desarrollo
humano.
El orden cultural determina quien es el sujeto “que tiene el derecho a maltratar” (el hombre a
la mujer, los adultos a los menores, etc.), quien debe ser el sujeto “objeto” del maltrato. Esto
hace verosímil la historia del señor que se presenta a denunciar a su esposa por maltrato y
obtiene por respuesta una carcajada. De igual manera el “quantum” de maltrato permitido,
incluso legalmente ya que no hay acción penal por un acto de violencia física si éste no
produce lesiones que incapaciten 30 días.
Un elemento central que problematiza los procesos de convivencia de los participantes, tanto a
nivel familiar como comunitario, es el tema de la socialización de acuerdo con los roles de
género. La familia es el primer escenario de socialización y de construcción de la identidad de
género. Allí los niños y las niñas conforman su identidad a través de la incorporación de los
modelos materno y paterno. La familia se constituye en el primer referente sobre lo que debe
99
hacer y debe ser una mujer y un hombre. En donde el tipo de relación, caricias, juegos,
castigos, la utilización del tiempo libre y de los espacios públicos y privados se hace diferente
para niñas y niños.
El entorno cultural señala un orden simbólico que establece privilegios sociales y ventajas
personales a los hombres, en detrimento de las mujeres, sobrevalorando lo masculino y
despreciando lo femenino: “los hombres son así”, “todas las mujeres son iguales”. Una lógica
patriarcal que hace de lo diferente algo subordinado
Es a partir de las formas de identificación como se establecen las relaciones de género tanto
entre varones y mujeres, y viceversa. En este espacio de construcción de identidades se forman
las masculinidades y se da inicio a conductas violentas y al desarrollo de mandatos. Aquí, se
conforman relaciones de desigualdad entre géneros y se subvalora los roles, espacios, atributos
y en general todo lo que se identifica con lo femenino. Los patrones de masculinidad y
feminidad son el resultado de este complejo sistema de construcción sociocultural, donde la
sociedad asigna a hombres y mujeres características diferenciales, subrayándose diferencias y
obteniéndose modelos de identidad excluyentes y opuestos, reflejados en situaciones de
subordinación y relaciones de poder.
La dinámica familiar referida expresa una notable diferenciación entre las responsabilidades
del hogar. Las mujeres asumen la mayor carga de trabajo, lo que plantea la existencia de una
relación de inequidad que está también íntimamente ligada a los roles de género. El poder y la
subordinación que subyacen al ejercicio de la violencia de hombres y mujeres; visible e
invisible; físico y simbólico, se sustenta en una “cultura” donde el arraigo a la dureza, la
imposición, la fuerza, el control y el dominio ponen en juego la danza de hombres y mujeres
en la cotidianidad de la familia.
Uno de los primeros aspectos interiorizados por estas personas es la diferenciación entre los
géneros, el rol masculino y femenino. A partir de esto se guía y determina el tipo de rol social
esperado, así como parte de los valores, actitudes y comportamientos que se asumen. Seguirle
la pista a este tipo de aprendizaje dirige la reflexión hacia un tema que puede considerarse
como uno de los problemas centrales que presentan los procesos de convivencia, esto es: la
cultura patriarcal como concepción y dispositivo sociocultural que determina las maneras
como las personas se relacionan y se vinculan entre sí.
A partir de este tipo de sistema cultural, que privilegia la inequidad social, el establecimiento
de relaciones de poder arbitrarias y principalmente la negación de la dimensión afectiva por
parte del hombre; es difícil lograr construir relaciones interpersonales democráticas y de
calidad.
La relación que existe entre este sistema cultural y los problemas de convivencia familiar es
clara. Estos problemas se sustentan en la idea del hombre dominante y de la mujer permisiva
frente a este, en el ejercicio del poder a través de la fuerza física y en la aceptación de la
inequidad de género como algo normal, en fin, en la idea de una mujer al servicio del hombre
y de un hombre que demanda ser satisfecho por ésta.
100
La idea que se asocia permanentemente con lo patriarcal, de la mujer como madre y ligada a
los oficios domésticos, refuerza el imaginario de que la mujer debe estar al servicio de otros;
es decir, como objeto más que como sujeto. Una concepción de este tipo dificulta que los
hombres puedan reconocer a la mujer en su dimensión de igualdad, para construir con ellas
relaciones que no estén viciadas por la idea de un supuesto poder en manos del hombre.
Superar este condicionamiento implicaría reconocer que las diferencias entre hombres y
mujeres son básicamente una construcción cultural, que la única diferencia natural es sobre su
cuerpo y que ambos pueden tener por fin posibilidades de ser lo que al otro se le asigna. Por
ejemplo, la mujer puede ser fuerte y decidida, mientras que el hombre puede cocinar y ser
sensible. Un proceso de este tipo acercaría seguramente a hombres y mujeres a lograr un
replanteamiento de los patrones de relación enquistados en la cultura patriarcal, con lo cual
podría dársele un vuelco total a la forma como se establecen las relaciones de convivencia.
En la actualidad, ser hombre es esencialmente no ser mujer y reaccionar con angustia ante las
posiciones pasivas; ser varón es responder con firmeza ante el hecho de ser feminizado por los
demás. Los hombres para mantener su identidad dominan a una mujer, la someten al vaivén de
sus deseos y le alimentan su propia imperfección. Ambos terminan siendo víctimas y
victimarios en tanto consumen las identidades del otro para sostener la propia. Es
precisamente esta acumulación de sufrimiento interior lo que convierte a una persona en un
agresor sistemático en lo simbólico (silencio, desamor, etc.) y en otros casos en un agresor en
lo físico. En síntesis, la cultura patriarcal coloca en igual situación a todos y todas, resultando
complejo descartar la violencia como instrumento para resolver esta contradicción inherente a
la condición humana.
Sin embargo, la masculinidad resulta menos trabajada a la hora de las intervenciones sobre
convivencia. En los grupos de promotor@s comunitari@s, la gran mayoría de participantes
son mujeres, por ser las más interesadas, desde sus roles, en los temas de la convivencia; el
gran “perdedor”, es el hombre, porque tiene menos opciones de ser reconocido como ser
humano de manera integral, porque cuando se aborda a las familias quienes atienden la
invitación son las mujeres, y ellas son las que deciden poner en práctica los ejercicios, son
ellas en su gran mayoría las que aprenden las habilidades comunicativas, participativas,
recreativas y afectivas para mejorar la convivencia.
En últimas, la energía masculina que ha perdido su contacto y conexión con la energía
femenina es lo que conocemos como agresión y violencia. En esta dimensión son
significativas las palabras de Osho (2000) cuando afirma: “Cuando empiece a fluir la energía
femenina a tu alrededor desaparecerá la violencia”.
Sobre la cultura mercantil
Las familias se encuentran inmersas en una dinámica social centrada en la economía del
mercado y el consumo, que impone valores competitivos e insolidarios y destruye el tejido
social propio de las diversas formaciones étnicas y culturales con graves consecuencias sobre
la vida del ecosistema.
Se trata de una economía de mercado que se encuentra por fuera del control del estado. El
estado tiende a desaparecer bajo el mandato de las multinacionales, que exigen la
101
mercantilización de la vida cotidiana, de la educación y la salud y la alta rentabilidad en sus
diferentes empresas, produciéndose un proceso acelerado de desinstitucionalización o
reducción del aparato institucional de carácter público y de fortalecimiento de la empresa
privada; en una trama social marcada por la imposición del libre mercado sobre los diversos
contextos socioculturales, reforzada por el discurso de la lucha contra el terrorismo, como
legitimador de las rentables empresas de la guerra y el armamentismo.
Esta formación sociocultural centrada en la acumulación de capital en manos de unos pocos,
contribuye además con la generación y mantenimiento de una población creciente en situación
de pobreza, la cual es uno de los desencadenantes de las violencias cotidianas, no solamente
en el grupo familiar sino también en las manifestaciones delincuenciales. En este marco tiene
igual valor un equipo de sonido de un automóvil que la vida de quien lo roba; en el léxico
cotidiano se aceptan términos como “desechable” para definir aquel que no vale nada. No hay
mayores diferencias entre el “pájaro” y el “sicario” y, a su vez, que el “difunto” de otros
tiempos sea ahora el “muñeco”
Para el caso de Cali, aparece con particular fuerza el fenómeno del narcotráfico que ha
permeado todos los espacios y las clases sociales de la ciudad, incluyendo por supuesto los
grupos familiares. Una niña participante describe la crisis que vive su familia porque su papa
fue encarcelado por vender “drogas” y era quien sostenía económicamente el hogar. Por otro
lado, una de las jóvenes participantes menciona los conflictos que vive con su madre y su
familia ante el hecho de salir con un “traqueto”4, que si bien es un acto reprochable
socialmente es contado con orgullo ante sus compañeras.
La lógica del narcotráfico se sostiene en los valores del mercado, es decir en un sistema en el
cual los objetos (incluidas las personas), tienen un lugar determinado en una escala de valores
que tiene por eje la utilidad. El otro es una cosa, un objeto que en el mejor de los casos no
interesa, y que en el peor es capaz de destruir sin por ello inmutarse en lo más mínimo. El
desconocimiento de la existencia del otro acerca peligrosamente el uso de la violencia al
fenómeno del narcotráfico. La violencia pone en juego un mecanismo de deconstrucción del
otro, mediante el cual el otro es vaciado de humanidad.
Sobre la cultura de la corrupción
De igual manera las familias interactúan con una cultura de la corrupción, el clientelismo
político y la intolerancia democrática, que mantiene un contexto de violencia, desapariciones,
asesinatos y favorecimiento a particulares.
Las diversas instituciones públicas que tienen la responsabilidad de ser los garantes para el
ejercicio de los derechos humanos en la familia, la escuela y la vida pública, no se han
apropiado aún de lo que significa construir una sociedad democrática basada en los derechos
humanos y el reconocimiento de las diferencias sociales. Claramente significativo es el hecho
de que las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos en Colombia, son mal
vistas por las instituciones del estado comenzando por el actual jefe de Estado. Desde este
punto de vista, es claro que la cultura política en Colombia se caracteriza por un discurso débil
4 Termino utilizado para referirse a los narcotraficantes locales.
102
sobre la democracia y la participación y un fuerte componente de corrupción política
altamente institucionalizada.
Desde la institucionalidad no se cuenta con las condiciones para abordar la problemática de
violencia familiar, la escasez de recursos de todo tipo, humanos, técnicos y logísticos no
permiten la efectividad en ninguno de los niveles de intervención. Reduciendo la acción a lo
posible desde escenarios de voluntariado donde los programas preestablecidos convocan a sus
actividades a diferentes comunidades y no a conocer la problemática del espacio y construir
participativamente posibles soluciones.
8.2.4 EL ESCENARIO MACROSOCIAL
El escenario macrosocial de la violencia/ convivencia familiar está configurado principalmente
por tres imperativos estructurales: las condiciones económicas de la población, el manejo
político del estado y la influencia de los medios masivos de comunicación. Un macrocontexto
caracterizado por la ampliación del consumo (imperialismo del mercado), por el desarrollo de
las comunicaciones (progreso tecnológico) y por la marginación, así como por la
burocratización creciente (influencia progresiva del Estado en la vida pública y privada).
No podemos dejar de relacionar la crisis macrosocial con las prácticas violentas que se dan en
el ámbito familiar. Fenómenos como el desplazamiento, el desempleo, la pobreza, el
hacinamiento, la desnutrición, la impunidad, la corrupción política, la ausencia de
gobernabilidad, las reformas neoliberales y la globalización contribuyen a facilitar,
incrementar o hacer más crueles el ejercicio del maltrato y la violencia entre quienes viven
bajo un mismo techo.
De igual manera, la violencia familiar promueve la dinámica de guerra en el país. Según
estudios de la OIM los niños y las niñas que van voluntariamente a la guerra tienen como
fondo experiencias de violencia familiar; también las victimas del negocio de trata de blancas
son mujeres que salen huyendo de su casa por el maltrato y el abuso sexual que padecen. Se
instaura un círculo vicioso que se alimenta de lado y lado por las situaciones de violencia
doméstica y por el conflicto social.
Las familias de los sectores populares manejan altos niveles de frustración debido a la
imposibilidad de realizar sus necesidades más sentidas que los acerca a la posibilidad de usar
la violencia para enfrentar las tensiones personales y los conflictos domésticos.
A pesar de que los participantes nacieron en su gran mayoría en la ciudad de Cali y han
habitado casi toda su vida en el mismo sector, la diversidad de factores socioeconómicos y de
“clases sociales” configura la existencia de una comunidad pluralista que tiene repercusiones
en la dinámica psicosocial. Esta diversidad dificulta la construcción de una identidad
comunitaria que reúna el sentir por objetivos colectivos y proyectos comunes.
No existe una plena identificación de la población con su entorno comunitario, ya que la
prioridad fundamental termina siendo la satisfacción de las necesidades básicas, propósito que
de todas formas no llega a cumplirse plenamente. Así mismo, la deficiencia de espacios
educativos presiona a la comunidad en edad escolar a buscar alternativas de vida y
103
reconocimiento entre pares, que los lleva a construir una realidad paralela a la socialmente
reconocida. Los problemas de violencia y drogadicción, entre otros, son en parte producto de
la falta de posibilidades laborales, educativas y recreativas. La convivencia en la comunidad
esta permeada por factores que determinan esta falta de posibilidades laborales, educativas,
recreativas y sociales
La identidad de la comunidad se presenta profundamente escindida entre un polo de mucho
arraigo y sentido de pertenencia por parte de los pobladores más antiguos y fundadores de los
barrios, hasta la apatía y desarraigo total por parte de los más jóvenes; cuyo comportamiento
incide poderosamente en la dinámica de todo el conjunto comunitario:
Un fuerte contraste se presenta entre los grupos de pandillas, quienes han legitimado las
manifestaciones violentas casi como modo de vida y otros jóvenes que manifiestan su
identidad a través de grupos religiosos, grupos juveniles, deportivos y recreativos. Son estos
quienes fortalecen los espacios de convivencia, llevando a cabo actividades de diversa índole y
resaltando los aspectos más positivos de la dinámica comunitaria.
Ante la demanda educativa en enseñanza media de la comunidad, la infraestructura oficial se
queda corta. Esto da cuenta del hecho de que niños y jóvenes están viendo frustrada su
posibilidad de acceder a los procesos de educación institucionalizada. Esta situación se agrava
si se tiene en cuenta que, paralelo a la deficiente oferta de educación formal, también existen
escasas oportunidades por parte de los habitantes en general de recibir algún nivel de
capacitación, sensibilización o formación que le fortalezca la oportunidad de acceder a
mejores condiciones de vida.
La falta de formación y cualificación, denominador común entre las personas de la comunidad,
minimiza las posibilidades de acceder a un empleo digno y bien remunerado, que permita una
mejor calidad de vida. Ante esta situación, se impone la necesidad de insertarse en labores
que requieren de un esfuerzo físico bastante exigente; y en las cuales se presenta un dramático
desbalance entre la remuneración recibida y la cantidad de trabajo realizado.
Frente al déficit de posibilidades para estudiar y la difícil situación económica de las familias,
los niños y jóvenes se ven obligados a desempeñar actividades laborales para apoyar a sus
padres, mientras que otros simplemente se involucran en actividades de grupo que generan una
dinámica disfuncional; donde la vagancia, la drogadicción, y el vandalismo se van imponiendo.
La carencia de un mínimo nivel educativo contribuye tanto a cerrar las posibilidades laborales
de los niños y jóvenes, como a la imposibilidad para resolver los conflictos de forma
concertada y pacífica. Todo esto se refleja en la realidad de violencia que se presenta en la
comunidad.
La relación entre desarrollo y convivencia familiar
La convivencia familiar se ve afectada por el nivel de ingresos del grupo, por la calidad de la
vivienda, por las condiciones de salud, por las oportunidades educativas y por las opciones de
recreación y esparcimiento. Las relaciones de convivencia no están desligadas en ningún caso
de los factores del contexto comunitario y la estructura social. Por lo tanto, el mejoramiento de
la convivencia familiar está condicionado al mejoramiento de los niveles de desarrollo del
grupo familiar.
104
Algunas de las preguntas que se derivan de esta reflexión son: ¿De que manera los esquemas
de desarrollo moderno contribuyen a incrementar los niveles de violencia intrafamiliar, la
violencia sexual, la inequidad de género y el maltrato infantil? ¿Hasta que punto los propósitos
del desarrollo están en coherencia con los propósitos de la convivencia familiar? ¿Cuál es el
punto de unión entre los lineamientos del desarrollo y los fundamentos de la convivencia?
En la actualidad Cali vive una crisis social que se caracteriza fundamentalmente por los
siguientes elementos: una creciente desintegración del tejido social, representada por el
deterioro de la convivencia familiar, la drogadicción, la violencia urbana y la delincuencia
común; un crecimiento dramático de la población desplazada por la violencia que llega a
engrosar los cinturones de miseria; un alto índice de desempleo y subempleo; y un aumento
acelerado de la población absolutamente pobre, que ni siquiera pueden satisfacer sus
necesidades alimentarías. Todos estos ingredientes no podrían estar por fuera de los proyectos
de desarrollo local y de los procesos educativos para la convivencia. La ciudad tiene unas
características particulares que exigen a cualquier proyecto de intervención social la
utilización de concepciones integrales para el abordaje de los problemas comunitarios.
Cuando el nuevo orden se orienta a partir de los supuestos del estado de derecho, del
surgimiento de la sociedad civil, de la sustentabilidad ambiental y la mirada del desarrollo
social sostenible con equidad generacional y de género, el panorama de la familia es
desalentador. Las familias urbanas congregan una pluralidad de expresiones de la pobreza
(feminización de la pobreza), deterioro de las condiciones de vida de las personas,
vulnerabilidad de la niñez, de las mujeres gestantes, de la tercera edad, violación de los
derechos humanos e incapacidad para atender la satisfacción de las necesidades básicas.
El fenómeno de la pobreza como contexto para el desarrollo social y humano, y la crisis de la
familia tradicional demandan un gran esfuerzo para las instituciones privadas y públicas del
país. Como dinámica social la violencia familiar es un regulador en donde el proceso de
socialización se realiza dentro de un medio violento y reproduce la lógica de la violencia. Se
asiste a la constitución de la violencia como escenario para la construcción de nuevos estilos
de vida y como espacio para la configuración concurrente de estilos de socialización.
Así, pues, se establece una cultura de la violación de los derechos humanos cuando en la
familia, mediador cultural por excelencia, el uso de la violencia como ejercicio de poder y
mecanismo mediador del conflicto lo constituye en espacio maltratador; cuando la familia
delega y relega sus funciones socializadoras y cuando el espacio familiar no tiene el sentido de
nicho afectivo y se convierte en un lugar de paso para la satisfacción sexual.
En síntesis, la convivencia y el desarrollo son invitados obligados a la fiesta del cambio social.
La convivencia no es más que un proceso que debe extenderse de manera integral en el
contexto del desarrollo sinérgico de una comunidad. No es posible plantearse los procesos de
la convivencia actuando aisladamente de los procesos de desarrollo de una comunidad, o por
el contrario, solo se puede hablar del desarrollo integral de una comunidad cuando este
desarrollo se construya sobre la base de unas fuertes relaciones de convivencia y de un pacto
social.
105
Globalización y convivencia
La ciudad de Cali no puede estar aislada de las grandes transformaciones que ha sufrido la
humanidad en las dos últimas décadas y progresivamente se ha convertido en otra aldea
universal. La interacción permanente con otras lógicas y otras culturas ha permeado las
construcciones simbólicas que sostenían la vida cotidiana caleña dando paso a nuevas
combinaciones y mezclas sociales. Las familias han recibido de una u otra manera la
incidencia de estas nuevas cosmovisiones transnacionales.
El fenómeno de las comunidades globalizadas afecta directamente la convivencia familiar
porque debilita los limites entre el ámbito privado y el ámbito público, generando que los
procesos internos de las familias empiecen a responder a fuerzas externas macroestructurales y
globales, escapándose del manejo y control de los propios sujetos que las padecen. Podemos
afirmar que además de la economía y el mercado globalizado, las familias actuales viven una
invasión de la intimidad y una ingobernabilidad de las relaciones domésticas.
El hecho de que la psicología familiar esté circulando a grandes velocidades en las redes
virtuales y que se haya convertido en uno de los temas preferidos de los medios masivos de
comunicación, provocando una multitud de información sobre el asunto y en ocasiones
generando modas en el comportamiento social, hace que aumente el sentimiento de
incertidumbre y angustia de los ciudadanos modernos que tradicionalmente han manejado las
experiencias privadas desde las ideologías unitarias y a partir de identidades fijas.
Las ciudades modernas escenifican una terrible paradoja: viven muy cerca aquellos que
carecen de las mínimas condiciones de vida y aquellos que cuentan con las mejores
oportunidades sociales; ambos envueltos por la misma cobija de la expectativa de consumo
que opera como un nivelador social, aunque con dimensiones totalmente opuestas. Unos
sectores animados por la imaginación personal y otros movidos por la capacidad real de
compra.
En este sentido, se establece una subjetividad periférica de los sectores marginados en
contraste con la subjetividad dominante de los sectores integrados (Pérez, 1996). Es factible
encontrar de manera simultánea un sujeto desesperanzado, mediatizado y enajenado versus un
sujeto clásico, positivo y operativo; mientras se observa por un lado el desaliento y la miseria
de los grupos marginales, se vive muy cerca, por otro lado, el dominio y los privilegios de la
población integrada.
El papel de los medios de comunicación resulta clave para acentuar la incongruencia social
dado que introduce en la dinámica de los sectores marginados, imágenes de la vida integrada y
no permite que estos construyan una cultura propia. La mediatización inhibe la producción de
representaciones distintivas que den cuerpo a la colectividad social y permitan la
configuración de sujetos particulares. La subjetividad de los sectores marginales se edifica
sobre los cimientos que resultan del espejismo que produce la subjetividad de los sectores
integrados. De esta manera la marginalidad genera aniquilación de cualquier proyecto de
identidad y de sentimiento comunitario.
106
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1 ALGUNAS IDEAS CLAVES
La formación de una nueva subjetividad
Una de las razones de la crisis del sujeto moderno se expresa en la inestabilidad de la
organización familiar donde se promueve una nueva subjetividad que traspasa a la familia y
suplanta la autoridad del Padre, por la permanente convulsión de las expectativas de consumo.
Desde la socialización primaria se está impulsando “la formación de un aparato psíquico sin
complejidad interna, volcado hacia el exterior, sin pretensión de individuación, con ansiedad
permanente de identificación externa” (Pérez, 1996).
De esta manera en la dinámica de la familia moderna se está propiciando un sujeto sin interior,
que no puede tolerar el estado de soledad y necesita estar acompañado para no quedarse en el
vacío; un sujeto abandonado a sus urgencias impulsivas, vulnerable a la manipulación del
medio social. Se trata de un “sujeto operativo” que está completamente fuera de sí, que nada
le pertenece y que busca su realización en el mundo exterior; toda la existencia se reduce a las
ejecuciones externas y a la vivencia inmediata.
Este nuevo tipo de subjetividad conlleva a la desaparición progresiva de la diferencia entre lo
privado y lo público, derrumbando las fronteras entre la intimidad del hogar y la plaza de
mercado, y llegando a pasar por alto las distinciones entre la vida personal y la vida social. En
consecuencia las “cosas” de la casa empiezan a ser manejadas con los criterios de las “cosas”
de la calle y termina invadiéndose el espacio privado por las prácticas inherentes a la esfera
pública
Lo que queda en últimas es que las dinámicas afectivas y los asuntos personales son abordados
con la lógica del mercado y con la visión del poder político; es cuando la cultura patriarcal se
apodera de las relaciones de género y transforma las relaciones familiares basadas en la
confianza y el sentimiento amoroso. Se configura el terreno propicio para el crecimiento del
maltrato y la violencia como conductas cotidianas que son utilizadas para resolver los
conflictos en las interacciones privadas.
Este nuevo orden psicosocial reta al sujeto a construir su identidad individual y social
apelando a la mediación de necesidades referidas al espacio de lo íntimo (formas particulares
de percibir el mundo), al espacio privado (la constitución del otro) y al espacio público
(responsabilidad ciudadana). La construcción de sujeto va más allá de la dimensión
psicológica, trascendiendo el ejercicio de un yo maduro y autónomo. Se trata más de una
instancia distintiva que forma parte de una estructura compleja y que solo adquiere sentido en
la relación con el conjunto. Maffesolí (1993) establece una relación directa entre la
experiencia subjetiva (subjetividad) y la experiencia social (socialidad), entendiendo la
subjetividad, es decir la experiencia emocional, personal, ordinaria y común como el
“verdadero motor de las historias humanas” y como el factor esencial del tejido social.
El sentir en común y el hacer común (lo comunitario) es lo que potencia a los sujetos a
participar en la construcción de dinámicas sociales y remite al relativismo cognoscitivo. Sólo
107
cuando la personalidad individual se pierde y es integrada por la colectividad, es cuando se
construyen los vínculos comunitarios y se vivencia la verdadera solidaridad. No la solidaridad
como una emoción individual, consecuencia de un sentimiento inmediatista y caritativo, sino
como un compromiso con el conjunto social. “Lo comunitario es la característica esencial del
sentido común, el presente y la empatía” (Maffesolí, 1993).
Ante esta decisión, no queda otro recurso que construir alternativas para superar la noción de
subjetividad individual y trascender la idea de un enfoque que sólo tiene respuestas para unos
problemas minúsculos, los cuales no hacen sino poner de manifiesto una serie de pequeños
conflictos que aparecen en su reemplazo mientras no se afronte el problema medular. Así, la
emergencia de espacios de intervención social por fuera del modelo clínico dependerá de una
corriente profunda que reconozca el carácter transindividual de la subjetividad.
De igual manera el reto educativo consistirá en revisar los modelos pedagógicos y las
propuestas curriculares que han reforzado el propósito de construir y fortalecer una identidad
unitaria, con características fijas e inmutables, para dar paso a estrategias metodológicas que
promuevan el desarrollo de una identidad colectiva. La apuesta pedagogía para la convivencia
estará fundamentada en la transición de una subjetividad individual a una subjetividad
comunitaria, cuyo eje temático central sean las relaciones y los vínculos afectivos.
¿Violencia Intrafamiliar o Violencia Familiar?
A primera vista pareciera que esto es un problema meramente semántico. Sin embargo, en el
fondo involucra una confrontación entre dos enfoques. La discusión surge alrededor de la
violencia intrafamiliar como fenómeno que acaece al interior de algunas familias consideradas
como violentas, y se plantea la expectativa por la caracterización de este tipo de familias como
mecanismo de control y vigilancia social. En este sentido, se crea la expectativa de una
estrategia diagnóstica que haga posible establecer información sistemática y confiable sobre el
prototipo de estructura familiar que promueve el maltrato y la violencia.
Este planteamiento parte del presupuesto de que existe una estructura familiar determinada a
partir de la cual pueden darse comportamientos de maltrato y violencia, lo que significaría que
el comportamiento violento o pacífico depende de una estructura familiar particular. Por lo
tanto, el asunto se resolvería identificando e interviniendo aquellas familias que presenten los
factores de riesgo asociados al maltrato y la violencia. Sin embargo, la operación no resulta
tan sencilla.
Los resultados de la presente caracterización psicosocial llevan a considerar que las
situaciones de violencia o de convivencia pueden presentarse en cualquier tipo de grupo
familiar dependiendo de las circunstancias y valores hechos efectivos en cada momento. Estas
circunstancias y valores no dependen exclusivamente del grupo familiar sino de toda la
sociedad, por lo que el fenómeno de la violencia familiar es social y en él participa toda la
sociedad y no es solamente un fenómeno reductible al contexto intrafamiliar. En este sentido,
la propuesta no es hacer intervenciones sobre las familias como estructura grupal sino afectar
los procesos comunitarios y sociales que afectan la convivencia familiar.
En consecuencia, se deriva un cuestionamiento al uso del termino VIF en la ejecución de
propuestas de diagnóstico e intervención ya que refuerza la división entre lo privado y lo
108
público, optando mejor por hablar de violencia familiar VF pues apunta a darle a1 fenómeno
una connotación social y pública.
La violencia familiar como un asunto público
Se trata de mirar el problema de la VF en toda su complejidad considerando los factores que
provienen del interior de las familias, pero atendiendo los factores psicológicos de las personas
involucradas en comportamientos violentos y observando la relación con los procesos
culturales, con las condiciones socioeconómicas de la comunidad y con la dinámica política a
nivel global.
El asunto de la convivencia familiar es una cuestión pública donde debe participar toda la
sociedad desde el Estado como institución rectora pasando por las entidades privadas y no
gubernamentales hasta las comunidades y los mismos ciudadanos. La violencia familiar no es
un tema que le competa sólo a aquellos que la padecen o a aquellos que tienen la obligación de
atenderla. Es un tema que afecta todas las relaciones sociales y que se encuentra en la base de
problemas complejos como la confrontación política, la delincuencia común, la prostitución, el
abuso de sustancias psicoactivas y la pérdida generalizada del sentido de vida.
Se trata de darle una connotación política al tema de la violencia familiar a partir de la
adopción de una perspectiva de derechos que permita una relación equitativa entre ciudadanía
y Estado. El hecho de asumir la violencia familiar como una violación de los derechos
humanos implica asumir una postura ética y política frente a la organización desigual del
poder, la exclusión y el sometimiento en todos los ámbitos de la vida social y en particular en
el espacio de la vida familiar.
Según el artículo 5º de la Constitución Nacional la familia es considerada como una
“institución básica de la sociedad” y por ende el Estado debe garantizar las condiciones
mínimas para su bienestar y apoyar el cumplimiento de su función de autorregulación social.
En tal sentido, la violencia familiar no puede reducirse a la violencia física, haciéndole el
juego a un tratamiento jurídico del asunto; en términos de derechos humanos la violencia
familiar también se expresa mediante diversas formas de discriminación, explotación,
sometimiento e inequidad social que están determinadas por dinámicas culturales y
condiciones sociopolíticas.
La propuesta de trabajo en red
Ante la necesidad de revisar y fortalecer el enfoque de trabajo en red en la ciudad de Cali, con
el propósito de evitar que sea utilizado como un instrumento político de las reformas
neoliberales y como un mecanismo de coptación de lo comunitario por parte de lo institucional,
se hace urgente emprender una discusión crítica y profunda del enfoque con la participación
de los diferentes actores sociales comprometidos con el tema.
El trabajo en red no puede ser asimilado a un esquema funcionalista donde las comunidades
“apoyan” o “ayudan” a implementar los programas institucionales de turno sirviendo a fines
instrumentales de coptación de las necesidades comunitarias por las directrices institucionales,
heredando las funciones de los voluntariados sociales.
109
Tampoco puede pensarse el trabajo en red como el “empoderamiento comunitario” para que la
comunidad asuma las obligaciones que las instituciones públicas, por efecto de las políticas de
ajuste neoliberal, no están en capacidad de seguir asumiendo; eso no es otra cosa que utilizar
el enfoque de red para facilitar la implementación de medidas gubernamentales que apuntan a
reducir el tamaño del estado y se convierte automáticamente en una manipulación política del
enfoque.
La orientación del trabajo en red está dada por principios participativos y democráticos que
promuevan relaciones horizontales entre la comunidad y las instituciones donde la toma de
decisiones se basa en procesos de diálogo y concertación a partir de las necesidades locales y
en correspondencia con el contexto macrosocial. Interacciones sociales caracterizadas
fundamentalmente por la comunicación fluida, el compromiso social y el apoyo mutuo.
Está claro que para enfrentar el problema de violencia familiar no es suficiente la psiquiatría,
la policía y los discursos morales; se requiere la presencia de redes sociales y la generación de
procesos de autorregulación comunitaria donde la consigna principal sea encontrar soluciones
desde las comunidades, desde sus posibilidades y sus recursos propios. Sin embargo, no se
pueden confundir los intereses privados con los intereses públicos y hablar de participación
ciudadana cada vez que haya presencia de la comunidad.
Con el fin de promover una reflexión ética y política alrededor del enfoque de trabajo en red y
evitar la manipulación institucional de los términos, se propone la noción de comunidades de
sentido (Duque, 2001) como eje conceptual de trabajo.
El concepto de comunidad de sentido introduce nuevos elementos que enriquecen la reflexión
sobre las formas de intervenir la VF y cuestiona aquellas vías que descansan exclusivamente
en la conformación de relaciones formales y organizaciones estables como garantías de éxito.
Hace una crítica explícita a las miradas románticas que promueven como horizonte común el
establecimiento de comunidades armónicas carentes de conflictos y relaciones de poder.
La noción de comunidad de sentido no implica un agrupación armónica, sin tensiones internas
ni relaciones conflictivas; en las comunidades de sentido existen los roles y el ejercicio de
relaciones de poder. Existen los líderes por que se requiere de gestión de recursos, de
organización, de comunicación y de operación de los recursos. Sin embargo las relaciones de
jerarquía se establecen en términos de la funcionalidad del colectivo más que por la práctica
arbitraria de la autoridad.
En contraposición de las organizaciones comunitarias tradicionales (o comunidades naturales),
las comunidades de sentido no son agrupaciones totalizantes que absorben todas las acciones e
intereses de sus integrantes; no son colectivos donde el individuo queda inscrito íntegramente
y su vida queda plenamente condicionada a las prácticas comunitarias. Las comunidades de
sentido son elegidas por sus integrantes y en un momento dado estos pueden tomar distancia y
hacer valer otra clase de intereses y necesidades; son “espacios parciales” que dan cuenta de
algunas dimensiones de la vida cotidiana de una persona y representan una parte de sus
intereses sociales. Por lo tanto una persona puede pertenecer a varias comunidades de sentido
como parte de su vida social.
110
Los retos institucionales y comunitarios
De acuerdo con los resultados del presente diagnóstico, los retos de las instituciones y
organizaciones comunitarias que tienen el compromiso con la promoción de una cultura de
convivencia familiar están dados por los siguientes aspectos:
En primer término es necesario que las instituciones se interesen por comprender el fenómeno
psicosocial de formación de nuevas familias y desarrollen la capacidad de reconocer la
manera como en este proceso se reproducen o transforman las relaciones de convivencia. Se
trata de impulsar procesos de intervención que estimulen la participación de las comunidades
en la dirección de que no se reproduzca el ciclo de violencia inherente a este núcleo
problemático.
En segundo término es necesario que las instituciones educativas reconozcan el lugar
estratégico que ocupan en el ofrecimiento de modelos y valores de identificación que son
interiorizados por los educandos en los procesos de escolarización; la escuela adquiere gran
responsabilidad en la selección y oferta de los valores y los contenidos de la educación.
Especialmente los educadores quienes se convierten en ejemplos para los jóvenes y se
constituyen en referentes protagónicos después de la familia para los procesos de socialización
primaria y secundaria, más allá de la enseñanza de valores y temas académicos. En este punto
cobra sentido la afirmación de que los valores se aprenden cuando son vividos; es decir que el
estudiante aprende a amar si su maestro es amoroso, a respetar si es respetado, a aceptarse si
es aceptado y a agredir si es agredido.
En tercer lugar, los agentes institucionales y actores comunitarios, tienen en sus manos la
posibilidad de diseñar los programas de intervención que reproducen o mantienen una cultura
patriarcal, que introduce valores y relaciones inequitativas entre los hombres y las mujeres. En
este sentido, los funcionarios y líderes tienen el reto de transformarse a si mismo(a), aceptando
y valorando sus propias potencialidades tanto masculinas como femeninas, para poder orientar
un proceso de transformación que supere los valores patriarcales, machistas y sexistas. La
construcción de modelos diferentes de identificación y de relación entre hombres y mujeres
requiere de un proceso de transformación personal de los agentes institucionales y
comunitarios quienes deben decodificar y desmontar en sus experiencias personales la cultura
patriarcal y la inequidad de género, para generar, conjuntamente con la comunidad nuevas
relaciones sociales basada en el reconocimiento y respeto de las diferencias.
Finalmente, las instituciones y las organizaciones comunitarias tienen la obligación de
propiciar espacios de reflexión y transformación de la cultura mercantilista y consumista,
ofreciendo estrategias de satisfacción de necesidades que superen el individualismo y la
competitividad y desarrollen relaciones de solidaridad y ayuda mutua en el contexto afectivo
de la convivencia. De igual manera, cuestionar y modificar las prácticas de la cultura política
de la corrupción, el clientelismo y la intolerancia democrática que alimentan la discriminación
y eliminación de las diferencias políticas, étnicas, religiosas, de sexo, género y orientación
sexual, así como del manejo transparente de los asuntos públicos.
9.2 A MANERA DE SÍNTESIS
111
La violencia familiar no es el resultado de un único factor que la origine, es la
consecuencia de una configuración de factores donde se destacan cuatro grandes
escenarios: el individual, el familiar, el cultural y el macrosocial.
Haciendo la ponderación de los escenarios configurados se puede señalar que los factores
culturales y macrosociales que afectan la vida familiar aparecen con un mayor peso a la
hora de comprender la aparición de la violencia familiar.
En cuanto a los factores culturales identificados como condicionantes de la violencia/
convivencia familiar aparecen las instituciones sociales (familia, escuela, empresas,
iglesias y medios de comunicación) que mantienen y reproducen los valores, mitos y
creencias de la cultura patriarcal judeo-cristiana, la cultura tecnocrática del mercado y el
consumo y la cultura política de la corrupción, el clientelismo y la intolerancia
democrática que alimentan esta dinámica.
Adquiere entonces suma importancia dirigir la mirada indagadora de las fuentes del
problema hacia las concepciones y prácticas de poder y formación presentes en la
estructura social y cultural: Procesos de legitimación del poder patriarcal, del autoritarismo,
del desconocimiento de los derechos humanos y la intolerancia al interior de las diferentes
instancias sociales (escuela, familia, comunidad).
Si debido a la escasez de recursos institucionales se tiene la obligación de priorizar
acciones y ser más efectivos en los procesos de intervención sobre VF, una de las banderas
estratégicas que tendrán que enarbolar los actores interesados en el tema es debilitar la
influencia de la cultura patriarcal en la vida familiar. Para decirlo con mayor vigor, la
cultura patriarcal tendrá que asumirse como el principal adversario a superar.
No hay duda que uno de los puntos claves para la construcción de discursos aglutinadores
y la generación de movimientos sociales, es la clara identificación del enemigo por parte
de los actores involucrados. En el caso de la violencia familiar, los estudios y las
investigaciones han mostrado que el núcleo problemático más fuerte se refiere a las
dinámicas de la cultura patriarcal que afectan la convivencia familiar en términos de
relaciones inequitativas de género y del ejercicio violento del poder. Lo que implica
desarrollar estrategias, programas y proyectos que democraticen las relaciones, visibilicen
el papel y los aportes de mujeres, jóvenes y niños en la vida social, la reconsideración y
definición de un concepto del amor, liberado del sufrimiento, basado en el respeto y la
autonomía, que se propicien cambios organizativos y culturales en las instituciones y
organizaciones sociales y comunitarias.
Como una idea fuerza que sobresale en torno al abordaje de la convivencia familiar, es la necesidad de trascender la mirada epidemiológica que asume la VF como una enfermedad
social requiriendo medidas de control y asistencia institucional, así como superar la mirada
convencional de abordar la VF como consecuencia de la desintegración de la estructura
familiar implicando la urgencia de recuperar valores y tradiciones familiares; de igual
manera se requiere ir más allá de la mirada psicopatologizante que entiende la VF como
una conducta proveniente de mentes desequilibradas reclamando una acción profesional de
reparación terapéutica.
112
Una posición alternativa estaría en avanzar de una mirada sintomática hacia la
comprensión de la violencia familiar como un fenómeno sociocultural, en particular como
un recurso simbólico para ejercer y mantener el poder de un orden social, que parece estar
claramente definido por la lógica patriarcal, como una práctica social ritualizada que tiene
la función cultural de mantener las relaciones de poder en el grupo familiar y de ubicar la
familia como un espacio ideológico en manos de un género y una generación dominante.
Las características de la vida familiar asociadas a la VF que presentan mayor significación
están dadas por los procesos psicosociales de la convivencia, es decir la comunicación, la
afectividad, la recreación, el manejo de la autoridad y la organización interna. De aquí se
destacan los siguientes aspectos de la socialización primaria:
- La autoridad del adulto con prácticas tales como imposición de normas, castigo,
premio, amenaza y privación de beneficios. Modelo coactivo que silencia (niega) el
conflicto y se sanciona el error.
- La manipulación afectiva, con prácticas tales como: el rechazo emocional, la
deprivación afectiva y la incomunicación. Se reconoce el conflicto como factor
negativo y se sanciona la conducta molesta o reprochable en forma disimulada.
- La permisividad, con prácticas como: indiferencia, falsa tolerancia, falsa apertura. Se
invisibiliza el conflicto y se ausenta el correctivo directo.
No obstante, a la hora de priorizar acciones para el trabajo en convivencia, el núcleo
central está dado por el proceso inadecuado de formación de nuevas familias; aquí
sobresalen los embarazos precoces, los matrimonios forzados, las historias de rechazo
paterno y las mujeres que tienen que asumir solas la tarea de la crianza y la supervivencia
del grupo. El problema de la violencia en Colombia puede ser interpretado como la
concreción de un círculo vicioso transmitido de generación en generación que se
constituye en el caldo de cultivo de personas frustradas y resentidas con la sociedad, que
van a engrosar las filas del conflicto social.
A nivel subjetivo las personas reproducen un programa familiar, social o cultural a partir de mensajes y experiencias interiorizadas en las primeras etapas de la vida mediante la
identificación con ciertos modelos y personajes arquetípicos, a partir de los cuales regulan
sus relaciones de amor, amistad, colaboración y ayuda mutua o de odio, competitividad,
conflicto e intolerancia.
El núcleo del problema de la VF está en la incapacidad personal de amar y ser amados. En
el fondo el maltrato y la violencia se desarrollan en individuos que no han aprendido a
amar ni a ser amados. La violencia es la forma de enfrentar esa incapacidad de amar.
“Practicamos la violencia no porque seamos de naturaleza violenta sino porque se nos
olvidó que somos seres amorosos y que nacimos del amor”. Cada persona tiene la
obligación de preguntarse si es capaz de amar a los otros con una forma de amor que no
busque controlar ni dominar a los demás.
La violencia y el maltrato no son el resultado de la ausencia de amor. En una relación
afectiva se pueden presentar manifestaciones de cariño como de agresividad. La vivencia
del amor es un eje que atraviesa de principio a fin el trabajo en convivencia/ violencia
113
familiar. Tanto la convivencia como la violencia están fundamentadas en el amor.
Socialmente se maneja una concepción sufrida del amor, que proviene esencialmente de
las tradiciones judeocristianas, marcada por exigencias de fidelidad y eternidad que van en
contravía de la naturaleza humana. Ese tipo de prácticas se han naturalizado en la vida
cotidiana mediante repeticiones y rutinas sociales y están directamente relacionadas con
las formas de convivencia/ violencia familiar encontradas en el presente diagnóstico.
El grado de visibilización de la VF en la ciudad no ha alcanzado, hasta el momento, la
capacidad de generar procesos de movilización social de tal forma que le den sentido a las
acciones colectivas y sirvan de pegamento de las redes sociales; de alguna forma la VF
sigue abordándose como un problema doméstico, que compete exclusivamente a las
familias que lo padecen. Aun no es vivenciado como un problema colectivo que afecte la
vida de la comunidad; por lo tanto es pensado como un problema particular que debe ser
atendido por las instituciones competentes y en el peor de los casos cada ciudadano debe
arreglárselas como pueda.
Con esta lógica se desprende que la labor de los agentes sociales y las redes locales del
buen trato esté supeditada a orientar la comunidad para aprovechar los servicios
institucionales y desarrollar procesos educativos de incidencia local. Sin embargo, se
requiere que los líderes comunitarios y los funcionarios institucionales propicien acciones
que vinculen a las comunidades con otras comunidades con el fin de animar procesos de
visibilización social y movilización política.
Por lo tanto, uno de los retos hacia el futuro es articular el tema de la convivencia familiar
a los planes de desarrollo local de tal manera que el ser humano sea asumido como una
totalidad y no se sigan separando las necesidades humanas, provocando un desequilibrio
en la inversión de los recursos públicos y comunitarios.
Cualquier intervención tendrá que partir de caracterizar los escenarios críticos y protectores en que se configura la violencia o la convivencia familiar, apuntando a
identificar las estrategias más apropiadas para cada caso particular, así como el tipo de
atención que se debe brindar para cada estilo de escenario y los servicios institucionales
que se deben poner en marcha.
No es posible diseñar un programa único y homogéneo para todos los casos de violencia
familiar. Se requiere primero hacer un reconocimiento de los diferentes escenarios en que
se desarrolla el fenómeno y luego establecer un plan de intervención estratégico.
Una vía se vislumbra a través del fortalecimiento de redes sociales que apoyen a la familia a sobreponerse a las adversidades provocadas por el nuevo orden social. Los resultados
sugieren que el impacto puede ser mayor si se trabaja en la creación o fortalecimiento de
redes comunitarias y sociales que sirvan como recurso de apoyo a las familias y los
individuos en la solución de sus necesidades cotidianas. A pesar de la diversidad de formas
de pensar, de sistemas de interacción, de formas de organización, son las redes sociales,
como redes de comunicación, las que se pueden incorporar como sistemas para posibilitar
el cambio.
114
La complejidad del fenómeno y la escasez de recursos para hacerle frente exigen el
desarrollo de procesos de articulación interinstitucional, intersectorial y transdisciplinaria.
Las redes representan los vínculos necesarios (interpersonales, familiares, comunales,
institucionales y sectoriales), para generar una dinámica de reconstrucción del tejido social
donde los diferentes agentes se transforman en actores de creación de espacios de
encuentro para transformar su entorno, a la vez que se transforman a sí mismos.
Cualquier tentativa de intervenir la violencia familiar debe estar articulada y amparada en
una política pública en convivencia familiar que aumente las posibilidades de incidir
positivamente en la problemática y que garantice la sostenibilidad de los procesos de
intervención. La relevancia de factores macrosociales como la pobreza, el desplazamiento
y el desempleo, obliga a que los programas de convivencia familiar estén articulados a
planes de desarrollo integral a nivel local.
Los procesos de intervención deben partir de reconocer los recursos y las potencialidades
con que cuentan las personas, las familias o las comunidades beneficiarias, con el fin de
apoyarlas y fortalecerlas en la vía de encontrar soluciones a los problemas comunes.
El punto de partida para la transformación de la violencia familiar es la construcción de un nuevo lenguaje a partir de la revisión crítica del discurso del desarrollo evolucionista
centrado en el crecimiento económico y en los adelantos tecnológicos. El lenguaje
encadena y determina las percepciones y las acciones colectivas. Si se sigue manejando
un discurso del progreso financiero y supeditando lo social a lo económico, se terminará
por estimular la destrucción de los unos y los otros por alcanzar el poder económico. Se
necesita con urgencia resignificar la dimensión humana y rescatar la constitución natural
como seres afectuosos y capaces de ayudarse mutuamente.
Es cierto que los seres humanos son los únicos capaces de autodestruirse, pero no porque
ello sea su naturaleza esencial. La condición original de los humanos es dar y recibir afecto,
cooperar y darse apoyo mutuo. Son las estructuras de poder las encargadas de generar
conductas colectivas que van en contravía a los impulsos primarios individuales.
El punto de partida consiste en cambiar el discurso de la violencia por el de la convivencia,
el lenguaje del odio por el de la ternura y el idioma de las carencias por el de las
potencialidades. La tarea es transformar el círculo vicioso de la violencia por el círculo
virtuoso de la convivencia. La desesperanza y la crisis, deben asumir en el discurso
cotidiano la forma de la esperanza y la utopía como formas de resistencia a los gigantes de
la modernidad: el individualismo, el consumismo y el imperio de lo económico.
115
10. BIBLIOGRAFÍA
ALBA, JORGE (2001). Maltrato infantil en América del Sur. Save The Children. Bogotá, La
Imprenta Editores.
ALBERONI, F (1980): Enamoramiento y amor. Editorial Gedisa. Barcelona.
ARANGO, CARLOS Y CAMPO, DANIEL (2003). Redes sociales para la convivencia
familiar. Ponencia presentada en el 29 Congreso Interamericano de Psicología. Lima, Perú.
ARANGO, CARLOS Y CAMPO, DANIEL (2000). Construcción participativa de la
convivencia en un barrio popular de Cali. Investigación Colciencias. Universidad del Valle.
Cali.
BENJAMÍN, WALTER (1936): “Experiencia y pobreza” en Discursos Interrumpidos I.
Madrid (1991). Editorial Taurus.
BOWLBY, J (1973): La separación afectiva, Editorial Paidós, Barcelona.
BRONFENBRENNER, U (1987). La ecología del desarrollo humano. Editorial Paidós.
Barcelona.
BRUNER, JEROME Y WEISSER, SUSAN (1991): “Cultura escrita y oralidad”. Barcelona.
Editorial Gedisa.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA POLÍTICA SOCIAL (2002): Construcción de
paz y convivencia familiar en Colombia. Cartilla para la formación de agentes comunitarios
del nivel local. Bogotá, Colombia.
CORSI, JORGE (1994). Violencia familiar: una mirada interdisciplinaria sobre un grave
problema social. Paidós. Buenos Aires.
DUQUE, JAVIER (2001): Comunidades de sentido, interacciones y movimientos sociales.
Revista Papel Político No. 13. Pontificia Universidad Javeriana. Cali, Colombia.
FALS-BORDA, ORLANDO (1976): Ciencia propia y colonialismo intelectual. Ediciones
Tercer Mundo. Bogotá.
FALS-BORDA, ORLANDO: (1990): La investigación: Obra de los trabajadores. En: La
Investigación Participativa. Bogotá: Dimensión Educativa.
FERNANDEZ CHRISTLIEB, PABLO (1987): Teoría y método de la psicología política
latinoamericana. Consideraciones teórico-metodológicas sobre la psicología política Tomado
de La Psicología Política Latinoamericana. Coord. Maritza Montero. Editorial PANAPO.
Caracas.
116
FREIRE, PAULO (1973): El mensaje de Paulo Freire: Teoría y Práctica de la liberación. Ed
Marsiega: Madrid.
GADAMER, HANS – GEORG (1959): ¿Qué es la verdad? y Método II. Lectura fotocopiada
por el Magíster en Educación. Universidad del Valle.
GONZALES, J. 1999: Enfoques Biográficos: Personificación y Personalización Discursiva.
Documento sin publicar. Escuela de Comunicación Social. Universidad del Valle. Cali.
GUSDORF, GEORGE (1948): “Condiciones y limites de la autobiografía”. Revista
Suplementos Anthropos No. 29. Barcelona (1991).
HOWE, D (1997): La teoría del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social. Editorial
Paidós Barcelona.
LEVINE, M. (1997): La violencia en los medios de comunicación: ¿cómo afecta al desarrollo
de los niños y adolescentes? Norma. Bogotá.
LIN, N. (1986): Conceptualizing social support, en N. Lin, A. Dean y W. Ensel (Comps)
Social support, life events and depression, New York, Academic Press.
LÓPEZ DÍAZ, Y. (2002) ¿Por qué se maltrata al más intimo? Bogota, Universidad Nacional
de Colombia.
MAFFESOLI, MICHEL (1993): El conocimiento ordinario. Compendio de sociología. Fondo
de Cultura Económica. México.
MAFFESOLI, MICHEL. (1997). Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo
contemporáneo. Paidós. Barcelona.
MATURANA, HUMBERTO Y NISSIS, SIMA (1995) Formación humana y capacitación.
Dolmen Ediciones. Unicef, Chile.
MATURANA, HUMBERTO (1991). El sentido de lo humano. Dolmen Ediciones. Chile.
MATURANA, HUMBERTO (1995) Violencia en sus distintos ámbitos de expresión. Dolmen
ediciones. Chile.
MATURANA, HUMBERTO (1997): Emociones y lenguaje en educación y política.
Ediciones Dolmen. Santiago, Chile.
MONY, ELKAÏM (1994). En los límites del enfoque sistémico. En: Diálogos. Buenos Aires,
Argentina: Paidós. p. 326. (Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad).
117
MUÑOZ, SONIA (1996): Conferencia “Los estudios culturales y las ciencias sociales
contemporáneas”. Citada por Julián González en “Enfoques biográficos: personificación y
personalización discursiva”.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2000): Informe mundial sobre la violencia y
la salud. Resumen.
PAPALIA, D. Y WENDKOS, O. (1997): Desarrollo humano. Mc Graw Hill. Bogotá.
PECAUT, DANIEL (1987): Orden y Violencia en Colombia: 1930-1953. Edit. Siglo XXI.
PEREZ, CARLOS (1996): Sobre la condición social de la psicología. Arcis Universidad.
Chile.
RESTREPO, LUCIA (2004). El maltrato en las relaciones: entre el amor y el desamor.
Ponencia presentada en el Foro Familia y Convivencia. Centro Cultural de Santiago de Cali.
RUBIANO, NORMA Y OTROS (2003). Conflicto y violencia intrafamiliar. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá.
SANZ, FINA (1995): Los vínculos amorosos. Editorial Kairós. Barcelona.
TOURAINE, ALAIN (1997): ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Fondo de cultura
económica. Buenos Aires, Argentina.
YUDICE, GEORGE (2002): El recurso de la cultura. Editorial Gedisa. Barcelona.