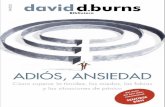Coordinación de este número David Solís Coello Edición y corrección de textos Livia González...
Transcript of Coordinación de este número David Solís Coello Edición y corrección de textos Livia González...
suplemento de antropología
martes 18 de septiembre de 2007
www.suplementoregiones.orgwww.elregional .com.mx/suplementos/regiones.php
número 31
página 2 martes 18 de septiembre de 2007
www.suplementoregiones.orgwww.elregional .com.mx/suplementos/regiones.php
[email protected] / [email protected]
Coordinación generalDavid Alonso Solís Coello Adriana Saldaña RamírezMariana González Focke Livia González Ángeles
Pilar Angón Urquiza Josué Fragoso
Coordinación de este número David Solís Coello Edición y corrección de textos Livia GonzálezFormación Gerardo Ochoa Fotografías Daniel Miguel Juárez / David Solís
Regiones, suplemento de antropología... es una publicación bimestral electrónica cuya finalidad es socializar el saber, editada de manera independiente y sin ningún afán de lucro desde el 14 de
septiembre de 2004 por el Colectivo Antropólogos en Fuga y Compañía.
El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores.
Agradecemos la colaboración de los artículistas de este número 31: Jacinta Palerm, Daniel Alberto Miguel Juárez, Guillermo Torres Carral
Contenidos
Organización social y riegoJacinta Palerm
Irrigación, auge y crisis de un modelo de agricultura extensivaDaniel Miguel Juárez
Minifundio y sistemas hidráulicosGuillermo Torres Carral
Etnohistoria de los sistemas hidráulicosDavid Solís
***
FOTOGRAFÍAS
Daniel Juárez y David Solís
página 3martes 18 de septiembre de 2007
Editorial
Se sabe que la realización, creación y mante-nimiento de sistemas hidráulicos es clave
para explicar el actuar del hombre en la natura-leza; representa la expresión última de la pri-mera revolución tecnológica: la agricultura.Ésta, y su organización económica y producti-va, son de importancia capital para la antropo-logía. Por dicha razón, en Regiones, suplementode antropología… nos hemos ocupado del temaen este número.
Gordon Childe consideraba a la invención dela agricultura como la revolución neolítica, puesrepresentó el momento en que el hombrepudo decidir sobre su abasto de alimento. Sinembargo, este abasto significó un cambioimportantísimo, ya que permitió una divisióndel trabajo que impactó en la organizaciónsocial, trajo consigo el crecimiento poblacionaly llevó a crear sistemas de creencias e institu-ciones cuya existencia implica el control de latecnología o su monopolio. En última instanciaestos sistemas hidráulicos, junto con los avan-ces tecnológicos, fueron tomados como puntode referencia de clasificaciones de modos deproducción específicos que han sido relevantespara el estudio de la historia temprana de lahumanidad.
Los orígenes de este tipo de estudios sondiversos, pero su importancia es mayúsculapara explicar la organización social. Inclusivedurante mucho tiempo se postuló que estossistemas son parte inherente de modos de pro-ducción específicos, que excluían de de ciertosestadios a aquellos grupos o sociedades quecarecían de ellos.
Bajo estas premisas se planteaba que ennuestro país no existían obras hidráulicas degran relevancia, lo que explicaba organizacio-nes sociales indígenas poco sofisticadas. Paracriticar esta idea era necesario rescatar lasobras hidráulicas conocidas, pero no aquellasrealizadas con tecnología europea, sino obrascreadas en un contexto cultural y social ante-rior a la presencia europea en el mundo prehis-pánico; sistemas hidráulicos que nos permitenconocer las especificidades históricas y socialesde las sociedades que las crearon, y que hasta
hoy tienen un importante impacto en los con-textos en que se ubican.
Así fue como en México nació una tradiciónde investigación que buscaba explorar los siste-mas hidráulicos y sus implicaciones. Esta tradi-ción queda explicada en la colaboración deJacinta Palerm, que presenta un panoramageneral sobre los estudios de los sistemashidráulicos junto con un estado de las investiga-ciones que, en compañía de un amplio equipode colaboradores, realiza desde el Colegio dePosgraduados de Chapingo.
Como marco de este preámbulo se presen-tan dos estudios de caso. Por una parte, DanielMiguel Juárez, de la UniversidadIberoamericana, presenta un estudio de casosobre las colonias agrícolas en el norte deMéxico y sobre un modo de producción espe-cífico con una organización social característica.
Por otra parte, Guillermo Torres Cabral, dela Universidad Autónoma Chapingo, da cons-tancia en su artículo del impacto de los siste-mas hidráulicos en los minifundios o pequeñaspropiedades, ante una crítica generalizada deque este régimen de propiedad no ofrece gran-des capacidades productivas y, por lo tanto,frena el desarrollo económico.
Por último, cerramos este número con lareseña de un libro representativo de la ideageneral de este número, Obras hidráulicas pre-hispánicas, de Ángel Palerm, que trata sobre lossistemas hidráulicos desarrollados en Texcoco.Este libro nació con la premisa de desmentir laidea generalizada por datos poco concluyentesde que en Mesoamérica no existían obrashidráulicas de relevancia. Cabe mencionar queeste autor es el iniciador de una importantetradición de investigación en esta zona, queprevalece hasta nuestros días como área dereferencia para estudios de este tipo o comoguía teórica cuyas resonancias pueden rastrear-se en diversas escuelas.
Finalmente, agradecemos a los colaborado-res su interés y participación, pues nos descu-bren nuevos caminos y enriquecen el objeto deesta publicación. Agradecemos también a loslectores, y los invitamos a agregar la lectura deesta nueva edición de Regiones, suplemento deantropología… a las poco más de 30 que hemoshecho en estos tres primeros años.
página 4 martes 18 de septiembre de 2007
Perspectivas de investigación del Colegio de Postgraduados
Organizaciónsocial y riegoJacinta Palerm *
El vínculo obra hidráulica y organizaciónsocial corresponde, en su planteamiento
inicial, a la propuesta de que el origen de la civi-lización y las grandes obras hidráulicas estánestrechamente relacionadas —según la llamada“hipótesis hidráulica” de Wittfogel (1957) y lapropuesta de “revolución urbana” de Childe(1936, 1942). En breve, ambas propuestas, serefieren a la agricultura de riego como base dela producción de excedentes y de la capacidadde coerción para que se produzcan tales exce-dentes, así como al desarrollo de una burocra-cia despótica a partir de la necesidad de admi-nistradores y planificadores para la construc-ción y manejo de las obras hidráulicas. Ahorabien, aunque la mención de Wittfogel sueleprovocar la exclamación inmediata de “ya seprobó que estaba equivocado”, el debate sigueen pie o, más correctamente, los textos siguenteniendo la capacidad de provocar nuevas aris-tas de investigación.
Retomando a Wittfogel
Hay análisis relativamente recientes que reto-man deliberadamente a Wittfogel, por ejem-plo: Worster (1985), Vaidyanathan (1999) y mispropios trabajos. Los aspectos a los que hanpuesto atención y que me parece pertinentedestacar, son, primeramente, el papel que hanjugado los Estados nacionales en la construc-ción de la gran obra hidráulica durante el sigloXX y, en segundo lugar, la existencia y requeri-miento de burocracias —o si prefieren, tecno-cracias— para la administración de los sistemashidráulicos de mayores dimensiones. Desde laperspectiva de Wittfogel, la pregunta críticasobre el segundo punto, sería si estas burocra-cias están o no controladas por los propiosregantes.
Adicionalmente hay otro conjunto de traba-jos que sin citar o conocer a Wittfogel retomanalgunas de sus preocupaciones. De entre ellosdestaca el análisis de la “conquista del oeste”(de Estados Unidos) como una empresa delEstado a través de obras de gran irrigación(Robinson, 1979; Reisner, 1986; y, nuevamente,Worster, 1985).
Vale la pena mencionar el texto editado porMabry (1996), que pone atención a las diferen-cias cualitativas entre la organización socialpara pequeños y grandes sistemas de regadío.La diferencia, tal y como señalan Worster(1985) y Vaidyanathan (1999), tiene que vercon la presencia de cuerpos tecnocráticos en laadministración de la obra hidráulica (Palerm yRivas, 2005). Es precisamente en este contextode caracterización de diferencias en ausencia ypresencia de tecnocracia en la administraciónde sistemas de riego, que revisten especialinterés los estudios centrados en la capacidadde los regantes minifundistas de implementaruna organización no burocrática para adminis-trar sistemas de riego multicomunitarios queriegan cinco mil, diez mil y aun superficies cer-canas a las veinte mil hectáreas. Estas organiza-ciones son doblemente interesantes, por unlado, y desde la perspectiva teórica, porqueson un caso de administración sin tecnocracia.Por otro, resultan de gran interés práctico puescon la llamada transferencia o traspaso de laadministración de sistemas del Estado a losregantes organizados, se ha encontrado que latransferencia a una tecnocracia contratada porlos regantes es relativamente fácil. Sin embar-
* Doctora en geografíahumana, Colegio dePostgraduados.
Preparación de campos de Cultivo, San Miguel TlaixpanTexcoco
página 5martes 18 de septiembre de 2007
go, cuanto más pequeño es el sistema, los cos-tos administrativos por hectárea aumentan; loque implica que la administración tecnocráticaen sistemas pequeños y medianos sea cara,cosa que hace interesante otro tipo de adminis-tración.
Adicionalmente las organizaciones no buro-cráticas para la administración del agua sonexpresiones de cultura popular frecuentemen-te asociadas a un complejo manejo de recur-sos. Sobre esto, hay estudios de caso fascinan-tes; como ejemplo, y sólo por mencionar algu-nos, podemos citar para Bali, Lansing (1991);para España, Glick (1970) y Maass (1978); paraEstados Unidos, nuevamente Maass (1978), asícomo Rivera (1998); para Perú, Teresa Oré(2005) y la colección de ensayos editada porBoelens y Dávila (1998) centrada en la regiónandina. En la mayor parte de estas etnografíasaparece como protagonista el campesinadominifundista con su ingenio milenario, mientrasque el Estado y la supuesta modernidad sontratados muy críticamente.
El equipo de investigación sobreOrganización Social y Riego del Colegio dePostgraduados se ha interesado en el estudiode estas organizaciones no burocráticas, y ade-
más ha realizado algunas propuestas sobre quéelementos del diseño organizativo permitenuna administración no burocrática, por ejemploPalerm (2005-a).[1]
Rebatiendo a Wittfogel
Los críticos de la llamada hipótesis hidráulica deWittfogel también han realizado contribucionesmuy interesantes. Desde la perspectiva teóri-ca-metodológica hay dos trabajos que desta-can. Primero, el de Arthur Maass (1978) por eldiseño de investigación para refutar aWittfogel[2] y por la riqueza etnográfica de susestudios de caso sobre regadíos de EstadosUnidos y España.
En ellos, Maass subraya la capacidad organi-zativa de los regantes, con o sin burocracias, asícomo su capacidad de negociación con elEstado. El otro trabajo corresponde a un ensa-yo de Hunt (1988), cuyo aporte al problema decuál es la unidad de análisis y de los elementosa considerar para hacer posible el uso delmétodo comparativo, resulta fundamental.[3]
Otras perspectivas
Otra vertiente de investigación que me pareceparticularmente interesante corresponde a laque hace hincapié en los marcos legales guber-namentales para las organizaciones de regantesy en el cómo ha influido la normatividad encrear, consolidar o desestructurar a las organi-zaciones autogestivas. Esta vertiente surge dedos lecturas; una de ellas es la de Sengupta(2002), quien compara varios casos —entreellos el de Filipinas, Japón y la India— y sugiereque las legislaciones naciones, que dan unmarco jurídico a las organizaciones de regan-tes, facilitan y refuerzan su continuidad; aunmás, que son la base de políticas de co-gestióngobierno/organizaciones de regantes. Lasegunda lectura, corresponde a la de los estu-dios sobre el caso peruano referentes a laincompatibilidad entre las organizaciones deregantes “tradicionales” de la sierra y las nue-vas propuestas en la legislación sobre la organi-zación de los regantes (Gelles, 1984; Boelens,2003).
Estas organizaciones de regantes respondena una problemática de administración deinfraestructura y del recurso agua, pero indu-dablemente el marco jurídico nacional influye
Presa del Río Ccoxcacuaco San Miguel Tlaixpan,Texcoco. En Texcoco la creación de obras hidraúlicaspermitió el desarrollo de economías de huertas por loque la cocecha de frutos y aguacates fue parte centralde la economía familiar.
página 6 martes 18 de septiembre de 2007
en las formas organizativas. Ahora bien ¿cómoinfluye? Una influencia positiva se puede ejem-plifica con el caso español en el que hay unmutuo reforzamiento entre organizaciones deregantes y legislación nacional. La legislaciónnacional (1866 y 1879) retomó formatos de lasorganizaciones de regantes, en su momentopromovidas y reconocidas puntualmente porlos gobiernos en turno, y, a su vez, reforzó ocuando menos dio continuidad a las organiza-ciones de regantes (Giménez y Palerm, 2007).Sin embargo, para el caso mexicano en los silosXX y XXI, la investigación histórica y antropo-lógica ha evidenciado importantes discontinui-dades en la legislación nacional que han provo-cado una falta de concordancia entre ésta y lasorganizaciones de regantes existentes, soca-
vando tanto a las organizaciones como a laimplementación exitosa de la legislación(Palerm, 2005-b).
Nuevas rutas de investigación y nuevosdatos
El impacto de la legislación nacional en las orga-nizaciones de regantes, así como distinguirentre lo propio de éstas organizaciones y loaportado por la legislación nacional —supo-niendo que esta distinción sea posible—, ydeterminar la eficacia de las organizaciones yde los marcos legales nacionales hace muy inte-resante realizar estudios comparativos conprofundidad histórica entre países y entreperiodos históricos.
En México, hay un número creciente deestudios de caso —históricos y etnográficos—sobre organizaciones de regantes que empie-zan a hacer posible que se vislumbre la realiza-ción de análisis a largo plazo. Entre las investi-gaciones de corte histórico podemos mencio-nar autores como: Luis Aboites, RocíoCastañeda, Laura Valladares, Francisco GómezCarpinteiro, Martín Sánchez e Israel Sandre.Entre las investigación de corte etnográfico secuenta con los resultados del equipo de inves-tigación “Organización Social y Riego” delColegio de Postgraduados y otros más. En losestudios a largo plazo sobre organizaciones deregantes en México, una parte necesaria ocuando menos extremadamente facilitadoradel trabajo, ha consistido en la construcción debases de datos que esperemos se publiquenpróximamente (Palerm, et al 2004, y ms;Sandre y Sánchez, ms).
Finalmente, se debe destacar, que el equipode investigación de “Organización y Riego” haempezado a desarrollar investigaciones sobrelas continuidades y discontinuidades en lasorganizaciones para la administración de los sis-temas de riego provocadas por la legislación ylas políticas públicas. Entre ellas, por ejemplo,la entrega de Distritos de Riego en la década de1940, misma que a la hora de la transferenciaya se había olvidado (Rodríguez Haros, 2007); ytambién, las políticas públicas de conformaciónde organizaciones de regantes llamadas juntasde aguas, que a partir de la década de 1990desparecen de la legislación nacional (Palerm,2005-b).
Notas
[1] Algunos de los avances de investigación de este equipo de trabajo puedenconsultarse en: http://jacinta.palerm.googlepages.com
[2] Maass se propone analizar casos en que el Estado ha construido gran obrahidráulica (presas de almacenamiento) y cuál es la situación de los regantes enrelación al Estado después de la construcción de la presa, poniendo a pruebasi la gran obra hidráulica aumenta el poderío del Estado frente a los regantes.
[3] Nuestro grupo de trabajo cuenta con una guía para realizar un diagnósticorápido de la situación organizativa en sistemas de riego basada en el trabajocitado (Palerm et al, 2000). Esta guía ha resultado muy eficaz.
Presa del Río Coxcacoaco. San Miguel Tlaixpan. LosCambios en el uso de tierra afectan al mantenimiento dela infraestructura hidráulica.
página 7martes 18 de septiembre de 2007
Bibliografía
Boelens, R. 2003 “Local rights and legal recognition:the struggle for indigenous water rights and thecultural politics of participation” (Paper presentedon behalf of the inter-institutional research andaction program WALIR œ Water Law andIndigenous Rights), Third World Water ForumSession —Water and Cultural Diversity 16-23March 2003, Kyoto, Japan, 15 pp.
Boelens, R. y G. Dávila (eds.) 1998 Buscando la equi-dad. Concepciones sobre justicia y equidad en elriego campesino, Los Países Bajos, van Gorcum &Co; Assen
Childe, G. [1936] 1954 Los orígenes de la civiliza-ción, Fondo de Cultura Económica, México.
Childe, G. [1942] s/f Qué sucedió en la historia, SigloVeinte, Buenos Aires, Argentina.
Gelles, P. 1984 Agua, faenas y organización comunalen los Andes: El caso de San Pedro de Casta. TesisMaestría en Antropología, Pontificia UniversidadCatólica del Perú.
Giménez Casalduero, M. y J. Palerm 2007“Organizaciones tradicionales de gestión del agua:importancia de su reconocimiento legal comomotor de su pervivencia” Región y Sociedad. vol.xix, número 38 (enero-abril 2007), pp. 3-24http://www.colson.edu.mx/absolutenm/articlefi-les/14607-1.pdf
Glick, T. 1970 Irrigation and society in MedievalValencia, Cambridge, Mass.
Hunt, R. [1988] 1997 “Sistemas de riego por canales:tamaño del sistema y estructura de la autoridad”,en T. Martínez Saldaña y J. Palerm (eds.),Antología sobre pequeño riego, [vol I], Colegio dePostgraduados, México, pp. 185-219.
Lansing, S. 1991 Priests and programmers.Technologies of power in the engineered landsca-pe of Bali, Princeton, New Jersey, PrincetonUniversity Press.
Maass, A. y R. L. Anderson [1978] 1986 ... and thedesert shall rejoice. Conflict, growth and justice inarid environments, Florida, EEUU, Robert E.Krieger Publishing Co, Inc.
Mabry, J. B. (ed.) 1996 Canals and Communities.Small Scale Irrigation Systems, Tucson, Universityof Arizona Press.
Oré, T. 2005 Agua, bien común y usos privados:Riego Estado y conflictos en La Achirana del Inca,Pontificia U Católica del Perú/ Wageningen U/Water Law and Indigenous Rights (WALIR)/Soluciones Práctica (ITDG), Perú, 242 pp.
Palerm, J. (coord.) R. Castañeda, I. Sandre, B.Rodríguez Haros, N. Duana Caletteet (eds.) msReglamentos y otros documentos sobre distribu-ción del agua en el AGA.
Palerm, J. 2005-a “Gobierno y administración de sis-temas de riego: tipologías”, Región y Sociedad,núm. 34, vol. XVII, sept-dic. 2005, pp. 3-33. issn-1870-3925.
Palerm, J. 2005-b “Políticas del Estado en la adminis-tración y gobierno de sistemas de riego y redeshidráulicas” pp. 263-289 En J. M. Durán, M.Sánchez y A. Escobar (eds.) El agua en la historiade México, Centro Universitario de CienciasSociales y Humanidades/Universidad deGuadalajara y El Colegio de Michoacán, México,2005, 451 pp.
Palerm, J. y M. Rivas 2005 “Organización Social yRiego: Administración de sistemas de riego: tiposde autogestión y Escuadras cuasi militares para ladefensa del agua en la zona baja del Amatzinac”Nueva Antropología vol. XIX, num. 64 sobre“antropología del agua” pp. 9-29.
Palerm, J. (coord.) I. Sandre, B. Rodríguez Haros, N.Duana Caletteet (editores) 2004 Catálogo deReglamentos de Agua en México. Siglo XX. AHA/CIESAS/ CNA 3,194 pp. isbn 968-496-495-1
Palerm, J.; T. Martínez Saldaña; F. Escobedo 2000“Modelo de investigación: organización social desistemas de riego en México” (pp. 31-62) en J.Palerm y T. Martínez Saldaña (eds.) 2000.Antología sobre pequeño riego, vol II,Organizaciones autogestivas, Colegio dePostgraduados/Plaza y Valdés, México.
Reisner, M. 1986 Cadillac desert, Penguin Books,Estados Unidos.
Rivera, J. A. 1998 Acequia Culture Water Land, andCommunity in the Southwest , University of NewMexico Press, Alburquerque.
Robinson, M. 1979 Water for the West, ChicagoPublic Works Historical Society.
Rodríguez Haros B. 2007 Trasferencia de Distritos deRiego a los usuarios organizados en juntas deaguas en los 40s, Doctorado Estudios delDesarrollo Rural, Colegio de Postgraduados.Ingresó enero del 2003.
Sandre, I. y M. Sánchez ms El Eslabón Perdido,Acuerdos, convenios, reglamentos y leyes localesde agua en México
Sengupta, N. 2002 “Institutions and Engineering.Evolution of Irrigation Designs In Some AsianCountries”. Ponencia presentada en Conferenceon the Environmental History of Asia.
Vaidyanathan, A. 1999 Water resource management.Institutions and irrigation development in India,Oxford University Press.
Wittfogel, K. [1957] 1966 Despotismo orientalEdiciones Guadarrama, Madrid, España.
Worster, D. 1985 Rivers of Empire. Water, Aridityand the growth of the American West, PantheonBooks, New York.
página 8 martes 18 de septiembre de 2007
El caso de la Colonia AgrícolaLos Ángeles
Irrigación, augey crisis de unmodelo deagriculturaextensivaDaniel Alberto Miguel Juárez *
En la literatura de las ciencias sociales enMéxico existe una gran cantidad de estudios
desde los que se ha analizado la estructurasocial y económica del régimen de propiedadmejor conocido como ejido. En muchos de loscasos, el análisis de este tipo de tenencia de latierra es contrapuesto a la denominada propie-dad privada y se basa, principalmente, en lasimplicaciones generales que ambos regímenestejen a lo largo y ancho del país. Sin embargo,el estudio de la organización social y económi-ca del régimen denominado jurídicamente
como Colonias Agrícolas y Ganaderas consoli-dado a partir de la tercera década del siglo XXy cuyos antecedentes emanan de de los proce-sos de colonización (interna y externa) experi-mentados en el país a finales del siglo XIX, hapasado prácticamente desapercibido. Es porello que en este artículo se ofrecerá un panora-ma general del proceso de colonización a par-tir de los años 30 del siglo XX y del cómo esteproceso fue acompañado por un modelo dedesarrollo agrícola a través de los Distritos deRiego en el noroeste del país, específicamenteen el norte de Tamaulipas.
Los orígenes y la consolidación de las llama-das Colonias Agrícolas y Ganaderas, ubicadasen casi todos los estados de la república, pue-den situarse en la época del régimen callista,hallando sus antecedentes en las políticas decolonización a lo largo de los distintos periodospolíticos y sociales de México. Sobre todo, apartir de las primeras décadas del siglo XIXcuando el proyecto de nación del Estado mexi-cano incluía la conformación de una “clasemedia” rural que fuera apta para desarrollaruna agricultura moderna en el campo nacional.Por esta razón, el régimen callista emprendióun proyecto de “modernización” que se mani-festó en la creación de instituciones financierasy de infraestructura económica. Para este pro-yecto, la situación del campo era una prioridadque se reflejó en el impulso de la obras de riegoen el norte de México; con ello se pretendíafomentar el desarrollo capitalista dándole unespecial interés a la propiedad privada e inten-tado frenar los incipientes repartos de la tierracolectiva. El régimen callista estaba, tal vez porsu naturaleza norteña y su cercanía a losEstados Unidos, más interesado en las innova-ciones tecnológicas y en las formas de apropia-ción del capital —que años de colonización yconsolidación de latifundios habían cimentadoen ese país— que en la forma colectiva detenencia de la tierra, como lo era el ejido. Así,y por tal motivo, este ultimo era visto comoalgo totalmente improductivo, lo que originóque, de forma disimulada, Calles se opusiera alreparto ejidal iniciado en todo el país.
Quizá, éstas sean las razones que llevaron alrégimen de Calles a consolidar un nuevo tipo detenencia de la tierra a través de su colonizacióncon fines económicos, políticos e ideológicos,discrepando de los fines puramente sociales. Deesta forma surge la figura de Colonias Agrícolas
* Maestro en antropo-logía, UniversidadIberoamericana.
Vista del tanque elevado de la escuela primaria. ColoniaAgrícola Los Ángeles. Matamoros Tamaulipas. Las obrasde esta colonia destinadas al consumo sanitariocomparten recursos hidráulicos con las obras de riego
página 9martes 18 de septiembre de 2007
y Ganaderas —en tierras que fueron antiguoslatifundios— avalada institucionalmente por laLey de Colonización de 1926 y regulada, con elfin de aplicar las Leyes de Riego, por el BancoNacional de Crédito Agrícola. Ahora bien, si elrégimen de Calles y su posterior influenciaentre los presidentes interinos de 1928 a 1934fomentó la base jurídica y económica para lacreación de estos nuevos “latifundios”, es, iró-nicamente, la administración de LázaroCárdenas (1938-1945) la que termina de conso-lidarlos a través de las grandes obras de riegoque se construyeron en el norte del país.
Pero para que el Estado pudiera completarlos proyectos de modernización del campomexicano, requería de zonas geográficas exclu-sivas. Esto se puso de manifiesto en el hecho deque mientras en el sur y sureste del país sehacia el reparto de ejidos, en el norte deMéxico, en estados como Sonora, Chihuahua,Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la idea dela pequeña propiedad privada seguía latente. Esasí, y como parte del modelo de desarrollo delos Distritos de Riego, que en el estado deNuevo León se iniciaron las obras de irrigacióncon la construcción de la Presa El Azúcar del
Río San Juan, para regar las tierras del norte deCoahuila y Nuevo León. Este proyecto, comotantos otros realizados en el norte del país, seterminó de consolidar con la construcción de lapresa Marte R. Gómez, en julio de 1949, situa-da al norte de Tamaulipas. Así, con las compa-ñías deslindadoras fraccionando y vendiendolas tierras, y con la infraestructura de riego sólofaltaba un poco de tiempo para consolidar eltan anhelado modelo “modernizador” del far-mer mexicano.
Es así que la creación de las ColoniasAgrícolas responde a un proyecto de “moder-nización” del Estado para el campo mexicano, através de grandes obras de irrigación, reparto,venta de tierra y de asignación del cultivo ade-cuado según las oportunidades del mercadointernacional. Sin embargo, ¿quiénes las funda-ron?, ¿quiénes las habitaron?, ¿quiénes fueronlos actores sociales y económicos de estanueva forma de tenencia de la tierra? El siguien-te apartado, basado en el estudio etnográficode una colonia agrícola del norte de Tamaulipaspuede darnos algunos elementos para respon-der éstas preguntas y para comprender lasrelaciones sociales dentro de estas Colonias.
Colonia Agrícola Los Ángeles
Según lo señalada en la placa de metal que seencuentra en la brecha que guía al centro de sunúcleo poblacional, la Colonia Agrícola LosÁngeles fue fundada en el año de 1938. Losdocumentos de archivo que se encuentran enla sección de Colonias de la Secretaria de laReforma Agraria en la ciudad de México, nosmuestran que es una de las Colonias ubicadasterritorialmente en lo que la ComisiónNacional de Colonización y, posteriormente, laComisión Nacional de Irrigación han denomi-nada la zona del “Bajo Río San Juan”. De acuer-do a las historias orales de sus habitantes, lamayoría de ellos llegaron procedentes deCiudad Anáhuac, Nuevo León, Coahuila y elsur de Texas. Entre los años de 1948 a 1952, lastierras fueron designados a los colonos por laCompañía Explotadora y Fraccionadora delValle del Río Bravo que fraccionó los solares ylos terrenos de cultivo de la Colonia a travésdel crédito otorgado por el Banco AgrícolaRegional y el Banco de Crédito Agrícola yGanadero.
Infraestructura Hidráulica de gran escala con capacidadde distribución de agua a gran cantidad de hectarias.Este tipo de obras fueron características en el norte conla intención de desarrollar la agricultura industrial.
página 10 martes 18 de septiembre de 2007
En el año de 1947 comenzaron las obras deirrigación en lo que hoy se conoce como elDistrito de Riego 026, para concluir en el añode 1949. Oficialmente, el primer riego fueregistrado en la primavera de 1950, siendo elalgodón el primer cultivo sembrado por loscolonos de la Colonia Agrícola los Ángeles,prosiguiendo con la actividad agrícola del nortede Tamaulipas, que durante la década de losaños treinta y hasta mediados de los cincuentatuvo un auge considerable, conociéndose esteperiodo como el del “oro blanco”. Éstos fueronlos años de los cadillac´s chocados y abandona-dos en las parcelas de cultivo, situación quemanifestó el poder adquisitivo de muchos delos colonos de la región. Sin embargo, a media-dos de la década de los sesenta llegó a la regiónla plaga conocida como la “pudrición texana”que afectó las hectáreas sembradas de algodónen la Colonia. Así, las condiciones de una cose-cha con plaga y la caída internacional de losprecios de algodón, propiciaron que ésta notuviera cupo en el mercado nacional y que lamayoría de los agricultores quedaran “atracala-dos” con las empresas que les vendían los insu-mos. Esta situación obligó a los colonos a cam-
biar el cultivo de algodón por el de maíz, con loque, por varios años, lograron cosechas porarriba del promedio nacional; es decir, de entrecinco y seis toneladas por hectárea. No obstan-te, a finales de la década de los ochenta las pla-gas afectaron también al cultivo de maíz, a lascosechas y, por lo tanto, a la inversión de loscolonos. Por esta razón muchos de ellos ven-dieron sus solares y parcelas, principalmente agrandes productores y acaparadores, parapagar sus deudas. Es así que, a principios de losaños noventa, inicia el proceso de cultivo desorgo; mismo que, hasta la fecha, continuavigente en la región.
En parte, la caída internacional de los pre-cios de algodón, los problemas en la infraes-tructura de riego, el crédito y las desatinadaspolíticas económicas destinadas al sector pri-mario en México, cambiaron el panorama delos colonos en pocos años. Aunado a esto, elimpacto ecológico de la llamada “revoluciónverde” comenzó a dar muestras del agotamien-to de la frontera agrícola y de la contaminaciónde la tierra en grandes hectáreas. También losagricultores del norte de México, variante delos farmers estadounidenses, se vieron envuel-tos en los problemas estructurales de la crisisdel campo. Así, en muy pocos años pasaron deser agricultores que podían exportar sus cose-chas a agricultores de subsistencia y, aunquetuvieron ligeros repuntes durante la década delos setenta debido a las buenas cosechas demaíz [1], no dejaron de empeorar sus condicio-nes de vida.
Por si fuera poco, existe un gran problemade certificación de tierras y una política pococlara al respecto. El régimen de ColoniasAgrícolas y Ganaderas está en el limbo de sabersi pertenece al sector social o al privado. Enesencia, se trata de una mezcla de ambos cre-ada, a propósito, para disfrazar el modelo far-mer de los años 30 del siglo XX que ahora estáen crisis. Es importante señalar que actualmen-te están registradas 784 colonias denominadasColonias Agrícolas y Ganaderas, repartidas en26 estados de la república, siendo Sonora,Veracruz y Baja California Norte los que ocu-pan el mayor número de ellas. Estas ColoniasAgrícolas y Ganaderas (CAG) representan ensuperficie total de tierra de alrededor de 10millones de hectáreas.
“Terreno Rastreado”. La extención de los terrenoscultivables permiten una agricultura intensiva queformaba parte de un proyecto desarrollista de laindustrialiación del campo en el norte de México.
página 11martes 18 de septiembre de 2007
En la actualidad, la mayoría de los habitantesde la Colonia Agrícola Los Ángeles han migra-do a los Estados Unidos, previa venta de sustierras. De entre los pocos colonos que que-dan, alrededor de 39 familias, algunos continú-an ejerciendo la agricultura a través del cultivode sorgo, mientras que otros se dedican adiversas actividades dentro de la llamada “eco-nomía informal”. Los sistemas de riego estánfuncionando como hace 50 años y la forma dedistribución del líquido ha sido trasladada a losMódulos de Riego como Asociaciones Civilesen las que los colonos y productores son los
Notas
[1] Una de las razones de los repuntos de granos enesta zona, es la política de autosuficiencia alimen-taria conocido como Sistema AlimentarioMexicano (SAM).
Bibliografía
Aboites Aguilar, Luis. Norte Precario. Poblamiento yColonización en México (1760-1940). COLMEX,México: 1995.
Ávila García, Patricia (Edit). Agua Cultura y Sociedaden México. El Colegio de Michoacán/Instituto deTeconología del Agua, México: 2002.
González Navarro, Moisés. La colonización enMéxico 1877-1910. Talleres de Impresión,México: 1960.
Warman, Arturo. El campo mexicano en el siglo XX.FCE, México: 2001.
Worster, Donald. Rivers of empire. Water, Aridity,and the Growth of the America West. OxfordUniversity Press, Oxford: 1992.
gestores y administradores de los procesos ysistemas de riego locales. Pero, entre los pocoscolonos que aún se dedican a la agricultura haincrementado la incertidumbre del riego, estodebido a que los precios del sorgo han sido cas-tigados por la importación de grandes tonela-das y a las constantes sequías de esta franjafronteriza. A pesar de ello, cuando se le pre-gunta por qué se dedican a una actividad queno es para nada rentable responden: “es loúnico que sabemos hacer”; sin embargo, tam-bién es común escuchar quejas de “que la agri-cultura no deja [y que] no se vive de ella”. Laaparente contradicción entre estas dos frasesno es más que el reflejo de distintos momentoshistóricos en la vida cotidiana de los agriculto-res de la Colonia, incrustados en un modelo dedesarrollo agrícola basado en la agriculturaextensiva, generado en las primeras décadasdel siglo XX y que empieza el siglo XXI conuna trasformación y fractura económica y fami-liar para quienes fue pensado. Se buscó y llegógente que supiera “trabajar la tierra”, pero, iró-nicamente, muchos se quedaron sin ella. Paramí, todo ello hace que ésta sea una historia quemerece contarse.
Colonia Agrícola Los Ángeles. Las colonias agrícolasrepresentan un modelo de poblamiento que aún hoytienen una importancia regional relevante.
página 12 martes 18 de septiembre de 2007
Medio ambiente, modelos agropecuarios y sustentabilidad rural
Minifundio y sistemashidráulicosGuillermo Torres Carral *
* Profesor investigadordel Departamento deSociología Rural de laUniversidad AutónomaChapingo.
La crisis ambiental constituye una crecienteinadaptación de la especie humana a un
hábitat continuamente erosionado por su com-portamiento social irresponsable, siendo el malmanejo y el agotamiento de los recursos natu-rales renovables el resultado mayor. La fase dela crisis ambiental que hoy se vive a escala pla-netaria se ha concentrado en el tema del calen-tamiento global (Baird Callicot, 1998). En elcaso del agua, estamos no sólo ante una situa-ción de escasez frente a la demanda, sino anteuna crisis de humanidad, pues alrededor de 1100 millones de personas en el mundo carecende agua potable. Por ello, la crisis del agua se haconvertido en parte de las guerras por los
recursos (Klare, 2004) y constituye un cataliza-dor en el proyecto destructivo de la civiliza-ción, en todas sus formas. Entre éstas se inclu-ye el minifundio, su organización comunitaria ysus ventajas eco-sociales frente al modelodepredador basado en las grandes explotacio-nes integradas al complejo trasnacional.Destaca la relación económica y extraeconómi-ca del minifundio en relación a los sistemashidráulicos tradicionales y alternativos.
Calentamiento global y sustentabilidadrural
El debate entre involución y evolución humanaconduce necesariamente a buscar solucionesen al ámbito local, ya que lo global interactúacon él. Así, enfrentar el calentamiento globalpasa por la conservación, reforestación y lacaptura de carbono (mediante la biomasa) y deagua localmente a través de diversas técnicasapropiadas, lo que implica fortalecer la organi-zación comunitaria y, principalmente, parar elmodelo depredador e iniciar una transiciónhacia la sustentabilidad rural. Ésta consiste engarantizar el potencial de la agricultura y de lasociedad rural, para posibilitar una regenera-ción de la sociedad urbana. Sin embargo, paralograr el objetivo señalado, se requiere unimportante grado de compatibilidad del serhumano con el ecosistema natural y un aprove-chamiento racional de sus recursos empleados.
Por otra parte, también es necesario tomaren cuenta el desempeño de la agricultura,específicamente el de las actividades agroali-mentarias que proporcionan la energía calorífi-ca (es decir alimentos y medicinas, además defibras y otros materiales) sin la cual no podríareponerse la energía humana y otras formasderivadas de ésta (como en la industria y servi-cios). Aquí, es necesario destacar que dichasactividades consumen alrededor del 80% delagua disponible a nivel mundial (energía cinéti-ca convertida en energía hidráulica).
El minifundio en México
Se debe tener en cuenta que, en México y enAmérica Latina, el modelo agropecuario enmarcha se caracteriza por el hecho de que lamayoría de las unidades de producción y tiposde productores, aproximadamente el 80%,están constituidos por minifundios. Es de des-Sistema de terrazas. San Miguel Tlaixpan, Texcoco
página 13martes 18 de septiembre de 2007
tacarse que la cantidad absoluta de éstos se haincrementado, no obstante las políticas públi-cas aplicadas a fin de lograr la compactación detierras, tal como lo proclamó la reforma salinis-ta de 1992 y lo reafirma la práctica de las dis-tintas instituciones gubernamentales del ramo.De tal manera que su erradicación sería apa-rentemente esencial para alcanzar una supues-ta modernización basada, hoy, en la expulsiónde campesinos y no en su capitalización(Conago, 2007). Sin embargo, los costos de talliquidación son más altos que los que su con-servación dinámica implica.
Los minifundistas latinoamericanos(Barraclough, 1991), si bien son campesinostemporaleros que practican la agricultura tradi-cional, resultan más eficientes que los no mini-fundistas (o no campesinos) en cuanto a lamejor administración de sus recursos escasos(Xolocotzi, 1985). Esto, además de ser losencargados de suministrar al país alrededor del40 % total del valor comercial agropecuario yconstituir el principal abastecedor en la pro-ducción de alimentos básicos como maíz, fríjol,y una diversidad de productos agropecuariosmás.
Minifundio y sistemas hidráulicosregionales
La agricultura campesina en el minifundio apro-vecha al máximo el uso de tierra y agua, erradi-cando el monocultivo, disponiendo de su pro-pio patrón de cultivos (Shiva, 2007) y coinci-diendo en la recuperación y limpieza social delos cuerpos superficiales, así como humedales,llanuras costeras, etcétera. Igualmente, secaracteriza por la aplicación de técnicas ances-trales (pues el componente indígena es primor-dial en nuestro país en este estrato de produc-tores) a fin de captar agua de lluvia y aprove-char al máximo el recurso. Es aquí, donde lamagnitud del predio cobra gran importancia, yaque las explotaciones no minifundistas hacenun uso dilapidador de los recursos empleados,en particular del agua (Hewitt, 1980).
El minifundio tiene la ventaja de que, en unamuy poca extensión de tierra, no requiere de lamodificación del ecosistema, sino que aprove-cha las condiciones en que puede producirmanteniendo la cubierta vegetal que permiteque el agua se filtre al acuífero y no escurra.Así, si se habla de minifundios productivos coningreso y empleos suficientes y se respetara elecosistema (y por lo tanto las subcuencas ymicrocuencas), éstos podrían aprovechar laenergía hidráulica con la cual el trabajo seríamás productivo y aumentaría la productividadde la tierra; especialmente mediante el impulsode la agricultura ecológica biointensiva. Noobstante, es importante aclarar que lo anteriorno tiene nada que ver con la construcción degrandes presas; pues hoy en día los pequeñossistemas hidráulicos —como molinos e inclusoturbinas ecológicas—posibilitan la generaciónde energía eléctrica de acuerdo a las necesida-des locales. Todo ello requiere avanzar en laorganización comunitaria que coexiste con lapresencia de los minifundistas sea en ejidos,comunidades o pequeñas propiedades privadascomo ocurre en el centro sur del país.
Las ventajas de la pequeña irrigación son evi-dentes al no necesitarse de la construcción degrandes presas, las cuales rompen con la conti-nuidad de los ciclos naturales. Esto, además deque posibilita que la lluvia que puede ser capta-da por medio del aprovechamiento de su ciclonatural no se desperdicie a la vez que facilita laconstrucción cooperativa de plantas de trata-miento de agua en el caso de los residuos líqui-
Las Canaletas de agua son consideradas propiedadcomunal y su mantenimiento se da a través de faenas detrabajo que los beneficiarios del agua deben pagar. Estocon la intención de no desperdiciar el agua de lastandas. San Miguel Tlaixpan, Texcoco
página 14 martes 18 de septiembre de 2007
dos de la agricultura, así como de los domésti-cos. Sin embargo, el modelo prevaleciente nofavorece la capitalización de los minifundiossino su erradicación para justificar obras faraó-nicas —como la de la Parota, en el estado deGuerrero—, que arruinan tanto a los ecosiste-mas y cuencas hidrológicas, como a las comu-nidades ahí asentadas.
Pero a los principios de territorialidad y desustentabilidad alimentaria, es necesario añadirel de planetariedad o terrenalidad, a fin de queel árbol no impida ver el bosque. En este caso,el minifundio puede ser un medio para la res-tauración global, por lo cual resulta necesarioque se pueda disponer de los recursos tecnoló-gicos y financieros indispensables, a fin de queno sólo sobreviva aquél, sino que pueda lograr-
se su capitalización, tanto como la recupera-ción del ecosistema. Por lo tanto, su erradica-ción resulta más negativa que el adiestramientorequerido para las labores de conservación yrestauración de recursos naturales (suelos,bosques, cuerpos superficiales, cuencas)
Minifundio y nueva ruralidad
El modelo agropecuario alterno (nueva rurali-dad), y dentro de él, el minifundio productivo,implican una reconversión de los cultivos y uni-dades de producción con la finalidad de lograrel ahorro y máximo aprovechamiento del agua.La agricultura orgánica puede sustituir enton-ces la demanda adicional de agua derivada de lamayor absorción del líquido a través de los pro-cesos de evaporación-transpiración, permitien-do que la diversidad de cultivos proporcionecondiciones de mayor humedad, eliminando enforma importante, la aplicación del riego con-vencional. Aquí, un aspecto a destacar es queya existen técnicas tradicionales que puedenservir para este propósito, tales como el culti-vo mediante el uso de ollas enterradas (pararegiones semiáridas donde escasea el agua),pequeños sistemas de riego por gravedad ogoteo (en la regiones tropicales, donde abundael líquido), o vados de captación, jagüeyes,etcétera (para las regiones templadas).
Otro punto importante, es que las industriasdeben ahorrar al máximo el líquido, para lo cuales necesario capturar agua a través de la inter-vención directa en la macro natura, y minimizarlos residuos mediante sistemas de tratamientode aguas a nivel micro como parte de las tecno-logías ambientalmente favorables a la restaura-ción del ciclo del agua. De ahí que la industriadel reciclaje y reutilización, así como de captu-ra para inyección al acuífero, representan servi-cios ambientales básicos que es necesario rea-lizar en beneficio del ecosistema, entendiendoque éste determina el ciclo humano. Igual deimportante resultan los servicios básicos parael consumo final, ya que se requiere tecnificarel ahorro, reparar tuberías y sobre todo pararla emisión de gases de efecto invernadero.
En pocas palabras, el ciclo del agua no debeenfrentarse con el ciclo económico. Ello impli-ca la reapropiación social del agua por un ladoy, por el otro, pagar según sus capacidades loscostos de distribución. La solución de la pro-blemática no está en alguna de sus fases sino en
Río Coxcacoaco
página 15martes 18 de septiembre de 2007
el ciclo como conjunto. De ahí se desprendeque lo que hay que renovar es el proceso total(y lo mismo en el caso del minifundista y la eco-nomía campesina en general). Y frente al inte-rés de las corporaciones trasnacionales por suapoderamiento, es necesario luchar porque elagua deje de ser un monopolio real o natural.
En ese contexto, ha surgido una propuestaalentadora (Lovelock, 1992): formar sindicatosdel recurso, agua, suelo, aire, vegetación. Enestos sindicatos se trataría de lograr que losdiversos agentes ambientales que dañan oresienten el daño, colaboren como iguales ycomo desiguales a la vez, en el rescate y defen-sa del agua; todo ello a dos niveles o escalas: lamacro social y la micro social. O, dicho de otramanera, crear empresas públicas, privadas ysociales conectadas e integradas, con una vigi-lancia social en el sentido de la reapropiaciónsocial de la natura y no de una apropiación pri-
vada sin límites. Además, no puede separarse el“recurso” agua del “recurso” tierra, puesto queconstituyen una unidad, por lo que el mundohumano exige sean cubiertas de manera simul-tánea: si las comunidades carecen de tierra,carecen de agua y aun siendo dueñas de estosrecursos, necesitan forzosamente de un uso ygestión racional.
Conclusión
Para finalizar, puede decirse sin duda que laexistencia del minifundio y sus respectivos sis-temas hidráulicos representan una forma rea-lista para combatir el calentamiento global, algenerarse una mayor biomasa (policultivos, sis-temas agroforestales) bajo el respeto al ciclodel agua. Entonces, el apoyo de la sociedad,gobierno y empresas privadas para la capitaliza-ción económica del minifundio y para la inyec-ción de recursos a fin de conservar agua ysuelo, contribuiría a lograr un desarrollo ruralequilibrado bajo las condiciones requeridas enMéxico y América Latina.
Bibliografía
Klare, Michael, La Guerra de los recursos, Paidós,Madrid, 2002.
Baird callicot, J. “En búsqueda de una ética ambien-tal”. En Los caminos de la ética ambiental. Plaza yValdés/Conacyt/Uam, México, 1998.
Shiva, Vandana, Pobreza y Globalización,http//www.vandanashiva, 2007.
Xolocotzi, Efraím, Xolocotzia, tomo 1, CentrosRegionales, Chapingo, México, 1985.
Lovelock, James, Gaia, una Ciencia para curar elPlaneta, Integral, Barcelona, 1992
Barraclough, Solon, El minifundio en América Latina,CEPAL, Santiago de Chile, 1991.
Hewitt de A., Cynthia, La modernización de la agri-cultura mexicana 1940-1970, Siglo XXI, México,1980.
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),Lineamientos de políticas públicas para el campomexicano: una visión federalista del desarrollorural sustentable, Secretariado técnico al serviciode los gobiernos estatales, México, 2006.Cultivo de Manzana. San Miguel Tlaixpan, Texcoco
página 16 martes 18 de septiembre de 2007
¿Son los sistemas agrícolas elorigen de los Estados?
Etnohistoria delos sistemashidráulicosDavid Solís
El trabajo de Ángel Palerm buscó respondera esta pregunta al explorar datos históricos
sobre la agricultura de riego, las obras hidráuli-cas y la organización social de la cuenca delValle de México. El cuerpo de las referencias esresultado de un seminario de etnohistoria en elvalle de México realizado a principios de losaños setenta.
El interés de este seminario era llenar unvacío de datos sobre la agricultura de riego enMesoamérica y revisar trabajos que buscabandatos sobre la evolución de las civilizacionesbasadas en los sistemas hidráulicos que, nece-sariamente, conllevarían a la creación de unestado centralizador de fuerzas económicas,técnicas y humanas.
Bajo este tipo de estudios, a las civilizacionesde prehispánicas no se consideraban comoestados, sino confederaciones tribales enfoca-dos en centros ceremoniales. Palerm buscohacer una crítica a esta idea ya que no explica-ban las altas tasas de densidad demográfica quetenían los pueblos indígenas y menciona quefaltan datos que describan los sistemas de pro-ducción agrícola que los sostenían (Palerm,1973:11-13).
Su investigación se centra en la cuenca delvalle de México constituida por un sistemalacustre importante con afluencia de diferentesríos. Menciona el autor que el predominio delas zonas acuíferas hacía difícil el desarrollo deuna agricultura intensiva, ya que las tierras convocación de siembra eran pocas. El desarrollode este tipo de sistemas agrícolas se debió a lacreación de un sistema de regadío y a sistemashidráulicos que permitían el control, anegacióny desecación de diferentes zonas; por excelen-cia las chinampas.
Palerm explora la existencia de estos siste-
mas agrícolas a lo largo de su libro dondeexplora tres tipos de fuentes históricas: lasreferencias de la época de la conquista; lasreferencias del primer siglo del virreinato yfuentes tardías de la colonia. A partir de estasfuentes construye una línea argumentativa queespecula sobre la creación simultánea de lasobras hidráulicas y los mecanismos que permi-tían su funcionamiento.
Las ventajas de retomar estas fuentes es quetienen observaciones directas de los sistemashidráulicos. Así, para reconstruir la descripciónde los mismos Palerm retoma, como estrategiaargumentativa, fragmentos de los diferentestextos que representan visiones in situ de lossistemas hidráulicos. Estas observaciones pue-den resumirse escuetamente en estos postula-dos:
• La tecnología hidráulica no era originaria delcentro mexica, sino era préstamo técnico deTexcoco y, en muchos casos reproducíanobras hidráulicas anteriores.
• La principal preocupación de los gobernantesera la separación de las aguas dulces de lassaladas para mantener un delicado equilibriode la salinidad de las aguas.
• El conocimiento de estas obras hidráulicasdotaban de una ventaja militar a los indígenasya que podían usarlas como arma estratégicapara frenar el avance de caballos e infanteríaespañola mediante la destrucción de calza-das, y caminos.
• Se menciona que esta guerra entre ingenie-ros se basó en técnicas indígenas de disposi-ción de recursos humanos con conocimien-tos técnicos en obras hidráulicas aportadospor el señorío de Texcoco aliado de los espa-ñoles (Palerm, 1973:56).
Posterior a la conquista de México-Tenochtitlán se inició la reconstrucción de todoel sistema a partir del modelo indígena comodemuestran los textos correspondientes a losprimeros años del virreinato. Estos textosreconstruían la historia de estas obras que se,pero también permitieron especular que, parala reconstrucción del sistema hidráulico, setuvieron que recurrir a ingenieros y a técnicasindígenas. Esto permitió el mantenimiento deciertas estructuras sociales que fueron hereda-das por los sistemas y obras hidráulicas impul-sadas por los europeos.
página 17martes 18 de septiembre de 2007
En un primer texto se aborda a Torquemadaquien fue el encargado de la reconstrucción dela calzada-dique México-Tepeyac. Él reconstru-ye la historia de la consolidación del estadomexica y sus relaciones con Texcoco (provee-dor de tecnología hidráulica). Esta reconstruc-ción histórica no se centra solamente en la cre-ación de obras hidráulicas sino también de lacreación de confederaciones y organismos queimponían políticas sobre los recursos naturalesparalelamente a la consolidación del estadomexica mediante el control de los recursosnecesarios para la consolidación de este siste-ma. [1]
Sin embargo, este orden social se modificócon la colonia. Palerm rescata este proceso através de las actas de Cabildo donde queda demanifiesto cómo los gobiernos locales optaronpor acercarse a la tecnología indígena parasolucionar los problemas de inundaciones y enalgunos casos las mejoró para beneficio de laciudad. “La enormidad y la complicación de lasobras realizadas en la laguna de México, estárelacionada con la ascensión de los mexicanosa la hegemonía político-militar” (1973:181).
La tecnología hidráulica estaba muy avanza-da, pero era mayor la capacidad para organizarel trabajo, lo que significa la conquista previa dela supremacía político-militar. Esta facilidadpara movilizar recursos humanos fue heredadopor el virreinato. Sin embargo, también modifi-có el sistema prehispánico de control hidráuli-co. Esto se debió a que el modelo urbano de laNueva España, identificado con una urbanidadeuropea no era compatible con el modelo deagricultura de chinampas ni con las obrashidráulicas que eran compatibles con la urbani-dad indígena (calzadas, diques y albarredonescreados para controlar las inundaciones y cre-cidas). Por esta razón, se crearon obras dedefensa contra las inundaciones por un lado,mientras que, por otro, se inició un proceso dedesecación que impulsó la creación de llanuraspara siembras.
Estos cambios modificaron las estructurassociales que sostenían el poderío indígena que,a partir de la influencia europea, modificó latecnología hidráulica. En la tercera sección dellibro dedicado a las fuentes tardías Palermreseña las obras creadas para controlar lasinundaciones en la ciudad de México. Una vezmás se recurrió a la utilización y mejora de unsistema de de drenaje de origen indígena que
permitía el re-encauzamiento de viejos ríosfuera de la cuenca del valle.
En su conjunto los sistemas hidráulicos de lacuenca del Valle de México constituían un siste-ma complejo de albarradones de defensa con-tra las inundaciones de agua salobre y contrainundaciones. Así, como la creación de presas,canales y entubamientos que proveían de aguadulce, así como de sistemas de drenaje que evi-taban la salinización del agua que permitieron lacreación de suelos artificiales (chinampas lagu-na adentro) así como de lagos artificiales (chi-nampas tierra adentro).
A pesar de que los textos explorados descri-bían la creación de estos sistemas hidráulicos,el autor menciona, en un proclamado de since-ridad, que no logró encontrar textos que serefieran a “las conexiones específicas entre laestructura político-administrativa y el sistemade control hidráulico“ (1973:239) sin embargoplantea que:
es forzoso pensar que existía algún sistema uorganización especial, o bien categorías de fun-ciones con oficiales especializados, que tenían laresponsabilidad del desarrollo y del manejo deun sistema hidráulico tan complejo y extenso[…] estaba en marcha un proceso de centraliza-ción política que debió ser paralelo a un procesode centralización del sistema hidráulico(1973:244).
Para el autor es importante entender que sinla consolidación de políticas imperiales indíge-nas. Así pues, la aportación del autor en estelibro es exponer que los sistemas hidráulicoscreados durante la colonia y en gran medidaherencia hasta nuestros días son sistemas quepartieron de antecedentes indígenas únicos yde una complejidad importante que sólo pudie-ron haberse alcanzado mediante la consolida-ción de un modo de producción específico queevidencia la presencia de un Estado como elmexica.
Notas
[1] Ejemplos de dominiofueron el control delas aguas deChapultepec y deCoyoacán. En amboscasos se desarrolla-ron guerras que bus-caban el control derecursos naturalesmediante la imposi-ción de un ordenpolítico favorable alestado Azteca.(1973:86).
Palerm, ÁngelObras hidráulicas prehispánicas en elsistema lacustre del Valle de México,Instituto Nacional de Antropología eHistoria-SEP, México, 1973.
página 18 martes 18 de septiembre de 2007
El Consejo Latinoamericano de CienciasSociales (CLACSO) y el Grupo de TrabajoFamilia e Infancia, convoca a la 5º Reunión“Escenarios de la diversidad: Pasado yPresente”, Universidad Iberoamericana,México, D. F., 26, 27 y 28 septiembre 2007
XXVI Concurso de fotografía antropológicaENAH- Subdirección de servicios y apoyos
académicos y su Departamento de MediosAudiovisuales. Tema: Músicos e intrumen-tos musicales. Informes: Departamento deMedios Audiovisuales de la ENAH. Tel. 56-66-34-54
Primeras Jornadas de Arqueologia Industrialde la ENAH, México D.F., México, 15 a 17de octubre de 2007,http://www.naya.org.ar/eventos/
XXIX Coloquio de Antropología e HistoriaRegionales, Michoacán, México, 24 a 26 deoctubre de 2007,http://www.naya.org.ar/eventos/
XIV Coloquio Internacional de AntropologíaFísica “Juan Comas”, San Cristóbal de lasCasas, Chiapas, México, 11 a 16 denoviembre de 2007http://www.naya.org.ar/eventos/
IV Congreso Internacional de OrdenamientoTerritorial, San Luis Potosí, México, 13 a 17de noviembre de 2007http://www.naya.org.ar/eventos/
XX Encuentro de Estudiosos delPensamiento Novohispano, Zamora,Michoacan, México, 21 al 23 de noviembrede 2007http://www.naya.org.ar/eventos/
II Congreso Internacional SociedadInternacional de Estudios de Religión,Naturaleza y Cultura - ISSRNC, Morelia,México, 17 al 20 de enero de 2008http://www.naya.org.ar/eventos/
I Congreso Internacional Sobre Género,Trabajo y Economía Informal, Elche,Alicante, España, 27 al 28 de febrero de2008http://www.naya.org.ar/eventos/
II Congreso de la Red Europea de EstudiosAmerindios. “Rituales de las Américas”,Louvain-la-Neuve, Bélgica, 2 al 5 de Abrilde 2008http://www.naya.org.ar/eventos/
III Congreso Iberoamericano de InvestigaciónCualitativa en Salud, San Juan, Puerto Rico,6 a 9 de Mayo de 2008http://www.naya.org.ar/eventos/
Diáspora, nación y diferencia. Poblaciones deorigen africano en México yCentroamérica Xalapa, Veracruz, 11, 12 y13 de junio de 2008, Informes: CEMCA:Odile Hoffmann, [email protected]; INAH: María Elisa Velázquez,[email protected]
XII Congreso Latinoamericano sobre Religióny Etnicidad, Bogota, Colombia, 7 al 11 dejulio del 2008http://www.naya.org.ar/eventos/
II Congreso Latinoamericano deAntropología “AntropologíaLatinoamericana: Gestando NuestroFuturo”, A realizarse: del 28 al 31 de juliode 2008, Sede: Universidad de Costa Rica,Costa Rica.http://www.ala-net.org/eventos/agos-to2007/I%20CONVOCATORIA%20ALA-UCR.pdfhttp://www.naya.org.ar/eventos/
XV Congreso Internacional de Historia Oral(IOHA), Guadalajara, México, 23 a 27 deSeptiembre de 2008http://www.naya.org.ar/eventos/
Diario de campo