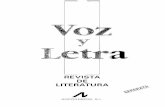El rock en el Teatro Solís de Montevideo
Transcript of El rock en el Teatro Solís de Montevideo
El rock en el Teatro Solís de Montevideo, una legitimación
desde la memoria
Jimena Buxedas: [email protected]
1. Resumen:
Este trabajo propone una reflexión acerca de los procesos
que acompañaron la
utilización del Teatro Solís por parte de los protagonistas
del movimiento
del rock en Uruguay; también se ocupa del rol de las
instituciones teatrales
en el proceso de mediatización de la música popular. El
rock, entendido en
este trabajo como manifestación cultural más que como un
movimiento
homogéneo en cuanto a similitudes musicales entre los
distintos
protagonistas, está presente en el Teatro Solís desde
finales de los años
1960 con los “Conciertos Beat”. Recorre luego un camino que
fluctúa entre
momentos de valorización de la sala como espacio de
legitimación, un período
de desvalorización de este espacio por parte del rock
durante los años post
dictadura (1985 – 1990) para llegar a la actualidad con una
nueva presencia
de las bandas nacionales en este escenario.
Palabras claves: rock, músicas populares, Teatro Solís
Jimena Buxedas es Lic. en Musicología especializada en
archivos musicales. Actualmente se desempeña como
Archivista de la OSSODRE, como Asistente del Departamento
de Musicología de la EUM-UdelaR y como investigadora en el
Proyecto I+D Grupos (GIDMUS): “Música, escena, escenarios:
producción académica y popular en el Uruguay de los siglos
XX y XXI”.
2. Introducción:
Este investigación estudia la presencia del rock en el
Teatro Solís a partir de seis fuentes documentales: en
primer lugar los programas de mano archivados en estas
instituciones, lo que nos acerca tanto al espectáculo como
también a otros aspectos del mismo a partir de una revisión
de los repertorios, los artistas intervinientes, breves
reseñas biográficas así como comentarios de los artistas
hacia el público, creando un diálogo ayudado de un
sincretismo entre los músicos y los espectadores.
Trabajamos además con los afiches de los espectáculos, los
libros de bordereaux, la prensa periódica, entrevistas
editadas y sin editar y bibliografía, de forma tal de
abarcar de forma el contexto socio-cultural desde varios
aspectos.
La reconstrucción de la historia que transita el Teatro
Solís como escenario de espectáculos de rock forma parte de
una línea de investigación en la que hemos comenzado a
trabajar de forma interdisciplinar. Este trabajo incluyó no
sólo musicólogos, sino también archivólogos, así como
expertos en artes escénicas. Esta forma de trabajo ha
enriquecido el análisis del vínculo entre los documentos y
ha permitido además acercarnos a una reconstrucción del
contexto socio-cultural en que se desarrollaron algunos
espectáculos, así como sus protagonistas (autores e
intérpretes).
3. El Teatro Solís y la cultura popular uruguaya:
El Teatro Solís, asumido en el imaginario cultural como el
templo de la música académica y en particular de la ópera
es descubierto, a partir de las últimas investigaciones,
como un escenario de gran popularidad en cuanto no sólo a
la música popular en una gran variedad de géneros, sino
también a espectáculos que van desde la magia hasta el
circo. Es así que este teatro ha sabido estar presente en
las primeras experiencias “beat”, de rock y de jazz
realizadas en Uruguay.
Las instituciones teatrales han sido un pilar fundamental
en el proceso mediatizador de la música, lo que ha
permitido una notable relación en cuanto a la inserción de
la música popular en el sistema comercial de producción y
de difusión a través del prestigio que a partir de éste se
lograba. Que un grupo de rock llegara a tocar en el Teatro
Solís a fines de los años 1960 era algo así como llegar a
la “meca” en Uruguay. Vale la pena aclarar que los últimos
gobiernos municipales se han encargado de “democratizar”
este espacio no sólo a partir de la programación, sino
también desde la organización arquitectónica con la
cancelación de los accesos al recinto de manera diferencial
de acuerdo a la entrada que se hubiera adquirido.
El rock será atendido en este trabajo a partir de la
ideología que lo sustenta más que por las similitudes
musicales. Este recorrido se inicia en Uruguay a finales de
la década de 1960, con los “Conciertos Beat” y con
presentaciones de grupos que hicieron historia dentro de la
movida rockera como fueron “Psiglo”, “Totem” y “Días de
Blues”, entre otros. Luego de un largo período de ausencia
en la escena pública durante el período dictatorial (1973 –
1985), la presencia de éste género en l Teatro Solís va a
ser desechada por las nuevas corrientes musicales de la
época. Sin embargo, encontramos una vuelta interesante a
este escenario de la mano del grupo Níquel en 1991 con su
concierto “De Memoria”, en el que proponen un “Homenaje al
rock uruguayo”. Finalmente, en nuestros días vemos que el
Teatro Solís ha adquirido con mucha mayor fuerza un
sentimiento de pertenencia con la cultura popular, lo que
ha favorecido la presentación de varios grupos de rock,
incluso algunos de los que en otro momento renegaron del
mismo.
El movimiento de rock en Uruguay puede ser leído como una
subcultura, cuya naturaleza consistía en diferenciarse del
mundo “normal” y de esta forma también identificarse con la
zona “prohibida”, lo que plantea sobre todo el
cuestionamiento de los valores tradicionales. Este
desarrollo se vio favorecido por la incursión de algunos
músicos que influyeron de manera notable dentro de la
escena artística local.
Para comenzar creo pertinente señalar cuál era la escena de
música popular a partir de los años 1960. Según Fernando
Peláez (2002/2004) en esta época en Uruguay encontramos 4
grandes movimientos:
- Sonoras de cumbias o música tropical
- Solistas o grupos de corte melódico
- Canto Popular Uruguayo
- Movimiento de rock (a partir de los años 70’)
Podemos decir que a grandes rasgos, el rock en Uruguay tuvo
tres etapas. La primera comienza a finales de los años 1960
con lo que éste investigador llamó la “primera ola” del
rock uruguayo y se caracteriza por haber adquirido cierta
madurez, lo cual le permitió reunir algunas características
comunes. Entre estas particularidades encontramos la
creación de un repertorio propio, ya sea basado en
elementos de rock, del beat o del pop. Además, la asiduidad
con la que se presentaban en varios escenarios tales como
clubes, “cuevas”, recitales y festivales que se
desarrollaron tanto en Montevideo como en el interior del
país creó un vínculo fluido con el público, el cual los
comienza a conocer y los sigue.
De esta manera observamos que elementos tales como la
apertura hacia la masividad, facilitada por una expansión
del rock nacional dentro del mercado musical local, junto
con el aumento en la cantidad de recitales para un extenso
número de espectadores, la edición de discos, la
profesionalización de ciertos músicos nacionales, entre
otros, facilitó la legitimación del hecho artístico más
allá del éxito comercial.
Como ejemplo enumero a continuación las ediciones
fonográficas de tres de los grupos que tuvieron mayor
trascendencia en la década de los ’70. Observamos la
visibilidad y comercialización que esta música estaba
adquiriendo en Uruguay:
Psiglo Primer simple: 'En un lugar un niño', 'Gente sin
camino' editado en diciembre de 1972 por Clave. Segundo
simple: 'No pregunten por qué', 'Vuela a mi galaxia',
editado en diciembre de 1972 por Clave. Primer disco
L.P: IDEACIÓN, editado en marzo de 1973. Tercer
simple: 'Cambiarás al hombre', 'Construir, destruir',
editado en 1974 por Clave. Segundo disco L.P: Conocido
como "Psiglo II", editado en julio de 1974. PSIGLO I y
II, edición en CD que incluye los dos álbumes (Ideacion
y Psiglo II), editado en 1993 por SONDOR.
Opus
Alfa
Simples: Canción para Kenny y los niños y Casa de
huéspedes, editado en 1971 por De la Planta, Primer disco
LP: OPUS ALFA, editado en 1972 por De la Planta. Segundo
disco LP: OPUS ALFA / DÍAS DE BLUES, editado por Clave con
cuatro canciones de cada grupo y en 1998 se edita por
Posdata, bajo licencia de SONDOR en formato CD el disco
completo de Opus Alfa y casi todo el de Días de Blues.
Totem Simples: Dedos, editado por Biafra en 1971. Mi Pueblo y
Negro, de 1972. Primer disco LP TOTEM, editado en 1971,
DESCARGA, editado en 1972 y CORRUPCIÓN de 1973. Los tres
discos fueron editados por De la Planta.
La siguiente tabla resume algunos de los festivales más
importantes que tuvieron lugar entre los años 1967 y 1972
en Buenos Aires, Montevideo y otras ciudades de Uruguay.
Estos conciertos fueron sólo una parte del movimiento de
rock que se forjaba en aquella época en Uruguay:
1967
Festival de la Canción Joven de Tacuarembó (org. Por Luis
Dini y trasmitido por Radio Zorrilla)
1968
Festival de la Canción Joven de Tacuarembó (org. Por Luis
Dini y trasmitido por Radio Zorrilla)
Los Iracundos venden 1.000.000 de ejemplares en Argentina
por lo que recibe el disco de Oro (fuente Valor y símbolo…)
1969
Festival de la Canción Joven de Tacuarembó (org. Por Luis
Dini y trasmitido por Radio Zorrilla)
1970
Festival de la Canción Joven de Tacuarembó (org. Por Luis
Dini y trasmitido por Radio Zorrilla)
Primer Concurso Nacional de la Música y la Canción Beat
(org. Por Radio Ariel y diario Acción
Primer festival BA Rock que convoca a 30.000 personas (en
Buenos Aires, fuente: Valor y símbolo…) Primer Concierto de la rosa (Teatro El Galpón)
1971
Segundo Festival Musical del Sur (en el Club Solís de Pando,
Canelones) Segundo Concierto de la rosa (Teatro El Galpón, Montevideo)
Segundo Concurso Nacional de la Música y la Canción Beat en
Salto
Festival de la Canción Joven de Tacuarembó (org. Por Luis
Dini y trasmitido por Radio Zorrilla)
Primera Sesión Experimental del Sonido" (Teatro Odeón,
Montevideo) Alto Nivel I (org. Por Nelson Marvin y José "Deco" Nuñez) Tercer concierto de la rosa (Teatro El Galpón, Montevideo) Concierto Don Pascual (Plantense Patín Club, Montevideo)
Segunda Sesión Experimental del Sonido (Teatro Odeón,
Montevideo) Alto Nivel II (Teatro El Galpón, Montevideo)
Festival Veroir (Pando, Canelones)
Festival B.A. II Rock II en Buenos Aires donde se presenta
Psiglo, Totem y Opus Alfa de Uruguay1972 Totem presenta su primer LP (Teatro El Galpón, Montevideo)
Psiglo se presenta en el Teatro Solís
Huinca, Scream y Días de Blues se presentan en el Teatro
Solís
Días de Blues y Hojas se presentan en el Teatro Solís
Festival B.A. Rock III en Buenos Aires donde se presentan
Psiglo y Días de Blues de Uruguay
1973
Festival de la Canción Joven de Tacuarembó (org. Por Luis
Dini y trasmitido por Radio Zorrilla)
Presentación de "Ideación" de Psiglo (Teatro Solís,
Montevideo)
Festival de la Solidaridad Chile-Vietnam en el Estadio
Centenario (Montevideo)
Festival Canción de Montevideo en el Teatro de Verano del
Parque Rodó
Psiglo se presenta en el Teatro Solís (agosto y setiembre)
1974
Festival de la Canción Montevideo (Teatro de Verano del
Parque Rodó)
Dentro de esta primera generación de rock encontramos dos
grandes diferencias en cuanto a propuestas musicales. Una
de ellas presentaba una actitud musical y estética de corte
mucho más “rockero” y estuvo liderada por Opus Alfa,
Génesis y Psiglo. La otra propuesta reelabora elementos del
candombe tradicional y lo fusiona con la música beat dando
lugar a lo que se denominó “candombe beat”. Esta
combinación favoreció el acercamiento de cierto público que
ya se había identificado con el candombe directamente
vinculado con la música “nacional” pero más precisamente
montevideana. Los mayores exponentes fueron Totem, el
Sindykato, Limonada, Montevideo Blues, Siringa, entre
otros.
4. Otras fusiones: irreverencia en el Teatro Solís:
El Teatro Solís, como hemos señalado antes, fue desde sus
comienzos un recinto que había admitido diferentes
manifestaciones de música popular, ya sea con los bailes de
carnaval de finales del siglo XIX, la actuación de Troupes
de estudiantes, zarzuela, etc.
Por otro lado ha sabido, a lo largo de su historia,
legitimar los espectáculos que allí se presentaban, esto se
debe por la suntuosidad de sus instalaciones así como por
la solemnidad que impone su sala principal. Sin embargo, en
relación a los espectáculos de rock nacional nos
encontramos que hubo un período en el que esta legitimación
no se da y nos enfrentamos también a su contrapartida, es
decir, la misma solemnidad representada por su imponente
apariencia, indefectiblemente se traduce a la audiencia, la
cual no podrá comportarse del mismo modo en esta sala que
en otro espacio más acorde a estas manifestaciones.
Los primeros espectáculos que encontramos relacionados con
el rock fueron la serie de conciertos titulados “Conciertos
Beat”1, realizados entre octubre y diciembre de 1966.
Pensados como una forma más de protesta, fueron concebidos
desde lo intelectual en base a la mezcla de música de
diferentes épocas (se mezclaba en un mismo programa música
barroca con creaciones contemporáneas), así como música de
distintos lugares (canciones francesas y bossa nova, entre
otros). La intención principal de este proyecto fue la de
bucear dentro de estéticas diferentes y sobre todo dentro
de una nueva modalidad de ruptura en relación a la
tradición y lo establecido. De esta manera y con el
agregado de frases sin sentido, aforismos o el escribir las
frases sin separar las palabras, se aproximaban a un
espectáculo que tendía lazos con el teatro del absurdo.
1 Serie de 4 conciertos organizados en 6 presentaciones que incluyeron3 teatros: el Teatro del Centro, el Teatro Solís y el Teatro Odeón
Programas de mano de los Concierto Beat II y IV realizados en el Teatro Solís el 3 de
noviembre de 1966 y el 11 de diciembre del mismo año. Archivo CIDDAE, Teatro Solís
Alrededor de estos conciertos se reunieron figuras que más
adelante serán un referente de la música popular en
Uruguay, como es el caso de Eduardo Mateo o Diane Denoir,
quien se tornará en una de las voces femeninas más
destacadas de la época. En este sentido, su testimonio es
más que claro cuando nos comenta que la elección del Teatro
Solís para estos conciertos se debió a que “la irreverencia había
que hacerla en el templo mismo de la solemnidad”2.
5. El Teatro Solís y la primera ola del rock en Uruguay
El movimiento de rock de los años 60 y 70 habían elegido
como uno de los escenarios posibles el del Teatro Solís
para algunas de sus más importantes presentaciones. Esto se
debió a la reducida cantidad de salas cerradas con un aforo
importante en Montevideo, el cual pudiera albergar al
público que asistía a estos espectáculos3. Algunos de los
grupos que actuaron en este teatro durante la primera etapa
fueron: “Los Campos”, “Días de Blues”, el “Sexteto
Electrónico Moderno” (SEM). Allí también se presentaron los
LP’s tales como el ya legendario “Ideación”, primer
fonograma del grupo Psiglo y el segundo de Totem, titulado
“Descarga”.
2 Entrevista realizada a Diane Denoir por el equipo de investigación enel Teatro Solís de Montevideo, el 28 de marzo de 2011.3 Al día de hoy Montevideo cuenta con un circuito sumamente escaso delocales acondicionados para tales actuaciones.
Afiche de la presentación del Sexteto Electrónico Moderno en el Teatro Solís, el 9 y 10 de
agosto de 1977 – Archivo CIDDAE, Teatro Solís
Afiche de la presentación de Días de Blues el Teatro Solís, el 20 de diciembre de 1972 –
Archivo CIDDAE, Teatro Solís
Afiche de la presentación de Lito Nebia junto a Huinca, Scream y Días de Blues en el
Teatro Solís, el 18 de junio de 1972 – Archivo CIDDAE, Teatro Solís
En la estética del rock se espera de éstos grupos sepan
manejar los aspectos comerciales con la habilidad
suficiente como para la imagen de “autenticidad” sigan
siendo los primordiales. En relación a esto un hecho
interesante sucedió durante la presentación del LP
“Descarga” del grupo Totem en 1972 cuando, con las entradas
agotadas desde días antes de la función, el grupo decide no
agregar ninguna fecha y crea, de esta forma, una
expectativa en el público que no había tenido paralelos
hasta el momento en el país. La prensa de la época comenta:
“Los administradores, los boleteros y los acomodadores del Solísno se van a olvidar muy fácilmente de lo que sucedió aquella noche
del mes de julio del 72. Hacía rato que en la boletería lucía elclásico: “No hay más localidades”, pero la gente seguíaagolpándose frente a ella, pugnando en vano por cualquierubicación. Los más resignados optaron por quedarse en el hall deentrada y escuchar desde allí lo que se filtrara puertas afuera,confiando en el buen sonido de los equipos de Tótem. Otros másnerviosos no se resignaron a escuchar sin ver y como en los viejostiempos de las matineé de los cines de barrio recurrieron alexpediente de la colada. Cómo lo hicieron es cosa de ellos, locierto es que los acomodadores contaron quinientas personas queingresaron sin exhibir previamente la entrada.” (Anónimo, 1972)
Cambio de escenario: “lugares donde no ir…”
Como hemos visto, dentro de esta primera etapa el escenario
del Teatro Solís validaba la música que allí se presentaba
y a los músicos que la interpretaban. Hasta mediados de los
años 70’ fue el lugar culmine donde tocar para ser
reconocido y para reconocerse como artistas con cierta
trayectoria dentro del ámbito musical local. Esto va a
cambiar radicalmente con la movida que se genera a partir
de la década de 1980. El recinto del Teatro Solís más que
legitimador será despreciado por los nuevos músicos que
aparecieron en la escena del rock en el país, así como por
el público que los seguía. Durante la dictadura militar que
sufre Uruguay entre los años 1972 y 1985, el exilio de
varios músicos que integraron la primera ola, la censura
cada vez más fuerte hacia los contenidos de las letras de
las canciones así como las limitaciones que ejerció la
dictadura para realizar reuniones sociales y la opresión
que ejerció en contra de la rebeldía en todos sus aspectos,
hizo que el movimiento de rock fuera paulatinamente
desapareciendo de la escena musical uruguaya.
Será recién aproximadamente desde 1980 cuando tímidamente
comiencen a reaparecer algunos grupos de rock en Uruguay.
No obstante, esta nueva generación de músicos tendrán una
visión muy distinta de la sociedad en base a las propias
vivencias y al advenimiento de nuevas corrientes musicales
imperantes.
Los profundos cambios socio-políticos y musicales que se
instauran en la sociedad durante la década de 1980 se verán
acompañados por cambios radicales en la música popular,
dominada desde hacía un tiempo por el movimiento punk
(aunque en Uruguay el Canto Popular estaba atravesando su
momento de mayor trascendencia). Este movimiento, generado
a partir de la crisis económica de 1975, llevada a cabo
por jóvenes hijos de la clase obrera londinense, con gran
arraigo en la España post franquista, llega a Uruguay de la
mano de hijos de exiliados españoles con grupos como “La
Polla Records”, “Excorbuto” o “Guerrilla urbana” pero
también de los ingleses “Sex Pistols”, “Ramones” entre
otros. Rápidamente será parte de una nueva forma de
“indisciplina” frente a una sociedad de la que los
adolescentes no se sentían parte y tendrá tal arraigo en el
movimiento de rock uruguayo que podemos decir que al día de
hoy es una característica que nos distingue de otras
manifestaciones musicales similares de la región.
Recién a finales de la dictadura, en 1983, se organiza un
primer festival al aire libre denominado “Rock desde que se
pone el sol”, en el cual se presentaron bandas como
“Desolángeles”, “Ácido” y “Polenta”. A pesar de la apertura
democrática y de la consecuente algarabía que vivía la
sociedad uruguaya en lo que se denominó la “primavera
democrática”, existía un grupo de adolescentes y jóvenes
que no se sentían partícipes de este sentimiento y parecían
no encontrar su propio lugar dentro de la sociedad en que
les tocaba vivir. La temática de esta nueva generación
expresa una gran desolación, oscuridad y un desacuerdo
total con las reglas establecidas.
Uno de los grupos emblemáticos de esta época, “Los
Estómagos”, describían la desesperanza en la canción
“Gritar” donde expresaban:
“la puerta cerrada de mi cuarto / a mi alrededor la oscuridad /sin saber por qué estoy llorando / tengo muchas ganas de gritar /gritar … / la mañana asoma en la ventana / todo vuelve a lanormalidad / el dolor quedó sobre la almohada / pero no las ganasde gritar / gritar …“
O “La Tabaré River Rock Band”4 cuando hace referencia a la
guerra en una visión por demás comprensible, que denota
trauma, soledad y miedo, en su canción “Zona” o la versión
del himno nacional del grupo “Los Traidores” donde
proclaman:
“Uruguayos la patria o la tumba / libertad o con gloria igual vaisa morir / no hay solución Montevideo muere / atrapados en el fondode su propia tumba / es difícil creer que puedan salir / si haysolución ya no está aquí … “5
Pero ya que no es posible hablar acerca de la evolución del
rock sin tener en cuenta los adelantos tecnológicos, los4 Este grupo cambió en reiteradas oportunidades de integrantes y hoy sedenomina “La Tabaré”.5 La letra original del Himno Nacional uruguay dice: “Uruguayos lapatria o la tumba / libertad o con gloria morir / es el voto que elalma pronuncia / y que heroicos sobremos cumplir … “
grupos de rock de los 80’ en Uruguay tenían notorias
limitaciones técnicas debido a una fuerte crisis económica,
las cuales se hacían evidentes a la hora de realizar tanto
grabaciones como presentaciones en vivo que sonaran
medianamente satisfactorias. Esto se agravaba cuando las
presentaciones en vivo se realizaban en conjunto con algun
grupo extranjero, para el cual se contrataba un
equipamiento superior, técnicos especializados y se les
permitía, además, tocar a un volumen más alto.
Esta nueva generación negó de forma implícita la existencia
de herencias musicales más cercanas (la versión del tango
“Cambalache” de Los Estómagos es un ejemplo de esto, pero
también la referencia continua al movimiento punk) a la vez
que mantuvieron una gran convocatoria por parte de los
adolescentes, sobre todo montevideanos, de clase media.
Existieron algunos fanzines que comenzaron a circular,
entre los que se destacan: GAS (generación ausente y
solitaria) y Suicidio Colectivo. Es en este último que
encontramos un artículo titulado: “Lugares donde no ir (no
te equivoques así” en el que se manifiesta de forma expresa
no concurrir, dentro de otros lugares, al Teatro Solís:
“Es bien sabido que esta fuccking city no ofrece casi lugaresdonde depositar nuestros gráciles culos. Como bien dice el poeta“no hay en donde divertirse”.Pero además de estos escasos lugares que cada uno descubra no yusufructúa según se le canten las pelotas, hay lugares a los quede ninguna manera podés frecuentar, ya que corrés el riesgo defenecer bajo el influjo de la estúpida nostalgia montevideanaestilo el programa cómico “Los tres boludos” o de ser liquidadopor algún bárbaro en un frenesí militantista. Por eso esteservicio a la comunidad, de lugar a donde es mejor ni teaparezcas.
(…)Tampoco vayas –obvio es decirlo- al Teatro Solís, donde losfuncionarios público de la Comedia Nacional cumplen su horariomerced al García Lorca. Pero si andás por la zona sí podésarrimarte a la Zabala Muniz, ahí al costado del Solís, donde unamanga de pirados están haciendo “Cuenta un cuento”, que tenés queverla.” (Anónimo, ca. 1985: 18)
Los duros años 70’ se habían encargado de que aquella
primera ola del rock uruguayo, donde ya había coexistido el
crossover con la milonga, el candombe y la bossa nova, se
extinguiera debido al exilio de sus principales figuras.
La mayor parte del cancionero de la resistencia (excepto
Darnauchans, Cabrera y Galemire) se contrapuso a la cultura
rock de forma tal que se alinearon a un explícito
latinoamericanismo. Esto que implicaba que el enemigo fuera
no sólo la dictadura, sino también aquellos elementos
foráneos tales como la guitarra eléctrica, íntimamente
ligada al imperialismo de Estados Unidos.
En esta segunda etapa, el rock en Uruguay va a tener un
pilar fundamental en la figura de Alfonso Carbone,
productor y comunicador que le dará un empuje significativo
a este movimiento gracias a programas televisivos, creación
de revistas dedicadas al género y su participación en
emprendimientos tales como festivales. Gracias a su acción
se editaron 3 discos que son ya clásicos de esta etapa:
“Tango que me hiciste mal”, de los Estómagos, “Montevideo
Agoniza”, de Los Traidores y el compilado “Graffiti” donde
participaron varias de las bandas de la época y que hoy da
lugar a un concurso anual que comenzó siendo sólo para
grupos de rock pero que actualmente se ha extendido a “toda
la música popular uruguaya”.
Existieron además otras dos figuras que serán los
encargados de articular musical e históricamente la
“primera ola” del rock uruguayo con esta segunda
generación, ellos son Jaime Roos y Jorge Nasser.
Acerca de Jaime Roos se pueden resaltar varios aportes,
pero sobre todo los vinculados a la renovación de la
canción urbana y el establecimiento de un puente que unirá
el rock de la predictadura con el pop beatle, la milonga,
el candombe y la murga.
Jorge Nasser por su parte, quien había vivido en la ciudad
de Buenos Aires y había participado dentro del movimiento
de rock como periodista en la revista “Expreso Imaginario”
se presenta en la escena montevideana, junto a Pablo
Faragó, con el grupo Níquel. Este grupo se caracterizará
por entablar un diálogo con el pasado sobre todo a través
de su influencia con el blues y la milonga. Gracias al
aporte de estas tres figuras (Alfonso Carbone, Jaime Roos y
Jorge Nasser) es que hoy se entiende, por ejemplo, la
versión que hacen Los Traidores en su último disco
“Primaver digital”6 de la canción “El hombre de la calle” de
Jaime Roos la cual, aunque tardía, sirve de reconocimiento.
A pesar de la desvalorización que el teatro había adquirido
para la presentación de este género, en 1991 Níquel
organiza un concierto titulado “De Memoria”. Este concierto
pretendió ser un “homenaje al rock uruguayo”, con invitados6 Koala Records, 2002.
tales como “Luis Cesio (ex Psiglo) y Jorge Graf (ex Días de
Blues) y con la presencia, por primera vez en el país, de
una murga en el escenario (Contrafarsa). Por otra parte la
foto de portada del programa de mano con el grupo señalando
el frente del Teatro así como la sonrisa dibujada en los
rostros de los integrantes de Níquel refuerzan la idea de
“volver al Solís”.
El texto que acompaña al programa de mano señala la
presencia de un pasado estático e impenetrable que no
admite lazos con el futuro, frente a un presente y futuro
dinámicos y cambiantes. El Rock and roll como música
mutante y como patrimonio de cada generación. La idea de
“Inconsciente colectivo” como un guiño hacia la canción
homónima de Charly García presentada por primera vez en el
Luna Park de Buenos Aires por Serú Giran en 1980 y grabada
en 1982 en el disco Yendo de la cama al living; y versionada ese
mismo año por Mercedes Sosa.
Este homenaje fue, sobre todo, un acto creativo a la vez
que una experiencia de escucha, elaborada sobre temas y
artistas que, a pesar de haber sido dejadas de lado por la
segunda generación rockera, fueron referente ineludible
para estos músicos.
La vuelta del rock al Solís:
Como ya he señalado, los últimos gobiernos municipales han
manejado algunos aspectos culturales de forma más
democrática, lo cual se puede rastrear en algunos hechos en
relación al Solís. La última remodelación del edificio
(terminada en 2004) se basó en una nueva concepción
arquitectónica, donde todos los espectadores entran por la
puerta principal y no por puertas laterales o principales
de acuerdo a la entrada que se hubiera adquirido. Además,
la programación del teatro y de la Orquesta Filarmónica de
Montevideo se ha renovado y ha venido construyendo otro
tipo de relación con la música popular. Espectáculos como
los “MP3” donde se incluyen tangos, murga y candombe son un
ejemplo de esto.
Esta nueva apropiación de este espacio así como cambios
socio-culturales, han dado lugar a una vuelta del rock al
Solís como legitimador, tal como lo había sido en los
comienzos de este movimiento en Uruguay. En los últimos
años hemos visto una apertura hacia la música popular en
general y el teatro ha adquirido una visibilidad que
carecía antes de su remodelación.
De esta última etapa se destacan las actuaciones de la
Orquesta Filarmónica de Montevideo junto con el grupo “La
Triple Nelson” (2011), los cuales se presentaron en este
escenario luego de realizar una gira por algunos de los
balnearios más importantes de la costa uruguaya. Por otra
parte, la presentación de “La Tabaré” con un espectáculo
que mezclaba lo musical con lo teatral, titulado “La
micción” (2009) y la presentación en formato acústico de
“Los Traidores” (2012), son vueltas al Solís de grupos
emblemáticos del rock post dictadura que años atrás habían
renegado de este espacio.
Programa de mano de la pesentación de “La Triple Nelson” en el Teatro Solís, junto con la
Orquesta Filarmónica de Montevideo, el 3 y 15 de febrero de 2011. Archivo CIDDAE, Teatro
Solís
Programas de mano de la pesentación de “La Triple Nelson” en el Teatro Solís, junto con
la Orquesta Filarmónica de Montevideo, el 3 y 15 de febrero de 2011. Archivo CIDDAE,
Teatro Solís
BIBLIOGRAFÍA:
Anónimo, ca. 1985 - “Lugares donde no ir (no te equivoques
así)”. Suicidio Colectivo. pp. 18. Montevideo.
Anónimo, 1972 - “Totem. Historias de un disco y un
recital”. HIT – Primera publicación uruguaya de la música y el disco.
Agosto de 1972.
Ayestarán, Lauro. 1953. La música en el Uruguay. Montevideo:
SODRE.
Ayestarán, Lauro. 1956 El centenario del Teatro Solís. Montevideo:
Comisión de Teatros Municipales.
Frith, Simon. 1987. “Hacia una estética de la música
popular” (tr. Silvia Martínez) “Towards an Aesthetic of
Popular Music.” The politics of composition, performance and
reception, eds. Richard Leepert & Susan McClary, pp. 133-
149. Cambridge: Cambridge University Press.
Gutiérrez, Edgardo (editor), 2010 – Rock del país (Estudios
Culturales del Rock en Argentina). Jujuy: Editorial de la
Universidad Nacional de Jujuy.
Peláez, Fernando. 2002/2004. De las cuevas al Solís. 1960 – 1975.
Cronología del rock en Uruguay (2 vols.). Montevideo: Perro
Andaluz.
Peláez, Fernando. 2009. Veinte bandas orientales del siglo XX.
Montevideo: Centro Cultural de España.
Torrón, Andrés, 2006. “La juventud del pasado”. Brecha,
Montevideo, 17 de marzo de 2006.