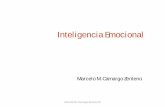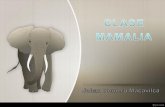CONTROL EMOCIONAL DE LA FAMILIA ANTE LA HOSPITALIZACIÓN INFANTIL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of CONTROL EMOCIONAL DE LA FAMILIA ANTE LA HOSPITALIZACIÓN INFANTIL
INTRODUCCION
El objetivo del presente ensayo radica en la descripción del
proceso de hospitalización así como los factores que se
puedan relacionar con la estancia de los pacientes
infantiles, pues el proceso es si bien similar al que vive un
adulto para el niño es mucho más impactante dada su capacidad
para interpretar las acciones y hechos que le rodean (Rodes,
2011).
La mejora de la calidad de los servicios sanitarios demanda,
cada vez con más frecuencia, medidas orientadas hacia la
humanización de los entornos hospitalarios y la satisfacción
de los usuarios. Para ello resulta necesario valorar la
calidad de vida de los pacientes desde perspectivas sensibles
a sus necesidades no sólo físicas, sino también psicológicas
y sociales (Delgado, 1988).
19 de junio de 2015 Cd. Obregón, Sonora.
Nijam Jimenez Reyes ID: 38990
Seminario de Titulación
Mtra. Luz Alicia Galván Parra
La hospitalización pediátrica debe ofrecer una atención
completa a las necesidades de salud de los niños
hospitalizados que tenga en cuenta tanto los aspectos físicos
de los procesos de enfermedad y hospitalización, como las
repercusiones psicológicas de estos procesos para los niños y
sus familias. Cuando los pacientes son niños, esta necesidad
de dar una respuesta integrada a sus necesidades de salud
entendida como bienestar físico, psicológico y social
adquiere una relevancia especial (Ullan, 2005).
La enfermedad y la hospitalización infantil implican
notables cambios en la vida del niño y de su familia. Muchos
de estos cambios, necesarios por razones de diagnóstico y/o
tratamiento de los niños, repercuten de forma negativa en su
bienestar psicológico. Los servicios hospitalarios, en la
medida de lo posible, deberían incluir entre sus objetivos
mejorar la adaptación del niño y de su familia a los cambios
que necesariamente conlleva la hospitalización pediátrica
(Méndez, 1996).
El grado de adaptación de los centros hospitalarios a las
necesidades psicosociales de los pacientes pediátricos puede
ser considerado como un indicador de su calidad asistencial,
en la medida en que puede contribuir a mejorar el
enfrentamiento del paciente y su familia a los problemas
asociados a la enfermedad infantil y las estancias
hospitalarias como lo son malestar e incomodidad física,
ruptura de las rutinas cotidianas de los niños, entornos
físicos y sociales desconocidos, entre otros (Escobar, 2006).
La internación pediátrica como se conoce hoy, dista mucho de
lo que fue en sus comienzos. Las condiciones en que eran
internados los niños han ido evolucionando con el correr del
tiempo. Anteriormente los aspectos psicoafectivos no eran
tomados en cuenta, básicamente por no contar con los
conocimientos necesarios; se atendían, entonces, únicamente
los aspectos biológicos, los cuales también se encontraban en
desarrollo. Gracias al avance en el campo de las ciencias
sociales y al desarrollo de la psicología evolutiva es que se
comienzan a obtener datos sobre las necesidades
psicoafectivas del niño para su adecuado desarrollo
evolutivo, comenzando, también, a tomarse en cuenta la
repercusión de los aspectos emocionales durante la
hospitalización (Fernández, 2001).
Hasta la primera mitad del siglo XX los niños eran separados
de sus padres durante las hospitalizaciones, experimentando
lo que en aquel momento se llamó hospitalismo, descrito por
Morquio y Spitz (citado en Fernández, 2001), como el
trastorno psicoafectivo del lactante, producido por la
privación afectiva en forma masiva y prolongada del vinculo
con su madre.
Cabe destacar que, actualmente el término “hospitalismo” ha
cambiado su acepción. Se utiliza dicho término,
cotidianamente, en las situaciones en las cuales, el
paciente o los padres del mismo, quieren permanecer más
tiempo internados en el hospital, rechazando el alta, por los
beneficios que reciben. (Gentile, 1980).
Actualmente nos encontramos en un momento en donde si bien la
bibliografía demuestra que los niños sienten dolor, incluso
algunos plantean que podrían percibir el dolor con mayor
intensidad que los adultos, hallamos que el dolor en
pediatría es aún subdiagnositicado y subtratado (Baraibar,
1997).
En lo referente al crecimiento este se entiende como los
cambios que suceden en relación al peso y la talla, mientras
que el desarrollo son todos los logros alcanzado por el niño
en sus diferentes etapas. A este respecto (Grace, 2001),
explica que el “crecimiento es el aumento del tamaño del
cuerpo en altura y peso, mientras que el desarrollo es el
aumento progresivo de la capacidad para funcionar a niveles
más avanzados”. También explica, que el crecimiento y
desarrollo del niño se dan en varias etapas, entre las cuales
están el periodo prenatal, etapa de la lactancia, primera
infancia, la infancia media y segunda infancia y que estos
procesos se extienden en algunos órganos y sistemas hasta la
etapa de la adolescencia. Cuando estos eventos suceden de
forma secuencial y dinámica ocurren alteraciones en el niño
que pudieran afectar su salud generando que la salud del niño
es posible que se vea afectada por la presencia de algunos
factores de riesgo.
Según Grace (2001) si las reacciones o respuestas enumeradas
en las dos primeras etapas son exclusivamente mecanismos
pasajeros o transitorios de adaptación, pueden resultar
útiles para disminuir la ansiedad o el estado de estrés.
Desde esta perspectiva, dichas reacciones pueden ser
necesarias en la consecución del equilibrio preciso para la
protección de todo el sistema familiar, por lo que se
consideran más como respuestas normales del proceso de
adaptación a la enfermedad y la hospitalización, que como
respuestas de carácter psicopatológico.
Si por el contrario dichas respuestas y reacciones se
mantienen en el tiempo, interferirán muy negativamente en la
vida de cada día, caracterizando las actitudes,
comportamientos y sentimientos familiares hacia sí mismos,
hacia el niño enfermo y hacia el entorno en general.
Para finalizar este apartado de una manera más optimista, se
debe subrayar que la enfermedad y la hospitalización de un
niño son elementos desestabilizadores para cualquier familia,
independientemente de su capacidad de adaptación y de su
integridad en situaciones difíciles.
Pero no es menos cierto que la calidad del equilibrio
emocional y funcional dentro de la familia, anterior a la
aparición del hecho estresante, y la calidad de las
relaciones padres-hijos, también previas, determinan, en
cierta medida, el grado de desestabilización que se produce
en cada familia es decir que las familias con esquemas
previos de adaptación normales responden a la hospitalización
con una conducta que crea un equilibrio de adaptación
familiar nuevo y diferente, que representa un nuevo tipo de
desarrollo familiar (Prugh, 1982).
Por otro lado Según Kornblit (1984), la familia puede
utilizar dos tipos de respuestas a la crisis ocasionada por
la aparición y desarrollo de una enfermedad en uno de sus
miembros infantiles: la respuesta centrípeta, en la que toda
la familia gira alrededor del enfermo, el cual se convierte
en el centro de las interacciones, monopolizando la atención
y restando posibilidades de desarrollo y crecimiento al resto
del grupo; y la respuesta centrífuga, en la que es un miembro
del grupo familiar el que se ocupa constantemente del enfermo
y no toda la familia, con la consiguiente posible dispersión
del núcleo familiar.
Esto dependería claramente de la dinámica familiar y es decir
de los roles que lleva cada miembro de la familia, es
necesario señalar que en la actualidad la familia juega un
importante papel en el proceso de hospitalización, por tanto
es necesario ayudar al miembro de la familia que se encuentra
enfermo, y una de las formas más adecuadas es estar
emocionalmente sano y consiente, así de esta manera las
capacidades físicas, psicológicas y afectivas del paciente se
verán claramente beneficiadas, y su tratamiento posiblemente
sea exitoso.
DESARROLLO
La hospitalización en niños puede parecer en un principio
solitaria o triste pero en la práctica los niños
hospitalizados cuentan con la compañía de por lo menos un
familiar pudiendo tener incluso dos de manera simultánea,
mayormente son los padres los que ocupan este lugar de
visitantes y ellos llevan el proceso de hospitalización junto
a sus hijos pues al estar en contacto constante con el
ambiente hospitalario produce efectos psicológicos benéficos
en las personas no hospitalizadas, generando un ambiente
aceptable para el paciente (Alfaro, 2009).
El ingreso en el hospital es una experiencia especialmente
traumática para la mayor parte de los individuos. Por lo
regular se manifiestan aprensivos y los niños no están
exentos de esta reacción por lo cual la actitud y el
comportamiento de los enfermeros y del personal del hospital
encargado de su admisión pueden hacer mucho para que se
sientan más cómodos. Una sincera bienvenida y un interés
genuino por el paciente, le ayudan a reafirmarse como una
persona importante y digna (Fernández, 2001).
Cuando el paciente llega a la unidad de hospitalización
normalmente es recibido por el personal de enfermería, quien
se encarga de atender e informar durante la estancia dentro
del centro a los familiares del paciente y en ocasiones al
mismo paciente. Dentro del centro el niño es atendido por el
personal de pediatría la cual es la especialidad médica que
estudia al niño y sus enfermedades, pero su contenido es
mucho mayor que la curación de las enfermedades de los niños,
ya que la pediatría estudia tanto al niño sano como al
enfermo (Ortigosa, 2000).
Para Méndez (2010) La hospitalización es más que el Ingreso
en un hospital de una persona enferma o herida para su
examen, diagnóstico y tratamiento. La hospitalización es la
acción y efecto de hospitalizar, es decir que conlleva un
proceso más extenso y tienen diferentes etapas como son: la
acogida, la estancia, información, visita médica,
acompañantes y lo mejor de todo, es que dentro del proceso
existe el alta hospitalaria. Si bien son muchas las causas o
enfermedades por las que ingresa un niño a hospitalización,
existen también lesiones físicas que perjudican el buen
funcionamiento del cuerpo del niño, como puede ser algún
raspón, quemadura, fractura, y hasta una operación o cirugía,
según sea el caso, para ello es necesario un ingreso cuando
el estado físico y/o mental de niño está expuesto a
perjudicarse.
La admisión o ingreso de la persona de cuidados pudiera
considerarse como el servicio que atiende a los pacientes que
serán aceptados en el hospital, procedentes del servicio de
urgencia, de consultas externas, de la lista de espera aun en
esta etapa temprana del proceso la mayor parte de las
personas sufren ansiedad cuando visitan una institución
hospitalaria, para ser atendidos por problemas de salud y
desde ese momento es necesario considerar que existen una
serie de variables que intervienen en una experiencia de
hospitalización y que pueden influir en las reacciones del
niño enfermo hospitalizado (Valdez, 1995). La naturaleza de
la enfermedad, la duración de la hospitalización,
experiencias previas en hospitales y con médicos, la
ubicación de la curación, comprensión de lo que les ocurre,
el lenguaje que con él se utilice, la edad, sexo y desarrollo
cognitivo.
Aun dicho lo anterior la mayoría de los casos son percibido
de forma muy similar por los familiares y el pensamiento
general es que el niño se encuentra solo en un ambiente
extraño (Jaureguizar, 2005), rodeado de personas extrañas y
no se sabe nunca lo que va a ocurrir, y para el niño la
escena no más confortable que para los padres; desayuna casi
de noche, cena de día. Por la noche encienden luces y le
colocan termómetros o le pinchan. Todo ha cambiado; el sueño,
las comidas y los horarios. El hospital muestra así un
paréntesis en su vida. Aun si al niño se le informa que es
por su bien todo el proceso resulta desconcertante y de no
existir la visita de los familiares estos estaría aun más
desalentados que el propio niño.
Existen muchas evidencias que documentan el serio problema e
impacto psicológico que la hospitalización puede causar en
los niños. Hay una gran variedad de síntomas y problemas de
personalidad que se aprecian que pueden aparecer en el niño
hospitalizado. Todos ellos a consecuencia del estrés y de la
angustia. Hay también niños que muestran reacciones adversas
a la experiencia estresante de la hospitalización y cirugía
mientras están en el hospital y han vuelto de nuevo a su
casa, en muchos casos la presencia de los padres durante el
periodo y el proceso de hospitalización proveen cierta
estabilidad emocional no solo al niño sino a los padres que
lo acompañan y vuelve la transición de la casa al ambiente
hospitalario mucho menos agresiva que si el niño la
enfrentara en solitario (Méndez, 2010).
Se sabe que en muchas ocasiones es favorable comentar al niño
que las actividades cotidianas van a cambiar para lo que los
padres han de informarse. Por ejemplo, que va a encontrarse
en una habitación diferente y que probablemente compartirá
con otros niños, que posiblemente tendrá que estar en la
cama, comer alimentos en su propia bandeja o a diferentes
horas de las que estaba acostumbrado (Soutullo, 2010), esto
no elimina la angustia o preocupación del niño por completo
pero hace la transición mucho más fácil y le da a los padres
la certeza de que su hijo no está completamente desorientado
con respecto al lugar y actividades que acontecen.
También hay que explicar al menor que se encontrará con
diferentes personas (médicos, enfermeras, educadores, otros
profesionales) cuya intención será ayudar a que pueda volver
a realizar sus actividades habituales. También que encontrara
a otros niños a los que les ocurrirá algo parecido o
diferente pero que también necesitan ayuda y que seguramente
hará amigos, aun con todas estas indicaciones y advertencias
de ser posible la visita y la permanencia de los familiares
se le debe también explicar que su padre/madre estará con él
en el proceso y que le ayudaran en lo que sea necesario
(Méndez, 1996)
Es conveniente que el menor conozca al personal que está a su
servicio, sobre todo el médico y la enfermera. Esto genera un
efecto psicológico positivo para el niño pues ya no está
rodeado de extraños sino de doctores y enfermeras a quienes
conoce por su nombre, sin mencionar que conocer el nombre del
médico que atiende a su hijo agrega agilidad a la respuesta
de los padres en caso de complicaciones, puesto que sabrán a
quien acudir y como encontrarlo. (Ortigosa, 2000).
Aunado a todas las precauciones anteriores, el bienestar que
se puede obtener de un proceso terapéutico ejercido por un
profesional de la psicología ya sea de un integrante de la
institución de salud de turno o por particulares (Oblitas,
2009), brinda un plus a la asimilación del proceso
terapéutico tanto en niños como en las personas que los
acompañan, sobre todo en cuanto al manejo emocional ya que
muchas veces el proceso resulta agotador y desgastante para
la familia, en cuyo caso una simple asesoría o labor de
consejería formal por parte de un psicólogo puede influir
positivamente en la manera en que el proceso es vivenciado
tanto por el niño como por los padres, en los niños
directamente la terapia psicológica y el manejo efectivo de
las emociones influye en la recuperación de la salud y para
las padres el proceso resulta menos desgastante al ser
atendidos en sus preocupaciones y dudas.
En algunos casos la intervención del psicólogo no se trata
solo de complementar el proceso hospitalario sino que existen
además otras condiciones de índole psicológica o emocional
que pueden interferir con la evolución del proceso por el que
atraviesa el paciente en estos casos es necesario ir mas allá
de la orientación o la consejería sino que debe incluirse
una terapia psicológica en forma, como es el caso de niños
con lesiones derivadas de accidentes en que los padres
estuvieron presentes y estos pueden presentar sentimientos
de culpa mal encaminados y entorpecer el proceso de
recuperación del niño más que servir de apoyo para su hijo,
(Toro, 2004) en estos casos es el padre o familiar en
cuestión debería dedicarse a tratar su caso y que otro
familiar sea el encargado del acompañamiento del niño en el
área de hospitalización.
También se encuentran los casos en que una aflicción
emocional del propio niño impide que este acepte el
tratamiento, como casos de niños que se encuentran
perturbados por asuntos de naturaleza familiar tales como
divorcios o muertes recientes, dichos procesos pueden abrumar
al niño en estados emocionales depresivos y hacer más difícil
que los tratamientos médicos surtan efecto de forma optima, o
bien el niño podría negarse a comer o realizar otras
actividades de índole fisiológica que al no ser satisfechas
comprometen su recuperación (Ackley, 2006), en estos casos la
intervención psicológica se vuelve indispensable, pues si
bien se le puede obligar al niño a comer o asearse nadie lo
puede obligar a salir de un estado depresivo u otra situación
de naturaleza psicológica.
CONCLUSIONES
La intervención del psicólogo ya sea en forma efímera o en un
abordaje profundo resulta de gran utilidad tanto para
conllevar los efectos adversos de acompañar aun niño enfermo
dentro del hospital como para evitar el deterioro prematuro
de la salud del niño en cuestión, como se dijo antes el
acompañamiento de la familia directa y el flujo de la
información por parte del personal medico generan confianza y
mayor manejo emocional, aunque el medico esta obligado a
informar sobre cada procedimiento no siempre es posible como
lo es en casos de intervenciones de emergencia, en estos
casos el control de las emociones del niño y de la familia se
ven comprometidos por el lado de la familia esta la
incertidumbre de lo que pasara con el niño y en el niño se
presenta la sensación de abandono(Caballero, 2000).
En los casos de falta de previsión en cuanto a las
intervenciones quirúrgicas o los análisis de emergencia se
necesita atención psicológica para los padres ya que pueden
ser embargados por un sentimiento de impotencia (Gonzales
2007) esto no es nada favorable para la recuperación del niño
post intervención, para situaciones de esa categoría la
intervención del psicólogo debe ser inmediata de manera en
que el padre o familiar a cargo del acompañamiento este en
condiciones de estar junto al niño una vez que regrese a la
habitación del hospital.
En casos de condiciones médicas extremas o procedimientos
radicales, como una amputación, la intervención del psicólogo
no abarcará solamente la estadía en el hospital sino que
requerirá de un seguimiento incluso si es necesario de una
derivación a un profesional más apto para su situación. Ya
que cuando un procedimiento médico causa cambios permanentes
(Méndez, 1991) o una enfermedad se vuelve crónica el niño no
saldrá del hospital tal y como entro sino que llevara el
proceso médico consigo a su casa y a todo aspecto de su vida
generando un cambio que afectara al niño en la medida que sus
recursos le permitan manejarlo pero que en la mayoría de los
casos resulta abrumador.
Si bien el sentimiento de impotencia y el abandono emocional
son mas fuertes cuando se trata de una enfermedad grave y el
tiempo de hospitalización es mas prolongado, al momento de
separa a los niños de los padres para realizar estudio
diagnósticos las emociones son iguales de fuertes aun que se
trate de una enfermedad común o de un síndrome extraño ya que
para los padres no hay manera de saber de que se trata
(Gonzales 2006). Aunado a esto muchas veces recae en los
padres la tarea de informar al niño sobre su padecimiento y
esto agrega una carga emocional extra a todo el proceso.
Estas cargas emocionales afectan el comportamiento normal de
los padres lo que es percibido por el niño y puede aunque no
siempre retrasar su recuperación esto no quiere decir que los
padres deben ocultar sus emociones ya que el mal manejo
emocional afecta en ambos extremos ya sea mostrando demasiada
preocupación o ninguna, lo ideal es mostrar interés y dar
afecto al niño sin preocuparlo innecesariamente, un trabajo
emocional de esa magnitud muchas veces puede ser abordado de
manera empírica, pero en otras ocasiones requiere
asesoramiento profesional y técnicas de control emocional
especificas(Trianes, 2002).
Casi con toda seguridad se puede decir que la enfermedad y la
hospitalización de un niño son elementos desestabilizadores
para cualquier familia, independientemente de su capacidad de
adaptación y de su integridad en situaciones difíciles
(Villardon, 2009). Por lo que lo mas recomendable seria
recibir orientación psicológica durante el proceso y no hay
que descartar un seguimiento una vez terminado el proceso de
hospitalización ya sea que se haya o no superado la
enfermedad.
Pero no es menos cierto que la calidad del equilibrio
emocional y funcional dentro de la familia, anterior a la
aparición del hecho estresante, y la calidad de las
relaciones padres-hijos, también previas, determinan, en
cierta medida, el grado de desestabilización que se produce
en cada familia es decir que las familias con esquemas
previos de adaptación normales responden a la hospitalización
con una conducta que crea un equilibrio de adaptación
familiar nuevo y diferente, que representa un nuevo tipo de
desarrollo familiar (Rodríguez-Sacristán, 1998).
REFERENCIAS
Ackley, B. (2006). Manual de Diagnostico de enfermería.
Ed: Elsevier. España.
Alfaro, A. (2009). Factores ambientales y su incidencia en
la experiencia emocional del niño Hospitalizado.
Revista Pediatría Electrónica. Recuperado el día 8 de
Abril de 2013 de:
http://www.revistapediatria.cl/vol6num1/4.html
Baraibar, R. (1997). Enfoques en pediatría, aspectos
psicosociales. 1ra Edición. Oficina del libro.
Uruguay.
Delgado. R. (1988). El control de la calidad de los
servicios sanitarios: Conceptos y metodología. 1ra
Edición. HQ Library. España.
Escobar. C. (2006). Trabajo social, familia y mediación.
Necesidades sociales en la infancia y derechos del
niño. 1ra Edición. Universidad de Salamanca. España.
Fernández, G (2001). Paciente Pediátrico Hospitalizado.
Departamento de Psicología Médica. Área Materno
Infantil Facultad de Medicina. UDELAR. Recuperado el
día 1 de Marzo de:
http://www.dem.fmed.edu.uy/materno/Disciplinas
%20Asociadas/PACIENTE%20PEDIATRICO%20HOSPITALIZADO
%20-%20Ps.%20Gabriela%20Fernandez.pdf
García, C. (2000). Tratado de pediatría social. 2da
Edición. Ed: Díaz de Santos. Españá.
Gentile I. (1980). Puericultura. 1ra Edición. Delta.
España.
González, M. (2007). Tratado de medicina paliativa y
tratamiento de soporte en el paciente con cáncer. Ed.
Médica Panamericana. Argentina
González, P. (2006). La formación de conceptos en ciencias
y humanidades. Siglo XXI. España.
Grace J. (2001). Desarrollo Psicológico. 8va Edición.
Pearson Educación. México.
Jaureguizar, J. (2005). Enfermedad física crónica y
familiar. Recuperdado el dia 7 de Abril de:
http://books.google.com.mx/books?
id=pGCugcqG9HQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Kornblit, A. (1984). Somática familiar. 1ra Edicion.
Gedisa. España
Méndez, E. (1991). Introducción al Estudio de la
Invalidez. EUNED. Costa Rica
Méndez, F. (2010) Hospitalización Infantil: Repercusiones
psicológicas. Teoría y práctica. (2ª ed., pp. 19-29).
España: Nueva Madrid
Méndez. F. (1996). Preparación a la hospitalización
infantil: Afrontamiento del estrés. 4ta Edición.
Universidad de Murcia. España.
Oblitas, L. (2009). Psicología de la salud. Ed. Cengage
Learning. España.
Ortigosa, J. (2000). La Hospitalización Infantil. 2da
Edicón. Nueva Madrid. España.
Prugh, D. (1982). Reacciones infantiles a la enfermedad,
la hospitalización y la cirugía. En A.M. Freedman;
H.I. Kaplan y B.J. Sadock; Tratado de Psiquiatría
(tomo II). Ed. Salvat, España.
Rodes, F. (2011). Vulnerabilidad infantil: Un enfoque
multidisciplinar. Ed. Diaz de Santos. España.
Rodríguez-Sacristán, J. (1998). Psicopatología Del Niño y
Del Adolescente. Secretariado de Publicaciones de la
Universidad De Sevilla. España.
Soutullo E., César. (2010). Manual de psiquiatría del niño
y del adolescente. Ed. Médica Panamericana. España.
Toro, R. (2004). Psiquiatría, Fundamentos de Medicina. Ed.
Corporación para Investigaciones Biológicas. España.
Trianes, M. (2002). Estrés en la Infancia: Su Prevención y
Tratamiento. Narcea Ediciones. España.
Ullan. A. (2005). Los niños en los hospitales: espacios,
tiempos y juegos en la hospitalización infantil. 1ra
Edición. Salamanca. España.
Valdés, A. (1995). El niño ante el hospital. Ed:
Universidad de Oviedo. España.