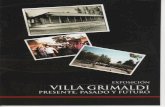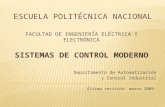CONJUGANDO EL PASADO DE UN TIEMPO PRESENTE. (Una aproximación a la refotografía) I
Transcript of CONJUGANDO EL PASADO DE UN TIEMPO PRESENTE. (Una aproximación a la refotografía) I
Conjugando el pasado de un tiempo
presente (Una aproximación a la
refotografía) I
Felipe Mejías López
Paseamos nuestras calles y muchas veces no las vemos. Casi siempre tenemos
un plan de ruta trazado previamente, una tarea pendiente que hay que resolver, un
recorrido predeterminado que no admite detenciones ni desvíos. La prisa nos empuja
como autómatas sin ver más allá del final de la calle o la pantalla del móvil, tal vez con
la respuesta ya pensada de antemano para la conversación que apenas atendemos.
Circula con una rapidez borrosa el paisaje urbano a nuestro alrededor, como si de un
decorado de fondo se tratase.
Pasan así los días, los meses y los años, en gruesos bocados de tiempo que
apenas digerimos. Pero acaba llegando ese instante en que por fin ralentizamos el paso,
acabamos parando y miramos a nuestro alrededor: muchas veces esto sucede con una
vieja fotografía entre las manos. Y es entonces cuando descubrimos asombrados que
vivimos sumergidos bajo un mar de realidad, buceando en un espacio repleto de objetos,
personas que van y vienen, olores, fachadas, ecos y sonidos, luces y sombras
multiformes. Ahora nos asalta la certeza de que el tiempo ha pasado y pasará a través de
ellos, como siempre. También a través de nosotros.
Convivimos sin saberlo con el pasado. Continuamente. Con el nuestro y con el
del lugar donde nacimos y nos criamos. Con las calles donde jugamos de niños, con los
espacios que otros pisaron hace décadas en idéntico lugar y del mismo modo en que
nosotros lo hacemos ahora, con las piedras de las esquinas que rozaron con las manos,
con los mismos silencios que tan bien sabe captar la cámara. Ese tiempo pasado que
ahora se hace visible a nuestro alrededor sedimenta en una estratigrafía sentimental
cuidadosamente ordenada en nuestra biografía y nos conecta con las de los que nos
precedieron.
La refotografía intenta encontrar ese nexo entre el pasado y el presente que nos
hace conectarnos a esos espacios, presencias y ausencias, e interactuar con ellos. Es un
ejercicio a caballo entre la historia, la nostalgia y la técnica, que traspasa el tiempo
cosiendo sus retales. Se vuelve al mismo lugar muchas décadas o un siglo después
intentando repetir de idéntica manera la toma, en un acto de fe algo masoquista que solo
busca constatar cómo todo cambia y permanece a la vez. Se completa así el trabajo del
fotógrafo original, se perpetúa su intención, pero también se reviste a la imagen de un
nuevo significado.
Cuesta a veces reconocer esos espacios. Hay que encontrar entonces ese detalle
que siempre aparece, que nos da la clave y nos introduce en la escena llevándonos de la
mano. Mucho más allá de la sorpresa y el truco efectista, la refotografía trasciende la
anécdota y nos obliga a reflexionar. A encajar y entender nuestra vida dentro de ese
marco temporal infinito del que participamos y en el que no somos nada más que un
breve destello.
***
Las siguientes fotografías son una propuesta abierta a ese ejercicio de reflexión
del que venimos hablando. Se han seleccionado de la obra La Memoria Rescatada.
Fotografía y sociedad en Aspe 1870-1976, combinándose con imágenes actuales
tomadas entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo de 2014. Se alterna la
presentación de superposiciones completas, sin difuminar los bordes de manera
intencionada, con dos secuencias en las que se juega con las transparencias. En todos los
casos se ha intentado, con mayor o menor éxito, reproducir lo más fielmente posible las
condiciones del momento en que fueron hechas. También se acompañan de un texto
profundamente subjetivo que busca facilitar la comprensión de las imágenes y que, por
supuesto, no hay por qué compartir. Que cada cual le ponga la letra a esta sucesión de
escenas vividas pero perdidas en el tiempo.
Hacia 1925, una mañana cualquiera en el callejón interior que cruzaba el patio del taller de muebles Hijos
de M. Almodóvar. Es la hora del almuerzo. Leocricio Almodóvar y algunos operarios apuran el rato de
descanso bebiendo vino de un barrilete que van pasando de mano en mano. Por un segundo miran a la
cámara, quietos y atentos a las indicaciones del fotógrafo, hace un momento sentado sobre el cajón de la
derecha; también la mujer con velo negro, que se asoma curiosa entre las hojas acristaladas de la puerta
del taller mientras mastica algo. Están relajados, en un decorado al aire libre con un atrezo de sillas de
enea, alpargatas de lona blanca, gabanes llenos de serrín y cabezas cubiertas con boinas y gorras de lana.
El niño carga en bandolera una bolsa de tela o cuero, parece que repleta de libros, o puede que de
periódicos; acaba de llegar, o está a punto de irse, eso nos da igual. Solo el retrato lo detiene por un
instante.
Todavía hoy se empeñan en crecer en idéntico sitio las mismas hierbas que delineaban aquel espacio,
ahora convertido en un desangelado solar donde echamos en falta la referencia virada a sepia de las
figuras y el recogimiento que proporciona la cercana calidez de las paredes: aquí, ahora, en este
descampado desierto que se diría bombardeado por el olvido, maquillado como un cadáver en tonos gris
cemento, ni siquiera la cotidianidad de una conversación tendría fácil acomodo.
La calle Alta, el Barranco, Castelar y San Pedro. A media mañana nos detenemos en este cruce, por
donde desfila la década de los 20 ante la atenta mirada de el Donato, que se refugia del sol repantigado
bajo el toldo de su quiosco, su mano lisiada oculta en el bolsillo del pantalón. Sorprende, ayer como hoy,
la proliferación de cables cruzando las calles, aisladores de porcelana, lámparas y postes del tendido
eléctrico por doquier, pero hay que recordar que la central de La Nueva Eléctrica está muy cerca.
El viandante del blusón oscuro, capazo en mano, se detiene y espera el paso de los carros; en el primero
de ellos vislumbramos a un hombre tumbado en su interior, que parece sacar la cabeza avisado de la
presencia de la cámara. Bañón, el veterinario, sin nada mejor que hacer, atiende sentado a la tertulia en la
penumbra del rellano, hasta donde llegan las voces aflautadas de las niñas que caracolean en la esquina;
allí, una mujer con chaqueta de amplias solapas, boina a lo flapper y sombrilla cerrada bajo el brazo
escucha sus cuitas.
Parece como si las mulas fuesen las que marcan el paso del tiempo en la escena: paso a paso, despacio,
muy despacio.
Hay en esta falsa secuencia algo conmovedor que no sabría definir. O tal vez sí. Ese ejercicio de
mestizaje visual, gradual y continuo, que nos lleva del tiempo pasado al presente, hace que desaparezca
todo lo que de amable tuvo la escena: el gesto feliz de la joven, protagonista del momento, que sostiene
orgullosa en brazos al niño; las niñas que detienen sus juegos y se arriman disciplinadas a las paredes,
como apartándose, o incluso se esconden bajo la persiana; la pareja sentada en la esquina, ocupada en sus
tareas junto a un cubo de latón. Vemos persianas de estera, ventanas entreabiertas tras balcones con
macetas, un suelo de tierra arrugado por pequeños surcos de lo que no hace mucho fue barro… También
una jaula que pende de un hilo, metáfora de ese equilibrio tan sutil que da forma al paso inadvertible de
los años.
Hemos vuelto a este lugar noventa años después de que fuera tomada la fotografía. Como notarios de la
realidad, solo nos queda confirmar que nada queda de aquello. Ahora dos árboles como manos apuntan
frios y desnudos sus nudillos hacia el cielo, ocupando el centro de la plazoleta vacía. Solo queda un
marco idéntico, pero hueco, que nos resulta extrañamente familiar y que se empeña en devolvernos, como
un espejo absurdo, el eco deformado de lo que allí hubo.
Estamos en 1932. Ha bajado a retratarse desde los altos del cercano ayuntamiento la tropa de aluvión de
los alumnos de la escuela municipal. La rinconada bajo el arco de la lonja, entre el estanco de Amparo y
la peluquería de el Lino, parece un lugar apropiado para retratar a esta pandilla de niños, que se acomodan
ordenados en filas y subidos a dos bancos en torno a su profesor. Debe ser invierno, a juzgar por las
bufandas y los abrigos, cada uno de un color y una tela diferentes, pero ninguno se libra de vestir el
pantalón corto, eso sí, los calcetines hasta las rodillas. El fotógrafo se aleja unos metros hacia la carretera
buscando el encuadre, enfoca casi sin mirar y dispara la instantánea situándose dos metros por delante de
la puerta del hospital.
Así vemos ahora, quietos, callados y detenidos en el tiempo, a los niños que iban a ser el futuro de una
España republicana, aunque entonces ellos no lo sabían. Ni lo sabrían nunca.
Acaba de empezar la guerra, aunque todo el mundo sabe que será cosa de pocas semanas. Las mujeres se
dejan fotografiar a la fresca del portal mientras tejen jerseys de lana en el taller de tricotado de Adolfo el
Pillán, número 17 de la calle San Pedro. Están en plena carretera pero nadie teme por el tráfico. Se les ve
confiadas y divertidas, jugando algunas con el equilibrio de la silla, detenida la tertulia unos segundos por
el trabajo del fotógrafo. Adolfo las mira complacido, sonriendo, muy lejos de ese frente donde se está
asesinando con saña a esa misma hora. Cuatro puertas más abajo, dos vecinas empujan la persiana para
ver y ser vistas: ¿Saldremos así?
Termina el sangriento verano del 36. Dentro de esta burbuja, en silencio, solo se oye el rumor de la
cortina de canutillo mecida suavemente por la brisa de la tarde.
Atardece sobre el Mercado de Abastos. Las sombras tendidas apuntan afiladas y sutiles calle abajo, hacia
la huerta. Un grupo de paseantes se detiene frente al edificio cerrado. Visten trajes bien cortados, las
manos en los bolsillos, piernas abiertas y afianzadas en el suelo, gestos seguros, satisfechos, bien
comidos: estos hombres son los flamantes vencedores de una guerra recién terminada. Es un buen fondo
para un retrato. Pero la uniformidad monolítica del grupo se ha roto: como de rondón, en la escena se
cuelan unos niños medio desharrapados. El del primer plano, casi retando la atención del fotógrafo,
agiganta su figura por la perspectiva; los otros, con gesto timorato, se esconden indecisos tras él.
La fotografía, disparada el martes 19 de septiembre de 1939 y maltratada por el tiempo transcurrido
(puede que en el interior de una cartera), nos trae hasta hoy en una preciosa metáfora visual el trasunto de
todo lo que significaron aquellos años y los que vendrían después: dobleces, rupturas, manchas,
ausencias, cicatrices, destrucción. Y también rebeldía.
Celebración del día de San Fernando, patrón junto a Santiago Matamoros de la nación española Una
Grande y Libre. Tarde avanzada del 1 de junio de 1958. A punto de comenzar la procesión en honor al
santo, abren la comitiva las fuerzas vivas del pueblo: el señor alcalde, en el centro, bastón de mando y
vela encendida; el juez comarcal, en idéntica pose, impasible el ademán; y el sargento comandante del
puesto de la guardia civil, tricornio en mano, repeinado y todavía oliendo a loción de afeitado Floid. Se
echa en falta al señor cura, aunque probablemente vayan a su encuentro. Tras ellos, la banda municipal
Arte Musical comienza a tomar posiciones tras su director mientras el chico del tambor ya va marcando el
paso, casi como un pequeño soldado al que hubieran reclutado y prestado la gorra de plato. Dos mujeres
observan la escena desde la ventana del fondo, una hoja abierta al próximo verano; cuelga en el balcón de
al lado la palma, ya seca, del último Domingo de Ramos. También hay niños, ancianos y mujeres que se
arremolinan alrededor del evento, una más de las decenas de procesiones de aire marcial que tapizan el
calendario de esta España castiza que se ahoga en el blanco y negro de los días, recociéndose en su propio
jugo, metida hasta las trancas en una insoportable mediocridad de la que nadie puede salir.
Todo parece deslizarse ya con cierta indolencia generalizada hacia los años 60, cuando la cara de Franco
figura más gorda y rubicunda que nunca en las monedas de peseta, esas que dejan un olor picante a cobre
sudado y mugriento en las yemas de los dedos.
Podríamos estar en la Sicilia ocupada por los nazis, puede que en algún pueblecito del Midi francés. Pero
no. Es Aspe, 1940. Entramos en la escena como intrusos que abren bruscamente una puerta. Ahora nos
miran los tres jóvenes del centro, sorprendidos mientras comentan las noticias del periódico, vueltas las
cabezas hacia nosotros. Como si hubieran esperado impacientes los 74 años pasados desde que se hizo la
foto, quieren explicarnos lo que vemos. Pero están mudos, congelados como estatuas esculpidas en el aire
de la calle. Se acerca el mediodía de un día calmo y soleado, bendecido por una gran bandera rojigualda
que languidece por la falta de viento; bajo ella se cobijan, anís Tenis y agua fresca en vasos de grueso
cristal que una vez fue transparente, los hombres sentados en el porche del Recreo. Cada media hora,
siguiendo el compás de las campanadas del reloj del ayuntamiento, pasa un coche renqueando por la
carretera. Luego se hace un silencio plomizo, agujereado muy de vez en cuando por el estallido de una
ficha de dominó golpeada con fuerza sobre el mármol de la mesa: un murmullo de conversaciones
mezcladas y voces apagadas viene del bar. Se oye el timbre de la bicicleta; el frufrú del bolso de esparto
en su vaivén contra la falda de trapillo negro de la mujer que viene de hacer la compra, medio cuartillo de
aceite, tres huevos y una pizca de bacalao. Apenas sucede nada más. En este pueblo de posguerra también
se ha impuesto la calma. Nunca pasa nada.
Dejemos que todo eso se desvanezca. Fueron años tristes. Demasiados años. Demasiado tristes.