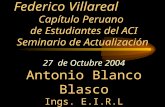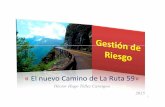La política fiscal con enfoque de género en países de América ...
Conferencia 5. Países desarrollados y subdesarrollados y su explicación por la Economía...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Conferencia 5. Países desarrollados y subdesarrollados y su explicación por la Economía...
Conferencia 5. Países desarrollados y subdesarrollados y su explicación por la Economía Internacional.
Por Ernesto Molina Molina.1
El colonialismo, el neocolonialismo y el subdesarrollo.
La categoría “El sujeto revolucionario” en Lenin.
El mecanismo económico del capitalismo global y el subdesarrollo
Los caminos reformistas y revolucionarios para acceder al desarrollo.
El Estado como inductor del desarrollo.
El colonialismo, el neocolonialismo y el subdesarrollo.
Aún cuando el subdesarrollo cristaliza en el siglo XX, y en época de Marx se encontraba en proceso de conformación, los
hoy países “subdesarrollados”, en ese entonces eran países coloniales; por tanto, vale la pena conocer los criterios de Marx,
Engels y Lenin acerca del problema del colonialismo.
En El Capital hay un tratamiento del fenómeno colonial en cuanto este forma parte del llamado proceso de acumulación
originara del capitalismo y muestra la rapacidad y la barbarie capitalista en la búsqueda de ganancias, cuestión que se trata
en el capítulo 24 del primer tomo de El Capital.
Para Marx la “llamada acumulación originaria del capital” no es más que el proceso histórico de disociación entre el productor
y los medios de producción. Se llama “originaria” porque forma la prehistoria del capital y del régimen capitalista de
1 Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa
García”.
producción. Y es denominada por Marx “llamada”, algo que no siempre se destaca suficientemente, porque el origen del
capital no fue esa “acumulación” de reservas por hombres previsores y ahorrativos, como se pretende presentar: el capital
surgió “chorreando sangre y lodo por todos sus poros”.2
Sin embargo, según Adam Smith, con el desarrollo de la división del trabajo apareció el capital, que no es más que reservas
acumuladas, pues el hombre primitivo, cuando no existía la división del trabajo, no necesitaba acumular reservas. Pero
después sí, hacía falta tener reservas para poder trabajar.
La explicación que brinda Carlos Marx en El Capital acerca del papel desempeñado por la Revolución Industrial en la
consolidación del capitalismo, es fundamental para comprender el surgimiento de dos polos del desarrollo desigual del capital
a escala mundial.
En primer lugar, porque establece cuando y por qué le conviene al capitalista sustituir mano de obra por maquinaria:
Suponiendo que un arado de vapor es puesto en lugar de ciento cincuenta obreros que ganan un salario de tres mil libras
esterlinas anuales, este salario anual no representa todo el trabajo realizado por ellos, sino solo el trabajo necesario, sin
embargo ellos también realizan trabajo excedente. Si el arado de vapor cuesta tres mil libras esterlinas, ésa es, sin embargo,
la expresión en dinero de todo el trabajo incorporado a él. De manera que, si la máquina cuesta tanto como la fuerza de
trabajo que ella reemplaza, el trabajo humano incorporado a ella es siempre mucho menor que el que ella reemplaza.3
2 Carlos Marx, El Capital, tomo I, capítulo XXIV, pp. 654- 657, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973.
3 Carlos Marx, El Capital, tomo I, pp. 344, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973.
En segundo lugar, porque la maquinaria permite al capital elevar el grado de explotación de la clase obrera, al incorporar el
trabajo de mujeres y niños y depreciar así el valor de la fuerza de trabajo; además permite prolongar la jornada de trabajo,
intensificar el trabajo y crear el ejército industrial de reserva.4
En tercer lugar, la máquina permite al capital hacer crecer la producción de lujo y de servicios improductivos, crece la clase de
servidumbre, los modernos esclavos domésticos, cuyo material es suministrado por la liberación de obreros.5
En cuarto lugar y especialmente importante para el tema del subdesarrollo, la producción de máquinas con máquinas hizo
posible el surgimiento de lo que hoy se llama eufemísticamente centro y periferia:
“Se implanta una nueva división internacional del trabajo ajustada a los centros principales de la industria maquinista, división
del trabajo que convierte a una parte del planeta en campo preferente de producción agrícola para las necesidades de otra
parte organizada primordialmente como campo de producción industrial.”6
No es casual Carlos Marx exprese que con la Revolución Industrial se alcanza la subordinación real del trabajo al capital.
De cierta manera, algunos aspectos de lo que hoy llamamos “subdesarrollo”, también se aborda en el capítulo 20 del primer
tomo de El Capital: “Diferencias Nacionales de los Salarios”; al mostrarse cómo la división internacional del trabajo capitalista
condiciona la polarización entre metrópolis y colonias en cuanto a las necesidades que satisfacen los obreros con sus salarios
diferentes en unos y otros países. El capital crea así una base objetiva para dividir a la clase obrera en la esfera internacional,
4 Ibidem, pp.344-370
5 Ibidem, p. 397.
6 Ibidem, pp. 402-403..
tratando por este medio de hacer su cómplice a los obreros del país metrópoli con respecto a la explotación de los obreros y
trabajadores de los países coloniales.
Mientras más logra el capital dividir a los obreros, logra explotarlos más. Los obreros quieren tiempo para sí mismos, quieren
energía después de trabajar, reducir la jornada, elevar el salario real: disminuir el grado de explotación. Los capitalistas
empujan en dirección contraria. Para ello introducen nuevas tecnologías: para elevar el grado de explotación. La tecnología
es un instrumento de la lucha de clases.
En esa época, las relaciones esclavistas y serviles fueron establecidas por el capital comercial, que se combinó
posteriormente con los intereses del capital industrial moderno, necesitado de materias primas y productos agrícolas a
precios bajos.
La utilización en las colonias de sistemas de mano de obra que históricamente han correspondido a otras formaciones
sociales, (por ejemplo, la esclavitud y la encomienda en el caso americano) muestra la gran flexibilidad del capital para
adaptarse a las condiciones diferentes en que debe ejercer su dominación, subordinando así a formas precapitalistas de
relaciones de producción.
Un problema teórico muy polémico ha sido identificar el modo de producción que rige en un país dependiente en una época
determinada. La mezcla de relaciones económicas en los países dependientes suele dificultar esta identificación. No siempre
se comprende, por ejemplo, como podía funcionar la ley de la plusvalía, cuando aun predominaba el trabajo esclavo en el sur
de los Estados Unidos. Está claro que la ley de la plusvalía corresponde al régimen capitalista y no al esclavista; pero no es
casual Marx hablara del “capitalismo anómalo”, refiriéndose a la producción de algodón por esclavos en los Estados Unidos
para un mercado mundial capitalista.
Para Marx la esclavitud en las colonias, no es un hecho casual, sino una necesidad del desarrollo capitalista de esa época”.
Por eso puede hablar explícitamente de la creación de la plusvalía sin que exista trabajo asalariado.
En El Capital resume la vinculación entre la explotación capitalista en la metrópoli y esa misma explotación en la colonia:
“A la par que implantaba en Inglaterra la esclavitud infantil, la industria algodonera servía de acicate para convertir el régimen
más o menos patriarcal de esclavitud de los Estados Unidos en un sistema comercial de explotación. En general, la esclavitud
encubierta de los obreros en Europa exigía, como pedestal, la esclavitud sansphrase (sin tapujos) en el nuevo mundo”.7
En efecto, el sur de las colonias inglesas de Norte América no fue poblado principalmente por obreros provenientes de una
metrópoli avanzada en el capitalismo comercial, primero y en el capitalismo industrial, después, como sucedió con el norte de
esas mismas colonias inglesas.
La mano de obra asalariada, tan imprescindible para el capital en esas colonias del norte, no fue fácil, sin embargo, contar
con un flujo estable de la misma. El capital pudo abrirse paso en América del Norte, pero tuvo que ejercer primero una fuerte
coerción extraeconómica, para someter a los obreros importados de Europa al capital.
En el capítulo 24 de El Capital (Tomo I) “La Moderna Teoría de la Colonización”, Carlos Marx explica cómo el mérito de E. G.
Wakefield no está en haber develado nada nuevo sobre las colonias, sino en haber descubierto en las colonias la verdad
sobre el régimen capitalista de la metrópoli:
“En primer lugar, Wakefield descubre en las colonias que no basta que una persona posea dinero, medios de vida, máquinas
y otros medios de producción, para que se le pueda considerar como capitalista, si le falta el complemento: el obrero
7 Carlos Marx, El Capital, Tomo I, p.p. 696- 697, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973.
asalariado, el otro hombre obligado a venderse voluntariamente...y descubre que el capital no es una cosa, sino una relación
social entre personas a las que sirven de vehículo las cosas”. 8
“Allí donde la tierra es muy barata y todos los hombres son libres – expresa Wakefield – donde todo el mundo puede, si lo
desea, obtener un pedazo de tierra para sí, el trabajo no sólo es muy caro, por lo que a la participación del obrero en su
producto se refiere, sino que la dificultad está en obtener trabajo combinado a ningún precio”.9
El gobierno inglés puso en práctica durante largos años el método recetado por Wakefield:
Se le asignó por decreto un alto precio a la tierra virgen (precio independiente de la ley de la oferta y la demanda) que
obligara a los obreros inmigrantes a trabajar a jornal durante mayor espacio de tiempo, para reunir el dinero necesario para
comprar tierra.
El fondo que se formaría con la venta de los terrenos a un precio relativamente inasequible para los obreros podría ser
invertido por el gobierno en exportar a las colonias a los desarrapados de Europa, con lo cual los señores capitalistas
tendrían siempre abarrotado su mercado de jornaleros.
No es casual este tipo de “capitalismo importado”, con obreros obligados a vender su fuerza de trabajo, haya tenido la
potencialidad de convertirse en una nueva metrópoli: Los Estados Unidos de América, algo que no correspondió al caso de
Cuba, ni al Caribe, ni a la América Latina.
Ello puede explicar por qué históricamente surgieran dos tipos de capitalismo en América: el de las colonias convertidas en
metrópolis (Estados Unidos y Canadá) y el de las colonias convertidas en neocolonias: América Latina y el Caribe. Y ello
puede explicar también cómo la ley de la plusvalía se manifiesta de forma desigual en unos y otros países a través del 8 Carlos Marx, El Capital, Tomo I, p. 702, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973.
9 Ibidem, p. 704.
intercambio desigual. Esto es, a escala internacional se produce una distribución desigual de la plusvalía entre países de
capitalismo “1” y países de capitalismo “2”.
Y en efecto, Marx explica el intercambio desigual entre naciones cuando expresa:
“Dos naciones pueden proceder a cambios entre sí según la ley de la ganancia, de manera que ambas se beneficien, aunque
una explote y robe constantemente a la otra. (...) Es sabido que la ganancia puede mantenerse por debajo de la plusvalía, el
capital cambiarse en consecuencia con ganancia, sin que se desvalorice completamente. Puede por ende seguirse que, no
solamente los capitalistas privados, sino naciones enteras, pueden efectuar cambios constantemente, e incluso reproducirlos
a una escala siempre creciente, sin que por ello su ganancia sea uniforme. (...) Uno de los cambiadores puede apropiarse
constantemente una fracción del plustrabajo del otro, sin darle nada a cambio, y con todo la medida utilizada aquí no es la del
cambio entre capitalistas y obreros”.10
Más adelante, en este mismo capítulo, al explicarse la forma como la ley del valor opera en el capitalismo, con la
transformación del valor en precio de producción; y de la plusvalía en ganancia media: se podrá apreciar con mayor claridad
la distribución desigual de la plusvalía entre naciones, y que, por tanto, ambas naciones se beneficien, pero de manera
desigual.
Lenin prestó especial atención, en sus estudios acerca del imperialismo, al problema nacional. Llegó a la conclusión de que el
proletariado internacional debía apoyar la lucha nacional liberadora de la burguesía y las masas populares de las naciones
oprimidas contra la burguesía de la nación opresora, pero sin perder de vista sus objetivos finales, la revolución socialista.
Mientras que para Marx la revolución en los pueblos de Asia estaba condicionada a las transformaciones que los acercaran al
modo de producción capitalista, para Lenin las nuevas condiciones resultado del desarrollo del capitalismo y sobre todo
10
Carlos Marx, Fundamentos de la Crítica de la Economía Política (Esbozo de 1857 - 1858 en anexo 1850-1859)
Tomo II, pp. 355 – 356, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1971.
después de la victoria de la Revolución de Octubre, el movimiento nacionalista de esos países se iba convirtiendo en un
complemento de la lucha de los comunistas de Europa y la naciente República Soviética. En el desarrollo de sus ideas llega a
la conclusión de que el imperialismo ha convertido a las colonias y semicolonias, y los movimientos políticos por su liberación
en una reserva de la revolución socialista.
Lenin formuló, por primera vez, la ley del desarrollo económico y político desigual del capitalismo en el artículo “Sobre la
consigna de los Estados unidos de Europa” y su descubrimiento condicionó la elaboración científica de la estrategia y la
táctica del Partido Socialdemócrata Ruso (bolchevique). Del descubrimiento de esta ley se desprende que la sustitución del
capitalismo por el socialismo ocupa toda una época histórica durante la cual es inevitable la coexistencia de Estados con
diferentes regímenes sociales.
Marx y Engels reconocieron en “La Ideología Alemana” el desarrollo desigual del capitalismo, al establecer una diferencia
entre los países de capitalismo descendente y ascendente. En “El Capital” está presente el análisis de las diferentes tasas de
desarrollo de las empresas dentro de las ramas y de las ramas dentro de toda la producción social en el estudio de la
competencia intra ramal e Inter ramal. Por tanto, Marx y Engels no desconocieron el carácter desigual del desarrollo
capitalista.
Pero al llegar a su fase monopolista, el capitalismo no solo aumenta la desigualdad de su desarrollo, sino que comienza a
realizarlo a saltos. El rápido progreso de la técnica permite que unos países capitalistas alcancen y aventajen en períodos
relativamente breves a los Estados capitalistas más poderosos, el desarrollo desigual del capitalismo agrava no solo las
contradicciones entre los países capitalistas metrópolis y los países dependientes, sino también las contradicciones inter
imperialistas.
Para la teoría de la revolución socialista el reconocimiento de esta ley es de cardinal importancia. Marx y Engels no creían
posible el triunfo de la revolución socialista en un solo país, la burguesía del resto del mundo la aplastaría.
Después del triunfo de Octubre, Lenin continuó sus elaboraciones y en la polémica frente a los que dudaban que partir del
nivel de desarrollo de Rusia pudieran proponerse la meta del socialismo, esbozó ideas en torno a la posibilidad que desde el
poder revolucionario pudieran crearse las condiciones para acceder al socialismo en un país atrasado.
En su artículo “Nuestra Revolución” planteó:
“Si para crear el socialismo se exige un determinado nivel cultural (aunque nadie puede decir cual es este determinado ‘nivel
cultural’, ya que es diferente en cada uno de los países de Europa Occidental), ¿por qué, pues, no podemos comenzar
primero por la conquista revolucionaria de las premisas para este determinado nivel, y lanzarnos luego, respaldados por el
poder obrero y campesino y con el régimen soviético, a alcanzar a otros pueblos?
“Para crear el socialismo –decía- hace falta civilización. ¿Y por qué no hemos de poder crear primero en nuestro país
premisas de civilización como la expulsión de los terratenientes y de los capitalistas rusos y comenzar luego el avance hacia
el socialismo? ¿En que libros habéis leído que semejantes alteraciones del orden histórico habitual sean inadmisibles o
imposibles?”11.
Estas concepciones de Lenin hay que tenerlas muy en cuenta, aún en esta época de globalización del capital, que en
resumen se caracterizan por vincular el problema nacional con el neocolonial, profundizar en las características del
movimiento de liberación en las neocolonias y plantearse táctica y estratégicamente la unión de la revolución socialista
posible, con la lucha de los comunistas en los países industriales y las revoluciones nacional liberadoras de las colonias y
neocolonias.
11
V. I. Lenin, Obras Escogidas en 12 tomos, Tomo XII, pp. 387-388, 1976.
El legado de Lenin acerca de la dialéctica de la Revolución
El 30 de agosto de 1918, a la salida de un mitin en una fábrica de Moscú, cuando Lenin se dirigía a su automóvil, rodeado de
obreros, recibió tres balazos envenenados. La asesina fue una mujer joven, expresidiaria, amiga de María Spíridinova, quien
se había convertido en enemiga a muerte de Lenin. María Spiridonova, "la Santa de la Revolución“, quien primero apoyó a
Lenin y después lo combatió, fue la autora intelectual del crimen, pues una joven amiga de ella fue quien lo hirió tres veces
con balas envenenadas.
El 21 de enero de 1924 muere Lenin. Ocho meses antes había tenido el segundo ataque de parálisis, que ahora lo privó del
uso de la palabra, hasta el tercer ataque que acabó con su vida.
La dialéctica de la Revolución
Cada Revolución tiene su agenda. ¿Cuál es el carácter de la Revolución a realizar, su naturaleza objetiva, sus tareas
objetivas en cada circunstancia histórica? ¿A quienes identificar como el sujeto de la Revolución, o sea, las fuerzas de clase
dirigentes? ¿Cómo se relaciona con el poder político el sujeto revolucionario, a partir de las condiciones históricas en que se
desenvuelven las contradicciones entre las clases y la vanguardia organizada en un partido revolucionario?
El sujeto revolucionario en las naciones oprimidas:
En el artículo “Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación”, (1914), Lenin vincula la conquista por la burguesía
del mercado interno, con la formación de los Estados nacionales promotores del desarrollo del capitalismo. ¿Es posible unir a
la burguesía y a las masas populares en la lucha por la liberación nacional de la nación oprimida contra la burguesía de la
nación opresora?
El sujeto revolucionario en las naciones opresoras y en las oprimidas:
Lenin diferencia claramente entre el nacionalismo burgués y el socialismo; y fundamenta el internacionalismo proletario:
“En cuanto el proletariado de una nación cualquiera apoye en lo más mínimo los privilegios de “su” burguesía nacional, este
apoyo provocará inevitablemente la desconfianza del proletariado de la otra nación, debilitará la solidaridad internacional de
clase de los obreros, los desunirá para regocijo de la burguesía.”
¿Es igual la situación de los obreros en las naciones opresoras y en las oprimidas?12
1) En lo económico, una parte de la clase obrera en los países opresores aprovecha las migajas de las superganancias que
perciben los burgueses de las naciones opresoras, exprimiendo siempre al máximo a los obreros de las naciones
oprimidas.Por tanto, los obreros de una nación opresora participan en cierta medida, en el saqueo de los obreros de la nación
oprimida.
2) En lo político, los obreros de las naciones opresoras ocupan un lugar de privilegio en toda una serie de dominios de la
vida política, en comparación con los obreros de la nación oprimida.
3) En el campo ideológico o espiritual la diferencia consiste en que los obreros de las naciones opresoras están siempre
educados, por la escuela y por la vida, en el espíritu de desprecio o desdén hacia los trabajadores de las naciones oprimidas.
El sujeto revolucionario y las guerras imperialistas.
12
Ver: Sobre la Caricatura del Marxismo y el “Economismo Imperialista”, p.p. 52-53, O.C, T.23)
En los Congresos de la II Internacional, primero en Copenhague (1910) y después en Basilea (1912), se discuten los
problemas de la lucha contra la amenaza de la guerra, aunque ya se fraguaba la traición en el seño de la II Internacional.
En el artículo “La Bancarrota de la II Internacional” (1915), Lenin denuncia la traición de los líderes de la II Internaciona l,
critica la teoría del ultraimperialismo de Kautsky y desenmascara el gran negocio de la industria armamentista vinculado a la
guerra.
¿A quién reconocer sujeto de la Revolución?
Para Lenin, la "dictadura revolucionaria del proletariado y el campesinado“, rechazaba el marxismo defendido por Plejanov y
la Segunda lnternacional, por considerar que la burguesía rusa era incapaz de conducir su propia revolución hasta el final. El
nuevo sujeto de la revolución era ahora el proletariado y el campesinado (¿el campesino medio también?), capaz de
desarrollar rápidamente al capitalismo ruso, fortaleciendo la posición del proletariado y abriendo amplias posibilidades para la
lucha por el socialismo.
Lenin y la Revolución Mundial
En 1920, Lenin expresaría: “Siempre hemos sabido, y no lo olvidaremos, que nuestra causa es una causa internacional, y
mientras no se produzca la revolución en todos los países — incluidos los más ricos y civilizados —, nuestra victoria será
hasta entonces sólo una victoria a medias, o quizá menos.” Esta visión de Lenin se basaba en las amplias potencialidades
revolucionarias en Europa en aquellos momentos y que condujeron a estallidos revolucionarios en Alemania, Hungría e Italia
y más tarde en Bulgaria, pero todos ellos terminarían en derrotas.
Lenin subrayaba que la revolución proletaria necesariamente se desarrolla de manera desigual en cada país, pues las
condiciones de la lucha política maduran de manera desigual:
El grado de desarrollo de la lucha de clases,
El nivel de conciencia de clase,
El nivel de organización política y de decisión revolucionaria,
El papel dirigente del partido de vanguardia en el movimiento revolucionario.
El sujeto revolucionario y la Revolución Mundial
“El desenlace de la lucha depende, en última instancia, del hecho de que Rusia, la India, China, etc., constituyen la mayoría
gigantesca de la población.“
“ Y precisamente esta mayoría de la población es la que se incorpora en los últimos años con inusitada rapidez a la lucha por
su liberación, de modo que, en este sentido, no puede haber ni sombra de duda respecto al desenlace final de la lucha a
escala mundial. “
El mecanismo económico del capitalismo global y el subdesarrollo.
El capital utiliza también como mecanismo económico determinadas fuerzas materiales y espirituales. La división social del
trabajo capitalista va convirtiendo toda nueva fuerza social productiva del trabajo en potencia del capital. Así, la ciencia, es
separada del trabajo como potencia independiente de producción y se pone al servicio del capital. La competencia capitalista
es la forma fundamental de manifestación del mecanismo económico capitalista.
Cuando la libre competencia da paso a la competencia monopolista, el mecanismo económico se modifica y determina que
surjan nuevas categorías económicas y se modifique la forma de accionar de las leyes económicas. El mecanismo económico
capitalista se ha manifestado hasta el presente, como un sistema contradictorio de instrumentos y leyes económicas objetivas
que regulan el proceso de reproducción y desarrollo de nuevas formas de tránsito del capital para dar solución formal (no
real) al carácter cada vez más social del proceso de reproducción capitalista.
¿Hasta qué punto esa regulación es consciente y efectiva? ¿Hasta qué punto el mecanismo económico permite la realización
práctica de la política económica de determinados sectores de la burguesía? ¿Hasta qué punto el Estado es un campo de
batalla donde se continúa la lucha entre hermanos enemigos?
Esclarecer todos estos problemas cardinales es esencial para comprender los mecanismos de dominación del capitalismo
global en su relación con el subdesarrollo. Para ello es necesario ir paso a paso reconociendo las mediaciones que permiten
identificar los aspectos objetivos (económicos) y subjetivos (políticos) de las categorías de la economía política.
El mecanismo económico del capitalismo global y el subdesarrollo.
Sujetos de propiedad
Los Estados
Los dueños del capital y
la tierra
Los dueños de la fuerza de trabajo
Apropiación del excedente económico
Mecanismo de gestión
Políticos y burócratas
Empresarios
Obreros y
campesinos
Producción del excedente económico
Regulación
de leyes
Formas
monopolistas estatales
Formas
mercantiles monopolistas
Capital
financiero internacional
Tipos socioeconómicos del subdesarrollo
Acción de leyes
Competencia tecnológica
Competencia financiera
Dependencia tecnológica y
Deformación estructural del
internacional internacional financiera subdesarrollo
Sistema de
leyes económicas
Ley de la plusvalía (objetivo)
Ley del valor
(forma de movimiento)
Ley del desarrollo
económico y político
desigual
Imperialismo y subdesarrollo
1. En la base del mecanismo económico identificamos el sistema de leyes económicas que objetivamente condicionan el
funcionamiento del capitalismo global; ese sistema de leyes se subordina a la ley económica fundamental (la ley de la
plusvalía) que determina el objetivo de todo el sistema; la propia ley del valor − que condiciona la forma de movimiento de
todo el sistema − se subordina a esa ley económica fundamental; incluso determina el carácter desigual del desarrollo
económico y político del capitalismo global, que condiciona la reproducción del capitalismo global en dos polos: el
imperialismo y el subdesarrollo.
2. La acción de todas las leyes del capitalismo global se realiza a través de las diferentes formas de competencia (tecnológica
y financiera) que conducen a la dependencia tecnológica y financiera y a la deformación estructural característica del
subdesarrollo como forma de subordinación global al imperialismo.
3. Pero si bien las leyes económicas del sistema son objetivas; ello no impide ni mucho menos la posibilidad de regular las
formas que adoptan en su desarrollo las variables de decisión o magnitudes reguladoras del capitalismo monopolista de
Estado (macroeconomía) así como las magnitudes reguladoras del capitalismo monopolista (microeconomía) De hecho, el
capital financiero internacional subordina y establece su dominación sobre todos los tipos socioeconómicos característicos del
subdesarrollo: capital transnacional, capitalismo de Estado, capital nacional, pequeña producción mercantil y formas
precapitalistas de producción.
4. La realización de la propiedad capitalista exige cierta separación entre el capital propiedad y el capital función. La altísima
complejidad del funcionamiento del capitalismo global condiciona la existencia de un verdadero ejército de dirección, para
llevar adelante la política (políticos y burócratas) y para dirigir la economía (empresarios) en otras palabras, para garantizar
una eficiente producción del excedente económico global por obreros y campesinos.
5. Este recorrido teórico metodológico permite identificar los sujetos fundamentales de propiedad en pugna: de una parte, los
Estados y dueños del capital y la tierra y de otra parte, los dueños de la fuerza de trabajo que garantizan la apropiación del
excedente económico (plusvalía) por el capital global.
El desarrollo y la “desconexión”.
Uno de los más destacados autores de la llamada “economía-mundo” es Samir Amin13, que se plantea explícitamente una
hipótesis sobre la posibilidad de desarrollo a partir de su concepción de la “desconexión”, término con el que se refiere a la
importancia de alcanzar cierto nivel de regulación de la ley del valor a escala nacional por los países del Sur que permita
lograr la independencia de la dominación de la ley del valor capitalista que opera a escala mundial.
Samir Amín: ha publicado varias importantes obras que lo ubican en el debate acerca de la dependencia y la economía-
mundo. Entre ellas se encuentran: La acumulación a escala mundial (1974), El desarrollo desigual (1976); y la desconexión
hacia un sistema mundial policéntrico (1988)
Samir Amín define el subdesarrollo a partir de tres criterios estructurales: la desigualdad de productividad entre sectores; la
desarticulación del sistema económico y la dominación desde el exterior. En su opinión, el subdesarrollo resulta de la
13
Para una visión integral y sintética de la concepción de Samir Amín, ver: Gabriela Roffinelli, La Teoría del
Sistema Capitalista Mundial. Una Aproximación al Pensamiento de Samir Amín, Editorial de Ciencias Sociales, la
Habana, 2006.
exportación del modo capitalista de producción desde el centro hacia las formaciones sociales precapitalistas en la periferia,
como resultado de lo cual se formaron dos tipos de capitalismo que están unidos estructuralmente.
De una parte, está un capitalismo autocéntrico y dinámico, cuyas economías son homogéneas y diversificadas. De la otra, se
encuentra un capitalismo bloqueado en la periferia, cuyas economías son heterogéneas, especializadas, extravertidas,
desarticuladas y dependientes. El primero de estos polos utiliza a la periferia en función de su propia expansión, con lo cual
fija los límites del proceso de acumulación en esta. En este sentido, la periferia no es autónoma en términos del proceso de
acumulación, sino que este adopta un carácter inducido.
La polarización es la categoría central de Samir Amín, más que la dependencia.14 Con ella expresa que el segundo de estos
dos polos marcha siempre a la zaga del primero, en tanto que el desarrollo desigual es una ley inherente a la expansión
mundial del capitalismo. El contenido esencial de las relaciones entre ambos polos es económico, pero las formas de la
polarización se modifican a través del tiempo, por lo que es irreal asumir que el desarrollo capitalista en la periferia
permanece invariable y estancado.
Este autor subraya que el nuevo modelo de relaciones entre el centro y la periferia que comenzó a modelarse desde los años
70, permite que la última acceda a un crecimiento industrial importante, pero sin que los centros pierdan el control de los
mecanismos de generación del excedente, básicamente mediante el dominio de la tecnología.
Por esto, la contraposición Países Industrializados - Países No Industrializados, no constituye la forma eterna y definitiva de la
polarización capitalista. En su opinión, en los momentos actuales asistimos a un nuevo proceso de polarización, en el que el
control sobre las condiciones esenciales del proceso de acumulación se desplaza hacia terrenos nuevos, particularmente
hacia el financiero y tecnológico.
14
Samir Amín: La Desconexión, hacia un sistema mundial policéntrico, p. 32, 1988.
De acuerdo con el criterio de Samir Amín, el desarrollo es un concepto crítico del capitalismo, por lo que llama a establecer
una diferencia entre los conceptos desarrollo y expansión capitalista. Así, la industrialización ocurrida en varios países de la
periferia después de los años 70, debe conceptualizarse como expansión capitalista. El desarrollo debe ser de una naturaleza
diferente, a fin de superar esta polarización.15
Samir Amín previó la posibilidad de que los países subdesarrollados asuman una estrategia de desconexión del sistema
capitalista mundial. En su obra acerca de la desconexión esta se define como:
“La organización de un sistema de criterios de racionalidad de las elecciones económicas, fundado sobre una ley del valor
con base nacional y contenido popular, independientemente de los criterios de la racionalidad económica que resultan de la
dominación de la ley del valor capitalista que opera a escala mundial”.16
De este modo, Samir Amín rechaza la tesis de que los países subdesarrollados tienen que “ajustarse” a los criterios de
racionalidad económica dictados por la globalización neoliberal o, de lo contrario, perecerán. En su opinión, en cada momento
histórico, las relaciones externas de una sociedad deberán subordinarse a los objetivos que dimanan de su desarrollo interno,
de modo que se orienten a satisfacer las necesidades de las masas.
La filosofía marxista - presente en la concepción del desarrollo de Samir Amín - sostiene que la forma de globalización y sus
efectos sociales dependen definitivamente de la lucha de clases. En este sentido, los Estados del Sur han de ser capaces de
implantar políticas antisistémicas de desconexión. Este último término no es sinónimo de autarquía y tentativa absurda de
“salir de la historia”.
15
Samir Amín: Capitalismo y Sistema Mundo, p. 70, 1999.
16
Samir Amín: La Desconexión, hacia un sistema mundial policéntrico, pp. 118-119, 1988..
Desconectar es someter las relaciones propias con el exterior a las exigencias prioritarias de su propio desarrollo interno.
Este concepto es pues antinómico del preconizado y que llama a “ajustarse” a las tendencias dominantes mundialmente, ya
que este ajuste unilateral se paga necesariamente por los más débiles, acentuándose aún más su periferización. Desconectar
es convertirse en un agente activo que contribuye a modelar la globalización de una manera contraria a lo que es ajustarse
ésta a las exigencias de su propio desarrollo.
Samir Amín se pronuncia por una opción revolucionaria, encaminada a la instauración del socialismo y orientada a construir
un sistema mundial policéntrico, que descanse en la solidaridad y el internacionalismo. Lo último, pone de relieve que la idea
de la desconexión alcanza su real significado cuando se articulan los intereses legítimos populares y se instrumentan como
un proceso único en varios países, principalmente, los subdesarrollados, o sea se trata de una desconexión colectiva.
Los Estados que constituyen el centro tienen una economía auto centrada, esto es que las relaciones con el exterior se
encuentran sometidas a la lógica de la acumulación interna y no a la inversa.
Para Samir Amin, las condiciones para la desconexión no son idénticas en todos los países, pero existen tres condiciones
necesarias en todos ellos:
Sumisión de las relaciones exteriores en todos los sentidos a la lógica de elecciones internas tomadas sin consideración de
los criterios de la racionalidad capitalista mundial.
Una capacidad política para operar reformas sociales profundas en sentido igualitario.
Una capacidad de absorción y de investigación tecnológica.
Samir Amin califica esta vía como la de un desarrollo nacional y popular que puede conducir o no al socialismo, en
dependencia del nuevo poder de clase y el papel que desempeñen las fuerzas sociales en cuanto a la orientación del
desarrollo. Sin la desconexión, por tanto, no sería posible cualquier avance socialista tanto en el Norte como en el Sur, y
mucho más en el caso de la periferia, dado que los avances del capitalismo están agudizando las contradicciones sociales
extraordinariamente.
Parte de un análisis histórico según el cual los centros se caracterizan por tener una burguesía y un Estado que controla a
escala local el proceso de acumulación en el marco de las presiones exteriores reales, mientras en las periferias esto no se
da, son países y regiones que no controlan en el ámbito local el proceso de acumulación; puede existir burguesía local,
capital local y Estado formalmente independiente, pero la dinámica de la acumulación es sostenida principalmente desde el
exterior.
El papel de los Estados Nación en la inducción del Desarrollo.
Aún cuando la globalización es un fenómeno de múltiples dimensiones que afecta todo el conjunto de relaciones sociales
capitalistas, como fenómeno objetivo no impide que los centros de poder sean capaces de diseñar el orden económico
mundial y el tipo de sociedad global que necesita el imperio. Las empresas globales eligen y sustituyen territorios buscando
más eficiencia, competitividad y rentabilidad. Para ello el capital transnacional intenta diseñar, imponer y controlar el tipo de
economía, política, gobierno, Estado, democracia y cultura, en fin, el tipo de sociedad que más conviene a los centros de
poder del imperialismo.
Las tendencias globalizadoras socavan, por tanto, el papel de los Estados - Nación y tratan de imponer el proceso de
desregulación económica: los Estados nacionales pierden autonomía. Puede incluso hablarse de complicidad. A pesar de los
lamentos sobre la impotencia de los Estados nacionales, se ve cómo esos mismos gobiernos contribuyen plenamente a la
elaboración y a la puesta en marcha de la nueva economía política hegemónica (neoclásica - neoliberal), en la que participan
o se adaptan y contribuyen con ello a desnacionalizar cada vez más sus economías.
Los Estados nacionales centros, se aprovechan del saqueo de recursos de los Estados nacionales “subdesarrollados”; y de
otra parte, se produce la división dentro de los Estados nacionales en áreas, grupos sociales, actividades avanzadas y
modernas y en áreas, grupos y actividades atrasadas, primitivas y dependientes.
Los caminos reformistas y revolucionarios para acceder al desarrollo
El subdesarrollo es un tipo peculiar de capitalismo global que ha surgido en los países económicamente atrasados, asociado
al colonialismo, primero, y al neocolonialismo, después. Este capitalismo “peculiar” se caracteriza por su dependencia
económica, tecnológica, cultural, política e incluso militar.
El crecimiento económico puede producirse sin desarrollo económico en los Estados nacionales subdesarrollados. En estas
economías abiertas dependientes la actividad exportadora puede contar con una alta densidad de capital, pero con muy
escasa vinculación con el resto del sistema económico nacional. Por ejemplo, ciertas actividades mineras o agrícolas de
plantación pueden producir el fenómeno de crecimiento sin desarrollo.
El criterio reformista plantea que las estructuras pueden modificarse sin cambio en las instituciones, sin rupturas violentas.
El criterio revolucionario afirma que es necesario poner todos los recursos naturales y humanos del país al servicio del país,
encaminar esos recursos en la dirección necesaria para alcanzar los objetivos sociales que se persiguen.
El criterio reformista supone que existe una burguesía nacional capaz de ofrecer una salida nacionalista o autónoma del
subdesarrollo. El criterio revolucionario considera que la dependencia es impuesta también desde adentro de los Estados
nacionales subdesarrollados, pues las burguesías dominantes en esos países aceptan consciente y gustosamente sus
estrechos vínculos con el capital extranjero.
El criterio revolucionario acerca del subdesarrollo plantea que es necesario optar por una política de desarrollo de tipo
socialista, que planifique conscientemente el desarrollo en interés de todo el pueblo en su conjunto. Considera que la
dependencia es impuesta también desde adentro, pues las burguesías dominantes en esos países tienen estrechos vínculos
con el capital extranjero. Afirma que es necesario poner todos los recursos naturales y humanos al servicio del país y
encaminar esos recursos hacia los objetivos sociales que se persiguen.
El Estado: inductor del desarrollo.
Un Estado legítimo representante de los intereses nacionales, ha de desempeñar un papel fundamental para apoyar y
fomentar la competencia de las empresas nacionales en el entorno nacional e internacional.
Faynzylber ha sido uno de los autores que desde la CEPAL ha contribuido más al enfoque sistémico de la competitividad
internacional:
“En el mercado internacional compiten no solamente las empresas. Se confrontan también sistemas productivos, esquemas
institucionales y organizaciones sociales, en los que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado a una red
de vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial - laborales, el aparato
institucional público y privado y el sistema financiero.”17 Mientras el capitalismo exista habrá competencia. No por casualidad
17
Faynzylber, Fernando, “Sobre la impostergable transformación productiva de América Latina”, Revista
Marx expresó que los capitalistas eran como hermanos enemigos, que se coaligan como explotadores, pero compiten entre
sí sin escrúpulos.
Estamos a favor de que el Estado induzca la competitividad legítima de su aparato productivo nacional. Los Estados del Sur
deben rediseñarse para acceder a la competitividad legítima y elevar así su capacidad de negociación con los Estados del
Norte y las empresas globales.
¿Cómo pueden competir los empresarios capitalistas en los países subdesarrollados, al no poder entrar en la carrera
tecnológica con las empresas globales de los países desarrollados? Una alta tasa de inflación en el país subdesarrollado
conduce a un salario real bajo. La inflación no aumenta la producción ni el valor, pero sí reduce el salario real, como regla.
Mediante la inflación los capitalistas obtienen mayores ganancias y mediante la depreciación pueden vender a precios
competitivos en el mercado internacional. Pero esta forma de competencia es espuria, porque no se basa en el cambio
tecnológico y empeora la situación de los trabajadores. Por tanto, no conduce al desarrollo.
La competitividad legítima no sólo exige alcanzar competitividad tecnológica y financiera, sino también mejorar los ingresos
de toda la población, reduciendo de manera significativa la diferenciación social y por tanto, elevando equitativamente el nivel
de vida de las masas populares.
Las dimensiones de un plan integral para el desarrollo de América Latina.
Para que las naciones latinoamericanas alcancen la unidad funcional de sus economías y puedan bastarse a sí mismas (sin
autarquía económica) es imprescindible dejar atrás el estado colonial, es decir, eliminar la supeditación al capital extranjero.
Pensamiento Ibero-americano, No. l6, l989.
Ello implica crear una estructura económica al servicio de las necesidades colectivas de “dentro” y no a rendimientos
calculados por y para los de “afuera”.
Nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas reúnen elementos indispensables para integrar verdaderas naciones, pero
no lo son aún en sentido estricto. Ciertamente, las realidades geográficas les dan unidad física, la ausencia de impedimentos
formales a las relaciones espontáneas e indistintas entre sus habitantes derivan en unidad democrática; la uniforme
regulación por parte del Estado les produce unidad en la defensa. Desde la etapa colonial se identifican unidad de tradiciones
y el destino sustancialmente común vivido por todas las regiones afirma a su unidad histórica. Tales unidades han sido
intensas, suficientemente para determinar cierta analogía psicológica en la población de cada nación – no obstante su
heterogénea oriundez – lo cual permite hablar de un “carácter latinoamericano”.
“Desconectarse” para lograr el desarrollo sostenible, implica otro modelo de consumo racional en el Sur. Ninguna tecnología
es neutra. La transferencia de tecnología del Norte al Sur trae ese peligro para el Sur. El desarrollo sostenible en el Sur, pero
también en el Norte, exige un cambio de diseño social de la tecnología que respete la reproducción natural y la reproducción
de la sociedad.
Los países desarrollados insisten en el tratamiento por separado de los problemas del medio ambiente y del desarrollo. Estos
países, además de capitalizar en su favor los trascendentales cambios ocurridos en la correlación de fuerzas económicas y
políticas a escala internacional, persisten en su propósito de evadir sus responsabilidades ambientales y realizan grandes
esfuerzos por desviar la atención internacional hacia aquellos temas ambientales que son de su interés, sin tener en cuenta
debidamente los objetivos y prioridades de las naciones subdesarrolladas.
El subdesarrollo constituye pues, un patrón de desarrollo insostenible. Por ello, se impone la incorporación de la dimensión
ambiental a la hora de elaborar cualquier estrategia de desarrollo. En tal sentido, puede afirmarse que:
“En estos países, la búsqueda de un desarrollo sostenible es, ante todo, la búsqueda del desarrollo mismo, entendiendo por
desarrollo no solo crecimiento, sino transformación de las estructuras económicas y sociales en función de elevar la calidad
de la vida de la población y lograr la progresiva formación de nuevos valores éticos”.18
Un orden mundial, donde un reducido número de países imponen las reglas del juego al resto de la comunidad internacional,
resulta incompatible con el necesario enfoque integral y participativo que se requiere a la hora de establecer compromisos
internacionales en materia de cooperación internacional, lucha contra la pobreza, ayuda financiera a los países
subdesarrollados, transferencia de tecnologías ambientalmente idóneas, entre otros.
Hablar de la pobreza no significa ser revolucionario; ni estar en disposición de luchar por su eliminación hasta las últimas
consecuencias. La pobreza no ha existido siempre; quienes asumen que la pobreza es un mal inevitable, que sólo puede ser
controlado y que con él se puede convivir; aunque cuando llega a ciertos extremos es algo peligroso: sólo se preocupan por
los problemas de gobernabilidad que puede provocar. La conciencia de que la pobreza puede y debiera ser eliminada,
conduce necesariamente a posiciones revolucionarias; cuando solo hay preocupación por la gobernabilidad global del
sistema del capital, necesariamente se asume una posición reformista conservadora.
¿Por qué existen gran riqueza y gran pobreza globalmente? ¿Por qué conviven el exceso de consumo y el hambre? ¿Por qué
hay la capacidad para producir muchos alimentos para alimentar a todo el mundo, bastante dinero para anular las deudas de
los pobres, bastantes recursos para crear empleos decentes para todos y bastante riqueza para eliminar la pobreza; Pero
nada de esto se realiza?
18
Fidel Castro Ruz: Discurso pronunciado en la Cumbre de la Tierra, efectuada en Brasil, periódico Granma, 28
de junio de 1992, p. 3, 1992.
“Desconectarse” para lograr el desarrollo social, implica otro modelo de financiamiento de las políticas públicas que no
dependa ni del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario Internacional. Tanto la creación del Banco del ALBA como la del
Banco del Sur, constituyen pasos importantes para el desarrollo económico y social de los países de la región y más que eso,
son instrumentos de financiamiento de los países miembros del ALBA para eliminar las dependencias generadas por el
endeudamiento externo y abolir las condiciones impuestas por los organismos internacionales.ç
El desarrollo desigual del capitalismo también se revela hacia el interior de cada país, de aquí que las disparidades
territoriales presentes en los países subdesarrollados, no se resuelven de manera espontánea, sino a través de medidas de
política económica y social por parte del Estado.
La manera selectiva en que los países y territorios van siendo incorporados a la economía capitalista mundial, ha dado lugar
a la desarticulación territorial. En estos países, generalmente no ha prevalecido la lógica interna de la reproducción del
aparato productivo nacional, sino que se configuró históricamente en respuesta a la especialización orientada a la exportación
de unos pocos productos.
De aquí, que se observen territorios cuya relativa prosperidad gira en torno a una determinada actividad económica, pero con
limitada capacidad de “arrastre” hacia los territorios aledaños.19 De este modo, muchos otros languidecen, convirtiéndose en
zonas de expansión de la pobreza, en espera de un destino mejor, con la particularidad de que las propias leyes del mercado
pueden también hacer declinar a los territorios más prósperos y privilegiar a otros, tal y como acontece en la actualidad con
motivo de la globalización neoliberal.
19
En la etapa prerrevolucionaria cubana, el fomento de la producción azucarera atrajo inversiones, principalmente
extranjeras, para el fomento del ferrocarril, puertos de embarque, y otras actividades imprescindibles para
garantizar la exportación del azúcar. Todo este proceso dio lugar al surgimiento de muchos pueblos y
comunidades a lo largo de nuestro país, con un pobre avance en la integración regional y nacional.
Este es uno de los obstáculos principales a vencer, incluso, para que una integración regional legítima desde el Sur, haga
posible el desarrollo. Eliminar la fragmentación territorial diseñada por el gran capital en complicidad con el mal llamado
capital nacional resulta una tarea de gran alcance y dificultad. En este sentido se puede afirmar rotundamente que el
desarrollo es ante todo una tarea política. Por tanto, “desconectarse” implica también lograr el desarrollo local o endógeno,
como quiera llamársele.
¿Y cómo “desconectarse” para acabar con la pobreza humana? En el Informe sobre Desarrollo Humano 1997 se introdujo el
concepto de “pobreza humana”. Los autores consideran que “si el desarrollo humano consiste en ampliar las opciones, la
pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una vida
larga, sana y creativa, y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás”. Se
procura medir la pobreza humana de los países en desarrollo mediante el Índice de Pobreza Humana (IPH-1) y se basa en la
privación de la longevidad, de los conocimientos y de un nivel de vida decente. El índice puede tomar valores desde 0%, más
alto en tanto es mayor la pobreza humana.20 De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2004, entre 95 países,
Cuba ocupa la quinta mejor posición con un valor del índice del 5 %.21
Con todas sus limitaciones, el enfoque del Desarrollo Humano ha significado un gran paso de avance en la Teoría del
Desarrollo. Tiene como uno de sus más destacados que no defiende la adopción de un modelo de desarrollo que se
proponga imitar o reproducir en los países subdesarrollados, el modo de vida prevaleciente en los llamados países
desarrollados. Con ello, está expresando que el logro de una vida decorosa y enriquecedora para los habitantes de un país,
20
PNUD: Informe sobre desarrollo humano 1997, Cap. 3, ediciones Mundi-Prensa, Madrid,1997.
21
PNUD: Informe sobre desarrollo humano 2004, Tabla 3 de Indicadores del desarrollo humano, ediciones
Mundi-Prensa, Madrid, 2004.
puede alcanzarse con niveles de ingreso mucho menores. En tal sentido, el DH se contrapone al consumismo y despilfarro de
recursos prevalecientes en muchos países capitalistas (desarrollados y subdesarrollados).
El PNUD reconoce que la formación y uso de las capacidades humanas no puede dejarse a la espontaneidad de las fuerzas
del mercado, puesto que las condiciones sociales pueden levantar barreras al principio del universalismo, frente a las cuales
resulta indispensable la adopción de políticas públicas de desarrollo social.
“Desconectarse” para lograr el desarrollo humano, es también seguir aquella orientación estratégica para los países
subdesarrollados, que reconoce las razones globales suficientes que lo promueven22:
1. El desarrollo humano constituye un fin en sí mismo que no necesita otras justificaciones.
2. Constituye un medio de elevación de la productividad, toda vez que hombres y mujeres bien nutridos, saludables, educados
y calificados se convierten en fuerza de trabajo de mejor calidad.
3. Tiende a reducir la reproducción humana, mediante la reducción del tamaño deseado de la familia.23
4. Resulta beneficioso para el medio ambiente, si se toma en cuenta que los pobres son tanto agentes (aunque en menor
magnitud que los ricos) como víctimas de la degradación ambiental. La deforestación, desertificación y erosión de los suelos
retroceden ante la reducción de la pobreza.24
22
Paul Streeten: “Human Development: the debate about the index”, Revista Internacional de Ciencias Sociales,
no. 143, pp. 31-34, 1995.
23
Este autor refiere que ante la prevalencia de elevadas tasas de mortalidad, la gente trata de asegurar su
descendencia teniendo un número mayor de hijos.
24
Streeten señala que el impacto de un rápido crecimiento de la población y la densidad poblacional resultan
controversiales; hasta ahora muchos los han considerado como negativos para el medio ambiente, pero recientes
investigaciones apuntan a lo contrario.
5. La reducción de la pobreza contribuye a una mayor estabilidad social, democracia y una sociedad civil saludable.
6. Puede también contribuir a la estabilidad política.
Aún cuando valoramos todas las dimensiones del desarrollo apuntadas hasta aquí, valoramos altamente la definición del
concepto desarrollo que aparece en el Informe de la Comisión del Sur, tanto en su versión sencilla, como en la más amplia:
1. “A nuestro juicio éste es un proceso que permite a los seres humanos utilizar su potencial, adquirir confianza en sí mismos y
llevar una vida de dignidad y realización. Es un proceso que libra a la gente del temor a las carencias y a la explotación. Es
una evolución que trae consigo la desaparición de la opresión política, económica y social. Gracias al desarrollo la
independencia en el terreno político adquiere su verdadero significado. Por último, es un proceso de crecimiento, un
movimiento que surge esencialmente desde la sociedad que se está desarrollando”.25
2. La definición más amplia supone que el desarrollo debe permitir alcanzar cumplir los siguientes requisitos:
Una creciente capacidad para valerse por sí mismos, tanto en el plano individual como en el colectivo.
Fundado en sus propios recursos, tanto humanos como materiales, y plenamente utilizados.
Tiene que centrarse en la gente, un esfuerzo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Entraña necesariamente libertad política, tanto de los individuos como de las naciones. La forma de democracia –es
decir, sus mecanismos– no tendrá que ser uniforme, sino que deberá estar en consonancia con la historia, el tamaño y la
diversidad cultural de la nación.
Es indispensable un crecimiento económico rápido y sostenido para que el Sur se desarrolle. No se puede vencer el
hambre, las enfermedades y la ignorancia a menos que se aumente en gran medida la producción de bienes y servicios. Y las
25
Comisión del Sur: Desafío para el Sur, Fondo de Cultura Económica, México, p. 20, 1990.
naciones del Sur tampoco pueden ser realmente independientes si tienen que seguir ateniéndose a la ayuda externa para
necesidades básicas, tales como la alimentación u otras demandas económicas vitales.
Para un desarrollo centrado en la gente no basta ocuparse del crecimiento del producto nacional, sino también de lo que se
produce, cómo, a qué costo social y ambiental, por quién y para quién; todos esos aspectos deben tenerse en cuenta al
formular las políticas.
La definición del concepto desarrollo adquiere más adelante una mayor precisión, cuando se expresa que:
“En síntesis, el desarrollo es un proceso de crecimiento basado en los propios medios y conseguido mediante la participación
del pueblo, y actúa en función de sus intereses, y con su propio control. El primer objetivo del desarrollo debe ser eliminar la
pobreza, proporcionar empleo productivo y satisfacer las necesidades básicas de toda la población, así como garantizar que
todo el excedente sea distribuido en forma equitativa. Esto supone que los bienes y servicios básicos, como los alimentos y la
vivienda, los servicios educativos y de salud fundamentales, y el abastecimiento de agua potable deben ser accesibles a
todos”.26
La Comisión identificó tres factores a tener presente en el éxito de los esfuerzos en pro del desarrollo de todos los países del
Sur:
1. La responsabilidad del desarrollo del Sur le corresponde al Sur. El desarrollo sostenido no se puede importar. La
transformación estructural que comporta solo puede tener lugar si se movilizan plenamente los esfuerzos, la capacidad de
inventiva y los recursos de toda la población del Sur.
2. El aprovechamiento del potencial nacional exige una definición clara de los objetivos inmediatos y los de largo plazo, de la
estrategia que debe adoptarse y de las políticas por aplicar.
26
Comisión del Sur: ob. cit., p. 23.
3. El progreso de todos los países en desarrollo será afectado por el funcionamiento de la economía internacional; las
decisiones favorables o adversas de los países desarrollados y el apoyo mayor o menor en el ámbito internacional..27
La Comisión recomendó que fueran analizados los distintos cambios estructurales, institucionales y de conducta ocurridos en
la economía mundial en los recién pasados decenios, como punto de partida para la elaboración de las estrategias de
desarrollo y las políticas económicas. En una franca alusión a los programas de ajuste estructural de corte neoliberal que se
estaban aplicando en casi todos los países subdesarrollados, se enfatizó en la necesidad de revisar la base teórica de las
estrategias y las políticas económicas. Al respecto, se precisó que:
“Casi todos los países que sufrieron los efectos de la crisis económica aplican actualmente programas de ajuste económ ico.
La situación de ellos no es si hay que hacer reformas, sino cuál debe ser su contenido y cuáles las condiciones en que hay
que introducirlas en relación con la coyuntura externa, con el nivel de apoyo financiero y con sus costos sociales”.28
Entre las políticas internas más recomendables a practicar en cada país, fueron subrayadas varias de importancia común:
El desarrollo de los recursos humanos.
Una evaluación detenida de las funciones del Estado, la planeación y el mercado.
Además de asimilar las técnicas importadas y adaptarlas a las condiciones nacionales, proponerse en el largo plazo, el
objetivo de crear una capacidad nacional (o subregional) en materia de ciencia y tecnología.
Formular políticas de empleo a la luz de las tendencias demográficas y del tamaño y composición de la fuerza laboral.
27
Comisión del Sur: Ibídem, pp. 24-25.
28
Comisión del Sur: Ibídem, p. 25.
Lo más relevante desde el punto de vista estratégico de las concepciones de la Comisión del Sur, fue su énfasis en la
cooperación Sur-Sur29 (entre gobiernos, empresas, sindicatos, instituciones de investigación, etcétera)
Apoyándose en la evidencia de la heterogeneidad de los países subdesarrollados (en materia de dotación de recursos
naturales y niveles de desarrollo), así como la afinidad cultural, la comisión subrayó que la cooperación Sur-Sur puede
proporcionar nuevas e importantes posibilidades de crecimiento económico, basadas en la proximidad geográfica, la
semejanza de la demanda, disponibilidad de recursos complementarios naturales o financieros, así como de capacidad
técnica y de gestión. En todo caso, el éxito de la cooperación dependerá de que beneficie equitativamente a todos los
participantes.
Al propio tiempo, la cooperación haría más fuerte al Sur en los procesos de negociación con el Norte. En tal sentido, se hizo
evidente que: “por una valoración inadecuada de las consecuencias de largo plazo de los asuntos que son objeto de
negociación, algunos de esos países rompen el frente común con otros países del Sur sin darse cuenta de que saldrán
perjudicados los intereses más amplios de todos, incluso los suyos propios”.30
En conclusión, las dimensiones de un plan integral para el desarrollo de América Latina, tienen un antecedente muy valioso
en la Comisión Sur, lo cual nos permite recomendar tener presente dicho informe en nuestro Grupo Constructor.
El papel de una integración legítima en el desarrollo de América Latina.
29
La Cooperación Sur-Sur como idea, se origina desde mucho antes. Por ejemplo, el Plan de Acción de Buenos
Aires, fue una iniciativa adoptada por 138 estados en Buenos Aires, en septiembre de 1978. Allí se aprobó un Plan
de acción para promover y realizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo.
30
Comisión del Sur: ob. cit., p. 31.
Ciertamente, modificar las estructuras económicas dependientes del capital extranjero y las metrópolis políticas y
económicas, sólo puede realizarse a largo plazo, paso a paso, y bajo una intencionalidad política única: en función de los
intereses de los trabajadores.
Es lógico que en América Latina las estructuras productivas estén desintegradas. La industria en general se abastece de
insumos importados, mientras la agricultura hace lo mismo. La integración de estos sectores se aprecia únicamente en la
esfera de la comercialización, cuando la fuerza de trabajo de la industria, el comercio y las finanzas se abastece de alimentos
producidos en el agro y los productores agrícolas compran productos manufacturados en la industria para sus necesidades
cotidianas. Esta distorsión es el resultado de la falta de integración horizontal y vertical de la industria y de la agricultura;
sumado a ello la dependencia tecnológica del exterior.
Las evidencias muestran que en la mayoría de los países de América Latina existe una modalidad productiva desintegrada y
que en gran medida explica la desarticulación del campo y la ciudad. La manufactura adquiere una dinámica independiente
del agro e impone sus condiciones en el mercado. Mientras que el pequeño productor del agro, que no forma parte de la
agroindustria exportadora, al no estar sometido a la dinámica industrial y del mercado, produce para la subsistencia,
aplicando tecnologías que dan como resultado bajos niveles de productividad. Consecuentemente vive en un progresivo
deterioro de sus condiciones económicas y sociales, destruye y deteriora la naturaleza y vive en absoluta ignorancia.
Una integración legítima no puede concebirse bajo la tesis de las ventajas comparativas, aquellas que auspician la “división
regional del trabajo”, para que unos países se desarrollen, a costa del atraso de otros, similar a la tradicional división
internacional del trabajo que ha existido a escala internacional. Integrar significa aglutinar, juntar las partes, en un bloque
único; mientras que dividir significa diferenciar, separar los países, para que cada uno se dedique egoístamente a sus cosas,
para luego buscar ventajas en el intercambio. Integración es unir las partes para “compartir ventajas”.
Precisamente, aquí reside lo nuevo que aporta la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Caribe (ALBA): la búsqueda
de “ventajas cooperativas o compartidas”, para combatir la pobreza. Las “ventajas compartidas”, es la lucha por la creación
de condiciones sociales para la reproducción material y espiritual de la vida humana; la política social de esta forma de
integración significa que los países se integran para compartir las ventajas que resultan de un territorio común; una
naturaleza y una historia común; economías homogéneas y magnitudes de población similares. Son factores que unidos en
una estrategia de desarrollo dan ventajas frente a otras naciones del mundo.
Ventajas compartidas significa que, en función de los intereses de estos pueblos, los países se junten para compartir sus
ventajas naturales y sociales.
Una integración legítima quiere decir que los países articulan sus economías para sacarle mejor provecho a los recursos
naturales, humanos y materiales y ampliar el mercado, en función del desarrollo humano. Se trata de fortalecer las
magnitudes reguladoras claves: aquellas que elevan la capacidad negociadora con el resto del mundo; pero que al mismo
tiempo potencian el mercado interno, el nivel de empleo, el salario medio y la inversión nacional.
La integración dirigida desde afuera (dígase ALCA o anexión) busca que la región se conforme en bloque para que cree
facilidades al comercio de las empresas globales, que abra sus fronteras a la circulación de mercancías y capitales y que
busque la especialización manufacturera mediante el empleo de maquiladoras. Su ventaja comparativa frente al resto del
mundo debe lograrla mediante bajos costos de producción, fundamentalmente, por bajos salarios.
Pero un mercado interno caracterizado por bajos salarios, o lo que es lo mismo, un salario medio muy bajo, justifica aquella
política neoliberal que muestra poco o ningún interés por el fortalecimiento del mercado interno porque se espera resolver el
problema por la vía del mercado mundial, provocando con ello una mayor exclusión de la población.
Debe quedar claro entonces, que el avance hacia la integración tipo ALBA sólo puede ser posible con el fortalecimiento de un
mercado incluyente, complementado con el esfuerzo de los Estados nacionales participantes. No se puede desestimar al
Estado orientador y gestor del desarrollo, que planifique y emita políticas económicas en función de ese desarrollo y que
ejerza un liderazgo en la comunidad para defender el ecosistema y consolidar la participación democrática de la sociedad
civil.
La política de la Revolución Cubana acerca de la soberanía como concepto de Derecho político e internacional está
claramente definida en las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro el 26 de julio de 1972, en la Plaza de la Revolución
“José Martí”, cuando expresó: “…!Y, en lo que se entiende como país soberano, nosotros no sacrificaremos un solo atributo
de la soberanía por exigencia de los imperialistas! Nosotros, nuestra soberanía podemos diluirla entre todos los pueblos de
Latinoamérica, para integrarnos en el seno de una comunidad mayor, nosotros nuestra soberanía podemos diluirla en el
movimiento revolucionario, pero frente al imperialismo, ni el más mínimo, ni el más elemental atributo de nuestra soberanía
aceptaremos ni discutirlo siquiera”.31
El proceso de creación de una integración política de Nuestra América, como la quisieron nuestros padres fundadores es muy
complejo pues aborda aspectos de especial sensibilidad para los pueblos y las instituciones de la región. A pesar de que
existen numerosas condiciones objetivas y subjetivas para su instauración, hay no pocos factores que se oponen a ello. El
principal consiste en el interés de las clases dominantes de Estados Unidos en mantener bajo su dominio económico y
31
CAÑIZARES, Fernando Diego; “Teoría del Derecho”; p. 207, Editorial Pueblo y Educación; La Habana; 1979.
político a los países de América Latina y el Caribe, para lo que cuentan con el apoyo de las oligarquías nacionales
latinoamericanas.
La constitución de una Unión de Estados Latinoamericanos potenciaría las posibilidades para alcanzar la verdadera
independencia económica, social y política de todos y cada uno de los países integrantes, sería un factor disuasivo ante la
eventualidad de una agresión militar extranjera y le daría un gran poder de negociación a los Estados confederados frente a
las amenazas imperiales del gobierno estadounidense. Ello contribuiría a la creación de un mundo multipolar al cual se opone
el gobierno imperialista de Estados Unidos.
La creación, paso a paso, de un Estado multinacional en la región serviría de factor de equilibrio para el mundo y un
contrapeso a las intenciones explotadoras y opresoras del imperialismo encabezado por el sistema económico, político e
ideológico imperial de Estados Unidos y llevaría a vías de hecho el sueño bolivariano; aquel que expresó en la Carta de
Jamaica, escrita por Bolívar el 15 de septiembre de 1815, cuando la lucha contra el coloniaje español en América aún no se
había coronado en éxito:
“Es una idea grandiosa pretender de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y
con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión debería, por consiguiente, tener un solo
gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de formarse; mas no es posible porque climas remotos,
situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América…Esta especie de corporación podrá
tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración…” 32
Además de reafirmar la seguridad en el triunfo independentista, El Libertador propone la constitución de una Confederación
de Estados Latinoamericanos como la solución institucional para la consolidación de la independencia.
32
BOLIVAR, Simón; sitioweb www.alternativabolivariana.org
José Martí previó, a fines del siglo XIX, los peligros que conllevaba para América Latina el convite que Estados Unidos hacía
entonces a las naciones suramericanas a una integración regional frente al resto del mundo.
En 1889, con motivo del Congreso Internacional de Washington, Martí reconoce que el problema nacional de América Latina
no había terminado y que estaba asociado al problema social de Estados Unidos también.
En esa Conferencia Panamericana de 1889, los Estados Unidos invitan a los países latinoamericanos a discutir 6 asuntos de
“interés común”.
1) Creación de una línea de vapores para el tráfico comercial entre los dos pueblos del Continente.
2) Unión monetaria (Una moneda común).
3) Unión aduanera.
4) Sistema uniforme de pesos y medidas.
5) Extradición de criminales
6) Arbitraje internacional.
Martí comprende de inmediato los objetivos ocultos de los Estados Unidos y desde las páginas del Diario “La Nación”, de
Buenos Aires, fustiga la conferencia y expone sus verdaderos propósitos:
“Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia; ni pide
examen más claro y minucioso, que el convite de los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y
determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el
comercio libre y útil con las pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa y cerrar tratos con el resto del mundo. De
la tiranía de España pudo salvarse la América española; y ahora después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas
y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su
segunda independencia”.33
En pleno siglo XXI, se mantienen vigentes las advertencias de nuestros próceres, que supieron prever la necesidad de una
integración legítima de nuestros pueblos, garantía de independencia y soberanía, frente a la integración dirigida desde afuera.
Bibliografía.
ALONSO, A.: “Desigualdades territoriales y desarrollo local. Consideraciones para Cuba”, en el número especial de la
revista Economía y Desarrollo, 2004.
ALVAREZ RODRÍGUEZ, VÍCTOR: la contribución de las Industrias Básicas en el Desarrollo Endógeno, Editor MIBAM y
CVG, Venezuela, 2005.
AMÍN SAMIR, Apuntes sobre el concepto de desconexión, en: Revista Homines, vol. 13, San Juan, 1990.
AMÍN, S.: “La desconexión hacia un sistema mundial policéntrico. Capitalismo y sistema mundo”, Editorial IEPALA,
ediciones Caribe Soy, Madrid, 1988.
BARAN, PAUL: “Excedente económico e irracionalidad capitalista”, Cuadernos de Pasado y presente, XXI Editores, S. A.
México, 1980.
BARAN, PAUL: “La Economía Política del crecimiento”, Fondo de Cultura Económica, México, 1959.
BARÓ, S.: “Economía política burguesa y crisis general del capitalismo” (II) Revista Economía y Desarrollo, no. 45, 1978.
BELL LARA, J.:Cuba; Socialismo en la Globalización, Ediciones de Paradigmas y Utopías, México, 2004.
33
Ibidem, p. 46.
BEROVIDES, VICENTE LEDIF Y M. PÉREZ, DARÍO: Aspectos Sociales en la Conservación de la Diversidad Biológica,
Revista Bimestre Cubana, No. 24, Enero- Junio, 2006.
BUSTELO, P.: “Teorías contemporáneas del desarrollo económico”, Síntesis, Madrid, 1999.
CASTRO R., F.: “La crisis económica y social del mundo”, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana,
1983.
CASTRO R., F.: “Mensaje a la XI conferencia de la UNCTAD”, periódico Trabajadores, 14 de junio, 2004.
CASTRO R., F.: Discurso pronunciado en la Cumbre de la Tierra, efectuada en Brasil, periódico Granma, 28 de junio de
1992.
CASTRO RUZ, FIDEL: Discurso pronunciado en la Cumbre de la Tierra, efectuada en Brasil, periódico Granma, 28 de junio
de 1992, 1992.
CEPAL: Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado. Santiago de Chile, 1992.
CIEM: Investigación sobre desarrollo humano en Cuba 1996, Editorial Caguayo, La Habana, 1997.
CIEM: Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba 1999, Editorial Caguayo, La Habana, 2000.
CIEM: Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba 1999, Recuadro 8.1, Editorial Caguayo, La Habana, 2000.
CIEM-CITMA: Investigaciones sobre ciencia, tecnología y desarrollo humano en Cuba, 2003, CIEM, La Habana, 2004.
CIEM-PNUD: Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba, 1999, Editorial Caguayo, La Habana, 2000.
COLECTIVO DE AUTORES: ¿Objetivos de Desarrollo del Milenio?, p. 24, Editorial de Ciencias Sociales, la Habana, 2007.
COMISIÓN DEL SUR: “Desafío para el Sur”, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
FAJNZYLBER, F.: “De la caja negra al casillero vacío”, en Calderán, F. (comp.), Imágenes desconocidas. Modernidad en la
Encrucijada Posmoderna, CLACSO, Buenos Aires, 1988.
FAO: El estado de la inseguridad alimentaria, Naciones Unidas, Ginebra, 2005.
FURTADO, CELSO: “El subdesarrollo latinoamericano. Ensayos de Celso Furtado”. Fondo de Cultura Económica. México,
1982. 1ª edición.
GARCÍA RABELO, MARGARITA; Y UN COLECTIVO DE AUTORES: “Teorías del subdesarrollo y el desarrollo”, Editorial
Félix Varela, La Habana, 2006.
HEINEKE, Corina: La vida en venta: transgénicos, patentes y biodiversidad, Ediciones Heinrich Böll, El Salvador, diciembre de
2002.
HINKELAMMERT, Franz: Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión, Departamento Ecuménico de Investigaciones,
Costa Rica, 1995.
La Nación de Repúblicas: Proyecto Latinoamericano del Libertador. Ed. Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Caracas, 1988.
LEÓN CARMEN M. y SORHEGUI R.: “El Desarrollo Local en la Globalización”, , en revista Economía y Desarrollo, edición
Especial de 2004.
MARTÍ, JOSÉ: Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
MARX, C.: “El Capital”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, t. I, 1973.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Libro Amarillo correspondiente al año 1999; Caracas-Venezuela, 2000. Ver
“La naturaleza histórico política de la Alternativa Bolivariana para las Américas”, de Nayllivis N. Naím Soto, en
www.insumisos.com
MOLINA, ERNESTO: En busca de una Teoría Crítica para el desarrollo de América Latina, Ruth Casa Editorial, 2007.
PICHS MADRUGA, R.: “Economía mundial, energía y medio ambiente”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004.
PNUD: Informes sobre desarrollo humano, ediciones Mundi Prensa, Madrid 1990, 1997, 2003-04.
PREBISCH, R.: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, extracto por
Gurrieri, A. en La obra de Prebisch en la CEPAL, México, 1982.
ROFFINELLI, GABRIELA; La Teoría del Sistema Capitalista Mundial. Una Aproximación al Pensamiento de Samir Amín,
Editorial de Ciencias Sociales, la Habana, 2006.
ROJAS, F.; C. LÓPEZ y L. C. SILVA: Indicadores de salud y bienestar en Municipios Saludables, OPS/OMS, Washington,
D.C., 1994.
RUIZ, R.: “El neoliberalismo y su variante latinoamericana”, ediciones de la Universidad, Buenos Aires, 1998.
STREETEN, PAUL: “Human Development: the debate about the index”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, no.
143,1995.
VASCÓS GONZÁLEZ, FIDEL: Premio De Ensayo Del Concurso Anual “Dr. Guillermo Toriello Garrido”, 10ma Edicion, La
Habana 17 Noviembre 2006, Inédito.